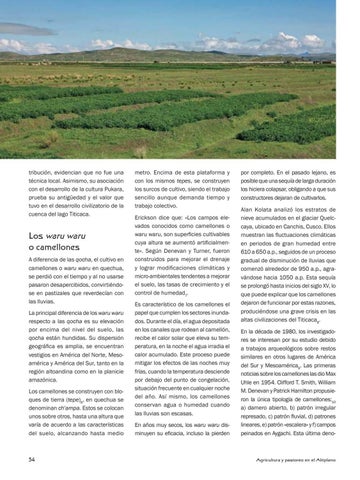5
tribución, evidencian que no fue una técnica local. Asimismo, su asociación con el desarrollo de la cultura Pukara, prueba su antigüedad y el valor que tuvo en el desarrollo civilizatorio de la cuenca del lago Titicaca.
Los waru waru o camellones A diferencia de las qocha, el cultivo en camellones o waru waru en quechua, se perdió con el tiempo y al no usarse pasaron desapercibidos, convirtiéndose en pastizales que reverdecían con las lluvias. La principal diferencia de los waru waru respecto a las qocha es su elevación por encima del nivel del suelo, las qocha están hundidas. Su dispersión geográfica es amplia, se encuentran vestigios en América del Norte, Mesoamérica y América del Sur, tanto en la región altoandina como en la planicie amazónica. Los camellones se construyen con bloques de tierra (tepe)6, en quechua se denominan ch′ampa. Estos se colocan unos sobre otros, hasta una altura que varía de acuerdo a las características del suelo, alcanzando hasta medio
54
metro. Encima de esta plataforma y con los mismos tepes, se construyen los surcos de cultivo, siendo el trabajo sencillo aunque demanda tiempo y trabajo colectivo. Erickson dice que: «Los campos elevados conocidos como camellones o waru waru, son superficies cultivables cuya altura se aumentó artificialmente». Según Denevan y Turner, fueron construidos para mejorar el drenaje y lograr modificaciones climáticas y micro-ambientales tendentes a mejorar el suelo, las tasas de crecimiento y el control de humedad7. Es característico de los camellones el papel que cumplen los sectores inundados. Durante el día, el agua depositada en los canales que rodean al camellón, recibe el calor solar que eleva su temperatura, en la noche el agua irradia el calor acumulado. Este proceso puede mitigar los efectos de las noches muy frías, cuando la temperatura desciende por debajo del punto de congelación, situación frecuente en cualquier noche del año. Así mismo, los camellones conservan agua o humedad cuando las lluvias son escasas. En años muy secos, los waru waru disminuyen su eficacia, incluso la pierden
por completo. En el pasado lejano, es posible que una sequía de larga duración los hiciera colapsar, obligando a que sus constructores dejaran de cultivarlos. Alan Kolata analizó los estratos de nieve acumulados en el glaciar Quelccaya, ubicado en Canchis, Cusco. Ellos muestran las fluctuaciones climáticas en periodos de gran humedad entre 610 a 650 a.p., seguidos de un proceso gradual de disminución de lluvias que comenzó alrededor de 950 a.p., agravándose hacia 1050 a.p. Esta sequía se prolongó hasta inicios del siglo XV, lo que puede explicar que los camellones dejaron de funcionar por estas razones, produciéndose una grave crisis en las altas civilizaciones del Titicaca8. En la década de 1980, los investigadores se interesan por su estudio debido a trabajos arqueológicos sobre restos similares en otros lugares de América del Sur y Mesoamérica9. Las primeras noticias sobre los camellones las dio Max Uhle en 1954. Clifford T. Smith, William M. Denevan y Patrick Hamilton propusieron la única tipología de camellones:10 a) damero abierto, b) patrón irregular represado, c) patrón fluvial, d) patrones lineares, e) patrón «escalera» y f) campos peinados en Aygachi. Esta última deno-
Agricultura y pastoreo en el Altiplano