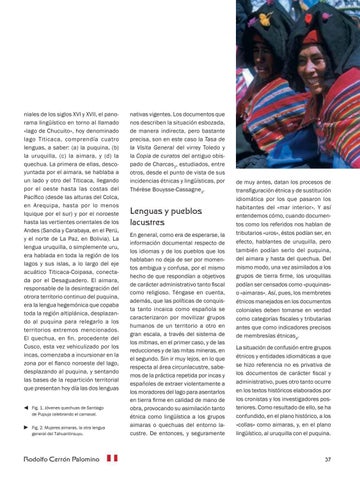niales de los siglos XVI y XVII, el panorama lingüístico en torno al llamado «lago de Chucuito», hoy denominado lago Titicaca, comprendía cuatro lenguas, a saber: (a) la puquina, (b) la uruquilla, (c) la aimara, y (d) la quechua. La primera de ellas, descoyuntada por el aimara, se hablaba a un lado y otro del Titicaca, llegando por el oeste hasta las costas del Pacífico (desde las alturas del Colca, en Arequipa, hasta por lo menos Iquique por el sur) y por el noroeste hasta las vertientes orientales de los Andes (Sandia y Carabaya, en el Perú, y el norte de La Paz, en Bolivia). La lengua uruquilla, o simplemente uru, era hablada en toda la región de los lagos y sus islas, a lo largo del eje acuático Titicaca-Coipasa, conectada por el Desaguadero. El aimara, responsable de la desintegración del otrora territorio continuo del puquina, era la lengua hegemónica que copaba toda la región altiplánica, desplazando al puquina para relegarlo a los territorios extremos mencionados. El quechua, en fi n, procedente del Cusco, esta vez vehiculizado por los incas, comenzaba a incursionar en la zona por el flanco noroeste del lago, desplazando al puquina, y sentando las bases de la repartición territorial que presentan hoy día las dos lenguas
Fig. 1. Jóvenes quechuas de Santiago de Pupuja celebrando el carnaval. Fig. 2. Mujeres aimaras, la otra lengua general del Tahuantinsuyu.
Rodolfo Cerron Palomino
nativas vigentes. Los documentos que nos describen la situación esbozada, de manera indirecta, pero bastante precisa, son en este caso la Tasa de la Visita General del virrey Toledo y la Copia de curatos del antiguo obispado de Charcas2, estudiados, entre otros, desde el punto de vista de sus incidencias étnicas y lingüísticas, por Thérèse Bouysse-Cassagne3.
Lenguas y pueblos lacustres En general, como era de esperarse, la información documental respecto de los idiomas y de los pueblos que los hablaban no deja de ser por momentos ambigua y confusa, por el mismo hecho de que respondían a objetivos de carácter administrativo tanto fiscal como religioso. Téngase en cuenta, además, que las políticas de conquista tanto incaica como española se caracterizaron por movilizar grupos humanos de un territorio a otro en gran escala, a través del sistema de los mitmas, en el primer caso, y de las reducciones y de las mitas mineras, en el segundo. Sin ir muy lejos, en lo que respecta al área circunlacustre, sabemos de la práctica repetida por incas y españoles de extraer violentamente a los moradores del lago para asentarlos en tierra firme en calidad de mano de obra, provocando su asimilación tanto étnica como lingüística a los grupos aimaras o quechuas del entorno lacustre. De entonces, y seguramente
2
de muy antes, datan los procesos de transfiguración étnica y de sustitución idiomática por los que pasaron los habitantes del «mar interior». Y así entendemos cómo, cuando documentos como los referidos nos hablan de tributarios «uros», éstos podían ser, en efecto, hablantes de uruquilla, pero también podían serlo del puquina, del aimara y hasta del quechua. Del mismo modo, una vez asimilados a los grupos de tierra firme, los uroquillas podían ser censados como «puquinas» o «aimaras». Así, pues, los membretes étnicos manejados en los documentos coloniales deben tomarse en verdad como categorías fiscales y tributarias antes que como indicadores precisos de membresías étnicas4. La situación de confusión entre grupos étnicos y entidades idiomáticas a que se hizo referencia no es privativa de los documentos de carácter fiscal y administrativo, pues otro tanto ocurre en los textos históricos elaborados por los cronistas y los investigadores posteriores. Como resultado de ello, se ha confundido, en el plano histórico, a los «collas» como aimaras, y, en el plano lingüístico, al uruquilla con el puquina.
37