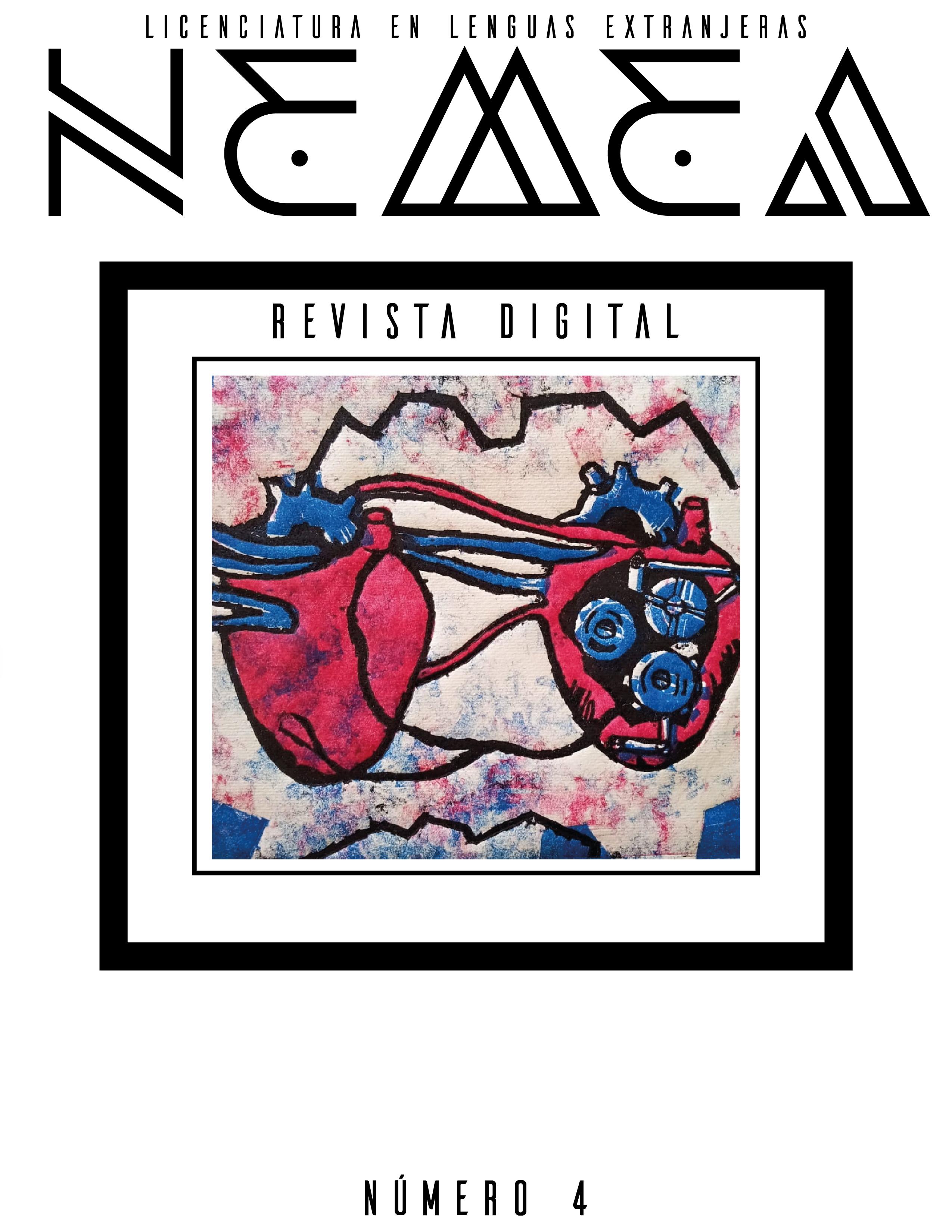

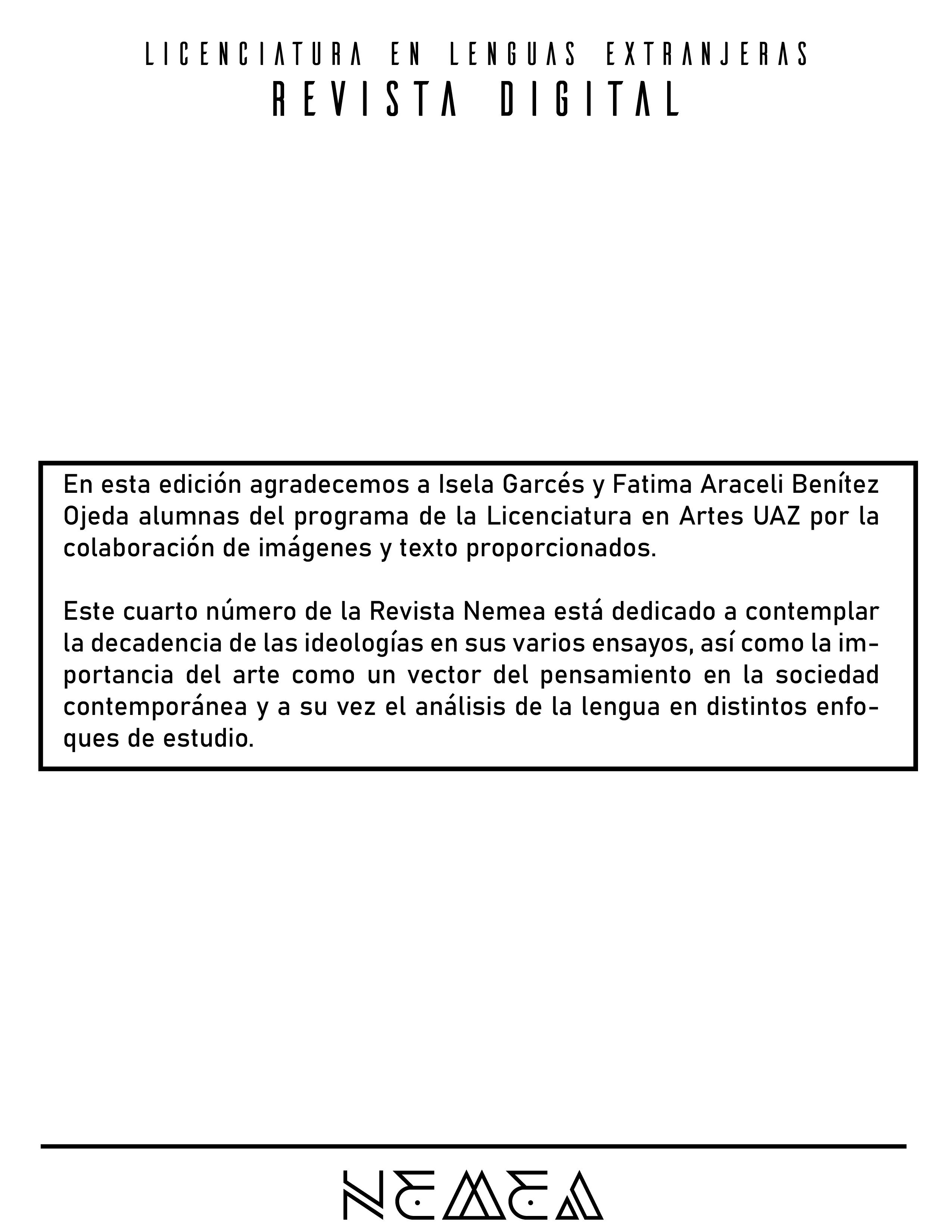

 Imagen: Isela Guadalupe Garcés Loera
Imagen: Isela Guadalupe Garcés Loera

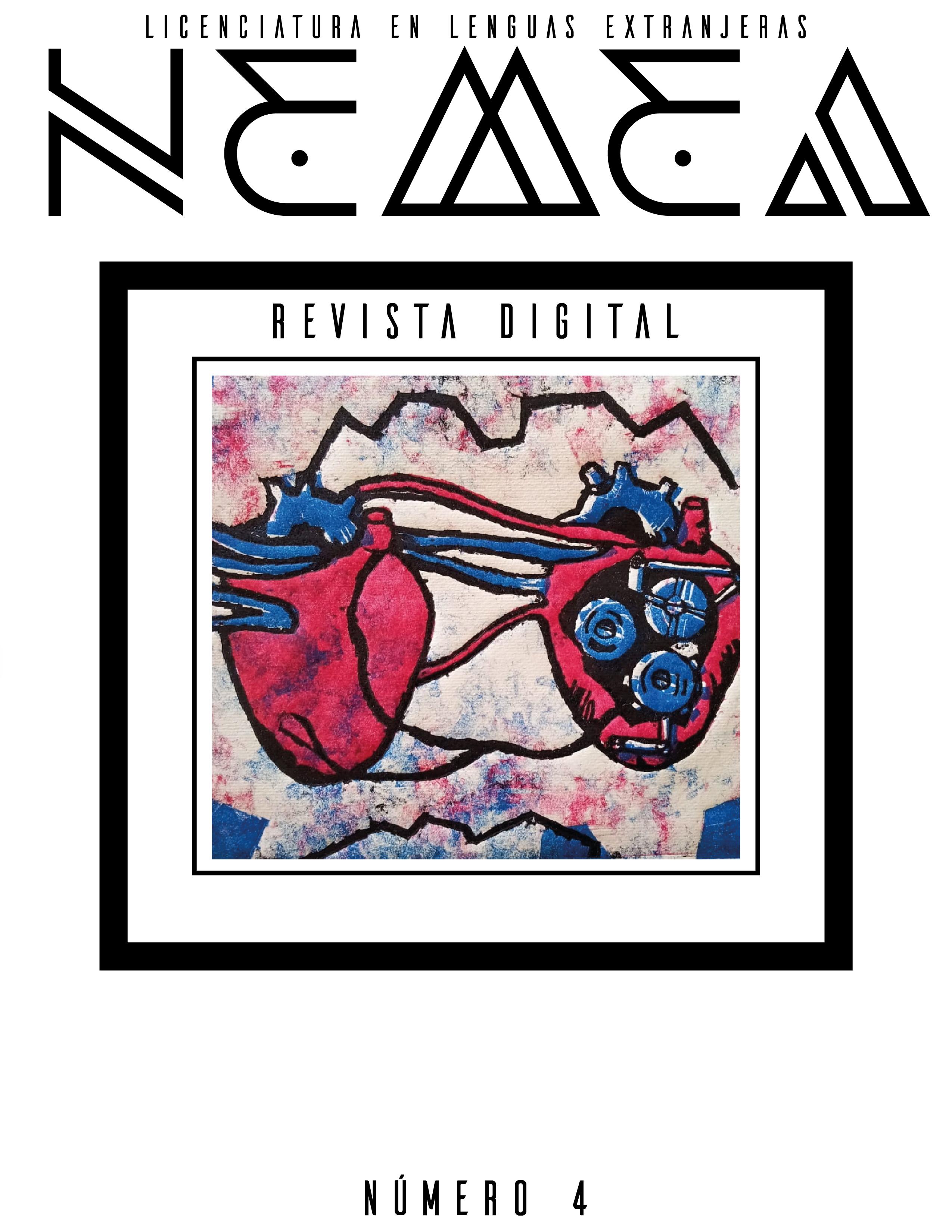

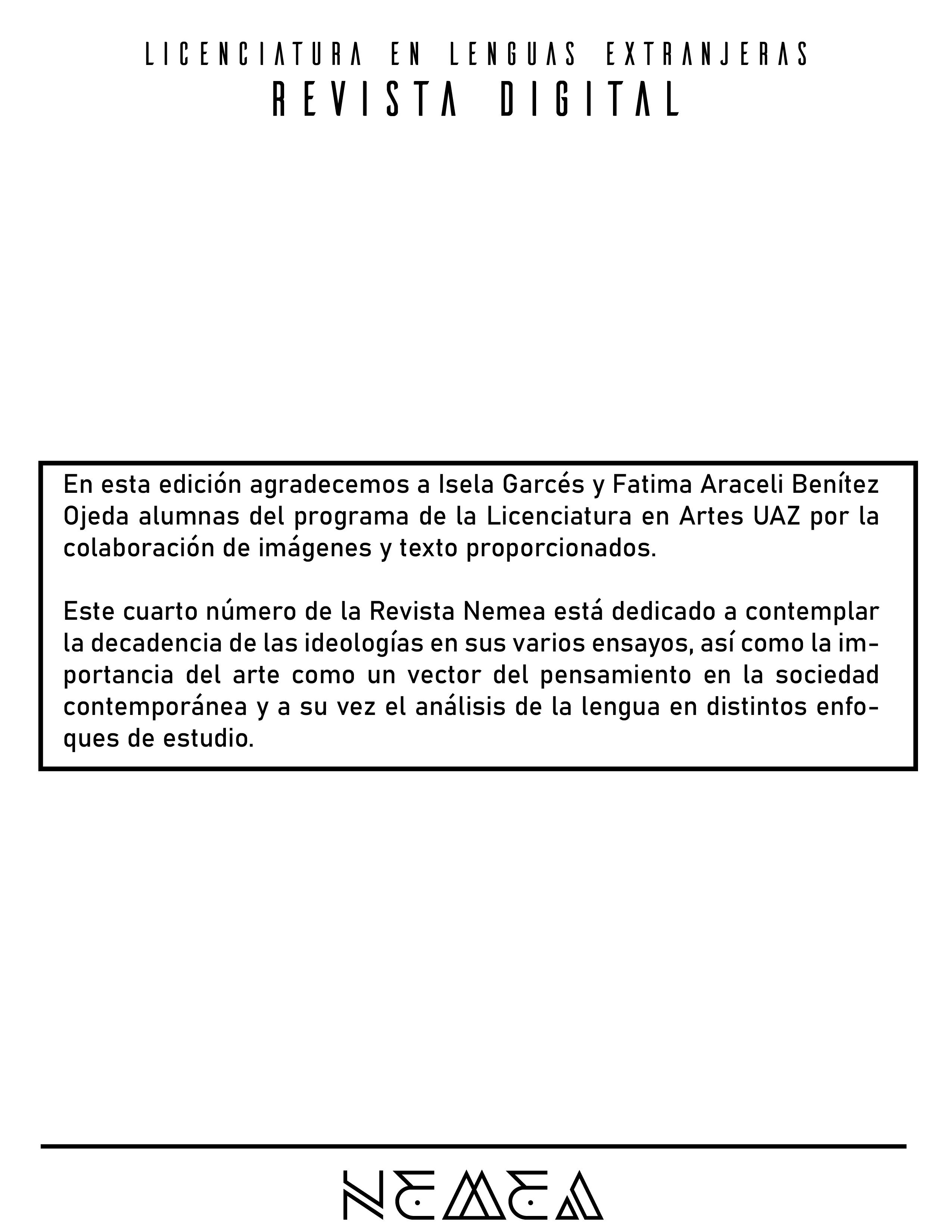

 Imagen: Isela Guadalupe Garcés Loera
Imagen: Isela Guadalupe Garcés Loera

Por: Isela Guadalupe Garcés Loera
La pregunta ¿para qué sirve el arte? ha sido constantemente tema de debate entre especialistas, para algunos es un elemento pedagógico, para otros se utiliza como objeto de contemplación que surge con el propósito de embelesar los sentidos de los espectadores, otros más señalan que su finalidad es que el artista represente el mundo que lo rodea (Rabe, 2005. p. 139). El arte tiene estos objetivos y más entre los cuales resalta uno que para el presente escrito resulta fundamental, éste plantea que la función del arte es resistir los embates de lo institucional, así su objetivo es ser crítico de la sociedad de la que surge, de poner en evidencia la deshumanización que se guarda en lo profundo el capitalismo a ultranza y de las diversas corrientes políticas y económicas.
A continuación, se describirán dos momentos históricos que servirán de ejemplo para observar este planteamiento. En primero episodio tuvo sus antecedentes durante el siglo XIV, a partir de la sustitución del geocentrismo por el sistema heleocentrista planteado por Nicolás Copérnico la humanidad entró en crisis, pues con ella perecía la idea de que la tierra era el centro del cosmos. Con las ideas de Copérnico, al lado de las desarrolladas en los siglos subsecuentes por Galileo Galilei, Kepler, Brahe, entre otros, la ciencia moderna sentó sus bases y su encumbramiento definitivo se dio en el siglo XVIII a partir de los postulados de los principales representantes de la Ilustración, así la sociedad comenzó una transformación hacia la búsqueda de la verdad a través de la lógica y el razonamiento (Juanes, 2010, p. 113). El ascenso de la lógica trajo como consecuencia la creencia de que a través de una existencia de acuerdo al razonamiento el futuro sería halagüeño, este pensamiento encontró su máxima expresión en la obra Meditaciones de René Descartes, principalmente en su tercer apartado en el que se planteaba la eliminación total de los sentidos, de lo corpóreo, de lo finito, de los deseos debido a que lo primordial era suprimir todo aquello que no podía ser reducido, pues los impulsos carnales usados por el genio maligno1 impedían al ser humano “[…] hacerse amo y señor del mundo mediante el pensamiento matemático, tecno-científico”. En este contexto se le exigió al arte aniquilar todo aquello que exaltara lo sensual, sin embargo, ésta lejos de aceptar el reduccionismo encumbró en su máxima expresión la naturaleza, los deseos, placeres, el erotismo, etcétera (Juanes, 2010, p. 114).
Por tanto, el arte puso en juego todas las pulsiones y con ello resaltó lo que se deseaba excluir, por lo anterior, según Juanes (2014) en el siglo XVIII surgieron dos modernidades, la primera fue institucional y política y su representante fue el academicista arte neoclásico y la segunda modernidad le perteneció a la de las artes marginales. Como se señaló anteriormen-
1Prolongación de la tradición platónico cristiano de culpabilidad o culpabilización del cuerpo, un genio maligno que era la tentación, acecho, desvío, pérdida, mal, desviación. De lo que hay que prescindir justamente para instalarnos en ese sitio paradigmático que es el sitio de la razón pura (Juanes, 2014, p. 127).
te, en esta etapa la sociedad era optimista ante lo que le traería el futuro y pronto ese optimismo encontró su primera contrariedad, pues aconteció uno de los hechos más importantes de la historia la Revolución Francesa, la cual entre sus ideales se hallaban el renovarlo todo y cuestionar todo para que el ser humano se atreviera a pensar y a vivir por él mismo.

La revolución lejos de traer consigo ese destino bello que la humanidad deseaba, trajo muerte, hambre, enfermedad, miseria y sufrimiento a cientos de personas. Así, se venían abajo los ideales de un movimiento abanderado por la ilustración, ante la decepción, los artistas comenzaron a realizar piezas que ponían en evidencia esa realidad sanguinaria y decadente. En la pintura, por ejemplo, Francisco de Goya y Lucientes perteneciente a la corriente ilustrada, transformó su pintura con el paso del tiempo y comenzó la realización de obras extrañas y lúgubres, cuadros como El aquelarre, Duelo a garrotazos, Saturno devorando a sus hijos, Dos viejos comiendo sopa, Hombres leyendo, Goya atendido por el Doctor Arrieta, Fraile hablando con una vieja, Hombre buscando pulgas en su camisa, entre muchos otros, mostraban seres deformes y horripilantes que invadían las escenas.
Así, Goya juzgó a la sociedad a través de figuras que se destrozan así mismas o a los demás, personajes que se retuercen en su miseria y en sus miedos más profundos, miedos que provienen de la infancia, el terror que siente el niño ante una vieja desdentada que es similar a una bruja o el animal que parece a una bestia nocturna que acecha en la penumbra. La pintura de Goya no era delicada ni serena, sino oscura y desgarradora, su trazo era perfecto para plasmar el sufrimiento y la agonía de los seres humanos. Su crítica, por tanto, iba hacia la ignorancia y la superchería de las personas y hacia la modernidad beligerante que se disponía a masacrar a aquel que se resistiera a las nuevas fórmulas de pensar y hacer.
El segundo momento surgió en el México de la segunda mitad del siglo XX. Luego de la Revolución Mexicana el país estaba listo para construir una nueva nación que encontrara su identidad, por lo cual comenzaron a impulsarse proyectos educativos, económicos, políticos y culturales, en este último rubro se consideró que las artes eran un vehículo perfecto para transmitir al pueblo sus raíces identitarias. Así, los muralistas: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, María Izquierdo, Pascual Orozco, entre otros, empezaron a pintar edificios públicos: bibliotecas, universidades, centros culturales, etcétera. Entre los principales temas estaban lo pasajes históricos como la etapa precolombina, la conquista, el virreinato entre otros. Eran muy recurrentes además el indigenismo y el campesinado (Chávez, 2005. p.1).
Lo mexicano ocupó un lugar preponderante en las artes escénicas, pues en esa etapa el cine se consagró a través de historias en las que se narraba la vida en el campo, por lo cual se mostraban escenas de pueblos rústicos en lo que el estereotipado ranchero bebía, montaba a caballo y conquistaba a la más bella. En la narrativa en espacios citadinos los guiones no cambiaban mucho, en éstos, por lo general a través de la vida de una mujer acaudalada se revelaba ante el público una modernidad benéfica que iba transformando la existencia de los habitantes de las grandes ciudades.
La escultura también se decantó por los temas revolucionarios y por la historia de bronce, así, Ignacio Asúnsolo llevó a cabo el monumento a Álvaro Obregón en 1935 y Oliverio Martínez realizó el monumento a la Revolución en 1938. En la pintura de caballete hubo gran desarrollo, sin embargó, ésta se influenció por el nacionalismo, por lo que el tópico sería la vida rural, vida que plasmó Fermín Revueltas en su cuadro titulado La Siembra en 1933 (Chávez, 2005, pp. 9-12).
En este contexto de exploración de lo nacional en sus múltiples facetas, aparecen algunas obras cinematográficas que revela la otra cara de México, un submundo marginado y recóndito en el que habitaba lo más deplorable, así en el contexto urbano desaparecen los citadinos
de clase alta y son sustituidos por familias miserables que viven en la pobreza extrema, tal es el caso de la película Los Olvidados de 1950, cinta dirigida por Luis Buñuel y en la cual se muestra, sin eufemismos los actos más atroces que puede cometer un ser humano. Por lo tanto, este otro cine descubre una verdad desagradable de ver y digerir, una realidad que siempre había estado presente, pero nadie se había detenido a observar, ya no se presentaba la ciudad que crecía a pasos agigantados y en donde los vecinos se trataban de forma fraternal, sino un arrabal inmundo. En este hilo conductor otra película que denuncia aspectos similares es la cinta El Hombre de Papel de 1963, en ella se narra, entre otras cosas, la perversidad y violencia de las personas, misma que no se puede reducir ni domar, pues solo falta un mínimo componente para que los personajes destapen su odio, su avaricia, su lado más despreciable e inhumano.
Para cerrar este trabajo solo resta decir que la sociedad presente, aquella a la que Zygmund Bauman denomina como líquida, pues nada perdura, todo se desvanece, es momentáneo y trivial. Un mundo narcisista en el que la ciencia y las religiones no lograron llevar la existencia a la plenitud, pues el razonamiento no fue capaz de conducir a la humanidad a su utopía ni el cristianismo consiguió que prevaleciera su ideología en la que sus devotos alcanzarían redención y salvación a partir de la aceptación del sufrimiento en esta vida. En este escenario el papel de las artes continúa siendo el mismo, develar a la sociedad aquello que está putrefacto, aquello que no es bueno, que está contaminando, porque revelar es dar el primer paso para cambiar aquello que no nos gusta.
Referencias:
Chávez, H. (2012). “Las artes plásticas en el México posrevolucionario 1920-1940”. Historia de México II Segunda Unidad: en Programa de Cómputo para la Enseñanza: Cultura y Vida Cotidiana: 1920-1940, México, UNAM Juanes, López, J. (2010). Territorios del Arte Contemporáneo, BUAP, México, pp. 11-17Rabe, A. (2005). “El papel del arte para la vida. Reflexiones acerca de la funcionalidad y la autonomía de la obra de arte”, en Revista de filosofía, Todorov, S. (2014). La pintura de la Ilustración, de Watteau a Goya, Galaxia Gutemberg. S. L., España.

Elpensar en la construcción del concepto del arte ha variado dependiendo del tiempo, es un proceso natural el hecho de una concepción del arte penda del pensamiento y la construcción de los imaginarios, la necesidad del verla como una liberación de la voz y el espíritu del ser se ha transformado, y ahora no es más que vestigios ruinosos de algo que fue bello, terrible, sublime. La degradación de las formas del arte fue alterándose conforme las nuevas generaciones crecían el arte declinaba, unos trazos sin fin, unas líneas que ya no anuncian la creación de una obra magistral, las notas de melodías sin alma, sin compases perfectos. El arte es convulsión nos toca en esencia y nos coloca sobre el mundo.


Imagen: Fatima Araceli Benítez Ojeda

Mi poesía tendrá por objeto atacar al hombre, esa bestia salvaje, y al Creador, que no debería haber engendrado semejante carroña. Isidore Ducasse, Conde de Lautréamont (1869)
En 1869 se escribe una de las obras poéticas más fascinantes de la literatura, vetada desde su creación. La poética de Los cantos de Maldoror de Isidoro Ducasse son una serie de seis cantos que separan y muestran el caos del ser, aquel que está condenado a buscarse a partir de sí, pero nunca se encuentra, ya sea en las pesadillas o en la muerte Madoror representa la condena de los lustros de la existencia, de ahí que será el modelo para armar otras obras como Bestiario de Juan José Arreola, de ahí el interés por analizar ambas visiones, tan alejadas, pero al mismo tiempo tan unidas entre sí que nos permiten entender el contraste entre las dos esencias. En un ambiente ceniciento, frío, parisino, habita Maldoror, el personaje principal de la obra, ingenio plagado de tinieblas fúnebres y un odio postrado a los pies de la humanidad. Isidore Ducasse crea un bestiario poético estrechamente vinculado por la antítesis de la vida. proyecta al hombre, el animal y la poesía que compone de una visión lapidaria en la que se alza al hombre desde una cima para luego dejarlo caer al negro abismo de sí en la nada. Una poesía ensordecedora de un cuerpo que yace en su lecho de muerte partido en dos mitades, la bestial y la humana:
Escribo desde mi lecho de muerte, rodeado de curas, mecido por las olas del mar tempestuosas, o erguido sobre la montaña… pero no con los ojos vueltos a lo alto: sé que mi aniquilamiento será completo. Por lo demás yo no podría esperar gracia. ¿Quién abre la puerta de mi cámara mortuoria? Había pedido que nadie entrara. Quienquiera que seas aléjate; pero si crees percibir alguna señal de dolor o de miedo en mi rostro de hiena (uso esta comparación, aunque la hiena es más hermosa que yo y más agradable a la vista), desengáñate2.
2Ducasse, Isidore, Los cantos de Maldoror, Buenos Aires, Editorial Argonauta, 2014. pp. 86-87

«La poética de las bestias de Isidore Ducasse, un intertexto en las obras de Juan José Arreola»
En Maldoror se recrean de alguna forma los vórtices humanos que confieren una voz al ser y al animal que parecieran dos figuras, aunque a su vez se rechazan. Dentro de la tradición literaria los animales son seres dueños de sí, soberbios, sabios, hermosos o repulsivos, pero siempre ellos mismos, sin espejismos, por el contrario, el humano, enmascara bajo su rostro mil máscaras condenadas a buscarse en los otras y jamás pueden verse a sí mismas. En la obra de Arreola, conjuntamente con el bestiario de Ducasse, los animales son bondadosos, y su sabiduría les permite distinguir el bien del mal y las cicatrices de la creación, pero están dotados también de conciencia que les permite ascender un peldaño más alto a diferencia del ser.
Para Maldoror las bestias son la antelación de la muerte, el palpitar de un latido casi extinto. Ducasse repasa un catálogo bestial que traza en su recorrido: cita a la hiena, al perro, a las aves nocturnas, a los peces, entre los que él deambula, son su espejo, aunque lamenta más habitar un cuerpo humano que uno animal. Maldoror en su ensimismamiento detesta la raza humana, a los otros de su especie: “¡Raza estúpida e idiota! Te arrepentirás de comportarte así [….]3 .
En contraste con la poética sombría de Lautréamont, Juan José Arreola emplea un efecto picaresco, una fórmula burlesca, ironizada, un sutil destello de simpatía con el género humano. Al emplear a los animales, Arreola suplanta al bestiario de un libro por aquellos que contienen características y atribuciones humanas, y deja en claro las relaciones intra poéticas que sustentan ambas visiones. En las dos obras aparecen los sapos como espejos de fealdad y deformidad del hombre. En el primer canto un sapo habla con Maldoror: “Maldoror escúchame. Observa mi semblante sereno como un espejo, y creo además tener la inteligencia como la tuya […] ¡Yo preferiría tener los párpados soldados, un cuerpo sin brazos ni piernas, haber asesinado a un hombre antes de ser tú!”.4 Sin embargo, la entidad del sapo no se mimetiza a la de Maldoror, es tal el odio hacia el humano que prefiere ser un animal que un humano. Es un claro rechazo de un ente hacia otro, los humanos anhelantes de tener similitudes con lo animal y el animal por su parte siempre se resiste. En Arreola el sapo no interacciona, no tiene una voz: “Salta de vez en cuando para comprobar su radical estático. […] Y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge hay una secreta posición de encaje, y la fealdad del sapo aparece entre nosotros con una abrumadora cualidad de espejo”.5 Pero encuentra en él un parecido en cualidades de espejo al igual que Maldoror. Con Arreola el latido del corazón es la huella latente que une los dos reinos. La vida y la fealdad nos hace simularnos ante nuestra fealdad y nuestra estancia en el mundo y el espejo nos remite a algo que se mueve del otro lado, otro yo, otra esencia de mí al otro lado del reflejo. Siguen la poesía fúnebre y Maldoror divaga entre los mundos onírico y real y ya no sabe en donde estar, enrarecido, meditabundo, misterioso, solitario, se compara con la hiena, no obstante, la hiena es más hermosa que él al ser animal y no hombre. En Arreola la hiena aparece como un animal endemoniado y presa de la locura “la hiena ataca en montonera a las bestias solitarias, siempre en despoblado y con el hocico repleto de colmillos. Su ladrido espasmódico es modelo ejemplar de la carcajada nocturna que trastorna al manicomio”.6 Las hienas son tomadas desde bestiarios
3Ibid. p. 110
4 Ibíd. p. 100.

5 Arreola, Juan José, Obras, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 369.
6 Ibíd. p. 354.
medievales y son la representación del miedo; es el animal solitario, malévolo, loco, pero también fascina por las particularidades de éste, su risa, su instinto asesino, su naturaleza agresiva. Si bien, son dos entes distintos parecieran un mismo reflejo al contemplar la locura que brota del animal y la locura que emana de Maldoror.
En Maldoror existe también una agonía de la vida y la muerte, en la que no pareciera haber un final: “Recibí la vida como una herida, y he prohibido al suicidio que haga desaparecer esa cicatriz”.7 Las arañas son animales fascinantes que tejen y destejen los hilos de la vida, y Maldoror es un ente fuera del mundo, que habita donde las fronteras entre el cielo y el infierno, el dios y el demonio, no son perceptibles. El caos es su entorno, las bestias sus compañeros, los abismos sus páramos, los epitafios sus rótulos, la araña es entonces la compañía de la muerte. En Arreola la araña tiene la misma función, como la viuda negra, las arañas tienen en su telar tejidos los destinos de los hombres y con su picadura final dan también el último respiro a su víctima:
Cada noche, a la hora en la que el sueño ha alcanzado su mayor grado de intensidad, una vieja araña de gran especie saca lentamente su cabeza de un agujero situado sobre el piso (...) ¡Cosa remarcable! Yo quien hago retroceder el sueño y las pesadillas, me siento paralizado en la totalidad de mi cuerpo, cuando ella brinca el largo de los pies de ébano de mi cama de satén. Ella me oprime la garganta con sus patas y me succiona la sangre con su vientre. 8
Si bien, tanto Ducasse como Arreola escriben obras que se dimensionan y distorsionan tanto en estilo como en contenido, son un punto de encuentro para los bestiarios que trastocan al existencialismo como un diálogo fragmentado en épocas y espacios geográficos, pero del cual subsisten la bestia y el humano fusionados en un ser como una línea invisible que todo une y separa al reconocerse el uno en el otro con el mismo reflejo, la bestia, el animal y el hombre entretejidos en las ruedas del tiempo.
Bibliografía
Ducasse, Isidore, Obras completas, Buenos Aires, Editorial Argonauta, 2014.
Bachelard Gastón, Breviarios, Les chants de Maldoror, México, Fondo de Cultura Económica, 2005. Arreola, Juan José, Obras, antología y prólogo de Saúl Yurkievich, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
7Ducasse, Isidore, op. cit., p. 155.
8 Ibid, p. 224


Estarde, el sol se ha escondido tras el horizonte y sus colores han dado paso a la oscuridad que se ha apoderado de este lugar… sólo la luz de la luna se refleja en un espejo de agua sobre las calles dando así un aspecto sereno a la noche mientras que, al mismo tiempo, las manecillas de ese viejo reloj cobrizo parecen detenerse…cierro los ojos…
Hay una voz que me nombra, miro a mi alrededor y no hay nadie ¿será acaso solo mi imaginación? Absorto en mis pensamientos vuelvo a escuchar esa misma voz, giro mi cabeza y noto sólo la presencia de sombras, entre ellas la mía que parece observarme, ha notado también mi presencia,

escucho su voz… ¡Qué rara sensación! ¿Me estaré volviendo loco? Me da igual, comienzo a conversar con mi ¿nueva? Compañera
- Te he estado observando – me dice con frialdad.
- ¿Quién eres?, ¿dónde estás?
- ¡Yo!, ¡aquí, siempre atada a ti! ¿Es que acaso no me distingues?
- ¡No te veo, te estás moviendo?
- Depende de ti… yo dependo de ti… Sólo la observo mientras ella sigue hablando,
- No me molestes – la interrumpo por un instante – no por ahora, no tengo ánimos de nada… ni de pensar, ¡tengo un fuerte dolor de cabeza!
- Lo siento – me contesta – es sólo que últimamente te he visto tan callado y con deseos de hablar con alguien…
- ¿Qué es lo que quieres?
- ¡Háblame de los colores!

- ¿De los colores?
- ¡Sí, descríbelos!
… - ¡Eres egoísta, tal como lo pensé!

- ¡No es verdad!
- ¡Claro que sí! Todo siempre depende ti, yo dependo de ti, nada puedo hacer por mí mismo, no puedo saber qué hace tan especial los atardeceres, por qué la fruta de invierno sabe así, cuál es la diferencia entre una suave brisa de verano y el viento gélido de esta época… nada si no es por ti… y digámoslo… me dejas sólo las sobras…
- Lo siento… no lo había pensado…
…
Tengo la mirada perdida, como si buscase algo; ya el sol empieza a cobijarme con sus primeros rayos del alba y siento la suave brisa empapar mi rostro mientras que respiro este frío viento del sur, me siento libre, como si pudiera volar… Sombra, ¿dónde te metiste?
Imagen: Isela Guadalupe Garcés Loera



Luna de la noche con tu luz triste y nostálgica reflejada entre los callejones de esta vieja ciudad que cada vez son menos rosas y más azules.
Luna de ciudad que lloras y tus lágrimas se confunden con la tierna lluvia que cae como un manto de una suave tela oscura cubriendo las viejas plazas de este lugar.
Luna de ciudad de este mes frío, luna que pareces ser mía, perdida en este camino de cantera hecho por la gente que ya se ha ido y no volverá más.
Luna de ciudad que nos regalas tu brillo nocturno y te escondes en el horizonte en esta fría y serena noche, detrás de ese eterno cerro testigo de mi nacimiento.
Luna de ciudad que acompañas mi lento andar mientras un gélido viento sopla entre los rincones creados por los edificios de cantera y las calles adoquinadas.
Luna de ciudad que acompañas a esas sombras eternas que bailan moviéndose al ritmo de las notas del silencio en un tiempo sin principio ni fin.
Luna de ciudad, ¡cuéntame otra historia!, ¡cobíjame con el fuego de la melancolía e ilumíname con la luz de la soledad!
Imagen: Isela Guadalupe Garcés Loera


En “Luvina”, Juan Rulfo hace una alegoría en torno a la desolación, melancolía y depresión. Se argumenta que todo el cuento es una metáfora sobre la situación de cualquier lugar donde exista un ambiente tan desesperante como el de Luvina. En este ensayo se examinará a “Luvina”, sus habitantes, al viento y al tiempo como recursos metafóricos, considerando el México posrevolucionario, contexto de Juan Rulfo.
Resulta notable que “Luvina” centra la atención en el pueblo mismo, no en los personajes ni en la acción pues retrata la realidad de San Juan Luvina, un pueblo olvidado por Dios, donde impera la soledad, el desamparo, el silencio y la muerte. El cuento es relatado en forma de monólogo por uno de los antiguos habitantes del pueblo, y le habla a un recién llegado sobre sus recuerdos de aquel lugar. Narra la primera vez que llegó allí, sus memorias, sus ilusiones perdidas: Luvina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta. Yo diría que es el lugar donde anida la tristeza. Donde no se conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara. Y usted, si quiere, puede ver esa tristeza a la hora que quiera. [...] Está allí como si allí hubiera nacido. (Rulfo, 2016: p.48)
Es la visión de un pueblo es pesimista, fatalista. Se argumenta entonces que Rulfo hace una comparativa entre la desolación del mundo, la soledad del hombre y, sobre todo, el México postrevolucionario en el que creció. Un México devastado por la revolución de 1910 a 1917 y en años consiguientes, La Guerra Cristera, y plasma esa inconformidad en sus dos obras, El llano en llamas y Pedro Páramo. Según Jean Meyer (2004), Rulfo afirma con la honda y discreta ironía que le caracterizaba, que México poseía: “dos industrias pesadas: la fábrica de desiertos y la de niños”. Rulfo fue consciente de vivir un mundo atrasado y extremadamente violento, él lo vivió desde dentro y lo sufrió desde pequeño. La infancia de Rulfo estuvo colmada de revueltas campesinas, saqueos, incendios, matanzas y protestas sociales entre otros movimientos, su padre fue asesinado, como también lo fueron varios de sus tíos, es posible que Rulfo refleje el vacío de su propia infancia al representar a los niños como sombras en segundo plano, solo están presentes cuando se escuchan jugar a las afueras del pueblo y cuando el narrador habla sobre su familia. Pérez Muños (2009), menciona que en la literatura uno de los aspectos más utilizados por los autores es la imagen del niño como representación de inocencia y, por consiguiente, de salvación. Se estableció anteriormente que “Luvina” es la imagen del desconsuelo, los niños pueden existir solo a las afueras del pueblo, pues de lo contrario serían una paradoja en sí. Otro elemento reiterado y esencial en “Luvina” es el viento:
Y sobran días en que se lleva el techo de las casas como si se llevara un sombrero de petate, de-

jando los paredones lisos, descobijados. Luego rasca como si tuviera uñas: uno lo oye mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancando tecatas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno como si se pusiera a remover los goznes de nuestros mismos huesos. (Rulfo, 2016: p.47)
Una fuerza que erosiona la tierra y azota sin misericordia a los habitantes de Luvina. El viento es usado como medio metafórico para describir el silencio, el vacío, la nada. El hecho de que los seres humanos, y no sólo objetos son víctimas de la naturaleza refuerza la idea de una muerte violenta que realmente sólo un ser humano u otro animal puede experimentar. El viento presagia la muerte en las noches de luna llena cuando se puede ver en forma de un ente arrastrando una cobija negra por las calles de Luvina. Sánchez (2013), propone que el viento sufre diferentes transformaciones en “Luvina”, un sueño, una pesadilla, un demonio, un vigilante, un fantasma, una amenaza, la muerte. Con la ausencia del viento llega también al relato a su clímax. El viento se calma en medio del miedo: pero se convierte así en la grieta por donde entran las más terribles apariciones. Las mensajeras de la muerte, las mujeres de Luvina. Se entiende que hay un ciclo de violencia donde los hombres solo regresan una vez al año, para procrear más niños y luego se marchan y las mujeres son las que se quedan a vivir en ese purgatorio donde ya no son personas, sino más bien sombras habitando el pueblo. Pero las razones de por qué se quedan no se limitan a cuestiones burocráticas y políticas, sino que van más allá, están bien arraigadas en la idiosincrasia regional (Bustos, 2013). Ellas saben que, aunque quisieran dejar el lugar nadie las ayudaría. Se infiere que estos elementos son también una descripción de cómo veía Rulfo a los hombres que se marchaban a la guerra revolucionaria y ya no regresaban, abandonando a sus familias:
Usted ha de pensar que le estoy dando vueltas a una misma idea. Y así es, sí señor… Estar sentado en el umbral de la puerta, mirando la salida y la puesta del sol, subiendo y bajando la cabeza, hasta que acaban aflojándose los resortes y entonces todo se queda quieto, sin tiempo, como si viviera siempre en la eternidad. Esto hacen allí los viejos. (Rulfo, 2016: p.47)

Parte de la estructura narrativa de la novela es un tiempo cíclico, la sustitución del maestro rural, los interminables días y noches. En Luvina parece que el tiempo se alarga tanto que inclusive parece detenerse, No hay un dónde, ni quién, ni cuándo: sólo un cerro alto y pedregoso, gris pardo, en quien hasta el viento se planta, sin tiempo (Díez, 2008). El largo monólogo del narrador es un ir y venir de ideas que regresan siempre a lo mismo, es un juego narrativo para que el lector se sienta igual de atrapado que el protagonista. Se destaca además de la suspensión de la temporalidad de diferentes formas en las cuales se rompe la sucesión narrativa del presente-pasado (Rodríguez, 2003), continuamente el cuento pasa a un tiempo y espacio diferentes en donde ni siquiera la muerte es un límite a la participación de los personajes; al contrario, a partir de la muerte, la escenificación de estos no tiene límites
A través de diferentes recursos narrativos, Rulfo logra crear una obra maestra del realismo mágico y demuestra la condición humana tras La Revolución Mexicana, crea un tiempo-espacio que va más allá del paraíso o del infierno y construye toda una realidad a partir de sus vivencias. Esta
obra hace al lector comprender la tristeza, ira e inconformidad de este pueblo específico, que, sin embargo, puede ser cualquiera, a través de una imagen de belleza poética y decadencia.

Benítez, F. “Conversaciones con Juan Rulfo”, México Indígena, INI, n° extraordinario, 1986, pág. 50).
Bustos, R. O. (2010). Técnicas narrativas de Juan Rulfo en el cuento “Luvina” de El llano en llamas. Revista Casa del tiempo 28, 9-11.
Díez, M. (2008). Luvina de Juan Rulfo: la imagen de la desolación. Espéculo, 38.
Meyer, J. (2004). Juan Rulfo habla de la Cristiada. Letras libres, (65).
Pérez-Muñoz, C. (2009). La metáfora de la niñez como recurso literario: De la cuentística decimonónica a la narrativa del siglo xx (Doctoral dissertation, The University of North Carolina at Chapel Hill).
Rizo, E. (2003). Juan Rulfo y la representación literaria del mestizaje. Escritos, Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje, 28, 125-148.
Rodríguez Penagos, J. M. (2003). Juan Rulfo y el ensueño del tiempo. Revista Mal Estar e Subjetividade, 3(1), 130-150.
Rulfo, J. (2016). El llano en llamas. Editorial RM.
Sánchez, A. (2013). Juan Rulfo y el ritual del viento. DeBolsillo.
No es indicio de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma
 Jiddu Krishnamurti (1895-1986)
Jiddu Krishnamurti (1895-1986)
Es razón de meditar entorno al peso que sostiene la mujer en sociedad, la cual posee expectativas arraigadas en los prejuicios sociales de género, Montenegro, Argumosa y Tostado (2018) los conceptualizan como una valorización negativa de determinados grupos o personas que buscan la discriminación por divergir de lo que es moralmente aceptado. En este caso, converge en conseguir verdadero éxito como mujer: adquirir un empleo estable, ser impecable, casarse, tener hijos. Realizar todo lo anterior en, aproximadamente, diez años suponiendo que la “juventud” se entiende como a los veinte.
A través del cuento “La señorita Julia” de Amparo Dávila se visibiliza una constante en el sentir de la mujer acerca de la presión impuesta sobre sus hombros y la soledad prometida si no cumple con objetivos impuestos. Lo anterior se enlaza a lo publicado en revistas dirigidas al público femenino entre 1930 y 1950 en México, las cuales sólo proporcionan consejos para el hogar, sin ninguna referencia a temas políticos como la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia en 1934, ninguna hace alusión a temas de economía (Montes, 2003) no eran incluidos dichos temas, las mujeres se encontraban sujetas a una función fija. De ahí el interés por analizar la percepción de la mujer y la forma en que los ideales de su papel en la sociedad contemporánea afectan su calidad de vida.
En ese sentido, se concibe una explicación de ciertos comportamientos causados por aquellas exigencias. El cuento “La Señorita Julia” de Amparo Dávila, se encuentra dentro del género fantástico: Todorov considera que “el corazón de la fantasía un mundo como el nuestro, donde se produce un acontecimiento imposible de explicar por las leyes de ese mismo mundo familiar, hecho que provoca una vacilación en el lector sobre la naturalidad de

 Por: Diana Isabel Del Río Villamil
Por: Diana Isabel Del Río Villamil
ese mundo” (1981, pp. 18-20). Se puede contrastar lo anterior con la descripción de Bermúdez sobre la cuentística de Dávila: “Una cuentística que aborda lo cotidiano, lo real de forma desgarrada, la fatalidad entre los límites de la realidad y de la ficción, donde los personajes no pueden escapar a su destino” (2013, p. 47). El ambiente del cuento es atemporal y crudo, conductas poseedoras de algo de extrañeza merman en la vida de Julia, una mujer que se encuentra, posiblemente, a finales de sus veinte, que es impecable en cada aspecto de su viveza, goza de un empleo estable y mantiene una relación formal próxima a un matrimonio; Julia tiene un destino metódico establecido, siendo así, carece de alternativas. A través del cuento, Dávila describe la realidad de Julia con un tono trágico y frío cuando en esta aparecen situaciones que opacan la vida brillante que suele llevar Julia, muestra con sutileza los roces hacia la fantasía, y por ende, a lo antinatural, lo cual implanta con facilidad en el lector dudas acerca de la sensatez de ese mundo.
Aunque pareciera que Julia está a un paso de la completa felicidad, ella, con sus hermanas casadas y sus padres muertos, tiene pocas cosas a las cuales aferrarse. Aquellas que se desmoronan con lentitud cuando comienza a perderse a sí misma. “Una noche la había despertado un ruido extraño como de pequeñas patadas y carreras ligeras. Encendió la luz y buscó por toda la casa, sin encontrar nada” (Dávila, 2009, p. 54). El peso que Julia sostiene hace que su salud mental se resquebraje cada noche un poco más que la anterior; se analiza, entonces, la desesperación de Julia por regresar a su antigua vida, a su antiguo papel como mujer. Una pena que ella se encontrara tan hundida en sus propios pensamientos como para poder salvarse.
Un punto imprescindible se fundamenta a partir de que, al final de la trama, las personas a su alrededor advierten de los cambios en Julia y, en lugar de comprenderla, la juzgan tanto como por su actitud, como por su edad; muestra de aquellas actitudes se encuentra en un fragmento del cuento: “La incomprensión y la bajeza de que
 Imagen: Fátima Araceli Benítez Ojeda
Imagen: Fátima Araceli Benítez Ojeda
era capaz la mayoría de la gente la habían destrozado y deprimido por completo” (Dávila, 2009, p. 57). Ser juzgada por personas que no conocen la historia completa, que no saben todo lo que Julia ha tenido que pasar; sólo es cruelmente criticada a partir de lo que se espera de ella y eso la deprime, la marchita. Como mujer, Julia tiene implantadas en su cabeza ideas sobre aquello que debe llegar a ser a cierta edad, de tal manera que cuando las ratas aparecen robando su brillo, entra en desesperación, una con la que no sabe cómo lidiar. Al suponer que a Julia todavía le queda el cariño de su prometido, se pensaría que aún hay esperanza para ella, luego, la pierde cuando él rompe su compromiso, y ese fue el soplido que terminó por apagar la candela de Julia: “El dolor y el desencanto la habían traspasado de tal manera que temía no poder decir ni una sola palabra” (Dávila, 2009, p. 60).
Julia pierde los elementos que le servían como mapa en la vida, al no cumplir con lo que la sociedad le demanda, se queda sola por lo que le resta de vida. Acerca de la soledad en la mujer aparece una crítica social: “Se reportaron algunas ideas encontradas en la población en general, que son prejuicios sobre la mujer sola, tales como: “las mujeres solteras son unas histéricas que se derrumban bajo una profunda crisis de confianza” y “las mujeres sin hijos están deprimidas y desorientadas” (Alborch, 2001, citado en Ríos y Londoño, 2012). Como se muestra en el cuento, Julia teme con arrebato el ser criticada luego de haber perdido todo en la vida; y como reflejo las ratas la atormentan en la oscuridad. En síntesis, para una mujer aquellas determinadas metas de vida son meros constructos sociales cruciales en su individualidad que enmarcan su funcionalidad impuesta dentro de su rol social, Montes (2003) afirma que “La mujer, cualquiera que fuera su posición, siempre sería inferior al hombre; por lo tanto, necesitaba protección y su mérito residía en ser un vientre fértil, entendida la maternidad y el amor maternal en términos de instinto” (p. 153). ¿A qué costo se mantiene un papel en una colectividad cruel? Julia cae en la demencia y, al igual que muchas mujeres, intercambian sus margaritas por narcisos, que al final, sin importar qué tan duro lo intenten, serán pisoteadas por alguna razón.

Alborch, C. (2001). Solas: gozos y sombras de una manera de vivir. Madrid: Temas de Hoy.
Bermudez Longoría, R. (2013). De la belleza a la fatalidad en la narrativa de Amparo Dávila. Barca de Palabras, 22, p. 47).
Dávila, A. Cuentos Reunidos. México:Fondo de Cultura Económica, 2009.
Lechuga Montenegro, J., Ramírez Argumosa, G., & Guerrero Tostado, M. (2017) . Educación y género. El largo trayecto de la mujer hacia la modernidad en México. Economía UNAM, 15(43), 110-139.
Montes de Ocanavas, E. (2003). La mujer ideal según las revistas femeninas que circularon en México. 1930 - 1950. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 10(32), 143-159.
Ríos Zapata, P. C., & Londoño Arredondo, N. H. (2012). Percepción de soledad en la mujer. El Ágora usb, 12(1), 143-164.
Todorov, T. Introducción a la literatura fantástica. Premia Editora, 1981.
Imagen: Isela Guadalupe Garcés Loera


 Por: Dana Elizabeth Montoya Alvarado
Por: Dana Elizabeth Montoya Alvarado
En América latina, precisamente en México, la opresión hacia el sector estudiantil al ejercer su derecho a la libertad de protesta ha estado siempre latente, a pesar de la tendencia del gobierno por ocultar dichos acontecimientos, se tienen registros de distintos movimientos en oposición desde 1900 hasta la actualidad, entre los cuales destaca el Estudiantil-Popular del 60 en Chilpancingo, La matanza del 68 y el Halconazo del 71. Por su parte, en Argentina destaca el movimiento de masas en los años 40 debido al Peronismo. En función a estos movimientos se analizará un cuento escrito en 1946 por el autor argentino Julio Cortázar “Casa tomada”, con el fin de contrastar y destacar la similitud del comportamiento de los personajes del texto con el de la sociedad mexicana y sus distintas generaciones ante las luchas sociales.
En Argentina en los años 40 sucedieron varios movimientos políticos que afectaron a la estabilidad del país principalmente la Segunda Guerra Mundial y el Peronismo, de los cuales servirían de inspiración para escribir este cuento que relata la historia de dos hermanos que viven en una casa que poco a poco es invadida por seres extraños, sin embargo, en lugar de actuar al respecto, sus habitantes se resignan a vivir cada vez un espacio más pequeño de la vivienda hasta que los usurpadores terminan por irrumpir por completo en el sitio y ellos simplemente lo aceptan y se van:
Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que, aun levantándose tardísimo, a las nueve y media, por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. (Cortázar, 1971: 15)
El proceso de adaptación es el hacer cambios para adaptarse a la realidad en que se vive (Cambridge, 2022) que aplicado en un ámbito social, se refiere al acto de modificar su conducta con el fin de incorporarse al medio que le rodea. Es un comportamiento presente en el texto, aquellos personajes quienes en el transcurso de la narración incluso comienzan a buscar ventajas de la situación que viven y que también se ha visto replicado en el reaccionar latino ante movimientos sociales, pues la indiferencia se ha manifestado como respuesta ante la opresión del gobierno en respuesta a los levantamientos que exigen que se respeten los derechos o se mejoren las condiciones que un determinado grupo sufre, como es en México el sector estudiantil. En esta porción de la población hay también una serie de condiciones físicas y psicológicas que devienen de las coyunturas de los movimientos, por el infortunio de encontrarse bajo la fuerte presencia de tendencias nacionalistas que pretenden evitar a toda costa que se desluzca la imagen que se tiene de un gobierno con una uniformidad impecable de habitantes conformes, donde se enaltece a los dirigentes que postulan representar los intereses y llenar las necesidades del pueblo. Muestras de esto fueron el argumento de que cualquier alteración a dicha imagen era un acto de subversión y el Peronismo en Argentina.
cuento “Casa Tomada” de Julio Cortázar.
Otra clara ejemplificación es la visión de Cortázar acompañada de realidades. En “Casa tomada” se plantea una situación donde dos hermanos poseen una vivienda, que poco a poco es invadida por seres ajenos que irrumpen en sus vidas y les quitan tanto sus posesiones como sus derechos y libertades sin que éstos puedan protestar, Cortázar retrata fragmentos de la realidad en sus textos, y evoca una analogía que expresa la relación entre el gobierno (los invasores) y los estudiantes (los dueños de la casa).
Ante las constantes represalias que resultan de llevar la contra a lo que se impone por las autoridades, un método de defensa es la adaptación. “Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar.” (Cortázar, 1971: 16), de tal manera que, ante el derecho a la protesta y la necesidad de un entorno óptimo para la educación reprimidas, resulta natural que el pueblo se silencie por miedo. No obstante, en las generaciones más recientes destaca una ideología en que se cuestiona la conformidad ante las injusticias, contrario a las personas que crecieron viviendo este sometimiento. En palabras del Dr. Miguel Olmos (2018), la represión sigue existiendo, aunque no tan notoria como lo era antes. Un ejemplo de esto fue el caso de los 43 de Ayotzinapa, ya que ante los movimientos a partir del 68 se esperaba que los estudiantes dejaran de sumarse, pero lo que se observó fue una mayoría de muestras de solidaridad ante los normalistas.
Uno de los mayores impactos que crean los movimientos estudiantiles (comenzando con la reforma universitaria de Argentina en 1918) fue el impulsar el activismo similar alrededor del mundo. El cuento muestra individualismo en las conductas de los personajes al no hacer nada para evitar el despojo de los bienes tanto propios como ajenos, se limitan a vivir con lo que tienen. Se asume una postura de sumisión cuando los personajes salen de la última parte libre de su residencia y se deshacen de sus llaves en lugar de regresar a intentar luchar contra los intrusos, pues en la historia solo se plasma la vida de quienes se ven afectados por la situación, sin mostrar una comunidad que les respalde, dado que no se menciona ningún agente de cambio que demuestre que es posible modificar su situación (como podrían ser habitantes de otras casas por ejemplo), ellos tampoco deciden ser quienes se opongan al orden impuesto por otros con más poder debido al miedo que éstos representan.
En síntesis, es notoria la presencia de la indiferencia ante el arrebatamiento de lo que les pertenece a los personajes en “Casa tomada”, y se asemeja con el comportamiento de las sociedades latinas ante las problemáticas sociales debido a las consecuencias que representa el intentar hacer un cambio, estas conductas llevan al despojo de lo que ha pertenecido a los individuos, ya sea una casa o su libertad. En una investigación realizada por el Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología en México (2007), se demostró que la inflexibilidad en los ideales pertenece a una postura conservadora típica de las generaciones mayores, no obstante, los más jóvenes puntúan con una mayor horizontalidad entre las tendencias individualista y colectivista, lo que apunta a una probable transición donde la sociedad se una a la lucha por un bien en conjunto. Para detener las situaciones de opresión y pugnar por la justicia social, los mexicanos han perdido el miedo a volverse a levantar en conjunto luchar por causas justas y humanitarias con el paso de los años. Por tanto, es importante tomar acción ante el atropello de las condiciones estudiantiles que se siguen presentando en la actualidad, para que en conjunto pueda construirse un mundo donde imperen la libertad y el respeto para el mejor aprovechamiento de oportunidades, pues, en palabras de Bradbury (1953), “Si te dan el papel pautado, escribe por el otro lado”.


Alegsa, L. Adaptación social | Significado de adaptación social. Definiciones-de.com. Recuperado de: https://www. definiciones-de.com/Definicion/de/adaptacion_social.php, 2020.
Arocena, F. A. L., & Ceballos, J. C. M. Actitudes ante la violencia, bienestar subjetivo e individualismo en jóvenes mexicanos. Enseñanza e investigación en Psicología, 12(2), 301-313, 2007.
Duarte, J. M. Casa Tomada en el contexto politico y social- Tesis. Recuperado de: http://casatomadadelaliteratura. blogspot.com/2014/09/casa-tomada-en-el-contexto-politico-y.html, 2014.
Editorial Grudemi (2019). Peronismo. Recuperado de Enciclopedia de Historia (https://enciclopediadehistoria. com/peronismo/). Última actualización: abril 2022.
Luciani, L. L. Movimientos estudiantiles latinoamericanos en los años sesenta. Historia Y Memoria, 18, 77-111. Recuperado de: https://doi.org/10.19053/20275137.n18.2019.8291, 2019
Ruiz Gutiérrez, R. Matanza del Jueves de Corpus “El Halconazo” | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México. Definiciones-de.com. Recuperado de https://www.cndh.org.mx/noticia/matanza-del-jueves-de-corpus-el-halconazo, (s. f.).
Movimientos estudiantiles en México | El Colegio de la Frontera Norte. Recuperado de https://www.colef.mx/ estemes/movimientos-estudiantiles-en-mexico/, 2018.
Spektorowski, A. Argentina 1930-1940: nacionalismo integral, justicia social y clase obrera. Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe, 2(1), 1991.
TV UNAM. MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES en México y en el Mundo | [Vídeo]. YouTube. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=Nv1tPsH02PI&feature=youtu.be, 2022.
Imagen: Isela Guadalupe Garcés Loera



Lasfaltas de ortografía son un problema que persigue a las personas desde que se aprender a escribir. Aunque es cierto que con el tiempo se puede trabajar en ciertas fallas, es imposible que en un idioma tan extenso como el español se conozcan todas las palabras existentes, por lo que no es raro que con frecuencia se presenten errores, simplemente en México los lapsogramas más comunes en relación a los fonemas son la /h/, /b/, /y/, /j/, y /s/, presentándose principalmente en niños y niñas de zonas rurales y que marcan una clara diferencia de niveles sociales, además otros países como Chile, Argentina y hasta España muestran situaciones similares. El objetivo de esta investigación es entonces el identificar las ventajas y desventajas de una escritura ortográfica y fonética y con ello analizar desde este punto de vista el debate que inició el escritor colombiano Gabriel García Márquez sobre la simplificación de la escritura, y las posturas que se generaron en torno a éste.
Es necesario entonces el definir que es la escritura ortográfica y escritura fonética. La escritura ortográfica se refiere a aquella que se apoya en un conjunto de normas que ayudan a la regulación de la escritura; mientras que la fonética es aquella que se basa en los fonemas del alfabeto fonético internacional para transcribir las palabras como se pronuncian.
Los errores presentes en la escritura ortográfica son muy comunes debido a que, fonéticamente, algunas letras se pronuncian de la misma manera que otras. Esta confusión es la que da pie a los planteamientos que sugieren la simplificación de las normas ortográficas, eliminar las
reglas de ortografía y darle lugar a la escritura fonética, con la finalidad de dedicarle más tiempo a enseñar la redacción a las infancias, pues ésta es la que les ayuda a tener un mayor desarrollo intelectual.
En el Congreso de la Lengua Española del 1997 el escritor Gabriel García Márquez propuso estos planteamientos, que desataron entonces una ola de opiniones, sobre todo negativas, respecto a esta postura. “Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna: enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y la jota, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer la grima donde dice lágrima ni confundirá revólver con revolver” (Clarín,1997)
Uno de los primeros en reaccionar ante esta declaración fue el poeta mexicano Octavio Paz, alegando que “declarar la libertad de las palabras” no es algo que se deba hacer porque el habla evoluciona por sí sola, y sugerir esta simplificación sería como querer imponer al habla del siglo XX la gramática del siglo XIX. Al mexicano lo acompañaron otros autores y académicos: Francisco Rodríguez Adrados menciana que la propuesta no presenta inconsistencia, pues la ortografía es la única manera de mantener universalidad en el español. Adolfo Bioy Casares señaló que hacerlo sería equivalente a borrar los rastros etimológicos de las palabras. El argentino Raúl Castanino aseguró que no hay nada que cambiar, pues las palabras tienen un proceso de purificación en la boca de la gente; además de otros llamando a su propuesta un disparate y un chiste de García Márquez.
Claramente no fueron las únicas reacciones, el
escritor Marco Denevi opinó que eliminar la gramática no era una mala idea, pues simplificaría bastante la escritura, argumentando que hay muchas palabras que se escriben y pronuncian igual y que tienen distinto significado y, aun así, no nos confundimos; algunos alegaron que el problema sería que se provocaría una dificultad al leer, y se le estaría obligando al lector leer una página dos veces.

Si se reflexiona en ello ¿Es la postura de García Márquez tan descabellada como parece? Lo que
propone ayudaría a eliminar, o por lo menos minimizar, el problema de analfabetismo que existe en México y otros países de habla hispana. El uso de un alfabeto fonético, al ser un sistema igualmente estandarizado, pero mucho más simple, puede ser una opción viable para simplificar la escritura, además una manera eficaz de ensañarle a alguien el idioma, aunque claramente tiene sus decadencias; sin embargo, hay que analizar las ventajas y desventajas de enseñar el habla y escritura desde un enfoque completamente fonético:

Si bien como lo propone el autor colombiano este ejercicio puede traer consigo muchos beneficios a la hora del aprendizaje, también puede generar rezagos en otras áreas de éste. No es un cambio imposible y tampoco es tan descabellado, pero sería complicado de lograr y traería consigo muchos cambios radicales, tales como la necesidad de modificar textos académicos y recreativos para ajustarse a esta modalidad e incluso, cambios en las funciones cognitivas al momento de leer, escribir y comprender la información. La escritura ortográfica trae con ella una armonía en el idioma español, establece reglas que hacen más fácil la comunicación y les da sentido a algunas palabras que, en otros casos, podrían causar confusiones; pero su dificultad a la hora de aplicarla correctamente hace que no todas las personas sean capaces de comprenderlas, y estas diferencias causan una frontera social llena de prejuicios y discriminación que, como sociedad, es contraproducente.
Puede que la simplificación ortográfica no esté en los planes de nadie, es un proceso complicado y los ajustes que se tendrían que hacer comprometen el trabajo de algunos académicos; pero creo firmemente que, si como sociedad dejamos de juzgar a las personas cada vez que se comete un pequeño error, y empezamos a ser más empáticos con aquellos que no tuvieron la oportunidad de aprender correctamente estas reglas, estas divisiones y rechazos sociales disminuirán, y la comunicación entre la población será mucho más efectiva. Además, como comunidad académica, se abrirían las posibilidades para que cualquier persona, sin importar el contexto del que venga, aporte conocimiento científico para ampliar los horizontes del aprendizaje sin las restricciones o dificultades que trae consigo el no saber comunicarse como está normalmente establecido.

Clarín.com. (2017). Todos contra García Márquez. Clarín. Recuperado 27 de mayo de 2022, de https://www.clarin. com/sociedad/garcia-marquez_0_HkhMdNfW0te.html
Guevara, O. J. (s. f.). Enseñanza de la lectoescritura. Cursos para compartir lo que sabes. Recuperado 15 de septiembre de 2022, de http://imagenes.mailxmail.com/cursos/pdf/0/ensenanza-lectoescritura-8860.pdf lanacionar. (1997). La ortografía tiene quién la defienda. LA NACION. Recuperado 27 de mayo de 2022, de https://www.lanacion.com.ar/sociedad/la-ortografia-tiene-quien-la-defienda-nid66834/ Mena, S. (2020). Enseñanza del código alfabético desde la ruta fonológica. Revista Andina de Educación, Vol. 3(No. 1), 3. Recuperado 15 de septiembre de 2022, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8273867 Mendoza, L. A. & Terán, M. A. (s. f.). Alfabeto fonético internacional (a.f.i.) en la destreza oral del idioma inglés en estudiantes del tercer año. [Trabajo de Investigación previo la obtención del título de licenciada en ciencias de la educación.]. Universidad Central del Ecuador.
Rodríguez, C. (2020, 21 octubre). El método fonético para enseñar a leer y escribir | Educapeques. Portal Educativo de apoyo a Padres, Maestros y Niños en las Tareas Escolares. Recuperado 28 de mayo de 2022, de https://www. educapeques.com/escuela-de-padres/el-metodo-fonetico.html
Saussure, F. (2008). Curso de Lingüística General. 24 Ed. Editorial Losada. Las ventajas y desventajas del enfoque fonético - Ircservices.com. (2021, 22 diciembre). Ircservices.com. Recuperado 28 de mayo de 2022, de https://www.ircservices.com/las-ventajas-y-desventajas-del-enfoque-fonetico_YOvyZVnG/
Imagen: Juan Carlos Antamirano
Por: Juan Carlos Altamirano
Las modalidades geográficas se refieren a los cambios en el habla debido a su posición geográfica, en el español provoca la formación de distintas formas de hablar. (Ávila R., 2013) De forma similar las lenguas habladas en zonas a grandes alturas tienen características particulares que los hacen muy distintos si los comparamos con idiomas hablados a nivel del mar. Entre las características más notorias de las lenguas habladas a grandes altitudes es la presencia de consonantes eyectivas (en algunos casos) y consonantes oclusivas. (Roach, 2001) Estas consonantes tienen la particularidad de gastar menos aire al hablar, por lo que es perfecto cuando los hablantes habitan a muy alta presión, es decir mucha altura y, por ende baja temperatura; ejemplos de lenguas con este fenómeno son el quechua, hablado en los Andes y el georgiano, hablado en el Cáucaso.
Otro factor en común que comparten varias lenguas habladas a grandes alturas es la aglutinación. Indagando más sobre este fenómeno noté que la aglutinación que es una característica que comparten muchos idiomas andinos como el mapuche, hablado en Chile y lenguas caucásicas, el geogiano y el checheno. Pero entre las variadas familias de lenguas que comparten estas características hubo una que llamó mi atención, la urálica, específicamente, el húngaro, hablado en Europa central A pesar de


que actualmente es hablado en la planicie de los Cárpatos, los hablantes de lenguas urálicas tienen su origen en los Urales, una cadena montañosa que divide Europa de Asia. En este trabajo se analizará el húngaro y se buscará una respuesta a la pregunta: ¿es probable que el hecho de que el húngaro sea una lengua aglutinante se deba a su origen en una zona montañosa? Haciendo una comparación del húngaro con el georgiano y el birmano.
El húngaro es una lengua urálica hablada actualmente en Europa. su origen se remonta hace 2000 años aproximadamente, cuando la tribu de los Magiares migró desde los montes urales en la actual Bashkortostan, Rusia y se acentó en la planicie de los Cárpatos en Europa central (Lóránt, 2019). La lengua húngara tiene, como se mencionaba con anterioridad, la característica de ser aglutinante; la lengua suele añadir a una palabra raíz o lexema varios gramemas en forma de prefijos o sufijos para indicar: caso, pertenencia e incluso se unen a otro lexema para formar nuevas palabras. He aquí un ejemplo: Elsétálok az autódtól
Esta oración que en español se traduce como: Me estoy alejando de tu auto; está formada por una aglutinación de distintos lexemas y gramemas para dar el significado deseado: (El) lejos, (-sétálok) estoy caminando, (az) artículo determinado, (autó) auto, (-d) posesivo 2da persona, (-tól) de o desde. La aglutinación del húngaro permite decir con tres palabras lo que en español requiere seis, otro ejemplo es la palabra, Embereknek que se traduce como: a los hombres compuesto por (ember) hombre y los sufijos (-ek) para indicar el plural y (-nek) para indicar el caso dativo, el objeto indirecto (Jorgensen, 2018); nuevamente es notoria la cantidad de palabras necesarias para expresar esa idea en español a comparación del húngaro.
Ya se habló de algunas características del húngaro, pero ¿cuáles de estas comparte con otras lenguas, de cuales carece y cuál es el papel de las modalidades geográficas en estos cambios? A continuación se comparará al húngaro con otros idiomas hablados en distintas regiones geográficas y se analizarán sus características y diferencias; iniciando por las lenguas del Cáucaso, otra región montañosa de gran importancia, el georgiano, principal idioma de la región, y el húngaro comparten muchas características a pesar de pertenecer a familias distintas. Ambas lenguas son o fueron afectadas por la geografía de su lugar de origen, tienen su origen en zonas montañosas, ambos cuentan con varias consonantes oclusivas y el georgiano al igual que el húngaro aglutina sufijos para indicar los casos gramaticales. la aglutinación ahorra más aire al hablante, debido a que, cada palabra en español por más corta que sea tiene una sílaba tónica, en cada elevación del tono o pausa se consume energía y aire, eso significa un esfuerzo del cuerpo. En las zonas altas y frías la energía es vital para mantener caliente el cuerpo y evitar la muerte, por lo cual es probable que, debido a sus condiciones geográficas, los pueblos que se encuentran a mayor altura, además de implementar el uso de los fonemas mencionados en la introducción, busquen utilizar menos pausas entre palabras para así ahorrar más energía. Además, la forma en la que los húngaros hablan suena más grave; en el tratado de fisiología médica de Arthur Guyton y John Hall, menciona que los músculos y las cuerdas vocales gastan más energía entre más tensos se encuentren, entre más agudo se habla, más se tensan las cuerdas vocales (Guyton & Hall, 1956); por

lo tanto, siguiendo la lógica aristotélica (si A=B y B=C entonces A=C) al hablar más grave es requerida menos energía.
Si se analiza el caso contrario del húngaro, puede notarse una importante diferencia. Se tomará como ejemplo el birmano, una lengua hablada en el sur de Asia. Birmania, país en donde es hablada esta lengua se encuentra a una altura mínima de 0 msnm y máxima de 800 msnm (Topographic-map.com, s.f.), una gran diferencia de altura si se compara con la de los Urales de hasta 1800 msnm (geoenciclopedia, s.f.), región de origen del pueblo húngaro. perteneciente a la familia sino-tibetiana, es, a diferencia del húngaro, una lengua monosilábica, es decir que “sus raíces no cambian, ni declinan, ni se conjugan, son sílabas que pueden cumplir la función de adjetivo, sustantivo o verbo” (Camacho, 2015) Caso contrario a lo ocurrurrido en las zonas altas; en lugares al nivel del mar, en donde el clima es más cálido los hablantes no tienen que guardar energía para mantener su temperatura, por lo tanto las palabras más separadas con tónica e incluso distintos tonos se hacen presentes en el habla.
Conclusión

En sisntesis, es probable que la aglutinación del húngaro se deba a las modalidades geográficas. El húngaro es un idioma que a pesar de actualmente ser hablado en la planicie de los Cárpatos se originó en las montañas, la necesidad de los primeros hablantes de húngaro de ahorrar energía en su organismo, pudo ser causa de que surgiera la aglutinación de distintos signos para ahorrar energía y calor al momento de hablar y aún así poder utilizar los signos necesarios para la comprensión de su mensaje; y aunque esta teoría no sea aplicable a todas las lenguas de carácter aglutinante, la posición geográfica, relieve y clima pueden ser un factor muy importante en la formación, fonética y gramática de una lengua. Por esta razón es importante que sea considerada por los lingüístas, y con ello los aspectos geograficos de cierto grupo de hablantes al momento de analizar el origen, gramática, fonética o léxico de su lengua.
Referencias
Ávila, R. (2013). El idioma español y sus modalidades. En R. Ávila, La lengua y los hablantes. Trillas. geoenciclopedia. (s.f.). Montes Urales. Obtenido de geoenciclopedia: https://www.geoenciclopedia. com/montes-urales/
Guyton, A., & Hall, J. E. (1956). Tratado de fisiología médica (13 ed.). Elsevier. Lóránt, D. (01 de Agosto de 2019). InfoBudapest. Obtenido de The origin of Hungarians: https://info-budapest.com/the-origin-of-hungarians/#toc6
Organización y evolución del lenguaje. (2015). En M. Camacho, J. Camparán, & F. Castillo, Manual de etimologías grecolatinas (pág. 15). Ed. México: Limusa.
Roach, P. (2001). Phonetics. En P. Roach, Phonetics and linguistics (pág. 8). Oxford: Oxford.
Solash, R. (08 de julio de 2013). Are Sounds Of The Caucasus Shaped By The Mountains Themselves?
Obtenido de Radio Free Europe, RadioLiberty: https://www.rferl.org/a/language-caucasus-geography-mountains-circassian-georgian-armenian/25039081.html
Topographic-map.com. (s.f.). Myanmar. Obtenido de Topographic-map.com: https://es-cr.topographic-map.com/maps/6ay8/Myanmar/
Jorgensen, P. [Langfocus] (2018). The Hungarian Language: Magyar nyelv. https://www.youtube.com/ watch?v=Wh8PUImUMYo&t=142s
 Por: Elizabeth Dávila Puente
Por: Elizabeth Dávila Puente
En México el sustantivo la cajeta es un dulce típico de leche de cabra con azúcar morena y canela. Esta golosina es originaria del estado de Guanajuato, este elemento en la República Mexicana, pero ¿qué hay del resto del mundo? ¿Acaso es el mismo significado del vocablo cajeta? En Argentina, por ejemplo, se utiliza para referirse con un sentido vulgar al aparato reproductor femenino, pues a la cajeta se le conoce con el nombre de dulce de leche. ¿Quién estará haciendo mal uso de la palabra?
Así como esta palabra existen demasiados términos, los que dependiendo la posición geográfica adquieren un distinto significado provocando disgustos de vocabulario entre la sociedad tales como: ¿palta o aguacate? Y es que las lenguas, al hablarse en una vasta extensión territorial, tienden a diferenciarse y adoptar sus propios significados.
Las lenguas se modifican a través de los años, es un fenómeno completamente genuino. La naturaleza de las lenguas es el irse adaptando a la evolución del ser, y si ésta no sigue ese proceso, la gran consecuencia es su pérdida absoluta. A partir de esta transformación las lenguas adquieren modalidades que permiten ubicar a los hablantes en relación con su nivel cultural, la posición geográfica y las clases sociales. Estas variantes son las que otorgan la diferenciación del significado de los vocablos, si decir cajeta es un dulce o una expresión innoble asociada a cuestiones íntimas de la mujer. Como cualquier idioma, el español es poseedor de modalidades que a través

 Imagen: Elizabeth Dávila Puente
Imagen: Elizabeth Dávila Puente
de los años lo han enriquecido. «En gran medida es la lengua la que hace la nación» (Saussure, 2008, p. 49). Las modalidades: geográficas, históricas, y sociales, son las que constituyen una lengua. Son la esencia y las que permiten explicar los cambios principales que le ocurren.
En el presente ensayo se abordará el tema del español y sus modalidades: geográficas, históricas y sociales, con el apoyo de algunos diálogos en el libro La Sombra del Viento escrita en 2001 por el autor español Carlos Ruíz Zafón.

Constan de vocablos y expresiones donde las palabras o pueden ser homónimas, es decir, que se escriben exactamente igual, pero el significado es distinto con respecto al entorno, por ejemplo: vino: bebida, vino: verbo venir. Caso contrario están las palabras que se escriben diferente, pero la imagen mental es la misma. He a continuación un ejemplo: «—El otoño pinta malcarado y voy a necesitar seis chisteras, una docena de bombines, gorras de caza y algo que llevar para las Cortes de Madrid» (Ruíz Safón, 2001, p. 244). El contexto es el siguiente: un hombre llamado don Ricardo Aldaya se dirige a la tienda de sombreros del señor Fortuny con la creencia de que en ahí se producen los mejores sombreros de Barcelona. Sin más, Ricardo Aldaya hace su pedido. En la cita anterior se presenta la palabra chisteras, término español, que según la RAE en este marco significa sombrero.
También está el vocablo bombines que es un estilo de sombrero con forma de hongo, como el que utilizaba el icónico actor humorista Charlie Chaplin. La razón de este ejemplo es mostrar la diferencia en nombrar a esta prenda de vestir. En la novela de Carlos Ruíz Zafón la llaman chisteras o bombines mientras que en el vocabulario de un mexicano se le nombra sombrero. Existe otro ejemplo en el que Fermín, mejor amigo de Daniel, el protagonista de la historia, conversa con el chico y nota en él algo extraño en su semblante por lo que le pregunta varias veces si se siente bien. En la última ocasión le cuestiona de la siguiente manera: «—¿Oiga, seguro que se encuentra bien? Tiene un color de cara como de tetilla gallega» (Ruíz Safón, 2001, p. 235).
Una expresión que en México corresponde a: pálido como un fantasma. En España Tetilla gallega es un tipo de queso en forma de cono con un color amarillento a causa del oreado. También existen peculiaridades lingüísticas que son palabras que se manejan y son características de cierto territorio. Si se encuentra el término parce es fácil saber que se habla de un colombiano, si una persona dice quihúbole se trata de un mexicano, o si pronuncia ches entonces será un argentino. De manera que las modalidades geográficas a las variantes de una palabra o expresiones en el discurso de diferentes regiones o países.
Modalidades históricas
Es un hecho natural que las lenguas cambian a través del tiempo. Sufren modificaciones, se adaptan, se ajustan y se enriquecen o bien, se deforman y se simplifican. Durante la lectura de La Sombra del Viento existen palabras que en una época fueron aceptadas y usadas comúnmente, puesto que relata una historia que se desenvuelve en el año de 1945, pero hoy día resulta extraño escuchar que alguien las utilice. A continuación, varios ejemplos: Desaforado: «Que obra sin ley ni fuero, atropellando por todo» (Real Academia Española, 2021).
Furcia: «Prostituta» (Real Academia Española, 2021).
Pesetas: «Unidad monetaria de España entre 1869 y 2002, hasta la implantación del euro» (Real Academia Española, 2021).
Sirvientes: «Persona que sirve como criado» (Real Academia Española, 2021).
Actualmente los vocablos experimentan una renovación. Si una persona viaja a España y compra cualquier un determinado objeto, el precio no será en pesetas sino en euros. La servidumbre cambió a ser de un trabajo, quizá mal visto, y principalmente para personas de la baja sociedad; hoy por hoy, es un empleo digno y lícito. Igualmente, en la palabra desaforado, en la sociedad se acostumbra a decir imprudente entre sus muchos sinónimos, así como furcia. «El hecho de que la lengua está en constante cambio se constata asimismo de la época actual, en el habla de las personas jóvenes, maduras y ancianas» (Ávila, 2007, p. 99).
Una lengua no solo tiene cambios a nivel histórico y geográfico. A partir de la experiencia lingüística se es capaz de ubicar socialmente a los interlocutores: por la manera de hablar

se puede saber si se trata de un obrero, de una persona culta o hasta de un analfabeto. Y así como existen clases sociales de acuerdo con el estatus económico también las hay en el habla, y a éstas se llaman clases sociolingüísticas.
En el siguiente diálogo el personaje Fermín se presenta ante el padre Fernando Ramos del colegio de San Gabriel. Fermín, al tratar con una persona culta y llegada a Dios cambia y adorna su léxico con la intención de sonar instruido, ya que él sabe que sus clases sociales son distintas.
«—Fermín Romero de Torres, asesor bibliográfico de Sempere e hijos, gustosísimo de saludar a su devotísima excelencia. Aquí a mi vera obra mi colaborador a la par que amigo, Daniel, joven de porvenir y reconocida calidad cristiana» (Ruíz Safón, 2001, p. 238).
Si se compara este texto con otros diálogos que el propio Fermín tiene durante toda la novela, La Sombra del Viento, se notará la gran diferencia a su léxico coloquial, ya que el personaje se desarrolla como un hombre que vivió mucho tiempo en la calle, no llevaba una vida buena, y que su manera de hablar es mediante maldiciones, palabras comunes y expresiones muy elocuentes.
Es indispensable mencionar la importancia de conocer estos conceptos, ya que forman parte de la vida cotidiana, y la mayoría del tiempo no son reconocidos. El hecho de pertenecer a una región, a una época y a una clase social caracteriza al individuo, es parte de su identidad. Gracias a las variantes se ha logrado tener un español que ha sobrevivido durante siglos. Los eventos que han marcado la historia de las lenguas han sido parte de este proceso de evolución.
Las modalidades geográficas son vocablos que se modifican y adquieren un significado distinto y por lo tanto se experimenta un cambio total de la palabra; es decir, no se escribe afín, dependiendo de la posición geográfica. Por ejemplo, que en Colombia se diga poner los cachos y en México, poner los cuernos. Las modalidades históricas son los cambios que ha presentado una lengua en un determinado periodo de tiempo. El español de los años 1500 no es mismo al que actualmente se emplea. Por último, Están las modalidades sociales, aquellas que recaen y caracterizan a la comunidad. Con el simple hecho de escuchar a los interlocutores es posible conocer si se habla con una ama de casa, con un universitario, incluso, y el percatarse de qué región provienen debido a los acentos y al léxico que maneja. ¿Será que no existe o nunca ha existido una manera correcta de hablar? Es crucial tener en cuenta que la lengua tiene su propia historia y que la persona que dice medecina, haiga o juites tiene una procedencia, aun, tal vez, en su tiempo era la manera apropiada o acertada de decirla. ¿Cuál será la razón o el origen de esos vocablos a los cuales se le consideran incorrectos?
Ávila, R. (2007). La lengua y los Hablantes (Cuarta ed.). México: Trillas. Real Academia Española. (2021). Desaforado. En Diccionario de la Lengua Española (edición de tricentenario). Recuperado el 18 de septiembre de 2022, de https://dle.rae.es/desafora-

do?m=form
Real Academia Española. (2021). Furcia. En Diccionario de la Lengua Española (edición tricentenario). Recuperado el 18 de septiembre de 2022, de https://dle.rae.es/furcia?m=form
Real Academia Española. (2021). Peseta. En Diccionario de la Lengua Española (edición de tricentenario). Recuperado el 18 de septiembre de 2022, de https://dle.rae.es/peseta?m=form

Real Academia Española. (2021). Sirviente. En Diccionario de la Lengua Española (edición de tricentenario). Recuperado el 18 de septiembre de 2022, de https://dle.rae.es/sirviente?m=form
Real Academia Española. (s/f). Chistera. En Diccionario de la Lengua Española (edición de tricentenario). Recuperado el 13 de noviembre de 2021, de https://www.rae.es/
Ruíz Safón, C. (2001). La Sombra del Viento (Vol. I). (Primera, Ed.) Barcelona, España: Planeta.
Saussure, F. (2008). Curso de Lingüística General (Vigesimocuarto ed.). México: Losada. Recuperado el 23 de noviembre de 2021
Slideshare. (02 de mayo de 2012). El idioma español y sus modalidades. Obtenido de Slideshare: https://es.slideshare.net/zofi_a/el-idioma-espaol-y-sus-modalidades

