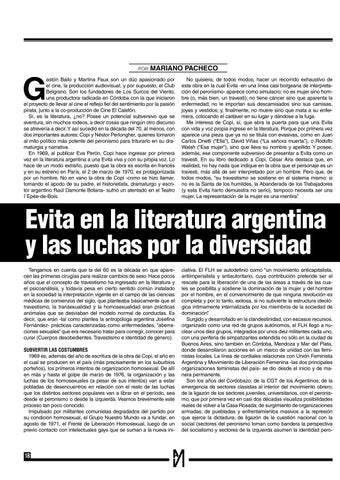G
por
mariano pacheco
astón Bailo y Martina Faux son un dúo apasionado por el cine, la producción audiovisual, y por supuesto, el Club Belgrano. Son los fundadores de Los Surcos del Viento, una productora radicada en Córdoba con la que iniciaron el proyecto de llevar al cine el reflejo fiel del sentimiento por la pasión pirata, junto a la co-producción de Cine El Calefón. Sí, es la literatura, ¿no? Posee un potencial subversivo que se aventura, sin muchos rodeos, a decir cosas que ningún otro discurso se atrevería a decir. Y así sucedió en la década del 70, al menos, con dos importantes autores: Copi y Néstor Perlongher, quienes tomaron al mito político más potente del peronismo para triturarlo en su dramaturgia y narrativa. En 1969, al publicar Eva Perón, Copi hace ingresar por primera vez en la literatura argentina a una Evita viva y con su propia voz. Lo hace de un modo extraño, puesto que la obra es escrita en francés y en su estreno en París, el 2 de marzo de 1970, es protagonizada por un hombre. No en vano la obra de Copi -como se hizo llamar, tomando el apodo de su padre, el historietista, dramaturgo y escritor argentino Raúl Damonte Botana- sufrió un atentado en el Teatro I`Epée-de-Bois.
No quisiera, de todos modos, hacer un recorrido exhaustivo de esta obra en la cual Evita -en una línea casi borgeana de interpretación del peronismo- aparece como simulacro: no es mujer sino hombre (o, más bien, un travesti); no tiene cáncer sino que aparenta la enfermedad; no le importan sus descamisados sino sus camisas, joyas y vestidos; y, finalmente, no muere sino que mata a su enfermera, colocando el cadáver en su lugar y dándose a la fuga. Me interesa de Copi, sí, que abra la puerta para que una Evita con vida y voz propia ingrese en la literatura. Porque por primera vez aparece una pieza que ya no se titula con evasivas, como en Juan Carlos Onetti (“Ella”), David Viñas (“La señora muerta”), o Rodolfo Walsh (“Esa mujer”), sino que lleva su nombre y apellido. Y posee, además, ese componente subversivo de presentar a Evita como un travesti. En su libro dedicado a Copi, César Aira destaca que, en realidad, no hay nada que indique en la obra que el personaje es un travesti, más allá de ser interpretado por un hombre. Pero que, de todos modos, “su travestismo se sostiene en el sistema mismo: si no es la Santa de los humildes, la Abanderada de los Trabajadores (y esta Evita harto demuestra no serlo), tampoco necesita ser una mujer. La representación de la mujer es una mentira”.
Evita en la literatura argentina y las luchas por la diversidad Tengamos en cuenta que la del 60 es la década en que aparecen las primeras cirugías para realizar cambios de sexo. Hace pocos años que el concepto de travestismo ha ingresado en la literatura y el psicoanálisis, y todavía pesa en cierto sentido común instalado en la sociedad la interpretación vigente en el campo de las ciencias médicas de comienzos del siglo, que planteaba básicamente que el travestismo, la transexualidad y la homosexualidad eran prácticas anómalas que se desviaban del modelo normal de conductas. Es decir, que eran -tal como plantea la antropóloga argentina Josefina Fernández- prácticas caracterizadas como enfermedades, “aberraciones sexuales” que era necesario tratar para corregir, conocer para curar (Cuerpos desobedientes. Travestismo e identidad de género). Subvertir las costumbres 1969 es, además del año de escritura de la obra de Copi, el año en el cual se producen en el país (más precisamente en los suburbios porteños), los primeros intentos de organización homosexual. De allí en más y hasta el golpe de marzo de 1976, la organización y las luchas de los homosexuales (a pesar de sus intentos) van a estar pobladas de desencuentros en relación con el resto de las luchas que los distintos sectores populares van a librar en el período, sea desde el peronismo o desde la izquierda. Veamos brevemente este proceso tan poco conocido. Impulsado por militantes comunistas degradados del partido por su condición homosexual, el Grupo Nuestro Mundo va a fundar, en agosto de 1971, el Frente de Liberación Homosexual, luego de un previo contacto con intelectuales gays que se suman a la nueva ini-
18
ciativa. El FLH se autodefinió como “un movimiento anticapitalista, antiimperialista y antiautoritario, cuya contribución pretende ser el rescate para la liberación de una de las áreas a través de las cuales se posibilita y sostiene la dominación de la mujer y del hombre por el hombre, en el convencimiento de que ninguna revolución es completa y por lo tanto, exitosa, si no subvierte la estructura ideológica íntimamente internalizada por los miembros de la sociedad de dominación”. Surgido y desarrollado en la clandestinidad, con escasos recursos, organizado como una red de grupos autónomos, el FLH llegó a nuclear unos diez grupos, integrados por unos diez militantes cada uno, con una periferia de simpatizantes extendida no sólo en la ciudad de Buenos Aires, sino también en Córdoba, Mendoza y Mar del Plata, donde desarrollaron acciones en un marco de unidad con las feministas locales. La línea de cordiales relaciones con Unión Feminista Argentina y Movimiento de Liberación Femenina -las dos principales organizaciones feministas del país- se dio desde el inicio y de manera permanente. Son los años del Cordobazo; de la CGT de los Argentinos; de la emergencia de sectores clasistas al interior del movimiento obrero; de la ligazón de los sectores juveniles, universitarios, con el peronismo, que por primera vez en casi dos décadas visualiza posibilidades reales de volver a la Casa Rosada; de surgimiento de organizaciones armadas; de puebladas y enfrentamientos masivos a la represión que ejerce la dictadura; de ligazón de la cuestión nacional con la social (sectores del peronismo toman como bandera la perspectiva del socialismo y sectores de la izquierda asumen la identidad pero-