

ÍNDICE
Editorial 3
El ferrocarril 4
MarioBenavidezFernández
Instrucciones para llegar 6
DiegoCovarrubias
Pasos de esperanza 10
ErikaCastillo
Marte 15
NitzLerasmo
El Panecillo 23
SamuelAldaz
Tormenta 27
OliviaGuarneros
Padre 31
TitoHerbonnèire
Cleptobibliómanos 36
JuanMaAlemán
Cómo escribir el mejor meme del mundo 41
JulioMaríaFernándezMeza
SECCIONES
Y SIN EMBARGO, SE MUEVE…
El corazón de la lengua 47
FranciscoMorenoRamírez
PIEDRITAS EN EL ZAPATO
¿A dónde ir? 50
CarmenMacedoOdilón
EL HILO ROTO
Notas del editor 53
RaúlSolís
LOS AUTORES
Mario Benavidez Fernández (Bogotá, Colombia)
Ha incursionado recientemente en la literatura. Entre los poemas que ha publicado figuran «Bizancio», «La tribu», «Flor de la boca», «Las lavanderas», «Saúl», y el relato «Lázaro».
Diego Covarrubias (Ciudad de México)
Aprendiz de escritor, cancunense, admirador de Borges y de Cortázar, cazador de palabras y de historias.
Erika Castillo (Chihuahua, México)
Escritora bilingüe, lectora ferviente y dibujante aprendiz. Ganó el concurso de cuento estatal DGETI en 1997. Ha publicado en varios medios digitales y en papel, como en la antología de relatos Recolectoresde Silencios , de la UAEM (2021). Obtuvo mención especial en el segundo Concurso Internacional de Relatos Fantásticos del Diario Tinta Nova. Escribe la columna mensualHermanasdelaluna:ellegado , y co-coordina
el círculo de creación comunitaria «Creadoras, artistas, escritoras tercermundistas. Narrando el siglo XXI», en Lunáticas MX. En su blog LaTintabajolaLuna comparte sus escritos.
Nitz Lerasmo (Ciudad de México)
Estudió la licenciatura en filosofía en la UNAM. Autora de Instantáneas (Ediciones Awen, 2021) y Miniaturasparaunacasitademuñecas(La Tinta del Silencio, 2021).
Samuel Aldaz (Quito, Ecuador)
Estudiante de ingeniería. Admirador de H.P. Lovecraft y Isaac Asimov. Desea lograr que cada lector suyo encuentre esa pasión de vida y de paz que muchos escritores le han brindado.
Olivia Guarneros (Puebla, México)
Cursó la Licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica y la Maestría en Ciencias del Lenguaje en la BUAP, así como la Maestría en Competencias Docentes en el IPMP. Ganó el concurso «Mujeres en vida» (2017),
el Premio Iberoamericano de Cuento Fundación Elena Poniatowska y Ventosa Arrufat (2020), el V Concurso Nacional de Cuento Corto, de FENALEM (2022). Obtuvo Mención Honorífica en el Séptimo Premio de Periodismo Gonzo (2021), y en el III Concurso de Cuento de Ciencia Ficción del Festival «Semillas» (UACM, 2022). Ha publicado minificción enEspejoHumeante Revista,así como en la antología Miedo , de Especulativas. Sus cuentos han aparecido en una docena de antologías y medios. Cursó el Tercer Diplomado Virtual en Creación Literaria, INBAL (2021) y fue beneficiaria de los Estímulos PECDA (2020), en la categoría de cuento.
Tito Herbonniere (Ciudad Bolívar, Venezuela)
Bachiller en Filosofía, músico, lector y escritor. Ha sido publicado en la página del Yunque de Efesto, en la revista panameña Weird Review, y en la antología «Necroeroticón», de las revistas Penumbría y Diversidad(es).
JuanMa Alemán (Cuernavaca, México)
Licenciado en Letras Latinoamericanas, editor, corrector de estilo, crítico literario y escritor de ocasión. Ha publicado artículos y entrevistas en las revistas HTHumanismoquetransforma(UAEM, 2013), y LaColmena (UAEM, 2015); once cuentos breves en la antología RostrosdeSoledad(Plétora Editorial, 2019); ensayo literario en el compendio Temasdecríticay teoría literarias, aproximaciones (Plétora Editorial, 2020), y los cuentos LauraRamos , en Revista Triciclo Vagabundo (2013), y Pactodesangreen La Revista Inexistente (2022).
Julio María Fernández Meza (Veracruz, México)
Escritor e investigador mexicano. Es Doctor en Literatura Hispánica por El Colegio de México. Sus principales áreas de interés son la creación literaria y la investígación de la literatura. Ha publicado textos creativos en revistas y antologías impresas y/o electrónicas. Ha publicado capítulos de libro y artículos en diversos medios académicos. En ambas áreas ha obtenido algunas distinciones.

Para Alan Santos, con el deseo de pronta recuperación para que se integre a este equipo.
Comienza una nueva temporada, y con ella, vienen también nuevos retos. Nunca es fácil afrontarlos porque cada número de Cuentística, que se arma de forma casi artesanal, requiere de nuevas habilidades para resolverlos. Habilidades que voy desarrollando, descubriendo o perfeccionando conforme la necesidad apremia. Algunas veces el resultado me sorprende. Pero otras, no deja de ser fatigante.

Con el tiempo, ¿qué hace uno con los desafíos? ¿Los maneja más fácilmente, casi con temeridad, o aprende uno a resignarse cuando se da cuenta que siempre habrá una serie de obstáculos que sortear? La respuesta, aunque lo parezca, no es sencilla. Baste por ahora con decir que los urgentes quedaron zanjados. El resto, los veré para el siguiente número.

Pero vamos a lo importante: los cuentos seleccionados que conforman este número cinco. Por primera vez la temática ha sido libre y cada autor participó con el mejor de sus textos. El resultado es notable. Autores de México, Ecuador, Colombia y Venezuela exponen aquí sus relatos, como en una galería de arte, aunque lejos de los reflectores, pero no por eso menos virtuosos (ya lo verá usted), para que los lectores puedan apreciar estas pequeñas obras (por la extensión) de gran alcance. Después de todo, también en las periferias y al margen de los círculos literarios prominentes abunda el talento. Insisto: ya lo verá usted.
Otra reflexión antes de empezar: ante el afluente de autores que participaron en la última convocatoria, que mandaron sus mejores propuestas para ser seleccionados para publicar en este número, no tengo dudas de que esta revista es necesaria principalmente por dos razones: la de sumar espacios para publicar y acercarle sus obras a más lectores, y la de reivindicar la figura del editor más allá de ser un recolector de textos. Y a esta nueva aventura se suma también el talento de otros colaboradores, amigos y colegas a los que agradezco profunda y sinceramente su buena voluntad y entusiasta participación, que desde sus experiencias nutrirán estas páginas para ofrecer una experiencia literaria integral.
Sin más preámbulos, sean, pues, bienvenidos a la nueva temporada de Cuentística.
Los vi aparecer entre las matas del maíz, todos sucios y desarrapados, apenas teniéndose en pie luego de varios días de viaje. Como pude, los acomodé en el patio, en un banco de madera, donde bebieron a sorbos el guarapo que les alcancé en una totuma.

Permanecieron un rato en silencio, con los ojos tristes fijos en el cielo, donde una bandada de gallinazos giraba incesantemente. Después, el más viejo habló. Su voz sonó ronca, gastada. Sus manos arrugadas apretaban un raído sombrero de paja.

«Venimos de lejos, mi don, de ese punto que ve allá en la serranía».
Y señaló con uno de sus largos dedos al horizonte, más allá del río y de las montañas que rodean al pueblo.
«Nos dijeron que por aquí iba el ferrocarril, y que estaban enganchando peones para tender la vía del tren».
Su rostro parecía esculpido en el duro material de las lascas que abundan en los caminos; un rostro de edad indefinida que delataba los años de penuria bajo el sol y bajo la lluvia tratando de arrancarle frutos a una tierra mezquina.
«Apenas nos lo dijeron, bajamos. Pero, señor, bajar de allá es cosa seria».
Y volvió a señalar con su largo dedo aquel punto en el horizonte, como tratando de machacarlo a la distancia.
«No, no lo puede saber usted. Aquí se vive bien. Tiene su casa, sus gallinas, sus cerdos, supongo que tendrá mujer y que tendrá hijos. Y esas mazorcas, ¡cómo brotan de la tierra! Las vi ahora que veníamos por el camino: así de gordas y tiernas», hizo un gesto uniendo los dedos de las manos.
Los demás callaban. De vez en cuando asentían. Si no eran hijos del viejo, tal vez el sufrimiento había emparejado sus rasgos.

«Quince días con sus noches resbalando por unos roquedales inhóspitos sin otra comida que el puñado de habas tostadas que mi mujer encontró en la alacena. No hay más, me dijo, y le creí porque hacía varias semanas que no dejaba de llover, como si de repente se hubiera roto una fuente en el cielo.
»Cuando nos enteramos que estaban enganchando peones para el ferrocarril saltamos de la dicha. Nos dijeron que la compañía había instalado un campamento en lo profundo
del valle, y pensamos: ya están lejos, son muchas leguas de distancia, pero no importa, algún día llegaremos.
»Sí, señor, quince días con sus noches. Hasta se nos murió uno de fiebre. Tuvimos que dejarlo a un lado del camino porque no había con qué enterrarlo. ¿Será por eso que hay tantos gallinazos?», y miró al cielo, a la turba alada que se mecía en círculos tenebrosos sobre el valle.
Traje más guarapo, y como para no faltar a la misericordia calenté unas arepas en la estufa.
SU ROSTRO PARECÍA ESCULPIDO EN EL DURO MATERIAL DE LAS LASCAS QUE ABUNDAN EN LOS CAMINOS; UN ROSTRO DE EDAD INDEFINIDA…
Debían haber pasado varios días sin comer pues no les importó que estuvieran quemadas a lado y lado. Se las comieron en un santiamén, masticando ruidosamente.
Envolví unas cuantas mazorcas tiernas en un talego de fique y se las entregué al viejo, que las recibió con alivio. Tal vez pensó que no tendrían que ir lejos, y que les bastarían para lo que quedaba de camino.

Sí, los del ferrocarril estuvieron aquí, pero eso fue hace seis semanas –comenté–. Trazaron la vía, removieron tierra, hasta sembraron algunos rieles, pero al final se arrepintieron porque no encontraron la manera de superar esos farallones terribles que están en medio del valle. Total, que también fue una decepción para nosotros en el pueblo. Esperábamos mucho de ese ferrocarril: gente, comercio… Ahora tendremos que esperar, como siempre, cada quince días a la mula del correo.
Ninguno del grupo dijo nada. Se miraron las manos, se rascaron la cabeza, tosieron. Solo el viejo fue incapaz de soportar el silencio:
¡Malditos! ¡Así que es a nosotros a los que esperan! –exclamó blandiendo el puño contra el círculo de gallinazos en el cielo.
El sol caía vertical, sin sombras, y daba la impresión de derretir la superficie de la carretera. Un solitario tope me obligó a reducir la velocidad. Debajo de una empalizada, un viejo vendía botellas de agua. Bajé la ventanilla; un golpe de aire caliente entró a mi coche, como aliento de un dragón. Aproveché el momento para pedirle instrucciones al solitario hombre. Buen día, amigo. Para Buenaventura, ¿voy bien?
¿Para dónde?
Buenaventura.

No lo conozco, pero aquí adelantito está Santa Rosalía de Camargo. Ahí seguro le dicen.
El aire acondicionado a su máxima potencia tardó diez minutos en enfriar el horno en que se había convertido mi coche. Para justificar los chorros de sudor que me caían por las sienes, me puse a pensar en el cauce que había tomado el río de mi vida hasta que desembocó en esa tripa de asfalto, que rompía la monotonía del desierto en el estado de Chihuahua, pidiendo instrucciones para llegar a un lugar llamado Buenaventura. Pero Santa Rosalía quedaba realmente adelantito, y apenas me dio tiempo de cavar superficialmente en dos recuerdos recientes: la separación de María y la despedida de los gemelos. Con la última gota de sudor secándose en mi pecho, llegué al pueblo. Me detuve en la plaza central y lancé mi mirada a vuelo de pájaro con la consigna de encontrar algo parecido a una cantina. Entré, anidé en la barra y pedí una cerveza.
La más fría que tenga añadí.
En las mesas aledañas abundaban los sombreros y, debajo de estos, las cabezas de hombres grandotes tirándole a güeros, con barba y bigotes poblados, pantalones vaqueros, camisas de cuadros y botas puntiagudas. Yo estaba claramente fuera de lugar, con mis bermudas, mi playera con cuello en forma de uve y mis sandalias. Oiga, amigo le pregunté al cantinero ¿me podría decir cómo llego a Buenaventura?

Se me quedó viendo con cara de que cada quién va a donde le da su chingada gana, y allá él. Con voz aletargada por el calor, me dijo:
Tres calles más abajo, dobla a la derecha. Cuando llegues al campo de béisbol, toma

a la izquierda y sigue derecho hasta el entronque. Y de ahí ve siguiendo los letreros a Ciudad Delicias, no hay pierde.
Le dejé una propina generosa en la barra y le pedí otras dos cervezas igual de frías para llevar.
La carretera era igual a las otras: una cicatriz de chapopote zigzagueando en la panza del desierto. Para distraerme de la monotonía del paisaje, y achispado por las cervezas, me dejé llevar por el recuerdo de María. Concretamente, el recuerdo del día en que me dijo que se iba. Ya me había amenazado varias veces, pero no lo hacía, y esto hizo que sus palabras perdieran credibilidad. Decir y hacer son dos cosas que requieren diferente tipo de coraje. Se iba, me dijo, sin odio, pero sin amor. Supe que aquello era verdad porque estaba tranquila. Las palabras salían de su boca amansadas por la reflexión; sin aspavientos ni reflectores. Eran palabras que no tenían la extravagancia del reproche ni la fanfarronería de la amenaza. Se levantó de la silla y, sin voltear a verme, salió de la casa. Su abandono no me sorprendió, tal vez yo mismo lo deseaba, y cuando sucedió, fue como cuando después de esperar por horas, te toca por fin el turno para que te atiendan en una oficina del gobierno. Me di cuenta de que, a partir de ese momento, tendría tiempo para hacer lo que más me gustaba. Incluso, tendría tiempo para averiguar qué era lo que más me gustaba, aunque fuera nada más para no enfrentar en el ocio la implacable soledad del futuro.
Ciudad Delicias era un pueblucho polvoriento que debía su nombre a una hacienda que había sido próspera en el cultivo del algodón. Los delicenses eran igual de grandotes y de güeros que los santarrosalinos. Gente brava, curtida en las carencias y en el calor y el polvo del desierto. Hombres acostumbrados a ver esqueletos de vacas. La plaza central estaba casi vacía. Digo casi porque un vendedor de helados dormitaba sobre una banca pegada a uno de los bordes hexagonales del kiosco. El sombrero le cubría la cara; la camisa totalmente abierta dejaba al descubierto una piel bronceada y correosa y un torso ondulado por el costillar.
Oiga, amigo… ¡Amigo!
Le di tiempo para que el rumor de mi voz lo trajera al presente.

¿Me da una nieve de limón?
Abrió los ojos, como si reencarnara de la muerte. En cámara lenta hurgó en diferentes puertas de su carrito, y después de lo que pareció una eternidad, me dio la nieve, que inmediatamente empezó a derretirse humillada por el lapidario sol.
¿Sabe cómo llegar a Buenaventura?
Me soltó una mirada que me hizo recordar los círculos que describen los buitres volando arriba de la carroña. Encogió los hombros, y con una voz que parecía crepitar desde un fuego eterno, me dijo:
Siga por esa calle hasta salir del pueblo; serán unas seis o siete cuadras. Luego, doble a la izquierda, pasando el panteón. Siga derecho unos veinte kilómetros hasta un letrero que dice Juan Aldama. Es un camino de terracería que llega a un caserío. Ahí pregunta. Veinte kilómetros para seguir recordando. Los gemelos se fueron de la casa apenas terminaron la preparatoria. Cada quién por su lado. Se querían, pero necesitaban separarse, dejar de ser la mitad del otro. Juan es activo, social, extrovertido, tirado para adelante como la torre de Pisa. Tendrá que aprender a contenerse para no andar dándose de madrazos como una mosca frente a la ventana del futuro. Pablo es introvertido y sensible, y tendrá que aprender a salir de su escondite para no quedarse en la nostalgia de lo que pudo haber pasado en el pasado si se hubiera atrevido a lo que nunca se atrevió. A los dos les va a venir bien la separación. Uno tiene que restar y el otro que sumar. Los abracé, les deseé suerte y les dije que contaban conmigo para lo que quisieran. Puro pinche cliché. Se les veía en los ojos las ganas que tenían de salir corriendo y no mirar para atrás. Y se fueron, así nomás, como esclavos escapando hacia la libertad.
Juan Aldama era un pequeño caserío de menos de diez casas esparcidas como piedras en el desierto. Un perro se puso a ladrar, y a cada ladrido levantaba una nubecita de polvo y pulgas de su lomo. Había dos o tres corrales con las maderas rotas y sin vacas. Apenas unas gallinas picoteando la tierra por aquí y por allá. Un hombre que podía tener entre cuarenta y setenta años se asomó de una de las casas para ver por qué tanto alboroto. ¿Para Buenaventura? le pregunté.
Se rascó la cabeza como si excavara una mina abandonada en su memoria.
Ya no hay Buenaventura me contestó . Se quedó sin gente. Yo no vengo buscando gente le dije . ¿Cómo llego?

Me dio instrucciones para llegar. Ya no faltaba mucho. Quince kilómetros por el camino de terracería hasta que desapareciera, como si lo secara el desierto, como si desembocara en la nada, o en un letrero de madera con el nombre de la vieja hacienda pintado en su superficie. «Si es que todavía sigue ahí», me aclaró. Le arrojé las últimas monedas que tenía. El hombre tardó en reaccionar y las monedas cayeron en la tierra dura y seca causando primero la curiosidad y después la frustración de las gallinas hambrientas.
¿A dónde vas cuando ya no tienes a dónde ir? ¿A dónde vas cuándo tu esposa y tus hijos te abandonan? De joven, solía girar mi globo terráqueo y lo detenía con la punta de un dedo señalando algún lugar del mundo. Me imaginaba viajando a ese lugar exótico y desconocido y viviendo miles de aventuras a lo Indiana Jones. Pero ya no tenía aquel globo,
mis sueños dormitaban en la indiferencia y mis recursos eran escasos. Así que colgué un mapa de México en la pared de mi estudio y, con los ojos cerrados, aventé un dardo. Cayó en un nombre que me dio un atisbo de esperanza: Buenaventura, en Chihuahua. Pensé que el destino me daba una última oportunidad, y decidí empacar una maleta, subirme al coche e iniciar la travesía.
Ahora me doy cuenta que lo que el destino me ofrecía no era una esperanza sino una analogía irónica. Buenaventura prometía ser el inicio de algo nuevo, pero resultó ser el final de todo: un lugar seco, solitario, silencioso.

He sentido la cadencia del caminar en la montaña desde que estaba en el vientre de mi mamá; después, la acompañé en sus andanzas sobre su espalda, envuelta en la quemaca, el rebozo de lana de oveja que me protegió del frío. Cuando aprendí a caminar, me tocó seguirla. Ella me indicaba el camino, guiaba mis pasos. ¡Cómo desearía verla hoy andar frente a mí!
Inicié mi viaje desde antes que Rayénari se levantara, clareando el día con su luz, y continuaré hasta que se ponga tras las montañas. Para alcanzar los sueños es preciso llegar hasta donde ellos se encuentran; aunque los míos estaban aquí, en las montañas que voy dejando atrás, en la casa de piedra y madera que fue el hogar de mi familia desde que mi abuelo encontró la cueva en lo alto de la colina y la convirtió en el hogar que vería crecer a su descendencia. Hoy, la casa está vacía. Los trastos, las cucharas de madera, se han quedado colgados en la pared testigos de que allí la felicidad vivió alguna vez.
El viento se lleva lejos el humo del fogón; aún están vivas algunas brasas que anoche alimenté por última vez.

Ser mujer no es fácil en este mundo lleno de estereotipos, pero ser mujer rarámuri es a la vez una bendición y un suplicio. Yo tuve suerte: mi papá me enseñó el idioma de los chabochi, los hombres blancos con barbas largas, que habitaron nuestra tierra desde los tiempos antiguos. «Para que no te hagan tonta», me decía. «Si tenemos que compartir con ellos nuestra tierra, hablaremos su idioma para protegerla», me lo recordaba siempre que caminábamos por las montañas. Mi mamá me transmitió las costumbres de nuestros ancestros; me mostró también cómo no quedarme de brazos cruzados cuando algo era injusto. Ella siempre luchó por la igualdad. Por eso, cuando la eligieron Siríame, la gobernadora de la comunidad, mi papá fue el primero en levantar la mano para apoyarla; sabía que cuidaría de todos así como cuidaba a nuestra familia.
Por eso tengo que seguir caminando: porque ahora soy yo la que cuida de la familia. Ahora es mi turno de guiar sus pasos.

Mi hermanita Ariché me mira con los ojos llenos de dolor sin saber qué decirme. Yo tampoco encuentro palabras, por eso sonrío y le agarro la mano. No hay manera de explicar

lo que habita mi corazón. El sonido de mis akakas al tocar el suelo me tranquiliza. Correr es lo que me hace sentir viva; luchar por mi vida me hace correr. Ariché me sigue; a sus cuatro años ella debería estar jugando en la casa y trepando los árboles, pero la vida le ha puesto una prueba dura de afrontar. No obstante, no está sola, nunca lo estará.
El viento juega con mis cabellos despidiéndose de mí; sabe que extrañaré mis montañas. Sabe que aquí se queda mi corazón.
Recuerdo la primera vez que subí a la colina donde se pone el sol:
Allá vive Bajicháhuari me decía papá señalando el lugar donde nace el viento , y allá es donde Onorúame, el Creador, le habla del amor que tiene por todos nosotros, y le pide que nos lo traiga.
¿Cuándo podré subir allá, papá? le preguntaba.
Todavía no es tiempo, mija respondía mirando hacia arriba.
Una mañana me despertó muy temprano, y me hizo señas para que no despertara a mamá.
Ariché estuvo inquieta toda la noche me dijo cuando estuvimos afuera de la casa . Dejemos dormir a tu mamá y a la bebe.
Se amarró su vieja koyera a la cabeza y me sonrió. Caminamos largo rato hasta llegar a la colina donde se ponía el sol.
Marcelina, hoy subirás a escuchar al viento.
Emocionada, lo abracé.
¡Yo voy por delante, papá! No. Irás sola me dijo muy serio . Es tu deber. Yo te esperaré aquí hasta que regreses. Tragué saliva y miré la montaña. Sentí miedo. A mis seis años nunca había caminado sola. Esa era mi oportunidad de conquistarla.
La subida no fue fácil: las piedras resbalosas y los caminos cerrados fueron retos que, después de un rato, aprendí a superar. La montaña me hablaba y yo estaba aprendiendo a escucharla.

Cuando llegué a la parte más alta, las manos me sudaban y mi corazón latía fuerte de alegría; me senté en una piedra para escuchar la vida desde arriba. Estaba en compañía de Bajicháhuari, al fin. Pude ver al águila volar en círculos; observé cómo los árboles, siendo testigos de la vida de los hombres, soportaban pacientemente el sufrimiento de sus hermanos que caían bajo las garras de las máquinas del aserradero. Sentí la vida de la Sierra Madre en mi alma cuando el viento me dijo:
Nunca dejes de correr, hija rarámuri.
Es por eso que hoy me duele el corazón por dejar esta tierra. No sé si esta será mi última carrera, ni si podré volver a correr entre los árboles con el viento como compañía.
Vamos a descansar, Marcelina, por favor la voz de Ariché me saca de mis pensamientos. Más adelante, teweke1. Resiste otro poco.
Después de caminar un rato encontramos un árbol grande, y nos sentamos a su sombra a comer lo que habíamos traído de casa.
¿Adonde vamos también habrá tortillas como estas? me pregunta mi hermanita con palabras entrecortadas.
¡Claro! Yo voy a hacerlas para ti le prometo rogándole a Papá Dios que me ayude a cumplir mi palabra.
Terminamos nuestros taquitos de frijoles con tortillas de maíz y tomamos el pinole que nos quedaba.
SER MUJER NO ES FÁCIL EN ESTE MUNDO LLENO DE ESTEREOTIPOS, PERO SER MUJER RARÁMURI ES A LA VEZ UNA BENDICIÓN Y UN SUPLICIO.
Listo, Ariché dije, sonriendo ¡A que llego primero adonde están aquellos pinos altos! Eché a correr como si en cada paso que daba pudiera dejar atrás el dolor que me estaba corroyendo.
Llegamos a los pinos altos donde encontramos una pequeña cueva. Estaba limpia. Era un buen lugar para pasar la noche, por lo que juntamos varas secas para hacer fuego. Ariché y yo nos acurrucamos envueltas en mi quemaca. Y así, sintiendo nuestros corazones latir al compás, vimos aparecer a las estrellas.
No sé qué tanto vio Ariché esa noche, no me ha querido decir nada, pero llora cuando duerme. Al menos ella duerme; a mí, los recuerdos de ese día me quitan el sueño. Como un visitante voraz, Betébachi y sus sombras del pasado están conmigo aquí, ahora.
La luz cálida del fuego se reflejaba en la cabellera negra de mi hermanita; mientras acariciaba su frente, los recuerdos se apoderaron de mí, nítidos, como si estuviera sucediendo otra vez esa noche desolada.
Mamá estaba haciendo tortillas; preparaba la cena para cuando llegara papá. Ariché y yo jugábamos afuera; sé que a mis diez años ya no estoy para juegos, pero me gusta pasar tiempo con ella. Veíamos al sol pintar las montañas de colores aterciopelados haciéndolas lucir más hermosas; a lo lejos, vimos que papá venía corriendo, por lo que decidimos escondernos para darle un buen susto. Ariché escogió subirse al árbol: era el mejor lugar para emboscarlo; yo me escondí detrás de un arbusto para complementar nuestro plan.
Lo que nunca imaginamos era que papá venía preocupado. Quería avisarnos que unos hombres venían tras de él.

Me di cuenta de eso más tarde.
Cuando papá llegó a la casa, llamó a gritos a mamá, que salió asustada a preguntarle qué sucedía:
―Los chabochi encapuchados llegaron a la milpa; me pidieron que les ayudara con su cosecha. Me negué. Me amenazaron. Tenemos que irnos de aquí dijo con voz temblorosa por el miedo.
Mamá, presurosa, nos llamó a gritos. Yo salí del arbusto, pero Ariché no bajó del árbol. Creo que fue mejor así.
Prepara tus cosas y busca a tu hermana me ordenó papá.
Entré a la casa para preparar mi morral, cuando escuché una voz afuera:
¿Ya lo pensaste mejor? Nos vas a ayudar, ¿verdad?

Yo me quedé escondida tras la ventana, observando. El miedo me impidió moverme. Nunca haré lo que me piden respondió papá.
¡Váyanse! dijo mamá en tono suplicante.
Fue entonces que los encapuchados comenzaron a discutir con papá. Uno de ellos le apuntó con un rifle muy largo a mamá. No sé bien cómo pasó, pero vi caer a mamá cuando un ruido muy fuerte tronó. Papá gritó y golpeó al hombre del rifle. De pronto, volvió a tronar.
Papá cayó al piso. Vi como su camisa se manchaba de sangre; el hombre que estaba a su lado lo pateó varias veces, pero papá ya no se movió. Vivir en las montañas tiene sus peligros, pero esa clase la violencia no la tenían ni los lobos cuando cazan a sus presas. Entonces, me metí bajo la cama; el miedo me hizo quedarme quieta. Cerré los ojos. Esperé. Los encapuchados se fueron después de un rato. Salí de mi escondite para encontrarme con los cuerpos ensangrentados de mis padres: la vida los había abandonado. Me senté sin poder entender qué había pasado, ¡por qué había pasado! De pronto, me acordé que Ariché estaba en el árbol. Fui rápido hacia allá; la encontré sentada mirando al vacío. Abracé fuerte a mi hermanita sin saber qué decirle o qué debía hacer. Después de un rato, llegó el Owirúame, el chamán. Observó los cuerpos de mis padres moviendo los labios para orar.
Tendrás que hacer una carrera muy larga, Marcelina me dijo . Con ella darás paz a los ariwa de tus padres, pero también para alcanzar tu libertad y la de tu hermana. Correrás para vivir.
Es por eso que estoy aquí. Mis pasos han abierto los cielos a las almas de mis padres. Como lo dicta la costumbre, mi pueblo hace una carrera de varios días para ayudar a los ariwas de quienes han dejado este mundo para llegar al siguiente. Pero esta vez la costumbre
cambió. La carrera la hacemos solo Ariché y yo. Y no volveremos a casa. Hemos dejado atrás todo lo que conocimos y amamos.
Aún recuerdo las palabras de mi mamá. Un día me habló de un grupo de mujeres rarámuri que vivían en la ciudad. «Si alguna vez tienes problemas, ve con ellas; sabrán lo que hay que hacer».

Tengo que encontrar a esas mujeres que hicieron la misma carrera que nosotras. Ellas nos ayudarán.
El sol se está levantando otra vez, puedo verlo iluminar la serranía con colores hermosos, iguales a los del arcoíris. Observo a los árboles que se estiran para alcanzar el cielo; mi corazón está con ellos.
Esta cueva me ha dado el descanso que mi cuerpo necesitaba. Ha sido Nararachi, el lugar donde llorar.
Despierto a Ariché. Preparamos nuestras cosas.
Es hora de seguir.
¿Falta mucho? pregunta angustiada mi hermanita. Ya mero llegamos le respondo con una sonrisa.
Emprendemos el camino con el amanecer. Caminamos entre los árboles sembrando una protesta a cada paso, una súplica por nuestro hogar.
Nos alejaremos de aquí, pero nunca nos iremos.
La sierra madre está en nuestro corazón y algún día volveremos.
Mientras haya rarámuris corriendo, hay esperanza.
Hermosa e indiferente Emilia:
Es probable que esta carta te sorprenda: no creíste que sería capaz de escribirte después de mi deliberado silencio. Yo tampoco lo hubiera creído. Al igual que una estatua, soporté estoico las inclemencias de la vida. Traté de no quebrarme; intenté mantener la máscara que ocultaba mi dolor. Me reprocharás que te escriba, una vez más mediante metáforas caducas, mis digresiones, mi forma de evadir el meollo del asunto, mi manera de darle vueltas a las cosas hasta convertir una línea recta en un laberinto. Como necesito que me leas, intentaré ser tan claro como me sea posible. Te pido, pues, que permanezcas leyendo.



A pesar de que ayer fue 16 de septiembre tuve que ir a trabajar. Como todos los días, salí a comer a las tres. Con lo explotador que es Palacios, mi jefe, me sorprende que tuviéramos hora de comida. Creo que era lo único bueno de ese trabajo detestable. Tú bien sabes, Emilia, que la vida no me ha sonreído como a ti. Al terminar el bachillerato, ingresé a la carrera de letras pero tuve que abandonarla para trabajar. Mi madre necesitaba mi apoyo, y cómo no iba a dárselo. Ella era mi única familia. Tú, en cambio, te has criado en el más cómodo desahogo. No lo recalco por resentimiento pero las cosas deben nombrarse por lo que son, y nadie ignora que el mundo se cuece disparejo desde tiempos inmemoriales. Que nuestro amor no haya sido posible es solo una diminuta muestra de ello. Al salir del almacén de Palacios me dirigí, con paso desganado, a la fondita que suelo frecuentar: un local pequeño y modesto adornado con el típico folclor mexicano. Desde que empecé a trabajar con Palacios, hace tres meses, asisto a la fonda con puntualidad. La comida no es mala, y además una dulce mesera me atiende con predilección. Intuyo que le atraigo y ella intuye que me seducen sus tiernos ojos. Pero ambos sabemos que no pasaremos de ahí: enamorados en secreto para no arruinarnos la existencia. Quiero creer que no franquearemos la línea que separa la ilusión de la cruda realidad. Haber cruzado esa frontera casi nos destruyó a ti y a mí, Emilia. ¿Lo recuerdas? Yo sé que sí por más que te esfuerces en olvidarlo.
Frente a la fonda, cruzando la calle, hay una casa desvaída. No parece abandonada pero ciertamente nunca he visto a nadie entrar o salir de ahí. Desde la azotea llana, un pitbull la-
draba a los transeúntes. Aquel pitbull, al igual que Marte, tenía el lomo marrón y el pecho blanco. Quizá porque iba a diario por ahí, hace tiempo que el pitbull dejó de ladrarme cada vez que me veía pasar. Se limitaba a observarme con sus ojos traviesos de niño juguetón.

A pesar de ser día feriado, la fondita estaba abierta. En su interior solo había un par de solitarios comensales. Al entrar al local, la mesera me saludó con su habitual timidez mientras se acomodaba un mechón de pelo detrás de la oreja. Me senté en la mesa que da a la entrada del local. Desde ahí podía observar a las personas que andaban por la calle. La mesera me sirvió una espesa sopa de letras y yo le sonreí porque hacía mucho tiempo que no veía una. Mi mamá solía prepararme sopa de letras cuando recién comenzaba a leer y a escribir. Ella me desafiaba a componer palabras con las letras de pasta. En el borde del tazón de peltre, yo colocaba «Te amo mama». Luego cortaba un pedacito de una I para poner el acento. «Te amo mamá». Y mamá sonreía con los pómulos bien alzados. Mientras saboreaba la sopa, me ensimismé. Sentí caerme encima todo el peso de la nostalgia. Entonces pensé que convertirse en adulto consiste en añorar ser niño. Nada más que la nostalgia nos separa de los despreocupados infantes.
Entonces, un fuerte estruendo me despertó de mis meditaciones. Alguien, en alguna calle aledaña, había tronado un cohete. Como miraba hacia la calle, pude ver la catástrofe con total nitidez: con el ruido, el pitbull se asustó y cayó desde la azotea. El recuerdo de su cuerpo estrellándose contra la orilla de la banqueta aún me eriza la piel.
Aterrado, salí de la fonda y crucé la calle. Como si se tratara de un antiguo dios al que tuviera que rendirle reverencia, me arrodillé frente al animalito, que sangraba. El perro gemía: su columna parecía estar rota; aquello se veía como si fuera una pronunciada cordillera. Sentí la presencia de alguien detrás de mí. Al volverme, me encontré con la mesera, que respiraba agitadamente. Me miró con auténtica preocupación como preguntándome qué debíamos hacer. No sé por qué le ordené que trajera agua. Fue una orden estúpida porque era evidente que el animalito no tendría ganas de beber.
La joven regresó a la fondita para traer el agua. Mientras tanto, toqué en repetidas ocasiones el timbre y golpeé el zaguán de la casa, pero nadie salió. Parecía estar realmente deshabitada. La mesera regresó con un traste de plástico lleno de agua. Lo acercó al hocico del perro, pero no bebió. «Tenemos que llevarlo con un veterinario –dije de pronto–. No hay nadie en la casa, y si nosotros no lo ayudamos, morirá». Ella asintió en silencio, admirada. «Hay una veterinaria a dos calles. Podemos llevarlo allá», dijo ella. Me arremangué la camisa y me incliné hacia el animal, y con mucho cuidado, lo cargué. El perro gimió y me lanzó una dentellada, pero estaba tan malherido que terminó por amansarse. La gente a nuestro alrededor nos miraba y fingía sentir lástima por el animalito. Pero nadie hizo nada por ayudarnos.
Caminé las dos calles con el pitbull en brazos, que parecía haberse desmayado. Sentí cómo se me humedeció la camisa sin saber si era por el sudor o la sangre; no quise averiguarlo. Cuando llegamos a la clínica, la mesera avisó que se trataba de una urgencia. El veterinario salió a recibirnos. Era un hombre de mediana edad, vestido con una filipina estampada con figuritas de perros y gatos. Su cabello rizado y prematuramente blanco contrastaba con su piel morena. Al ver al pitbull malherido, el veterinario se alarmó. «Se cayó de un azotea», me apresuré a explicarle. El hombre se acercó al perro y lo examinó. «Necesita una operación urgente. Tienen que ir a un hospital veterinario. Aquí no puedo operarlo», dijo. Se metió a su consultorio, garabateo la hoja de un cuaderno y la arrancó; luego, nos tendió el papel. «Esta es la dirección». El hombre miró al pitbull por última vez y le dio unas palmadas en la cabeza. «Apresúrense», nos dijo.
Calculé que el hospital quedaba como a media hora en auto. Necesitábamos tomar un taxi. Sentí vibrar algo en mi bolsillo: era mi teléfono. Como tenía los brazos ocupados, le pedí a la mesera que lo tomara. Un poco cohibida, la muchacha introdujo la mano en mi bolsillo y extrajo el celular. Vi que Palacios era quien me llamaba. Mi hora de comida había terminado hace tiempo y seguramente se preguntaba (encabronado) dónde me había metido. Desde el inicio me advirtió que no toleraría retrasos ni faltas.

La mesera paró un taxi. Cuando el conductor advirtió que me iba a subir con el perro, me dijo: «no llevo animales». «Es una emergencia», suplicó ella. «No llevo animales», sentenció el conductor a pesar de verlo ensangrentado. El taxista arrancó y ella le gritó: «¡pendejo!». La miré sorprendido por la espontaneidad su reacción. Ella se sonrojó un poco y luego le hizo la parada a otro taxi. Antes de que escucháramos cualquier excusa, nos montamos en el auto y le dimos la dirección del hospital al conductor.
Mi teléfono volvió a vibrar dos o tres veces durante el trayecto. Ella me miró, interrogante. «Es mi jefe –le expliqué–. Debe estar vuelto loco porque no me encuentra». Lo dije con un tono desenfadado para disimular mi preocupación. Ella asintió en silencio y comenzó a acariciar la cabeza del pitbull. Yo la miraba de reojo. La luz dorada de la tarde le iluminaba el rostro. Me pareció hermosa. «Disculpa, no te lo he preguntado… ¿Cómo te llamas?» «Alba», respondió con una dulce e inocente sonrisa. «Alba –repetí–. Yo soy Darío», dije, como si mi voz pudiera acariciarla. No te relato estos pormenores de enamorado para provocarte celos, Emilia. Sé de antemano que no te inspiro nada. Aporreo el teclado de la computadora escribiendo cursilerías: ese es todo el arte del que soy capaz. Por eso nunca podría ser escritor. Soy un sentimental, y un banal. Demasiado humano, dirás tú.
Cuando llegamos al hospital, un veterinario me guio a un quirófano. Con la delicadeza de un padre que recuesta a su hijo para que duerma, deposité al pitbull en una fría plancha metálica. Tan pronto como me desprendí del perro, advertí que mi camisa estaba empapada de sangre. Parecía como si hubiera cometido un asesinato y la camisa sanguinolenta fuera la señal inequívoca de mi delito.
El veterinario era un hombre joven y apuesto, de ojos verdes. A leguas se veía que era uno de los tuyos, Emilia: los afortunados que no han sido despreciados por la vida. Me pidió que pagara en la caja los gastos de la operación. Te imaginarás lo que siguió. Por supuesto que los gastos eran impagables para mí. Esa clínica veterinaria cobra consultas más caras que las que yo he recibido en toda mi vida. No tenía dinero para pagarles. Sentí cómo se me clavaba en el corazón una dolorosa espina. Dinero. El maldito eje que hace girar al mundo. No es que yo no pudiera solucionar los problemas; lo que me faltaba siempre era el dinero para remediarlos.

Supondrás con mala fe que me quedé de brazos cruzados. Si acaso me estás leyendo todavía, Emilia, auguro que lo harás con desdén. ¿Qué podrías esperar de mí, un poco hombre, un cobarde? Pero esta vez fue diferente, Emilia, y ni siquiera estuviste ahí para presenciarlo.
Si alguna vez nos volviéramos a encontrar, sé que no dejarías de reprocharme la muerte de Marte. Nuestro amado e inolvidable Marte. Cuando te lo regalé, fuiste la mujer más feliz. En ese entonces Marte tendría dos semanas de nacido; su panza estaba hinchada por los parásitos y cada vez que lo cargábamos sobre nuestras cabezas, como si fuera Simba, él se limitaba a mirarnos con sus enormes ojos brillosos de cachorro abandonado. Marte era lo que le faltaba a nuestra relación: necesitábamos algo que cuidar, algo que pudiéramos ver crecer cada día para palpar el progreso de nuestro amor. Macedonio Fernández y su amada tenían a Tantalia. Nosotros teníamos a Marte.
En aquel tiempo yo hubiera hecho cualquier cosa con tal de que te quedaras conmigo. Tu presencia y tu cariño me parecían un milagro. Yo, que estoy acostumbrado a una existencia marginal, no imaginé que llegaras a amarme. Sin embargo, ahora que solo somos dos extraños, ya no tengo nada que ocultar. Nunca te lo dije pero no compré a Marte en una tienda de mascotas. Quizá esta revelación no te sorprenda: de mí siempre esperarías lo más precario. En realidad, lo encontré en una cajita de cartón afuera de una casona de la calle Hidalgo, en Coyoacán. Una anciana los regalaba. En un descuido, su perra pitbull se había cruzado con un perro callejero. Los frutos de ese encuentro no eran dignos del linaje de la madre. «Mi perra estuvo a punto de devorarse a los cachorros», me dijo la anciana mientras le daba un golpe a la caja con su bastón de madera. Por eso los regalaba.
Me llevé al cachorro más juguetón y aguerrido, y cuando te lo regalé fue inevitable que lo llamaras Marte. Aquí, en este espacio, podría darle lugar a la autoconmiseración y ha-
blarte del tiempo que pasamos juntos, del tiempo irrepetible en el que fuimos en verdad una familia. Pero, ¿para qué retrotraerme a aquellos días? El recuerdo de la felicidad irrecuperable solo me hará más desdichado. Me basta con bosquejar tu lánguido cuerpo recostado en el sillón. Marte descansado a tus pies, arropado con la frazada de crochet que le tejiste. Me basta con recordarte durmiendo una tarde, los rayos del sol apenas rozándote el rostro, tu entrecejo relajado, los labios que invitaban al beso. La brisa ondulaba las ligeras cortinas de rayón. Afuera, un níspero mecía sus ramas cargadas de frutos ocres.

Quisiera detenerme aquí porque las palabras se me escapan. El cursor parpadea al igual que mi corazón agitado. Ya no codicio escribir sobre el pasado. Debo recordarme que no tengo más que este áspero presente que me sabe a almendras amargas.
Aquel nefasto día salimos a pasear a Marte al pequeño parque cerca de nuestro departamento. Al otro lado de la acera, una perra callejera llamó la atención de Marte. Nuestro perro jaló con fuerza la correa y yo la solté sin querer. Al cruzar la calle, un automóvil negro lo atropelló. El golpe lo mató. Te juro que me esfuerzo por recordar todos los detalles de lo que siguió pero una espesa niebla en mi memoria me lo impide. No olvido, sin embargo, al hombre trajeado que descendió del auto. Alto y fornido, el cabello rubio, los zapatos bien lustrados, la suela sin gastar. Te recuerdo gritándole mientras él te miraba con una media sonrisa burlona. El hombre metió su mano en el saco y extrajo su cartera. Para sosegar tu rabia, te ofreció algunos billetes. Por supuesto que eso te indignó aún más. Cuando te cansaste de vociferar, me miraste con la esperanza de que yo me envalentonara para confrontarlo. Me exigiste hombría o, por lo menos, entereza. Yo, sin embargo, permanecí mudo. Lo único que pude hacer fue intentar tranquilizarte. Por eso te encolerizaste conmigo. En ese instante vi brillar en tus ojos el destello de quien se sabe traicionado. En ese momento algo se rompió entre nosotros de una vez y para siempre.
No pretendo justificarme, Emilia. Todo lo que diga te parecerán los pretextos de un cobarde. Sin embargo, tú no eres la única jueza de este mundo y otras personas comprenderán mis actos mejor que tú. Desde que tengo memoria, he convivido con la desgracia. En mi alma llevo varias cicatrices: soy pobre, mi padre me abandonó cuando era niño y mi madre murió por una enfermedad que no mata a los ricos. Algunas desgracias son inevitables, Emilia, y debemos resignarnos a perder. Pero tú estás acostumbrada a la abundancia; para ti es intolerable la desposesión. Por eso no pudiste comprenderme y me reprochaste mi manera sumisa de aproximarme al mundo.
A partir de la muerte de Marte, nuestra relación se degradó hasta erosionar el cariño que me tenías. Me recriminaste la tibieza y falta de ímpetu para reclamar la muerte de nuestro perro. Me guardaste un rencor asombroso que poco a poco me convirtió en un indeseable. Y me apartaste de ti con sorprendente facilidad, como si yo fuera apenas una rama seca que se cae de un tronco joven. Una vez lejos de ti, me fue fácil cultivar odio hacia lo que fuimos. Después de todo, si devolverte a Marte era imposible, volver a amarte también lo era.
Todo eso reflexioné cuando abordé el taxi que me llevaría al almacén de Palacios. Estaba dispuesto a pedirle un préstamo para pagar la operación del pitbull. Había fracasado cuidando a Marte. Y no quería fracasar de nuevo.
Entré al almacén con la camisa ensangrentada. Los clientes que había en el interior me miraron aterrados. Palacios se plantó frente a mí, y con un tono de voz preocupado, me preguntó si estaba bien. Frenético y afiebrado, le narré lo ocurrido casi sin detenerme a respirar. Le conté cómo el pitbull se había caído de la azotea, de su columna fracturada y torcida; del hospital veterinario exclusivo, la operación costosa y el dinero como eje que hace girar al mundo; de la frágil frontera que separa la vida de la muerte, en la que es fácil sucumbir a la fatalidad con los ojos cerrados, dejarse caer al abismo porque uno está hastiado de todo. En seguida le pedí dinero prestado. Anonadado por mi verborrea, Palacios me preguntó si el perro era mío. Le respondí que no, que mi perro se llamaba Marte pero se había muerto hacía unos meses, y que aunque el pitbull no me perteneciera debía salvarle la vida. Todos merecemos ser salvados, le dije. Entonces presencié cómo enrojeció la calva de Palacios. Me gritó que el trabajo era mi único deber. Al hacerlo, su saliva me salpicó la cara. En ese momento comprendí que Palacios era de la misma calaña que el hombre que atropelló a Marte. ¿Cómo no me había dado cuenta? Todo se repetía de nuevo: el hombre adinerado que demeritaba mi mundo y me humillaba frente a una audiencia atónita y domesticada.
Sentí que debía salvar al pitbull a cualquier costo y por encima de todo. Por eso, al oír a Palacios, la ira me inundó y me ofusqué. Frente a los clientes, y con una fuerza inesperada, le di un puñetazo a mi jefe que lo tiró al suelo. Aprovechando la conmoción de todos, abrí a golpes la caja registradora y tomé todo el dinero.
Ya en la calle, tomé un taxi para volver al hospital. Aún no podía creer lo que había hecho. «Noqueaste a tu jefe, Darío», me dije para saborear la conmoción que me embargaba. Miré por la ventanilla del taxi. El cielo ya había oscurecido pero los faroles eléctricos iluminaban las aceras. En las ventanas de algunas casas había colgadas banderas tricolores; un transeúnte, que portaba un enorme sombrero de charro, caminaba en zigzags con una botella en la mano.

Lo primero que vi al llegar al hospital veterinario fue a Alba llorando sentada en una banca. El llanto le había corrido el rímel. Lágrimas oscuras le surcaban las mejillas, y yo quise limpiar ese rostro con mis manos. Antes de llegar a ella, el veterinario de ojos verdes se interpuso. Me informó que el perro había muerto hacía media hora. Me dijo que el animalito aún estaba en la plancha, que me estaban esperando para que pudiera despedirme de él. Seguí al veterinario. Al entrar al quirófano, la habitación me pareció helada. En medio de la plancha y recostado de lado, yacía el cuerpo del pitbull. Pasé la mano por su cabeza, por sus costillas y sus patitas acolchadas. Al llegar a su columna torcida, algo se rompió en mí. Y solo entonces lloré. En un exclusivo hospital veterinario, desfogué todo el dolor que había acumulado en los últimos meses. Lloré tanto que el veterinario de ojos verdes se compadeció de mí y me dio una suave palmada en la espalda. Lloré sin poder contenerme porque no había podido llorar cuando mamá murió, ni cuando atropellaron a Marte, ni tampoco cuando tú me dejaste, Emilia. No me avergonzó llorar en ese momento. Has de saber que no hay vergüenza en la vulnerabilidad. También el fuerte tronco de un sauce llora ramas verdes. Al verme, Alba se conmovió. Con delicadeza, puso su delgada mano en la mía y me acarició.

NO ES QUE YO NO PUDIERA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS; LO QUE ME FALTABA SIEMPRE ERA EL DINERO PARA REMEDIARLOS.
Con el dinero robado pagué la incineración del pitbull. El veterinario me preguntó si deseaba conservar las cenizas. Pero, ¿qué podía hacer con ellas, Emilia: depositarlas al pie del zaguán con un post-it explicando lo sucedido? ¿Conservarlas para rememorar este convulso día? ¿Bañarme en ellas, como los yoguis que se cubren la piel con cenizas de muertos para recordar la transitoriedad del cuerpo? Le dije que no. Yo quería olvidar, no vivir en el polvo.
Al salir de la clínica, ofuscado por un día tan caótico, rodeé la fina cintura de Alba con mis brazos y la atraje hacia mí. Le planté un beso con la esperanza de que germinara una cura para mi sufrimiento. Sus labios me recibieron tímidamente. Luego, me separé de ella y la miré por última vez a los ojos. Me alejé caminando sin decirle nada. Ella se quedó conmocionada, con los brazos lánguidos colgando a los lados, como quien se ha rendido. Tan pronto llegué a mi departamento, comencé a redactar esta carta. Quise convencerme de que la escritura me libraría del nudo en la garganta que no me deja respirar. Pero no fue así. Las lágrimas siguen corriendo y me pregunto si acaso cabe en mí toda la tristeza del mundo. Escribo esto en medio de una habitación desvaída que muda de piel. En cambio, yo sigo siendo la misma serpiente que no puede desprenderse de su pasado y
por eso conserva todas las capas de su piel muerta. Y tú, Emilia, eres la capa más rugosa, la inolvidable.
Seguro adviertes que aún no puedo deshacerme de esa vieja costumbre de contártelo todo. Si acaso leíste con atención la carta entera, Emilia, te habrás dado cuenta de que estoy en problemas. Sin duda, he perdido mi trabajo; sin duda, Palacios me denunciará por robo. Por primera vez desde hace muchos años, no sé qué me deparará el futuro. La incertidumbre se levanta en el horizonte y yo tengo los ojos rojos e hinchados por el llanto. Supongo que así he de recibirla.

Les habían servido chocolate ambateño cuando el señor William Aston observaba una enigmática y vivaz pintura grabada en la pared. Emanuel Suarez, su guía turístico, notó su curiosidad, y dándole primero un gran sorbo al chocolate caliente recién salido de la cocina del restaurante Dulce Paladar, dijo con su tono sereno:

Ese es el Panecillo, la colina icónica de nuestra ciudad, Quito.
El extranjero miró fugazmente a Emanuel y volvió, tentado por los colores y la inmensidad de la obra, a observar la pintura. Por un largo instante William no dijo nada. Mientras, Emanuel tomaba su chocolate, que entraba raspando su garganta brindándole un ardor cálido y agradable.
Tome rápido su chocolate o se le enfriará pronto, y se hará una nata en las orillas.
¿Es así? preguntó el extranjero, ignorando la advertencia de su guía.

¿Qué cosa?

El Pandecillo, ¿es así, como este mural?
Emanuel ocultó una sonrisa involuntaria dándole otro sorbo al chocolate. Le divertía escuchar como a muchos extranjeros se les dificultaba pronunciar algunas palabras que para cualquier hispanohablante resultaba como aire del día.
Pues… es algo parecido.
Y esa estatua de la punta, ¿es su mujer libertadora?
Emanuel miró de vuelta la pintura. Aquella figura en la punta de la colina era vistosa y alegre por el estilo oleado en que estaba hecho.
¿Por qué tanta curiosidad por el mural?
Nunca un lugar me había llamado tanto la atención como este.
―Bueno, si es así, mañana iremos al Panecillo para que lo vea usted. Por ahora, tome su chocolate.
William tomó la taza humeante de barro y, siguiendo los pasos de su guía, sorbió un buen trago de chocolate. Se quemó la lengua y devolvió a la taza la misma cantidad que había bebido. Esta vez Emanuel no pudo retener la risa.
Vaya, señor, tenga cuidado. El chocolate está hirviendo.
¡Ah! Pensaba que iba a estar más templado.
Con este frío, acostumbramos a calentar las cosas hasta el punto en que sentimos que el estómago se nos vuelve una olla en ebullición. Es el mejor remedio.
¿Cómo? espetó el extranjero confundido con la última oración.

―Nada, nada; es solo que aquí calentamos mucho las cosas por el frío.
Luego, William volvió a tomar, pero esta vez tan solo fue un sorbo. Saboreó el dulce néctar café que entró como un cosquilleo en su cuerpo; sintió que el calor se esparcía y sus manos volvían a ponerse cálidas.
Delicioso dijo con un suspiro.
Bebieron con una paciencia mortal disfrutando cada sorbo como si se tratara del último de sus vidas. Al terminar, el guía le preguntó si deseaba algo más, pero William negó.
El lugar se tornó tranquilo; las personas empezaban a salir del local. De nuevo volvió su atención al mural y esta vez fue William quien habló.
Cuéntame un poco del lugar. Me gusta tener las expectativas altas antes de conocer algo.
Emanuel le sonrió.
Había tratado de eludir el tema para que fuera el extranjero el que sacara sus propias conclusiones cuando conociera el Panecillo, pero sus ojos eran insistentes, así que Emanuel comenzó:
¿Qué puedo contarle? Como ve, se trata del corazón de Quito, posicionada en la zona exacta donde todo lugareño puede verlo. En la cúspide, como ya ha visto, se encuentra la Virgen de Quito aplastando con pie firme a la serpiente engañosa, y mirando desde siempre al Norte de la ciudad. Se dice que esa parte es bendecida por la buena Virgen, mientras que el Sur quedó marcado por el pecado. También se dice que en la época colonial se erguía allí un templo al sol, donde se escondía el oro de los Incas. Cuentos, como ves.
Ya… Y, ¿por qué el nombre de Pandecillo?
Panecillo lo corrigió Emanuel . Bueno, ¿no lo ves? La colina tiene la forma de un pan dijo con una risita . Eso es lo que ve la gente, y lo que vieron los españoles cuando la nombraron así, pero si me lo preguntas a mí, tiene la forma de un sombrero. Cierto. ¡Qué maravilloso lugar!
Sí, es un lugar maravilloso.
De pronto ambos callaron. El extranjero dejó de ver el mural y continuó bebiendo, satisfecho con la información que su guía le había brindado. Pero Emanuel, conquistado por el recuerdo melancólico de su vida y el lugar, continuó mirándolo. Solo que ya no miraba al Panecillo, sino a sus alrededores, pues en aquellas calles fue donde nació su pasión por enseñarle al mundo las maravillas de su país. Recordó cómo le relataba a sus amigos los mitos más extraños que rodeaban su ciudad, mientras comían helado. Llevó al Panecillo
a las enamoradas que tuvo con el pretexto de contarles cuán antiguo y misterioso era, esperanzado que las sorprendiera tanto como a él. Solo una de ellas no huyó, y se convirtió en la dueña de su corazón. Y recordó también el momento en que, asombrado, vio a un guía turístico dirigir a mucha gente que, con los ojos llenos de admiración, disfrutaban del espectáculo que era el Panecillo. Fue así que supo lo que quería ser.

HABÍA TRATADO DE ELUDIR EL TEMA PARA QUE FUERA EL EXTRANJERO EL QUE SACARA
SUS PROPIAS CONCLUSIONES CUANDO CONOCIERA EL PANECILLO…
El atractivo principal del mural dejó de ser importante y ahora las casas amontonadas en las faldas de la montaña (¡sepa dios cómo!), pintadas de forma exacta a como se las veía en la realidad, empezaron a evocar los sentimientos de admiración y orgullo en el guía. Ahora entendía lo que veía el extranjero; el modo en que el mural fue pintado esparció de gracia el lugar. El verde de los árboles se proclamaba en el retrato con un ímpetu divino. Las calles que subían con sinuosidad alocada agregaban un encanto a la colina. Su cielo, pensó Emanuel, una magnífica representación del cielo original que los quiteños del centro histórico miran con un suspiro: algunos de resignación, por haber dejado la ropa colgada; otros, por las memorias juveniles que llegaban como estampida. Ese cielo, marcado a su izquierda con nubes grises, y a la derecha con su raso azul marino, que endemoniaba a cualquiera que nunca lo hubiera visto, pero que era una costumbre para el que ha vivido allí más de tres años. «El clima de los benditos», pensó Emanuel. Luego se fijó en las aves enigmáticas que volaban sobre la colina, girando en sentido antihorario, resguardando a la virgen. Todo un espectáculo. Una formación natural que fue embellecida por la mano del hombre. El Panecillo, la colina situada en la carita… … de dios suspiró Emanuel en su dialecto nativo.
¿Qué? preguntó William, que se acomodaba el gigantesco suéter. Es más hermosa de noche, ¿sabes? dijo Emanuel, que ahora ignoraba a su acompañante . Las luces… Desde arriba, toda la ciudad fulgura como un cielo estrellado. Puede ver cada rincón de Quito y husmear en la vida ajena del mundo. Siente que, si cae, se perderá en un espacio brillante. Además, puede sentir mejor el viento ecuatorial de la noche quemando su cara.
Emanuel se perdió en sus pensamientos. William lo miró a él y luego al mural tratando de imaginar aquella pintura colorida en una noche alumbrada por las luces de la ciudad.
Emanuel ya no dijo más, pero su mirada no se alejó del mural. El extranjero pudo notar una chispa en sus ojos, como si en esas pupilas pudiera ver todo lo que él había recor-
dado. De pronto, el guía despertó; parpadeó un par de veces y rompió ese silencio con una sonrisa agradable:
También venden un rico canelazo.
―¿Canelazo?
Es una bebida alcohólica típica de aquí, una preparación de agua hirviendo con canela y panela, y para mantener el cuerpo alegre y astuto, se mezcla bien con las puntas o el aguardiente. Como te dije antes: aquí solemos calentar las cosas hasta dejarlas hirviendo. Pero ahora que saldremos a la noche entenderás por qué.

Emanuel se levantó para pagar por los chocolates ambateños.
Al salir, buscó el auto en el que llegaron, pero fue interrumpido por la exclamación de William.
¡Mira! ¡Ahí se ve el Panecillo!
El guía giró y observó a lo lejos la colina resplandeciente, con sus luces fantasiosas, buscando la manera de no ser tapada por la niebla.
Emanuel volvió a evocar el pasado y sonrió con cautela, pero William logró verlo. ¿Tienes recuerdos con el Panecillo?
El guía lo miró sorprendido: no era común escuchar una pregunta así. Luego, como si se tratase de una conversación típica de la región, Emanuel respondió: Bueno, aquí todos tenemos una historia con el Panecillo.
El autobús patina sobre la calle mojada y cae con estrépito en un bache. Todos despiertan sobresaltados. Imaginan lo que pasó. El chofer da un volantazo y acelera. Un reclamo generalizado se acuña en la voz de Humberto.
―¡Ora, pendejo, si no traes animales!
Algunos pasajeros se ríen. Otros recargan la cabeza en el cristal de la ventanilla tratando de dormir. Las escasas mujeres abrazan sus pertenencias sobre las piernas, y no pegan el ojo. Maribel trata de no voltear, pero mira con discreción hacia el lugar de donde vino el reclamo. Percibe un movimiento obsceno: con una mirada socarrona, Humberto pone la mano sobre el miembro como para que vea lo que tiene «para cualquier vieja».
«¡Como si no supieras que es como todas! ¡Una zorra! ¡Bien que te daría el culo!»
Llueve, pero pronto caerá una tormenta.
Aunque las ventanillas están cerradas, un olor nauseabundo llena el interior del autobús. Humberto se tapa la nariz. Los demás pasajeros dormitan o se aíslan en sus teléfonos. Se han resignado a la peste.
Es el río. El pinche río repleto de mierda, con su olor a pedo, a carne podrida. Como si no fuera suficiente con vivir hasta el quinto infierno, también tienes que respirar ese olor a muerto después de partirte el lomo todo el día.
Todavía falta un buen tramo para que algunos pasajeros comiencen a bajar. Y esta noche no solo comienza a caerse el cielo con furia; ya sopla un viento voraz que azota los cables de luz contra las ramas de los árboles.

El autobús disminuye la velocidad cuando aparecen las primeras casas; entra al pueblo, y si el chofer se descuida, derrapará por el camino de terracería que, anegado, es un lodazal.
La lluvia se desparrama en un fragor arrítmico. La humedad invade los huesos. Un frío vehemente levanta uno a uno los gruesos vellos de los brazos de Humberto, que advierte la presencia de alguien: una sombra fugaz. Atento, mira lo que se escabulle. Parece la cabellera de una mujer.

«Te recordó a Susana, no te hagas. Desde que la viste, supiste bien lo que querías. Que era hija de una mala mujer, razón suficiente. Que nunca fue a la escuela, por eso mismo.

Tu padre te enseñó que “para caminar, hay que aprender a gatear”, y esa gata por lo menos sirvió para quitarte la comezón».
Se frota la piel; pero un escalofrío le recorre la espalda y sube por su vértebra hasta las cervicales. Mueve la cabeza tratando de deshacerse del estupor en el cuerpo.
«¡Ora! ¿Qué te pasa? No me digas que te dio remordimiento. Si nomás te la cogiste entre los maizales pa que alguien le hiciera el favor. ¿Te acuerdas de su cara cuando se la dejaste ir toda? ¿Cómo quiso gritar y tuviste que darle un par de putazos? Como si no hubiera querido, la pendeja. Por eso se la ensartaste por el culito. Si ya te había dado la panocha, ¡qué más daba el culo!»

Algunos pasajeros piden la parada. El aguacero no amaina. Cuando bajan por la puerta trasera, echan a correr por la calle, como si eso les sirviera para no mojarse.
Humberto presiente una silueta oculta entre los callejones. Es la efigie de una mujer; el filo de un vestido vaporoso. Unas piernas atléticas que se pierden entre los charcos.
«Recuerdas a la Amelia, la de la secundaria, cómo se te arrejuntaba en los recreos. Ponía su cara de mustia cuando te restregaba las chichis por la espalda. Por eso te la cogiste ahí, en el salón de la banda de guerra; para eso eras el encargado de las llaves. Te salió como todas. Quesque era su primera vez, quesque estaba enamorada. ¡Puras mamadas! La pusiste de espaldas y le bajaste los calzones. Era lo que buscaba. Le metiste la verga aunque te dijo que no: “Espérate, así no”. Para qué anduvo de rogona. Después, salió con que estaba panzona. ¡Con esas chingaderas a otro! Si te había dado las nalgas a ti, seguro que a veinte más. Quién sabe qué madres hizo pero escupió al chamaco. Cuando su mamá quiso reclamarte pusiste a la pinche ñora en su lugar. “Si su hija fuera decente no habría abierto las piernas”. Con tus cuates echabas de habladas: “Me mamaba la verga bien machín”». Maribel se frota las manos, nerviosa. No es solo el aguacero. Ella baja dos paradas antes que Humberto, y le aterra que la siga. Sabe de lo que son capaces los hombres, sobre todo aquel, cuya fama conoce bien. Su madre no podrá esperarla hoy en la parada. Rola en la fábrica el tercer turno. Inquieta, se prepara. Debe correr a toda prisa en cuanto baje. Lleva las llaves enganchadas entre los dedos, como si fueran navajas. Humberto siente algo en el hombro. Voltea con rapidez y ve de reojo un fulgor en el camino. Un olor a azahares se prende a su nariz. Es el perfume que usaba su esposa.
«¡Pinche, Lupe! No te acuerdes de ella, cabrón. Como si no te bastara con lo que te hizo la pendeja, la más jija de todas. Mira que salirte con que le debías respeto por ser tu mujer. ¡A esa sí la agarraste virgencita de todo! La montabas por las noches y ni se movía. Tiesa, tiesa, esperaba que todo lo hiciera su hombre, como una mujercita decente. Quizás si la regaste cuando le metiste la verga como lo hacías con las putas. A lo mejor por eso lloraba después de que la obligaste a darte el culo, y lloraba por sus calzones manchados
de semen y heces. Apenas llegabas del trabajo, te servía la cena y se iba a dormir, pa que no la molestaras “con tus cosas”. Lo que más te excitaba era ponerle la mano en el pescuezo y apretar y apretar hasta que se desmayaba. ¡Sí que te estrujaba, la cabrona! Nada de guangueces. Una panocha apretada, como debía ser. La noche que te cachó viendo porno donde se cogían a unas morritas, malpensó de ti y se llevó a tu hija. ¡Pinche Lupe! Aunque te aburría por mojigata, pero ¿quién más te atendía retebién por tenerla de mantenida?»
Humberto esconde la mano en el pantalón. Escudriña a Maribel y se frota el miembro. No quiere dejar de hacerlo, pero tiene los dedos congelados. Un frío glacial le impide continuar toqueteándose.
El autobús salta en cada tramo. El chofer no despega los ojos del camino. La lluvia se confabula contra el camión. Maribel se levanta de su asiento para bajar en la siguiente parada. Toca el timbre presta a emprender la carrera. Humberto se asoma por la ventanilla para mirar el salto. Quiere ver cómo se estiran esas piernas revelando unas nalgas torneadas. Cuando Maribel desciende, Humberto se levanta y grita «¡bajan!». El camión sigue avanzando. Desesperado, oprime el timbre gritándole al chofer.
―¡Ora, pinche sordo! ¿Qué no oíste? ¡Que bajan!
COMO SI NO FUERA SUFICIENTE CON VIVIR HASTA EL QUINTO INFIERNO, TAMBIÉN
TIENES QUE RESPIRAR ESE OLOR A MUERTO DESPUÉS DE PARTIRTE EL LOMO TODO EL DÍA.
Maribel apenas ha recorrido unos metros. Sin detener el paso, voltea. La invade un terror que ya ha sentido antes. Un par de meses atrás, cuando caminaba sola por un callejón, Humberto la palmeó en las nalgas. Ni siquiera intentó reclamarle. Huyó del lugar para no darle oportunidad de forzarla. Esta noche trota tan rápido como la lluvia y el viento se lo permiten. Casi corre. Faltan varias calles para que llegue a su casa, y por el pánico que experimenta puede oír cómo le retumba la sangre en las sienes.
Humberto baja del camión y corre tras ella. Sabe dónde vive, y hoy no tendrá una mejor oportunidad que esta.
Maribel también echa a correr en cuanto escucha a sus espaldas el estruendo de los pasos estrellándose contra los charcos. El aguacero apenas le permite ver, pero no está dispuesta a detenerse. Siente que las entrañas van a salírsele por la boca.
«Quiere jugar. Eso te sacas por ir tras las morritas. ¡Y vaya que es rápida! ¡Ni aunque vas diario al gimnasio puedes contra la juventud, cabrón! Mira como menea las caderas. De seguro le van brincando las chichis. ¡Apúrate! ¡Que no te gane la puta escuincla! Si la alcanzas, la tumbas por ahí y te das gusto. ¡Por el culito, pa que sepa quién manda!»

Un olor oscuro a tierra y lodo se levanta en la calle. El aguacero amaina, pero el viento gélido pega las ropas al cuerpo obligándola a castañear los dientes. Las carnes resienten el frío y se ajan en toda su longitud, como si un filo helado las atravesara en cada pliegue. Maribel remonta la ventaja y corre a un ritmo casi frenético con la intención de dejar atrás de una vez a su perseguidor. El chongo atado en la cima de la cabeza se le desparrama sobre los hombros. Humberto mira esa cabellera teñida en tonos blanco, rojo y negro azulado. Parece que la joven flotara. Humberto aligera el paso. Se detiene, azorado. Está confundido. No sabe si es el miedo o el reto lo que le eriza el deseo.
Maribel aprieta el paso y toma un atajo para cortar camino. Atraviesa una construcción en obra negra. Salta la puerta; se la oye escapar por las habitaciones. Humberto no duda: brinca por una de las ventanas. Cree que la encontrará de frente. Da el salto y cae en lo que parece que será una cisterna. Un par de tarimas y polines astillados lo esperan erguidos en el lugar. La madera se abre camino entre los pliegues de sus nalgas; los pasos apresurados de Maribel se alejan del lugar.
El chipichipi silencia los lamentos.
Humberto ni siquiera se mueve. Un dolor puerperal reverbera en sus entrañas. Como hierro ardiente, o un tatuaje que abrasa en la piel, los huesos, los riñones; un llanto agreste, una súplica de piedad: es el gemir estertoreo de la asfixia. Una quemante tortura se posa en sus testículos y entrañas. Las vísceras regurgitan un sabor a mierda.

El aguacero muta en tromba y su taptap no solo trae abundancia.
La borrasca amaina hasta el amanecer. En algunos rincones distantes del vasto mundo, Maribel, Lupe y Susana se desperezan. Despiertan de un sueño perturbador donde sus anhelos parieron una tormenta.
Estoy jodido. Ya está, lo he aceptado. Y ahora, con los malditos alrededor de mí, y con la máquina rasguñando la puerta, sé que no tengo escapatoria.
Me había ido bien. Muy bien, dirían algunos.
El cuarto en el que vivo no está nada mal. Tiene espacio para el escritorio y para el colchón, y tiene una ventana que da hacia la avenida. Tengo una buena manta para soportar el frío limeño, y un ventilador decente para afrontar los largos días calurosos. No me ha faltado la comida y dispongo de diez litros de agua más o menos potable para la semana, solo para mí. He podido pagar unas horas de internet cada día, y gracias al mercado negro, hasta he conseguido algunos libros de papel. Entre el trabajo en la panadería y la venta de mis cuentos, he salido adelante.

Intentando ser buen hijo, compartí algo de mis ganancias con mis padres durante casi dos años. Conseguí el respeto de papá. El viejo dejó de quejarse porque me dedicara a escribir y a leer. ¡Qué buena suerte!
No soy Borges ni Quiroga, y estoy lejos de alcanzarlos, lo admito, pero dado el número de lectores y seguidores que tengo en las redes sociales, las revistas literarias comenzaron a fijarse en mí. No me ha ido mal con la antología de relatos que publiqué. La siguen descargando por lo menos una vez a la semana.
El año pasado fui un invitado obligado de algunos eventos literarios a los que pude asistir en persona. ¡Qué buena suerte! Estaba en mi mejor momento. La literatura me dio oportunidades, y las aproveché lo mejor que pude.

Me sentía magnífico. Era un tipo feliz.
Gasté muchas horas inventando mundos y excentricidades para mis lectores, y terminé siendo uno de mis atormentados personajes.
¿Qué pensaría Cortázar de mi situación?

Mi oído es un asqueroso vientre de roedores.
Cuando el primero de los ratones salió de mi oreja, creí que había aterrizado sobre mí tras haber dado un salto mal direccionado. Sentí un cosquilleo en mi oído, pero fui incapaz de relacionarlo con su aparición.
Me costó creerlo, aun teniendo las pruebas corriendo por el cuarto. Lo insólito me había alcanzado. Es un infierno que yo inauguré; pero no es de fuego, sino suave, escurridizo, pequeño y no para de roer.
La desgracia no tiene prisa, pero es implacable.
Cuando apareció el segundo ratón, creí que había subido a mi colchón durante mi descanso. Desperté con el mismo cosquilleo en el oído, la misma sensación de arañazos. Pero seguí negándolo. Ni siquiera me atreví a pensarlo.
Un dolor de oído me atacó antes de que apareciera el tercero. Ese cayó en mi sopa. Presencié sus movimientos frenéticos, y finalmente su calma mortal. Luego, vomité.
Llamé a la empresa exterminadora tras aplastar al cuarto con el palo de la escoba. Estaba reacio a creerlo, pero ya lo pensaba. Sentía las cosquillas, los pequeños rasguños que me daban dolor de cabeza, y luego veía al pequeño ratón bajar por mi cuerpo, pero no lo quería creer. No podía ser real. La empresa envió a uno de sus robots exterminadores. Este escaneó el cuarto y el baño, y concluyó que no había rastros de una posible plaga. Yo le insistí y hasta le grité, pero él se limitó a escuchar mis quejas por las cuatro sabandijas. Al final, se fue sin aceptar la paga y recomendándome una visita al psiquiatra. ¡Malditas máquinas!
Al quinto lo encontré muerto en mi colchón al despertar.
Cuando el sexto roedor acarició mi oreja, ya no pude engañarme. Dejé de contar después del séptimo.
Lloré, pataleé, me quise morir. Luego me aferré a la vida y me obsesioné con matarlos. El palo de la escoba se convirtió en mi compañero fiel. Lo dejaba cerca del colchón cada noche, y lo mantenía conmigo desde que despertaba. No me importó que se le formara una costra de sangre seca. Cuando me nacía un roedor corría tras él, sin pensarlo mucho, para triturarlo con una determinación férrea.
Después de nacer, los primeros se quedaban cerca de mí, explorando con confianza; pero luego, como guiados por un nuevo instinto que les aseguraba que yo era peligroso, todos los que se abrieron paso por mi conducto auditivo externo y saltaron al mundo, corrían para alejarse con una determinación igual a la de su padre. Alcancé a varios, pero no fueron pocos los que lograron escaparse por el umbral de la puerta. Sentía un escalofrío cada vez que los veía estrujarse para huir por esa fina ranura.
Los alumbramientos no fueron frecuentes durante los primeros tiempos, uno o dos, máximo tres por semana. Todavía me atrevía a salir de casa. Creo que solo en tres ocasiones me sucedió estando en la calle; pero ahora, y desde hace cinco o seis meses, tengo que li-

diar con ellos a diario. Se acabaron los viajes, las fiestas y reuniones virtuales. Sí, incluso lo virtual se me jodió. Dejé de salir y de asomarme a las pantallas. El trabajo en la panadería se acabó.

Seguí vendiendo cuentos, y hasta hoy me han bastado para el cuarto, la comida diaria y el agua; pero para qué sirvió todo eso si al final me volví un prisionero de la desgracia. Nunca se lo conté a nadie. ¿Para qué? Mamá me hubiese dado consuelo, aunque no me creyera; no quise preocuparla. Papá solo iba a arremeter de nuevo contra los libros y mis aficiones. Tampoco he dejado que nadie me visite. ¿Y si nacía uno mientras tenía compañía? Ahora quisiera ver una última vez a mis padres, pero ya no hay tiempo. ¡Qué mala suerte!
No queda espacio libre en mi cuerpo. Están dentro de mi ropa. Afuera, la máquina sigue con su rasguño inclemente.
Con el tiempo me cansé de perseguirlos y matarlos. Ellos se dieron cuenta. El mismo instinto que los alejó de mí, un día les dictó que yo ya no representaba ninguna amenaza. Comenzaron a pasearse con desfachatez por el cuarto, sin temor alguno al palo de la escoba, antes de colarse por debajo de la puerta para ir a hacer su propia vida. Muchas veces me pregunté a dónde irían, qué recodos de la ciudad ensuciaron con sus pequeñas heces parecidas a granos de arroz quemados.
Sé que visitaban a los vecinos. Los gritos de los niños, mujeres y hombres, y el ruido de los escobazos me lo confirmaron hace tiempo. Mis pequeños invasores. Eso fue lo que al final nos trajo a esta situación.
Ayer, un hombre calvo y con una prótesis auditiva estuvo aquí para hablarme de una posible plaga en el condominio. Lo atendí desde la ventanilla de la puerta. Quiso comentarme algo sobre una exterminación masiva, pero dejé de escucharlo cuando sentí que tendría otro alumbramiento. Le dije que tenía que ir al baño y que contara conmigo. Cerré la ventanilla y me preparé para el nuevo retoño. Salieron dos a la vez. Gemelos. Eran blanquitos, los primeros blanquitos que parí. Casi sentí cariño al mirarlos, pero asqueado por ese instante de sentimentalismo, descargué un zapatazo sobre uno de ellos. Al otro no lo volví a ver más.
El vecino me habló de una máquina aniquiladora de roedores y otras plagas, el último y más sofisticado robot de la empresa exterminadora, una bestia metálica armada con disparadores de rayos y sensores más desarrollados que no dejaban escapar a ninguna alimaña. Esta mañana me mostró, a través de la ventanilla, la boleta de pago por el servicio de la
máquina. Había pagado en nombre de todos los inquilinos y estaba recorriendo el condominio para pedir la cantidad de dinero que cada uno se había comprometido a abonar. Le dije que yo no me había comprometido a nada. Puso mala cara. Prometí darle una pequeña colaboración y afirmé que yo no me había quejado de los ratones y no tenía problemas con ellos. Como para sabotear mi aparente indiferencia, un pequeño roedor, otro blanquito, que supuse había nacido esa misma mañana, salió corriendo hacia el exterior. Quizás fue el gemelo de ayer. El viejo saltó asqueado, volvió a mirarme y dijo que quizás era yo quien más necesitaba a la máquina. Me encogí de hombros. Se marchó luego de llamarme tacaño. Cerré la ventanilla y me reí. Miserable, pensé; miserable, eso es lo que soy. ¿Cómo puede quejarse tanto? Ni él ni nadie más anda por ahí pariendo ratones.
Me acosté temprano. Estando en la cama escuché los gritos de una mujer en los pisos superiores, y el ruido inconfundible de un disparo. La máquina exterminadora había sido activada. Me reí. ¡Suerte con eso!
El nacimiento de un ratón me despertó. Lo empujé tan pronto me olfateó el lóbulo de la oreja derecha. Algo me observaba, sentí pequeñas andanzas en mi colchón y escuché los chillidos de mis engendros. Percibí un tímido rasguño del otro lado de la puerta. Me levanté furioso y pisé, con pie descalzo, a un ratón. El ruido de los huesitos rotos por poco me provocó el vómito. Me controlé y seguí caminando. Pisé otro, y otro. ¡Dioses ancestrales! ¿Cuántos habían nacido antes de que despertara? Mis pies estaban pegajosos. Encendí la luz. No encontré espacios libres para caminar. Mi pequeña habitación está minada. Regresaron los hijos pródigos, los supervivientes.
Son demasiados. No recuerdo que fueran tantos. Quizás se reprodujeron y son sus hijos y nietos los que se han sumado al asqueroso ejército invasor. Están formando montañitas, caminan unos sobre otros, me miran y mueven sus bigotitos y sus orejitas. Chillan y pugnan por estar en las cimas de las montañas. Soy una isla en un mar gris y pardo. Algunos se están comiendo los restos de sus hermanos. Mis pies son un asco. El rasguño en la puerta se hace más notorio. Como invocados por sus hermanos, me brotaron dos ratones más, uno tras otro. Sentí un dolor intenso tras cada nacimiento. Decidí sentarme junto a la puerta y aplasté con mis nalgas a varios de mis odiados bastardos. Algunos quisieron deambular sobre mí, y se los permití.

Sé que están asustados. Prefieren arriesgarse a estar aquí, con su padre, y no con la máquina horrible que ahora rasca mi puerta con más fuerza. ¡Oiga! El viejo de la oreja biónica toca la puerta, una, dos, tres veces. La máquina ha detectado ratones en su cuarto. ¡Abra! Otro ratón está llegando al mundo. Me siento extraño, mareado. Cuando brota el benjamín lo dejo pasearse por mi rostro junto a sus hermanos. Saben que estoy cansado. Huelen mi hastío. ¡Eh!, ¡abra la puerta!, ¡solo falta su cuarto! Tengo tantos encima que me arropan el cuerpo. Son como un abrigo. Dejo que me cubran. Se meten bajo la ropa, hurgan en mis labios, nariz, ojos y orejas, quizás buscando el lugar de su origen. ¡Abra! Me falta el aire. Soy uno con ellos. No soporto los golpes, no soporto los rasguños, no soporto el mareo. ¡Abra, hombre! Estiro el brazo, un brazo cubierto y mordido por ratones hediondos; tanteo hasta encontrar la manija de la puerta, y la giro.

¿Mi nombre? Franz Heinrich Meier, alemán de nacimiento. Vine a este país hace veinte años, siendo estudiante de licenciatura, y decidí quedarme tras concluir la carrera. Nein, mis documentos están en regla. ¿Me regala uno de sus Delicados?
El hombre le tiende la cajetilla. Meier toma un cigarro y lo pone entre sus labios; el hombre prende y le acerca la flama; luego, guarda el encendedor en el bolsillo de su camisa. El alemán fuma exhalando el humo hacia el techo del cuarto mientras el hombre lee y relee los documentos que tiene sobre la mesa.
¿Por qué decidimos dedicarnos a esto? Auch, lo que comenzó como una manifestación patológica en mí cleptomanía, la llaman se convirtió en un entretenimiento, en un reto para saber quién de los dos tenía más agallas, y terminó en una competencia abierta y frontal para superarnos el uno al otro... y de paso ganar dinero con ello.
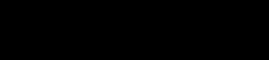
¿El origen? Como le dije, a los veinte años desarrollé una obsesión maniática por hurtar ciertos libros que encontraba, como quien dice, «por casualidad» en los estantes de la biblioteca de la escuela de letras, cuando iba a consultar sobre el primer título o autor o corriente o teoría literaria que me viniera a la mente. A la hora de sumergirme entre los libros, siempre daba con títulos, autores o temas que no eran los que buscaba, por ejemplo, estudios sobre los motivos musicales en los que se estructuraron las óperas de Wagner, o la genealogía del cante jondo andaluz. ¿Cómo imaginar que uno encontraría esa clase de tesoros en nuestra biblioteca? ¡Y nadie los consultaba! Las planas de registro estaban vacías. Esos libros estaban allí de adorno. Nadie los buscaba, nie; nadie reparaba en ellos. Estoy seguro de que ni los bibliotecarios sabían que existían. ¿Qué hacer? ¿Dejarlos allí para que el polvo, la humedad y el tiempo los devoraran? Nein, me dije. Así que, por causa de mi ambición, de esa pegajosa sensación que provoca el deseo de poseer algo que sabes que no encontrarás en otro lugar, comencé a idear la forma para liberarlos de su perpetua prisión. Entonces, la conocí.

Ámbar Román fue mi maestra, una joven apenas un par de años mayor que yo, pero eso no tiene importancia. Sabía mucho de literatura contemporánea, y centraba sus análisis e interpretaciones en el erotismo, algo que acrecentaba su natural e irresistible sen-

sualidad. La atracción que sentí tuvo su punto culminante en la blancura de su piel, que hacía el más exquisito contraste con su cabellera roja, incandescente…, y la delicadeza de su rostro divino…, y la mirada astuta, curiosa, enardecida… Era dueña de una imaginación e inteligencia envidiables, no solo para los asuntos literarios, sino —como lo comprobé después para resolver cualquier problema, por complejo que fuera, de la vida real (y abro un paréntesis sobre esto de la vida real porque, como se imaginará, la gente que estudia literatura tiende a perder con facilidad el sentido de la realidad en oposición directa con los textos de ficción que lee. Idiots). Desde que la vi entrar por primera vez al salón de clases desarrollé una nueva y secreta obsesión; no pasé ni una sola noche sin que, antes de irme a dormir, imaginara cómo sería hacerle el amor a mi profesora.
Cuando me descubrió en la «movida» aún no había intentado extraer ningún libro de la biblioteca; me encontraba en la fase de «exploración», observando con atención cómo mis manos tentaban, palpaban con gentileza un ejemplar, como si se tratara del cuerpo de mi profesora Ámbar Román, tratando de desvelar su punto ge el chip que activa el detector a las puertas del recinto . Se paró junto a mí sin que la notara, y al intuir la acción que llevaría a cabo, inquirió, acusativa: «¿Qué haces?» «Baja la voz», le contesté sin intención de ocultarle mi propósito; luego le mostré el libro que sujetaba mientras justificaba mi intento de latrocinio. Funcionó, al menos en parte. Ámbar Román dudó un instante entre delatarme o creerse el cuento que acababa de contarle, especialmente las razones por las que esa primera edición de Delta de Venus debía ser liberada de su cautiverio.
«¿Qué ganaré por guardar tu secreto? ¿Qué me darás a cambio de mi silencio?», cuestionó y aguardó a escuchar mi mejor oferta, y que por una casualidad que no me interesa comprender consistía en las palabras que ella deseaba oírme pronunciar. «Un beso, un acostón, una noche entera de pasión», le dije siguiendo su juego, a lo que respondió con un firme e inesperado atrevimiento, acercando lentamente su boca a mi oreja: «No es suficiente».
«¿Qué más quieres?» «Todo eso, y que me enseñes a hacer lo mismo que tú». Así fue como Ámbar Román y yo nos unimos en la movida, e iniciamos una relación íntima bastante singular.

A Ámbar Román la excitaba el riesgo de ser sorprendidos robando los ejemplares de la biblioteca escolar, así que, al término de cada empresa, y luego de colocar las nuevas adquisiciones en los estantes de nuestros libreros, teníamos sexo enloquecido; copulábamos como lunáticos. Nunca formalizamos: nada de noviazgo ni compromisos. La nuestra era una afinidad que superaba esa clase de ridiculeces.
Logramos evadir el detector más pronto de lo imaginado, así que cada día entrabamos y salíamos de la biblioteca con un libro nuevo bajo el brazo. Entonces, decidimos pasar al siguiente nivel: hurtar ejemplares escasos y valiosos: primero, de las bibliotecas universi-
tarias y públicas; dann, librerías; luego, ferias, exposiciones y presentaciones. Más tarde, saqueamos las casas de nuestros parientes y amigos hasta que llegamos a las «ligas mayores», una clase de lugares de los que pocos pensarían, y aún menos se atreverían a intentar robar un libro: museos y galerías dueñas de ejemplares únicos. Endlich, llegamos a los coleccionistas, a quienes hallamos a través de las redes sociales. Nos hacíamos sus amigos, ganábamos su confianza, nos invitaban a sus casas para presumirnos sus más bellos y entrañables tesoros literarios, y salíamos de allí con los ejemplares en las manos.

NUNCA FORMALIZAMOS: NADA DE NOVIAZGO NI COMPROMISOS. LA NUESTRA ERA
UNA AFINIDAD QUE SUPERABA ESA CLASE DE RIDICULECES.
Las cosas nos fueron favorables… por un tiempo. Ella renunció a su mal pagado y nada apreciado trabajo de docente universitaria; yo dejé mis estudios inconclusos durante algunos años, y empezamos a ofrecer nuestros servicios; nos fue mucho mejor como ladrones de libros. Pero cometimos el error de confiar demasiado en nuestra buena fortuna. Una noche fuimos descubiertos en el acto por un francés, millonario y excéntrico, en la biblioteca de su mansión en Montparnasse ja, logramos vulnerar su sofisticado equipo de seguridad— tratando de apoderarnos del Evangelio de Jesucristo —el verdadero, no una de esas falsificaciones absurdas y mal hechas . Al vernos arrinconados como ratas, Le Chat nos dio a elegir entre entregarnos a la policía y pasar el resto de nuestras vidas refundidos en prisión o una muerte sigilosa. Fue en este punto cuando afloraron la sagacidad y astucia de Ámbar para resolver problemas en situaciones que yo solo no habría superado; y es que, ¿cómo podría resistirse un hombre, por mucha firmeza de carácter que posea, a los encantos de una mujer, y más aún si tiene el pelo colorado? Ella lo supo por la forma en que el francés la miraba, así que usó su mejor arma: su incitante sensualidad. Se dirigió a él con andar gatuno y, mientras le acariciaba provocativamente la barbilla, el cuello, el pecho, la entrepierna, le susurró algo al oído, tal y como lo había hecho conmigo en la biblioteca de la escuela, tiempo atrás. Gracias a eso, el francés cambió de parecer y aceptó el ofrecimiento de trabajar para él. Su extravagante personalidad lo hacía desear con desesperación ciertos libros de valor incalculable. Tenía, dijo, muchos amigos, aunque la mayor parte de estos eran, a la vez y por razones que no vienen al caso contar ahora , sus enemigos. Él sabía que ellos resguardaban ejemplares que anhelaba admirar en los anaqueles de su biblioteca. Nuestro trabajo sería robarlos todos a cambio de nuestra libertad. Por supuesto, firmamos el trato.
¿El valor de los libros robados? Elija la moneda que le plazca y la respuesta será la misma: incalculable. Robamos ejemplares de todo tipo: hechos con materiales imposibles de
conseguir o replicar en la actualidad, aquellos que solo un puñado de hombres han visto o escuchado mencionar; los hubo de historia milenaria y sabiduría ancestral; quizá hasta alguno que podría cambiar el destino de la humanidad en un futuro no muy lejano.
Las remuneraciones fueron estupendas. Dos o tres trabajos habrían bastado para que una persona más o menos sensata pusiera fin a tan singular carrera, se retirara y viviera cómodamente por el resto de sus días. Pero no Ámbar y yo. Lo nuestro había rebasado ya todos los límites éticos y morales. Nuestra ambición no era el dinero ni la libertad, recuperada tras saldar nuestra deuda con Le Chat. Teníamos que saber de cuánto más éramos capaces, hasta dónde podíamos llegar para inscribir nuestros nombres en la historia como los ladrones de los libros más astutos de todos los tiempos. Así que continuamos trabajando juntos; lo hacíamos bien porque sabíamos cómo actuaba y pensaba cada uno; por eso los márgenes de error eran mínimos. Hasta que una noche, después de concluir la Operación Shambhala, Ámbar decidió que ya había tenido suficiente. Quería llevar, dijo, una vida tranquila y opulenta, darse lujos merecidos y necesarios tras años de arduo trabajo. Hicimos el amor como si la vida se nos fuera a acabar la mañana siguiente. Se marchó poco antes del amanecer.
Nein, no intenté disuadirla. ¿Para qué atarla a algo que, según dijo, ya no quería hacer? Se fue, y yo le creí cuando habló de vacacionar en la Riviera, apostar en Montecarlo y comprarse los modelos más recientes en Milán. Las mujeres poseen una intuición que les permite saber cuándo uno les está mintiendo o tratas de hacerlo , pero nosotros… Simplemente nos tragamos todo lo que nos dicen, creemos ciegamente en sus palabras por ingenuidad o devoción. Dann, al despertar y advertir su ausencia, tuve la seguridad de que nunca volvería a verla ni a tener noticias suyas. Estaba equivocado.
Lo que Ámbar realmente quería era experimentar por sí misma los riesgos y peligros a los que fuimos proclives mientras trabajamos juntos, ser ella quien planeara y ejecutara las operaciones y, por consiguiente, la única beneficiaria. Lo supe cuando el azar o el destino nos pusieron en busca del mismo botín, pues yo también decidí continuar con esto pese a su partida. Nuestros empleadores, a ambos lados del Atlántico, deseaban hacerse del único ejemplar existente a saber de la correspondencia reunida que Grigori Rasputín y Aleister Crowley mantuvieron a principios del siglo XX. Al encontrarnos de frente y con el volumen epistolar de por medio, Ámbar y yo consternado por volver a encontrarla en tal circunstancia negociamos quién se quedaría con el libro y quién fracasaría en su intento por obtenerlo, pues conocíamos el oficio y sabíamos lo que implicaba perder; por eso decidimos dejarlo a la suerte. Cenamos en las Ramblas de Barcelona, hicimos que nuestros cuerpos desnudos también se reencontraran en la cama de una suite con vista al Mediterráneo y acordamos que el primero en despertar a la mañana siguiente se

quedaría con el libro y cobraría sus honorarios. Cuando abrí los ojos, Ámbar se había ido otra vez, poniéndolo a usted en su lugar.
LAS MUJERES POSEEN UNA INTUICIÓN QUE LES PERMITE SABER CUÁNDO UNO LES
ESTÁ MINTIENDO O TRATAS DE HACERLO , PERO NOSOTROS…

Decidido a concluir al interrogatorio, el hombre mira a Meier extrayendo el último Delicado de su cajetilla; reúne los documentos, los levanta de la mesa, se pone en pie, y antes de dirigirse hacia la puerta, saca el encendedor del bolsillo de su camisa, colocándolo frente al alemán, que le grita, suplicante.
¡Leutnant! Antes de irse, ¿podría aflojar las esposas? Solo un poco, si es tan amable. No se imagina lo complicado que es maniobrar para prender el cigarro con ellas puestas…
Above all, study innuendo. E. A. Poe, «How to Write a Blackwood Article»

Guillermo y yo nos conocimos en la facultad. Él estudiaba Letras Hispánicas y yo Inglesas. La mañana lluviosa en que se presentó en el Seminario de Investigación I, poco después de que arrancara el quinto semestre, creo que su vida dio un giro y la mía también. Me sorprendió que el profesor González accediera a que asistiera como oyente, a pesar de que no era de esta carrera y estuviera hecho una sopa. Se sentó cerca de mí y lo vi sin que se diera cuenta. Su pinta era la típica del alumno masculino de literatura: flacucho, estatura promedio, tez morena. Traía el cabello largo. Me figuré que su apariencia lo tenía sin cuidado. Se acomodó los pelos hacia atrás secándoselos con las mangas de su chamarra negra (qué bueno que no iba vestido con una de esas sudaderas horrendas con diseño de jerga, tan comunes entre los de su carrera). Se limpió los lentes con un pañuelito que sacó de un estuche metálico. No me percaté de que el maestro ya me había pedido que hablara de los avances del proyecto hasta que me recriminó la distracción.
―Muy guapo el compañero, tan mojado como usted quiera, ¿no, señor Gris? —y medio salón se rio de mí . A ver, ¿qué averiguó sobre la muerte misteriosa de Poe?

Este... nada contesté deprisa porque el profesor me agarró de bajada.
Bad Luck, Brian se entrometió Guillermo como si fuera una sentencia, y esta vez toda la clase estalló de risa.
Tan pronto el ruido se apagó, el profesor continuó.
Mala suerte, así es. Les daré un consejo, muchachos. No me lo tomen a mal, pero están chavos. Elijan algo más fácil, algo que los motive y que puedan hacer. En cuanto a usted, señor Gris, hace una semana le indiqué que no tiene caso enfrascarse en imposibles. Si los especialistas no se ponen de acuerdo en aquel embrollo, ¿cree que usted va a descubrir el hilo negro y que resolverá un problema que se discute desde hace más de un siglo? Pues buena suerte.
Me quedé callado. Como no dije nada, González pidió que expusiera el siguiente de la lista.

Cuando terminó la clase, me sentí un inútil. Pensé en cambiar de tema, pero no se me ocurrió uno distinto. Supuse que la muerte oscura de Poe era idónea para un autor como él, propenso al misterio y recluido en el tenebroso corazón humano. Afuera del salón, y sin que lo esperara, Guillermo me abordó. Antes de extenderme la mano, se palmeó en los jeans para cerciorarse de que estuviera seca, y se presentó. Preguntó mi nombre. Contesté que Humberto, aunque todos me dicen Gris, porque ese es mi apellido. Sonrió. Añadió que no me veía melancólico. Sugirió que leyera el obituario escrito por Griswold, lo que, obviamente, ya había hecho. Repudio a Griswold por propagar la leyenda de que Poe era bebedor, depresivo, necesitado y criticón hasta el tuétano. Por si fuera poco, el chistecito del tal Guillermo no me tenía contento, y me puse serio. Enseguida me dio una palmada en el hombro. Dijo que quien tiene sentido del humor es alguien inteligente, y el que se ríe de uno mismo, sin que pese cuánto se burlen de él, ya es dueño de sí. Presumió que le di esa impresión porque guardé la compostura ante la arenga del profesor y su broma. Aún no escampaba. El hecho de que hiciera frío, pero sobre todo su elogio, me hicieron aceptar el café que me invitó. Abrí el paraguas para ir a la cafetería de enfrente de la facultad. Como él pagaría, pedí un Chemex, ese rico cafecito que únicamente preparan allí y para el que no siempre me alcanza. Guillermo ordenó un moka porque su paladar no estaba educado. Deseoso de indagar por qué vino al seminario, lo interrogué. Me dio buena espina que las preguntas no lo sacaran de onda. Entre sorbo y sorbo supe que, si bien era de Hispánicas, le apasionaba por igual la literatura inglesa. En cambio, a mí no me interesaba para nada la literatura en español, aunque no se lo revelé.
Mejor escríbelo sugirió . Escribe un cuento sobre el deceso de Poe. No cabe duda de que lo conoces, y tienes tela de dónde cortar. No cualquiera ha leído a Griswold, un critiquillo de cuarta, cierto, pero se dio cuenta de que Poe, como todo autor, quería trascender. Además, el profe ya te dio una pista: invéntate la muerte en vez de investigarla. ¿Para qué desperdiciar el talento que, imagino, has de tener, por cumplir en la asignatura? Vale, obtienes la calificación, ¿y luego qué? Publícalo en una revista o antología y difúndete, ya que los de letras casi no escriben. La mayoría acaba en la docencia, editoriales o lo que caiga; otros, dizque le hacen a la investigación; los menos escribimos, y lo peor es que nadie nos pela.
¿Cómo sabes que escribo? lo interrumpí un tanto incómodo. Si te propusiste ese desafío es porque tienes la inclinación. Como decía: te preguntarás para qué escribir si nadie nos pela, y te diré que, si en verdad deseas escribir, hazlo como si creyeras que nadie más podría decirlo como tú. Si escribes, no hay de otra más que entregarse y volverlo el modo de vida, aunque se te vaya la vida en ello. No voy a decirte que así te ganarás el pan; eso es muy difícil. Pero bien sabes que el escritor vive más

intensamente que los demás. Poe a duras penas sostuvo a su familia con la pluma, y con la misma pluma se granjeó enemigos por doquier. Fue un crítico despiadado. No por nada se rumora que se la cobraron cara. Recomiendo evitar los clichés. No lo hagas de terror, policial o de ciencia ficción. Es conocido por eso y sus reglas sobre el cuento moderno. Mejor escribe una historia de humor. Es lo menos valorado de él. Por ejemplo, ¿ya leíste «How to Write a Blackwood Article»?
A todo esto dije para llevar la plática a otro lado, fastidiado de que me leyera tan bien, y más aún de que me agradara su tono pretencioso , dime, ¿acaso vas a trabajar a Poe? ¿Te dejarán acreditar así el seminario de tu carrera? Porque supongo que también es materia obligatoria.
¿Sabes, Gris? Quizá el cuento no baste. Lo de hoy es lo inmediato. Me cae que cada vez lo leemos menos y más bien lo conocemos por memes, videítos de TikTok, tutoriales sobre la unidad de impresión y nimiedades parecidas. No es que eso esté mal, ya que Poe se renueva de esta manera. Seguro que conoces la página de Facebook «Memes literarios». ¿Te acuerdas de la imagen de su perfil?

En ese momento sacó el celular y abrió la página.
DIJO QUE QUIEN TIENE SENTIDO DEL HUMOR ES ALGUIEN INTELIGENTE, Y EL QUE SE RÍE DE UNO MISMO, SIN QUE PESE CUÁNTO SE BURLEN DE ÉL, YA ES DUEÑO DE SÍ.
Mira nomás al Poe con lentes oscuros, tipo like a boss. Demacrado pero guapetón, el don, ¿no? Los lentes convierten el daguerrotipo en meme y lo dicen todo sin que se use una palabra. El que concibió el meme dio en el clavo porque hizo campechano a Poe, y podemos interpretar cuanto queramos: podría ser el gánster de las letras que trafica y pulveriza escritos ajenos en las gacetas; o bien, el Príncipe de las Tinieblas que se adelantó a Lovecraft; o bien, el mirrey que, por borracho que sea, se vuelve inmortal por la obra. Entonces, uno está en onda al compartir memes y mofarse de lo que sea. Es como pertenecer a un club donde no se rechaza a nadie. Y, bueno, todos crean memes. Lo difícil es crear uno memorable y que funcione en cualquier contexto. En fin, yo he escrito algunos. ¿Quieres verlos?
Guillermo me mostró una selección que guardaba en el teléfono. Muchos me hicieron reír; los que no, aun así me parecieron buenos. Las animaciones o imágenes pecaban de comunes y corrientes: Rick Astley en pleno baile, los Spiderman (¿o debería decir Spidermen?) que se señalan unos a otros, el bebé triunfante, el perrito resignado a beberse el té en medio de las llamas, la novia obsesionada, el hombre que, luego de tocarse la frente con el índice, sonríe, y otros cuyo origen no ubiqué. Las frases, el fruto de su ingenio, sí me lla-
maron la atención. Guillermo avivó los memes. Normalmente, la unión del texto con la imagen hace al meme ser un meme: esa es su razón de ser, ya que se reafirman entre sí y producen significado. Parecía como si él les hubiera dado el revés, porque no siempre se correspondían y, sin embargo, decían mucho más. Las palabras me causaron la extraña sensación de que las imágenes cambiaban aun cuando eran las mismas. No se veían editadas, puesto que las que identifiqué eran tal como las recordaba. Y así, Astley lucía tan serio como el actor de «joder, esto sí es literatura», los superhéroes se ponían de acuerdo, el bebé no hacía menos a nadie, el perro se reía de su destino, la novia se templaba y el hombre del dedo en la sien inducía a la reflexión en lugar de echarnos en cara nuestra ignorancia. Todo por efecto del texto.
No sé si fue porque dejó de llover o debido a un compromiso, pero Guillermo se levantó de golpe y se despidió instándome a que escribiera el cuento. Aunque se marchó sin explicaciones, no lo sentí cortante. Me cayó bastante bien, y a pesar de que fue nuestro primer encuentro, hablamos como si hubiéramos sido cercanos. Ni tiempo hubo para que le preguntara cómo logró esos memes. No intercambiamos números de teléfono ni acordamos una próxima plática.
Si el encuentro me dejó a gusto, no tenía la menor idea de lo que ocurriría a partir de entonces.
Los memes de Guillermo se volvieron un éxito rotundo en el seminario. Seguro que se los envió a cualquiera, y así empezó mi desasosiego. En pocos días ya circulaban en toda la generación. Iban de un celular a otro. Yo pasaba por los pasillos y miraba de reojo las pantallas, me acercaba al grupito que de pronto se carcajeaba, y me seguía derecho. Esas risas, esas malditas risas, no podían ser más que producto de sus memes. Todos: amigos, compañeros y hasta los que no conocía, los compartían. Al principio supuse que circulaban entre los de Inglesas, porque allí se divulgaron primero. O eso creía... El colmo llegó cuando mis dos únicos amigos de Letras Italianas, y cada uno en momentos distintos, me mostraron el meme hecho con una fotografía mía, en la que me veo como el intelectualoide que los demás creen que soy y que no pretendo ser, aunque juro que no posé. Me la tomó un amigo de primer semestre cuando no me di cuenta. La subí a Facebook porque sentí que capturaba mi esencia. Claro: Guillermo me destrozó. Obviamente hurgó a fondo en mi perfil, ya que esa foto permanecía en una carpeta de la que ya ni me acordaba. Era como si me hubiera traicionado, aunque no por burlarse de mí, (ahora que lo pienso, si la cosa se hubiera quedado en eso, una mera burla, el asunto se habría olvidado), sino porque me restregaba su talento sin proponérselo. Yo, en cambio, sufría de bloqueo. El cuento nomás no me salía.

Guillermo se convirtió en celebridad en la facultad. La gente lo apodó El Meme en vez del que le correspondía. Es que de memo no tenía ni un pelo. Me negué a llamarlo por su apodo, a rebajarme a ese nivel. No hubo necesidad de confrontarlo, ya que la burla en mi contra se disipó a mitad del semestre. Luego se pitorreó de otros alumnos, maestros, los Servicios Escolares, la Rectoría..., de quien fuera. Yo me reí también de ellos y me sentí mejor. Él continuó con sus memes, despotricando a diestra y siniestra, y lo aplaudían. Por fortuna, no lo agregué a mis redes sociales. De hecho, ignoraba cómo dar con él. Desconocía sus apellidos. Sabía, eso sí, que sus memes se publicaban en «Memética», «No seas memón» o «Tus memadas» (lo admito, hasta ingenio tenía para los nombres). Aunque no se indicaba el nombre del administrador o creador de las páginas, reconocía su estilo, su brutal ironía, la causticidad que no dejaba títere con cabeza y que, no obstante, provocaba risa. Además, Guillermo se renovaba. Si un meme suyo ya no se compartía, el ciclo se repetía con el siguiente. De nada me sirvió bloquear las páginas. Todos difundían sus payasadas y yo las veía a como diera lugar.
SI ESCRIBES, NO

HAY DE OTRA MÁS QUE ENTREGARSE Y VOLVERLO EL MODO DE VIDA, AUNQUE SE TE VAYA LA VIDA EN ELLO.
Apagué el celular y me puse a leer en el salón. Solía llegar una hora antes para encerrarme allí en paz. Recordé la plática que tuvimos hace mucho. Sospeché que no mencionó en vano aquel cuento de Poe, pero no me inspiró para el mío, que aún no comenzaba a escribir. Me agradó esa sátira de la literatura gótica. En la primera parte, Blackwood, el editor, que instruye a la heroína Zenobia en la supuesta buena escritura, la manda a matarse, ¡y el cínico la conmina a relatar su muerte! En la segunda, ella va a una catedral y sube al campanario acompañada de su mascota y Pompeyo, su criado viejito. A causa de ella, este se tropieza y accidentalmente choca con su escote. En represalia, Zenobia se sube a sus hombros, porque desea ver el paisaje. A falta de ventanas, mete la cabeza en una abertura de la pared. Se queda atorada. Al cabo, la manecilla del reloj la decapita y ella misma narra su fin con lujo de detalle. ¿Acaso nos habrá comparado con el editor y la heroína?
¿Habrá insinuado que él sería exitoso y que yo estaba condenado a escribir baratijas, sin percatarme de la aguja inminente? ¿Guillermo se acercó a mí por mi apellido, dándome a entender que me colgaría de su fama tal como lo hizo Griswold con Poe? No, era demasiado obvio. Entonces, ¿hubo otro pretexto? La muerte de Poe seguía siendo un misterio. Ni Dupin, el precursor detectivesco al que su creador dio vida, podría descifrar quién o qué mató a su padre, aun cuando la solución estuviera a simple vista.
Cerré mi ejemplar de Obras completas. Guillermo ya no asistía al seminario desde hacía semanas. No lo vi más ni hice el intento de buscarlo. Debe andar por ahí complacido de su popularidad, pensé. De pronto, el profesor González entró. Dejó el maletín en su escritorio y me dijo:

Puntual como siempre, señor Gris. Dígame, ¿cambió de tema o persiste en Poe? No se olvide de su avance, ¿eh? Ayer me acordé de usted. ¿Ya vio esto? Mire sacó el celular . ¿No creó el muchacho aquel un meme con una foto suya? Con decirle que hasta a mí me sorprendió. ¿Qué le habrá pasado? Ya no nos visita. ¿O será que usted se peleó con él y lo corrió del salón?
Vi un recuadro en blanco y prácticamente sin texto. En una esquina se leía El Meme en letras pequeñas. Si no hubiera sido por la firma, no sabríamos quién estaba detrás del meme.
Moví la cabeza de un lado al otro. El maestro se alzó de hombros y se fue a sentar. No odio a Guillermo, no podría. No arruinó mi vida y quiero creer que la de nadie. Ni tampoco, supongo, lucró con sus creaciones ni se convirtió en meme. Trascendió esas banalidades. No dejaré que nadie lo olvide, porque el que no sepa de él, lo hará por mis palabras y lo daré a conocer en cada dirección de Internet. Guillermo se volvió lo que a mí me gustaría ser algún día: el autor del que todo mundo habla, aunque la obra ni nos importe.
Aprender un nuevo idioma siempre es algo fascinante, ya que permite ampliar la forma en que se percibe el mundo o, incluso, poder apreciarlo desde perspectivas nuevas; no obstante, hasta cierto punto esto es un arma de doble filo, debido a que esa nueva percepción implica un reto que pocas veces tenemos en cuenta, dado que no solo se trata de aprender vocabulario, conjugaciones, estructuras y gramática nueva, sino que conlleva adquirir una cosmovisión que puede ser completamente distinta a la nuestra.
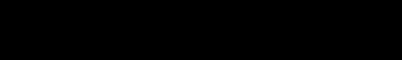
El proceso usual de adquisición sigue los mismos pasos en todo curso de idiomas: vocabulario, frases simples, estructuras básicas, la conjugación del presente… en los primeros niveles, las reglas gramaticales son una gran ayuda para entender cómo comunicarse de la forma más elemental. Conforme se avanza en la comprensión de dichas reglas, aunado a otros procesos de adquisición y producción, poco a poco se es capaz de hacer un discurso más complejo. Como suelo decirles a mis estudiantes: es como si uniesen piezas de Lego para forma una figura más grande.

Pero en ocasiones hay zonas grises donde la gramática flaquea, evade la pregunta o, en el peor de los casos, lo resume en un porque es así, lo cual resulta frustrante para aquellos que realmente quieren entender cómo o cuándo usar de forma apropiada algún elemento de la lengua (piénsese en aquellos casos donde pretérito y copretérito son válidos para una misma oración o donde por y para son intercambiables: P: ¿Por qué estudias español? R: Para trabajar como traductor).
Es aquí, en las zonas grises del lenguaje, donde entra en juego lo que suelo llamar la esencia o el corazón de la lengua. Quiero pedir al lector que se tome un momento para reflexionar las siguientes preguntas:
¿Qué es importante para el español? ¿Qué es lo que busca comunicar y de qué forma lo hace?
¿Cómo expresamos el futuro?
¿Por qué existe el pronombre se? ¿Qué implica usarlo o no en una oración?

¿Por qué tenemos dos verbos para expresar la existencia (ser y estar)? ¿Y dos pasados simples (pretérito y copretérito)? ¿En qué casos podemos usar ambos?
El lector no debe sentirse abrumado si no encuentra una respuesta, aunque si se trata de un hispanohablante nativo, por intuición seguramente tendrá una noción de cómo con-
testar a estas preguntas, las cuales se irán abordando y desarrollando a partir de este número. Mi intención no es otra que invitar a la reflexión acerca de su lengua a partir de las observaciones que he realizado durante mis años de estudio y docencia de la misma, que he ido afinando y modificando, por lo que más que afirmaciones categóricas, deben ser tomadas como un acercamiento para tener claridad y comprensión. Por ahora, me centraré en la descripción y caracterización de las primeras dos preguntas. Para eso, parto de las siguientes premisas:
I. El español es una lengua de percepciones.
II. Existen matices en muchos niveles lingüísticos y no así categorías separadas. Esto lo podemos comprobar en los siguientes puntos:

1. El español es muy sensorial, principalmente visual. Esto podemos verlo nótese la expresión en la forma en que solemos llamar la atención de alguien para ciertos asuntos: Fíjate que…, Mira esta canción que encontré…, A ver qué te parece… ¡Oye!, e incluso en algunas expresiones comunes como: échale un ojo.
2. Al español le interesa el movimiento. Por lo anterior, tiene sentido que se intente expresar las cosas que podemos ver que se mueven. El ejemplo más claro es la forma en que expresamos el futuro: voy a comer…, o si estamos muy seguros y es algo próximo a suceder: voy a ir a comer…, incluso para añadir información respecto al estado: P: ¿Dónde estás? R: Ando con unos amigos no sólo se está, sino que hay implícita alguna acción de por medio.
3. Al español le importan los cambios. El movimiento y el paso del tiempo implica que haya un cambio y/o una transición. La forma más clara es el uso del pronombre se como voz media1: El café se enfrió implica que antes estaba caliente , El día se nubló antes estaba despejado…
4. Las emociones son una opinión y una percepción. El español es un idioma que expresa de forma preciosa las emociones. Tómense por ejemplo las palabras que hay para describir la belleza: hermoso, bello, sublime, bonito, lindo, encantador…, pero no sólo sirven para eso, sino que también son parte de nuestra relación con el mundo: Siento que estás enojado conmigo, Me alegra que te guste tu regalo… lo que da lugar al siguiente punto:
5. El punto de vista de quien habla influye en la percepción de la realidad. En el español es muy importante quién y cómo está percibiendo un evento:
Me gusta que tenemos tanto en común (la persona está muy segura).
Me gusta que tengamos tanto en común (queda abierta la posibilidad a estar equivocado).
Esta percepción puede estar motivada por las emociones, por el pensamiento o por la misma observación de un hecho.
1 Este tema en particular se desarrollará en un texto posterior.
Como puede verse, al español le interesa poder comunicar la realidad a partir de estos elementos, y es en este juego de percepciones que da lugar a otro punto a considerar: la incertidumbre o falta de precisión; en el español nunca estamos completamente seguros de nada, incluso tenemos un modo específico para referirnos a aquellas cosas que son posibles, probables o inciertas: el subjuntivo (si yo fuera rico… Que tengas un buen día…).
Al principio mencioné que aprender una nueva lengua permite tener una visión distinta del mundo; de igual modo, considero que reflexionar sobre los elementos que posee la lengua materna de uno permite entender mejor por qué nos expresamos de una cierta forma y qué implica que existan varias maneras de, aparentemente, decir lo mismo (retomo el ejemplo del punto 5). La lengua es una parte fundamental del ser humano, no en balde la poesía llega a ser la máxima expresión de esta, ya que implica una profunda comprensión y dominio de la misma. Es para comunicarnos, sí. Pero no se limita a la simple emisión de un mensaje (yo+tener+hambre), sino que permite transmitir toda una serie de elementos que nos da más información del mismo hablante (su nivel cultural, su forma de percibir el mundo, su educación, etc.)
MI INTENCIÓN NO ES OTRA QUE INVITAR A LA REFLEXIÓN ACERCA DE SU LENGUA A PARTIR DE LAS OBSERVACIONES QUE HE REALIZADO DURANTE MIS AÑOS DE ESTUDIO Y DOCENCIA.
Por último, quisiera señalar una cualidad muy particular del español que, si bien en principio la tienen la mayoría de las lenguas, en mi opinión es lo que le ha permitido mantenerse como uno de los idiomas más hablados del mundo por varios siglos. El español no destaca por su capacidad de crear nuevas palabras, mucho menos para crear conceptos (cualidades admirables del alemán y el japonés2), pero sí para devorar (adaptar) conceptos ajenos (para aquellos que han visto o han oído hablar de una película de terror La mancha voraz, esto les sonará familiar). A lo largo de su historia, el español se ha apropiado de palabras y estructuras de otros idiomas y las ha vuelto suyas haciéndose de un vocabulario más extenso y rico:
Chofer > chauffer (francés); Ojalá > law šá lláh (árabe)
Apapacho > papatzoa (náhuatl); Jaguar > jaguá (guaraní)
Tuitear > twit (inglés)

Todos estos elementos terminan cobrando sentido en el uso y a su vez se ven afectados por la cultura y sus convenciones sociales preestablecidas. Esto se puede apreciar en las variantes dialectales tanto a nivel regional como entre países hispanohablantes. No obstante, la esencia es la misma.
2 Tómese por ejemplo waldeinsaimkeit: concepto alemán que alude a esa sensación de tranquila soledad mientras se camina por el bosque por cuenta propia. Y el concepto japonés yugen: la consciencia profunda de la belleza y misterio del universo, así como la triste belleza del sufrimiento humano.
Como en todo arte, el camino de la literatura es largo, casi siempre empinado y con obstáculos, senderos que se bifurcan para volver al mismo lugar y con señales de «No pase». Para una persona que empieza su travesía en las letras, es de vital importancia que encuentre un espacio dónde dialogar y aprender mientras pierde la timidez por compartir esos primeros textos que, a su parecer, merecen ser mostrados al mundo. Pero, bueno, ¿esos lugares existen?
En los últimos años, y aún más a raíz de la pandemia, proliferaron los talleres de creación literaria, círculos de escritura creativa y demás proyectos enfocados a lo editorial, ya fueran virtuales o físicos, de libre acceso o con cuota de inscripción. Con ello, mucha gente vio la oportunidad de dar rienda suelta a su interés por escribir. Y ante la enorme gama de opciones vale la pena preguntarse: ¿cómo saber cuál es el indicado?



Al igual que si se tratara de elegir zapatos, el primer punto es que el espacio calce con las necesidades y expectativas del escritor. En un principio, todo artista debe preguntarse para qué escribir: ¿Para hacer sentir?, ¿para inmortalizar un momento?, ¿para pedir auxilio?
Sea lo que sea, es indispensable considerar que son los textos los que deben defenderse por sí mismos y no sus autores los que tengan que explicarlos. De la misma manera, nunca debe olvidarse que un taller es un espacio colaborativo donde convergen diversos puntos de vista. Por lo que es preciso tener la madurez para afrontar opiniones siempre que estas se limiten al escrito. Un autor novato empezará a sudar frío si las primeras palabras que el tallerista dice como parte de la dinámica son «aquí venimos a destrozar los textos», y el asunto se pondrá peor si los asistentes, fieles a la instrucción, no son capaces de distinguir entre una crítica destructiva y una opinión del contenido, y no al autor. En principio, parece que separar el texto de quien lo escribe es obvio, pero lo cierto es que aún existen talleres que creen en la enseñanza mediante la pedagogía del terror: la humillación como base del aprendizaje, donde mostrar un texto a otros se convierte en una experiencia traumática por la que no querrá volver a pasar. Por otro lado, aquel espacio que peque de condescendiente con tal de evitar las críticas que puedan herir la susceptibilidad de los asistentes, en el que todo análisis del texto sea positivo, incluso si el escrito no lo amerita, se verá limitado a la hora de aportar una debida retroalimentación. ¿Qué

generarán estos escenarios, en apariencia, diametralmente opuestos? Un autor infravalorado con miedo de volver a escribir vs un autor sobrevalorado que cree que todo lo que hace es oro. ¿Cómo pueden evitarse ambos polos?
Sin duda, la formación académica orientada a la escritura no asegura el talento ni el éxito editorial, pero sí brinda herramientas teóricas y críticas con las cuales ejercer análisis sobre escritos propios y ajenos, a fin de responder la pregunta: ¿qué hace valioso a un texto? Para compensar este sesgo educativo, y como oposición a una realidad donde se leen tres libros al año, es que los talleres, cursos y círculos de escritura son un área de oportunidad para autodidactas y gente que ve en las letras un escape para ser libre. Sartre decía que la escritura satisface la necesidad de sentirnos esenciales en relación con el mundo, como si fuera una manera de perdurar en la memoria colectiva. Los emisarios de estos saberes serán aquellos hombres y mujeres que impartan los cursos-talleres o diplomados. ¿Y después?

Ya que se descartaron los lugares donde se minimiza el trabajo del escritor mediante actitudes destructivas, también deben evitarse aquellos donde se carezca de metodología y formación teórico-práctica, pues este aspecto va de la mano con el rol de quien imparte el taller, ya sea un escritor consagrado o un literato. Por lo general, basta con una sesión para decidir si la dinámica de trabajo es o no la ideal para los fines que estén persiguiéndose, y según el nivel en el que el escritor novel se encuentre.
Después de evaluar el papel que el facilitador va a desempeñar a lo largo del taller es importante preguntarse: ¿con quién se desea interactuar? En este sentido, no hay una sola respuesta ya que, de nuevo, es una situación de comodidad. La primera vez que asistí a un taller fue en un grupo mixto, y la tallerista dijo, como única regla, «los comentarios deben versar sobre el texto». Es curioso pero esa «indicación» solo la he escuchado en los espacios gestionados por mujeres, mientras que el «destrozar los textos» lo oí de un autor que decía que teníamos que aprender a aguantar, algo así como cuando a los niños se les instaba a no llorar en vez de enseñarle a los demás a no agredir; o como cuando a las mujeres se nos exhorta a «no exponernos» y no señalar al que nos agrede.
El respeto debiera ser la primera lección en la dinámica de la vida, una que requiere ejercitarse siempre, pues es debido a la ausencia de este, y a la falta de empatía, que no hace mucho han aumentado los espacios separatistas a raíz de micro y macro agresiones, que van más allá de una simple «diferencia de opinión». En algún momento, en mi recorrido por diversas aulas, proyectos y colectivos, encontré en los espacios mixtos variadas experiencias de vida; disfruté esos primeros talleres donde había personas de diferentes edades, y hombres y mujeres complementaban las ideas vertidas en los textos. Entre las más comunes se hallaban temas ligados con comportamientos sexuales, y aspectos de género vistos desde la mirada del otro; informaciones que, aclaradas o corregidas por quien
las había vivido de primera mano, hacían que los textos ganaran verosimilitud y evitaran inconsistencias.
Alternar entre espacios mixtos y separatistas me ha hecho valorar ambas perspectivas de acuerdo con mis necesidades de convivencia. Sería un error decir que ambos son opuestos, aunque en ocasiones, es cierto que al estar entre mujeres las observaciones al trabajo de las demás son menos severas, como si fuera más importante cómo se dice una opinión y no lo que esta encierra, mientras que en los talleres mixtos prevalecen las sugerencias, incluso a tal grado de convertirse en un exceso de correcciones; una forma de disfrazar el deseo de señalar desde una posición de superioridad intelectual.

Considero que participar de forma equilibrada en ambos espacios es el ideal, y que no debería importarnos si quien imparte es hombre o mujer, pues lo más importante son los conocimientos que posean y cómo los transmiten mediante la gestión del taller, pero eso estaría dejando de lado un aspecto ante el que no puede desviarse la mirada, y es una realidad que a muchos les es difícil de aceptar: los espacios separatistas existen como una respuesta a la violencia, al silenciamiento intelectual luego de que por mucho tiempo fuimos desestimadas en la escritura. En la actualidad, las «espacias» hacen una resignificación de aquellos géneros literarios que se consideraban menores, como son las cartas, recetas, poemas, y en tiempo recientes los collages e híbridos, así como la forma en que estos se relacionan con el desplazamiento y las actividades que fueron designadas por y para mujeres. Reflexiones que pasan inadvertidas en otras agrupaciones.
El otro tipo de violencia que sigue viviéndose es la sexual, y por más que se crea que se ha superado, continúan apareciendo denuncias de acoso dentro de proyectos literarios. Es un error pedirle a las mujeres que hagan a un lado sus experiencias para guiarlas de vuelta a espacios mixtos, a sabiendas de que su seguridad puede ser vulnerada. De modo que, quien tenga en sus manos la posibilidad de elegir, que escoja el proyecto que más le convenga con el fin de que pueda perfeccionar sus habilidades lejos de asuntos extraliterarios, aunque lo cierto es que no todas estamos en esa posición.
Y el último paso, luego de elegir un sitio, mixto o no, y haber participado con un escrito; o bien, luego de haber leído los textos de otros y emitir una opinión que ayude a mejorar un cuento, ensayo, poema o fragmento de novela, es sencillo: hay que poner en práctica lo que se considere pertinente y prepararse para la siguiente sesión.
Cuando eres niño y te preguntan qué quieres ser de grande, las opciones, casi siempre, se reducen a las profesiones más reconocidas o a los oficios del servicio. Esto es: desde doctores, abogados o arquitectos, hasta policía, bombero o vendedor de alguna clase. No en todos los casos sucede esto, pero al menos en el mío fue así. Nunca me plantearon la posibilidad de dedicarme a la pintura, la fotografía o a la literatura, a pesar de que en mi casa los libros fueron parte del escenario cotidiano. Recuerdo haber visto a mi madre leyendo o escuchando música en casa. Sin embargo, tampoco se me ofreció la posibilidad de dedicarme seriamente a la música. Fue como si el arte estuviera reservado para otros, o como si esos otros lo hicieran como un pasatiempo: nada serio, pues. A mi hermano le truncaron sus aspiraciones musicales en aras de convertirlo en un «hombre de provecho».
Conmigo no fue diferente, aunque mi empecinamiento con la literatura fue mayor, o más bien: persistente.
Como señalé al principio, nadie te dice que puedes dedicarte al arte de forma seria, y menos cuando provienes de la marginalidad. Nadie sensato, quiero decir. Y si nadie te dice que puedes dedicarte a escribir ficciones, mucho menos te dirán que podrías ser un editor literario. En ambos casos, es algo que descubres por cuenta propia. Y al igual que con la escritura, la mejor manera aprender a ser un editor es empezar a serlo de una vez. Me explico.

Una persona que desea escribir podrá encontrar recomendaciones de otros escritores sobre técnicas, consejos para estimular la creatividad o incluso reglamentos disciplinarios para conseguir una meta que, en algunos casos, podrían ser útiles. También hay carreras universitarias, conferencias magistrales, manuales y talleres literarios que también pueden ser muy útiles para desarrollar ciertas habilidades. La oferta es, como se ve, amplia, pero ninguna es suficiente por sí misma, ya que requiere del factor fundamental: la voluntad y el compromiso de quien desea y pretende escribir ficciones. Eso, y el impulso creativo, son las únicas cosas que no pueden enseñarse.

El impulso creativo es lo que te lleva a crear algo: una «voz» que te llama desde dentro, una necesidad que te empuja a hacerlo. No es nada sobrenatural: a algunos les nace ayudar a otros y se vuelven excelentes paramédicos, por ejemplo; otros, necesitan decir algo y no

encuentran mejor forma de hacerlo que escribiéndolo. Nadie te exige que lo hagas, como redactar un reporte mensual de ventas o elaborar un presupuesto de gastos. Es algo propio. Y el compromiso es lo que te hace tomarlo en serio (no confundirlo con el compromiso intelectual con un dogma).
De un modo similar a las opciones que tiene un escritor, aunque con mucha menor oferta, hay cursos o manuales muy útiles para formarse como editor literario y carreras universitarias que facilitarán la labor editorial. Pero ni aun con eso se le puede enseñar (o dicho de otro modo: educar) a alguien a ser un buen editor como sí se puede, por ejemplo, formar abogados, médicos o economistas de excelencia. Claro: también es importante la vocación de quien estudia. Todo mundo conoce a alguien que estudió una carrera universitaria por cualquier razón excepto porque era lo que quería hacer. Pero esto es materia de otra conversación.
El editor literario no es solo un publicador de libros. Tampoco es un mero recolector de textos, ni el revisor que se limita a ponerle una coma o una tilde al texto con el que está trabajando. Eso puede hacerlo prácticamente cualquiera. Basta con echarle un vistazo a las revistas y libros publicados que hay en la internet, con sus párrafos de redacciones deficientes, en la selección de obras de dudosa credibilidad, en los yerros tipográficos que saltan a la vista. Esto es lo esperado entre los que deciden dedicarse a escribir. Ese es su oficio: escribir. Por lo tanto, es probable que el escritor no repare en ese tipo de detalles porque su trabajo está terminado una vez que pone el punto final. Los escritores meticulosos y serios tratarán de pulir sus escritos hasta donde les sea posible. Pero esto no es suficiente para solventar los problemas ocultos del texto. También hay que decirlo: todos los textos lo tienen, en mayor o menor medida. La clave está en aprender a identificarlos.
Pero, ¿por qué no es suficiente con la revisión del propio autor? ¿Por qué aún pueden persistir estas fallas? Comencemos por señalar lo evidente: porque en su mente, el autor tiene tan clara su obra que para él es obvio que ha dicho todo lo que es preciso decir. Es como acercarse mucho a una estructura que se está construyendo: entre más cerca estés de ella, será casi imposible que puedas detectar un pandeo en los soportes o una falla en la línea del entramado, que si no la corriges, puede venirse abajo. Y esta prisa del propio autor por publicar su obra puede tumbarla fácilmente en el terreno de la opinión y la crítica pública. Porque todo lo que se publica es susceptible a ser criticado, sin importar de dónde venga o quién emita la crítica. Eso hay que saberlo. Luego entraremos en los detalles sobre qué tipo de crítica nos conviene escuchar.
Entonces, para sostener al texto, lo mejor que puede hacer el autor es prescindir de la prisa por publicarlo por su cuenta para acercarse a un editor.

Autopublicaciones: libertad creativa o complacencia de la audiencia
Son bien conocidas las historias de los escritores que comenzaron sus carreras de este modo: Proust, Borges, Austen, Poe… Algunos sitios de internet los citan como modelos de motivación para que el autor novel también se publique a sí mismo. Otros, le venden el caramelo envenenado al prometerle que si publica en su sitio va a ganarse mucho dinero, o que incluso podrá convertirse en el próximo hito de la literatura, y usan como ejemplo a otros autores que ya se han hecho millonarios con ellos como para señalar lo fácil que es. Pero esto es, a todas luces, un engaño.

No es que el autor novel no sea o pueda ser un gran escritor: es que a Poe, Austen, Borges o Proust nadie les prometió la inmortalidad (y algunos millones) si se autopublicaban, así como tampoco publicaron sus primeros escritos, aunque se tratara de su primera obra. Todos ellos fueron escritores disciplinados que se formaron a sí mismos (y muy seguramente también con la ayuda de otros). Eran artistas en ciernes germinando en un cultivo rico: entre pintores, músicos, filósofos y científicos de vanguardia. Algunos publicaron antes en revistas literarias. Es decir: tuvieron contacto previo con un editor. Estaban, pues, preparándose con los recursos intelectuales que tenían a su alcance antes de publicar sus obras.
Pero eso también es materia de otra conversación. Volvamos a la nuestra.
Las plataformas virtuales de autopublicación que le ofrecen a los autores vender sus obras directamente a los lectores sin el molesto paso de la revisión editorial son tan populares como falsas sus promesas, y no es porque la autopublicación sea indeseable, como ya he dicho, sino porque minimizan y desechan una figura clave: al editor literario. Es más: lo estigmatizan.
Sin embargo, el editor no es «un problema que se pueda evitar». Al contrario: puede ser una catapulta. Las plataformas virtuales permiten que se publique casi cualquier cosa (algunas tienen sus lineamientos vagos, ambiguos o de corrección política) sin ningún otro filtro de calidad más que el criterio de sus usuarios; incluso, son aceptados los textos con errores ortográficos, sintácticos y hasta tipográficos. Lo importante aquí es que el producto le guste al lector. ¿Y cómo se puede saber? Por la interacción o reacciones de aprobación de los mismos usuarios de la plataforma, que van con una idea de lo que quieren leer. Es el nuevo aplausómetro que dicta hacia dónde van o deberían ir las obras. Mientras más aplaudido sea lo que publicas, más dinero ganas. Es la dictadura de la demanda:
compláceme, dice el lector de estas plataformas que, además, está perdiendo el criterio. Y no lo digo subido en un escalón de «superioridad intelectual» ni tampoco me lo invento: las mediciones de comprensión lectora y de retención del aprendizaje en todos los niveles y a nivel mundial están allí para sustentarlo (una buena puerta de entrada para descubrirlo es el minidocumental de la DW, el canal público de Alemania: ¿Por qué somos cada vez más tontos?, disponible en YouTube). Así que el escritor de estas plataformas escribe nuevamente, pero ahora con una consigna (auto)impuesta: la popularidad mercantil.
De vuelta al editor
Tal vez debí haber comenzado por aventurar una breve y escueta introducción sobre el oficio del editor. En términos generales, podría decirse que es un «lector especializado»: uno que ha afinado el ojo y el criterio, y que es capaz de reconocer un texto valioso y los conflictos de otro que para otro lector, uno «aficionado», digamos, pasarían inadvertidos. Luego, están las actividades creativas que desempeña: como formar (el legendario editor
Roberto Calasso hizo énfasis, y con razón, en esta palabra, ya que el editor, efectivamente, le da forma a la obra de los autores) textos, concebir colecciones, seleccionar a los autores que las conformarán, así como elegir los formatos más convenientes para publicar, entre otras cosas. Ya hablaremos de eso después. Por ahora, quedémonos hasta aquí.
Entonces, si el editor es un lector crítico y especializado, ¿cuál es el problema? ¿Por qué rehuirlo? Su primera labor será, pues, leer con detenimiento un texto. Luego, deberá ser capaz de señalar los errores evidentes, sí, pero también los de origen o desarrollo. El editor puede (¡y debe!) ayudarle al autor a descubrir los lados flacos de su texto, las contradicciones e inconsistencias. Pero no lo hará para impedirle que realice su ilusión de publicar, sino para afinar su creación. O como le digo a los autores con los que he trabajado y que han publicado en esta revista: es para ofrecerle al lector la mejor versión del texto. Aquí yo hago el énfasis en afinar. Piensa en lo inconveniente que sería escuchar un piano mal afinado en la sonata Claro de luna, de Beethoven, o en la voz desentonada de María Callas en la ópera. Piensa, pues, en cualquier pieza musical que prefieras y verás el resultado. Aunque ya veo venir también las protestas y los ejemplos donde lo desafinado es lo característico en una obra, como en la de los jazzistas Thelonious Monk y Ornett Coleman, o en la forma de cantar de João Gilberto, que respondió cantando una pieza con ese nombre: Desafinado, y en cierta medida tendrían razón. Pero allí estamos hablando de originalidad, personalidad y genio creativo. Eso es, evidentemente, materia de otra conversación. Volvamos al nuestro.

Del mismo modo que el escritor se forja escribiendo y corrigiendo su propia obra, y leyendo a otros, el editor se hace a sí mismo leyendo con una mirada cada vez más aguda. Y para conseguirlo, es imprescindible que posea un amplio bagaje cultural, empezando por el conocimiento de su lengua y las posibilidades que el idioma le da, para evitar deslices o malos entendidos: las construcciones, vicios o confusiones (como cuando usamos una palabra pensando que significa una cosa cuando es otra; o bien, las de los dogmas), ya que el trabajo del editor (y el del escritor) es tratar con las ideas solo a través del texto.
Octavio Paz, que además de poeta y ensayista también fue editor de revistas, escribió que «las palabras están henchidas de significaciones ambiguas y hasta contradictorias», y que al usarlas hay que «esclarecerlas» para hacerlas «verdaderos instrumentos» y no «aproximaciones» de nuestra forma de pensar. Es por eso que el editor no puede ser displicente con los argumentos simplones, pensados para vender, o los falaces y alienados de los dogmas que se usan para agradar. La obra literaria no es ni puede ser buena o mala solo por su tema o postura política. El editor debe saberlo y tener criterios más consistentes que estos para evaluar un texto.
MIENTRAS MÁS APLAUDIDO SEA LO QUE PUBLICAS, MÁS DINERO GANAS. ES LA
DICTADURA DE LA DEMANDA: COMPLÁCEME, DICE EL NUEVO LECTOR.
El editor también necesita poseer un repertorio amplio de conocimientos. No solo literatura: también debe leer filosofía, poesía, ensayo literario y político, artículos científicos e históricos, y saber apreciar los recursos de las otras expresiones del arte, porque no sabe con exactitud de dónde provendrá la ayuda que su autor necesitará para resolver sus disyuntivas o dilemas.

Y para terminar: el editor debe saber comunicarle al autor sus apreciaciones, así como saber desistir cuando no encuentra en el otro la disposición a dialogar. También es importante que el editor entienda una obra y sepa interpretarla para que evite tratar de rehacerla a su gusto o conveniencia.
En la literatura, y en el arte en general, la crítica es fundamental (pero hay que saber escucharla y aprender a emitirla), y como editor hay que asentar que el único fin es en beneficio de la obra. Donde no hay crítica, no hay aprendizaje. Y donde no hay aprendizaje, el aplausómetro dará la medida de lo aceptable.
Número 5
©Cuentística, revista literaria. Raúl Solís, editor


©Los derechos de los textos que aparecen en este número le pertenecen a sus autores.
Se prohíbe la reproducción total o parcial por cualquier medio, mecánico, electrónico o digital, de las partes o el contenido de este ejemplar sin la autorización previa y por escrito del editor.
La revisión y corrección de textos, así como la edición, diseño de portada, de interiores y composición tipográfica, estuvieron a cargo del editor.
Ilustración de portada:
Composición fantástica (Stanisław Ignacy Witkiewicz, 1920). Retoque con filtro.
Imagen con licencia de dominio público en Wikiart.org
Ilustraciones en interiores: stock de dominio público de Pexels.
Esta revista se terminó de imprimir en el taller de: Impresiones Siglo XXI.
República de Perú 62, Centro, alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, en febrero del 2023.
Por primera vez, la temática para participar en este número de Cuentística ha sido libre, y cada autor eligió su mejor cuento. El resultado es notable. Autores de México, Ecuador, Colombia y Venezuela exponen aquí sus relatos, como en una galería de arte, aunque lejos de los reflectores pero no por eso menos virtuosos, para que puedas apreciar sus obras de gran calado. Después de todo, también en las periferias y al margen de los círculos literarios prominentes abunda el talento.
Raúl Solís



