Versiones
en DIÁLOGOs
Número 2- Año I
Córdoba, Argentina, 2023

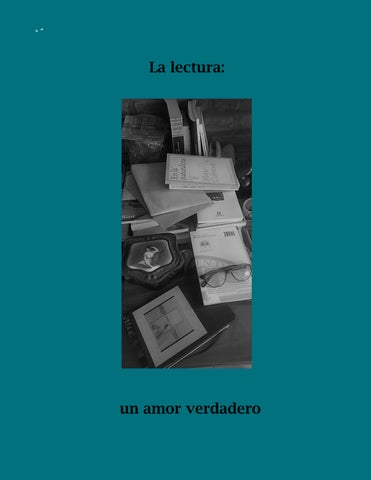
en DIÁLOGOs
Córdoba, Argentina, 2023

SE HACE FOTOGRAFÍA
Rodrigo Soria : Llano….....................................................4
SE HACE POESÍA
Daniel Vera: Revelaciones...............................................16
Bernardo Schiavetta: Sorpresas al Profundizar un poema …………………………............. 23
SE HACE CUENTO
Carlos A. Schilling: Doble reencarnación .…………... 31
LA LECTURA: UN AMOR VERDADERO
Gabriela Franco por César Bisso……………….......... ...40
Alicia Genovese por Elisa Molina.………… .…………43
Virgina Caramés por Pablo Seguí ……………………... 45


Movimientos en el vacío. Los recorridos diarios, los Senderos que se marcan en el pasto de tanto ir y venir a la Huerta, tanto ir y venir a darles de comer a las gallinas.
uno de los propósitos del arte es advertirnos sobre las Cosas que nos pueden haber pasado inadvertidas. Esos senderos, esos movimientos a través del aire cada día. Esos rastros. Esas huellas.






Llovió, cumpliendo de manera exacta los pronósticos.
Se podía saber la dirección y la velocidad del viento a cada hora del día y de los siguientes, con precisión. Información en la pantalla del celular, para tomar todas las decisiones.


Eso no impedía que vuelta a vuelta un avión fumigara el campo vecino en vez de su objetivo, por culpa de un súbito cambio de dirección en el viento.
Obeid,
Los aviones estuvieron un par de días, yendo y viniendo, bramando y descargando el veneno contra la tierra.
Como el límite era el lote del frente, en una de las vueltas pasaron sobre el rancho haciendo cimbrar el techo de chapa.
El olor era denso y amargo.

No pudimos evitar que nos llegara ese rocío asfixiante y durante un par de días anduvimos nauseabundos, con dolor de cabeza y ojos, la garganta seca y lijosa y sin fuerzas.
Ya estamos bien, creo. No así la última tanda de pollitos. No se salvó ninguno.
Origlia, I. (2017). Jaula y Llanura Cordóba : Caballo Negro.



“…el paisaje es una entidad relativa y dinámica en la que naturaleza y sociedad, mirada y ambiente interactúan.
Podemos ver infinidad de estrellas en el cielo, pero para contar una historia sobre estrellas es preciso verlas como constelaciones y para eso debemos dar por supuestas líneas invisibles que las unan. De la misma manera las historias nunca son un continuo perfecto, siempre entre cada frase hay toda una trama que debe ser supuesta. Todas las historias son un discontinuo y están basadas en acuerdos implícitos sobre lo que no se menciona, sobre lo que une las discontinuidades. Supongamos que se pretende ordenar un grupo de fotografías y que ese orden hable de alguna experiencia. Las discontinuidades dentro de ese orden serán mucho más evidentes que las que se dan en una historia verbal. Al punto tal, de que cada imagen única será más o menos discontinua con la siguiente y la anterior, sin embargo una historia implica precisamente un acuerdo sobre las discontinuidades que permiten al espectador entrar en la narración…”

“…comencé a explorar los mismos paisajes que antes con la fotografía pero ahora a través de la literatura regional, sobre todo con autores como Andruetto, Arias, Carri, Origlia, Falco y Obeid entre otres. Estas lecturas influyeron en la manera en que revisité mi archivo fotográfico ya que fueron aportando nuevos posibles sentidos, nuevas maneras de observar y resignificar. Y
a la hora de intentar construir relatos, estas lecturas y posteriormente los recortes de los textos, me permitieron relajar la necesidad de continuidad al punto de hacer de lo discontinuo una de las claves…”
“…Cuando comencé a experimentar materialmente con recortes de estos textos y fotografías, no buscaba correlaciones descriptivas entre los textos y las imágenes, como se estila en el fotoperiodismo o la fotografía documental, sino que intentaba relaciones más poéticas. Además materialmente me encontré trabajando en una sucesión de collages (…) la apropiación [inherente al collage] favorece el desdibujamiento de dominios, afianzando la relación con otras obras y con elementos del mundo cotidiano, lo que se convierte en estímulo para el diálogo con lo plural

I
Apocalipsis De incierto porvenir Entona en lengua De extranjera gramática Versos con ritmos Y cadencias insólitas Imaginario yermo.
II
Enrarecida Mente traza figuras Desatinadas Haces de paradojas Con luz lunar Reflejos de un lejano Sol que expande su muerte.
III
No menos alto Que la luz o la sombra Tan evidente Como un obscuro código Que no descifra Ningún encantador Ni sabio ni profeta.
IV
Canta su canto Borrachera de tiempo Contrasentido Recién venido ser Hecho de enigmas Mientras cae la noche Sobre tierra desnuda.
V
Siempre excesiva Y no discriminada Pálida sombra
Cubre las inocentes Flores apenas Nacidas a pesar De siniestros oráculos.
VI
No se descarta Entre tantos pronósticos Que lleguen días
Plenos de buenaventura Reconocibles Por su propia rareza Obscuramente hostil.
VII Nada mejor Que una fuerza serena Nacida en íntimas
Regiones cuya causa Primera y última No conoce y de otras Causas tampoco sabe.
VIII
Del ignorado Fondo surge alegría Súbito encuentro Con razón sin razón Momento lúdico Motivo sin motivo Tal vez original.
IX
El mal despierta Por asuntos menores Y con el peso De su insignificancia Atrae furias Y penas que devoran Toda conversación.
X
Menos que nada Pero siempre se arroja Sobre la luz
La sombra más obscura Y la reduce A pequeñas cenizas Que dispersa en el cielo.
XI
A veces viene Qué malestar obscuro Callado y frío Vibrando con el viento Tiñe las nubes Y despoja la atmósfera De toda luz pasada.
XII
Tierna esperanza
Arrojada a la tierra
Frágil retoño De bosques opulentos En la aridez De un tiempo devastado Por fuegos y sequías.
XIII
No era mejor Entonces el futuro
Pero faltaban Los rostros de ceniza Los latrocinios Y las grotescas grutas De anómalos infiernos.
XIV
Sin fin de tiempo De pronto fin de todo Tiempo pasado
Queda sin porvenir Barcaza inmóvil En un caos eterno De océanos estériles.
XV Sabiduría
Maligna de profeta Seguramente
Falso cuya palabra
Ciega el oído De cualquiera que escuche A toda sensatez.
XVI
Lejos del mar El viejo bucanero
Busca tesoros En palacios de letras Subordinadas A cierto incierto sino De finitud sin fin.
XVII
En otras horas Tejía el ajedrez Hilos de tiempo Con drama de batallas Días y noches De astucia y sacrificios Sin pena ni piedad.
XVIII
El tiempo era Una vicisitud Más entre muchas
No menos importantes Ni más gloriosas A veces con sentido De perpetua amenaza.
XIX
Pregunta eterna De juegos infantiles
Por fin y causa De sitiado sujeto Que se entretiene Con un interrogante Inhábil y vacío.
Azul el verso Y verde la esperanza
Gris teoría Vestida de amarillo Que se confunde De vez en vez con oro Como toda ilusión
XXI Revelaciones O copias desveladas De antiguos ritos O leyes o costumbres O delirantes
Frases que se pronuncian Vestidas de silencio.
XXII
Toda escritura
Finalmente se cumple Todo profeta
Reclama su prestigio No más que esto Era profetizado Si se sabe ver bien.
Daniel Vera (Córdoba, 1947) es poeta, ensayista, se ha desempeñado como docente de Lógica y Filosofía del lenguaje en la UNC y como maratonista, actividad que reemplazó luego por la marcha. De todo esto y de las relaciones que en su vida pudo trazar entre estos diversos pero afines intereses y actividades podemos enterarnos si leemos su último libro publicado: A qué se llama correr. Ensayos en prosa y verso (Córdoba, Los Ríos, 2019).
Además de este, entre los libros del autor se cuentan Perísfrasis griegas (1981), Cinco sonetos aéreos (1982), Elegía de Junio (1983), Fundamento Hsin (Dianus, 1987), Formas de la oración (Alción, 1989), Corona para los mares y maría (Alción, 1991), Las leyes libertad (Alción, 1993), Machiavelli, (Alción, 1998), Angel en lamas (2014), Meditation mortis, 2014, Pasos de Tigre seguido de Hilario Sombra De beata vita (Alción, 2016) entre otros. Administra y escribe en dos blogs “Tortugas y lentejas” y “Chuzas y lechuzas. El primero inactivo desde 2017, pero sumamente interesante por las publicaciones sobre literatura a las que se puede acceder (hay también notas vinculadas con las carreras de maratón). El segundo sigue despierto todavía y reúne reseñas y notas sobre artistas y poetas, reflexiones sobre diversos temas de su interés.

Un día de los años 1970 advertí que el yo lírico de todos los poemas de mi primer libro (que dejé inédito) coincidían siempre con mi yo de autor. Esa impúdica pretensión expresiva, egocéntrica y narcisista, me asqueó: mi yo consciente dejó de parecerme un tema interesante, y lo desplacé fuera del centro de mi escritura poética. Desde su nueva posición periférica, mi ego asumió un papel de artesano minucioso que contemplaba el centro vacío de la escritura, adonde fueron apareciendo proyecciones de lo inconsciente, muy pronto bajo la forma de una relectura totalmente inesperada de fragmentos de mis antiguos poemas. Recordando una cuarteta cuyos versos pueden leerse en cualquier orden sin que su sentido se altere, el epitafio de Midas que Sócrates recita en el Fedro (264d), advertí, con gran sorpresa, que siete versos de “Eco” (cuya larga historia es un perfecto ejemplo de profundización de un poema) admitían dos lecturas: una de arriba para abajo y otra de abajo para arriba. Agregué pues en el medio un verso repetido dos veces “que los siglos reciben de los siglos” y armé un poema “en espejo” verticalmente simétrico, de 16 versos, donde ambas lecturas se sucedían. Fue publicado en Diálogo (Valencia, Prometeo, 1983). Reflejos y ecos comparten una similitud; por esa razón añadí más adelante, en el inicio y en el final de “Eco” un mismo verso “sabremos dar respuestas, éstas, éstas...”; el texto resultante de 18 versos se llamó “Espejo de los ecos” (publicado en Fórmulas para Crátilo, Madrid, Visor 1990, Premio Loewe). Sin embargo, no quedé satisfecho: retiré el doble agregado ecoico y lo puse como un único verso (con mínimas variaciones): “para encontrar respuestas, éstas, éstas” en la interlínea vacía, visionaria, que estaba al acecho entre las dos líneas centrales: “que los siglos reciben de los siglos”. En mi segunda antología personal, Antes de los apócrifos (Bs. As. Audisea, 2018) el poema tiene ahora un tercer título: “Los Amantes”. Su versión actual (2023) figura en la página siguiente.
volveremos a hacer vivir más ecos si un eco por azar nos repitiese nuestras palabras, nuestras voces vivas, a pesar de saber que sólo somos más tenues que los ecos, que copiamos espejismos y ensueños, las preguntas de amantes olvidados, su pasión, que los siglos reciben de los siglos para encontrar respuestas, éstas, éstas… que los siglos reciben de los siglos, de amantes olvidados, su pasión, espejismos y ensueños, las preguntas más tenues que los ecos, que copiamos a pesar de saber que sólo somos nuestras palabras, nuestras voces vivas, si un eco por azar nos repitiese volveremos a hacer vivir más ecos
Lo más sorprendente, es que el verso ecoico central (objeto de meditación colocado en el vacío del yo descentrado) fue el germen de un rapto de escritura automática. Produjo, de un solo tirón, un poema formalmente circular, que muerde su propia cola, en un sinfín de ecos: un mantra hiper-estructurado, intraducible, solamente posible en castellano, “Ronda de los mortales” (2018). El texto ha sido rebautizado ahora, en 2023, “Ronda de los amantes”. Esta revelación espontánea (como también lo fue la estructura en espejo de “Los Amantes”) me llevó a una conclusión lógica: mi ascesis de la expresión egocéntrica había permitido que un pensamiento creativo complejo se desarrollase fuera de mi conciencia lúcida. Fue, para mí, una manifestación de la autonomía de la Imaginación creadora, un oráculo, semejante a “Kubla Khan, o una visión en un sueño” de Coleridge, muy diferente de los procedimientos con que los surrealistas buscaron hacer aflorar lo Inconsciente en sus poemas.
Kyklos tesgeneseos
Ciclo de las generaciones Orfeo
…vives y olvidas vidas vidas vidas gestos fugaces haces haces haces y es tu jornada nada nada nada pero en extraños años años años serás reflejos lejos lejos lejos todos los seres eres eres eres que han sido amantes antes antes antes nunca son huecos ecos ecos ecos esos latidos idos idos idos que en ti, si callas, hallas hallas hallas tu voz más queda queda queda queda vuelve en respuestas éstas éstas éstas vives y olvidas vidas vidas vidas…
(Versión 2023)
Releyendo “Ronda de los amantes”, comprendí que su mensaje correspondía a lo que se llama en sánscrito “Samsara” y en griego antiguo “ciclo de las generaciones” (o de las reencarnaciones). Kyklos tes geneseos aparece en los fragmentos atribuidos a Orfeo, doctrina irracional (de la que descreo pero que me fascina) retomada por el Sócrates platónico del Fedón (lo que me permite cerrar el bucle). Ahora bien, mi yo consciente adhiere, tanto como le es posible, a la escuela agnóstica no dogmática (la de Pirrón de Elis y de Sexto Empírico) y suspendo mi juicio (epojé) salvo cuando tengo que tomar decisiones inevitables, en cuyo caso opto por la menos improbable. Ya que la reencarnación me parece improbable, debí admitir que una personalidad esotérica inconsciente había escrito “Ronda de los amantes”: un arquetipo de la psicología profunda de Carl Gustav Jung (de la que descreo pero que me fascina) definida como Ánima para los hombres y Ánimus para las mujeres. Siguiendo esa hipótesis fictiva, “Ronda de los Amantes” es por lo tanto una obra poética de mi Ánima, la poeta Carmen Moctezuma, que ya había escrito en Diálogo varios poemas sobre la reencarnación, textos que yo había suscrito sin pena porque lo que dicen mis poemas son surgimientos de sentido independientes de mi yo: ficciones, más allá de lo verdadero y de lo falso, juegos que los lectores sabios deben jugar en serio. Doy pues, como ejemplo: “Al Despertar” de Carmen Moctezuma (de quien estoy escribiendo la biografía como parte de mis obras reunidas).
Hembra o varón, quien fuese no lo sé, conmigo estuvo, a mis espaldas, alguien presente pero apenas, como un sueño que el despertar esconde en el olvido. Temblor en la silueta de mi sombra, conmigo estuvo, a mis espaldas, alguien que en lo mínimo y único que importa llegó a vivir de un modo igual al mío aquel momento: cuando el hoy es siempre. De todo lo que pudo sucederle no sé si habrá dejado algún recuerdo. Después, fue menos todavía, sangre en el río viviente de la sangre que llega hasta mis días que están siendo los suyos mismos. Pronto el resto, el último, pronto mi nombre o sólo estas palabras, pronto ya menos todavía, un sueño que se disipa, al despertar, mañana.
(Versión 2023)
Mi libro Con Mudo acento (Albacete, Barcarola, 1996), Premio Barcarola, contiene más de veinte poemas de Carmen, todavía no firmados por ella. Después de esa fecha, dejé de publicar poesía durante casi un cuarto de siglo, porque me dediqué a escribir Almiraphel, un largo poema de otro heterónimo esotérico, Bruno, el compañero de Carmen. Almiraphel sólo ha encontrado recientemente su forma definitiva, permitiéndome así delinear claramente las biografías imaginarias de esa pareja de heterónimos (mis “apócrifos”). Son relatos fantásticos que alternan y glosan los poemas del uno y de la otra. Las relecturas y reescrituras de mis antiguos poemas, reunidas en Antes de los Apócrifos (2018), me ha permitido reconocer retrospectivamente qué textos correspondían a Bruno y cuáles a Carmen. “Pareja que duerme” tiene, indiscutiblemente, el estilo de mi Apócrifa:
PAREJA QUE DUERME
Más que para el deseo se desnudan y mucho más se entregan mientras duermen. Como se aquietan las aguas turbadas, todo gesto se borra de sus cuerpos y solas fluyen la carne y la sangre por hondos cauces donde navegaron breves días los padres más remotos: superficie aquietada de la piel en la que ambos se miran hondamente con rostros ahogados pero vivos sin que ningún espacio los separe de sus propios reflejos, los más fieles: ojos que en sí se miran tras los párpados, fieles miradas, densas como el agua cuando sobre las lenguas arde en hielo casi negándose a la sed que extingue. (O acaso estén librados sin saberlo a sueños donde alientan como náufragos).
(Versión 2018)
Bernardo Schavetta es escritor, traductor y editor franco-argentino. Escribe poesía y narrativa en español y poesía y ensayos en francés y español. Autor de los siguientes libros de poesía Diálogo (Valencia, Prometeo, l983) Premio Gules 1983, Fórmulas para Cratilo (Madrid, Visor, l990) Premio Loewe 1990; Espejos (Madrid, Fundación Loewe, 1990); Entrelíneas (Córdoba, Argentina, Alción, 1992); Con mudo acento (Albacete, Barcarola, 1996). Premio Barcarola 1996. Asimismo, sobre su poesía: Texto de Penélope, diálogos con Didier Coste (Córdoba, Argentina, Alción, 1999). En el género ensayo: Le goût de la forme en littérature (Noésis, París, 2001). Ser clásico hoy, ensayos sobre la obra de Ricardo H. Herrera (Alción, Córdoba. 2016) y Borges como símbolo (Audisea, Buenos Aires, 2017).
Radicado en Francia desde 1971, ha editado y codirigido hasta 2009 dos revistas anuales franco-estadounidenses de investigación y de creación literarias, ambas centradas en la problemática de las formas: primero, en 1997, Formules, Revue des créations formelles et des littératures à contraintes, fundada en colaboración con Jan Baetens, y luego, con Jean-Jacques Thomas, FPC, Formes poétiques contemporaines, fundada en 2003. A partir del año 2017, en coedición de Reflet de Lettres / Audisea (París – Buenos Aires) ha creado junto con Ricardo H. Herrera, director de la revista argentina Hablar de poesía (fundada en 1999), la colección de libros Cuadernos de Hablar de poesía, especializada en libros de ensayos de teoría y crítica poéticas así como en traducciones de poesía extranjera al español y también en la edición de creaciones de poetas argentinos contemporáneos.

Muy poco tiempo después de morir, Daniel Vera y Bernardo Schiavetta reencarnaron en una misma persona. Una mujer: Vera Schiavetta. Si bien un estudio genético no hubiera detectado en su sangre el ADN de ninguno de los dos poetas, el nombre y el apellido con que la inscribieron en el Registro Civil debería ser una prueba suficiente de esa doblefiliación.Aquieneslesparezcaimposible solo puedo responderles que más difícil es aceptar que soy el destino y que estoy contando esta historia porque conozco todos sus detalles. Nada voy a agregar sobre este punto. Simplemente me presento de nuevo por si quedaron dudas: soy el destino. Los diccionarios me definen como un poder que obra de manera inevitable sobre la vida de los seres humanos y sobre la totalidad de las cosas que componen el universo. Sinónimos: hado, sino, fatalidad. Ser el destino me permite afirmar que en materia de reencarnacioneslafusióndedosalmasenuna tercera es un fenómeno extrañísimo. Intervienen miles de factores variables. Y les advierto a los enamorados que no existe un manual de instrucciones para almas gemelas: ni un pactodesangre, niun suicidioenpareja les garantiza esa reencarnación conjunta. Cierta afinidad, por supuesto,califica entrelas condiciones necesarias, pero está lejos de ser la única y la principal. En cambio una dificultad insuperable es la fecha de las muertes. En la medida en que se prolonga el lapso entre una y otra resulta menos probable que la fusión se produzca.
El alma del primer muerto siente que le falta algo, no sabe qué, ni a dónde buscarlo, aletea nerviosa, va y viene, se mueve en círculos, formando remolinos en el aire, y de un momento a otro empieza a chocar contra las paredes, contra las puertas y contra las ventanas, sin encontrar una salida porque la salida no está en ninguna parte. No es raro que en esos giros desorbitados agite las cortinas o destruya algún objeto contra el piso. Así se originan los fantasmas. Todo lo demás son mitologías. Lo curioso es que Daniel Vera y Bernardo Schiavetta no murieron el mismo día, ni siquiera el mismo mes (aunque eso fue un truco del almanaque) y cuando se despidieron de este mundo mediaba entre ellos la distancia de un océano y mil kilómetros terrestres adicionales. Si esos obstáculos no impidieron que sus almas coincidieran en Vera Schiavetta es porque realmente querían ser una sola alma.
A los 95 años Daniel Vera conservaba el cuerpo de maratonista que tenía desde los 40 cuando empezó a correr carreras de larga distancia. Seguía saliendo a caminar a la madrugada por los mismos lugares de la Costanera donde se había entrenado durante décadas, y de vez en cuando se permitía una breveaceleraciónparacomprobarelestadode sus piernas. La ropa deportiva se había transformado en su indumentaria habitual y norenunciaba a los buzos de gimnasia ni
para asistir a las presentaciones de libros que todavía publicaban sus amigos más jóvenes. Esa costumbre de atleta puede computarse como la causa principal de su muerte. Una mañana de invierno, cuando aúnnohabíasalidoelsolylostermómetros marcaban un grado bajo cero, Vera fue rodeado por tres tipos que venían de un baile. Uno tenía un revólver y le apuntó al pecho. Dame la billetera, le gritó. Perdón, contestó Vera, no llevo billetera cuando salgo a caminar. Viejo pelotudo, comentó el más borracho. Sacate las zapatillas, dijo el tipo del revólver. Y el buzo, agregó el más borracho. Vera se agachó para desatarse los cordones, pero lo pensó mejor y volvió a incorporarse. Tengo casi 100 años, empezó aargumentar,conestefríomemuerodeun paro cardíaco antes de llegar a mi casa, lo siento, pero si están interesados en mi ropa van a tener que pegarme un tiro… Ninguno de los tres delincuentes había previsto esa posibilidad y les pareció más divertida que los pocos billetes que le hubieran podido robar a un jubilado. Así que mientras dos inmovilizaban a Vera por la espalda, el tercerolesacólaszapatillas,elpantalónyla campera del buzo de gimnasia. Bastante más complicado fue quitarle la remera por el cuello: el ladrón tuvo que forcejear un buen rato antes de conseguirlo, pero ya inspiradoporlasrisasdelosotros también le sacó el calzoncillo y lo revoleó al río, con tanmalapunteríaquequedóatrapadoentre las ramas de un árbol en la barranca. Dejale las medias, sugirió el más borracho, para quenoseresfríe.Sindecirunapalabra,Vera agradecióeldetalledelasmedias,improvisó un taparrabos con una bolsa de plástico, y volvió trotando a su casa en Villa Páez, a través de un paisaje de calles desiertas, veredas rotas y largos paredones medio derrumbados. Lo primero que hizo cuando llegófuedarseunaduchaconaguacaliente,
se puso otro buzo de gimnasia en vez de un pijama y se acostó bajo una pila de frazadas. Antesdedormirseescuchóunarisaenelrincón más oscuro de la habitación. Reconoció la silueta de Hilario Sombra y supo que no se despertaría nuncamás.Eraellunes30dejunio de2042.
El martes 1 de julio de ese mismo año terminó laagoníadeBernardoSchiavettaensucamade unafincadeValvins.Tambiénestabadormidoy nosedespertó,loqueensucasoesunalástima porque tenía pensadas unas últimas palabras que solo entenderían sus lectores más fieles: Raphel maÿ amech zabí almí. Si le hubieran dado a elegir habría preferido morir en la casa de su familia en Cosquín, pero en las últimas décadas de su vida no había tenido la oportunidad de permitirse esa clase de elecciones. El éxito internacional de La saga Wunderkammer lo había retenido en Europa mucho más tiempo del que suponía cuando se lanzaron las versiones francesa, alemana e inglesa de los cinco volúmenes en 2024. Dos años después la serie televisiva basada en la novela elevó al cubo (al hipercubo, diría Schiavetta citándose a sí mismo) las exigencias editoriales y periodísticas de su agenda. Los beneficios del dinero compensaron los perjuicios de la fama y pudo comprarse una finca en Valvins, bastante lejos de París y bastantecercadelacasadecampodondehabía vivido y donde había muerto su querido Stéphane Mallarmé. El corazón empezó a fallarle antes incluso de terminar la saga, pero hasta los 90 años pudo controlar esas deficiencias con una combinación de pastillas recetadas por los mejores cardiólogos de Francia. Recién sufrió su primer infarto a la edadenquelamayoríadelaspersonasyaestán enterradas. Lo operaron, le pusieron un marcapasos y debió someterse a ejercicios de rehabilitación para recuperar las funciones normalesdesusmanosydesuspiernas.
Resignado a vivir rodeado de asistentes, se le ocurrió que la mejor manera de mantener su cerebroactivoseríahablarentodoslosidiomas quehabíaaprendidodesdesuadolescencia.Así que contrató a una enfermera inglesa y a otra alemana, a un cocinero italiano y a una empleada doméstica portuguesa. Se comunicaba en francés con su secretario y soñaba (ya no escribía) en español. En esa especie de Torre de Babel personal pasó sus últimos años. Durante ese tiempo no cesaron lasprocesionesasufincadeValvins,decenasde curiosos que se conformaban con ver el lugar donde vivía el veterano autor de La saga Wunderkammer y quealosumosedabanuna vuelta por el museo Mallarmé. El día de la muerte de Schiavetta, su secretario tuvo la gentileza de salir a comunicar la triste noticia a los fanáticos, quienes se quedaron en silencio, algunos abrazados, otros tomándose de las manos, y todos llorando como niños que perdieronsujuguetepreferido.
Antes de seguir contando los detalles de esa doblereencarnación,esconvenienteaclararque la familia paterna de Vera Schiavetta no tenía ningún vínculo con la de Bernardo excepto el apellido. Sus antepasados provenían de diferentes regiones de Italia y se habían radicado en distintos pueblos de Córdoba: en Cosquín,losabuelosdeBernardo;enLaCarlota, los tatarabuelos de Vera. Cuando la versión televisiva de La saga Wunderkammer se estrenó en la Argentina, el periodismo nacional encontró un inagotable motivo de orgullo patriótico y cada vez que un cronista mencionaba la serie (casi todos los días desde 2027hasta2030)nopodíadejardeañadirentre paréntesisqueestababasadaenlamonumental obra del narrador y poeta argentino Bernardo Schiavetta. El futuro padre de Vera, por entonces un joven estudiante de Agronomía, se aprovechó de ese reconocimiento homónimo y se declaró sobrino nieto del escritor.Eraunafórmula
perfecta para llamar la atención de las chicas, elequivalentedeuntítulodenoblezaodeuna fortuna millonaria, pero mucho menos irritante para las personas alérgicas a la aristocracia o a la renta financiera. El apellido Schiavetta funcionaba como una llave que abría las puertas de un mundo maravilloso, colmado de las infinitas posibilidades que el mundo real les negaba. Sin embargo, el parentescoficticionoduródemasiado,porque el esfuerzo que requería poblar ese mundo superaba la imaginación del futuro padre de Vera, cuya mente era más apta para entender el vector de crecimiento de una plaga que el zigzagdeunasátiramenipea.
CuandonacióVeraSchiavetta,el2dejuliode 2042, hacía mucho que la curva de espectadores de La saga Wunderkammer se hallaba en su fase descendente; por el contrario, los cinco volúmenes de la novela original seguían vendiéndose a la lenta velocidad de los clásicos. De todos modos, Vera pasó su infancia sin enterarse de que tenía el mismo apellido que un escritor famoso fallecido un día antes de su nacimiento. Era una niña hermosa e inteligente en un pueblo donde el 90 por ciento de los niños eran hermosos e inteligentes, por lo que su talento para aprender idiomas y su belleza de ángel en llamas no sorprendían a nadie. El fuego celestial que parecía emanar de su cuerpo (lo que justifica la imagen de ángel en llamas, además de cierto libro de Daniel Vera) se debía a que aprovechaba cualquier oportunidad para correr como si se escapara de un incendio o como si la persiguiera un demonio. Ningún niño de su edad era capaz de ganarle una carrera, y esas victorias efímeras en competencias alrededor de la plaza o en calles de tierra derivaban en una sensación de seguridad física que la protegía de los miedos de sus amigas. Se animaba a caminardenocheporlosbarriospobresoa
entrar en las casas en ruinas o a conversar con el loco del pueblo o a enfrentar a un borracho que le hacía burla. Una vez, incluso, calmó a un dogo que había roto la cadena a la que estaba atado y que provocó una estampida entre los alumnos y las maestras justo a la hora de salida del colegio. Mientras todos corrían despavoridos,Veragritóelnombredelperro dosotresveces,elanimalgiróendireccióna la voz que lo llamaba, y empezóa acercarse a ella despacio, gruñéndole y mostrándole los colmillos. Vera permaneció inmóvil, cruzadadebrazos,hablándoleenunidioma queeldogoparecíaentender,unidiomaque nadie conocía y que solo un improbable lector del poema Prosopopeïa de Bernardo Schiavetta hubiera identificado con las palabrasquepronunciaNemrodenelCanto XXXI del Infierno de Dante: Raphel maÿ amech zabí almí. Tampoco Vera Schiavetta sabía el significado de esas palabras, simplemente le venían a la boca y el hecho de que fueran capacesde calmar a un perro furioso hacía que las repitiera una y otra vez.
La amistad entre Daniel Vera y Bernardo Schiavetta empezó en la década de 1980 y mantuvo una respetuosa distancia desde el principio hasta el final, aunque cuando se cruzaban, siempre en Córdoba, siempre en la presentación de un libro, se generaba entre ellos una especie de incandescencia, un halo luminoso que los envolvía a los dos como en las estampitas de los santos. No eran santos, por supuesto, eran bufones, bufonesquehabíanleídotodosloslibros.La elocuente ironía de Schiavetta y el humor tartamudo de Vera se combinaban sin embargo en una comedia más física que verbal, visible en los movimientos de sus manos, en los tics nerviosos, en las palmadas en los hombros o en las sonrisas cómplices.Desdeelpuntodevistadel
destino, es decir, desde mi punto de vista, resultaba obvio que sus almas ya pugnaban por fundirse mucho antes de que sus cuerpos se volvieran obsoletos, pero no sabían (no podían) traspasar las fronteras anatómicas contra las que chocaban en cada intento de fuga. Un crítico miope diría que la afinidad entre Schiavetta y Vera surgió de su común afición por las formas fijas en un país donde imperaba el verso libre. Es un error. Se podría llenar una agenda de la A a la Z con los nombres y los apellidos de los poetas que aún escribían sonetos en esa época. Había una enorme diferencia entre los experimentos formales de la dupla Schiavetta-Vera y el culto a la tradición de la multitud restante. Esa diferencia ya resplandecía en Fundamento Hsin de Vera, aunque recién se transformó en un nexo entre ambos escritores con la publicación de Corona para los mares y maría (1992) y de Entrelíneas (1993), libros de coronas de sonetos en los que intercambian prólogos y elogios mutuos. Más allá de la literatura (si es que existe un más allá de la literatura), los unía lo que une a la voz con su eco o a la imagen con su reflejo, solo que aquí no había un original y una copia, sino dos variantes de un mismo individuo.
Ese extraño individuo divisible que componían Bernardo Schiavetta y Daniel Vera tenía numerosos rasgos comunes que no obstante se manifestaban de formas muy distintas. Claro, mientras uno corría, el otro comía, insinuará un gracioso en alusión al considerable volumen de Schiavetta donde cabían dos Vera. Yo lo refutaría con el simple argumento de que no es el cuerpo sino el alma lo que importa en las reencarnaciones. Y si lo más cercano al alma son las palabras, lo más íntimo de las palabras son los nombres propios.Auncuandounocompartaelnombre
propio con otros seres humanos, siente que esa particular combinación de letras le pertenece más que la lengua o los ojos, porque si le cortan la lengua o le arrancan los ojos seguirá siendo la misma persona, pero no sabe en qué monstruo se transformará si le cambian el nombre. Profesor de lógica, lector de Frege y de Russell, Daniel Vera percibía la paradoja de ser uno y múltiple a la vez, agudamente en su caso, pues tanto el nombre Daniel como el apellido Vera son demasiado frecuentes en Argentina, Bolivia y Paraguay y no cumplen la mínima condición de singularidadqueselesexige.Poresemotivo en muchos documentos oficiales figuraba como Daniel Vera Murúa, y por ese motivo, también, tuvo que apropiarse de su nombre propioensusversos,rimándoseasímismo, negándose (vera imago) y afirmándose (vera y mago) en sus juegos de palabras. Very Vera, diría Bernardo Schiavetta, quien no padecióeldilemadelosuniversalesencarne propia, ya que nadie se llamaba igual que él en ningún país del planeta, lo cual no le impidió firmar La saga Wunderkammer como Bernardo Schiavetta Gonzalvi. En esos dobles apellidos ya estaba el germen de sus identidades alternativas, aunque también en lainvencióndeheterónimossecomportaron de acuerdo con sus tendencias dominantes. El introvertido Vera creó uno solo: Hilario Sombra; el extrovertido Schiavetta, una familiacompleta:losinolvidablesGianfausto Gonzalvi, Celia Skossyreva Gonzalvi y sus hijos, Angelo y Angela Gonzalvi, cada uno dotado de su respectivo seudónimo, Selvio Zagghi, Zelia Zagghi, Zag y Zig. A la familia Gonzalvi ya la conocemos por la serie televisiva y por las cinco novelas que protagonizan, mientras que Hilario Sombra sigue siendo una silueta que se ríe en la oscuridad. “Por Hilario o por Sombra era maldito”,advierteunsonetode.
Vera. Y es que pese a todos los intentos de Bernardo Schiavetta por difundir la obra de su amigo (tradujo y pagó ediciones francesas de Corona paralos mares ymaría y de Ángel en llamas), los pocos lectores de esos libros creyeron que se trataba de un nuevo seudónimo del famoso escritor argentino que no había perdido el dominio de las formas fijasmáscomplicadas.
Unanenavalientenosiempresetransformaen una joven valiente. Vera Schiavetta, que había calmado los temores de sus amigas desde la escuela primaria, empezó a sentir en la adolescencia que existía una zona de la realidad de la que no podía escaparse corriendo y contra la que tampoco servía de nada el hechizo raphel maÿ amech zabí almí, tanútilparahipnotizaraunperrooparacallar a un gato. Cuando se dormía a la noche y a veces también a la siesta, en medio de la cantidad vertiginosa de sueños que después olvidaba, algo persistía, una nube, una presencia amenazante. Al principio carecía de forma, era una mancha, una mancha de contornosindefinidosquesemovíadelmismo modo en que se mueven las amebas en una solución líquida vista a través de un microscopio.Loquelavolvíaintimidanteerael cambio de escala, el enorme volumen que adquiría en el interior de su mente justo cuando esta era incapaz de distinguir lo que estaba adentro y lo que estaba afuera. Esa nube, esa presencia, esa mancha, esa ameba aún no tenían la fuerza suficiente para despertarla y hacerla gritar como una loca sobre las sábanas húmedas y retorcidas de su cama, pero le dejaban una sensación de angustia que duraba el resto del día y que no conseguíadisimularantesuspadresoantesus amigas, por más que tratara de borrarla de su cara delineándose los ojos, pintándose los labios o sonriendo como una estúpida. Ya en laépocadeesossueñosrecurrentes,Verahabía
empezadoaleerloscincotomosde Lasaga Wunderkammer, los únicos libros de literatura que convivían con los manuales agrotécnicos en la reducida biblioteca familiar. No entendía mucho la trama, confundía los personajes, y le resultaba inexplicable la fascinación que causaba en tantos lectores, incluso en algunas de sus compañerasdelcolegiobastantemásbrutas que ella. La divertían, sí, los juegos de palabras y los poemas multilingües desperdigados entre las páginas, y más de una vez se sorprendía recitando una estrofa cuyos versos rimaban en cuatro idiomas diferentes.
Si se tienen en cuenta esos intereses, no es raro que Vera Schiavetta haya elegido la Facultad de Lenguas a la hora de seguir una carrerauniversitaria.Tampocoesraroquela doble composición de su alma la impulsara a leer todosloslibrosde poesía quele caían enlasmanos,loscompraba,losrobabaolos pedía prestados y no los devolvía. La mayoría eran buenísimos, potentes o delicados, luminosos u oscuros, sutiles o brutales, y le partía el corazón saber que no serían leídos por nadie, salvo por ella y por susautoresyquizásporalgúnfamiliaropor algún amigo de los autores, pero no era la escasez de lectores lo que la lastimaba sino la certeza de que tantos poemas maravillosos se desvanecerían en el olvido absolutounavezquelospapelesdebuenao de mala calidad donde estaban impresos se sumaran a las toneladas de basura que la humanidad genera día trasdía. Esesegundo principio de la termodinámica aplicado a la poesía le impidió leer los libros de Daniel Vera. Menos de veinte años después de su muerte, noquedaba ninguno en las librerías ni en las bibliotecas públicas de Córdoba. Sí se conseguían algunos de Bernardo Schiavetta,
FórmulasparaCratilo y Antesdelosapócrifos, que sobrevivían como satélites menores y exhaustos en la órbita de La saga Wunderkammer. Vera Schiavetta los leyó y releyó cien veces, como también leyó a Mallarmé y a muchos poetas que Schiavetta mencionaba,porqueelestudiodeidiomasyla lectura de poesía eran su único refugio contra las pesadillas. Solo en el primer año de universidad la nube, la mancha, la presencia o la ameba pasó de ser indefinida a tener los contornos de siluetas humanas, siluetas humanas sin rostros todavía, distorsionadas, rodeadas de un paisaje abstracto, pero mucho másamenazantesqueensusversionesprevias. Se le acercaban, la rodeaban y le decían algo que no entendía o, mejor dicho, que estaba a puntodeentenderjustocuandoladespertaban sus propios gritos. Además del espanto, esas visionesledejabanunfríohorribleenelcuerpo, bienhondoenloshuesos,dentrodeloshuesos, enlamédula,yVerasequedabatranspirandoy temblando en la cama, como si tuviera fiebre, hasta que salía el sol o hasta que volvía a dormirse.
Lassiluetashumanassehicieroncada vezmás nítidas en el curso de los años siguientes, fueron adquiriendo rasgos singulares, ojos, narices,bocas,yyanoquedabandudasdeque eran tres hombres y de que se acercaban para decirle algo que Vera no entendía. También el espacio circundante empezó a definirse en las formas de un puente, un árbol o una calle bordeada de veredas rotas y de largos paredones en ruinas, componiendo un escenario visible, siempre en segundo plano, dotadodeunacualidadsiniestra,nodepelícula de terror, sino desolada, desorganizada, con algo de baldío destinado a basural, más triste que la pobreza en invierno y más cruel. Vera hubiera preferido sentirse atrapada en el hielo transparente de un glaciar, como el cisne del sonetodeMallarméqueBer-
nardo Schiavetta había reescrito en unfrancés impecable,perosesentíaatrapadaenunbarro acuoso, en un barro barrial. Por más que hubiera podido correr, no habría sabido adónde ir, tan reluctantes se veían esos fragmentos de ciudad que se le aparecían detrás de sus párpados. En algún momento, casi al finaldesucarrerauniversitaria,decidió no dormir más o dormir lo menos posible, inducirse el insomnio con litros de café, gaseosas y anfetaminas, aprenderse libros de poemas y diccionarios de memoria, y acortar losperíodosdesueñodurmiéndoseenlugares incómodos, sobre una silla, con la cabeza apoyada en la mesa, o acostaba sobre el piso, sin colchón y sin mantas, además de sincronizar las alarmas del reloj y del celular para que sonaran cada dos horas. No funcionó. Todo lo contrario: empezó a ver a los tres hombres despierta y creyó que se estaba volviendo loca. No se lo contó a nadie. Su familia no la entendería y sus amigas no podrían hacer nada. La desesperación de convivir con tres fantasmas que aparecían y desaparecían,quelegritabanylaamenazaban, no le impedía razonar con una lógica de persona normal. Así llegó a la conclusión de queantesdeiraterapia,antesdesometersea una medicación que no podía pagar con el dinero que le mandaban, debía recibirse y obtener unabecadedoctorado.Oalgomenos ambicioso: dar clases de inglés, francés o alemánenuncolegiosecundario.
LadistanciaentreCórdobaysupueblonataly sus buenas calificaciones motivaban que sus padres la idealizaran y que fueran incapaces de suponer que su hija sufría trastornos mentales. Sus amigas, en cambio, la veían demacrada detrás del maquillaje y de la pintura de labios con las que Vera seguía intentadoocultarlesyocultarselaverdaddesu cara. Si bien era cierto que no podían hacer nada,almenossepropusierondistraerla.No
el 2 de julio de 2064, el día del cumpleaños de Vera,queeramiércoles,sinoel4dejulio,osea el viernes, la invitaron a un boliche de Villa Allende, un lugar extraño para ellas, porque estaba lejos del barrio de estudiantes donde se movían como en una zona de exclusión. Todo fue previsible durante la noche: brindaron, bailaron y se emborracharon sin perder la conciencia. Lo imprevisible ocurrió a la madrugada cuando volvían en taxi y, después de cruzar el río, doblaron por una calle que Vera creyó reconocer, aunque nunca la había visto antes, una calle desolada y con veredas rotas, tan gris y tan fría que su existencia parecía depender del invierno y excluir las demásestaciones.Eseatisbodereconocimiento terminó de confirmarse en el momento enque el largo paredón de una fábrica abandonaba apareció al costado del taxi. Vera estuvo a puntodegritar,perosecontuvo,respiróhondo, cerró los ojos y no volvió a abrirlos hasta que llegó a su departamento y se despidió de sus amigas. Durmió perfectamente bien esa noche y las noches siguientes y muchísimas noches más. De todos modos me siento en la obligación de agregar que si ella hubiese buscado en el geolocalizador de su teléfono celular, habría sabido que la calle por la que doblóeltaxipertenecíaaVillaPáez,justamente el barrio donde vivió y donde murió Daniel Vera. Ningún vecino lo recordaba por su nombre, ninguno tampoco había leído sus libros. Sin embargo,DanielVerapermanecía en VillaPáezdeunmodoaúnmáspersistenteque Bernardo Schiavetta en La saga Wunderkammer. Permanecía como Hilario Sombra.
Quise queVera Schiavetta losupiera,quiseque conocieralaotramitaddesualma,perocambié de idea a último momento y decidí que pasara de largo y que no se enterara de quiénes eran lostresfantasmasdesuspesadillas.Preferíque ignoraraqueunomurióenmedio
de las convulsiones de un delirium tremens, el otroseencerróelrestodesuvidaenunapieza, y el tercero vagaba por la Costanera gritando cosas incomprensibles. Preferí que ignorara que los tres escucharon la risa de Hilario Sombra y no pudieron soportarlo, porque nadiepuedesoportarlarisadelaoscuridaden sus caras. Mejor: nadie puede soportar la oscura risa de la eternidad en sus caras. Eso significaqueHilarioSombraeseterno,yeterno, a su vez, significa que mucho tiempo después de que Vera Schiavetta muera y de que sus huesos se vuelvan cenizas, mucho después de que la última casa de Villa Páez se derrumbe sobre sus propios cimientos, y no perduren ni el paredón de la fábrica abandonada, ni el puente, ni el árbol de la barranca, ni el río siquiera, mucho después de que desaparezca Córdoba y de que el bosque surgido de sus ruinas sea arrasado por un cataclismo o por cualquier otra catástrofe posible, Hilario Sombra seguirá siendo Hilario Sombra, esa oscuridad que ríe. Lo digo yo, lo dice el destino.

Carlos Schilling nació en Sunchales (Santa Fe) en 1965. Ha publicado Libros de ficción y de poesía. Entre los primeros, pueden citarse Diana y Nadia, Experimentos con seres Humanos y Disfrazado de novia. Entre los segundos, Mudo, Confesiones Impersonales y Ensayos de voz.
Es Licenciado en Filosofía y trabaja Como editor en el diario La voz del Interior.


Un poemario, cuando es premiado, siempre despierta curiosidad en un lector de poesía. Y cuando ese texto inédito se transforma en libro, el lector busca tenerlo en sus manos, para explorar lo novedoso, lo diferente, lo genuino. No le interesa comparar con otros poemarios, tampoco considerar la decisión de los evaluadores. Sólo quiere resignificarse en esa lectura, que merece ser abordada desde el momento de su consagración. Este es mi caso.
Luego del breve preámbulo -tal vez innecesario para otros, pero importante para mí- me he permitido disfrutar del libro de Gabriela Franco, titulado Por las ramas, que obtuvo el año pasado el Primer Premio Nacional de Poesía Alfonsina Storni. En su dictamen, el jurado integrado por Elena Anníbali, Mario Ortíz y Susana Villalba, destacó al texto como “una reflexión sobre el lenguaje, sobre la poesía, sobre la verdad o reflejo”.
Fue una grata aventura navegar por este libro publicado por Ediciones en Danza, a comienzos del corriente año, donde cincuenta poemas concisos y enigmáticos dibujan sobre las páginas un movimiento de olas sincronizadas, sostenidas por el viento incesante del devenir, sin punto de partida ni llegada. El lenguaje nos interpela y luego nos deja atrapados por la
voracidad del silencio. Y cada poema se presenta a sí mismo como un dilema que no pretende ser resuelto por la autora, sino que nos invita a imaginar un trayecto misterioso por ese largo y sereno río, pleno de sutilizas y revelaciones. Pero, en su interior, el río, al igual que el poema, siempre mantiene su intensidad.
En la poesía de Franco coexiste la experiencia estética y la autonomía del decir -lo que el jurado llamó “voz impersonal”- que modelan una compacta estructura conceptual, sostenida por la propia afinidad de su escritura. Dicho de otro modo, hay un encadenamiento discursivo del principio al fin del libro, poéticamente integrado, sin escisiones ni imposturas.
“Quitar un poema, crear / un vacío, volver la vista, / revisar el pasado como un / sueño…” dice la poeta en ese repaso permanente por la vida que realiza sin sobresaltos, procurando hallar alguna ventana para observar dentro de sí, con la finalidad de resolver cada interrogante, huir de las formas que enturbian la mirada y asumir la necesidad de creer que hay un horizonte. Después, seguir apostando al sueño, de ayer o, mejor, de mañana. También se percibe que Franco se aproxima al lector desde una percepción aguda sobre la realidad, entrecruzando los tiempos de la verdad y la belleza, el amor y la duda
existencial, el Yo y el Otro. Construye un juego armonioso entre la metáfora visual y la dialéctica del pensamiento. Por las ramas, es un bello testimonio de fe, reflejo de todo lo verdadero que puede expresar la poesía, donde la palabra opera con sobriedad, en tanto ficción o reflexión, según la hechura de cada poema. Lo que se revela con mayor nitidez es la idea suprema que, en el lenguaje poético, nada concluye, todo se transforma; todo se repara.
Gabriela Franco (Buenos Aires en 1970 es poeta, editora y docente. Publicó las plaquetas de poesía Calle (junto con Daniela Fiorentino; Ediciones del Diego, 1999) y Piedras preciosas (Zorra, 2006); los libros de poemas Los que van a morir (Ediciones en Danza, 2007) y Modos de ir (Ediciones en Danza, 2013); y el libro de ensayo Buenos Aires y el rock (en coautoría con Darío Calderón y Adriana Franco). Sus poemas fueron incluidos en varias antologías, como Felicidades también (18 poetas) (edición independiente, 2005), Poetas argentinas (1961-1980) (selección a cargo de Andi Nachon, Ediciones del Dock, 2007), Muerte (Ediciones en Danza, 2015), Amor (Ediciones en Danza, 2015) y Los autos (Ediciones en Danza, 2017). Junto con Eduardo Mileo y Javier Cófreces preparó las antologías Última poesía argentina (2008) y Primeras poetas argentinas (2009), ambas publicadas por Ediciones en Danza. En 2017 editó la antología Plantas (Ediciones en Danza). Su poemario Por las ramas obtuvo el primer Premio Nacional de Poesía Storni 2022, en el concurso organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación y el Centro Cultural Kirchner.

-Huir de las formas, encontrar y perder la fe. Aunque no se crea, se trata de creer, no de sufrir, que cansa como chupar clavos, lamer lo que no sacia, roer las astillas, la gran obra
-Cada una de las partes se divide o, mejor, se multiplica. No existe centro, aunque sí, tal vez, un claro. Lo que oculta siempre invita a perderse en la selva de la respuesta; a irse por las ramas
-¿Hay alguien al final? La pregunta es siempre una reiteración, un llamado. No al más allá. Más acá hay falta, error. También un caudal que se oye. Un lado y otro de la moneda, que gira en el aire, muestra intermitencias, su cara, ceca, y no cae
En el último ensayo de Abrir el mundo desde el ojo del poema (Fondo de Cultura, Bs. As., 2023), Alicia Genovese emplea la analogía del recolector para hablar de lo que hacen los poetas o más precisamente de lo que hace ella como poeta. Más prestigio tiene la metáfora de la caza. Dos actitudes completamente distintas: en una se recibe, el mundo viene hacia uno; en la otra se atrapa, el poeta va hacia el mundo. En la primera, el énfasis está puesto en el azar, en lo que no depende enteramente de nuestros esfuerzos; en la segunda, en la acción y el fuego y en la habilidad del cazador. Ese párrafo de “La contingencia en el poema” (tal el título del ensayo) me pareció una síntesis perfecta del “tono” de la totalidad de los textos de este libro. Una especie de serena apertura hacia la diversidad, una manera cuidadosa de interrogarla, respeto y curiosidad. Encontrar el tono en la escritura hace que todo sea más fácil y venturoso. Me imagino que lo mismo le pasará al que planea buscando empalmar con la corriente favorable. Cuando esto se logra, palabras, sintaxis, imágenes, ritmo se ordenan solas y armoniosamente. Esto es lo que sucede en el diálogo que la autora sostiene con la poesía que examina desde las inquietudes propias de se
oficio de poeta. Entre ellas, se destaca la pregunta por el valor que pueda tener lo mínimo: la expresión de nuestra mínima y personal situación en la existencia.
En los cinco ensayos previos, la cuestión parece estar sobrevolando los temas que expone, a saber: distintos puntos de partida para la creación (“Las mil puertas del poema”); la función de la emoción en la poesía como desestabilizadora de las construcciones de sentido dadas (“Sobre la emoción en el poema”); la poesía de lo que aparece “fuera de campo”: sobre migrantes orientales, la identidad mapuche, la poesía del exilio (“Irse lejos para encontrar lo propio, Migración y pertinencia en la poesía argentina”); la subjetividad en la poesía, en convergencia con el surgimiento de un nuevo sujeto de enunciación representado por la mujer, la mujer que escribe en singular (“Una mujer en el poema. El yo poético como ideograma chino”); la peculiaridad de la poesía posterior al objetivismo, que en su opinión se caracteriza por un tipo de imagen –transparente-- que “capta un acontecimiento subjetivo incrustado en lo cotidiana” y “crea imágenes micropolíticas de pequeñas resistencias” (“El lirio no está solamente ahí. Sobre la imagen transparente en el poema”).
Todos los textos, salvo el último, han sido escritos en diferentes momentos y con dispares destinos: conferencias, clases ma -
gistrales o para integrar volúmenes temáticos. El género ensayo tiene la argumentación como marca en el orillo. Esa empresa resulta muy ardua cuando se trata de la poesía (su carácter, su definición, su manera de integrarse con otros, su relación con la realidad y la pregunta por si tiene alguna incidencia en ella). Más difícil aun si se trata de la actual poesía argentina, campo vastísimo y diverso. Genovese acomete la empresa, y para fortuna del lector, siempre más convincentes que las categorías provenientes de la reflexión filosófica y de la teoría crítica -que emplea como un recurso argumentativo más, como apoyatura no siempre rigurosamente necesaria-, su intuición lectora y oficio de escritora la conducen hacia el terreno del comentario de poemas concretos que ha explorado con atención propia de quien está involucrado vitalmente con su tema. Atención, pues, a la singularidad de las “muestras” que recolecta que, interrogadas con fineza, revelan los lazos que permiten una especie de clasificación sutil en categorías abiertas que su prosa clara y sugerente hace discernibles.
Alicia Genovese (Bs. As., 1953) es poeta, ensayista y docente. Entre otras disntinciones se destacan la Beca Gugenheim en 2002 y primer premio de poesía en el Certámen Internacional Sor Juana Inés de la Cruz (México, 2014). Ha escrito los siguientes libros de poesía: El mundo encima (Bs. As, Rayuela, 1982), El borde es un río (Bs. As: Libros de Tierra Firme. 1997), Puentes (Bs. As.: Libros de Tierra Firme, 2000), Química diurna (Córdoba, Alción, 2004); La hybris (Bs. As,.Bajo La Luna. 2007); Azar y necesidad del benteveo (Bs.As., Mágicas Naranjas. 2011), Aguas (Bs. As., Del Dock. 2013) Poesía. 2012, Chile, Editorial Cuadro de Tiza), El río anterior (Bs. As., Ruinas Circulares. 2014), La contingencia (Bs. As., Gog y Magog Ediciones. 2015), Diarios del Delta (Villa Mercedes: Deaca. 2018), La línea del desierto (1ª edición). Buenos Aires: Como Gog y Magog Ediciones. 2018 y Oro en la Lejanía (Bs. As., Gog y Magog, 2022)..En ensayo: La doble voz. Poetas argentinas contemporáneas (Biblos, Bs. As.,1998) y Leer poesía. Lo leve, lo grave, lo opaco (Fondo de Cultura, Bs.As., 2011)

Puede ser problemático frecuentar libros de versos. Lo que debiera ser maravilla, asombro, revelación es horadado por la máquina implacable del hábito, que todo lo agrisa. Un libro de versos debiera ser noticia, sorpresa, acontecimiento; lo volvemos rutina adocenada, vicio que poco y nada retiene.
Me he demorado en la lectura de Aves, moscas y otras máquinas y he ido descubriendo algo que no había visto en una primera instancia: los poemas de Virginia Caramés son muy raros.
Para aquellos que nos mantenemos anoticiados de la producción reciente en materia de poesía local, dicha rareza puede permanecer inadvertida porque los lanzamientos se suceden con rapidez y nos terminamos convirtiendo en odiosos consumidores de versos, que terminan por no ver lo que de libro a libro hay de singular, de divergente, de ruptor.
No digo que toda novedad lo sea realmente; digo que el trabajo que ahora me ocupa se destaca fuertemente de entre lo habitual, lo característico de la época.
Lo primero que pensé al leerlo fue que es expresionista.
Y no es que yo sea un gran lector de este ya viejo movimiento literario; sucede que los versos sobre los que escribo me retrotraían a la plástica de dicho período. Y no por el tratamiento de, por ejemplo, imágenes bélicas sino por la línea, el.
trazo de esas pinturas, nervioso, inacabado, brusco.
La materia verbal que este libro nos acerca se caracteriza por breves desarrollos con soluciones de continuidad abruptas. Lo no dicho lo completa el lector: Caramés no redacta oraciones prolijas, enojosas sino que hace que se sucedan frases a veces hasta cortantes, nerviosas, donde muchas veces se elide el verbo. A esto llamo expresionismo verbal. Algo seco, breve, expuesto, directo, incluso terminante. Hay un elemento que está muy presente en el libro: el agua. Aparece, en menor medida, la tierra. De conjugarse, conforman otro material que cada tanto aparece: el barro, que puede dar lugar al Golem.
Esta materia conformada, pero no del todo dotada de humanidad, sirve de nexo a otro motivo: el de la distancia que separa al cuerpo del espíritu. La columna vertebral, por ejemplo, puede servir de rosario o máquina de rezar.
Es que estos dos últimos párrafos tocan temas trabajados en el libro: ya desde su título se avisa, con Descartes, de la condición maquínica de los seres vivos, ya sean el pez, el ave, etcétera. Pero, si los seres vivos son una máquina, ¿por qué no podemos directamente crearlos, por qué debemos en cambio conformarnos con hacer un Golem, siendo ésta una insuficiencia esencial nuestra?
Citemos un poema :
Que baile o que se quede quieta que la púa vuelva a caer y al cabo vuelva a caer y así
Desde un primer momento estas líneas me hicieron acordarme de “Ella bailó (Love Of My Life)” de Luis Alberto Spinetta, cuya letra, entre otras cosas, dice que “alguien se lamenta y sale a rezar / y ella baila”. Pero lo que en Spinetta es trance extático y agotamiento de un cuerpo hasta sus últimos límites es, en “Plegaria”, una oración apenas musitada, que desea la reiteración inagotable, maquínica, y de la cual no sé si se pueda decir que haya sido necesariamente motivada por el amor. Hiato, entonces, entre la plegaria sentida y la púa que cae, automática.
Así, del mismo modo que hay una máquina de rezar y una máquina para que suene sin fin la música, hay en “Hebras”, otro de los poemas, una máquina para ocultarse: la de tejer y tejer, rutinaria y hastiadamente, un “trapo larguísimo / sin utilidad alguna”.
El libro, por lo demás, se cierra de modo muy impactante. En “Alados y rodantes” aparecen los pájaros, por un lado, y los seres que viven a ras de suelo, por el otro. Las aves cantan pero sus trinos se dan contra un reclamo: “¡Que se entienda! gritan ¡Que sea lo que nos pasa a todos!” El
yo del poema, un pájaro, prueba diferentes cantos; siempre se le gritará el mismo reclamo. Lo grave es que, finalmente, quien le endilga ese “¡que se entienda!” es otro pájaro. El poema termina ahí, en seco, cerrando con eso, como decía, el libro.
Uno puede decir que los pájaros son los poetas y los que viven a ras de suelo, los que no se relacionan ni quieren hacerlo con los versos. Lo que me dejó perplejo, si esto es cierto, fue que fuera otro poeta el que le reclamara, cómo decir, claridad, transparencia, mayor normalidad, de última, a quien acababa de trinar.
Porque Caramés cuenta una fábula. Nos sentimos cómodos con la primera parte: el “vulgo ignaro” no entiende de estas cosas. Pero luego nos azoramos cuando la autora señala, de algún modo, que incluso entre los poetas reina la confusión de una Babel irritada. Señala, entonces y quizás, un estado de cosas que la desasosegaría a ella misma en primer término.
Recuerdo la frase que solía repetir un Profesor en la Universidad: “hay quienes leen cien libros como si fueran uno solo y hay quienes leen un solo libro como si fuera cien diferentes”. Leer consumistamente libros de poesía, pasando de uno a otro, clasificándolos, reduciéndolos a una mera fórmula tranquilizadora, es lo peor que nos podemos hacer: “¡Más valdría, en verdad, / que se lo coman todo y acabemos!” Aves, moscas y otras máquinas me dejó intranquilo las cuatro veces que hasta ahora lo vengo leyendo. Ignoro si es atinado lo que en este artículo anoto; sé que no es definitivo.
Pablo SeguíAves, moscas y otras máquinas
Virginia Caramés, Barnacle. Buenos Aires, 2023
Virginia Caramés nació en La Plata, Provincia de Buenos Aires. Vive en Buenos Aires.
Publicó la novela Las cuerdas de Jacobo (Griselda García editora, 2021) y Aves,moscasyotrasmáquinas (Barnacle, 2023).
Tiene en proceso de edición la novela Elisa Brulet - suite de sus cosas diversas y emparentadas-.
También se desempeña en artes visuales: escultura (monumento a Pappo, en CABA), trabajos de talla de piedra, arcilla, orfebrería, joyería,escenografía, trabajos de arte textil que forman parte de los catálogos y salones del Centro Argentino de Arte Textil, participó en muestras colectivas de escultura y fue ayudante en el curso de extensión universitaria en la Escuela de Posgrado en arte “E. de la Cárcova”. Actualmente coordina el grupo de lectura de poesía El Aparejo..

El sigilo fue la clave que con atenta precisión tejió (dudando en la pena, tentada a la nada), las finas hebras de tardes todas iguales En la rutina, el hastío fue ese trapo larguísimo sin utilidad alguna.
El niño a J. P. A.
Ahí está todo gasa. volado/ seccionado/ roto Encontremos un agua propicia para el niño medusa
El lápiz se engrosa con el papel
Traza burdos rastros crispados
Las hojas, el arroyo -convengamos-- la mariposa
La rosa
Omitamos el dolor por un momento
Omiso caso al trivial procedimiento
Al embotellamiento
Atasca la palabra
Camina cauto. No voltees. Sigue.
Sigue
Atasca la palabra
Camina lejos del cordón, de los zaguanes
Guillotina la letra. No voltees. No te apures. Junta flores Sobre todo no te demores
Y al caer
Tomarás la guillotinada letra Mitad en cada mano
Solo con eso
La voz partida será tu antorcha --o mejor-- tu talismán.
- N° 1- Año I
SE HACE DIBUJO
Pablo González Padilla
SE HACE POESÍA

Paula Cantarero
Laura García del Castaño
LA LECTURA: UN AMOR VERDADERO
Huellas de Lectura / Laura García del Castaño
Marcelo Rizzi / Pablo Seguí
Azucena Salpeter / Elisa Molina
Diego Brando / Paula Cantarero
