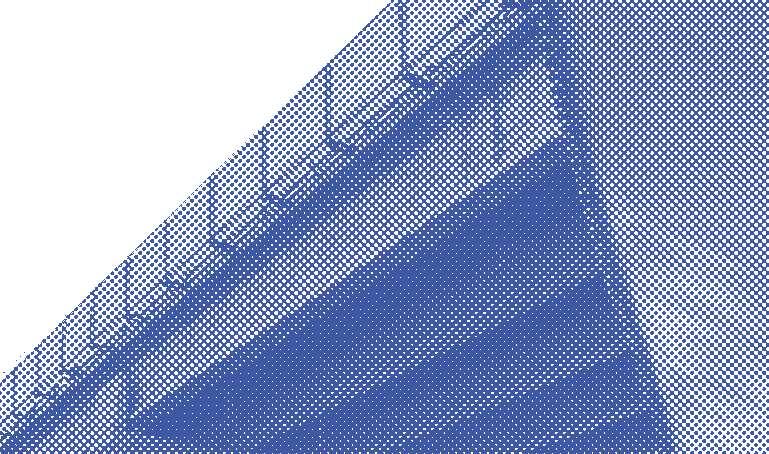
12 minute read
Los modelos municipales
Entre 1948 y 1964, se llevó a cabo la anexión de 13 municipios a la capital, que dieron lugar al Gran Madrid. Vallecas, los Carabancheles, Villaverde, Barajas, Fuencarral, Canillas, Hortaleza, Aravaca… pueblos de los alrededores de Madrid que de un día para otro pasaron a formar parte de la capital. Originalmente, fueron 25 poblaciones las candidatas a la anexión. Todas ellas se caracterizaban por ser limítrofes con Madrid, no haber simpatizado nunca con el bando franquista y en definitiva, representar una ideología de clase trabajadora desafiante.
«Los cambios cuantitativos generaron también una serie de importantes transformaciones cualitativas. Entre ellas destacó una nueva configuración de la estructura social, convenientemente zonificada en clases, así como profundos cambios en los sistemas de valores de las poblaciones anexionadas, caracterizados por una pérdida de la identidad local de los pueblos agregados y por el surgimiento de una incipiente conciencia metropolitana de nuevo cuño, surgida de la interacción madrileña con los pueblos limítrofes. Por ende, el paisaje urbano tradicional de los núcleos anexionados quedó casi por completo destruido.» (Fraguas de Pablo, 2018, pág. 224)
Advertisement
Entre los municipios que rechazaron la anexión se encuentran Alcorcón, Getafe y Leganés. Se puede suponer que no vieron en la propuesta más ventajas que en su independencia, apostando por su capacidad de desarrollo al margen de la gran ciudad. Visto con la perspectiva histórica, la evolución de estos municipios, bajo su responsabilidad, ha sido muy distinta a la de los pueblos anexionados. Aun siendo poblaciones con menos entidad histórica que otras como Carabanchel o Vallecas, han conseguido mantener, o crear, su propia identidad, sin pasar a ser un distrito más. Además, como ayuntamientos autónomos, el cuidado por los servicios y la equidistribución ha sido más fácil que para los distritos del sur, que como ya es patente, sufren la desigualdad de trato frente a los distritos centro y norte por parte del ayuntamiento central.
La redacción de Planes Generales fue cíclica puesto que los municipios se fueron enfrentando a las mismas situaciones por etapas. Como ya se ha dicho en el apartado anterior, los primeros Planes Generales de estos municipios se redactaron entre el 1966 (Leganés) y el 1979 (Móstoles, Fuenlabrada y Getafe), buscando ordenar el desarrollo que orgánicamente estaban experimentando. Estos documentos fueron muy desarrollistas, calificando como suelo urbanizable un alto porcentaje de su super cie (como previsión del crecimiento demográfico que les esperaba). En consecuencia, tuvieron una corta vigencia, puesto que el desenfrenado ritmo de crecimiento motivó cambios sucesivos en las necesidades del municipio que hicieron precisos nuevos modelos territoriales.
28
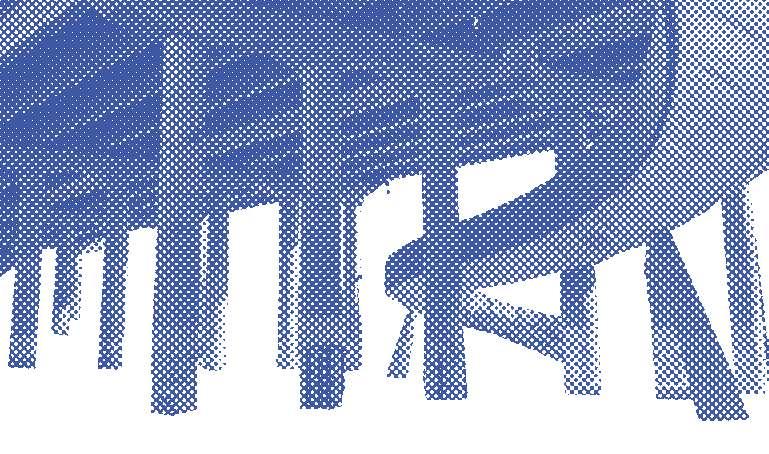
Al haber redactado planes expansivos, que solo se ocupaban de proyectar vivienda, hubo un claro déficit de servicios e infraestructura que la siguiente ronda de Planes Generales (mediados de los 80) trató de paliar. Es en este momento cuando se sientan las bases para un desarrollo aún fuerte pero cuidando a la ciudadanía para que se quede en el municipio. Tratando de plantear municipios autónomos y funcionales.
Por último, cuando la curva demográfica parecía haberse aplanado (entrando en el siglo XXI), se redacta una nueva remesa de Planes Generales, que siguen vigentes hasta nuestros días. En este momento ya hay una generación que ha nacido y se ha criado en este territorio y, por lo tanto, los nuevos documentos trataran de responder a sus necesidades de vivienda, empleo y cuidar de sus ciudadanos para crear la ciudad que reivindican.
Analizando el diagnóstico del municipio, los objetivos y el modelo territorial que proponen estos planes, encontraremos lugares comunes entre ellos. Son puntos clave de la identidad de este territorio, desde el punto de vista del espacio concebido.
MOVILIDAD TRANSVERSAL
Tras superar la dependencia hacia el centro de empleo, ocio y servicios hubo que replantearse el modelo de movilidad. Las que iban a ser ciudades dormitorio ya empezaban a ser autosuficientes, y por tanto, las relaciones entre núcleos urbanos cambiaron. El sistema relacional pasó de ser unidireccional de la periferia al centro a una red intrincada de relaciones horizontales entre municipios.
Los planes de estos municipios en sus líneas de actuación manifiestan la necesidad de un sistema de movilidad transversal. Una red de infraestructuras entre ellos para potenciar el carácter metropolitano sur. Los caminos históricos de labranza que conectaban las poblaciones ya no tienen capacidad para los movimientos de personas que van a albergar. El Plan General de Fuenlabrada apunta en su memoria que tampoco una red enfocada en la alta velocidad es la solución, puesto que deja de lado la recualificación de las áreas urbanas contigua a ella. El trazado de la circunvalación M-50, que comenzó en el Área Metropolitana Sur, fue uno de los medios para llegar a este n. Otro fueron las carreteras autonómicas M-406, M-407, M-409 y M-506, también de alta velocidad. Y por último las avenidas principales que conectan los núcleos urbanos, coincidentes con el trazado de los antiguos caminos.
Esta red de carreteras, sumada a las autovías nacionales donde se adosaron los municipios (A-5 Extremadura, A-42 Toledo, A-4 Andalucía, y la R-5) crea la compleja malla de infraestructuras que caracteriza los bordes de los municipios de este territorio.

GRANDES VACÍOS
Entre las arterias de tráfico y los núcleos poblados se encuentran grandes zonas sin urbanizar. No son zonas que tengan, por lo general un valor medioambiental a considerar. Son simplemente vacíos, espacios intersticiales, no lugares. Son el negativo de una trama urbana pragmática y un espacio aún sin urbanizar. La preocupación de los municipios en este suelo se basa en la facilidad con la que se puede especular si no se les asigna un uso que bene cie a los habitantes o se protege. Como ha sucedido históricamente con las periferias, los espacios limítrofes con suelo urbano consolidado y cercanos a redes de comunicaciones ya ejecutadas, pueden incrementar el precio del suelo. (VV.AA, 1989) Si el planeamiento territorial no trata de ordenar estos espacios, el sistema capital se encargará de absorberlos sin procurar que encajen en el modelo territorial.

ESTANCAMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO
El cambio de vocación de lo rural a lo urbano, en este territorio, pasó por aceptar sin ningún planteamiento, la actividad industrial como principal economía. Desde que el planeamiento regional y la presión territorial adjudicasen la industria a estas ciudades, la situación no cambió. Ni siquiera lo hicieron los modelos industriales, grandes polígonos adosados a las carreteras de gran velocidad sin preocupación por la forma urbana ni en el contacto con el resto de la ciudad. Los polígonos, incapaces de renovarse para acoger la industria actualizada, o una combinación de usos con terciario o logística, se han quedado obsoletos, y por tanto, muchos se han ido vaciando.
«Así, los datos apuntan a que se empieza a superar un cierto complejo de ciudad industrial, obsoleta, en proceso de envejecimiento e incapaz de generar dinámicas de desarrollo económico y creación de empleo, lo que obligaba a muchos jóvenes a tener que emigrar para buscar trabajo y vivienda.» (PGOU Getafe, 2002, pág. 18)

EQUILIBRIO POBLACIÓN-EMPLEO
Los municipios habían logrado acoger toda la demanda residencial gracias a los primeros Planes Generales, cuyo principal objetivo fue la expansión y creación de vivienda. Gracias a la segunda remesa de planeamiento municipal, se consiguió dotar de servicios e infraestructura a la población alojada en el municipio. Pero el objetivo y preocupación principal de esta tercera generación de planes es el de la generación de empleo dentro del municipio para que la población, sobre todo sección joven, no tenga que desplazarse ni emigrar para conseguir una vida completa. Una de las trabas para ello es la falta de adecuación del modelo económico, comentada en el punto anterior. Sin embargo, la conversión de parte de los polígonos en áreas comerciales, impuestas en el sur, han generado muchos puestos de trabajo, aunque sean precarios. Muchos jóvenes salen fuera de su lugar de nacimiento buscando el abanico de empleo que ofrece la capital.
HOMOGENEIDAD MORFOTIPOLÓGICA
Es una realidad fácilmente comprobable que las áreas residenciales se han proyectado por fases y de manera rápida y pragmática. Si paseáramos por cualquiera de estos municipios, podríamos ver barrios similares. Un casco histórico con construcciones bajas, de no más de 3 plantas y cubiertas a dos aguas. El siguiente paso de la expansión fueron colonias residenciales anteriores a los primeros planes urbanísticos. Bloques lineales de mayor altura y con una densidad altísima. Según nos vamos alejando del centro (y adelantando en el tiempo) encontramos barrios enteros diseñados a base de torres de viviendas hechas de ladrillo con espacios interbloque ajardinados y sobredimensionados, pero sin mayor actividad urbana. Y por último estarían las urbanizaciones que se plantearon en estos últimos Planes Generales, que, aunque buscaban la variedad urbana, no pudieron implementarla en suelo urbano consolidado e introdujeron nuevas tipologías, pero ubicadas también en células cerradas. Estos son los casos de las urbanizaciones a modo manzana cerrada y las famosas promociones de adosados.
La mención de este hecho en los Planes Generales viene asociado más a una cuestión mercantil que paisajística. Proponen establecer nuevas tipologías residenciales como solución a una demanda heterogénea, para conseguir ser competentes en el mercado inmobiliario.
Sin embargo, la imagen que esta característica común nos deja es la de una homogeneidad por zonas, una falta de variedad urbana y en definitiva, una identidad plana.

VALOR ECOLÓGICO DEL SNURB
Por sus características geográficas, el territorio del sur de Madrid tiene un valor medioambiental a tener en cuenta. No en vano, este fue el lugar de asentamientos agrícolas. Sin embargo, con la pérdida casi total de la actividad primaria y el comienzo de la urbanización, los espacios naturales se degradaron. El objetivo en el que coinciden los planeamientos municipales es el de evaluar el valor medioambiental de estos espacios para poder preservarlo e incluso potenciarlo. En este sentido, aunque el planeamiento regional nunca se preocupó demasiado de la calidad de los espacios naturales, si proponía cinturones y cuñas verdes en estos municipios. Aunque más que conectarlos entre sí fueran masas arboladas que hicieran de barrera entre núcleos urbanos.
Algunos municipios más que otros han mantenido un fuerte empeño por renaturalizar o preservar campos que antes eran de cultivo, o parques cerca de arroyos, sin ceder a la presión urbanística, gracias también a la alta densidad con la que han urbanizado.

CASCO RURAL
El centro histórico de estas ciudades se corresponde con el casco rural, el primer asentamiento poblacional. Aunque no tenga edificios con mucha carga simbólica (más allá de los religiosos), es un reflejo a los orígenes de la población, una raíz de su identidad. Todos los Planes Generales muestran su empeño en valerse de normas urbanísticas para poder remodelar y revitalizar así el casco de las ciudades, para que, además de tener un valor simbólico sean un centro neurálgico de población y empleo.
Tras el desarrollo de los Planes Generales Municipales, se hizo una última acción que intervino en la totalidad del territorio. La línea 12 de Metrosur. Un trazado circular de metro de 40km con 28 estaciones en los 5 municipios más poblados del suroeste metropolitano (Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón). Esta operación que cumple este año 18 años (2005) se promulgó para dotar de la comunicación intermunicipal que se estaba demandando y conectar a la capital por un solo punto: la estación Puerta del Sur, en Alcorcón. Pese al “éxito” que supuso para la conexión entre municipios, la operación también tuvo sus puntos flacos. Se diseñó una línea circular en el territorio que pasara por los centros urbanos, hospitales, universidades y principales áreas de centralidad, dejando en su interior un vacío (como una rosquilla). No hubo una preocupación por enganchar el nuevo trazado al histórico de la capital, a pesar de la cercanía en diversos puntos (este año comienzan las obras para un nuevo enlace a la red de metro prolongando la línea 3 hasta el término municipal de Getafe). Sin más, fue una solución efectiva a la demanda de conexión entre municipios de este territorio pero volviendo a dejar clara su condición retirada y aislada del resto de su entorno.
La geografía regional, surgida en la primera mitad del siglo XX abanderó la idea de que cada región supone unas posibilidades distintas para su población, a la vez que la determina y la limita. Estudió la relación entre la sociedad y sus dinámicas y el territorio. Francisco de Oliveira, acerca del territorio norteamericano apunta:
“Ya no hay “regiones” en el país norteamericano: hay zonas de localización diferenciada de actividades económicas...” (Oliveira, 1982, citado en Llanos-Hernández, 2010, pág. 212)
Este fue el enfoque regional que adoptó Madrid con su área metropolitana. No supo abordar la cuestión más allá de la pragmática de la movilidad y la zonificación. Sin embargo, como en el fondo el territorio sur si puede entenderse como una región, debido al origen y evolución paralelas de sus componentes, se han llegado a conclusiones parecidas aun a riesgo de no actuar como conjunto. Por ello se puede diferenciar una identidad común sólida, aunque nunca reivindicada.














