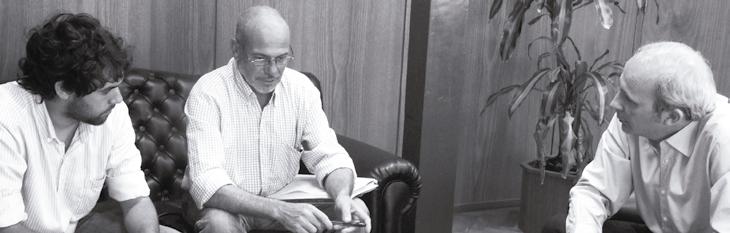
26 minute read
por Miguel Apontes y Cristian Sansalone / Página
Rafael Velasco, rector de la Universidad Católica de Córdoba “Liberar a las mayorías oprimidas es un modo de leer la fe
desde la realidad”
Advertisement
Desde 2005 está al frente de la UCC. Con 45 años, este teólogo jesuita se plantea romper con los prejuicios hacia la institución de buena parte de la sociedad. Y habla de lo saludable de ver a la juventud participando en política, de los estudiantes con organización gremial, de la orientación social de las carreras que se dictan. Distendido, comparte una charla con “El Avión Negro”, sin agenda previa: desde el Honoris Causa a Estela de Carlotto y la polémica que generó hasta el compromiso de sectores religiosos en los ’70, pasando por una crítica a las posiciones cerradas de la Iglesia Católica sobre ciertas cuestiones y la Teología de la Liberación.
por Miguel Apontes y Cristian “Chiqui” Sansalone - Fotografía Nahuel Nieto
En una calurosa siesta cordobesa, nos prestamos a reunirnos con Rafael Velasco no sin antes superar algunos obstáculos en el Campus que nos demoraron hasta dar con su oficina. El rector nos recibe en su despacho, dispuesto a hablar de todo, como en distintos pasajes de la charla defenderá y como es la impronta que le dio a su gestión. No debe clausurarse ningún tópico, acordamos. Enseguida, un disparador: los nuevos tiempos, el regreso de la juventud a la política.
“Si hay algo que se había perdido es la participación política. Está bueno que haya una vuelta a la política; la herramienta para transformar la sociedad, finalmente, es la política. Uno puede participar en el sector social y está bien, pero se había perdido la vocación por lo político. Rompiendo los prejuicios que se supieron construir: que la política es sucia, corrupta. Es importante que se haya logrado vencer eso y que los jóvenes se incorporen.”
Usted conduce una de las casas de altos estudios de Córdoba y coordina con la Universidad Nacional, la otra gran Universidad.
Estamos en un buen momento entre las dos universidades, un momento histórico. Con la gestión de Carolina Scotto y la nuestra, hemos tenido un acercamiento interesante haciendo cosas en conjunto. Tengo algunas fotos de esa relación: una es el doctorado a Ricardo Lagos. Fue la primera distinción que dimos juntas las dos Universidades, en 2007. A alguien que venía de la academia y se dedicó a la política y que aportó a la democracia chilena. Fue un hecho histórico. Vemos que hay coincidencias, los problemas en la sociedad son enormes, las Universidades tenemos una concepción semejante: nos debemos a la sociedad, el conocimiento debe hacerse desde la realidad y para transformar la realidad y debemos generar otro tipo de graduados. Se han alineado los astros. Un momento de la UCC muy particular; quienes estamos en la gestión intentamos hacer carne esto que la Compañía de Jesús ha definido hace muchos años: “nuestra misión es al servicio de la fe inseparablemente unida a la promoción de la justicia” (año 1975, Congregación
pensar un pais con justicia social
General 32, el Órgano máximo de Gobierno de la Compañía). En la Congregación 34 y en la 35, a la que yo asistí como delegado por Argentina en 2008, se ratifica esto; implicó un cambio en las instituciones de la Compañía; jesuitas que se volcaron a la acción social y política desde la acción religiosa, vinculando las instituciones a la problemática social. Y se dijo allí que esto lo hacemos en dialogo con la cultura y otras confesiones religiosas (Congregación 34, año 1995). Cuando me hacen rector de la UCC intentamos profundizar esta visión que no estaba tan clara, para que se haga palpable en la academia, poniéndola al servicio de la justicia social.
Puntualmente, ¿cómo define la relación de las universidades en esta etapa, entre quienes conducen?
Ayudó que estemos quienes estamos al frente de las instituciones para que se diera algo que debió darse siempre. Ciertamente las reticencias que hubo entre estas dos universidades, durante muchos años prevaleció e impidió un acercamiento; a lo sumo la relación era cordial. Nuestra universidad es joven, 56 años contra 400 de la UNC, y nació en un momento particular: en confrontación con un movimiento que no quería la educación privada. Eso marcó fuertemente a una primera generación. El caso de mis padres, fundadores de la Universidad Católica y egresados de la Universidad Nacional, en el marco de la puja “educación laica, educación libre”.
Nuestra identidad está marcada por una lucha contra quienes no querían que existamos, decían. Recuerdo cuando le dimos el doctorado honoris causa a Estela de Carlotto: generó toda una polémica que se trasladó a mi casa; mi viejo no quería saber nada. Admiro la capacidad de reflexionar de mi padre, porque finalmente asistió al acto. Yo le dije: “Ustedes intentaron resolver a su manera sus contradicciones, nosotros las vamos a resolver a nuestra manera; déjennos que nuestra generación se equivoque en todo caso, pero no nos quieran decir cómo resolver los problemas que no supieron ustedes resolver, porque esta división en Argentina la hicieron ustedes”. Pasaron muchos años, las instituciones han madurado, han crecido en investigación, hemos participado en proyectos comunes como la reforma política, tenemos uno en derecho laboral en conjunto entre la Universidad Nacional de Córdoba, la del Litoral y nosotros. Todo esto hizo posible que las relaciones vayan más allá del liderazgo de los rectores. Pero el liderazgo contribuyó a este acercamiento.
La UCC no estuvo ajena a los avatares políticos…
En el 55 el golpe de estado que derrocó a Perón expulsó a muchos docentes peronistas, de origen católico, de la universidad pública. Esos docentes se integraron en la primera etapa de la Universidad Católica; con el padre Camargo, fundador y el primer rector. Somos permeables a los momentos políticos, pero por otro lado está bueno que tengamos una cierta distancia de esos momentos para no perder nuestra mirada crítica. Pero sí, no estamos ajenos a los acontecimientos.
La Teología de la Liberación
“El año que viene le damos el doctorado Honoris Causa al teólogo Gustavo Gutiérrez (1), el que funda la Teología de la Liberación. Publica su libro que da nombre a esta corriente teológica en 1971, hace ya 40 años. Con sus 82 años no pudo venir este año, pero en marzo próximo le vamos a otorgar la distinción a quien iluminó un momento de la Iglesia y ahora también por esto de acompañar los procesos desde la propia identidad eclesial, junto a los procesos populares.” Rafael Velasco se entusiasma con la Teología de la Liberación y hace manifiesta su afinidad con este movimiento. “Hubo un enfriamiento dentro de la Iglesia respecto a estas corrientes teológicas pero la teología no murió. Hubo como vástagos de esta Teología como la de género, la de negros, la inter-religiosa, nuevos teólogos que siguen reflexionando sobre el punto básico que es pensar la fe desde la realidad, a lo que yo adscribo. Una cosa son los enunciados de la fe y otra cosa es la fe entendida desde la realidad. ¿Qué significa la salvación, un concepto religioso eminentemente? ¿Qué significa la salvación de Latinoamérica? Y no solo como una cuestión espiritual. Significa trabajar por la liberación, contra aquellas cosas que oprimen al ser humano. Liberación política, económica, cultural y también religiosa. Liberar a las mayorías oprimidas es un modo de leer la fe desde la realidad. Desde ese lugar uno ve a Cristo como el salvador, el liberador. Una praxis eclesial y desde esa praxis se entiende de otra manera el Evangelio. Pasó con la Teología de la Liberación que en un momento se vio muy interesadamente como que era todo marxismo; no se pudo ver lo genuino y evangélico. Se utilizaba el método marxista de análisis de la realidad y esa fue la gran crítica que en su momento le hizo Joseph Ratzinger. El libro de Gustavo Gutiérrez sigue teniendo vigencia, tuvo diecisiete re ediciones. Es una corriente muy inspiradora, toma en cuenta la realidad. Cómo leemos el Evangelio desde esta realidad de injusticia, de exclusión. Y tiene mártires que lo atestiguan, asesinados por este modo de vivir la fe. Ya nadie mata por la fe, hoy los mártires mueren por la justicia. El teólogo protestante Jürgen Moltmann dice: “Santo Tomás Becket fue asesinado por la fe en el altar de Canterville, hoy Oscar Arnulfo Romero fue asesinado por la justicia en el altar de San Salvador”. Aquí tenemos al obispo Enrique Angelelli. La Universidad tiene una cátedra abierta, con Vitín Baronetto de Tiempo Latinoamericano, desde hace cinco años, sobre el pensamiento de monseñor Angelelli, quien puso en marcha una mirada eclesial a partir de Medellín; decía ‘con un oído en el evangelio y otro en el pueblo’ y por esa causa fue asesinado; también Carlos Mujica en Buenos Aires, con un martirio similar o Ponce de León, el obispo de Zárate que tuvo un accidente calcado al de Angelelli durante la dictadura.”
Algunos egresados y docentes alcanzaron cargos relevantes a nivel nacional.
En 1973, José Antonio Allende, del Partido Popular Cristiano (participó en la lista del Frejuli), fue presidente de la Cámara de Senadores. Algunos no nos han enorgullecido mucho (risas), como sucede en todos lados. Tras su fundación, prontamente entran los años ’60, años de ebullición política, con la proscripción del peronismo y los comienzos de la violencia política. La universidad fue muy permeable a los movimientos estudiantiles y sindicales; cuando se da el Cordobazo hay profesores y estudiantes que participan. También en esta universidad, en los años ’70, se
(1) Gustavo Gutiérrez, filósofo y teólogo peruano, iniciador de la Teología de la Liberación surgida a comienzos de la década del ’70 como respuesta cristiana a la realidad social de América latina. En Teología de la liberación, perspectivas, Gutiérrez realiza un análisis de la percepción bíblica de la pobreza.
congela todo. Los tiempos políticos afectan y uno toma posición.
La UCC entregó el doctorado Honoris Causa, además de Estela Carlotto, a Adolfo Pérez Esquivel, a Félix Díaz, ¿cómo repercute para adentro?
La universidad es un organismo vivo, dinámico. Este proceso lo llevan adelante –más allá de ser yo la cara visible- decanos, profesores, investigadores, los vicerrectores y el equipo de gobierno. Proceso no exento de contradicciones, de luchas internas de gente que está de acuerdo y lo expresa y otros en desacuerdo y también lo hace saber. Sin ir más lejos, por estos días un docente se expresó en un artículo en La Voz del Interior con una posición contraria a la entrega del Honoris Causa a Ernesto Laclau que se otorgó también conjuntamente con la Universidad Nacional de Córdoba. Si somos plurales no nos podemos enojar por esto. Es un proceso no exento de debates y que va creciendo; en el primer episodio, el de Estela Carlotto, fue la primera vez que un doctorado honoris causa se da en votación dividida. El estatuto dice que para dar esta distinción máxima se deben alcanzar las dos terceras partes de los votos del Consejo Académico; se dio una discusión que duró dos sesiones. Finalmente hicimos voto secreto con el resultado 10 a 4. Tenía una legitimidad que quizás otras decisiones no alcanzaron. Hubo debate, se votó y la Universidad asumió esa posición. Generó mucho ruido, la gente no estaba acostumbrada a relacionar a la UCC con los derechos humanos o la causa de las abuelas. Fue un episodio benéfico en muchos sentidos; en una sola foto mostró un cambio importante en la dirección de la Universidad. Yo había asumido en noviembre de 2005 y esto fue en febrero de 2006. Creemos en una Universidad vinculada con los problemas de la sociedad, una mirada no neutral sobre determinados temas; hubo un ex decano y un profesor que renunciaron.
Otras acciones, como las distinciones a Pérez Esquivel o a Ernesto Laclau, no provocaron ninguna renuncia. Esta es la dirección de la Universidad y la gente la ve bien, puede quejarse y disentir. De verdad, intentamos ser un espacio plural. Incluso desde la cuestión del gobierno: si le damos a Laclau estamos con el gobierno nacional y si le damos a Félix Díaz o Pérez Esquivel estamos en contra, ya que tienen una postura crítica. No somos indiferentes respecto a determinadas causas. Y hoy se puede vivir esto con mucha más naturalidad que hace siete años. Implica que hay un proceso donde se da naturalmente el debate; hay gente con posiciones irreductibles que espera que cambien los vientos y otros que están conformes con este proceso, los docentes y los estudiantes mismos. Hay un sentir de la UCC que va en esa dirección, es lo que uno escucha de profesores, con solidez académica acompañada de un compromiso social; una cosa no hizo perder la otra si no que la profundizó. Hay una aceptación del rumbo con debate y con confrontación de grupos que no están de acuerdo. Por ejemplo, el doctorado de Ernesto Laclau lo propone una unidad académica, la Facultad de Ciencias Políticas. Lo discutió primero el Consejo de Profesores de esa facultad, elegido, desde que asumimos, democráticamente; incluso hay un representante estudiantil en el Consejo. Por unanimidad dijo “queremos darle el doctorado a Laclau”, y pasó al Consejo Académico y después a una Comisión que dio un dictamen favorable. Hay una línea que al principio se miró con mucha resistencia desde algunos sectores. Pero cuando empieza a andar la cosa, muchos que dudaron se suben. Los que estaban en contra seguirán en contra y otros se fueron convenciendo en el camino.

Muchos que hicieron la carrera de ciencias políticas hoy son funcionarios…
Hay gente que ha pasado por la carrera de Ciencias Políticas, por nuestra diplomatura en Gestión Pública o Gestión Gerencial. Se ha hecho un curso con la
pensar un pais con justicia social
La UCC, reseña y números
La Universidad Católica de Córdoba, fundada en 1956, fue la primera Universidad privada del país y es la única en Argentina confiada a la Compañía de Jesús. La UCC es continuadora de una tradición histórica de compromiso con la educación iniciada por la Compañía de Jesús en el S. XVI en toda Latinoamérica. Cuenta con 74 equipos de investigación, asisten 9.810 alumnos entre carreras de grado y posgrado, con 25.910 egresados a la fecha. Su plantel docente alcanza el número de 1.575 y lleva adelante 42 proyectos de proyección e impacto social. Esta casa de altos estudios ofrece 35 carreras de grado y 56 de posgrado, con 35.000 publicaciones periódicas realizadas. Su primer rector fue el R. P. Jorge A. Camargo S. J, entre 1956-1965. Su etapa fundacional transcurrió bajo un contexto de inestabilidad institucional, proscripciones políticas y creciente descontento social. En 1955 aparecen en Córdoba comandos civiles antiperonistas que precisamente iniciarán la Revolución Libertadora que derrocó a Perón. En 1958 las elecciones presidenciales consagran a Arturo Frondizi y en Córdoba como gobernador a Arturo Zanichelli. La Fábrica Militar de Aviones comienza a diversificar su producción y se consolida el complejo automotriz con la instalación de FIAT y el joint venture Industrias Kaiser Argentina SA (IKA) con Kaiser Motors (EEUU).
Fuente: http://www.ucc.edu.ar
Corporación Andina de Fomento para la formación de dirigentes políticos y sociales. Esto va ayudando a eso que decimos: ciencia, conciencia y compromiso. Intentamos eso, es una política de la universidad. De incidencia social más grande, desde la producción y transmisión del conocimiento, para poder generar mejores condiciones de vida o incidir en políticas públicas que ayuden a las grandes mayorías.
¿Promueve el contacto con sectores postergados de nuestra sociedad?
La Universidad genera impactos: impacto educativo (la formación que damos en las clases), impacto cognoscitivo (que es la producción de conocimientos), impacto social (que es la proyección social de la universidad) y el impacto organizacional (hacia adentro o cómo organizamos esto). Planteamos que todos esos impactos deben ayudar para que la Universidad trabaje por la justicia, en esta mirada de la Compañía de Jesús de la Fe y la Justicia. ¿Cómo hacemos para que el impacto educativo genere este tipo de profesionales comprometidos, con conciencia social y que miren su profesión desde una perspectiva determinada? Varias acciones, pero las más claras son los proyectos y programas de aprendizajes y servicios. Son proyectos anuales que los profesores presentan en contextos de trabajo social, con la contraparte de alguna organización social que nos haya pedido ayuda. Por ejemplo, trabajamos con los alumnos de ciencias químicas y los profesores, dando cursos sobre temas bromatológicos de capacitación en la manipulación de alimentos con la posibilidad de salida laboral; un trabajo de seis meses que permitió a algunos chicos conseguir empleo en casas de comida. Nuestros bioquímicos saben ahora que pueden trabajar para transformar la sociedad. Tenemos treinta proyectos funcionando para incentivar este tipo de acciones; cuando culminan hay un estímulo económico y tienen un fondo durante el año; hay un aprendizaje que es evaluado. Tenemos además ocho programas estables. Con directores, estos programas suelen ser de asistencia obligatoria. El Servicio Sociohabitacional es una Cátedra que se da en cuarto año de Arquitectura, semestral; se estudian los problemas arquitectónicos en villas de emergencia y se lleva a cabo así: los estudiantes con los profesores trabajan con la gente, se hacen proyectos de mejoras habitacionales, se consiguen fondos y la gente del barrio trabaja bajo el sistema de autoconstrucción. Es una materia, se debe aprobar. También en Derecho tenemos un consultorio jurídico gratuito, el Servicio Social y Jurídico Pedro Arrupe; es optativa como materia pero queremos que sea obligatoria. Aquí viene gente y también vamos al barrio, como Villa Angelelli, donde yo trabajo pastoralmente los fines de semana; allí tenemos un grupo de jóvenes, copa de leche, apoyo escolar, los médicos colaborarán en infectología, ayudamos en la regularización dominial; veo el trabajo desde la base, porque lo hago desde allí. Por año participan 800 estudiantes; la idea es que en los próximos años todos los estudiantes participen en algún proyecto, de hecho la reforma de los planes estudio contempla un diez por ciento de horas de aprendizaje social.
El impacto cognoscitivo, el de la investigación: el nueve por ciento del presupuesto lo invertimos en investigación. Elegimos cinco áreas prioritarias, donde decidimos producir conocimiento para incidir: a) marginalidad, discriminación y derechos humanos; b) desarrollo sustentable y medio ambiente; c) patologías prevalentes y salud en las poblaciones; d) tecnologías aplicables y e) práctica institucional y políticas públicas. Son 75 equipos de investigación. Hoy se presenta un avance de una investigación sobre el estado ambiental en la zona sur, a raíz de la acción que iniciamos en el barrio Nuestro Hogar III.
En cuanto al impacto social, la UCC ha tenido gran peso en causas públicas (cuestiones ambientales, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba). Y el impacto organizacional determinó cambios que nos hizo replantear cosas hacia adentro. A la Universidad ahora se entra por concurso, evaluamos si el profesor que se postula tiene experiencia de trabajo con vinculación social y eso tiene puntaje. Nos replanteamos muchas cosas: el modo de gestionar, el trabajo con el personal, los Consejos elegidos democráticamente, se ha aprobado el primer estatuto del centro de estudiantes por el Consejo Académico. Siempre hubo reticencia respecto a la participación política pero ahora la Universidad le da un reconocimiento explícito al centro de Ciencias Políticas. Con materias que llamamos de formación, como filosofía, antropología, teología y doctrina social de la Iglesia, buscamos una mirada crítica sobre la realidad que nos toca vivir.
Nuestro Centro de Estudios lleva el nombre de Miguel Ángel Mozé y participa en una Mesa del Trabajo en San Martín con todas las instituciones, incluida la Parroquia San José Obrero donde se realizan las reuniones.
Si, Miguel Mozé, víctima también del terrorismo de estado, como Vitín Baronetto, otro ex seminarista por esos años, que fue preso político. También el cura José Nasser, un tipo muy jugado durante la dictadura (su parroquia está al frente de la Plaza de los Burros, a una cuadra del Centro Mozé), Justo Irazábal conocido como “El cura Vasco” …
Hubo miembros de la Iglesia Católica de alto protagonismo por esos años.
Hay una apertura de muchos curas respecto a la participación. En Nuestro Hogar III la gente que planteó los problemas del barrio proviene de la capilla del lugar, los
Cuando la presentación en la UCC de la revista ‘Debates y Combates’, con Ernesto Laclau, el rector Velasco deslizó una autocrítica sobre el papel de la Iglesia en ciertos periodos de nuestra historia.
“La Iglesia no puede decir ‘ahora vamos a incorporarnos a la acción política’. Nosotros ya estamos, y desde hace rato. Hemos hecho política y hemos favorecido, en muchos de los casos, a los sectores dominantes. Uno no puede negar que desde la colonia y hasta nuestros días no ha habido gobierno que no contara con la anuencia de la Iglesia Católica y lamentablemente en nuestro país no hubo gobierno de facto o dictatorial que no haya tenido el apoyo de la Iglesia. Hemos estado en política, lo que hay que reconocer es que nos hemos equivocado. No hablamos en el momento que debimos hacerlo. Sin querer hacer de esto ahora un movimiento católico que va hacia la izquierda, no se trata de eso. Hay un diálogo complejo entre la fe y la política, no quiere decir que la fe tenga que marcar la cancha a la política y por otro lado que no tengan nada que ver. La fe puede dar un aguijón utópico a la política. Ayudarla a pensar en un proyecto de hombre, de sociedad. Es el servicio que la fe puede hacer a la política.”
Rafael Velasco es contundente cuando se refiere a las consecuencias políticas de nuestros actos, aún cuando actuamos amparados en creencias: “Todo lo otro sería una suerte de ‘cesaropapismo’: o que queremos mandar sobre la política sin pedir a nadie permiso o que no tenemos nada que ver, apoyando tesis políticas que no contemplan la justicia. Un teólogo europeo dice que toda teología es política; toda reflexión acerca de Dios tiene consecuencias políticas; quizás no partidaria, pero política al fin. Creer que Dios elige a los pobres es una opción política y si lo intento llevar a la realidad, lo que ocurre es que estoy haciendo una opción preferencial sobre los que más sufren y no por otro sector. Esa lectura autocrítica la hago siempre, porque la creo de verdad. Genera también muchas antipatías, pero no se puede tapar el sol con las manos como si no tuviéramos nada que ver con algunas situaciones de injusticia. Algo hicimos mal. Apuesto por una sociedad más justa, más fraterna; que haya ascenso social, posibilidad de mayor justicia. Estamos haciendo un cambio cultural. De acá a diez años veremos algo mejor.”
conozco porque celebro misa allí, con el padre Mario Mangiaterra. La Iglesia debe dialogar con todos los sectores y ayudar a los procesos de liberación.
Estamos en tiempos de gran debate, a propósito del profesor de esta universidad, Pablo Anadón, que en una nota en un diario local cuestionó la distinción a Ernesto Laclau.
Absolutamente. Que se puedan debatir los temas y que cada uno desde su propia identidad establezca sus razones. Uno puede expresar sus razones sin pretender imponerse sobre el otro. Hay una crítica que hemos hecho a un sector de la Iglesia Católica en el sentido de pretender una voz autoritaria. Debemos exponer nuestras argumentaciones públicamente, no podemos salir con la Biblia a la calla diciendo “esto es así”. Por eso de que “la Universidad no puede darle…” ¿por qué no puede darle una distinción a Laclau? ¿Por qué no a quien tiene una densidad académica incuestionable y que a su vez su pensamiento ha influido en movimientos políticos? Puedo no estar de acuerdo con algunas consecuencias prácticas de ese pensamiento, pero no puedo negar su validez e influencia. Si le damos a este hombre parece que significa que clausuramos el diálogo con un sector social. Si hay alguien cercano al gobierno se dice que estamos casados con el poder y si le damos, por ejemplo, a Félix Díaz, el cacique qom, estamos en contra, ni que se lo hubiéramos dado el premio al CEO de Clarín. Yo dije que la Universidad tiene que tomar distancia, con una mirada crítica respecto al poder político, al económico y al poder religioso. Intentando estar del lado de los necesitados, los desfavorecidos. Una mirada que no será neutra. A veces este tipo de críticas adolecen de cierto autoritarismo de fondo.
Se dice que hay cosas que no se pueden tocar, como el caso de la Constitución que yo, adelanto mi opinión, no estoy de acuerdo con su reforma. Pero si se reformó en 1994, digo que se puede reformar y reflejará los acuerdos de los pueblos. Hay temas que dogmáticamente se establece que deben ser de tal forma. A pesar de pertenecer a la Iglesia Católica, me da rabia cuando me quieren imponer algo sin discutir. Puedo aceptarlo, pero quiero discutirlo. Hay un gen autoritario en esto. ¿Tampoco podemos distinguir a Laclau juntamente con la Universidad Nacional? En el fondo tiene que ver con esta dificultad para aceptar una mirada más plural, un pensamiento diferente.
La incorporación masiva de jóvenes a la política, ¿cómo se vive en la institución?
Muy tímidamente se empieza a dar la discusión de lo político en las instituciones eclesiales. Se ha ido dando un proceso de volcarse hacia lo social; no se concibe un grupo juvenil si no tiene una acción social. Antes un grupo se podía juntar y rezar, pero el compromiso en un barrio era más raro verlo; ahora se integra si tiene alguna vinculación social. En cuanto a lo político, muy incipientemente se empieza a ver. Sí se ve la discusión de los temas políticos, porque la agenda política se ha puesto activa: se discutió el matrimonio igualitario o la reforma del Código Civil.
En un ensayo que publicó, reclama, como un valor postergado, la fraternidad.
Tiene que ver con la mirada de la ética en la política. La política occidental tiene su propia base axiológica, los pilares de la revolución francesa: libertad – igualdad – fraternidad. Finalmente, la democracia busca eso; pero lo que ha quedado relegado es la fraternidad. Esto de la necesidad de recuperar la fraternidad en la política creo que es una idea que da para bastante: cómo se milita políticamente, cómo se militan las ideas, con adversarios que no son enemigos a los que hay que conquistar o eliminar. Cómo la política es fraterna en cuanto se preocupa por los problemas de las mayorías. Cito un libro de Avishai Margalit cuando dice que “la sociedad decente es la sociedad donde las instituciones no maltratan a los ciudadanos y una sociedad civilizada es la sociedad donde los ciudadanos no se maltratan entre sí”. Hay un movimiento dentro de la Iglesia, los Focolares, que tienen una corriente llamada Políticos por la Unidad. Lo funda la italiana Chiara Lubich, donde el carisma es la unidad. Este movimiento intenta generar la fraternidad política, militar desde distintos partidos y visiones; vamos a confrontar pero no nos vamos a liquidar entre nosotros.
pensar un pais con justicia social

Usted cuestionó la influencia de los medios en la gestión política.
Así es. La gestión pública está muy marcada por la tapa de los diarios. Uno va al despacho de un funcionario y está encendida la t.v. Se gobierna para lograr que algo determinado salga en tapa, en un programa del día siguiente o responder a lo que salió el día anterior. ¿Cómo se puede gobernar a largo plazo cuando los objetivos son tan cortos? Gobernar pensando en el diario de mañana. La política, finalmente, se termina haciendo en los medios en muchos casos. Cuando hablábamos de la reforma política yo dije que había que hacer una reforma de la política, de los políticos, de los partidos y también de las corporaciones, de medios, sindicales, empresariales y religiosas. No pensar solo en los intereses sectoriales, si no termina pasando que toda la política se da en los medios de acuerdo a los intereses que tienen los medios de mostrar una cosa y ocultar otra. Mientras la política siga pendiente de lo que digan los medios y éstos fijen la agenda, habrá un círculo por romper.
¿Cuál es su opinión sobre la Ley de Medios, votada hace tres años?
Lo primero que digo es que la Ley es Ley, votada por el Congreso. Nosotros organizamos varios debates, incluso con la Coalición por una Radiodifusión Democrática, dirigentes de la oposición y del gobierno nacional. El tiempo de la discusión es previo; una vez que se sancionó la Ley es Ley. Creo que abre espacios a otras voces y eso es positivo; por otro lado está esta confrontación pública entre el gobierno y el Grupo Clarín. Y el temor es que se pase de un monopolio privado a otro estatal. Pero hay algo muy claro: la Ley está y hay que cumplirla. Una cosa es opinable y debatible mientras estamos justamente en tiempos de debate; no podemos retrotraer a fojas cero y volver a debatir como si la Ley no estuviera sancionada. Nos puede gustar o no, pero la Ley está. Pasó con la Ley de Matrimonio Igualitario que a la Iglesia no le gustaba mucho, se discutió y salió: ya está. La sociedad a través de sus representantes elegidos democráticamente decidió y sancionó esta Ley. Una instancia aparte es que las universidades, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales, ocupen un espacio que la Ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación prevé, que se puedan amplificar las voces y también que pueda haber una mirada crítica de manera tal que no ocurra un monopolio del discurso. No podemos amoldarnos a la Ley según nos guste o no. Una vez sancionada la debemos cumplir todos. Uno ve las enmiendas de organizaciones que participaron, la legislación comparada con otros países y ve que es una buena Ley. No podemos enseñar a no cumplir la Ley.
¿Y como ve el proceso de integración que vive la región?
Creo que es una novedad que en América latina haya movimientos extendidos que se expresen a través de determinados gobiernos, con una mirada en la región, con temas de justicia social tan fuertes, la economía puesta al servicio de la sociedad. La política por encima de la economía. El caso de Ecuador o de Bolivia y Brasil, Uruguay con Mujica. Es un momento histórico interesante. Procesos que van mostrando un sentir común. La violencia política de otros tiempos tuvo serias consecuencias; hoy los movimientos surgen de una vertiente democrática, llegan por las urnas al poder lo que les da una legitimidad y fuerza mayores. Es importante que la Iglesia sepa leer los signos de los tiempos; el Concilio Vaticano II dice que la Iglesia debe aprender de los signos de los tiempos, no solo lo que Dios nos dice en el Evangelio si no también lo que dice gente que está por fuera de la Iglesia. Estos movimientos algo nos dicen. Qué está pasando con las grandes mayorías en América latina.
Con la UCC se hacía una asociación automática: confesional y privada en consecuencia conservadora y reaccionaria.
Tal cual, es cierto. Están en su derecho a pensar eso, durante mucho tiempo ha sido así. Somos confesionales y privados pero no necesariamente reaccionarios. Católico significa “universal”; pero en su momento se redujo a un sector. Una Iglesia, la fe, con vocación universal; ese proceso se va consolidando en la Universidad y mucha gente está contenta. Al principio de la gestión abría los correos y recibía solo rechazos, hasta que empezaron a aparecer mensajes de reconocimiento a esta nueva orientación que le imprimimos. Los grandes cambios son lentos, siempre.










