
21 minute read
por Miguel Apontes / Página
Cultura
Jorge Coscia en el Centro Mozé “LA HISTORIA LA GANAN LOS QUE LA CUENTAN”
Advertisement
El Secretario de Cultura de la Nación presentó en el Centro Miguel Ángel Mozé la re-edición de “Historia de la Nación Latinoamericana”, la clásica obra de Jorge Abelardo Ramos, editada por primera vez en 1968. Participaron también el vicepresidente del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, Víctor Ramos, el miembro por Córdoba de dicho Instituto, Enzo Regali y la Directora Nacional de Acción Federal, María Elena Troncoso.
por Miguel Apontes Fotografía Nahuel Nieto
Un Secretario de Estado en el barrio San Martín
El local de calle Brandsen está repleto. Ansiosos por escuchar al Secretario de Cultura, alguien adelanta sus impresiones: “Aguinis no hubiera jamás visitado un Centro de Estudios, en un barrio de Córdoba, para hablar de cultura; esto el nuevo clima de época”. La reflexión remitía al Secretario de Cultura en épocas de Alfonsín, Marcos Aguinis.
Jorge Coscia, distendido, se apresta a iniciar la charla con un guiño a esta ciudad: “Más de una vez me preguntaron si yo había estado en el Cordobazo. Pero no estuve, aunque sí puedo decir que entré a la política de la mano del Cordobazo”.
Hablar de historia es inevitable; y es que fuimos convocados para la presentación de un libro de Jorge Abelardo Ramos: “No sabemos quien fue el autor de esta frase; la cita la trajo Hernán Brienza. Tomando eso de ‘la historia la cuentan los que ganan’, la frase, que desconocemos su autor, es ‘la historia la ganan los que la cuentan’. Esta premisa se confirma con un relato como el de Jorge Abelardo Ramos y su Historia de la Nación Latinoamericana (…) yo diría que el largo proceso que transformó a las colonias españolas, sus pocos virreynatos, en más de veinte repúblicas, formadas en torno a los intereses concentrados de las oligarquías comerciales, agroexportadoras, de los terratenientes, que con distinto nombre fueron denominados en distintos lugares de esta Patria Grande, alrededor de esas fuerzas aliadas al imperio británico, uno podría decir como Ramos muy bien lo explica en este libro, que la victoria, la independencia de América de España, significó también la derrota del sueño de Bolívar”.
Ayacucho y el precio de la independencia
La historia oficial, la que nos contaron en los libros de texto de la escuela primaria y secundaria, buscó la representación de las naciones latinoamericanas y no está exenta de manipulaciones. Coscia pone en cuestión, incluso, el relato construido en torno a una batalla ícono de la independencia suramericana. “Se pagó un alto precio por la independencia que se concreta en la batalla de Ayacucho, donde, diríamos, que cuando se ganaba esa batalla en paralelo se iba produciendo la balcanización de la región. En Ayacucho pelearon soldados de todos los países latinoamericanos. Se pusieron en marcha, entonces, las fuerzas centrífugas que se disparaban por el interés mezquino de las oligarquías comerciales en Buenos Aires, cuyo líder político cuando todavía no existía la oligarquía ganadera, era sin duda Bernardino Rivadavia, las oligarquías ligadas al estaño en Bolivia, al cobre en Brasil, los cafetaleros de Brasil, los algodoneros de otros lugares. Tenemos a Rivadavia, a Santander (Francisco
pensar un pais con justicia social
de Paula Santander, primer presidente constitucional de Colombia (1832-37) … en cada lugar hay un Rivadavia y todos mirando al nuevo poder que emergía, luego de la derrota de España que era el imperio británico. Ya en la batalla de Ayacucho hay un hecho cultural y simbólico muy fuerte que prueba como historia la ganan los que la cuentan. Y Jorge Abelardo Ramos nos lo cuenta, desnudando la manera en que se deconstruye una nación desde el campo del relato y la cultura. Hay una anécdota magnífica: cuando el general Sucre encabeza la batalla de Ayacucho lanza una convocatoria muy simple y dice: ‘a paso de vencedores’.”
La transmisión de los hechos históricos hasta nuestros días no puede considerarse inobjetable, a pesar del esfuerzo de muchos académicos por demostrar su rigor, su apego a los documentos. Coscia devela cierto dogmatismo imperante: “¿Quién contaba esa historia? No lo hacían nuestros historiadores, o mejor dicho lo hacían historiadores nuestros que se formaban en base al idioma francés y las escuelas europeas. Y se produjo un pequeño desfasaje en la traducción: ‘que no haya vencedores’. Fíjense cómo el cambio del relato y el concepto transformó a la batalla de Ayacucho en la historia de una derrota, porque si no se ganó en Ayacucho es porque se perdió la unidad latinoamericana con la que soñaban Bolívar, Sucre, San Martín y muchos otros”.
Política e historia
Y cómo ignorar en este diálogo el vínculo política-historia. Jorge Coscia lo explica: “Es allí donde se desnuda claramente como funciona esta relación entre política e historia; de qué manera sigue en acción lo que llamamos la batalla cultural que es el centro y el corazón de cualquier batalla. Porque un pueblo no puede ser dominado militarmente por mucho tiempo. Pero si puede ser dominado, y por mucho tiempo, cuando se conquistan sus cabezas, la de sus universitarios, profesionales, las clases medias. Como decía Arturo Jauretche, de por estar muy educados están mal educados. Han sido educados con patrones y pautas de la colonización pedagógica; por los modelos culturales que nos propusieron que no fuéramos vencedores. Allí, en esa gloriosa batalla, la última gran batalla librada contra el imperialismo español, está en ciernes el relato que nos hizo que fuéramos más de veinte repúblicas.”
Si faltaba un toque barrial al escenario de la disertación, un vecino, totalmente ajeno y despreocupado por la abstracción de los presentes frente a las ideas que desgranaba un Secretario de Estado, irrumpe en la sala y en tono imperativo dice: “Alguien estacionó una camioneta frente a mi garage y no puedo entrar, por favor que me la saque de una vez.” La inesperada intervención no desentona con el clima de la sala. Coscia, solidario, reclama: “Bueno, quien estacionó mal su vehículo que lo corra, así nuestro vecino puede entrar a su casa”.
Y la charla sigue, discurre: “Ramos, en su libro ‘Revolución y contra revolución en la Argentina’, dice que la historia argentina no es ni más ni menos que la historia de las revoluciones alternadas con las contra revoluciones que aún hoy perduran como fuerzas opuestas, irresueltas, que deberá resolver nuestro pueblo. Porque si no lo resuelve nuestro pueblo, lo resolverá la oligarquía y las clases dominantes y monopólicas que están siempre preparadas y listas para tomar el poder. Y también dice Ramos: somos un país porque no pudimos ser una nación, somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. En ese concepto está la clave de la revolución que vendrá. Hasta que punto es así. Si uno analiza la historia de América Latina, descubrirá que precisamente es la historia de revoluciones y contra revoluciones que de modo semejante en cada uno de los
Un libro que nació dos veces
No es posible, porque hoy escribimos la última página de la historia, ignorar algunas medidas de estos tiempos como la nacionalización de YPF, lo que representa recuperar la soberanía en el manejo de nuestros recursos naturales. “Aquí hay una clave central para hacer política. Siempre digo ¿para qué sirve la cultura y la historia? Sirve para que dentro de diez años, que seguramente seguirá nacionalizada YPF, sepamos por qué la nacionalizamos. El peligro es que nos olvidemos. Perón nacionalizó los ferrocarriles; y Perón es derrotado políticamente cuando a uno le pone Mitre y al otro Sarmiento. Y en esa pequeña concesión cultural, que parece ínfima, está la clave de la derrota posterior de un proyecto, de una política revolucionaria con justicia social e independencia económica, una conciencia histórica que le da sentido a las cosas.”
Jorge Coscia, autor del prólogo a esta re edición de Historia de la Nación Latinoamericana, habla de la singularidad de la obra: “Este libro nació dos veces: cuando terminó de escribirlo Jorge Abelardo Ramos y volvió a nacer cuando se encontró con nuestro tiempo histórico. El sujeto que lo encuentra en su biblioteca es el presidente de Venezuela Hugo Chávez. Como cineasta, como guionista, pienso que la historia tiene más imaginación que el mejor de los novelistas. Ése comandante que habla por la historia del presente, buscando fundamentos, precisaba este libro. Y estaba escrito. Y nosotros en este país, donde se había escrito el libro, tuvimos que escuchar a un compatriota venezolano redescubriéndolo cuando se lo leía a nuestra presidenta. Que también lo había leído de joven y que posiblemente lo había olvidado. No hay duda que Cristina, como Néstor Kirchner, son quienes retomaron, con conciencia política histórica, el proceso de integración. Vivimos la etapa más intensa de la integración desde la época de nuestros libertadores. Cuando Perón gobernaba, pergeña la alianza conocida como el ABC (Argentina, Brasil y Chile); comprende que las poderosas fuerza acumuladas en la pos guerra mundial no pueden ser compensadas sino por una construcción de bloques equivalentes e intenta una unidad con el Chile de Ibáñez y el Brasil de Gertulio Vargas. Lo conoce a Ibáñez pero nunca se encuentra con Vargas. La derrota de Perón del ‘55 es anticipada por el suicidio de Gertulio en el ‘54. Cuando uno analiza la derrota de Perón no puede olvidarse del suicidio del brasileño; si leemos la carta que deja Vargas cuando se mata de un tiro en el corazón, creo que la podría haber escrito Perón. Las derrotas de ambos tienen las mismas razones: uno con un tiro en el corazón y el otro tras un exilio de diecisiete años que regresa para morir a la Argentina. Tal vez en esa actitud de Perón esté la clave de que el peronismo todavía esté vivo: el peronismo no recibió un tiro en el corazón. Tenemos que aprender de la historia, de la cercana a nosotros que somos los jóvenes de los años ’70. Creo que Ramos nos ha dejado esta obra como lo más fructífero, la mejor herencia, con una tenacidad inigualable en el intento de construir un movimiento revolucionario y lo que es una conciencia histórica. Se intentó el procedimiento del ocultamiento, pero fracasó. El libro está aquí y junto con Ramos, que cabalga en este libro, cabalgan todos los libertadores y patriotas. Decimos una vez más, y esta vez sin que se tergiverse, ‘a paso de vencedores’.”
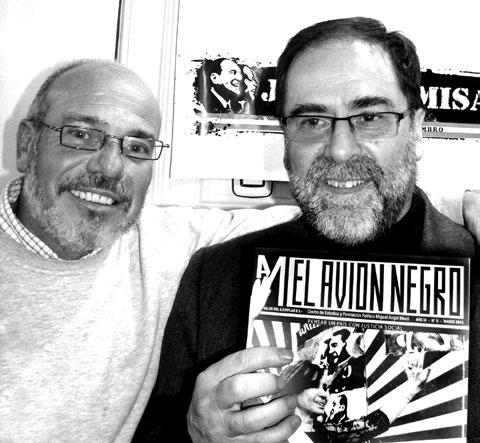
rincones de la Patria Grande se libraron, enfrentándose los pueblos con sus clases dominantes y donde hubo liderazgos muy parecidos, de uno y otro lado. Hay Rivadavias, Santander y muchos otros .. pero también tenemos a los Artigas, a los San Martín, Bolívar, a los Sucre, a los Chacho Peñaloza, Felipe Varela, Chacho Peñaloza, Juana Azurduy.”
Lo que Ramos hace en este libro no es, ni más ni menos, que juntar los pedazos de una historia que fue fragmentada. Porque el mayor éxito de la fragmentación, de la balcanización, se da no solo cuando se conforman los países e intentan reproducir cosas de otras naciones, es patético el modo en que comienzan a tomar los uniformes militares europeos, adoptan la Constitución de Estados Unidos y copian sus instituciones.”
La necesidad de tener próceres
Aquí Jorge Coscia busca recrear los planteos de aquellos que buscaban forjarle un sentido de nación a los territorios fragmentados: “‘¡Pero no tenemos próceres!, ¿qué hacemos? En la Banda Oriental tenemos a Artigas que es un impresentable. Y bueno, hay que reinventar a Artigas para tener un prócer.’ Fíjense: si algo no quería Artigas era que la Banda Oriental se separe de las provincias. Él quería derrotar a Buenos Aires. No quería que se balcanicen las provincias que llegó a conducir como el gran caudillo argentino oriental. Entonces se producen enfrentamientos y choques, algo fundamental cuando se crean esos países. La más grande derrota de Simón Bolívar es que uno de los últimos fragmentos de la Patria Grande lleve su nombre: Bolivia, donde se sintetiza la tragedia de la balcanización. A este país, con el nombre del Libertador, por las luchas fraticidas entre los fragmentos de la gran nación le quitaron hasta su salida al mar.”
La justificación de la balcanización y una visita inesperada
“Todas esas derrotas militares tuvieron su consumación definitiva cuando en las escuelas, las universidades, se comenzó a contar la historia fragmentada de cada uno de los países balcanizados. Termina de consumarse la derrota en la balcanización del relato. Nos empezaron a contar una historia que era la historia argentina a los argentinos, la historia chilena a los chilenos, la historia de Brasil a los brasileños, y así con todos. Este libro, en su pequeñez material, es el primer gran emprendimiento de la integración latinoamericana en el relato histórico y cultural. Y es que nadie antes llevó adelante la tarea de contar una sola historia. El secreto del libro es ese: hay una sola historia. Porque no se puede analizar derrotas, victorias, procesos, si no es desde una perspectiva integral. Las relaciones existentes entre Urquiza, Mitre, Artigas, Solano López, Francia, O’Higgins, Sucre, Santander, todo conforma la misma historia. Porque esos hombres no vivían una historia local. San Martín ¿cuánto tiempo estuvo en Buenos Aires? No se si suman siete años los que estuvo en territorio argentino. Es la misma cifra de años de vigencia política activa de Evita y Néstor Kirchner. San Martín vive gran parte de su tiempo en Chile, en Lima … Aquí está la tarea formidable de Jorge Abelardo Ramos, que entiende a este libro como herramienta política y que no se puede hacer política sin entender que el día de hoy es la última página de nuestra historia. Lo hace recuperando aquello que nos une, porque hay muchas trampas en el relato histórico. Decimos que Ramos no era un progresista, porque las palabras tienen su tradición, no son ni buenas ni malas; la historia les cambia el sentido. Un progresista va a focalizar su atención en los errores que Irigoyen comete en la Semana Trágica y en la Patagonia y no ve las complejas circunstancias, las fuerzas políticas y sociales que se movieron; esto sin liberar de culpa al personaje histórico. La historia son los pies en el barro.”
Otra vez nuestro vecino: “Disculpen, es una chata S10, una Chevrolet”, insiste, porque sigue sin poder entrar a su casa. “Es un mitrista”, dice alguien del público. Coscia observa que el bloqueo del vecino es parte de un proceso balcanizador; “en la balcanización de nuestros ríos el bloqueo en La Vuelta de Obligado también tuvo que ver”, y todos nos reímos.
Cuando aún no habían llegado los españoles
“Ramos dice en su libro: antes de la llegada de los españoles los incas no conocían a los aztecas, y los guaraníes le tenían miedo a los incas y los incas le tenían miedo a esos bárbaros itinerantes que eran los guaraníes; y los charrúas seguro que se comían a alguno que podían comerse. Y no es que sean malos estos pueblos a los que reivindicamos y defendemos. Pero hay que tener cuidado: no es casualidad que
pensar un pais con justicia social
las universidades norteamericanas estén buscando todo el tiempo alguna minoría tribal para ver cuantas lenguas se hablan en Latinoamérica, para ver cuántas cosas más nos dividen en lugar de unirnos. La visión de San Martín es otra: andaremos en pelotas como nuestros hermanos los indios. Tenemos un destino solo si hay una Patria Grande y unificada; cuidado con separar las causas de los negros, de los indios, de las minorías, de los criollos, de una gran causa que nos une. Una unidad en la diversidad como se manifestaba en los ejércitos patriotas que llevaron la luchas de la independencia y que luego fueron derrotados en guerras civiles, contra tipos sin el apoyo popular pero sí con el apoyo del imperio británico.”
La historia que se escribe todos los días
Hablar de nuestros días o de lo que sería la contemporaneidad de hechos que serán historia, es lo que más entusiasma al auditorio. Y todo empezó con una pregunta que se le formuló a Jorge Coscia, referida a los conflictos: “La lucha continúa. Muchos hablan de un año difícil, complejo. Yo me pregunto: ¿hubo desde 2003 algún año fácil? El kirchnerismo la tuvo difícil siempre. Este renacer de la revolución nacional que expresó Néstor y hoy Cristina, tan difícil la tuvo que se murió Néstor. Creo que no hay nada más difícil que la muerte de quien encabezaba esta etapa. En este caso no vale la frase ‘lo que no mata enriquece’, porque murió. Y el coraje de la presidenta de seguir adelante porque nadie es irreemplazable, aunque yo creo que, como los grandes hombres, Néstor sí tiene algo que no es posible reemplazar. El kirchnerismo es, nada más y nada menos, una etapa más de esa revolución nacional que tiene dos siglos de intentos por consolidarse; una revolución de una forma realista, pragmática. Algunos peronistas melancólicos dicen ‘Perón hizo tal cosa …’ No comprenden que cada etapa tiene su tiempo histórico; el país que recibe Néstor no es el mismo que le tocó a Perón. Mucho más destruido en 2003 que en el ’45. A pesar de la exclusión de la Argentina de mediados del siglo pasado, por ese país joven de gente campesina que emigra del interior a la gran ciudad. Realidades distintas, pero con un hilo común: el kirchnerismo es la versión de la revolución nacional y popular del siglo XXI; con una dosis de inteligencia, capacidad y conflictividad inevitable. Cuando se lo acusa de conflictivo no se equivocan;
Haití, la primera república negra del mundo
Qué oportuna la mención del país caribeño, sobre todo por la realidad de atraso y postergación.
“Y no olvidemos Haití: sin la ayuda de Petión, Bolívar no hubiera podido llevar adelante la empresa de liberación de la Gran Colombia, llegando como sabemos hasta el Alto Perú; su lugarteniente, Sucre, libra la batalla de Ayacucho. Haití no solo le da las armas, los barcos, la fuerza y el dinero a Bolívar para retomar la batalla, si no que le enseña el carácter social de la independencia. Explicándole que si quiere hacer la revolución va a tener que dejar de ser un mantuano (1), un oligarca de la elite. Porque en ese momento Bolívar fue derrotado no por las oligarquías españolas sino por los pueblos que prefieren al rey que a los mantuanos.”
La mención de Alejandro Petión, no es azarosa. Y es que Haití es conocido como el país más pobre de América Latina y el Caribe, aunque no siempre fue así. Haití fue el primer país en independizarse de sus colonizadores franceses y españoles. Esto no fue gratuito: sufrió el permanente acoso y bloqueo de Francia y Estados Unidos. En 1807 Petión fue elegido presidente de la República fundada un año antes y es recordado por su impulso a la educación y el haber llevado adelante la primera reforma agraria de América Latina.
(1) En la Venezuela del periodo colonial, “mantuano” es el nombre con que se designaba a los aristócratas que descendían de los conquistadores españoles, aunque era aplicado indiscriminadamente a todos descendiente de blancos españoles.
Descubrir viejos libros en tiempos de integración
por Uriel Quinteros
En algún anaquel estaba, perdido y polvoriento, ese viejo texto de Jorge Abelardo Ramos. Unos argentinos se lo supo regalar al comandante Hugo Chávez hace unos años y cuando este se encontró con Cristina en 2011 para la reunión de la CELAC (Cumbre de Estados de Latinoamérica y el Caribe) lo exhibió con satisfacción. La obra descubierta, confirmaba todo cuanto piensan estos dos líderes: no hay futuro para nuestros pueblos sin la integración regional.
Y el comandante lee la dedicatoria: “Sr. Presidente Hugo Chávez …¡Por un Ayacucho definitivo! ¡A paso de Vencedores!”. Y en voz alta cita algunos párrafos de “Historia de la Nación Latinoamericana”, el libro cuya re edición se presentó en nuestro local de calle Brandsen, en el barrio San Martín.
Nada fue casual: la constitución de la CELAC puede considerarse el hecho más trascendente en nuestro continente desde la época en que todo este territorio era colonia. Valga recordar que reúne a todos los países de América Latina y el Caribe, sin Estados Unidos ni Canadá. Que pone en cuestión el otro organismo continental, claramente dominado por el Departamento de Estado norteamericano, la O.E.A. (Organización de Estados Americanos) que, como inequívoca muestra de la subordinación de sus miembros al imperio, no incluye a Cuba, expulsada en 1962.
Con nuestra casa rebosante de público, me tocó presentar a Jorge Coscia, en nombre del Centro Miguel Mozé, esa inolvidable noche de julio. Me paré, nervioso, frente tantos compañeros entusiasmados con este presente soñado por otros compañeros que ya no están: el de la etapa más intensa en la integración desde la época de las luchas por la independencia de nuestras naciones.
Develar los beneficiarios de la división implica, develar los detractores de hoy a las políticas de Cristina orientadas hacia la integración de la región. Una integración no solo económica, sino, y fundamentalmente, política. Es la única llave posible para la emancipación de nuestra América.
Recibir en nuestra casa a un Secretario de Estado y prestarnos a hablar de historia como la política del pasado y buscar explicarnos las razones de la fragmentación de nuestros pueblos (la balcanización de la que habla Ramos en su libro), representó un punto altísimo en nuestra acción política de formación de los militantes, en especial la juventud.

quien elude los conflictos no hace más que incubar nuevos conflictos. El kirchnerismo tiene una gran capacidad para administrar el conflicto. En los últimos meses hemos tenido un tibio, triste y patético reverdecer del conflicto agrario; también el conflicto monetario. ¿Son nuevos estos conflictos? O son expresiones recurrentes de conflictos que tienen mucho tiempo. El conflicto agrario está en el corazón de la historia argentina como la contradicción principal para ser o no un país; si el proyecto agro exportador se impone sobre el proyecto productivo, industrial y autónomo volvemos al país semi colonial que firmó el pacto Roca - Runciman, un país para quince millones de habitantes y no para cuarenta. A ese conflicto se lo enfrenta. Y sigue habiendo sectores que no se entregan. Ya no son los oligarcas Santamarina, Anchorena, que tenían cien mil hectáreas. Son sus nietos pobres que tienen 5.000 o 6.000 hectáreas, pero con lazos con monopolios; con monopolios de la comunicación que también están en el negocio agrario, tienen explotaciones arroceras, ganaderas.
La otra expresión fue la crisis monetaria, la del dólar, ligada a la crisis petrolera. ¿Es nuevo esto? Y podemos agregar uno nuevo: Hugo Moyano, y no digo la CGT, porque sería falso. Tampoco es nuevo; cuando el peronismo nace, poco después del 17 de octubre, se forma el Partido Laborista y uno de los primeros conflictos se da con Cipriano Reyes. Quiero decir que estamos en presencia de viejos conflictos irresueltos, con la particularidad de Néstor y Cristina, que lo sacan a la luz. A lo largo de los últimos años hemos tenido otros: con la Corte Suprema, con el Fondo Monetario Internacional, con las Fuerzas Armadas (el cuadro de Videla es un hecho simbólico, pero es el conflicto del ordenamiento y disciplinamiento del Ejército), Aerolíneas, Y.P.F. … todos afrontados con coraje e intentando resolverlos. Y no me voy a olvidar del conflicto con los medios de comunicación monopólicos que está aprovechando todos los otros conflictos. Vean Clarín: a veces parecen trotskistas, están con el campo, con los camioneros, nos corre por izquierda con el tema ambiental. Cualquier bondi deja bien a Clarín, con tal de decir que todo hace mal el gobierno.”
La historia también la escriben los traidores
“Es increíble la traición de Moyano. No tiene retorno. Es un viejo tema de la historia la traición. Sin grandes traidores no tendríamos la historia que tenemos; sin Urquiza no hubiera ganado Mitre y sin Urquiza no hubiera sido derrotado el Paraguay con un millón de muertos, porque debió estar al lado de Solano López y estuvo al lado de Mitre y del imperio esclavista británico. Los traidores son protagonistas siempre. Y Moyano hoy, en el momento que es derrocado Lugo en Paraguay y que hay cacerolazos en la esquina de Santa Fe y Callao por el dólar, ¿en ese momento se acuerda del impuesto a las ganancias a algunos trabajadores? Moyano ha planteado la destrucción del frente nacional con el verso del movimiento obrero, lo mismo que quiso hacer Cipriano. ¿Saben qué es el frente nacional? Es como un avión: tiene dos alas y una cabina. Si un ala se quiere poner en la cabina, el avión se cae. Nuestro avión tiene un Scioli y un Moyano, están en el avión. En el momento que quiera ir a la cabina Scioli o Moyano (que está en el ala obrera) se rompe el frente nacional. En la cabina van quienes conducen los elementos concurrentes y equilibrados del frente nacional. Hay que entender, por momentos, que una reivindicación obrera llevada al extremo puede hacer caer al avión; y eso será una derrota para los trabajadores. Esto es populismo como dice Laclau, es decir la capacidad de atender múltiples reclamos convergentes. Sin traidores como el almirante Rojas (un gran chupamedias de Perón), como Urquiza o Alvear, sin todos ellos no hubiera ganado el campo anti nacional nunca.”









