Las alegorías son en el reino del pensamiento lo que las ruinas son en el reino de las cosas (Benjamin. 2008)1 Walter Benjamin
Este ensayo busca situar el pensamiento post moderno en relación al barroco, retomando las discusiones iniciadas desde finales de los 70 y hasta la década de los 90 sobre las estrategias alegóricas en el arte contemporáneo, así como la metáfora propuesta por Walter Benjamin entre ruina y alegoría, ya en 1925 .
Al inicio del ensayo El impulso alegórico2 (1980), Craig Owens advierte al lector que considerar la alegoría en relación al arte contemporáneo es aventurarse en territorio proscrito, porque [la alegoría] ha sido condenada durante casi dos siglos como aberración estética, la antítesis del arte (Owens. 1980). Owens propone entender la alegoría como una teoría del postmodernismo. Es de suma importancia notar el antecedente benjaminiano, ya que pone en perspectiva este pensamiento, no como posterior a la modernidad, sino simultáneo,3 paralelo. ¿Podría ser
1 Benjamin, Walter, The Ruin. En: Jennings, Michael W., ed., The Work of Art un the Age of Its Technological Reproductibility and Other Writings on Media, Harvard University Press, Cambridge, 2008. pp. 180-186, p. 180
2 Owens, Craig, El impulso alegórico. Hacia una teoría del postmodernismo. En: October, Vol.12., Primavera, 1980, pp. 67-86
3 El término Postmoderno fue acuñado por Jean-Francois Lyotard en 1979 considerando la condición postmoderna como una crisis de las estructuras y grandes narrativas de la modernidad.
des-moderno, anti-moderno?
Por su parte, José Luis Brea, considera el pensamiento barroco como una cierta consciencia de la insuficiencia del discurso, que se traduce en su empleo alegórico. Dicho de otra manera, el barroco es aquel discurso que es de verdad conscientemente excéntrico con respecto a lo que quiere decir, en cuanto no logra decirlo completamente o directamente, no logra acertar, dar en el blanco, como un blanco que siempre se escamotea, para mejor decirlo con la voz de otro: allos agoreuei- decir otro. 4 Continúa Brea: No se trata, pues, de un barroco de las simetrías puras, implacables, de bucles circulares e infinitos, sino de un barroco delirante, manierizado, aberrante, cuajado de accidentes y anexactitud, abierto en espirales excéntricas, que multiplica exponencialmente sus escenas (Brea. 1991), liquidando todo exterior.5
Así, el barroco al que se refieren Benjamin y Brea no es estilístico, sino metafórico. Es un pensamiento no racional, que busca caminos distintos a los propuestos desde un pensamiento ilustrado -que definen el pensamiento moderno-. El barroco como modo de pensamiento es relacional -no autocontenido-, enredado (en el buen sentido de la red) -no lineal-, vago -no asertivo-, difuso -no claro-, análogo -no digital-, nunca es literal, permanece en incertidumbre, y por tanto se encuentra en un estado constante de búsqueda y apertura de posibilidades. Pretende posibles, mas no certezas. Permite la intuición antes que la verdad. Es un constante ensayo, que no
4 Brea, José Luis, Nuevas estrategias alegóricas, Editorial TECNOS, Madrid, 1991, p.4
5 Ibid., p. 27
concluye, sino que se ramifica, se diversifica y conforme avanza permite otras interpretaciones y otros caminos a explorar.
Entendido de esta manera, podemos considerar el pensamiento barroco junto con la postmodernidad como un modelo que no rompe con la hegemonía del pensamiento racional, sino que se sitúa a un lado. Reconoce las estructuras racionalistas -modernas- y se sitúa en otro lado de manera simultánea. Esta postmodernidad recuerda lo que sugiere WJT Mitchell: una post-modernidad que mantiene el rigor innovativo de la modernidad, pero no su austeridad (Erwin. 2017) , y al mismo tiempo permite a la historia un rango de voces diferentes. 6
La ruina como metáfora de la alegoría Benjamin propone que la ruina es al reino de las cosas como la alegoría es al reino del pensamiento. Partiremos de las ruinas materiales para intentar señalar a la alegoría, que como se ha visto, es un decir otro, lo que no se puede verbalizar ni señalar, pero que permanece. Benjamin relaciona la saturación del barroco con aquella de la selva. Podemos usar esta otra metáfora para complementar la primera.
El barroco, como la selva, es excesivo, sobresaturado, abrumador, de la misma manera las propuestas alegóricas exceden su materialidad, señalando hacia fuera de sí mismas. Podemos pensar la oposición de la selva -barroca- a la estructura de un jardín -ilustrado-. Mientras
6 Mitchell citado en: Erwin, Timothy, The changing patterns of iconology. En: Purgar, Kresmir, ed., W J T Mitchell´s Image Theory, Routledge, Londres, 2017, pp. 27-39, p. 32
que en uno existe incertidumbre y saturación, en el otro todos los elementos tienen un sentido lógico.
La vivencia de las ruinas permite ver vestigios de distintos tiempos de manera contemporánea, mostrando fragmentos de lo que fue, y lo que ahora permanece. El nivel de aproximación depende de las capacidades intelectuales individuales: lo que se sabe y lo que se puede imaginar. De la misma manera, las alegorías funcionan a partir de los diferentes fragmentos que componen una constelación de objetos a partir de los cuales se puede intuir un significado particular para el conjunto a partir de cada una de las partes. En otras palabras, es un pensamiento collage, aditivo, en el que la relación de las partes es la que otorga un significado posible, pero cambiante.
De esta manera podemos entender la alegoría como un conjunto de significantes, elementos verbales o visuales, que en conjunto refieren a otra ¿cosa? que no es verbalizable, pero si comprensible. La alegoría busca visibilizar algo que no es. Lo que la alegoría representa es meta o infra sensible, no está en el mundo sensible, sino cognoscible, parte de una estética de la recepción, el significado no está dado por quien emplea los procedimientos alegóricos, sino que depende de quien la recibe. Es un mensaje codificado que depende de la posibilidad de ser interpretado para cobrar sentido. En referencia al barroco alemán, escribe Benjamin: La belleza tiene, para los no-iniciados, nada único; para esa gente, el barroco alemán es menos accesible que casi cualquier otra cosa […] Lo que permanece es el detalle incómodo de la referencia alegórica- un objeto de conocimiento anidado en la construcción
Désiré Charnay, La Prison à Chichen Itza, ca. 1860

pensada-externada de escombros… La belleza que permanece es un objeto de conocimiento (Benjamin. 2008). 7
Este fragmento nos permite comprender las estrategias alegóricas como parte de un pensamiento complejo, que depende fuertemente de los iniciados para que tenga, si bien no un sentido unívoco, alguna suerte de intertextualidad o sinsentido coherente para cada espectador activo. El otro de la alegoría no es puesto por el artista, sino por el espectador-lector. En la estructura alegórica un texto se lee a través de otro,
7 Op. Cit., Benjamin, p. 183
no importa lo fragmentaria, intermitente o caótica que sea su relación; el paradigma para la obra alegórica es así el palimpsesto (Owens. 1980). 8 Así, en la alegoría el texto y los elementos visuales se superponen y se entrelazan. Ambos son igualmente significantes para los iniciados. De esta manera, la interpretación de la ruina depende simultáneamente de la articulación lingüística a la vez que la articulación de los restos materiales.
El significado reside en el intermedio, entre la cosa, el texto y la imagen. Es siempre ambiguo y siempre móvil. La ruina y la alegoría son, entonces, detonadores, evocadores de la memoria, de la ausencia a partir de índices y huellas que se inscriben dentro de una construcción culturalmente mediada. Estas evocaciones permiten construir, o reconstruir historias o fragmentos de narraciones alrededor de los objetos percibidos, pero nunca una realidad factual, nunca un hecho sino un indicio, posibilidades.
En ese sentido apunta Gavin Lucas: presenciar la ausencia, esto es, la materialización a través del acto arqueológico, hace que las cosas “importen” [matter] en el sentido que Judith Butler usa, esto es materializando una ausencia y enmarcándola como un objeto del discurso social (Lucas y Buchli. 2001). 9 Podemos considerar esta propuesta de Lucas como un complemento a la metáfora de Benjamin: no es simplemente la ruina -o la alegoríainerte, en reposo, sino el acto arqueológico, la búsqueda
8 Op. Cit., Owens, p. 33
9 Lucas, Gavin, Victor Buchli, Presencing absence. En: Lucas, Gavin, Victor Buchli, eds., Archeaologies of the Contemporary Past, Routledge, Londres, 2001, pp. 171-175, p. 173
En la traducción se pierde el juego de palabras: matter es materia en importancia en inglés
activa -consciente- la que determina el sentido de esta, ya que como aclara Benjamin: en la ruina, la historia se ha unido sensorialmente con el entorno10 y es entonces, a través del procedimiento alegórico que se encuentran los significantes.
Aceptar la alegoría, es aceptar que la realidad perceptible no es sin una mediación cognitiva, social, cultural, que supone un mirar activo por parte de los espectadores: Si el ver es objetivo, el mirar es la internalización de la experiencia del ver, y por lo tanto involucra otros sentidos, así como a la psique, el lenguaje, la imagen fragmentada, el inconsciente óptico, el inconsciente pulsional y la memoria.11
La significancia que pueda tener la alegoría depende de saber mirar. Este saber mirar, como lo indica Willy Kautz, implica una subjetividad y supone un rompimiento con la representación literal contenida en un objeto.
El vestigio en la construcción de imágenes alegóricas Hemos hablado sobre la alegoría como una forma específica de otorgar significado a los objetos. Partiendo de la ruina como metáfora de la alegoría, podemos pensar el papel que juegan las imágenes mnemónicas en la construcción de significado. Sobre esto, escribe Kautz: Las imágenes, antes que sembrarse sobre el ejercicio narrativo e historiográfico, se articulan como residuos [vestigios, ruinas] mnemónicos; incorporaciones del
10 Op. Cit., Benjamin, p. 180 11 Kautz, Willy, Lo que no vemos lo que nos mira, Museo Amparo, Puebla, 2015, p. 162, 221
tiempo que se manipulan para interpelar la mirada reflexiva del espectador.12
Es decir, las imágenes formadas por un espectador activo se construyen en el intermedio entre los sentidos sensoriales y los sentidos semióticos, como lo propone Didi-Huberman13 a partir de la interpretación sensual y semiótica de los objetos, formando así una alegoría.
Si bien esto puede ser cierto de cualquier imagen, el vestigio, como rastro de una situación otra, que no es lo que vemos o sentimos, sino lo que completamos desde nuestra capacidad intelectual para interpretar los símbolos, funciona como índice para la memoria. Continúa Kautz: Los fragmentos dejan detrás de sí vestigios de lo que ya no vemos, pero reconstruimos al mirar un objeto, que, desde su especificidad material, nos devuelve algo presente en su interior, una doble temporalidad que se revela en la contemplación, así, en el campo de la intuición alegórica, la imagen es fragmento, ruina […] Las imágenes derruidas hacen que la mirada melancólica articule la condición mnemónica de la imagen que viaja en el tiempo (Kautz. 2015). 14
Sumando a la metáfora benjaminiana, complementada anteriormente ya con la propuesta de Gavin Lucas, podemos pensar entonces la alegoría como una acción, como una imagen formada a partir del acto de dotar de significado a una constelación de signos indéxicos, sean estos visuales o textuales a partir de una singularidad. Es
12 Ibid., p. 181
13 Ver: Didi-Huberman, Georges, Lo que vemos, lo que nos mira, Manantial, Buenos Aires, 2010
14 Op. Cit., Kautz, p. 122, 160
decir, una imagen alegórica es aquella informada tanto por la realidad sensible como por la cognoscible. Es una suma de lo sensual y lo intelectual.
Quizás podríamos hablar de la imagen alegórica como una experiencia fenomenológica, y por consiguiente, fragmentaria, limitada y así, la imagen puede entenderse como un punto ciego, afuera de lo físico, lo positivo, aquello que se le escapa al ojo y a la mente (Kautz. 2015). 15
El índice y la huella
Es el significado de lo insignificante lo que se instituye en términos del índice (Krauss. 1977 a). 16
Los índices tienen que ver con la acción (apuntar hacia las cosas), los símbolos con el intelecto (referirse a cosas por medio de un lenguaje codificado) y los íconos con las emociones (sentir empatía hacia un
15 Ibid., p. 217
16 Krauss, Rosalind, Notes on the Index, Seventies Art in America, part 1. En: October, Vol. 3, primavera, 1977, pp. 68-81, p. 78
objeto inanimado) (Gori. 2017) 17
El índice es un tipo de signo particular que establece su significado sobre el eje de una relación física con sus referentes. 18 A diferencia de los símbolos, que sustituyen al objeto referido, el índice señala a partir de una referencia, más no sustituye, sino que desplaza el significado de un objeto a otro.
En el ensayo Notas sobre el índice, Rosalind Krauss establece las bases para entender el índice a partir de la obra de Marcel Duchamp y su relación con el arte contemporáneo de la década de los 70 en Estados Unidos. Escribe Krauss: el trazo, la impresión, la pista, son vestigios de una causa que ya no está presente en el signo dado […] paradójicamente están presentes, pero temporalmente remotos (Krauss. 1977 b). 19 Podemos entender entonces el índice como un signo particular, que hace visible algo que no está, pero que es detonado por otra cosa. De esta manera, los objetos, imágenes o textos dentro de una constelación alegórica funcionarían como índices, señalamientos hacia otro. Krauss ejemplifica el índice con la fotografía Dust Breeding de Duchamp y Man Ray, en ella podemos ver
17 Gori, Francesco, What is an image? En: Purgar, Kresmir, ed., W J T Mitchell´s Image Theory, Routledge, Londres, 2017, pp. 40-60, p. 55
18 Ibid., p. 70
19 Krauss, Rosalind, Notes on the Index, Seventies Art in America, part 2. En: October, Vol. 4, otoño, 1977, pp. 58-67, p. 65
un fragmento del Gran vidrio20 cubierto con polvo. El polvo sería el índice: permite ver el paso del tiempo sobre los objetos sin ser tiempo en sí mismo. En el índice, la representación y la realidad se confunden. No es una representación, en tanto que no aísla al objeto de una realidad para trasladarlo a otra situación, sino que añade un sentido alegórico -otro- a un objeto dentro del continuum de la realidad. Es un procedimiento de investidura de significado. Es querer que el índice signifique más de lo que es físicamente, es, precisamente
20 El gran vidrio es el nombre utilizado para referirse a la obra Mariée mise à un par ses célibataires, même, una de las obras más complejas de Duchamp, realizada entre 1915 y 1923
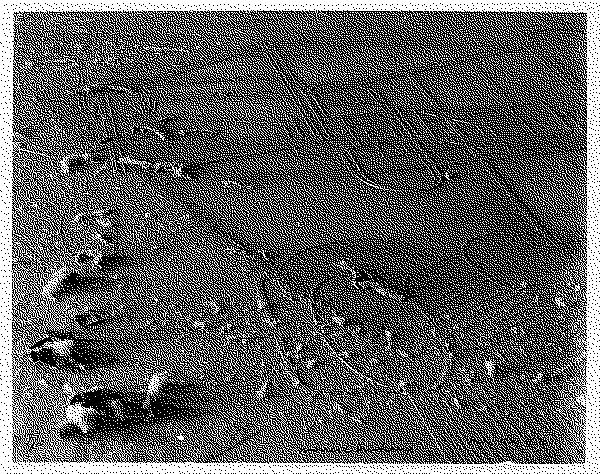 Marcel Duchamp, Man Ray, Dust Breeding, 1920
Marcel Duchamp, Man Ray, Dust Breeding, 1920
en el excedente de significado donde se concreta la alegoría. Entonces ¿La obra de arte es siempre alegoría? ¿Es siempre otra?
La respuesta para Heidegger es afirmativa, casi al inicio de El origen de la obra de arte (1950) escribe: la obra de arte es una cosa acabada, pero nos dice algo más que la mera cosa -allos agoreuei-. La obra nos da a conocer de forma manifiesta otro asunto, nos revela algo distinto: es alegoría (Heidegger. 2016) […] La alegoría y el símbolo nos proporcionan el marco dentro del que se mueve desde hace tiempo la caracterización de la obra de arte.21 Con una interrupción de los formatos y soportes tradicionales de las artes visuales -pintura, esculturaa partir de 1917, y de manera definitiva a partir de los años 60, la alegoría y el símbolo como marco han sido una de las estrategias más recurridas para distinguir la obra de arte de un objeto que no lo es, siendo así la base del arte contemporáneo -no en un sentido temporal, sino procesual, o formal-. Krauss supone así el origen del arte conceptual: al ser un mensaje sin código -o más bien incodificable debe ser suplementado por un texto verbalizado, uno que repita el mensaje de la presencia pura en un lenguaje articulado (Krauss. 1977 b). 22
Otro quiebre que detonó el uso del índice como sistema semiológico va de la mano del cambio de la representación pictórica a la fotográfica como referente para la formación de imágenes visuales. C S Pierce liga la fotografía con el índice por su relación a partir de una conexión física. A
21 Heidegger, Martin, El origen de la obra de arte, La oficina editores, Madrid, 2016, p. 25
22 Op. Cit., Krauss, Part 2, p. 59
diferencia de la pintura o el dibujo, argumenta Pierce, la fotografía corresponde punto por punto con la naturaleza. 23 Esto es debatible, pero de cualquier manera, la mediación mecánica que supone la fotografía es completamente distinta al proceso manual implícito en el dibujo y la pintura. Así, el dibujo no es ya una relación física con el objeto, sino sensible, táctil, mientras que la relación mecánica es más inmediata con la realidad visible. La popularización de la fotografía como medio franco para la representación de la realidad distanció aún más la visualidad del resto de las sensibilidades del mundo, empujando el ocularcentrismo, que si bien era la norma hacia el límite.24
La fotografía puede ser una aproximación a un índice visual, pero el concepto de huella propuesto por Pierre Fédida se aleja aún más de la representación, propone que a partir del contacto, se hace posible devolver una presencia sin la mínima posibilidad de representarla (Fédida. 2003).25La huella funciona como signo indéxico de un cuerpo ausente, hace presente su ausencia a partir del contacto. Es una presencia no visual sino sensible. La huella supone así, una puerta de acceso a la memoria a partir de un rastro material, de un fragmento de otro ausente. A través de la huella, el objeto deja de ser el referente y se vuelve una indicación hacia fuera de sí. La huella funciona como índice.
23 Ibid., p. 63
24 Ver: Pallasmaa, Juhani, La imagen corpórea, Gustavo Gili, Barcelona, 2014
25 Fédida, Pierre, L´ombre du reflet. L´émanation des ancêtres. En: La Part de l´oeil: la représentation et l´objet. Revue de pensée des arts plastiques, No. 19, Presses de l´Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Bruselas, 2003-2004, pp. 194-201, p. 195
El objeto específico como alegoría de la alegoría
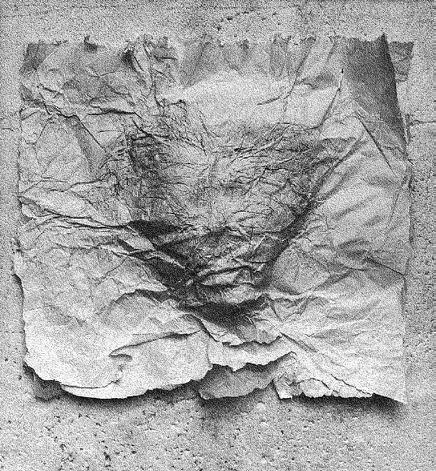
Al hablar de los conceptos de imagen y de alegoría, los objetos específicos propuestos por Donald Judd en la década de los 60, aparecen constantemente como el caso límite. Incluso en el vaciamiento total -aparente- de referencialidad, aparece la alegoría, y por consiguiente la imagen de una autoreferencialidad. Al respecto escribe Brea:
La interrupción de todo lazo referencial parece tener por efecto el alumbramiento de su estatuto significante, de su condición potencial para la enunciación de algo otro, su dimensión alegorizada… He aquí la forma alegórica en estado puro: el objeto
Adriena Simontova, Rostro, 1986mínimal no refiere a otro, no enuncia nada otro que sí mismo (y, en esa medida, es ciertamente un objeto específico); pero sí es alegoría de su propio estatuto y dimensión alegórica, es alegoría de la alegoría (Brea. 1991), presentación del mismo espacio de la representación, en su grado cero, ciertamente.26
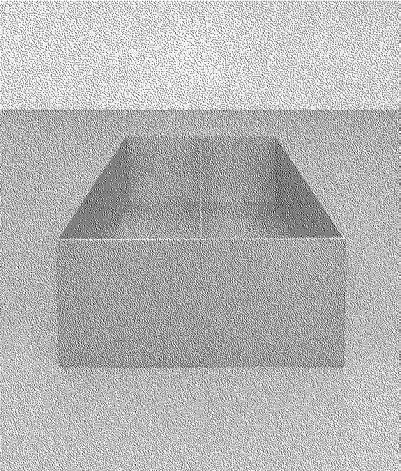
El objeto mínimal -como lo llama Brea- es autoreferencial, pero en esa referencia hace evidente su significación como objeto artístico dentro de un contexto sociocultural particular. Es el límite de lo artístico, de la forma tautológica, que por oposición simétrica se vuelve significante del significante. Colapsa el sentido abierto de la alegoría para
26 Op. Cit., Brea, p. 47
Donald Judd, Untitled, Menziken 89-8, 1989cerrarse sobre sí mismo. Tauto legein- decir lo mismo, no comunica información, no avanza hacia un significado certero, generando una indefinición provocada por la repetición de la misma información, haciéndonos así conscientes del acto mismo de mirar, de las estructuras dentro de las cuales miramos. Al respecto, escribe Judd: la simple negación de contenido podría ser en sí misma lo que constituye el contenido (Krauss. 1966) de una obra así. 27
Los objetos específicos colapsan la alegoría, siendo así la alegoría de la alegoría. Y es precisamente en ese cerrarse de significados que se concreta una imagen real, surgida de la dialéctica, en la que la aparente transparencia de significado -tautología- y la opacidad de la selva de Benjamin -alegoría- se encuentran en un instante, una exposición ultrarápida que con el menor cambio se modifica nuevamente. Así, tanto la alegoría como la tautología, el exceso de contenido y el vaciamiento total se encuentran.
Si bien no hemos logrado definir la alegoría, sino tal vez precisamente lo contrario, podemos pensarla como una estrategia efectiva para significar. Podemos pensar el concepto desarrollado por Marcel Duchamp: inframince -lo infra sensible, o infra delgado- para referirse a los cambios mínimos, que son prácticamente imperceptibles, pero que modifican la sustancia de los objetos. Para Duchamp, este concepto no es definible, sino a través de ejemplos. Así, la alegoría es (en general) una aplicación del inframince (Brea. 1991). 28
27 Judd citado en: Krauss, Rosalind, Allusion and Illision in Donald Judd. En: Artforum, Vol. 4, no.9, mayo 1966, pp. 28 Duchamp citado en: Op. Cit., Brea, p. 18
A falta de una definición clara, podemos enlistar algunas de las características que definen la estrategia alegórica: Es fragmentaria, intermitente y caótica; es imperfecta, incompleta, va acompañada de una interrupción enunciativa, desviando el significado literal; es transitoria y cambiante con el tiempo y de manera simultánea desde diferentes perspectivas; en la alegoría lo visual y lo textual se entrelazan y tienen la misma importancia; no es lineal, sino enredada; se apropia de otras imágenes; esencialmente es palimpsesto; siempre está en exceso, fuera del objeto o la constelación que la define; parte de la insuficiencia de un discurso; asincronía entre el objeto y el lenguaje; en la retórica, la alegoría es una manera de explicar un concepto abstracto por medio de la suma de metáforas: permite exponer lo no verbalizable. ¿Podría ser la alegoría la forma más poética?, siguiendo a DidiHuberman: ¿Decir poéticamente? Es trabajar el lenguaje para que se quede sin aliento y que, de este agotarse, se exhale su límite mismo, ese límite suyo que no ha sido aún masificado, sino fugitivamente condensado y mostrado: una imagen (Didi-Huberman. 2017). 29 Entonces, ¿una imagen es necesariamente alegoría y viceversa? La imagen poética es alegórica.
La estructura alegórica hace visible la porosidad de la información, del mensaje que se pretende comunicar, dejando ver así la imposibilidad de completitud del discurso que se construye alrededor de los objetos, o incluso alrededor del discurso, permitiendo interpretaciones abiertas, que se niegan a concretarse, a definirse y a 29 Didi-Huberman, Georges, Gestos de aire y de piedra. Sobre la materialidad de las imágenes, Cantamares, México, 2017, p. 84
encasillarse.
En oposición al arte conceptual, donde el objeto es un repositorio de ideas definidas por el artista: la obra es una materialización de la idea, el procedimiento alegórico es inverso, ya que las ideas son detonadas a partir del objeto, de esa manera, cada espectador activo deposita en el conjunto de objetos -imágenes, textos,- una imagen individual, que no es más que el reflejo de su propia experiencia. La alegoría es el recurso que nos permite ver esta imagen, esto es, la presencia que no vemos literalmente en el espacio y tiempo de la obra. 30 Lo que Didi-Huberman denomina devolver una imagen. 31
Mientras que el arte conceptual busca ser dogmática, clara e impositiva, el procedimiento alegórico busca una indefinición y una apertura de lecturas intencionalmente. No pretende cerrarse sobre sí misma, sino ser expansiva, exuberante, en una palabra, barroca.
Es fácil despojar al lenguaje y las acciones de todo significado y hacer que parezcan absurdas, con sólo mirarlas desde lo suficientemente lejos. . . Pero ese otro milagro, el hecho de que en un mundo absurdo, el lenguaje y la conducta tienen significado para quienes hablan y actúan, queda por comprender (Krauss. 1966). 32
30 Op. Cit., Kautz, p. 216
31 Ver: Didi-Huberman, Georges, Lo que vemos, lo que nos mira, Manantial, Buenos Aires, 2010
32 Maurice Merleau-Ponty citado en: Op. Cit., Krauss, Allusion
Benjamin, Walter, The Ruin. En: Jennings, Michael W., ed., The Work of Art un the Age of Its Technological Reproductibility and Other Writings on Media, Harvard University Press, Cambridge, 2008. pp. 180-186
Owens, Craig, El impulso alegórico. Hacia una teoría del postmodernismo. En: October, Vol.12., Primavera, 1980, pp. 67-86
Brea, José Luis, Nuevas estrategias alegóricas, Editorial TECNOS, Madrid, 1991 Mitchell citado en: Erwin, Timothy, The changing patterns of iconology. En: Purgar, Kresmir, ed., W J T Mitchell´s Image Theory, Routledge, Londres, 2017, pp. 27-39
Lucas, Gavin, Victor Buchli, Presencing absence. En: Lucas, Gavin, Victor Buchli, eds., Archeaologies of the Contemporary Past, Routledge, Londres, 2001, pp. 171-175
Kautz, Willy, Lo que no vemos lo que nos mira, Museo Amparo, Puebla, 2015
Heidegger, Martin, El origen de la obra de arte, La oficina editores, Madrid, 2016
Fédida, Pierre, L´ombre du reflet. L´émanation des ancêtres. En: La Part de l´oeil: la représentation et l´objet. Revue de pensée des arts plastiques, No. 19, Presses de l´Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Bruselas, 2003-2004, pp. 194-201 Krauss, Rosalind, Notes on the Index, Seventies Art in America, part 1. En: October, Vol. 3, primavera, 1977, pp. 68-81 Gori, Francesco, What is an image? En: Purgar, Kresmir, ed., W J T Mitchell´s Image Theory, Routledge, Londres, 2017, pp. 40-60 Krauss, Rosalind, Notes on the Index, Seventies Art in America, part 2. En: October, Vol. 4, otoño, 1977, pp. 58-67
Krauss, Rosalind, Allusion and Illision in Donald Judd. En: Artforum, Vol. 4, no.9, mayo 1966, pp. 24-26 Didi-Huberman, Georges, Gestos de aire y de piedra. Sobre la materialidad de las imágenes, Cantamares, México, 2017

