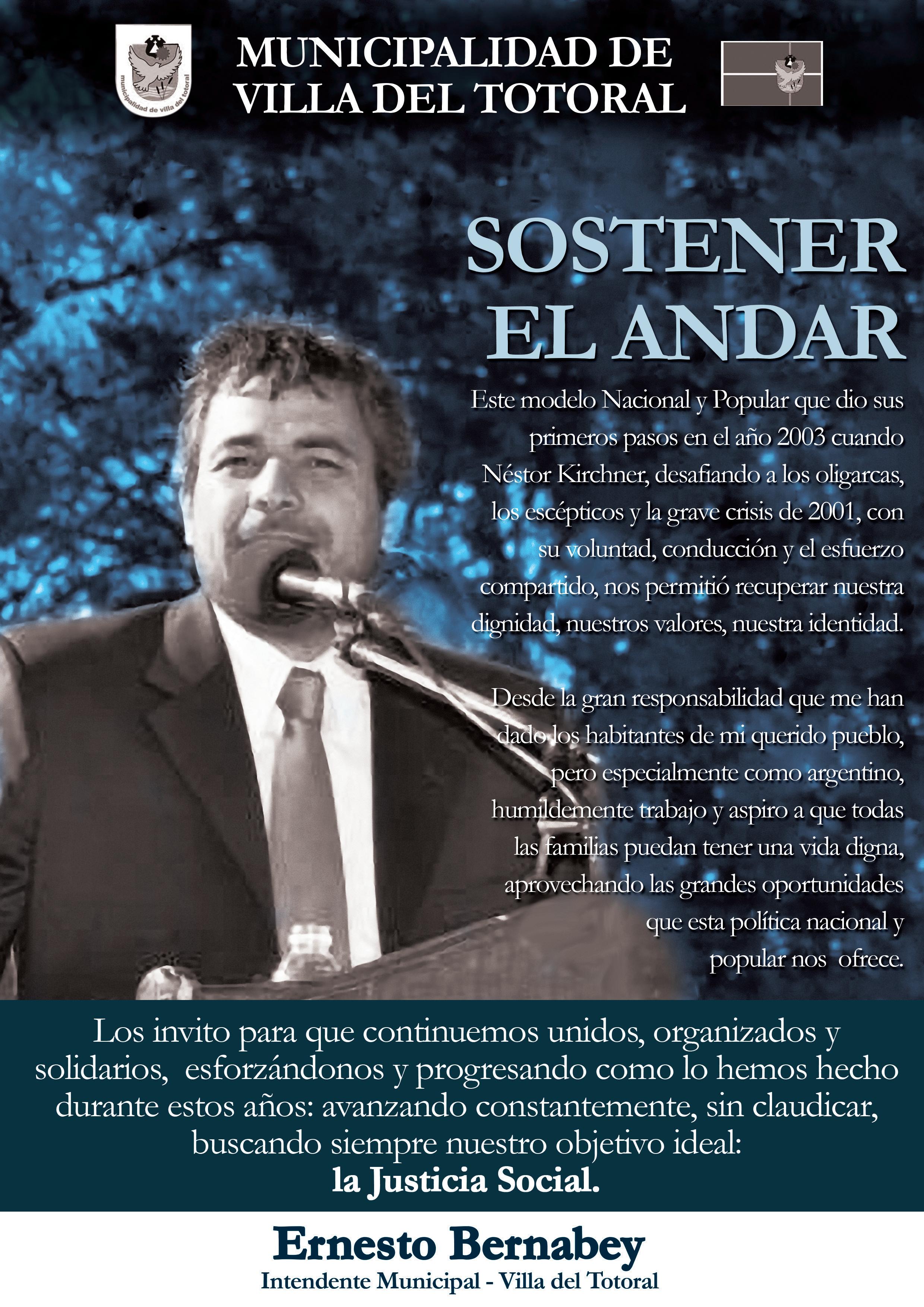13 minute read
por Gloria Di Rienzo / Página
De la autoamnistía militar a la condena de los genocidas
Parte II
Advertisement
Este trabajo, cuya primera parte se publicó en el Nº 5 de EL AVIÓN NEGRO, habla sobre la impunidad de los delitos considerados de lesa humanidad, tras la restauración democrática de 1983 y la reparación histórica que sobrevino tras adoptarse como política de Estado el juicio y castigo a los delitos de lesa humanidad.
por Gloria Di Rienzo
La Semana Santa de 1987
Las Fuerzas Armadas habían aceptado, no sin manifestar disconformidad, el juicio a los ex Comandantes o a oficiales retirados. Pero no aceptarían juicios a oficiales en actividad. La defensa de los cuadros medios o inferiores que “obedecieron órdenes” era la autodefensa de los mandos superiores, que habían sido los cuadros medios durante la represión ilegal. Este es el contexto en el cual se desencadenó la sublevación de Semana Santa. La sublevación fue denominada “Operativo Dignidad” por los amotinados. Se inició en Córdoba el 15 de abril de 1987, continuó en Campo de mayo y finalizó el domingo 19. Los rebeldes reclamaban una “solución política” por su participación en la represión: ley de amnistía, reposición en su cargo al ex- Mayor Barreiro (prófugo, que inició las acciones en Córdoba), el pase a retiro del “generalato” y designación de un jefe de Estado Mayor a partir de una terna propuesta por ellos. Las FF.AA. después de secuestrar, desaparecer, torturar, violar y asesinar a decenas de miles de ciudadanos, exigen una justicia y una legalidad separadas del resto de los habitantes para eximirse de toda responsabilidad por “haber cumplido con órdenes superiores” y “brindado un alto servicio a la patria”.
Finalizada la sublevación, Aldo Rico da una conferencia de prensa relatando que “el Operativo Dignidad ha triunfado” Rico asumió toda la responsabilidad de la rebelión y manifestó que sólo se buscaba una salida política al tema de los juicios a militares. Quien fuera el encargado de inteligencia de Rico para el copamiento de Campo de mayo, Tte. Coronel (R.) Enrique Venturino, dijo reivindicar el levantamiento de Semana Santa con ahínco, especialmente ahora que se han reabierto los procesos judiciales contra los represores: “Lo volvería a hacer. Estoy convencido de que era necesario, no para dar un golpe de Estado, sino para arreglar con Alfonsín. Obviamente lo que nos preocupaba era el tema de los juicios” y agrega “Los mismos objetivos del Operativo Dignidad planteados en aquella Semana Santa hoy siguen vigentes”. (Página 12, 15/04/07)
Bajo el lema “dictadura o democracia” – y aun conociendo que los sublevados no tenían interés en retornar al poder- el gobierno de Alfonsín, los partidos políticos de oposición, sindicatos y grupos empresariales, convocaron al pueblo a las principales plazas públicas para una ceremonia que se repitió en todas las capitales provinciales. El objetivo: la firma de un “Acta de compromiso democrático”. El texto del Acta tuvo cuatro puntos de acuerdo. Los firmantes suscribieron un “compromiso democrático” apoyando la plena vigencia constitucional, expresando su apoyo a la democracia “como único estilo de vida para los argentinos” en conformidad con la voluntad popular. Pero, el punto tres del Acta, expresaba que “la reconciliación de los argentinos sólo será posible en el marco de la justicia, del pleno acatamiento a la ley y del debido reconocimiento de los niveles de responsabilidad de las conductas y hechos del pasado.” Es decir: para el pueblo, el acatamiento a la ley, y para los genocidas: el reconocimiento de sus niveles de responsabilidad. Este fue el marco de la sanción de la ley 23. 521. conocida como de Obediencia Debida, que tenía un solo artículo, el art. 1, que dispuso: “se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las FF.AA., de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el art. 10 de la ley 23.049 por haber obrado en virtud de obediencia debida,.... en estado de coerción bajo subordinación a la autoridad superior” “La misma presunción será aplicada a los oficiales superiores” “La presente ley se aplicará de oficio.. en todas las causas pendientes, cualquiera sea su estado procesal.”
Casi todos los partidos políticos y sectores corporativos firmaron un compromiso ante las FF.AA. haciendo uso del principio de representatividad. La mayor parte de los partidos políticos y del movimiento sindical jugaron un importante papel aquí, pese a que el mayor porcentaje de secuestros y muertos provenía del sector obrero y trabajador, dejando solos a las víctimas, a los familiares de las víctimas y a los organismos de derechos humanos en su reclamo de justicia, pero esta vez en democracia.
Es de hacer notar que todo el sistema del derecho internacional de los derechos humanos considera como violaciones graves y flagrantes de los derechos y libertades fundamentales a la tortura, las desaparicio-
PENSAR UN PAIS CON JUSTICIA SOCIAL
nes y las ejecuciones sumarias y ni la tortura puede justificarse en razón de la obediencia debida. Argentina estaba obligada a respetar los principios de Nüremberg dada su condición de miembro fundador de Naciones Unidas y Estado parte.
Por lo tanto, cabe señalar que el Documento Final, la ley de Autoamnistía 22.924, producidos por las FF AA y el decreto 158/83, la ley 23.049, el decreto 2816/84, la ley 23.492 de Punto final y la 23.521 de “obediencia debida” sancionados en el gobierno democrático, se caracterizaron por su coherencia y afinidad argumentativa e ideológica: parten del presupuesto de que la aparición del terrorismo -de la subversión durante los ’70- fue la causante de los inexplicables excesos ocurridos en su combate y prevención. Precisamente la conceptualización de subversión y terrorismo y su encuadramiento como enemigo interno, permitió la implantación de metodologías atroces y de campos clandestinos.
La pena de muerte es contraria al principio de inviolabilidad de la vida humana. La defensa del “orden verdadero y natural” argumentada elimina los obstáculos ideológicos, éticos y religiosos para matar, ya que el otro desaparece como persona humana, no posee respeto como tal ni derechos. Se define a los opositores políticos como subversivos –que en su real acepción subversión significa perturbar, trastornar, destruir especialmente en lo moral-; como delincuentes, otorgando ubicuidad como antisocial, despolitizando sus objetivos, y como terroristas –que ejecutan violencia para infundir terror- lo cual los hace indeseables e indefendibles. Esta construcción ideológica –la teoría de los dos demonios- produjo efectos en el imaginario social que obstaculizan la comprensión de nuestro presente a la vez que establece un corte en la historia, una discontinuidad, como si la dictadura genocida del ´76 no tuviera nada que ver con las anteriores (1930,1943, 1955,1966) negando la resistencia popular a las mismas.
Cuando se hace hincapié en la violencia de los ’70, se estigmatiza un proyecto popular de cambio social que estaba alcanzando su mayor envergadura; es un calificativo reduccionista que acota temporal y numéricamente a sus actores porque niega la tradición de lucha y resistencia durante décadas del pueblo y queda como producto de “grupúsculos inadaptados.” Es reduccionista también, porque oculta intencionalmente los planes de los sectores dominantes que recurrieron a los golpes de estado, bajo los designios de la Doctrina de Seguridad Nacional, producto del plan imperialista para América Latina
Ya durante el período de Onganía se caracterizaba que: “La juventud, en sus tres grandes brazos o grupos, se había perdido para el gobierno: los jóvenes católicos (de casi todos los matices: en la oposición convergían desde ‘Azul y Blanco’ hasta ‘Cristianismo y Revolución’) estaban lejos de simpatizar con el gobierno de las FF.AA.; los jóvenes reformistas, radicales en particular, nos veían como usurpadores; los marxistas –y, sobre todo, los marxistas de tipo insurreccional- nos consideraban como enemigos declarados del pueblo y subalternos de los poderes imperialistas.”(A. Lanusse:1978) No se quiere restar protagonismo a los sectores obreros y trabajadores, sino señalar la coherencia con los dichos y hechos posteriores: Videla en Uruguay, en 1975, dijo que morirían todos los que fueran necesario que mueran, lo cual hicieron, y de esta manera produjeron el notable debilitamiento generacional actual en el recambio de la dirigencia social y política. Porque el asesinato político no sólo mata la persona, sino al actor político y su influencia. sociedad, con víctimas inocentes de ambos lados, esta formulación buscó clausurar temas de relevancia, como que los crímenes de la dictadura no se podrían haber llevado a cabo sin la colaboración y el silencio de las elites dirigentes (empresarios, iglesia) y la indiferencia o pasividad de buena parte del resto de la población. La Teoría de los dos demonios, fue el discurso que tranquilizó y explicó de manera aceptable las responsabilidades de las dirigencias y de la sociedad al mismo tiempo que colocaba un colchón de plumas en la búsqueda de justicia. La idea que se modeló, de una sociedad engañada y desconociendo lo que sucedía o de una sociedad rehén entre dos fuerzas militares, posibilitó la impunidad de los criminales excluyendo y/o reduciendo responsabilidades.
El doloroso y frustrante accionar de la justicia, que como un sinsentido fue de la mano con la impunidad, era coherente con el pensamiento de dirigentes políticos. Se dijo “...la política es el arte de lo posible( ...) y en el tema de la violación de derechos humanos, en esta gran carnicería que ha ejecutado la dictadura militar ... el objetivo principal es, a mi entender, el de la justicia
El decreto 157/83 –mediante el cual Alfonsín, dispuso la persecución penal a los jefes guerrilleros- propuso que posterior a 1973 “grupos de personas... instauraron formas violentas de acción política...” que derivó “y sirvió de pretexto para la alteración del orden constitucional por un sector de las FF.AA....” Así planteada comienza la exposición desde el gobierno democrático, de la teoría de los dos demonios que luego tuvo su lugar institucional en el informe de la CONADEP, en el juicio a las Juntas y en numerosos relatos y discursos. Basada en que hubo una guerra entre dos grupos armados: las FF.AA. y los terroristas, y en el medio -espectadora- la


política.... Los grandes culpables tienen que estar en prisión... Las Juntas, más unos diez civiles... quiero que haya 20 ó 25 individuos... responsables históricos de la masacre. Yo no quiero que queden en la impunidad los asesinos pero tampoco quiero que este tema se convierta en un elemento de debilitamiento de la democracia.”(Dr. Julio Bárbaro) Por su lado, Jorge Vanossi agregaba:“... los problemas que conciernen a la protección efectiva e integral de los derechos humanos no pueden estar.... enfocados unidimensionalmente, como si el remedio jurídico fuera un sanalotodo.”
La defección de gobiernos democráticos
A la larga, a la luz de los hechos, este fue el lugar común que prevaleció por años, en los cuales los indultos otorgados al comienzo del mandato de Menem, constituyeron sólo un paso más en la lógica de la impunidad. El justicialismo en la campaña del ’83 manifestó, como se dijo, que acataba la autoamnistía castrense, pero en campaña, Menem propuso la no- amnistía para luego, con el pragmatismo que caracterizó su gestión, proceder a indultar beneficiando a militares condenados y procesados y a un cierto número de ciudadanos acusados de “subversión” -manteniendo la equiparación de la teoría de los dos demonios- con la justificación de una necesaria pacificación que permitiría “mirar el futuro...(porque) los que se la pasan mirando el pasado se convierten en estatuas de sal.” (Clarín, 25/3/96).
Los militares durante la dictadura, ante la presión externa habían apelado en los foros internacionales al principio de libre determinación del país y de no intervención en sus asuntos internos pese a la adhesión, suscripción y ratificación de diversos instrumentos jurídicos internacionales sobre la observancia, promoción y control de derechos humanos, buscando desnaturalizar el control humanitario haciéndolo aparecer como una actitud hostil hacia el país.
Los gobiernos de Carlos Menem (19891999) y de Fernando de la Rúa (1999- 2001), coincidiendo con esa interpretación, se opusieron a conceder extradición negando jurisdicción a los reclamos en los procesos contra militares argentinos. Menem expresó “no aceptaremos que nos quieran colonizar judicialmente” mientras que De la Rúa declaró que la “medida no tiene efectos operativos en el país” y que “no se justifica que actúe una jurisdicción extranjera cuando está actuando una jurisdicción argentina en el marco de su soberanía y de sus leyes”. Para Luciano Menéndez, ex- Cdte. del III Cuerpo, el pedido del juez fue “una insolencia”... “Volvemos a la colonia, los hechos en la Argentina se juzgan en la Metrópoli. Todos los argentinos debieran sentirse afectados... a cada paso encuentran una cosa que inventar. Lo del robo de menores es un cuento, una barbaridad inventada” (La Voz del Interior, 3/11/99). El juez español Baltazar Garzón había librado orden de captura contra 97 represores argentinos en el marco del procesamiento por genocidio, terrorismo y torturas en un sumario que instruía desde 1996. Por su parte Alfonsín se sumó calificando el pedido como “es un dislate pensar que cuando está actuando la justicia argentina pueda reclamarse una extradición para que los juzguen en otro pais”. (LVI, 5/11/99).
Es en este contexto, de impunidad y ajuricidad, en que el pueblo apeló nuevamente, como en la época de la dictadura, a los foros internacionales, reclamando verdad y justicia. Asi es como se llevan a cabo en países como Italia, Alemania y otros, los llamados juicios en absentia (en ausencia de los reos) y también la Corte Internacional de Derechos Humanos (órgano de la OEA) falla a favor de una madre en reclamo de conocer la verdad. Por ello se instrumentan los que se conocen como Juicios de la Verdad Histórica, que no tienen repercusión ni consecuencia en lo penal, pero que permitió a muchos familiares de víctimas conocer – sólo conocer- su destino.
En 1998 (25 y 26 de marzo) el Congreso derogó las leyes de punto final y de obediencia debida, pero esta medida no tenía efectos retroactivos, sino para posibles casos similares posteriores. Fueron situaciones jurídicas las que modificaron esta actitud de impunidad insostenible de mantener. La nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida fueron declaradas mediante fallo judicial en 2001 inconstitucionales por el Juez federal Gabriel Cavallo, en concordancia con un fallo de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Fallo que luego fue confirmado por la Cámara Federal.
En agosto de 2003 el Congreso declaró la nulidad de las dos leyes. En Setiembre/03, la Cámara Federal reabre causas que habían sido cerradas por la vigencia de las leyes del “perdón”. En el mes de mayo de 2005 el jefe de los fiscales dictamina la inconstitucionalidad de las leyes y al mes siguiente, en junio/05 la Corte Suprema declara también su inconstitucionalidad sentando doctrina. A partir de ello ni la defensa de los genocidas, ni los genocidas mismos, no pueden plantear la aplicación de la ley más benigna, porque este fallo las torna inexistentes.
Este logro fue posible por la lucha inclaudicable de los familiares de los muertos, los sobrevivientes y el pueblo en general. Y porque a partir de 2003, el gobierno de Néstor Kirchner propuso, la defensa de los derechos humanos como razón de Estado, generando un nuevo contexto, en el cual ya no es posible la impunidad.
Este quiebre tiene un profundo significado que va más allá de la reparación de la justicia al daño sufrido. Porque refiere a la construcción de un nuevo paradigma social, en el cual pueden concretarse y ser realidades efectivas todos los derechos para todas las personas.
PENSAR UN PAIS CON JUSTICIA SOCIAL