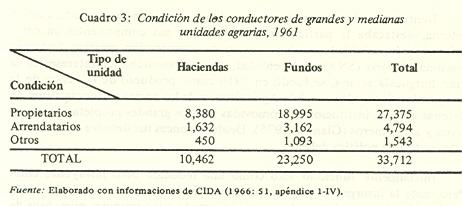
21 minute read
d. Estructura de clases en el campo
1/ Estructura agraria tradicional 35
Estos desequilibrios, que significaban agotar el potencial productivo y la postergación económica de la mayor parte del país en favor de unos pocos centros dinámicos, eran permanentemente reproducidos por la dinámica capitalista del sector, a punto tal que el desarrollo capitalista del agro originaría el atraso regional e incrementaría paulatinamente las disparidades históricas.
Advertisement
La transferencia de excedentes
Un tercer elemento que define el desarrollo agrario es el hecho de haber promovido una importante etapa de acumulación en el agro y convertido a éste en fuente de excedentes para el conjunto de laeconomía. Sin embargo, esto no significó mantener una sostenida acumulación interna, debido a que los sectores a los que se destinaba el excedente no eran reproductivos.
Esta etapa de acumulación, como ya se mencionara, permitió una modernización sustantiva de la actividad agropecuaria, por la fijación de capital en el campo a través de cuantiosas inversiones productivas y la posibilidad de disponer de una importante masa de circulante como capital de trabajo. Sin embargo, tal tendencia a la capitalización encontró sus límites en las propias relaciones sociales que habían permitido su desarrollo. En efecto, en el polo moderno, se llegó a un punto tal que la inversión adicional no ofrecía ventajas relativas respecto a lo barato de la mano de obra y aparecía más rentable el empleo extensivo de ésta que cualquier mejora técnica. En el otro extremo, en cambio, las inversiones necesarias eran tan elevadas y los rendimientos tan poco atractivos que sólo el mantenimiento de condiciones precapitalistas podía asegurar a los propietarios los beneficios esperados.
De ahí que la acumulación en el sector se frenara y parte importante del excedente agrícola se orientara en tres direcciones: - en muy contados casos al desarrollo agroindustrial, debido tanto a las estrecheces del mercado interno (que desalentaban cualquier inversión) como a la rígida sujeción al mercado externo de ciertos productos (por mecanismos como la "cuota" norteamericana para el precio del azúcar, que ataba la producción por adelantado); - en la mayoría de los casos hacia un complejo de actividades económicas cuya característica principal era limitarse a actividades improductivas o especulativas, como el comercio, los servicios, las finanzas y la especulación urbana. El agro alimentó así a la economía, aun cuando no pueda hablarse propiamente de un proceso de acumulación sostenido, en el sentido que el excedente no llegó a convertirse en capital reproductivo; y - al consumo suntuario de los grandes propietarios. En este momento, aun cuando las relaciones de precios entre agricultura
36 Matos Mar / Mejía
e industria resultaban tendencialmente desfavorables a la primera, lo principal de la transferencia del excedente agrario se realizó por e! mecanismo de inversiones directas de los grandes propietarios en otros sectores de la economía. Si se considera que los excedentes de las grandes empresas estaban constituidos por dos componentes: la ganancia y la renta diferencial y absoluta, debe señalarse que este proceso de traslado directo de excedentes significó la descapitalización no sólo de las grandes unidades sino fundamentalmente de las pequeñas y tradicionales. Es decir, afectó las posibilidades de reproducción ampliada de todo el sector.
d. Estructura de clases en el campo
Acompañando las transformaciones del agro en el presente siglo, la faz de la sociedad rural se va diferenciando. Del sector terrateniente tradicional, como única fracción dominante, se asiste a la emergencia de otro nítidamente burgués; y del campesinado en situación servil a la presencia de núcleos definitivamente proletarios, y a la consolidación de un importante conjunto de campesinado independiente. Esta etapa presencia así un proceso que no consiste sólo en la aparición de nuevas clases, y fracciones y segmentos dentro de las mismas, sino en la rearticulación de las relaciones de la estructura social en su totalidad. Es dentro de este contexto que se busca responder brevemente: ¿cómo se caracteriza y cuál es el significado social y político de los componentes de dicha estructura?
La burguesía agraria
Históricamente, como sectores sociales dominantes en el ámbito agrario podía identificarse tanto a una burguesía rural, en el polo desarrollado de la agricultura, como a una clase terrateniente, en el polo tradicional. La primera fundaba su poder en el aprovechamiento del capital y la tierra mediante la explotación del trabajo asalariado, y en menor grado también del yanaconaje; la segunda, en cambio, sólo en el arriendo de la misma.
Es difícil estimar el significado cuantitativo de ambos sectores. Sin embargo, como marco de referencia pueden utilizarse las estimaciones hechas por el CIDA, en 1961, de las cuales (cuadro 3) se desprende que en conjunto sus componentes sumaban aproximadamente 30,000.
La composición de la burguesía agraria era heterogénea. Sobresalía nítidamente la élite agro-exportadora, compuesta por los propietarios más importantes de haciendas azucareras y algodoneras de la costa y ganaderas de la sierra, fracción emergida sólo durante el presente siglo y que concentraba los mayores y mejores recursos agropecuarios. Sus integrantes, debido a la escala
1/ Estructura agraria tradicional 37
de sus operaciones y el grado de organización logrado, no participaban directamente en la actividad productora, sino que lo hacían a través de grandes empresas o negociaciones familiares, organizadas como sociedades anónimas, que solían controlar simultáneamente varias propiedades y cuya administración quedaba confiada a técnicos y administradores.
Un segundo e importante grupo de esta burguesía agraria era el de los hacendados de las áreas modernas de la costa y sierra. Desprovistos de las posibilidades de acumulación de la élite agro-exportadora operaban en una menor escala económica y, además, fuera como propietarios o arrendatarios, resultaba común su participación directa en la conducción empresarial.
Completaba la composición del sector burgués el grupo de conductores de fundos. En su mayoría profesionales o técnicos, a diferencia de los anteriores tenían una activa intervención no sólo en elmanejo empresarial sino también en la producción, a lo que se asociaba un diferente estilo de relaciones laborales. Entre ellos se contaban arrendatarios de haciendas en decadencia, herederos de fraccionamientos familiares y nuevos propietarios, tanto en áreas agrícolas antiguas como en nuevas zonas de irrigación o colonización.
Caracterizada por su constitución en pequeños grupos familiares, que acentuaba aún más la ya concentrada estructura de propiedad de la tierra, y enlazados sus integrantes por unared de relaciones de orden económico, social y familiar, la gran burguesía agraria exhibía un relativo nivel de cohesión interna que, en concordancia con otros rasgos históricos y políticos, hacían de ella la clase más desarrollada en el contexto de la sociedad perua-
na. 19
19. Sobre la concentración familiar de la propiedad de la tierra véase Malpica 1970a. La idea de cohesión interna ha sido desarrollada en Valderrama y Ludmann 1979.
38 Matos Mar / Mejía
Dentro de estos mecanismos, que daban consistencia a su articulación interna, destacaba la participación solidaria de sus componentes en otras esferas de la actividad económica y en su organización gremial: Sociedad Nacional Agraria (SNA). Esta entidad, que representaba los intereses de la gran burguesía agraria, se fundó en 1916 como producto de la fusión de la antigua Asociación Nacional de Agricultura y de las nacientes asociaciones de defensa agraria, instituciones promovidas por los grandes propietarios azucareros y algodoneros (Gianella 1975). Desde entonces fue decisiva su participación en la vida política del país.
Inicialmente funcionó sólo como una reducida pero influyente élite. Pero, ante la insurgencia popular producida en la coyuntura de 1945-1948, se vio obligada a ampliar sus bases, incorporando a los restantes miembros de la burguesía agraria y a los de la hasta entonces desestimada mediana burguesía rural, como a los pequeños agricultores parcelarios, especialmente de la costa, en un organismo corporativo, como modo de mantener su influencia. Este intento se concretó con la formación de las asociaciones de agricultores que se constituyeron en sus filiales. Tal giro no significó, sin embargo, una apertura en la gama de intereses que representaba, pues dentro de ella los de la gran burguesía no perdieron su hegemonía, sino que constituyó la manera de ganar una amplia base social de apoyo. Situación evidente en su cerrada y piramidal estructura de funcionamiento y gobierno interno, y en sus principales acciones políticas que, como en el caso de las repetidas campañas contra la reforma agraria o en pro de una política monetaria libre cambista, casi no dieron importancia a los intereses esenciales de sus afiliados de base a quienes, en cambio, contentaron con una infraestructura de servicios.
En lo que concierne a este último aspecto, cabe destacar que los estatutos de la SNA prescribían un sistema de representatividad proporcional al área agrícola poseída por cada asociado, admitiendo también como miembros a personas jurídicas. Esto permitió a comienzos de la década del 60, pese a que sus asociaciones af1liadas sobrepasaban las 70, distribuidas en el país, que sus cuadros dirigentes continuaran siendo: "miembros de prominentes familias latifundistas, propietarios de grandes empresas comerciales y subsidiariamente terratenientes, funcionarios de confianza de empresas dedicadas a la comercialización de productos agrícolas o personas asociadas a los grandes intereses extranjeros con inversiones en la agricultura, y técnicos y consejeros" (Malpica 1970a: 77).
1/ Estructura agraria tradicional 39
Además de estas asociaciones, su estructura20 se integraba con los comités de productores, que reunían a los asociados según su rama de actividad, de los cuales el más importante era el de productores de azúcar, verdadero núcleo de las actividades de la SNA.
Para el financiamiento de su actividad de servicios, políticamente vital, contaba con el apoyo oficial, a través de una serie de gravámenes especialmente establecidos sobre la venta del guano, algodón, maíz, etc. Este hecho se reforzaba gracias a que sus representantes formaban también parte de la Sociedad Nacional de Industrias, Banco de Fomento Agropecuario, Consejo Nacional Agrario y en otras instancias claves del sector público.
Similarmente organizadas y con fines semejantes a la SNA, funcionaban también la Asociación de Criadores Lanares y la Asociación Nacional de Ganaderos del Perú, instituciones que representaban los intereses de los propietarios de las grandes haciendas modernas de la sierra.
Los terratenientes
Al lado del sector hegemónico de la sociedad rural se mantenía, con relativa fortaleza, un amplio sector terrateniente definido por tener su sustento económico en la exclusiva percepción de una renta procedente del arriendo de la tierra. Al igual que la burguesía, su constitución tampoco era homogénea. En unos casos se trataba de entidades, entre las que destacaban órdenes religiosas, instituciones estatales, sociedades de beneficencia, testamentarías, centros educativos, etc. En otros casos sus componentes eran propietarios permanentemente ausentes, que carentes de espíritu empresarial preferían desentenderse de la producción. En la costa lo más frecuente era que entregaran la propiedad a un solo arrendatario o a una sociedad, a cambio de una renta anual. En la sierra quelas arrendaran fraccionadamente a pobladores indígenas, por una renta en producto o trabajo, a la vez que se les sometía a obligaciones de tipo servil.
Si la gran burguesía tenía presencia directa en el poder central, en cambio los terratenientes serranosusufructuaban de una forma particular de dominio social y político: el gamonalismo. Por cierto, este fenómeno político, intrínseco al orden oligárquico, iba más allá de lo estrictamente agrario para abarcar casi todo el sistema social rural. Sin pretender una definición exhaustiva podría decirse que el gamonalismo consistía en el ejercicio del
20. Una somera semblanza de la estructura de las organizaciones patronales puede encontrarse en CIDA 1966: 259-261.
40 Matos Mar / Mejía
poder local sobre la base de la gran propiedad precapitalista, hecho efectivo por medios informales antes que institucionales, y sin mayor respeto por la legislación nacional. El gamonalismo, como fenómeno específico del área andina, resulta también parte de la forma de organización estatal que expresa la alianza, para el manejo del aparato del Estado, entre el poder central y sectores dominantes de las regiones menos desarrolladas. De otro lado, en su funcionamiento no involucraba sólo a un patrón y sus dependientes, fueran éstos de cualquier tipo, sino también a un conjunto de intermediarios (tinterillos, curas, mayordomos, etc.), que sin ser parte del poder medraban de él, a la vez que garantizaban su efectividad. Un destacado analista político, identificando gamonalismo con caciquismo, describe nítidamente sus perfiles: "... El cacique controla estrechamente la administración local, tanto más cuanto la parte de los pequeños funcionarios, los maestros, por ejemplo, que si "no están en los cuadros" pueden ser suspendidos o desplazados a voluntad. Para emplear una expresión norteamericana, el cacique dispensa "protección". Impone sus puntos de vista en la fijación de las inversiones locales. ¿Se trata de abrir un camino, de construir un puente, de ofrecer a un pueblo grande una generadora de electricidad? Es el cacique quien inicia las gestiones, presenta las solicitudes en los Ministerios de Lima, estorbando las instancias administrativas que no se mueven sino cuando él les da pase. El cacique desempeña así el papel de distribuidor y regulador de los favores públicos. Pone en contacto la administración central con las provincias, haciendo caer maná en los desiertos olvidados. ¿Qué le aporta en cambio al poder central? Se compromete a garantizar la fidelidad de territorios lejanos o difícilmente accesibles y, particularmente en ocasión de las elecciones presidenciales, el voto masivo de una provincia o por lo menos de algunos distritos. Es en este intercambio donde él desempeña el papel de intermediario, de honesto corredor, ¿qué provecho, qué comisión se reserva el cacique? Lo que busca en primer lugar es que la administración no meta las narices en sus asuntos, que le conceda una especie de soberanía sobre la región en que se ubican sus dominios. Logra así constituirse en feudatario que la policía, la magistratura y las diversas autoridades tratan con respeto y circunspección" (Bourricaud 1969: 21-22).
Es indudable que el gamonalismo afectó esencialmente a la población indígena. Su instrumento, además del control de los recursos económicos, políticos, judiciales, represivos y culturales, fue el dominio del castellano y la educación, condición que le permitía "la exclusiva articulación local familís
1/ Estructura agraria tradicional 41
tica de la masa campesina" (Cotler 1968: 166-167). Gamonalismo y marginación sociocultural aparecen como dos caras de la misma moneda. No sin razón, José Carlos Mariátegui (lnl) afirmaba, al analizar el problema indígena, que sería imposible resolverlo sin antes erradicarlo.
No es difícil precisar grados y matices en el gamonalismo. Su expresión más acabada es sin duda la de "señor de horca y cuchillo", dueño absoluto de vidas y propiedades, como lo fue Alfredo Romainville en el Cusco. Su más débil exponente era el hacendado tradicional de los valles costeños, tan cercano al poder central y a otro tipo de juego político, cuyo dominio se circunscribía prácticamente a la misma hacienda. Indudablemente que la fortaleza del sistema llegó a su máximo cuando el gamonal se incorporó al poder central. Bourricaud menciona como uno de los casos mástípicos el de un cacique cajamarquino que ingresó al Senado de la República a fines de los años 20 y se mantuvo en él hasta 1968, sobreviviendo a todas las presidencias civiles e incluso a las dictaduras militares.
El proletariado rural
Dentro de la fuerza de trabajo agrícola podían distinguirse cuatro grandes sectores: a. el proletariado rural, vinculado a las haciendas y fundos capitalistas; b. el campesinado servil o semiservil, dependiente de las haciendas tradicionales; c. el campesinado parcelario, constituido por los productores que usufructuaban la posesión o propiedad individual de pequeñas unidades agrícolas y que representaban el sector mayoritario; d. una fracción de campesinos y asalariados sin tierras ni trabajo fijo, permanentemente eventuales. En el cuadro 4 puede apreciarse una estimación, válida para 1961, del significado cuantitativo de cada uno de estos sectores.
En el país la existencia de un proletariado rural es un fenómeno reciente. Sus primeros núcleos se constituyeron en las haciendas azucareras sólo en las dos primeras décadas del presente siglo. La necesidad que éstas tenían de asegurar una explotación a gran escala hizo indispensable la presencia permanente de un considerable número de braceros. El recurso utilizado para conseguirlos fue el "enganche", sistema mediante el cual se trasladaron importantes masas campesinas de la sierra a la costa; por ejemplo, de Cajamarca a las haciendas costeñas de Lambayeque y La Libertad (Klarén 1976: 73-87). Sin embargo, el régimen salarial no fue suficiente para la constitución de un proletariado agrícola, pues debieron todavía transcurrir varias décadas para transformar definitivamente la situación, comportamiento e ideología de quienes habiendo sido campesinos independientes pasarían a ser exclusivos vendedores de su fuerza de trabajo.
42 Matos Mar / Mejía
Cuadro 4: Composición de la fuerza laboral agrícola, 1961 (estimados) Trabajadores % Asalariados permanentes 265,236 17.33 - Especializados 26,500 1.73 - No especializados 238,736 15.60 Campesinos sólo sujetos a pago de renta 137,426 8.97 - Medianeros 34,728 2.27 - Colonos 87,156 5.69 - Yanaconas 15,542 1.01 Campesinos independientes 650,639 42.51 - Comuneros 300,000 19.60 - Pequeños y medianos propietarios familiares 350,639 22.91 Asalariados eventuales y campesinos sin tierras 477,259 31.18 TOTAL 1'530,560 100.00 Fuente: Es una estimación propiaa partir de la reelaboración de los estimados del CIDA (1966: 51 apéndice l-IV). A dichos cálculos se ha añadido las cifras de trabajadores domésticos y otros omitidos por las fuentes utilizadas por el CIDA. Los resultados coinciden en lo fundamental con los presentados por Montoya 197th: cuadro 1.
En la costa central y sur tal proceso se inició más tardíamente. Las haciendas algodoneras, trabajadas por el sistema de yanaconaje, no necesitaron recurrir a un gran número de asalariados permanentes. Sólo a partir de la década del 40, cuando las condiciones técnicas permitieron a las haciendas un manejo más ventajoso mediante la explotación directa, es que éstas iniciaron en la costa, en el caso del algodón, la erradicación de los yanaconas, y en las haciendas ganaderas de la sierra central pretendieron la de los huacchilleros, buscando reemplazarlos por obreros permanentes. Este proceso no tuvo éxito total, y cuando lologró, en el caso de la costa, no llegó a alterar automáticamente la condición social de los trabajadores.
Acostumbrados a migrar sólo temporalmente, para no perder el control de sus pequeñas parcelas, los campesinos serranos mostraron mucha reticencia a establecerse definitivamente en las haciendas costeñas. Por eso, si bien hasta la década del 50 se empleaba predominantemente mano de obra asalariada, era de campesinos migrantes que se alternaban rotativamente. Sólo años después, con la explosión demográfica y la pauperización experimenta
1/ Estructura agraria tradicional 43
da por las comunidades indígenas es que la migración definitiva se tomó en recurso obligado, contribuyendo a estabilizar la mano de obra asalariada y así culminar el proceso de proletarización.
Sin embargo, es necesario destacar que determinados estratos de la masa obrera, los de las haciendas semicapitalistas, mantuvieron con limitaciones la posesión individual de alguna parcela o el derecho de uso de pastos, recibidos como parte de pago por sus servicios. Por esta razón su condición de asalariados no llegó a definirse totalmente, manteniendo una naturaleza mixta.
Al lado de este sector, y vinculada a la agricultura del algodón, caña de azúcar y arroz, existía también una población flotante de cierta importancia, integrada por asalariados permanentemente eventuales, carentes en su mayoría de empleo e ingresos estables, situación que los calificaba como semi proletarios.
Los campesinos de condición servil o semiservil
La población laboral en condición total o parcial de servidumbre estaba vinculada a las haciendas tradicionales, fundamentalmente serranas. Las distintas variantes de esta situación tienen sus antecedentes en el yanaconaje, institución de servidumbre prehispánica, recreada durante la colonia y la república con fines de explotación del campesinado. La servidumbre recibió diversas expresiones regionales: colonato, arrendire, allegado, obligado, concertado, chacraté, etc., según el tipo de obligaciones a las que se hallaba sometido el individuo. En su forma más común, éste debía laborar gratuitamente, o a cambio de un salario mínimo, en las tierras de la hacienda por un determinado número de días al año, debiéndole preferencia en la venta de su propia cosecha o ganado. Al mismo tiempo, el campesino o sus familiares estaban obligados a realizar rotativamente trabajos domésticos gratuitos en la casa del patrón. Cuando la hacienda precisaba servicio podía comisionar a uno o más campesinos como postillones, en cuyo caso ellos mismos debían proveerse de cabalgaduras y fiambre. Para la ejecución de determinados trabajos la hacienda solía también invocar en su provecho formas de reciprocidad tradicionales, minca o "república", otorgando a cambio un poco de coca y una simbólica retribución monetaria.21
Bajo estas condiciones, el hacendado era el sujeto a quien se debía lealtad y obediencia, y representante único e indiscutido de la justicia, que
21. Las condiciones del colono en el departamento del Cusco han sido estudiadas, además de Fioravanti, por Palacio 1957-1960-1961 y Cuadros y Villena 1949. Una descripción más general puede consultarse en Vázquez 1961.
44 Matos Mar / Mejía
aplicaba siguiendo su propio criterio. Finalmente, constituía la última instancia de decisión y poder en el ámbito de la hacienda. Como ilustración basta mencionar limitaciones tales como prohibición de salir de ella sin permiso, hablar castellano o enviar a los hijos a la escuela, vigentes incluso a lo largo de la década del 50.
Este drástico dominio sobre el campesino se compensaba con la concesión de determinados favores individuales, el compadrazgo, los "cargos" religiosos o la protección frente a ciertas obligaciones legales, como el servicio militar obligatorio, cuyo incumplimiento el hacendado podía facilitar.
Pese a ser minoritaria la situación de servidumbre, era la forma más inicua de explotación del trabajador. Los campesinos sujetos a ella vivían en la miseria, dedicaban su precaria producción preferentemente al autoconsumo y no participaban de otra forma de transacción comercial que no fuera a través de la hacienda.
Si bien este tipo de relaciones involucraba un número reducido de campesinos, en cambio indirectamente su ámbito social era mucho mayor puesto que, debido a la precariedad de sus recursos, era general que campesinos independientes o miembros de comunidades cautivas compartieran esta situación con la de colono de alguna hacienda vecina.
Finalmente, cabe asimilar en este sector a los yanaconas, si bien teniendo en cuenta las diferencias entre la situación de éstos y las antes expuestas. Se hallaban especialmente vinculados a las haciendas algodoneras de la costa, en las que gozaban de una situación económica y un status superior al del asalariado. 22 Sin embargo, no dejaban de ser expoliados a través de una serie de mecanismos normados por una legislación especial, la Ley de Yanaconaje, No. 10885, de 1947.
Los campesinos parcelarios
Dentro del campesinado el sector de agricultores parcelarios era el mayoritario. Pese a su mayor grado de independencia, no gozaba de mejor situación económica que la de los trabajadores en servidumbre. En este amplio sector podían distinguirse, a su vez, dos grandes segmentos: los pequeños y medianos propietarios independientes, y los miembros de las comunidades campesinas.
22. Existen distintos estudios sobre la situación regional de los yanaconas. Para La Libertad, véase Alcántara 1949; para Piura, Castro Pozo 1947; para Ica, Giralda 1949 y, para el caso de Chaneay, además del texto de Matos ya citado, Huatuco 1948 y MatosMar y Carbajal 1974.
1/ Estructura agraria tradicional 45
Los pequeños y medianos propietarios independientes habían accedido a la propiedad de la tierra por distintas vías. En unos casos por cesión o venta de parcelas, a causa de la fragmentación de las haciendas en las que habían laborado; en otros como resultado de la desintegración de antiguas comunidades al pasar al control de propiedad privada zonas de tierras comunales; y, por último, aunque en menor grado, por "haber hecho" la tierra trabajándola como "mejoreros" o agricultores precarios de zonas ribereñas o de monte.
Era característico de este sector que gran parte de su producción se destinara al mercado. Los pequeños propietarios vecinos de las grandes haciendas tenían la posibilidad de cultivarcaña de azúcar, algodón o arroz que luego vendían a las plantas de procesamiento, o bien dedicarse al cultivo de artículos alimenticios destinados a las rancherías de las haciendas, pueblos, ciudades, centros mineros o puertos pesqueros cercanos.
Los comuneros, por su lado, usufructuaban individual y familiarmente tierras de cultivo y zonas de pastos dentro de las áreas comunales. Tradicionalmente, las tierras se distribuían cada año entre los comuneros activos, de acuerdo a las necesidades familiares y requerimientos de descanso agrícola, dando base a una producción dedicada a la autosubsistencia, que involucraba un complejo de actividades domésticas, agrícolas, pecuarias, y artesanales, complementadas con el intercambio de bienes no producidos localmente. 23
A su vez, el aprovechamiento de los recursos comunales se compensaba con el cumplimiento de una serie de "obligaciones" a la comunidad, que incluían el desempeño de distintos cargos políticos y religiosos, al cabo de los cuales el comunero pasaba a engrosar las mas de notables del pueblo. Tal régimen, en el que organización productiva, relaciones sociales y cosmovisión eran interdependientes, sirvió de base para el mantenimiento de una relativa autonomía interna frente a la estructura política en la que se insertaba.
Este sustrato histórico se hallaba presente en la constitución de la fracción comunal del campesinado parcelario, diferenciándola de la que no compartía semejante contexto. Sin embargo, esta situación era difícil de encontrar a fines de la década del 50, en la que ya se percibían distintos signos de cambio. Entre ellos el más destacable era el paulatino proceso de privatización de la tierra, iniciado en algunos casos desde mediados del siglo XIX, acentuado a propósito de la guerra con Chile y desarrollado luego durante toda la primera mitad de la actual centuria, con la justificación de atender las cada vez más costosas fiestas patronales, los litigios por tierras contra hacien
23. Las distintas variedades y expresiones del intercambio no monetario son analizadas en Alberti y Mayer 1974.





