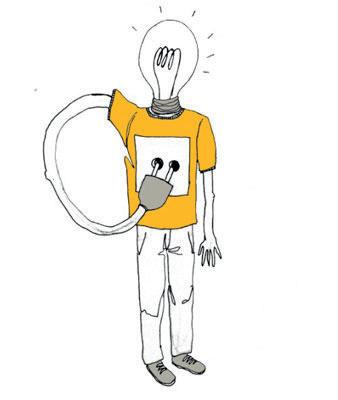
7 minute read
Rincón del Maestro
La autonomía como rebelión
“La liberación necesaria que logre humanizar al hombre, no caerá desde el cielo, sino que, necesariamente, será fruto del esfuerzo humano por lograrla”. Giovanna Ricci
Advertisement
Juliana Toro Morato
Profesora Departamento de Lenguas
Apasos agigantados nos apresuramos hacia el sueño de construcción de una sociedad avanzada, a menudo confundida con una sociedad forzosamente mejor. Recientemente, la crisis de pandemia y virtualidad han permeado ámbitos de interacción social con la misma velocidad con la que han redefi nido día a día la realidad.
El innegable surgimiento de intercambios inmediatos de datos potenciados por la tecnología en medio de una crisis social parece haber redundado en una dinámica de uso y descarte de la información hacia nuevas formas de relacionarnos con el saber, con la creatividad y la adaptabilidad. El ámbito educativo ha sido, sin duda alguna, uno de aquellos en los que más claramente se ha podido apreciar la urgencia de un cambio de paradigma con relación a la formación y al conocimiento.
La actual descentralización del saber genera cuestionamientos frente al medio educativo, en el que se ocultan dinámicas de dependencia, correlación, causalidad entre saber y poder; alentadas por la atemporalidad de la acumulación de conocimiento que parece inevitablemente dar origen también a nuevos tipos de desconocimiento. Por ello, valdría la pena preguntarse en este contexto si la noción de saber, en “...la educación en autonomía para la liberación del individuo se concibe desde la educación como una forma de rebelión en la que la autonomía empodere al estudiantado y le aliente a tomar a cargo su capacidad de gestión, de decisión, de implicación.”
Tomada de: https://madrid.tomalaplaza.net/2012/05/04/autogestion-y-desobediencia-civil-2/
tanto búsqueda de un adelante imaginario que apunta al mejoramiento de la humanidad, nos obliga a aferrarnos con uñas y dientes a aquella de control, que bajo un disfraz de orden se esfuerza en ocultar su incesante interés por el poder.
En la tríada de saber-poder-control, se hace imposible no pensar en las nociones de resistencia al poder planteadas por Michel Foucault (en Palazio, 2017b) quien planteaba que, ante la enorme capacidad de adaptación, mimetización y ocultamiento del poder, solo resta aferrarse a la posibilidad de resistir a dicho control -aun sin llegar a lograr la total emancipación-, por medio de una constante dinámica de poder y resistencia que no termina. ¿Sería entonces posible pensar que el desincentivar la búsqueda de conocimiento fuera una manifestación de este control?
Ahora bien, las nociones de efi ciencia, excelencia, calidad y competitividad como características deseables en el contexto de enseñanza aprendizaje encarnan en realidad atributos de productos manufacturados y desprovistos de humanidad: fabricación de calzado, alimentos procesados, obsolencia programada. Estos conceptos de la Era Industrial, y su posterior materialización en la formación para el trabajo, confi guran la Educación Bancaria que critica Paulo Freire (en Ovejero, 1997); un tipo de educación que inhibe el pensamiento y desincentiva toda tentativa de refl exión: “El neoliberalismo enseña al trabajador a ser un buen mecánico, pero no a discutir la estética, la política y la ideología que hay detrás del aprendizaje” (p.3)
Así nos adentramos a una mirada sobre los
mecanismos de mantenimiento de las dinámicas de poder mediadas por el acceso, la restricción, el control y el miedo dentro del ámbito educativo. Aquí es posible abordar lo que Zygmunt Bauman (2007) denomina miedo líquido, y que representa el nombre que le damos a nuestra incertidumbre e ignorancia frente a una amenaza ante la cual no actuamos: una especie de parálisis por análisis que conlleva a la inhibición del pensamiento, es decir, se trata del miedo a la libertad.
Dicho miedo y zozobra han logrado permear los niveles más profundos de las interacciones en el ámbito escolar. Este ejercicio invisible de poder/control encarnado en las instituciones educativas a través de las prácticas discursivas, la disciplina, el castigo, la docilidad, el control del tiempo, entre otros, demuestra la imperante necesidad que tiene el establecimiento de un rígido sistema de control jerárquico que ponga límites al caos inherente a la condición humana y determine las formas de interacción entre aprendices y maestros.
Este panorama de lo que Bauman (2007a) denomina “el síndrome de la impaciencia”, hace que esperar se convierta en una circunstancia intolerable. La heteronomía social y educativa -ese invisible antónimo de autonomía-, conlleva la consolidación del amansamiento del individuo abordado por Foucault (2002), representado en la “... ante la enorme capacidad de aterradora similitud entre escuelas y priadaptación, mimetización y ocultamiento del poder, solo resta aferrarsiones, y en su negación de la capacidad de se a la posibilidad de resistir a dicho control -aun sin llegar a lograr la autogestión y total emancipación-, por medio de autorregulación del indi- una constante dinámica de poder y viduo. resistencia que no termina”
Resulta entonces indudable la urgencia de cuestionar el rol de la autonomía educativa en contraposición a la ausencia de implicación de los estudiantes en sus propios procesos de aprendizaje. Estas actitudes pasivas consolidan las dinámicas tradicionales en las que el estudiante es considerado por el sistema (y posteriormente se considera a sí mismo) como un actor desligado de su propio proceso y formado en la heteronomía, desde donde se naturaliza el hecho de que el actuar del aprendiz debe estar siempre condicionado por la autorización, la amenaza, la exigencia, la imposición del profesor, por el peso de la nota sin el cual difícilmente se logra convencer al estudiante de tomar a cargo su propio proceso formativo.
Para Foucault (2002), la práctica de la libertad es principio ético fundamental y para Freire (1971) es el principio de una educación liberadora. En este sentido, la educación en autonomía para la liberación del individuo se concibe desde la educación como una forma de rebelión en la que la autonomía empodera y alienta al estudiantado a tomar a cargo su capacidad de gestión, de decisión y de implicación. Este pensamiento foucaultiano de las dinámicas de saber y de poder sostiene que la única forma en que alguien puede ser verdaderamente dueño de sí mismo es asumiendo la responsabilidad que implica el ser alguien, con las decisiones, cambios, refl exiones y modifi caciones que resulte necesario hacer en todos sus ámbitos de vida. Freire señala que “Es ingenuo esperar que las clases dominantes desarrollen una educación que permita a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica” (Freire, citado en Ibarguen H., 2021 p.83)), y por tanto, todo acto que propenda por la autonomía en cualquier ámbito y en especial en el ámbito educativo, será en sí mismo un acto de rebeldía contra un sistema que prefi ere a los estudiantes dóciles y a la espera de instrucciones, permisos, imposiciones y amenazas sin las cuales difícilmente están habituados a funcionar. Las inexorables relaciones entre autonomía, autorregulación, autogestión y empoderamiento son la base de una educación liberadora. La implicación del individuo en su propio proceso y la aceptación de la responsabilidad que conlleva el ser agente activo en el ámbito educativo, político y social son factores clave para comprender el alcance de la transformación de las prácticas educativas en la formación superior. Bauman (2013) reconoce la urgente necesidad de adaptación al cambio por parte de la escuela en una era de rebose de información en la cual la búsqueda de una armonización de la relación maestro-estudiante debería ser prioridad. Solo así se evitará la advertencia de Freire (1985) que señala: “Cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en opresor”. La travesía educativa no es sencilla, pero es sin duda un reto enormemente gratificante cuando se logra enfrentar el desafío de educar a través de la construcción de conocimiento, del diálogo, de la reflexión, de un cambio de perspectiva que sobrepase el adiestramiento de la memoria para propender por la educación de la mente con miras a la construcción de una sociedad basada en la igualdad, la transformación y la inclusión de todos los individuos en una sociedad, quizá algún día, mejor.
Referencias
Bauman, Z. (2005). Modernidad Líquida. Argentina: Fondo de CulturaEconómica.
Bauman, Z. (2007). Miedo líquido: La sociedad contemporánea y sus temores. Barcelona: Paidós Ibérica.
Bauman, Z. (2007a). Los retos de la educación en la Modernidad Líquida. Barcelona: Gedisa.
Bauman, Z. (2007b). Vida de consumo (trad. Mirta Rosenberg y Jaime Arrambide). México: Fondo de Cultura Económica.
Bauman, Z. (2008). Los retos de la educación en la modernidad líquida. Recuperado el 5 de septiembre de 2021 de http://bit.ly/154XK1o
Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar. Traducción de: Aurelio Garzón del Camino. Argentina: Editorial Siglo XXI.
Foucault, M. (2006). Defender la sociedad. Traducción de Horacio Pons. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
Freire, P. (1971). La Educación como práctica de la libertad. México: Siglo XXI.
Freire, P. (1985). Pedagogía del oprimido. Montevideo, Tierra Nueva. México, Siglo XXI Editores.
Freire, P. (2005). Cartas a quien pretende enseñar. Buenos Aires: Silgo XXI.
Fuenmayor, F. Á. (2006). El concepto de poder en Michel Foucault. Dialnet.
Ibarguen, H. & Córdoba, P. (2021) El pensamiento pedagógico crítico: un análisis de la producción científi ca y el papel del sindicato de docentes en un cambio paradigmático. Tesis doctoral. Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. Panamá.
Ovejero, A. (1997). Paulo Freire y la psicosociopedagogía de la liberación. Psicothema, 9 (Número 3), 671-688.
Palazio Galo, E. (2017b). Michel Foucault y el saber poder. Revista Humanismo y Cambio Social, 95–100.
Ricci, G. (2009). Humanizar la educación. Revista Diá-logos, (3), pp. 59-66.







