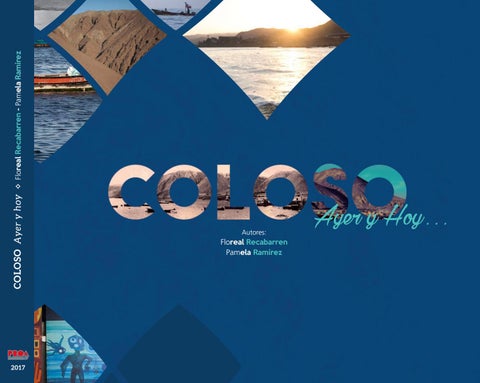10 minute read
De nómades a colonos
Coloso aquí señalé mi destino y empotré mi ruco errante, mientras que mi espíritu nómade sucumbió a tu naturaleza indómita. Entonces me mimeticé en tu paisaje, mi ruco de deshilachó al viento y el sol y mi historia se ancló a tu roca. Y yo me volví marejada en tus mares, hasta conquistar la profundidad de tu océano para emerger victorioso y próspero.
Pamela Ramírez Figueroa, 2016.
Advertisement

De nómades a colonos
Con el paso del tiempo las familias crecieron, llegaron más hijos y quienes por comodidad vivían en la ciudad, comenzaron a instalarse en Coloso para mantener la unión familiar. El proyecto que en un inicio fue temporal, comenzó a transformarse en una forma de vida.
El alma nómade sucumbió a la belleza de Coloso. La tranquilidad, los cerros y el mar, poco a poco hechizaron a hombres, mujeres y niños. Cada año nuevas familias iban sumándose a la vida en la caleta, las aspiraciones y los sueños comenzaron a hacerse sentir como un eco en la comunidad que comenzó a organizarse en pro de una vida mejor.
A mediados de la década de los 80’, ya eran casi una decena de familias las que habitaban la caleta. Fue entonces que comenzaron a organizarse activamente tal como lo recuerda Violeta Guerra. “En los 80’ iniciamos los trámites, entre Bienes Nacionales y el Serviu”.
Paralelamente, los hombres que aún vivían solos por no exponer a los suyos a las dificultades de vivir en la ruralidad, creyeron en la posibilidad de hacer de Coloso un hogar y comenzaron a traer a sus familias.
Violeta lo recuerda muy bien. “Con el apoyo del Serviu, donde estaban Víctor Hugo Véliz y la señora Carmen, logramos instalarnos en 1986, éramos 8 a 9 familias y entonces los otros hombres comenzaron a traer a los suyos”. Así fue como se pobló Coloso. Llegaron los Rojas, Gastón, Toño, Luis y Claudia.
Rosa Quintana Egaña fue una de las esposas que emigró a Coloso con la expectativa de un mejor futuro para su familia. Llegó desde Taltal en 1984. Su marido, Gastón Rojas Rojas, había emigrado dos años antes a recorrer el litoral norte trabajando como buzo mariscador, así lo relata ella: “Él se vino trabajando, llegó acá en 1982, se vino por un mejor bienestar. En Taltal se echó a perder la cosa, cuando salió la primera vez la ‘Corriente del Niño’, se moría la producción y por eso se vino a trabajar para acá. Y de ahí yo me vine, entonces ya éramos matrimonio y teníamos dos hijos”.
Fueron dos años recorriendo las caletas hasta Tocopilla para al fin instalarse en Coloso. Rosa recuerda: “Nos instalamos aquí porque estamos más cerca de Taltal y existía la posibilidad de establecerse”.
Como para muchas familias, no fue una decisión exenta de sacrificios, pero sí una apuesta por un mejor futuro, como relata Rosa. “En esos tiempos nuestros hijos eran pequeños, Gastón tenía un año y Claudia cinco, a ella la dejé allá por los estudios y me la traje tres años después. Se quedó con las abuelas: primero con la abuela paterna y después con la materna, el problema era que acá no teníamos movilización para llevarla al colegio. La íbamos a ver todos los meses y la traje cuando ya vi que teníamos como mandarla al colegio. Después de eso ya no quise regresar más a Taltal por el hecho de que los niños estudiaban hasta cuarto medio y luego no hay universidades, institutos… nada en Taltal… Entonces yo quería que mis hijos tuvieran su profesión, estudiaran, por eso nos quedamos acá”.
A Claudia y Gastón se sumó Macarena. Los tres estudiaron y hoy proyectan un futuro promisorio, mejor del que tuvieron sus padres.
Ello, sumado al tranquilo ambiente y la belleza natural del entorno, fueron los factores determinantes para quedarse y hacer patria; como bien expresa Rosa: “Lo principal acá es la tranquilidad y la vista, vivimos tranquilos gracias a Dios”.



Un ambiente de seguridad que se prolongó por un par de décadas como deja entrever la mujer del mítico “el Colorado” y madre de Herminia, Pilar Zamora, quien conoce Coloso desde sus inicios como caleta. “Uno salía, quedaban las puertas abiertas, nadie andaba escondiendo las cosas, o poniéndole candado o llave a las puertas, porque no se perdía nada. Era tan bonito en ese tiempo. Y todos los que vivíamos éramos unidos.
Nosotros veníamos para las vacaciones de verano, hasta que decidimos quedarnos en forma definitiva a fines de los 90’. De eso ya van más de 20 años.
Poco a poco fueron surgiendo las viviendas, en sus inicios precarias construcciones de cholguán, unos ranchitos que ya no se cambiaban de lugar según el clima como los rucos, pero que permitían vivir con mayor dignidad. Sin embargo, la certeza de la propiedad propia aún estaba lejos de concretarse, todo era una ilusión, un enfrentar la vida sin perder la esperanza. Una anécdota de María Cisternas, bien traduce el esfuerzo permanente, desde la infancia, por cumplir, por ser parte, por integrarse, pese a vivir en rucos, sin electricidad, alcantarillado ni agua potable, llegando de noche a casa tras la caminata de regreso de la escuela, las responsabilidades se asumían, las tareas escolares eran las mismas para todos.
“Igual teníamos que hacer tareas, y una tarea fue hacer un medidor de luz. Y yo decía, ¿de dónde voy a sacar un medidor de luz?, porque nosotros no teníamos medidor ni luz acá. Fui a la casa de mi abuelita en la ciudad, y bueno, con esas cámaras antiguas, le saqué una foto al medidor de luz. Y era con esos tapones, así antiguo. Después llegué a la casa y lo hice, y lo llevé al colegio. Incluso, cuando llegué, había varios compañeros que no habían llevado el trabajo. Entonces la profesora llamó al director y le dijo: ‘mire, esta niña vive en Coloso, ellos no tienen luz, no tiene agua, pero mire, ella cumplió con su trabajo’, así que fui la alumna destacada del mes en el diario mural del colegio”.


Las dificultades
Si bien fueron décadas las que los colosinos vivieron luchando por acceder a una casa propia, la dificultad más sentida que se vivió en Coloso no fue la vivienda, ni el sustento: fue el poder trasladarse al colegio, ello determinó que las familias vivieran fragmentadas, en tanto no lograsen encontrar el medio para trasladar cada día a sus hijos hasta la escuela.

Violeta Guerra bien conoce la exposición y el enorme sacrificio que significaba levantarse cada día al alba para preparar la vida y emprender una caminata de dos horas hasta la Chile, que es lo que hoy conocemos como el Campus Coloso de la Universidad de Antofagasta, en donde estaba el paradero de transporte público más cercano.
“Yo me iba a las 9 de la mañana con mi hijo, lo bañaba en el Mercado y almorzábamos. Él estudiaba en calle Arica, a las 18:30 volvíamos caminando desde la UA, llegábamos a las 9 de la noche, las caminatas eran un sufrimiento. Los viejitos me iban a esperar a Roca Roja por los perros salvajes. Cuando ellos, ‘el Polito’, ‘el Mamonte’ y ‘el Pericotiche’. me iban a buscar ya no se sentían los chiflidos”.
Aquellos silbidos eran de los pirquineros del sector de Roca Roja, que explotaban el mineral en el sector en los años 80’.
Esta dificultad, que se prolongó largamente, se establece en cada relato de los habitantes de Coloso, pero para los niños es aún más determinante. Sergio Avalos recuerda que: “Había que hacer dedo, había que estar a la voluntad de alguien que te trajera, o si no simplemente caminar”. Una opción sólo para los varones, para las niñas era más complicada la existencia.
Las niñas, siempre más protegidas por su entorno, vivían con mucho menos libertad. Con los años algunos colosinos pudieron contar con algún medio de transporte propio y ese era utilizado preferentemente para transportarlas al colegio, para evitar exponerlas al traslado a pie por las soledades y peligros del camino.Así quedó estampada en la memoria de Valeska, hermana de Sergio. Ella tenía 9 años al llegar a la caleta y rememora: “Era muy bonito acá, en ese tiempo. Nada más que lo triste era que había que ir a la escuela en moto, había un caballero que tenía una moto y nos llevaba a Patricia Marín y a mí. Había que levantarse muy temprano y todo esto era desierto, una oscuridad acá”.
Pero ese privilegio no era una constante, lo cotidiano era la caminata, como recuerda María Cisternas. “Nosotros salíamos tipo 10 de la mañana, con nuestras mamás, caminando eran como dos horas y tanto. En una bolsita llevábamos la ropa del colegio, porque llegábamos al colegio a lavarnos, cambiarnos ropa y almorzar, para estar listos, en ese tiempo no pasaban vehículos… de vuelta llegábamos de noche”.
Pese a todo el esfuerzo que se requería día a día, no faltaban a clases, el anhelo tan humano de compartir con otros se imponía, como cuenta María. “Faltábamos pocas veces. Yo creo que la misma necesidad de nosotros de ser niños, de ir al colegio, pero para ir al recreo, para juntarnos a con más niños, para jugar, eso nos hacía ir igual”.
La habitual problemática del transporte se transformaba en crítica en caso de requerir atención médica, Haydee Miranda relata sus idas al consultorio con su hijo mayor Robinson para los controles médicos cotidianos. “Nos íbamos a las 5 de la mañana, caminando llegábamos a las 8 al consultorio sur, el de calle Borgoño, el pobrecito llegaba helado, helado”.
La misma necesidad en caso de emergencia podía convertirse en una tragedia, Pedro Valderrama relata cómo a duras penas pudo llegar a dar aviso a carabineros para que llamaran a la ambulancia cuando su esposa Haydee estaba por dar a luz. “Iba pedaleando, llevaba una sonajera llegando al regimiento, llegué con los puros aros de la bicicleta, menos mal que alcanzó a llegar la ambulancia y no la tuvo acá, sola”.

El transporte, esa era la gran dificultad de Coloso, fueron décadas con ese sufrimiento constante, hasta que la organización de la comunidad comenzó a ver frutos: primero obtuvieron el apoyo económico del municipio para subsidiar el costo del traslado en bus de los niños que estudiaban en la ciudad.

María Cisternas, que era aún una niña en esa época, relata: “Me acuerdo cuando don Manuel Villalobos era el presidente y fue a la municipalidad a pedir un transporte escolar, o una ayuda monetaria para ver qué podíamos hacer…Y llegó el ‘vampiribus’ que era una micro verde, de esas micros antiguos, ¡era fea! como una carroza y todos íbamos, así como vampiros, en la ventana cuando pasamos por la ciudad, porque para nosotros viajar en la ciudad y recorrer en una micro era novedoso”.
Ese apoyo se extendió por un tiempo, luego llegó el Puerto y con él el acceso al apoyo de Minera Escondida, que en un rol de colaborador proporcionó un servicio de bus escolar que se mantiene hasta hoy, ampliándose a dos buses, transportando a la enseñanza básica, media y superior.

Pero lo más trascendente lo lograron recién a inicios del nuevo milenio, cuando pudieron obtener el compromiso del Gobierno Regional, tal como explica Manuel Villalobos, presidente de la comunidad en esos años: “Por ahí por el 1999 o 2000, es que se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y ellos nos hicieron una conexión con la línea 102, con una frecuencia de una hora. Hoy la frecuencia es de 30 minutos, la primera llega a las 7:30 horas. y la última a las 21:30 horas”.