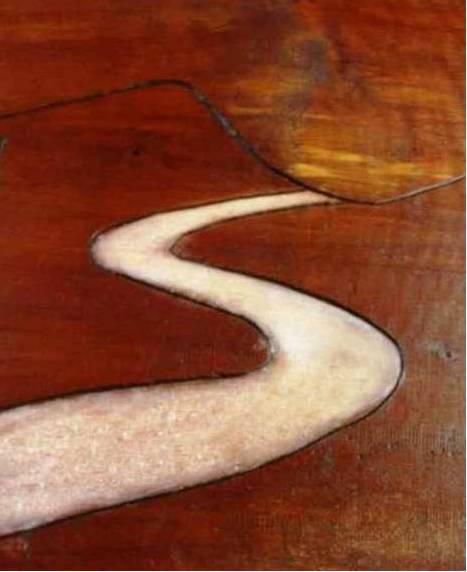APUNTES IGNACIANOS
ISSN 0124-1044
Director
José Roberto Arango, S.J.
Consejo Editorial
Javier Osuna, S.J.
Darío Restrepo, S.J.
Iván Restrepo, S.J.
Carátula
Camino de Emaús. Imagen tomada de: lectiofilos.blogspot.com
Diagramación y composición láser
Ana Mercedes Saavedra Arias Secretaria General del CIRE
Tarifa Postal Reducida: Número 2012-123 Vence 31 de Dic./2012
472 La Red Postal de Colombia
Impresión:
Editorial Kimpres Ltda. Tel. (1) 413 68 84
Redacción, publicidad, suscripciones
CIRE - Carrera 10 N° 65-48
Tels. 57-1-640 50 11 / 57-1-640 01 33 / Fax: 57-1-640 85 93
Página Web: www.cire.org.co
Correo electrónico: cire@cire.org.co
Bogotá, D.C. – Colombia (S.A.)
Suscripción Anual 2013
Colombia: Exterior: $ 70.000 90 (US)
Número individual: $25.000 Cheque contra un Banco de U.S.A. a Cheques: Compañía de Jesús nombre de: Compañía de Jesús
Apuntes Ignacianos
Número 68 Año 23
Mayo-Agosto 2013
Caminos para el encuentro con Dios
CENTRO IGNACIANO DE REFLEXION Y EJERCICIOS - CIRE
Espacios para el Espíritu
Carrera 10 Nº 65-48. Tel. 640 50 11
Bogotá - Colombia
Nuestros Números en el 2013
Enero-Abril
Educación y espiritualidad ignaciana
Mayo-Agosto
Caminos para el encuentro con Dios
Septiembre-Diciembre
XIII Simposio de Ejercicios Espirituales
«Discernimiento y Signos de los Tiempos»
Caminos para el encuentro con Dios
Geraldo de Mori, S.J.
Mirando a Dios que te mira.
Robert R. Marsh, S.J. «Él
Rossano Zas Friz, S.J.
Juan C. Villegas, S.J.
Deseos de Conversión e Idoneidad.
Jaime Emilio González Magaña, S.J.
Presentación
Apartándonos excepcionalmente de la costumbre de publicar escritos producidos en casa, este número de «Apuntes ignacianos» pone en manos de nuestros lectores varios artículos aparecidos en publicaciones homólogas a la nuestra, referidos a aspectos diversos e importantes de la relación con Dios que los Ejercicios espirituales fomentan, y a los que quizás no tendrían un fácil acceso, bien sea por la lengua o por el tipo de publicación.
Tradujimos en primer lugar la iluminadora y compacta visión del proceso seguido en los Ejercicios espirituales, que bajo una perspectiva antropológica ofrecía recientemente Geraldo de Mori en la revista Itaici. El autor va descubriendo, mediante un análisis de los elementos claves de los Ejercicios, la figura y las dinámicas del ser humano que ellos suponen y ponen en juego a lo largo de las cuatro semanas.
Con este artículo como marco, otros escritos van tocando algunos puntos particulares de esa relación a la vez cercana y arcana que Dios ha querido entablar con nuestra condición humana. Hace apenas unos años aparecía en la revista The Way del Reino Unido un artículo muy sugerente de Robert R. Marsh, acerca de lo que supone la tercera adición (EE. 75) que san Ignacio propone al ejercitante para introducirlo, bajo una perspectiva eminentemente relacional, en cada uno de los momentos de oración que van jalonando el recorrido.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 1-2
Enseguida tenemos ocasión de seguir las huellas del itinerario místico que el beato (¿próximamente santo?) Pedro Fabro nos fue trazando en su Memorial, primero a manera de recuerdo, cuando va describiendo la evolución espiritual de sus primeros años y luego, cuando en forma de un ‘diario espiritual’ va consignando las gracias que Dios le concede y las dificultades que experimenta, a medida que va viviendo la intensa experiencia pastoral de sus últimos años. Tal es el itinerario que nos es dado recorrer bajo el acertado escrutinio que Rossano Zas Friz fue haciendo de todas las riquezas contenidas en el Memorial.
Sin abandonar la perspectiva mística, pero esta vez mirada bajo su aspecto sicológico y relacional y con el enfoque muy propio y original con que Juan C. Villegas acostumbra presentar los Ejercicios, el siguiente artículo sirve de abrebocas para seguir y comprender la consistente metodología que utiliza el autor en su reciente publicación: «Ejercicios espirituales para ordenar la vida según el Reino de Dios».
Cierra la edición el artículo de Jaime Emilio González Magaña, frecuente colaborador de nuestra revista, en el cual estudia la ‘conversión’ y la ‘idoneidad’ como disposiciones claves para ser el ‘sujeto’ que los Ejercicios requieren, y al hacerlo recurre al hipotético caso de Martín Lutero como posible sujeto de los mismos.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 1-2
La antropología de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola: Lectura narrativa o diacrónica*
Geraldo de Mori, S.J.**
INTRODUCCIÓN
Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio (EE.EE) no son una obra de teología. No pretenden entonces ser un tratado de cristología, de eclesiología, de antropología, de cosmología o de ética. Esto no significa, sin embargo, que no vehiculen una visión de Dios, de Cristo, de la Iglesia, de lo humano, del mundo o de los comportamientos morales. Con ese título se justifican diferentes lecturas que pueden ser hechas de esos diversos aspectos de la obra del Peregrino de Manresa. El texto que se propone aquí quiere ayudarnos a entender qué experiencia y qué visión del ser humano se pueden extraer del texto ignaciano. Para eso haremos una lectura de tipo narrativo o diacrónico, que retomará el proceso espiritual y teológico de las distintas semanas y sus elementos antropológicos1.
* Artículo Publicado en ITAICI – Revista de espiritualidade inaciana, n. 90 (dezembro 2012), Indaiatuba, SP, Brasil, p. 5-25. Traducción de José Roberto Arango, S.J.
** El autor es padre jesuita, doctor en Teología por las Facultés Jésuites de Paris – Centre Sèvres –, profesor de Antropología y Escatología cristianas en la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología (FAJE), Belo Horizonte, donde es director del Departamento de Teología y Coordinador del Programa de Posgrado.
1 Este texto presenta, de forma resumida, la primera parte del curso dado en Itaicí entre el 7 y el 9 de septiembre de 2012. Los textos de los EE.EE. son tomados directamente del texto autógrafo (N.T.).
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
Dos observaciones previas son importantes antes de cualquier lectura de la antropología de los EE.EE2: 1) El vocabulario no propone un esquema antropológico nuevo, sino recurre a términos diversificados – dualidad cuerpo/ alma [47, 87], potencias del alma: memoria, inteligencia, voluntad [45, 246], trilogía de las intenciones, acciones y operaciones [46], sentidos corporales: ver, oír, tocar, sentir, saborear [66-70], afectos desordenados [1], deseo [48], etc. – indicando con eso la complejidad multifacética del ser humano; 2) La identidad del ser humano que tiene en cuenta el texto está determinada por la relación con Dios. En este sentido, lo crucial en los EE.EE es el encuentro del ejercitante con Él. Este encuentro nos ofrece una clave de interpretación de la complejidad poliédrica de la realidad humana. Los EE.EE ofrecen, por lo tanto, un proceso que llevará al ejercitante a «buscar y a encontrar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salvación de su alma» [1]. En este sentido, lo humano solo se realiza en la medida en que «su divina majestad, así de su persona como de todo lo que tiene se sirva conforme a su sanctísima voluntad» [5]3. Enseguida indicaremos cómo esto se da en la dinámica de las cuatro semanas. Se trata, como veremos, de una lectura narrativa de lo humano basada en textos y temas provenientes de la Sagrada Escritura y de su interpretación por la tradición y teología cristianas.
1. Perspectiva antropológica del Objetivo
y del Prosupuesto de los EE.EE.
Antes de iniciar la experiencia, después de la presentación de las Anotaciones «para tomar alguna inteligencia en los exercicios spirituales» [1], Ignacio afirma que los EE.EE tienen como objetivo ayudar a aquel que los hace a «vencer a sí mismo y ordenar su vida, sin determinarse por affección alguna que desordenada sea» [21]. Esta victoria sobre sí puede parecer puro voluntarismo o búsqueda de la perfección por sí misma. De hecho, para muchos la espiritualidad y la antropología ignaciana, y aquellos que las
2 Para una iniciación al estudio de los EE.EE, cfr. J. B. LiBanio, A escola da libertade. Subsídios para meditar, São Paulo: Loyola 2010; a. Domoustier, Les exercices spirituels de S. Ignace de Loyola. Lecture et pratique d’un texte, Paris: E. Facultés Jésuites de Paris 2006; s arzuBiaLDe, Ejercicios espirituales de S. Ignacio. Historia y análisis, Bilbao – Santander: Mensajero – Sal Terrae 1991. e. Pousset, La vie dans la foi et la liberté. Essai sur les exercices spirituels de S. Ignace de Loyola. Paris (manuscrit), 1972.
3 Cfr. F. J. r. Pérez, Hombre. En: J. G. Castro, de (Editor). Diccionario de espiritualidad Ignaciana. Bilbao – Santander: Mensajero – Sal Terrae 2007, p. 942-947.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
La antropología de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola: Lectura narrativa o diacrónica
encarnan, especialmente los jesuitas, son voluntaristas. Sin embargo, esta perspectiva es cuestionada por lo que sigue, pues el trabajo propuesto al ejercitante sobre sí mismo, que tiene carácter antropológico, apunta a poner orden en la vida a través del ordenamiento de los afectos. Esta definición de los EE.EE es extremadamente importante para comprender la visión de lo humano que brotará de ella. Como veremos, la victoria sobre sí pasa por un trabajo sobre los afectos que no es de orden voluntarista ético o ascético, sino del orden del encuentro místico con el Único que puede vencer el yo del ejercitante, pues su victoria es la de un don sin medida: el amor.
La espiritualidad y la antropología ignaciana, y aquellos que las encarnan, especialmente los jesuitas, son voluntaristas
Dado el objetivo general de la experiencia, Ignacio establece en el nº 22, un Prosupuesto, que tiene apariencia de consejo pedagógico/psicológico, cuyo tenor tiene un significado antropológico y teológico importantísimo. Según el texto, tanto quien da los Ejercicios como quien los recibe debe estar «más prompto a salvar la proposición del próximo, que a condenarla». Esta «salvación de la proposición del otro» es la condición de posibilidad de toda relación auténtica. En el fondo, ella nos remite al reconocimiento mutuo, tan necesario en las relaciones más primarias y fundamentales de la existencia humana, pero también en las relaciones que rigen el tejido social, económico y político de las sociedades, como bien lo muestra la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo movimiento que lucha por el reconocimiento de la propia dignidad, presente en tantos movimientos sociales del pasado y del presente de la historia humana4. El significado general de este Prosupuesto adquiere un sentido teológico y antropológico más profundo al final de la experiencia propuesta por los EE.EE, en el nº 231, cuando, antes de hacer la contemplación para alcanzar el amor, Ignacio pide al ejercitante que tenga en cuenta dos cosas: la primera, que el amor consiste más en obras que en palabras; la segunda, que «el amor consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene o de lo que tiene o puede, y así, por el contrario, el amado al amante». Esta nota da el contenido teológico al
4 El tema del reconocimiento es recurrente en la filosofía de los dos últimos siglos. Se volvió célebre en la dialéctica del señor y esclavo tal como la presentó Hegel en la Fenomenología del espíritu. Fue retomado recientemente por P. riCoeur, Parcours de reconnaissance. Trois études. París: Stock 2004.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
Prosupuesto del inicio, pues, en verdad, «la salvación de la proposición del otro» no debe ser regida solo por la lógica del reconocimiento mutuo, de tipo antropológico y ético, sino por la dinámica de un don que la sobrepasa, cuya fuente es la dinámica divina del amor.
2. El horizonte antropológico del Principio y Fundamento
Los estudiosos de los EE.EE saben que el texto del Principio y Fundamento no es del período de Manresa, sino que fue redactado cuando Ignacio se encontraba en París. El propio género literario es diferente, pues se trata de una definición, parecida a las de la escolástica de la época. Aun así, este texto tiene un papel importante en el conjunto de los EE.EE, pues sirve de pórtico o de horizonte para el conjunto de la experiencia. En el fondo, la serie de definiciones que propone, presenta al ejercitante el itinerario que deberá recorrer. El trabajo sobre sí, cuya implicación primera lleva al reconocimiento del otro, le es presentado de forma condensada, afirmativa y propositiva. Este texto prefigura y compendia también la particularidad de la antropología ignaciana, anticipando al ejercitante los principales rasgos del acontecimiento de gracia que podrá experimentar. Veamos cuáles de esos rasgos son de tipo antropológico.
El primer elemento que se evidencia en el texto es que el ser humano es creatura que tiene un fin, o sea, él es criado «para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor» [23]. Por un lado, se afirma que el ser humano es esencialmente creatura, que lo que lo caracteriza genuinamente no es algo neutro, sino que su ser es relacional, ex-céntrico, vuelto hacia Dios. Por otro lado, al afirmar la condición de creatura del ser humano, el Principio y Fundamento asume igualmente que el estatuto de tal condición es orientado, o sea, el ser humano es intrínsecamente direccionado, posee una apertura constitutiva que lo trasciende y sin la cual no puede comprenderse. Es criado por Dios y para Dios. Para Ignacio, esta direccionalidad no es alienación o renuncia de algo fundamental de lo humano, sino la condición misma del «salvar su ánima», o sea, el ser humano se realiza solamente en este «para» Dios. La alabanza, el servicio y la reverencia no son dos fines sino un único fin. Esto vuelve en el preámbulo para hacer elección, que une el servicio/ alabanza de Dios y la salvación del alma [169]. Toda esta dinámica está en concordancia con el marco de la creación que está relacionada con la finalidad del ser humano: «y las otras cosas sobre la faz de la tierra son criadas
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
La antropología de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola: Lectura narrativa o diacrónica
para el ser humano, para ayudarlo en la consecución del fin para el cual fue criado». La experiencia de las semanas presentará cómo se da esto de forma narrativa.
El segundo elemento propuesto por el Principio y Fundamento es el modo como ese «para» se realiza históricamente. El texto muestra la compleja significación de este «para» de nuestra condición de creatura, advirtiendo que el fin de la realidad humana tiene que ser jerarquizado internamente. Se trata de «alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor» y así «salvar su ánima». El mundo, la historia y el ser humano son llamados a una orientación teocéntrica. Esta orientación, sin embargo, no acontece de modo pacífico, como lo indica el resto del Principio y Fundamento. De hecho, la condición de creatura puede entrar en crisis por una inadecuada relación con las cosas. La creación es vista como mediación entre el ser humano y Dios, potenciando o imposibilitando esta relación. Existen cosas que «ayudan» y otras que «impiden» la relación. Una vez que el ser humano es constitutivamente referencialidad teocéntrica, todo adquiere una valoración que no está establecida definitivamente. Entre el «…ha de usar de ellas tanto… cuanto…» y el «…tanto debe quitarse dellas, cuanto…» se abre un espacio que implica el constante ejercicio de la libertad. El ser humano deberá dejar aquello que lo aleja de su vocación o le impide alcanzar su fin. La diferencia se transforma así en tarea existencial, en trabajo sobre la libertad delante de lo que es creado, sea en aquello que toca la existencia en su finitud –vida larga/corta, salud/ enfermedad–, sea en relación al deseo de poseer: riqueza/pobreza-, sea en el deseo de infinito intramundano: honra/deshonra. La perspectiva global del Principio y Fundamento es, sin embargo, optimista y abre su camino delante de otras antropologías pesimistas. La realidad humana es destino paradójico, pero no vacío.
El tercer elemento presente en el texto tiene que ver con la existencia como respuesta y seguimiento. A pesar de no nombrar explícitamente a Cristo, se puede percibir en la dinámica propuesta en el texto una cristología implícita. De hecho, en el marco del Principio y Fundamento se enuncia el problema que supone para el ser humano asumir las consecuencias de su destino/vocación/orientación: la respuesta al desafío que es ser creatura. «Es menester hacernos indiferentes» a todas las cosas criadas. Se trata de un distanciamiento orientador, que permite al ser humano restaurar su auténtica orientación teocéntrica. Este distanciamiento debe traducirse en un proceso
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
En el Principio y Fundamento tenemos, por tanto, un esbozo de lo que es el ser humano según los Ejercicios
Espirituales
espiritual que conduzca a una opción y lleve a vivir «solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados». La gracia que se recibirá está dada en forma de elección. La indiferencia termina siendo una no indiferencia, o sea, asumir la praxis de Jesús, lo cual es dado en el seguimiento tal cual será presentado en la segunda, tercera y cuarta semanas. Este seguimiento afectará la existencia del ejercitante en todas sus dimensiones, como lo indica la oración preparatoria [46]. Las intenciones, acciones y operaciones son las que deberán ser ordenadas al servicio y alabanza de su Divina Majestad. El ofrecimiento final de la contemplación para alcanzar amor dice lo mismo: «toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer» [234].
En el Principio y Fundamento tenemos, por tanto, un esbozo de lo que es el ser humano según los EE.EE. Todo se define a partir del encuentro Creador-creatura, encuentro que produce una trama relacional entre Dios, el ser humano y el mundo, y que se esboza de la siguiente manera: en relación a Dios, el ser humano está destinado a descentrarse, desbordándose en alabanza, reverencia y servicio; en relación a las cosas (mundo), se afirma como centro en relación a ellas, pero eso no significa ninguna praxis utilitarista. Las cosas tienen carácter sacramental y tienen un fin, como el ser humano. El significado de esto lo encontramos en la contemplación para alcanzar amor: Dios habita en su creación y la creación nos conduce al Creador. Hacerse indiferente es un proceso permanente, que exige discernimiento. Ese proceso se va dando en el seguimiento.
3. La ordenación de los afectos: Primera Semana
La parte propiamente narrativa de los EE.EE comienza con la Primera Semana, que comprende cinco ejercicios, de los cuales uno es repetición del primero y del segundo [62-63], y el otro es el resumen del tercero [64]. Retomaremos brevemente las principales líneas del contenido fundamental de estos ejercicios y su significado antropológico y teológico.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
El primer ejercicio comprende, como lo enuncia Ignacio, la oración preparatoria, dos preámbulos, tres puntos y un coloquio. La oración preparatoria resume el Principio y Fundamento y el objetivo general de los EE.EE.: ordenación de las intenciones, acciones y operaciones al servicio y alabanza de su Divina Majestad [46]. El primer preámbulo ofrece una nota explicativa sobre la composición de lugar, extremamente importante pues es a partir de la imaginación que el ejercitante se dejará conformar e configurar a Cristo pobre y humilde. En la primera semana se le pide a la imaginación que vea aspectos típicamente antropológicos: «mi ánima ser encarcerada en este cuerpo corruptible» y «todo el compósito en este valle como desterrado entre brutos animales» [47]. El segundo preámbulo indica la gracia que se debe pedir y apunta a la dimensión a partir de la cual el ejercitante se configura a Cristo: el querer o el deseo. Aquí se debe pedir «vergüenza y confusión» [48]. El primer punto presenta el pecado de los ángeles, que se medita a partir de las tres potencias del alma: memoria, entendimiento y voluntad [50]. El contenido teológico es presentado de forma condensada, indicando el tenor del pecado de los ángeles:
Criados en gracia, no se queriendo ayudar con su libertad para hacer reverencia y obediencia a su Criador y Señor, veniendo en superbia, fueron convertidos de gracia en malicia, y lanzados del cielo al infierno [50].
El segundo punto también requiere el uso de las tres potencias para meditar sobre el pecado de Adán y Eva, por los cuales «quánta corrupción vino en el género humano, andando tantas gentes para el infierno» [51]. El contenido teológico de este punto es recordado así: cómo
Adán fue criado en el campo damaceno, y puesto en el paraíso terrenal, y Eva ser criada de su costilla, siendo vedados que no comiesen del árbol de la sciencia, y ellos comiendo, y asimismo pecando [51].
Después del pecado, «vestidos de túnicas pellíceas» fueron «lanzados del paraíso, vivieron sin la justicia original, que habían perdido, toda su vida en muchos trabajos y mucha penitencia» [51]. Finalmente, el tercer punto propone la meditación del «pecado particular de cada uno que por un pecado mortal es ido al infierno, y otros muchos sin cuento por menos pecados que yo he hecho» [52]. Se trata de «trayendo a la memoria la gravedad y malicia del pecado contra su Criador y Señor» [52]. Finalmente, el ejercitante es llevado, en el coloquio, a imaginarse delante de Cristo nuestro Señor, crucificado [53],
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
que de creador vino a hacerse hombre, y como de vida eterna llegó a muerte temporal, y de esta forma vino a morir por mis pecados [53], preguntándose lo que hizo, lo que hace y lo que hará por Él. Se esboza, en este ejercicio, lo que será la pedagogía ignaciana, que consiste en partir de lo más universal y originario (el pecado de los ángeles), pasando por la historicidad general (el pecado de Adán y Eva) hasta llegar a lo más particular (pecado de un hombre cualquiera).
El segundo ejercicio, dedicado a la meditación de los propios pecados, también comprende la oración preparatoria y dos preámbulos, pero propone cinco puntos. La oración preparatoria es la misma y los preámbulos también, aunque el segundo insiste en la intensidad de la gracia que se debe pedir: «crescido y intenso dolor y lágrimas por mis pecados» [55]. El primer punto, todavía recurriendo a las potencias del alma, recuerda el proceso que condujo al ejercitante a pecar, «mirando de año en año y de tiempo en tiempo» [56]. Sugiere para eso que se recuerde el lugar en que vivió el ejercitante, las relaciones que estableció con otras personas y la profesión que ejerció. El segundo punto lleva a la ponderación de los pecados cometidos, «mirando su fealdad y la malicia» [57]. El tercer punto propone comparaciones que pueden ayudar al ejercitante a percibir el alcance de sus actos: 1) quien es él en comparación con toda la humanidad; 2) las creaturas en comparación con Dios. Aquí el procedimiento es inverso: se parte de lo particular (el ejercitante) hasta llegar a lo más universal (Dios). En seguida emergen elementos propiamente antropológicos: 4) «mirar toda mi corrupción y fealdad corpórea»; 5) «mirarme como una llaga y postema, de donde han salido tantos pecados y tantas maldades y ponzoña tan turpíssima» [58]. El cuarto punto invita al ejercitante a «considerar quién es Dios, contra quien he pecado», recurriendo a sus atributos en comparación con los propios: su sabiduría y su propia ignorancia, su omnipotencia y la propia debilidad, su justicia y la propia iniquidad, su bondad y la propia maldad [59]. El quinto punto indica la experiencia que se debe alcanzar: «esclamación admirative con crescido afecto», pues Dios en su bondad dejó al ejercitante en vida, los ángeles lo custodiaron y rezaron por él, los santos intercedieron y rogaron por él, la creación y la tierra no lo destruyeron [60]. El ejercicio termina con un «coloquio de misericordia, razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor» porque «ha dado vida hasta agora» al que hace los ejercicios, quien a su vez propone enmendarse en el futuro [61].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
El tercer ejercicio es la repetición del primero y del segundo con tres coloquios. Se trata de una repetición que debe concentrarse en los puntos en los cuales el ejercitante sintió «mayor consolación o desolación o mayor sentimiento espiritual» [62]. Las reglas de discernimiento para la primera semana [313-327] y las adiciones [73-90] ofrecen elementos de tipo pedagógico y práctico para alcanzar el fin anhelado. Las repeticiones propuestas indican que la victoria sobre sí y el ordenamiento de los afectos son dados en el proceso de consolación / desolación, que el ser creado «para» y el hacerse indiferente pasan necesariamente por el «sentimiento espiritual». Ignacio propone enseguida el triple coloquio, iniciando con Nuestra Señora, pasando por el Hijo y culminando en el Padre. El contenido del coloquio es el «interno conocimiento de mis pecados» personales y el «aborrecimiento dellos», el sentimiento del desorden de las acciones para aborrecerlas, enmendarse y ordenarse, el conocimiento del mundo, para también aborrecerlo y apartarse de lo mundano y vano [63]. Es reveladora la repetición del término «aborrecimiento», presente en el coloquio a María, a Jesús y al Padre. Aquí tampoco se puede decir, a pesar de pedir «conocimiento del mundo para aborrecerlo», que la perspectiva de fondo sea pesimista. Se trata, en el fondo, de apartarse de lo que impide realizar el fin para el cual el ser humano fue creado, el «para» del Principio y Fundamento.
El cuarto ejercicio, que es el resumen del tercero, cumple también una función pedagógica importante: hacer que «el entendimiento sin divagar discurra assiduamente por la reminiscencia de las cosas contempladas en los exercicios pasados» [64]. Se trata de grabar, en lo más profundo de sí, los dones recibidos del proceso de conversión.
El quinto ejercicio propone la meditación del infierno. También comprende la oración preparatoria, dos preámbulos, cinco puntos y un coloquio. La composición de lugar del primer preámbulo incita al ejercitante a «ver con la vista de la imaginación la longura, anchura y profundidad del infierno». En el segundo preámbulo, quien hace los EE.EE debe pedir
Interno sentimiento de la pena que padescen los dañados, para que si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado [65].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
Este ejercicio no deja de ser una inversión del Principio y Fundamento, pues ilustra lo que es una vida que se olvida del «amor del Eterno Señor», o sea de una vida cuya vocación / destino culmina en la condenación. Los diferentes puntos presentan el primer ejercicio práctico de aplicación de sentidos. Comienza con la visión de los «grandes fuegos» y de las «almas como cuerpo en cuerpos ígneos» [66], pasa a la audición de «llantos, alaridos, voces, blasfemias contra Christo nuestro Señor y contra todos sus santos» [67], y después al olfato que huele «humo, piedra azufre, sentina y cosas pútridas» [68], al gusto, que es llamado a saborear «cosas amargas, así como lágrimas, tristeza y el verme de la consciencia» [69], y termina con el tacto, que debe sentir como las llamas «tocan y abrasan las ánimas» [70]. El imaginario al cual Ignacio nos invita es el que tenía disponible en su tiempo, aunque, además de identificar el infierno con un lugar, también lo identifica con ciertas experiencias existenciales de frustración, tristeza y remordimiento de la consciencia. El coloquio con el cual termina el ejercicio es a Cristo. Se trata de traer a la memoria las almas que están en el infierno, por no haber creído en la venida de Cristo o porque, creyendo, no vivieron conforme a los mandamientos de Cristo. El coloquio termina con una acción de gracias por el hecho de que el ejercitante no pertenezca a ninguno de los grupos que no acogieron a Cristo y por haber sido objeto de la piedad y de la misericordia del mismo Cristo.
Este breve resumen del contenido de los cinco ejercicios de la primera semana indica al mismo tiempo el sentido de la propuesta de esta semana y los distintos elementos antropológicos que son afectados o exigidos por los diferentes ejercicios. No se trata aquí de analizar en detalle todo esto, sino apenas de mostrar cómo, a la luz de la antropología cristiana, la experiencia de esta semana nos va narrando algo sobre lo humano.
El primer dato importante para señalar es sin duda el lugar del pecado en la antropología de los EE.EE y el papel que ocupa en la comprensión cristiana del ser humano. Por un lado, el hecho de dedicar la primera semana a la meditación sobre el pecado puede ser visto como síntoma de la centralidad de este tema en la antropología ignaciana, que sería así identificada como pesimista. Por otro lado, iniciar la experiencia con este tipo de contenido parece determinar una lectura antropológica hamartiacéntrica5,
5 Término técnico utilizado para hablar de la perspectiva que enfatiza mucho el pecado (=hamartía en griego).
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
en la cual Cristo interviene en la historia humana en función del pecado y no como plena revelación de lo humano. Para responder a estas dos cuestiones es necesario retomar brevemente el lugar que ocupa el pecado en la Biblia y en el conjunto del pensamiento cristiano.
Para algunos filósofos contemporáneos, la cuestión del pecado es una de las respuestas al problema del mal6. Visto, además de todo, en su dimensión moral, o sea, como resultado de la intervención humana y no tanto como fatalidad, el mal habría sido tematizado simbólicamente como pecado, sobre todo, por la predicación profética del Antiguo Testamento. Los otros símbolos fundamentales a partir de los cuales el mal es confesado son la mancha y la culpa, la primera más objetiva, habiendo hecho emerger la idea de la conciencia responsable por el mal moral. Esos símbolos están relacionados entre sí y alcanzaron, en el seno de las diferentes culturas, varias expresiones narrativas -los mitos-, de los cuales algunos identifican el mal como algo ontológico y anterior a la libertad, como el caso del mito Enuma Elish, elaborado por los babilonios, y que hace del mal algo que se extiende a los dioses, o el de los mitos trágico y órfico, presentes en la Grecia antigua. El primero asocia el mal al destino y el segundo a la materia. El judaísmo, fiel a su comprensión del mal en cuanto pecado, elaboró el mito adámico, para el cual el mal, a pesar de enigmático, es fruto de la libertad humana infiel a la alianza. De hecho, en Israel el pecado es una noción relacional, que se expresa sea en la ruptura de los lazos del pueblo con Dios, sobre todo a través de la idolatría, sea en las diferentes formas de olvido del otro -el prójimo- principalmente el pobre, la viuda y el huérfano. El pecado, sin embargo, nunca es la primera experiencia en Israel, pues lo primero es el ofrecimiento de la alianza, el don de la gracia, que se expresa siempre en términos de salvación. La ley aparece, por eso, como salvaguarda de la experiencia de la alianza. El pecado interviene como transgresión de la ley, apartamiento de la alianza, infidelidad al Dios que es siempre fiel. Incluso en el mito adámico (Gn 3), el pecado irrumpe en medio de una creación buena (Gn 2). El Nuevo
El pecado interviene como transgresión de la ley, apartamiento de la alianza, infidelidad al Dios que es siempre fiel
6 Cfr. P. riCoeur, Philosophie de la volonté. Finitude et culpabilité 2. La symbolique du mal. París: Montaigne 1960; O Mal: um desafio à filosofía e à teología. Campinas: Papirus, 1988.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
Testamento mantiene esta perspectiva. Jesús inicia su ministerio llamando a la conversión (Mc 1, 15) y critica toda identificación del mal con algo exterior al ser humano, que lo vuelve impuro (Mc 7, 15.18). Por el contrario, es de dentro del corazón y de la libertad humana de donde procede el mal (Mc 7, 19-23). Incluso Pablo, a pesar de defender la tesis de que toda la humanidad está bajo el yugo del pecado (Rm 1, 18-3, 21), reconoce que fue «por medio de un solo hombre como el pecado entró en el mundo» (Rm 5, 12), lo que significa que el pecado intervino en medio de una creación buena a través de la libertad fallida.
Los símbolos y las narrativas bíblicas del pecado siempre coexistieron con los de la mancha y de la culpa, dando origen a los rituales de purificación y expiación, algunos de ellos practicados en el templo (Lc 2, 22-24); otros hacen parte de las prácticas cotidianas de purificación (Mc 7, 1-4). Entre las señales realizadas por Jesús, se encuentra la del perdón de los pecados (Mc 2, 5). La vida y la misión del nazareno serán entonces vistas como realizadoras del perdón y la reconciliación definitivos entre Dios y la humanidad (Mt 26, 28; Rm 3, 24-26).
La tradición sacramental, principalmente la bautismal, y parte de la reflexión teológica posteriores fueron progresivamente releyendo el evento cristológico, sobre todo, en clave hamartiacéntrica, o sea, en función del pecado de la humanidad. En este proceso, mucho contribuirán las reflexiones de San Agustín sobre el pecado original, al inicio del siglo V, y la de San Anselmo sobre la necesidad de la encarnación, en el siglo XI. El primero, que se contrapone a Pelagio7, retoma la lectura paulina de la pecaminosidad universal y afirma que el pecado de Adán afectó no sólo a él, sino a toda su descendencia, que ese pecado es transmitido y que sin la gracia divina no podemos vencerlo. El segundo, percibe en el pecado original una ofensa tan
7 Pelagio, monje originario de Bretaña, vivía en Roma y migró al norte de África después de la caída de Roma (S. IV-V). Afirma que el pecado de Adán lo afectó solamente a él, no a su descendencia. Por eso, cada ser humano, al nacer, puede o no pecar como Adán, que es un mal ejemplo que podemos seguir o no seguir. Los discípulos de Pelagio defenderán a partir de ahí la tesis de la habilidad moral para no pecar, y de que en efecto, hubo personas que no pecaron, y defenderán la no necesidad del bautismo de los niños. La Iglesia del norte de África reaccionó a esto y condenó en varios sínodos y concilios las tesis pelagianas, viendo en ellas una amenaza a la necesidad de salvación dada por Cristo. A partir de esta controversia se fue formulando la doctrina del pecado original y la de la necesidad imprescindible de la gracia de Cristo para la salvación de todos.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
La antropología de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola: Lectura narrativa o diacrónica
grave a la honra divina, que solamente un Dios-Hombre podría pagarla, de donde se ve la necesidad de la encarnación en vista de la redención8. Este énfasis, dada la necesidad de la gracia de Cristo para el perdón de los pecados, impidió que fueran valorados otros aspectos de su acción en beneficio de la humanidad, como por ejemplo, los de la tradición de la Iglesia oriental que, sin relativizar la gravedad del pecado de Adán, insiste más en el papel desempeñado por Cristo en la divinización del ser humano. Según algunos teólogos, las dos perspectivas se complementan, ya que una enfatiza más la historicidad concreta de la humanidad y la otra, su destino o su vocación.
Los textos ignacianos evocados más arriba son ciertamente tributarios de la perspectiva latina, tanto de su insistencia en el pecado como primera situación del ser humano delante de Dios, como de la necesidad de Cristo para la salvación. Sin embargo, no se puede decir que Ignacio y la espiritualidad que él dejó a la Iglesia sean pesimistas. En efecto, en la época en que él vivió, la herencia agustiniano – anselmiana había producido dos lecturas opuestas: la de Erasmo, más optimista, que decía que el libre arbitrio continuaba intacto en el ser humano después del pecado; la de Lutero, más pesimista, que pensaba que después del pecado de Adán el libre arbitrio esta prisionero9. Los ejercicios de primera semana no entran ciertamente en este debate, pero recogen lo que la tradición latina anterior había sistematizado. El tema del pecado parece desencadenar el conjunto de la experiencia de los EE.EE, si bien esta afirmación pueda ser matizada si se tiene en cuenta el Principio y Fundamento y el inicio de la meditación de los dos primeros puntos del primer ejercicio. De hecho, la vocación teocéntrica del ser humano es central en el primer texto, y el ser creado «para» de los ángeles y los primeros padres es el que da origen a la meditación en el segundo texto. El reconocimiento de esta matización no hace inválida, sin embargo, la afirmación anterior, si se tiene en cuenta que el conjunto de la primera semana es consagrado a la meditación sobre el pecado y si se tiene presente el proceso de ordenación de los afectos, que es el de la liberación de la libertad.
8 Para profundizar más en esta temática, cfr. V. Grossi, y B. sesBoüé, O Pecado original e pecado das origens: da santo Agostinho ao fim da idade Média. In B. sesBoüé, (Director). História dos dogmas 2. O Homem e sua salvação (Séculos V-XVIII). São Paulo: Loyola 2003, p. 133-190; B. sesBoüé, Jésus-Christ. L’unique médiateur. Essai sur la rédemption et le salut. París: Desclée 1988, p. 327-356.
9 Cfr. V. Grossi, e B. sesBoüé, O Pecado original e pecado das origens: do concilio de Trento à epoca contemporânea. In História dos dogmas 2. O homem e sua salvação, op. cit., p. 191-227.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
Puede parecer extraño a muchos que el primer ejercicio comience con un punto en el cual se tematiza el pecado de los ángeles y que el último ejercicio proponga una meditación sobre el infierno. De hecho, buena parte de la teología contemporánea casi no habla ya de ángeles y de infierno. ¿Qué sentido antropológico o teológico habría que dar a tales temas?
Como señalamos, la simbólica del pecado, los ritos de purificación, el mito adámico y la reflexión conceptual sobre el pecado original elaborado por la teología, son intentos de respuesta al problema del mal moral. Para el judaísmo y el cristianismo, Dios no es responsable del mal, una vez que todo lo que Él creó es bueno o, en el caso del ser humano, «muy bueno (Gn 1,31)». El mal irrumpió en el mundo a través de la desobediencia de una libertad creada para la comunión y la alianza. ¿Por qué falló esa libertad? A pesar de responsabilizar enteramente al ser humano, el mito adámico, a través de la figura de la serpiente, matiza esta responsabilidad, pues Adán y Eva son seducidos. En Gn 3 la serpiente no es el demonio; ejerce una función de tentación, desfigurando la palabra divina y conduciendo a la primera pareja al pecado. El Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, la identifica con satanás, que es llamado «seductor de toda la tierra habitada», y que posee sus ángeles que, como él, son expulsados de la tierra (Ap 12, 9). En el evangelio de Juan, Jesús habla del demonio como «mentiroso desde el inicio» (Jn 4, 44).
El recurso al demonio o a satanás para explicar el enigma de la irrupción del mal y del pecado en el mundo se encuentra desde el inicio del cristianismo. Oriundo del período en que Israel estuvo en el exilio, en Babilonia, y asumido por la apocalíptica judaica, ese tipo de explicación dará origen a la teología del pecado de los ángeles, elaborada en la época patrística y medieval, y conocida por Ignacio, como se ve en la primera semana. Esta teología, fiel a la convicción bíblica de la bondad de la creación, dirá que entre las creaturas espirituales creadas por Dios – los ángeles – hubo una rebelión cuyo castigo las transformó en demonios. Estos, a su vez, con envidia del ser humano –creado a imagen de Dios – habrían tentado a Adán y Eva, que desobedecen al mandamiento divino y hacen que el «pecado entre en el mundo» (Rm 5, 12). La libertad humana es entonces vista como responsable del mal y del pecado, aunque su acto sea fruto de una seducción. Tal «explicación» quiere dar cuenta del «mal ya ahí», que ella encuentra al nacer, mal que irrumpe
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
en el seno de una creación buena y que precede a su decisión antes que la misma lo corrobore10.
La forma como Ignacio organiza los ejercicios de la primera semana, comenzando con el pecado en sí (pecado de los ángeles, de Adán y Eva, de una persona cualquiera), pasando por el pecado propio (del ejercitante) y llegando a la principal consecuencia del pecado (el infierno como frustración existencial y radical), tiene significado no sólo pedagógico, sino también teológico y antropológico. El pecado en sí – en su raíz, que es el rechazo de ayudarse de la propia libertad para dar homenaje y obediencia al Creador y Señor [50] -; su irrupción en medio de una creación buena –realidad y responsabilidad histórica del ser humano [51]–; su presencia en la existencia de una persona cualquiera [52]; continúa actuando todavía hoy en el mundo a través de la acción del ejercitante [55-61]; produciendo nuevos infiernos y conduciendo al infierno [65-71]. Estos contenidos no quieren afirmar que lo más original sea el mal o el pecado, aunque en la experiencia de Ignacio y de muchos ejercitantes, la consecuencia del pecado sea la que desencadena la conversión. En verdad, la reflexión sobre el pecado de los ángeles (origen radical del mal) afirma su creación como pura libertad, y la meditación sobre el pecado de Adán y Eva (inicio histórico del mal) revela la falla de su libertad. Iniciar los EE.EE con este tipo de meditación no es necesariamente señal de una antropología pesimista. Se trata más del realismo de la propia existencia, que no siempre sabe usar de las cosas para el fin para el cual fue creada [23] y frecuentemente se deja conducir por afectos desordenados [21]. Apuntar a la consecuencia final del pecado (infierno) no es apelar a lo imaginario del terror, sino a la consciencia de que la frustración de la propia vocación –alabar, hacer reverencia y servir a Dios– [23], tiene efectos nefastos sobre la propia existencia.
4. Configurarse a (¿con?) Cristo: Segunda, Tercera y Cuarta semanas.
Si el Principio y Fundamento nos ofrece el esbozo de lo que es la antropología de los EE.EE y propone una Cristología implícita, la primera semana da contenido existencial a ese esbozo y a la Cristología explícita, la de los
10 P. riCoeur, O «pecado original»: estudo de significado, In P. riCoeur, O conflito de interpretações: ensaios de hermenéutica. RÍo de Janeiro: Imago 1978, p. 227-241.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
coloquios, en la cual aparece Cristo Crucificado [53], el hijo de María, el hijo del Padre [63], Cristo [71], que provoca que el ejercitante haga algo por Él [53], le da el conocimiento interno de los propios pecados, para aborrecerlos, enmendarse y ordenarse [63], lo hace conocer mejor el mundo y usar de él “tanto cuanto” lo lleva a realizar el fin para el cual fue creado [23], agradeciéndole por mantenerlo con vida hasta el presente y siendo misericordioso para con él [71]. ¿Qué nuevos aspectos de la antropología y de la cristología son presentados en la segunda, tercera y cuarta semanas? ¿Cómo se relacionan con los elementos ya analizados?
El conjunto de estas semanas está determinado por la gracia que se debe pedir, a saber, la del «conocimiento interno del Señor… para que más lo ame y lo siga» [104], conocimiento que lleva al ejercitante a sufrir con Él en su pasión [193] y a alegrarse intensamente con Él en su resurrección [221]. Es gracias a este conocimiento, que acontece a partir del seguimiento y de la imitación de Cristo, que será posible la plena identificación de quien hace los EE.EE con la manera de ser y de actuar del Señor [95]. La cristología implícita del Principio y Fundamento, y la cristología de la cruz de la primera semana, ceden el lugar a una lectura de los «misterios de la vida de Jesús» que comienza con la encarnación [101-109] y va hasta la ascensión [312]. Hay un cambio también en el tipo de ejercicios que se deben hacer: no son tanto meditaciones, sino, sobre todo, contemplaciones. ¿Qué antropología emerge de este acento en la contemplación de los misterios de la vida de Jesús?
El primer elemento ya puede ser percibido en el ejercicio del Reino, que es la puerta de entrada en estas semanas. Mientras el Principio y Fundamento introduce la experiencia general de los EE.EE, definiendo lo que es el ser humano y qué relación debe establecer con las creaturas para realizar el fin para el cual fue creado [23], la meditación del Reino señala un camino concreto para eso: el seguimiento de Cristo [95], que no es de inmediato el crucificado de la primera semana, sino el «Rey Eterno» que llama a todo el universo y a cada persona en particular a «conquistar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre» [95]. Quien acepta el llamado debe seguirlo y trabajar con Él. Los que quieren distinguirse en este servicio se ofrecerán en una oblación de «mayor estima y mayor momento» [97], que implica el querer y el deseo, y supone un seguimiento que llevará a «pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza» [98].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
El querer y el deseo de seguir al Rey Eterno en pobreza y en injurias requieren efectivamente el compromiso de la libertad
Afectarse por este «Rey Eterno» pasa por la contemplación concreta de su vida. Como el ejercitante lo repetirá en todos los ejercicios de la segunda semana, esta contemplación apunta al «conocimiento interno del Señor… para que más le ame y le siga» [104], conocimiento que en la tercera semana lo hará identificarse con el crucificado, a través del «dolor, sentimiento y confusión» [193] y en la cuarta semana lo llevará a alegrarse y gozar intensamente con Él [221]. Este proceso de identificación o configuración con Cristo es el que permitirá al ejercitante realizar efectivamente el fin para el cual fue creado [23], venciendo a sí mismo y ordenando la propia vida sin determinarse por ninguna afección desordenada [21]. La antropología que emerge de estas contemplaciones es, entonces, una antropología cristológica y narrativa, que lleva al ejercitante a la experiencia de Pablo: «ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí» (Gal 2, 20). Los elementos típicamente ignacianos de este proceso están dados por las grandes meditaciones insertadas por el autor de los EE.EE en la segunda semana: Dos banderas, Tres binarios y tres grados de humildad, que anteceden y preparan la finalidad principal de esta semana: la elección.
El querer y el deseo de seguir al Rey Eterno en pobreza y en injurias requieren efectivamente el compromiso de la libertad, pues se trata de ella efectivamente y es ella el lugar fundamental de la elección. En la meditación del Reino, la imaginación es requerida, sea llevando al ejercitante a salir de sí, mostrándose capaz de soñar, sea llevándolo a la oblación que hace que la salida de sí no sea solo un sueño, sino efectiva. Si esta capacidad de salir de sí no se verifica, tampoco son posibles los pasos siguientes, todos ellos determinados por la capacidad de dejarse afectar por los «misterios de vida» del Rey Eterno. La imaginación suscita, entonces, el deseo, el cual, a su vez, conduce la libertad a la escucha de un llamado que se hace adhesión de la voluntad [91] y oblación de mayor estima y mayor momento [98]. Afectarse por ese llamado es acoger en sí la identidad de Aquel cuya propuesta vale la pena acoger, dejándose configurar por ella. Dado este paso, se puede, entonces, iniciar los demás, que ofrecerán narrativamente el camino que hace que el ejercitante pueda tener su identidad modelada por la identidad del Rey Eterno. Los primeros ejercicios de la segunda semana, encarnación [101-
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
109] y nacimiento [110-117], ofrecen los elementos pedagógicos y teológicos del camino que se debe recorrer. Articulando el más universal (mirada de la Trinidad sobre el mundo, contemplación de la situación de la humanidad), a lo más particular (los aposentos de María, el camino hecho por ella hasta Belén, el lugar donde nació Jesús), se trata de contemplar el misterio de la encarnación y de la navidad, teniendo delante el «conocimiento interno del Señor para que más le ame y le siga» [104.113], o el «seguir e imitar a Nuestro Señor» [109.117]. El deseo suscitado en el ejercicio del Reino comienza, entonces, a volverse realidad: por un lado el Rey Eterno se encarna en el seno de María y nace pobre entre los pobres en Belén; y por otro, el ejercitante ve, escucha y contempla el camino de Dios en lo humano que le indica lo que es ser humano. Ignacio también propone la repetición de estas dos contemplaciones y la aplicación de los cinco sentidos de la imaginación [121] sobre el contenido de ambas. El recurso a la imaginación no ejerce aquí el mismo papel que en el curso de la contemplación, pues se trata ahora de recoger los efectos de la contemplación en el propio querer y voluntad, efectos que contribuyen para que el ejercitante viva efectivamente su identificación con Cristo.
Los ejercicios siguientes – presentación en el templo, huida a Egipto, exilio, vuelta a Nazaret, Jesús a los doce años en el templo – introducen al ejercitante en la vida oculta, profundizando el propio misterio de la encarnación y del nacimiento, la capacidad de kenosis/humildad de Dios (Flp 2, 6-8), que es ofrecida a quien hace los EE.EE como camino de humanización. A partir del nº 135, después de la contemplación de Jesús a los 12 años, el ejercitante es invitado a preguntarse sobre el estado o género de vida que Dios quiere para él [135]. La respuesta a esta pregunta demanda un mayor conocimiento de la forma de ser de Jesús y de la manera de ser del «enemigo de natura humana», conocimiento que en la meditación de las dos banderas, los opone radicalmente: pobreza, humillaciones y humildad de Jesús [146] frente a la riqueza, honra y soberbia del enemigo [142]. La gracia de ser recibido bajo la Bandera del «summo capitán general de los buenos» [138] muestra que la configuración a Cristo es el resultado de un combate entre valores y maneras de ser y de actuar incompatibles entre sí. Este combate no se da solo en el plano de la inteligencia –conocimiento–, sino también y, sobre todo, en el campo del afecto y de la voluntad/deseo. De ahí la necesidad de que la voluntad y el deseo sean también configurados con Cristo. Es esta el sentido del ejercicio de los tres binarios o tres clases de personas [149-157]. El ejercitante es llevado a conocer mejor su apego/afecto a las cosas adqui-
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
La antropología de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola: Lectura narrativa o diacrónica
ridas, que muchas veces impiden «desear y conoscer lo que sea más grato a la su divina bondad» [151]. El primer tipo de persona sabe del afecto/apego que tiene por la cosa adquirida, pero nunca emplea los medios necesarios para librarse de él [153]. El segundo tipo quiere desapegarse, pero de tal forma que conserve consigo el bien adquirido [154], mientras que el tercero es libre frente al bien adquirido, buscando «únicamente el servicio de Dios Nuestro Señor» [155]. Conociendo entonces la forma de ser que conduce a la vida y los apegos/afectos que le impiden decidirse y abrazarla, quien hace los EE.EE es invitado a contemplar cómo el propio Jesús vivió eso en su vida: su partida de Nazaret para el Jordán, donde fue bautizado [158-159.273], su ida al desierto, donde fue tentado [161.274], la llamada a los primeros discípulos [275], el sermón de la montaña [278], su caminar sobre las olas del mar [280], su predicación en el templo [288], la resurrección de Lázaro [285], su entrada triunfal en Jerusalén [287]. Una vez hechas todas estas contemplaciones, Ignacio propone, antes de que el ejercitante entre propiamente en la elección, que considere los tres tipos de humildad: el primero, que consiste en obedecer en todo a la ley de Dios, no cometiendo ningún pecado mortal [165]; el segundo, que es la «indiferencia» del Principio y Fundamento [23], no queriendo más riqueza que pobreza, honra que deshonra, vida larga que corta, y sin cometer siquiera pecado venial [166]; el tercero, que consiste en imitar y parecerse más a Cristo Nuestro Señor, queriendo y escogiendo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, injurias con Cristo lleno de ellas que honores, deseando ser estimado como ignorante y loco por Cristo más que por sabio o prudente en este mundo [167].
Todos estos ejercicios convergen en la elección, objetivo central de los EE.EE. El objeto de la elección es el propio Cristo, su forma de ser y de proceder, como lo fueron mostrando las contemplaciones de su vida hechas a lo largo de la segunda semana. Su concretización se da, sin embargo, en los distintos estados de vida, o vocaciones específicas: matrimonio, vida religiosa, celibato, sacerdocio, que para Ignacio tienen un carácter inmutable [171], aunque la elección también pueda darse alrededor de decisiones importantes que hay que tomar y que tienen, por tanto, un carácter mutable. Para los que «no tienen lugar o muy prompta voluntad para hacer elección de las cosas que caen debaxo de elección mutable», Ignacio propone la corrección y reforma de la propia vida y estado [189]. Existen varios «tiempos» y «modos» de hacer la elección [15-188], para lo cual son necesarias las reglas de la segunda semana [328-336]. La elección y la reforma deben ser presentadas
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
a Dios, para que las acepte y confirme [183]. El lugar de verificación de la confirmación es la tercera y cuarta semanas. Como el objeto principal de la elección es el propio ser y obrar de Cristo en un estado de vida concreto, el ejercitante será colocado delante de la propia elección de Jesús, su camino de cruz, pidiendo y deseando «dolor y confusión» [193] «con Christo doloroso, quebranto con Christo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Christo passó por mí» [203]. Esta solidaridad lleva a la identificación con la «divinidad que se esconde» y con la humanidad que sufre tan cruelmente [196]. El camino de Jesús es el que el ejercitante pidió en la consideración de los tres grados de humildad: pobreza, injurias, locura [167]. La contemplación de los misterios de la pasión dan su última verificación al ideal de la meditación del Reino, que atrajo la inteligencia iluminada por la imaginación de las contemplaciones, dándole los valores por los cuales vale la pena ganar o perder la vida –Dos Banderas–, después de purificar el querer y la voluntad –Tres Binarios–, y atraer el afecto –Tres Modos de Humildad–.
El objeto principal de la elección es el propio ser y obrar de Cristo en un estado de vida concreto
La divinidad que se esconde en el sufrimiento cruelísimo de la humanidad [196] realiza ahí la plenitud del misterio de la encarnación –un Dios capaz de lo humano- y revela al mismo tiempo al ser humano cómo realizar efectivamente el fin para el cual fue creado: «alabar, hacer reverencia y servir a Dios Nuestro Señor» [23] –un humano capaz de Dios–. Efectivamente, en la cruz, más que en cualquier otro momento de la vida de Jesús, lo humano es plenamente revelado. No sólo el misterio de su iniquidad, que condena al inocente por excelencia, sino, sobre todo, su capacidad desmesurada de amor, capaz de amar incluso en la noche oscura del abandono, de la humillación y del rechazo. Esta plenitud de humanidad aparece, entonces, en su esplendor en la gloria de la resurrección. La contemplación de los misterios de esa plenitud es propuesta en los ejercicios de la cuarta semana. Es interesante observar en estos ejercicios los datos antropológicos propuestos por Ignacio en los preámbulos. En el primero, por ejemplo, aparece el tema de la separación del cuerpo y el alma de Cristo muerto [219], el cuerpo separado del alma, pero unido a la Divinidad y el alma que desciende a la mansión de los muertos para liberar a las almas de los justos, también ella unida a la Divinidad. Hay que recordar que en la pasión, la Divinidad se escondía en la humanidad humillada [196] y ahora ella se une al cuerpo muerto y al alma
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
La antropología de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola: Lectura narrativa o diacrónica
separada de Cristo. El esquema antropológico subyacente ahí es el de separación alma y cuerpo, predominante en la época y que merecería un análisis particular, pero no será hecho en este texto. Lo que importa aquí notar es esa presencia de la Divinidad en el cuerpo muerto y en el alma separada de Cristo, que muestra de qué es capaz Dios para elevarnos a la plenitud de sentido para la cual nos creó. Esto es lo que aparece en el tercer preámbulo, que indica la gracia que se debe pedir para: «me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Christo nuestro Señor» [221], y en el cuarto punto, que sugiere al ejercitante que considere
Cómo la Divinidad, que parescía esconderse en la passión, paresce y se muestra agora tan miraculosamente en la sanctíssima resurrección, por los verdaderos y sanctíssimos effectos della [223].
Esa gloria y ese gozo son la realización plena y concreta de aquello que el Principio y Fundamento proponía como la vocación del ser humano: «alabar, hacer reverencia y servir a Dios Nuestro Señor» [23].
Un último elemento, no menos importante, es el quinto punto, que propone al ejercitante «mirar el officio de consolar, que Christo nuestro Señor trae, y comparando cómo unos amigos suelen consolar a otros» [224]. El Espíritu Santo se encuentra subyacente a la consolación, que es fundamental en todo el recorrido de los EE.EE, pues todo acontece a partir del movimiento que ella establece como la desolación. En el fondo, el Espíritu es el gran pedagogo del ejercitante, llevándolo a dejarse afectar por lo humano en su plenitud que es Jesús. Es él quien actúa en los corazones, suscitando el deseo, moviendo la voluntad y la libertad iluminadas por la inteligencia en su capacidad infinita de imaginación delante de la vida del propio Cristo. Y todo este movimiento que él suscita conduce progresivamente al ejercitante, no solo a identificarse idealmente con el humano pleno que es Cristo, sino a pasar por un real proceso de configuración con esa plenitud de humanidad, proceso que lo llevará a tener en sí los mismos sentimientos de Cristo Jesús, viviendo en su vida lo que él vivió.
El Espíritu es el gran pedagogo del ejercitante, llevándolo a dejarse afectar por lo humano en su plenitud que es Jesús
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
La antropología narrativa de los Ejercicios Espirituales es, por tanto, una cristología pneumatológica
Como se puede percibir en el conjunto de estas tres semanas, contemplar los misterios de la vida de Cristo es, en el fondo, progresivamente asimilar en sí esta vida. Ese movimiento implica la imaginación, que atrae a la inteligencia y poco a poco la ilumina e induce a acoger en sí los valores y opciones que fueron los de Cristo. Ese primer movimiento tiene una actuación profunda sobre el deseo, afectando la voluntad y la libertad, que poco a poco se dejan afectivamente transformar por Cristo, configurándose con Él. El Espíritu es el responsable último de todo este proceso. La antropología que emerge de ahí es, entonces, una antropología cristológica y pneumatológica. Se trata de asimilar en sí el ser y el actuar de Jesús, dado en la contemplación de los misterios de su vida. Eso se da gracias a la acción del Espíritu Santo que mueve el corazón del ejercitante, afectándolo por Aquel cuya existencia es alabanza, reverencia y servicio a Dios Nuestro Señor [23]. Habiéndose vencido a sí mismo y ordenado la propia vida [21], amando más en obras que en palabras [230], es capaz de encontrar a Dios en todas las cosas y hacer que todas la cosas se vuelvan a Él [235], que agradecido y reconocido por todos los bienes recibidos, busca «en todo amar y servir a su Divina Majestad» [233].
Conclusión
La antropología narrativa de los EE.EE es, por tanto, una cristología pneumatológica. Para saber lo que es lo humano en plenitud el ejercitante es solicitado en todos los elementos que componen su ser humano: inteligencia, voluntad, querer, afecto, libertad, cuerpo y sus sentidos –visión, audición, olfato, gusto, tacto–, alma, imaginación. Todo esto es solicitado en el proceso de configuración con Cristo, que se da a través del seguimiento y de la imitación de su vida concreta, lugar por excelencia en que se revela lo humano.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 3-24
Mirando a Dios que te mira La tercera adición de Ignacio*
Robert R. Marsh, S.J.**
La tercera (adición), un paso o dos antes del lugar donde tengo de contemplar o meditar, me pondré en pie, por espacio de un Pater noster, alzado el entendimiento arriba, considerando cómo Dios nuestro Señor me mira, etcétera; y hacer una reverencia o humiliación. (EE. 75)
Es esta una de las adiciones o directrices adicionales de Ignacio –indicaciones generales «para mejor hacer los ejercicios y para mejor hallar lo que desea» (EE. 73, 1). Acaba de mencionar la preparación remota de un día de oración– lo que hay que hacer en el momento de entregarse al sueño y al despertar. Hablará enseguida sobre la postura, el examen de la oración, y el mantener una actitud apropiada a la situación de retiro. Pero aquí se ocupa de lo que contribuirá a hacer mejor cada ejercicio, lo que será de ayuda para encontrar más certeramente lo que se desea. Lo que aquí dice Ignacio está dirigido a toda oración o ejercicio espiritual que hagamos.
Esto puede parecer sorprendente. Especialmente fuera del retiro pocos de nosotros observamos esta indicación. Quiero, sin embargo, sostener que esta tercera Adición no solo nos ayuda a hacer mejor los ejercicios, sino que
* Artículo Publicado en The Way 43/4 (October 2004) 19-28. Traducción de Iván Restrepo, S.J.
** Estudió química en Oxford durante varios años antes de entrar en la Compañía de Jesús en 1986. Hizo sus estudios en Londres y Berkeley, y actualmente reside en Loyola Hall Jesuit Spirituality Center, cerca de Liverpool, Reino Unido.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35
Robert R. Marsh, S.J.
nos ofrece una perspectiva absolutamente vital para una correcta apreciación de la espiritualidad ignaciana. Ignacio pone aquí el dedo en un asunto neurálgico que toca todos los aspectos de la oración, de nuestras vidas y de la manera como solemos hablar de Dios. E Ignacio no solo identifica el mal sino que ofrece su antídoto.
CEGUERA MENTAL Y AUTISMO
Como es bien sabido, los niños hasta los cuatro años de edad son incapaces de hacerse a la idea que las otras personas tengan otras maneras de pensar con contenidos independientes. Un nene de tres años cree que todos los demás saben lo que él sabe y ven lo que él ve. Los sicólogos llaman eso ceguera mental. En algún momento entre los tres y cuatro años, los niños se despojan de su ceguera mental y comienzan a conjeturar que las otras personas tienen su propio acerbo de deseos, conocimientos y expectativas. Desarrollan lo que la literatura llama una ‘teoría de la mente’.
Pero ciertos niños nunca llegan a desarrollar una adecuada teoría de la mente y permanecen toda su vida más o menos afectados de ceguera mental. Es la condición que llamamos el autismo. Los niños autistas son capaces de tratar con otras personas en un cierto nivel, pero nunca llegan a dar el salto a la mente de los otros para ver las cosas como ellos las ven. Nunca entenderán que el otro es una persona como ellos, con conocimientos, intenciones y sentimientos independientes. Y en consecuencia se sienten frustrados por lo impredecible de su entorno y buscan darle una cierta forma por medio de rituales y repeticiones. Son propensos a la testarudez y a las rabietas cuando las cosas no marchan por sus cauces.
El autismo es una buena imagen de cómo la mayoría de nosotros nos comportamos en la oración. Tendemos a ser ciegos mentales con respecto a Dios. Simplemente pensamos que Dios sabe lo que nosotros sabemos, ve simplemente lo que nosotros vemos; y en consecuencia muy rara vez nos preguntamos qué es lo que Dios ve o sabe o siente en realidad. Nos cuesta dejar entrar a Dios en nuestra oración como alguien vivo realmente; en vez de eso, abusamos del nombre de ‘Dios’ para referirnos a una proyección de lo que nosotros pensamos y sentimos. Al menos esa imagen compendia muy bien cómo soy yo personalmente en la oración. Soy espiritualmente autista –con ceguera mental con respecto a Dios. Quizás tú no lo seas. Quizás tú seas
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35
muy distinto a mí. Pero déjame seguir hablando de mi propia experiencia y tú juzgarás de ti mismo.
Me comporto como un niño autista en mi oración, con toda una serie de formalidades que tratan de minimizar el caos de mi vida interior por medio de rituales y reglas para domesticar mi experiencia interna. Me quedo centrado en mis propias necesidades e intenciones, en mis propios deseos e intuiciones, en mis propias consolaciones y desolaciones. La mayor parte de mi oración se va en mis pensamientos o mis sentimientos, yo hablando o yo callando. En algún momento puedo pagar tributo a mi compromiso nocional con la creencia de que Dios interviene en mi oración como una persona. Ciertamente gasto un buen rato de mi tiempo interior dirigiéndome a algo que yo llamo Dios. Pero en realidad, este tanteo interno de mi experiencia tiende a ir pasando de uno u otro de estos dos lenguajes: o yo me hablo a mí mismo o le hablo a mi idea de Dios. Por supuesto, no todo se me va en hablar –yo procedo de maneras más sosegadas también, por medio de una cierta mirada interior, o simplemente estando allí sentado. Y en ocasiones leo o pinto o escribo. Pero todas estas actividades solo prolongan o modulan el modelo; no lo cambian en lo fundamental. Y no es que esta ‘oración’ sea aburrida; puede ser encantadora u horrible, dependiendo de mi estado de ánimo o según me esté yendo en los otros aspectos de mi vida. Pero lo que sí continúa definitivamente siendo, es que es mía– mis pensamientos, mis sentimientos, mis palabras, mi silencio.
Puedo pagar tributo a mi compromiso nocional con la creencia de que
Dios interviene en mi oración como una persona
Así que cuando mi director espiritual me pregunta cómo ha respondido Dios a mi parlamento interior, tiendo a no saberlo. No he dejado que Dios me interrumpa. Y no digo que sea que yo hable y hable, sin escuchar nunca –‘escucha, Señor, que tu siervo está hablando’. Pero aun cuando trato de escuchar, aun cuando estoy sinceramente esperando una respuesta a algo hondo, de hecho tiendo a preguntar y me pongo entonces claramente a reflexionar sobre varias posibles respuestas que Dios pueda haberme ya dado, en lugar de preguntarle a Dios directamente y esperar una respuesta.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35
Robert R. Marsh, S.J.
Me
intereso en lo que Dios debería decir, en vez de lo que Dios en realidad dice
Por naturaleza soy ciego de mente con respecto a Dios. Realmente no espero que Dios tenga un punto de vista acerca de mi experiencia interna –o externa, si es que de eso se trata. En las raras ocasiones en que voy más allá de esta ceguera, todavía abordo el punto de vista de Dios abstractamente. Me pregunto qué será lo que Dios debería ver, o sentir o creer, en lugar de tratar de descubrir lo que Dios está, en realidad, viendo, sintiendo o creyendo. Me intereso en lo que Dios debería decir, en vez de lo que Dios en realidad dice. Y aun cuando me quedara esperando más, aun cuando mi corazón haya estado abierto a la posibilidad de que Dios pudiera aparecer en mi oración como una persona real, con sentimientos, deseos y necesidades reales –aun entonces, todos los rituales de mi autismo interior son tan fuertes, que mantenerme en esa posición es toda una lucha.
No siempre he sido consciente de esta incapacidad mía. No estoy de acuerdo con ella. Si me hubieras preguntado hace quince años si yo pensaba que Dios estaba presente y activo en mi oración, estoy seguro de que hubiera dado una respuesta resueltamente afirmativa. En ese entonces no pensaba que era espiritualmente de ‘mente-ciega’, pero mirando atrás desde donde estoy ahora, reconozco que lo era.
En aquel entonces, yo había tenido cierto entrenamiento en dirección espiritual, y aun había entrenado a otros. Uno de los libros de lectura obligada que yo había leído y que había hecho que otros leyeran, era «La práctica de la dirección espiritual», por William Barry y William Connolly, (New York: Seaburry, 1983). Ahora lo leo, y veo que el libro trata justamente de favorecer en cada una de sus páginas la manera no-autista de experiencia de Dios de la que estoy hablando. Pero en aquel tiempo, te hubiera dicho que yo creía y practicaba lo que ellos estaban diciendo; pero, para decir verdad, si ese era el caso, sucedía más por accidente que por convicción. Como director raramente hacía el tipo de preguntas que ponían a la gente en contacto con el Dios vivo y real de su experiencia; en lugar de eso yo quedaba satisfecho con que ellos reflexionaran sobre su experiencia. Si ella contenía al Dios real y sorprendente, era más bien por un feliz accidente. Mi ceguera mental espiritual corre profunda. Y lo que es peor, siempre creo que la he superado.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35
LA PRISIÓN DE LA MODERNIDAD
¿Por qué seré yo así? Las respuestas pudieran ser personales: tal vez porque soy un alma triste, cuyo desarrollo en esta área está amenazado. Pero lo dudo. Déjenme ser atrevido y aventurar la opinión de que todos los que he encontrado en la dirección espiritual o retiros acompañados sufren en algún grado de ceguera mental. El autismo espiritual es una patología de nuestro tiempo. No le permitimos a Dios ser una presencia viva –un sujeto real– en nuestras vidas, porque hemos sido entrenados por nuestra cultura a creer que Dios no puede comportarse como tal, o que al menos no lo hace.
Una frase como esa, ‘nuestra cultura’, es, desde luego, un tanto imperialista. Quiero decir la cultura moderna del mundo occidental educado. Gente que escribe sobre estas cosas –lo que pudiéramos llamar un análisis cultural– usan la palabra moderno de manera muy específica. No quieren decir actuales o recientes. Se refieren más bien a una tendencia cultural que ha ido avanzando por siglos en occidente, probablemente desde hace 500 años. De acuerdo con esos cálculos, Ignacio mismo vivió en la aurora de la modernidad, y es su santo arquetípico.
Esta versión de la modernidad tiene un cierto número de puntos de vista característicos que tendemos a dar por supuestos, o en el mejor de los casos, contra los cuales nos encontramos teniendo que luchar. Permítanme nombrar cuatro de ellos, cuatro actitudes culturales que nos predisponen a la ceguera mental acerca de Dios. Dos de ellos tienen que ver con la persona humana; dos afectan nuestra visión de Dios. Todos ellos, creo yo, nos predisponen a padecer de ceguera mental.
EL INDIVIDUALISMO
En primer lugar, tenemos tendencia a vernos como individuos y a comportarnos como individualistas. Cuando los medievales querían cimentar sus conocimientos miraban a los demás. Miraban la tradición. Se fijaban en las autoridades. Pero la filosofía subsiguiente ha puesto su mirada en un lugar diferente. Se ha fijado en el individuo, en el sujeto. ¿Qué puedo saber yo? ¿De qué puedo estar cierto yo? ¿Cómo puedo superar la ilusión? ¿Cómo puedo liberarme de las falsas ideas de las otras personas? Estas son cuestiones que todavía nos fascinan. ¿Cómo puedo ser libre? ¿Cómo puedo
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35
Robert R. Marsh, S.J.
formarme mi propia opinión? ¿Qué me dice mi propia experiencia acerca de esto o aquello? ¿Quién soy yo mismo?
En lugar de valorar de dónde venimos, nos importa quién podemos llegar a ser nosotros. En lugar de valorar los patrones de vida de nuestros padres, queremos expresar nuestra propia especificidad. En vez de valorar el sufrir en silencio, queremos gozar de una terapia que nos renueve. En conjunto, somos subjetivos, expresivos, terapéuticos, individualistas. Qué raro entonces que mi oración sea toda ella sobre mí, mí, mí.
LA DUDA
Si por ventura comienzo a tomar en serio la idea de que Dios pueda irrumpir en mi oración con pensamientos y sentimientos propios suyos, una segunda visión moderna se abalanza con objeciones. Hemos sido educados para dudar, para ser escépticos. La modernidad ha estado obsesionada con la cuestión del método. ¿Cómo puedo estar seguro de lo que creo? Y ha tendido siempre a inclinarse del lado de la duda. Nos preguntamos cómo podemos estar seguros de algo. No queremos ser cogidos en la trampa de nuestros propios caprichos. ¿Cómo puedo saber que se trata de Dios y no de un mero deseo convertido en pensamiento? ¿Cómo puedo saber que las palabras que oigo son palabras de Dios, y no proyecciones de mis propias necesidades? Después de Freud y Marx, sabemos mejor que nunca las muchas formas en que podemos ser engañados, con frecuencia inconscientemente. Así que, ¿no será lo mejor creer lo menos posible? ¿No debería yo atenerme a mi propia experiencia y dejar a Dios por fuera del asunto? Ya es bien difícil reclamar derechos sobre la propia experiencia; ¿qué clase de excéntrico puede comenzar a reclamar sobre lo que Dios pueda estar diciéndole? Nada raro tiene entonces que yo no haga exigencias a mi oración; nada raro que la mantenga muy simple. Me quedo al nivel de la reflexión sobre mi experiencia y evito el riesgo de hacer el loco creyendo que Dios pueda hablarme.
LA ACCIÓN DIVINA
Si la filosofía ha gastado 500 años batallando con el problema del conocimiento, la teología ha empleado el mismo tiempo preocupándose por la acción divina. ¿Cuál es el lugar de Dios en el mundo? ¿Qué es lo que Dios
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35
Mirando a Dios que te mira. La tercera adición de Ignacio
puede realmente hacer en términos físicos concretos? ¿Creemos en los milagros? El mundo, ¿no es más bien un mecanismo desencantado?
La caricatura del mundo medieval se representa al mundo como plagado de superstición, con ángeles y demonios en todas las esquinas. El arribo de la modernidad ha desterrado los ángeles y los demonios a las cajas de chocolates y las pantallas de televisión. Quizás sea esto un descanso. Pero lo que sí se ha perdido es el sentido de que Dios pueda ser parte de la experiencia humana cotidiana. La ciencia ha arrinconado a Dios a los bordes de nuestra cultura. Newton pensaba que su acompasado sistema solar funcionaba bastante armónicamente por sí mismo, con los necesarios ajustes ocasionales por parte de Dios. Laplace, entonces, le puso matemáticas al asunto y encontró: los planetas se despachan a la maravilla por su propia cuenta, así que gracias. Cuando le preguntaron sobre Dios, su reacción fue elegantemente displicente: «Señor, no tengo necesidad de esa hipótesis». En los últimos 500 años hemos tendido a encontrar, una y otra vez, que no tenemos necesidad de Dios. Dios ha sido desplazado a la distancia. Y la idea de Dios se ha ido diluyendo, remansando. El tirano entrometido que metía la nariz en todo se ha convertido en una remota e impersonal causa primera. No es el tipo de Dios cuya opinión esperaría yo que se hiciera presente en mi oración.
La ciencia ha arrinconado a
Dios a los bordes de nuestra cultura
DIOS COMO PERSONA
Lo cual nos reporta a la cuestión de si Dios es una persona. No es este ciertamente un problema moderno; es mucho más antiguo. En los retiros las personas con frecuencia se preguntan, «y qué necesidad tengo de decirle eso a Dios –Dios ya lo sabe todo». Si Dios es inmutable, que todo lo sabe, de una benevolencia impasible, ¿cómo puedo esperar que tenga cambios de humor, de sentimientos, de deseos, aun de necesidades que pueda él expresar en mi oración? ¿Por qué comunicarse con un Dios así? ¿Qué efectos podría yo esperar tener sobre ese Dios? Dios hasta podría estar mirándome pero, ¿qué sentido puede tener el considerar cómo me mira?
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35
Robert R. Marsh, S.J.
IGNACIO Y LOS ESCOLLOS DE LA MODERNIDAD
Ignacio y sus Ejercicios espirituales datan de los comienzos de esa tendencia cultural que llamamos la modernidad. Ignacio tiene un pie sólidamente plantado en el mundo medieval y el otro apoyado en la era moderna. El genio de Ignacio es, creo yo, ofrecer una perspectiva, una espiritualidad que se siente en casa en la modernidad y, sin embargo, evita sus escollos. La tercera adición resume su punto de vista. En ella Ignacio no solo nos brinda una orientación para cualquier clase de oración o ejercicio espiritual, sino que nos da también un indicador de cómo deberíamos conformar todo nuestro estilo de vida. Deberíamos comenzar gastando un momento en la consideración de cómo Dios nos está mirando, y responderle con un acto de reverencia. Muy sencillamente, Ignacio nos está invitando constantemente a incluir a Dios en nuestra teoría de la mente, a dejar firmemente a Dios ser, en verdad, real.
No comenzamos nuestra oración solos, como individuos; comenzamos con alguien distinto, mirándonos. Rápidamente avanzaremos al «id quod volo», la gracia que deseo. Pero primero experimentamos por un momento que somos deseados, que comenzamos por algo fuera de nosotros, que lo que somos no es autoproducido. No somos hombres o mujeres self-made. Nos recibimos de los ojos de otro. Es la manera que tiene Ignacio de difuminar nuestro individualismo.
Él supera asimismo nuestra duda. Nosotros instauramos nuestra epistemología con la duda; Ignacio encabeza la suya con la confianza –no la confianza como lo opuesto a la duda, sino la confianza que supera la duda. Nosotros dudamos de nuestros sentidos. Dudamos de los hechos. Dudamos de nosotros mismos. Pero Ignacio no quiere que comencemos nuestra oración en el ámbito de hechos, datos y cosas; él nos orienta hacia el ámbito de la relación. Y la relación, para ser real, comienza siempre por la confianza y respira confianza como su atmósfera propia. Estamos en lo cierto al dudar de las cosas, pero también al confiar en las personas.
Todas las relaciones piden una confianza básica. La confianza puede ser moderada por la experiencia; en algunos casos ha de ser morigerada, o hasta suprimida. Pero si no podemos confiar siquiera parte del tiempo, permaneceríamos solos y aislados. Como es bien sabido, Ignacio no es el abogado
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35
Mirando a Dios que te mira. La tercera adición de Ignacio
de la credulidad. No toda nuestra experiencia es experiencia de Dios. Somos movidos por muchos espíritus, buenos y malos, e Ignacio proporciona las líneas maestras para diferenciarlos en sus métodos de discernimiento. Pero el discernimiento solo funciona en una atmósfera de confianza previa –solo cuando admitimos una experiencia y la dejamos desenvolverse, habrá piso para el discernimiento. No se puede discernir a distancia. Tienes que comprometerte, tomar riesgos; solo con base en eso puedes valorar el resultado y hacer los ajustes del caso. Discernimiento implica relación.
En la tercera Adición, Ignacio nos está invitando a una realidad compleja, relacional. Si Dios nos está mirando, Dios está en relación con nosotros. Al tratar de entender esta relación, podemos enfocarnos en Dios o en nosotros mismos. Podemos considerar qué es eso de ser mirado. ¿Cómo me siento? También podemos considerar al Dios que nos está mirando, y cómo es ese Dios. ¿Cómo se está sintiendo Dios? Al movernos entre estas dos maneras de responder a la invitación de Ignacio, comienzan a fusionarse, a enriquecerse mutuamente, a soldarse en algo bello y bien trabado. Estoy mirando a Dios mirándome mirar a Dios. Cuando miro al Dios que me mira, no es solo cuestión de ver al otro como un objeto entre otros muchos, sino de mirar, extasiarse, contemplar. Nos vemos el uno al otro. La mirada transforma –es un encuentro.
Este encuentro es una piedra de toque. La modernidad duda de que Dios pueda actuar, y duda de que Dios sea una persona. Ignacio se pregunta si podemos superar nuestra duda. ¿Podemos descubrir a un Dios que puede actuar y que es una persona? Cuando me detengo y considero y miro a Dios mirándome, ¿a quién encuentro en esa mirada? Es cuestión de experiencia, no de teorías.
Algunas traducciones de la tercera Adición leen «considerar que Dios está mirándome...». Esta lectura es lingüísticamente posible, pero deja pasar el verdadero asunto. El hecho bruto en sí mismo puede bastar para despejar el problema del individualismo y el problema de la duda, pero necesitamos algo más. Necesitamos ver cómo nos está mirando Dios. No en general, no por principio, no en abstracto –sino aquí y ahora y de manera específica. ¿Es nuestro Dios una persona viviente con sus propios pensamientos y sentimientos, y no solo una extensión de nuestro pensar y nuestro sentir?
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35
Robert R. Marsh, S.J.
Una vez que la gente descubre al Dios viviente, con frecuencia descubre también que su experiencia de oración no es totalmente maleable. Tiene una forma definida. El Dios de su oración no es totalmente proyectado. La oración comienza a ser sorpresiva. La zarza arde, pero no se consume. Haces una pregunta y recibes una respuesta que te golpea. Tú buscas en un lugar, pero Dios está en otro. Tú estás sintiendo una cosa, pero Dios está sintiendo otra.
No puedo saber cómo me está mirando Dios sin mirar a Dios
Cuando la oración se convierte en un encuentro con el Dios viviente, se hace impredecible. Pensabas estar haciendo algo relativamente seguro –orar- y he aquí que te encuentras cara a cara con alguien real –no contigo mismo. Ignacio quiere que todo ejercicio espiritual sea un encuentro con el Dios viviente, otro nudo en la red de una relación tejida por la mirada que discurre entre tú y Dios.
Hoy Dios está sonriente. Mañana Dios está triste. Al día siguiente Dios puede estar durmiendo o danzando, o llorando, o enojado. No puedo saber cómo me está mirando Dios sin mirar a Dios. No puedo inventar la respuesta, o adivinarla, o recordar cuál era. La única manera de hacer lo que Ignacio pide es volver hacia Dios la mirada interna y ver, aquí y ahora, cómo es que Dios me está mirando... a mí.
Es así como Ignacio quiere que cada uno de nosotros comience cada vez su oración. Toda oración ignaciana comienza con el encuentro con el Dios viviente. Solo así la identificación de los deseos personales puede ser algo más que una terapia egoísta o individualista. Es así como el coloquio ignaciano se puede convertir en una conversación real, de amigo a amigo, en lugar de ser un monólogo vacilante. Solo a través de este encuentro todas las anotaciones, procedimientos y procesos tienen sentido. Este convencimiento central es el que rige el lacónico dicho de Ignacio: los actos de la voluntad requieren más reverencia que los actos del entendimiento (EE. 3,3). A causa de este encuentro puede esperar Ignacio que los ejercicios espirituales sean como un paseo en bote por la costa, de mociones espirituales alternativas. Este encuentro nos explica también por qué la generosidad sea el primer prerrequisito para hacer bien los Ejercicios.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35
Mirando a Dios que te mira. La tercera adición de Ignacio
Toda la primera semana puede verse simplemente como el desarrollo de esta actitud para la oración. ¿Puedo verme a mí mismo en los ojos de Dios? ¿Puedo verme a mí mismo de la manera como Dios me mira –honrada y benevolentemente; a mí mismo, con toda mi fragmentación, toda la vergüenza y la gloria, atrapado en una mirada de amor e invitado a ser compañero de Jesús?
Dios no está solamente mirándonos, sino interactuando con nosotros en una rica gama de maneras: iluminándonos, comunicándose a sí mismo con nosotros, abrazándonos
Este artículo ha sido enteramente elaborado en el lenguaje de la visión: mirando, observando, viendo, contemplando. Pero tú puedes sustituirlo por otro cualquiera de los sentidos. Muchos de nosotros conocemos a Dios imaginativamente a través del sonido: oímos a Dios hablar. Otros sienten a Dios por el tacto; por nada del mundo te podrían decir cómo los mira Dios, pero conocen el peso de la mano de Dios sobre su hombro. Lo que importa es la comunicación –el cómo se dé es algo secundario. Ignacio no dice simplemente, ‘considerando cómo Dios nuestro Señor me está mirando’; añade él una de sus palabras favoritas, ‘etc.’. Algunas traducciones toman el ‘etcétera’ como referido a otros pensamientos que podamos nosotros tener. Pero una interpretación más rica es la que ve como referida a otras actividades que Dios pueda estar haciendo. Dios no está solamente mirándonos, sino interactuando con nosotros en una rica gama de maneras: iluminándonos, comunicándose a sí mismo con nosotros, abrazándonos.
Así que la tercera Adición nos ofrece bastante más que una táctica introductoria para el juego de la oración. El Dios de Ignacio es un Dios activo, un Dios que no se contenta con ser un observador lejano, es un Dios íntimamente comprometido con cada persona que ora. Este Dios está a kilómetros de distancia de la caricatura cultural que presenté antes. Este Dios puede ser encontrado, conocido. Este Dios siente, actúa, interactúa. Este Dios tiene una personalidad.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 25-35
«Él es lo primero y principal»
El itinerario místico de Pedro Fabro
Rossano Zas Friz, S.J.*
INTRODUCCIÓN
edro Fabro fue un hombre que alcanzó Amor y trató de comunicarlo a sus contemporáneos, convencido de que era el medio más eficaz, y las más de las veces también el más escondido, para realizar la finalidad de la existencia humana1. Una finalidad que encuentra una realización única e irrepetible en cada persona, pero que lleva a todas al mismo puerto, a la felicidad del amor de Dios. Fabro no aspiró a otra cosa para sí mismo que alcanzar ese Amor, y por eso se empeñó con alma, corazón y vida a buscar y encontrar a Dios; y porque no quiso ofrecer otra cosa en su apostolado,
* Bachiller en Ciencias en Psicología y Licenciado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Maestría en el Instituto San Ignacio de Belo Horizonte (Brasil). Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Licenciado en Teología Espiritual por La Facultad de Espiritualidad Teresianum de Roma, y en Filosofía y mística por Ateneo San Anselmo en Roma. Actualmente es docente de Teología Espiritual en la Pontificia Facultad Teológica de San Luigi en Nápoles. Traducción de Javier Osuna, S.J.
1 Simón Rodríguez afirma: «(...) prescindiendo de otras muchísimas virtudes, tenía una suavidad y gracia especial, y sumamente agradable para tratar con la gente, como no he visto en ninguna otra persona. No sé cómo se las arreglaba para ganarse la amistad de aquellos con quienes trataba y arrastrarlos fuertemente, con la suavidad de su conversación, al amor de Dios», MHSI, Epist. JaJi Broëti, Coduri, Rodericii, 453, citado en antonio alBurquerque S.J, En el corazón de la reforma. «Recuerdos espirituales» del Beato Pedro Fabro S.J. Colección Manresa 21. Mensajero-Sal Terrae, Bilbao-Santander s.f., 97.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
«Él es lo primero y principal» El itinerario místico de Pedro Fabro
dedicó todas sus fuerzas en colaborar con la gracia para que aquel Amor que él buscaba para sí pudiese abrirse camino también en sus prójimos para edificar en ese modo, y no en otro, la Iglesia de Cristo tan fuertemente probada en los 10 años de su apostolado, especialmente en Alemania, a la que dedicó lo mejor de sí.
Fabro tuvo un gran don de gentes, tuvo el carisma de la amistad. Pero para hacerse amigo de los hombres con el fin de ganarlos para Cristo, aprendió sobre todo a hacerse amigo de Dios, de María, de los ángeles, de los santos, de las almas del purgatorio, poniendo, lo mejor que pudo, «el amor más en las obras que en las palabras» (Ejercicios Espirituales 230). Las páginas de este artículo ponen en evidencia el proceso mediante el cual Fabro, buscando la amistad de los habitantes del Cielo, maduró su amistad con Dios, entendida como aquella «comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene o puede, y así, por el contrario, el amado al amante» (Ejercicios Espirituales 231).
Esto presupuesto, y en los márgenes del presente trabajo, entendemos por mística la experiencia del amor divino que transforma la vida de quien responde a él. Por esta razón la relación de amistad se muestra especialmente propicia para expresar este comercio amoroso entre Dios y Fabro. Pero para acompañar el itinerario que recorre la amistad entre Dios y Fabro es necesario antes dar una breve clave de lectura como introducción metodológica, de modo que sea clara la perspectiva desde la cual se lee el Memorial, única fuente fabriana de esta presentación. A continuación se desarrollarán las tres grandes etapas en las que se distingue el proceso mediante el cual Fabro ha madurado su vida mística.
1. Presupuesto
La relación entre dos personas se produce siempre como un fenómeno dialéctico en el cual la mutua presencia suscita mensajes que se intercambian objetivamente en un lenguaje común (verbal, gestual, corporal, etc.). Cuando se trata de una relación en la que una de las personas es Dios, surge el problema de la objetividad de su Presencia. En efecto, Dios no se hace presente normalmente del modo en que una persona humana se hace presente a la otra. Se deja percibir «objetivamente» a través de una mediación histórica como es la Iglesia, los sacramentos, la oración, la meditación, los pobres,
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
Rossano Zas Friz, S.J.
etc.; y se hace sentir «subjetivamente» a través de unas mociones interiores al creyente, provocadas por las mediaciones objetivas (una excepción son las mociones inmediatas que no tienen causa precedente). En ambas situaciones (objetiva y subjetiva) la Presencia permanece ajena a la percepción sensible y sólo es posible «descifrarla» en la fe. Por esta razón se afirma que la presencia de Dios no es perceptible directamente a los sentidos exteriores, sino indirectamente a los «sentidos interiores», y para aguzar estos es necesario, presupuesto el don de la fe, la colaboración libre del creyente mediante la conversión y la ascesis continuas.
En otras palabras, fenomenológicamente la relación mutua de amistad entre un creyente y Dios se realiza como la síntesis de la interacción entre una acción misteriosa exterior y objetiva de la gracia que se revela y actúa desde y en la historia personal y social del creyente (circunstancias ambientales, educación humana y cristiana recibida, experiencias realizadas, etc.); y una acción misteriosa interior y subjetiva de la misma gracia, en la que el creyente ejerce su personal libertad de elección mediante el discernimiento de sus deseos, de sus mociones de consolación y desolación, de sus aspiraciones, de las luces e inteligencias interiores recibidas, etc. provocadas desde la objetividad de su historia personal, de sus pensamientos, del buen o mal espíritu o directamente de Dios.
Con este horizonte de fondo, la presentación de la fenomenología del trato de Dios con Fabro sigue una progresión espacio-temporal a través de la cual se evidencia la Presencia «objetiva» de la gracia según es reportada en el Memorial2, acompañada de la respectiva reacción «subjetiva» que ella suscita en el mismo Fabro. Es importante recordar que el Memorial no es un escrito pensado para ser publicado, sino que se trata de un «diario íntimo» escrito, como lo testimonia el mismo Fabro, para «anotar, para recordarlos
2 El Memorial ofrece la vida del Beato Fabro en dos partes principales. La primera es propiamente un memorial, en el sentido que en el primer día del diario (15 de junio de 1542) Fabro recuerda, hace memoria, de su vida hasta ese momento. A partir de la segunda entrada, del 15 de Agosto, inicia la segunda parte, que es propiamente un diario en el sentido actual del término y abarca tres años y siete meses (del 15/8/1542 al 20/1/1546). El manuscrito original no se ha conservado, pero sí 16 copias. Las citaciones y la numeración de los párrafos del Memorial se toman de la edición preparada por Antonio Alburqueque citado en la nota anterior, que sigue fundamentalmente el texto latino del manuscrito «R» de la Fabri Monumenta. Beati Petri Fabri primi sacerdotis e Societatis Jesu. Epistolae, Memoriale et Processus. Matriti, Typis Gabrielis López de Horno, 1914.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
«Él es lo primero y principal» El itinerario místico de Pedro Fabro
siempre, los dones espirituales que me ha concedido el Señor, bien se trate de gracias para orar o contemplar mejor, o para entender y para obrar, o de cualquier otro beneficio espiritual» [15/6/1542]. Por esta razón el texto en cuestión es una fuente testimonial directa de la relación que Fabro tenía y alimentaba con Dios, y en este sentido, en cuanto experiencia del misterio de Dios, es sin duda el «lugar teológico» de la experiencia mística de Fabro.
Desde
muy niño, comencé a ser consciente de mis acciones, lo que considero una gracia especial
En atención a este enfoque «místico» se pueden distinguir tres períodos principales en la vida de Fabro: el primero, desde su nacimiento hasta su ida a París; el segundo, su estadía en París; y el tercero y último, su apostolado europeo.
2. Desde Saboya a París
Fabro inicia su diario haciendo memoria: «Pero antes de hablar del futuro, quiero dejar constancia aquí de algunos acontecimientos de mi vida anterior, hasta el momento presente. Porque ahora recuerdo que tuve, en tiempos pasados, momentos de especial acción de gracias, o de compasión u otros sentimientos del Espíritu Santo, o avisos de mi ángel bueno» [15/6/1542].
Pedro nace en una familia de pastores (en 1506) y desde niño tiene el don de la consciencia de sí mismo: «desde muy niño, comencé a ser consciente de mis acciones, lo que considero una gracia especial» [2]. A los siete años siente una gran inclinación hacia afectos de devoción «como si desde entonces el mismo Señor y esposo de mi alma quisiera adueñarse de ella. Ojalá hubiera sabido yo acogerlo y seguirlo y que nunca me hubiera separado de Él» [2].
Deseoso de estudiar, a los diez años deja el pastoreo de ovejas y frecuenta la cercana escuela de Thône. Dos años más tarde, gracias a la intercesión de su tío cartujo Dom Mamert Fabro, consigue el permiso y el apoyo de sus padres para estudiar en La Roche, un poco más distante de casa, bajo la tutela del sacerdote Pierre Veillard. «El Señor quiso que para nada fuese yo más inútil, ni a nada más opuesto, que para dedicarme a los negocios del mundo» [3]. Estudia con Velliard que lo edifica con su ejemplo y al
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
cual recordará durante toda su vida (cfr. [3-5]). A instancias de otro pariente cartujo, su primo Claudio Perissin, prosigue Fabro su educación intelectual en París.
Paralelamente a sus deseos de estudiar el Señor le infunde durante este tiempo deseos de consagrar su vida, cosa que hace en privado ofreciéndose al Señor mediante un voto de castidad:
«Así, hacia mis 12 años, tuve ciertos impulsos del espíritu para ofrecerme al servicio de Dios. Un día me fui muy contento al campo. Estaba yo entonces en casa pasando las vacaciones, y echaba una mano a mi padre en el pastoreo de las ovejas. Tuve unos grandes deseos de ser puro y prometí a Dios castidad para siempre. Oh! Dios misericordioso que caminabas siempre conmigo y desde entonces querías agarrarme. ¿Por qué no te conocí bien, oh! Espíritu Santo? ¿Por qué no supe apartarme desde entonces, de todas las cosas, para buscarte y entrar en tu escuela? A veces me invitabas y te adelantabas con tales bendiciones. Sin embargo sí me agarraste y me sellaste con el sello indeleble de tu temor. Si tú hubieras permitido que se hubiera borrado, como el recuerdo de otras gracias, ¿no me hubiera sucedido a mí como a Sodoma y Gomorra?» [4].
En conclusión, durante este período Fabro pasa de ser el niño que deseaba estudiar al joven que va a la universidad de París. Hay un predominio de la subjetividad, del impulso interior que no tiene una dirección por donde encauzarse desde el interior, careciendo por ello de un proyecto de vida claro. No hay todavía una práctica del discernimiento de las mociones. Sin embargo, mediante sus deseos «subjetivos» de estudiar y de consagrarse a Dios y mediante la buena disposición de su familia que finalmente cede a sus deseos y le ayuda junto con sus parientes cartujos, la «objetividad» de la Providencia lo va llevando a París. Dios guía a Fabro, lo va atrayendo a sí, mistagogía del misterio, sin que él lo sepa. Pero cuando escribe sus memorias (24 años después) es consciente de su historia, y por ello agradece: «De este deseo de saber se valió el Señor para sacarme de mi patria donde ya no podía servirle íntegramente y como es debido. Bendito seas, Señor, por siempre, por todos los beneficios que me concediste tan a tiempo, cuando me quisiste sacar de mi propia carne y de mi corrompida naturaleza, tan contraria al espíritu y tan baja, para subir al conocimiento y sentimiento de tu Majestad y de mis innumerables pecados» [5].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
3. Fabro en París
En París Fabro trascurre once años en los cuales se transforma completamente (1525- 1536). De ser un estudiante provinciano interiormente complicado que llega a la Universidad de la capital del reino, pasa a ser el hombre de confianza de Ignacio. Para Pedro París no ha sido sólo un tiempo de estudios, sino también de fecundos encuentros: primero con Javier y luego con Ignacio, quien conseguirá unir y acordar un grupo de jóvenes decididos a seguirlo en su proyecto de ayudar las «almas» en Tierra Santa. Fabro podrá ejercitarse cotidianamente en su trato personal con el Misterio de Dios bajo la mirada cordial de Ignacio, que le ayudará a ejercitarse en la libertad interior para adquirir así autonomía para el servicio divino.
En efecto, en aquel entonces Pedro sufre de escrúpulos: «Recuerda alma mía los escrúpulos con los que ya entonces el Señor infundía en tu conciencia su temor, escrúpulos y remordimientos de conciencia con que el demonio comenzaba ya a angustiarte para que buscases a tu Creador si supieses buscarlo; sin ellos, quizás, ni el mismo Ignacio hubiera podido conocerte bien, ni tú hubieras solicitado su ayuda, como sucedió después» [6]. Ignacio lo ayuda a entender su conciencia, sus tentaciones (imaginaciones carnales sugeridas por el espíritu de fornicación conocidas por lecturas) y escrúpulos (especialmente el miedo a no confesar bien sus pecados) que lo habían aquejado por mucho tiempo «sin entender nada ni encontrar el camino de la paz» [9]. Ignacio le aconseja que haga una confesión general con el Doctor Castro y que después se confiese y comulgue cada semana; que haga cada día el examen de conciencia. Afirma Fabro que «no quiso [Ignacio] darme por entonces otros ejercicios, aunque el Señor me daba grandes deseos de ellos. Así se pasaron unos cuatro años [1529-1533] en mutua conversación» [10].
Durante este tiempo Pedro recuerda que «aprovechaba en espíritu cada día, conmigo mismo y con relación a los demás» [Ibidem], aunque no dejó de ser probado «por muchos fuegos de tentaciones durante varios años, hasta que salimos de París» [Ibidem]3 Sin embargo, reconoce la acción divina: «Dios
3 «Padecí otras muchas turbaciones y tentaciones de fijarme en los defectos ajenos, de sospechas y juicios. Tampoco me faltó en esta la gracia del Consolador y Doctor que me ponía en los primeros escalones del amor al prójimo. Por aquel tiempo tuve escrúpulos de casi todo, de las innumerables imperfecciones que yo no conocía entonces y que me duraron hasta la salida de París» [11].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
me fue dando un gran conocimiento de mí mismo y de mis defectos; mucho profundicé en ellos y me angustié buscando remedio contra la vanagloria. Solamente su gracia me dio muchísima paz en esta materia» [Ibidem]. Fabro mismo da testimonio de la mistagogía que Dios tenía con él:
«De muchas maneras me enseñó el Señor a poner remedio contra la tristeza que de todo esto me venía. No podré acordarme nunca bastante. Lo que sí puedo decir es que nunca me encontré en angustia, ansiedad, escrúpulo, duda, temor u otro mal espíritu que experimentase fuertemente, sin que, al mismo tiempo, o pocos días después, encontrase el verdadero remedio en nuestro Señor, concediéndome la gracia de pedir, buscar y llamar a la puerta. Se incluyen aquí abundantes gracias para sentir y conocer los diversos espíritus. De día en día llegaba a distinguirlos mejor. Me dejaba el Señor algunos aguijones para no caer en tibieza. Sobre el juicio y discreción de los malos espíritus o sentimientos sobre mis cosas, las de Dios o del prójimo, nunca permitió el Señor que cayera en engaños, como ya dije, y en cuanto yo puedo juzgar, sino que en todas las ocasiones me libró con las luces del Espíritu Santo y de los santos ángeles» [12].
Pasados los cuatro años (de setiembre de 1529, fecha del ingreso de Ignacio al colegio de Santa Bárbara al otoño de 1533) Fabro se encuentra ya, según sus palabras, «firmemente apoyado en Dios para cumplir mis propósitos, en los que perseveraba desde hacía dos años, de seguir la vida de pobreza de Ignacio» [13]. Va a visitar su familia en el otoño de 1533 y cuando regresa Ignacio le da el mes de Ejercicios (enero-febrero de 1534). Es ordenado presbítero el 30 de mayo del mismo año y celebra su primera misa el día de santa María Magdalena. «Aquí tengo que incluir los innumerables beneficios que me concedió el Señor al llamarme a tan alto grado. Y darle gracias porque en todo le busqué a Él solo, sin ninguna intención mundana de conseguir honores o bienes temporales» [14]. Gracias a esta rectitud de intención, de buscar sólo a Dios y a la ayuda de Ignacio, Fabro finalmente ha encontrado su vocación y un proyecto de vida4.
4 «Sin embargo tiempo atrás, antes de afirmarme en el modo de vida, que por medio de Ignacio me concedió el Señor, anduve siempre confuso y agitado de muchos vientos; unas veces me sentía inclinado al matrimonio; otras quería ser médico o abogado, o regente o doctor en Teología. A veces quería también ser clérigo sin grado, o monje. En estos bandazos me movía yo, según fuera el factor predominante, es decir, según me guiase una u otra afección. De estos afectos, como ya dije antes, me libró el Señor y me confirmó de tal manera con la consolación de su espíritu, que me decidí a ser sacerdote y dedicarme a su servicio en tan alta y perfecta vocación. Nunca mereceré servirle en ella, ni permanecer en tal elección que deberé reconocer como muy digna de entregarme a ella, con todas las fuerzas de mi alma y cuerpo» [14].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
«Él es lo primero y principal» El itinerario místico de Pedro Fabro
El 15 de agosto del mismo año Fabro, con los otros compañeros, hacen «voto de ir, a su debido tiempo, a Jerusalén, y a la vuelta, de someternos a la obediencia del Romano Pontífice y comenzar el día señalado a dejar padres, redes, excepto alguna ayuda para el camino» [15]. En agosto del año siguiente se habían asimilado ya al grupo inicial Claudio Jayo (compañero de Fabro en La Roche), Juan Coduri y Pascasio Broet, después que Fabro les ha dado los Ejercicios. Por aquel entonces Pedro hace de «hermano mayor» del grupo en París, por encargo de Ignacio, dado que éste había partido hacia Venecia en abril de 1535, con la intención de esperar allí a los compañeros para navegar hacia Tierra Santa.
Se puede concluir que durante estos años hay un predominio de la «objetividad» del Misterio en los encuentros de Fabro (nuevos compañeros, práctica renovada de los sacramentos y de la oración, Ejercicios Espirituales, exámenes de conciencia, etc.), con los cuales necesariamente tiene que contrastarse desde su «subjetividad» todavía no madura espiritualmente (escrúpulos, tristezas, turbaciones) y que encuentra poco a poco un proyecto por donde objetivizarse apostólicamente gracias a Ignacio. Dios guía y educa a Fabro por medio de Ignacio y de la realidad circundante, buscando la colaboración activa de Fabro mediante los ejercicios interiores. Mistagogía de la libertad y del discernimiento:
«Bendita sea por siempre la Providencia divina que todo lo ordenó para mi bien y salvación. Él quiso que yo enseñase a este santo hombre [Ignacio], y que mantuviese conversación con él sobre cosas exteriores, y, más tarde sobre las interiores; al vivir en la misma habitación compartíamos la misma mesa y la misma bolsa. Me orientó en las cosas espirituales, mostrándome la manera de crecer en el conocimiento de la voluntad divina y de mi propia voluntad. Por fin llegamos a tener los mismos deseos, el mismo querer y el mismo propósito de elegir esta vida que ahora tenemos los que pertenecemos, o pertenezcan en el futuro, a esta Compañía de la que no soy digno» [8].
4. Fabro, apóstol europeo
Los nueve compañeros (Francisco Javier, Bobadilla, Laínez, Salmerón, Rodrígues, Coduri, Broet, Jayo y Fabro) dejan París el 15 de noviembre de 1536 para encontrarse con Ignacio en Venecia. Es un viaje lleno de peligros, por el frío del invierno y la guerra entre Francia y España, pero de todos ellos, afirma Fabro, «nos libró amorosamente el Señor. Llegamos a Venecia sanos y
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
salvos y alegres en el espíritu» [16]. Comienzan así las peripecias apostólicas de Fabro que lo llevarán por toda Europa occidental. El joven sacerdote se transforma en esos 10 años de actividad en un apóstol maduro gracias a la mistagogía con la cual van sincronizando voluntades el Espíritu que lo guía y él que se deja guiar. Las líneas maestras de tal transformación se consolidan sobre todo durante su segunda permanencia en Alemania, según consta en su Memorial (cfr. [34-368]). De este modo la relación de amistad de Fabro con Dios, que había comenzado ya en la infancia cuando pastoreaba en las montañas de su Saboya natal y que fue definitivamente orientada por Ignacio en París, llega, en medio del ajetreo apostólico alemán, a una intimidad unitiva que es preanuncio de la vida eterna.
4.1. Italia (de enero de 1537 a septiembre de 1540)
Ignacio recibe en Venecia a los compañeros junto con el bachiller Hoces, a quien había dado los Ejercicios y había decidido incorporarse al grupo. Se hospedan y trabajan en los hospitales mientras esperan hacerse a la mar, hacia Jaifa. El grupo, sin Ignacio, va a Roma (marzo-abril) con el fin de obtener la autorización papal para la peregrinación. De regreso esperan el mes de junio para embarcarse, pero como ha estallado la guerra entre Venecia y el Turco, deciden repartirse por el Veneto en atención al año de espera estipulado en el voto de Montmartre. Ignacio, Fabro y Laínez van a Vicenza (cfr. [17]), de donde salen en octubre para dirigirse a Roma, a donde llegan en noviembre de 1537. Fabro da clases de Escritura en la Universidad de La Sapienza5. No siendo posible la travesía hacia Palestina, se congregan en Roma durante la primavera de 1539. Desde mediados de marzo a fines de junio deliberan si deberán mantener un lazo de unión entre ellos mediante la obediencia a uno del grupo. Determinan que así lo desean y quieren. Pero Fabro partirá antes de que se concluyan las deliberaciones, pues el Papa lo envía, junto con Laínez, a Parma6.
5 Como toda novedad eclesial, el grupo sufre porque «mucha oposición hicieron, durante todo este año, contra nuestros buenos propósitos». Son investigados y absueltos [18].
6 Se habían presentado «como holocausto al Sumo Pontífice Pablo III, para que determinase en qué podíamos servir a Dios, para la edificación de todos los que están bajo la potestad de la Sede Apostólica, en perpetua pobreza y dispuestos por obediencia a ir a las Indias lejanas». Para Fabro es un don «para no olvidar, y como el fundamento de toda la Compañía». En efecto, el Papa acepta gozosamente al grupo y Fabro lo agradece: «Por lo que siempre me siento obligado y cada uno de nosotros, a dar gracias al Señor de la mies y de la Iglesia Católica universal, Cristo nuestro Señor, que tuvo a bien declarar, por la palabra de su Vicario en la tierra, lo que es una
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
«Él es lo primero y principal» El itinerario místico de Pedro Fabro
En Parma permanece un año y cuatro meses (desde mayo de 1539 a septiembre de 1540, cfr. [19]) produciendo mucho fruto espiritual, a pesar de las fiebres tercianas que lo aquejan por tres meses7. Parte hacia Alemania en septiembre acompañando al Doctor Ortiz. En ese mismo mes el Papa Pablo III aprueba la Compañía.
4.2. Alemania (de octubre de 1540 a julio de 1541)
Vive en tres ciudades alemanas: Worms (octubre 1540-enero 1541), Espira (enero-febrero 1541) y Ratisbona (febrero-julio 1541). Según reporta en el Memorial durante este tiempo aparecen algunas características de su vida interior que lo acompañarán siempre y que él resume muy bien de la siguiente manera:
«El Espíritu Santo me concedió otras gracias importantes para mi crecimiento espiritual: nuevos modos de orar y contemplar para adelante; también me confirmó, con mayor conocimiento y sentimiento, en los modos que me eran ya habituales: letanías, misterios de Cristo, y doctrina cristiana; pidiendo diversas gracias en cada uno de estos modos, o implorando perdón o dando gracias al Señor en aquellas tres maneras. Lo mismo hacía discurriendo por las tres potencias, los cinco sentidos, y por las partes principales del cuerpo, por los bienes temporales recibidos. Y todo esto puedo hacerlo pidiendo para mí, o pidiendo para cualquiera otra persona viva o difunta. Aplicaba después la misa para que en todo lo dicho se obtuviera mayor fruto» [22].
Recibe inspiración del Espíritu Santo sobre el modo en que debía orar por el pueblo alemán y la situación de la Iglesia8. Así, por ejemplo, durante su viaje de Worms a Espira: vocación manifiesta, que le agradaba que le sirviéramos y que quería siempre echar mano de nosotros» [18].
7 Fabro da Ejercicios, funda la Congregación del Nombre de Jesús.
8 «El Señor me concedió en este viaje muchos sentimientos de amor hacia los herejes y hacia todo el mundo. Ya antes había recibido un don especial de devoción que espero me dure hasta la muerte, con fe, esperanza y amor. Consistió en desear siempre el bien para estas siete ciudades: Wittemberg en Sajonia; la capital de Sarmacia, cuyo nombre no recuerdo en este momento; Ginebra en Saboya; Constantinopla en Grecia; Antioquía, también en Grecia; Jerusalén; Alejandría en África. Me propuse recordarlas siempre, con la esperanza de que yo o alguno de la Compañía de Jesucristo, pudiéramos celebrar un día la misa en estas mismas ciudades» [33]. Pide por la ciudad de Espira, cfr. [138].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
«En el camino tuviste [alma mía] grandes consolaciones en la oración y contemplación, y se te ofrecieron muchos y nuevos modos y materia de orar durante el camino. Así, al acercarme a un lugar, al verlo y oír hablar de él, se te concedía el modo de orar y de pedir a Dios la gracia de que el Arcángel de la región nos fuese propicio, juntamente con todos los ángeles custodios de los habitante de aquel lugar; y que el verdadero Custodio y Pastor Jesucristo, que estaba presente en la iglesia de aquel lugar nos ayudase y proveyese a todas las necesidades de las personas del lugar: de los pecadores que pronto iban a morir, de las almas de los difuntos, de los desconsolados y de los atribulados de cualquier otra manera. Al cruzar los montes, campos o viñedos, se me ocurrían distintos modos de orar por la multiplicación de los bienes de la tierra y sustituir en la acción de gracias a sus dueños, o pedir perdón para ellos, que no saben reconocer en su espíritu aquellos bienes ni a quien se los concede. Invocaba también a los santos a cuyo cuidado habían sido confiados aquellos lugares, para que hicieran lo que no saben hacer sus habitantes: pedir perdón, sustituirlos en la acción de gracias y pedir para ellos lo que necesitan» [21].
El día 9 de octubre de 1540 hace su profesión solemne como jesuita9. En el verano del año siguiente parte hacia España, en un viaje de tres meses y a pie, no sin aventuras: es encarcelado por siete días junto al Doctor Ortíz y su séquito. Fabro examina su interior en esta situación y refiere: «Así pude ver que el buen corazón que nos concedió el Señor para amar a todo el mundo, no quedó cautivo, ni apagado ni desviado de estos hombres [los carceleros]. Tuve, sin embargo, tentaciones de desconfianza y de temor de que no íbamos a ser puestos en libertad tan pronto, ni sin grandes gastos del doctor. Pero, al mismo tiempo, recibí una contraria y saludable consolación en la firme esperanza de todo lo que sucedió en nuestra liberación» [24].
4.3. Viaje y estadía en España (de julio de 1541 a marzo de 1542) y regreso a Alemania (abril 1542)
Aparecen dos características de la vida interior de Fabro en esta etapa y que son recurrentes en el Memorial. La primera es su amor a la pobreza y
9 «Envié la fórmula a Maestro Ignacio que había sido elegido Prepósito General. Esta profesión, la hice, como digo, en Ratisbona, en el altar mayor de la iglesia de nuestra Señora, llamada la Capilla vieja. Tuve gran consolación espiritual y gran fortaleza de espíritu en la renuncia de los bienes a los que ya había renunciado, en el adiós a los placeres de la carne abandonados ya anteriormente, y en humildad para negar totalmente mi propia voluntad en todas las cosas. Se me concedió, como digo, una fuerza nueva, con conocimientos y sentimientos de buena voluntad» [23].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
«Él es lo primero y principal» El itinerario místico de Pedro Fabro
su preocupación por vivirla en modo efectivo: «Ese mismo día [19/11/1541] prometí a Cristo e hice voto de no recibir jamás cosa alguna por las confesiones, misas o predicaciones, ni de vivir de rentas, aunque se me ofrecieran de manera que no pudiera oponerme con buena conciencia. Y me he de acordar de este voto como de un don especial de Cristo nuestro Señor, que, de esta manera, me ayuda a guardar mejor el voto de pobreza» [26]10. La segunda característica responde a su determinación de ser casto en medio de sus combates interiores que lo acompañan a menudo en este campo, sobre todo debido a lo que él llama el espíritu de fornicación11. Así el 21/11/1541: «El día de la Presentación, con la ayuda del Espíritu de toda santidad y perfecta castidad, y para guardar mejor el voto de castidad, me concedió el Señor un sentimiento de especial acatamiento a aquella purísima Niña, nuestra Señora. Como testimonio de esta reverencia y recuerdo me propuse tener cuidado de nunca juntar mi rostro a ningún niño o niña, aun con la mejor intención. Cuánto más he de tener esto en cuenta con personas mayores» [27]. «No olvides, alma mía, de cuántas y cuán graves turbaciones de espíritu te libró el Señor, y las angustias y tentaciones que tuviste que resistir por tus defectos y agitaciones del espíritu de fornicación, y por tu falta de empeño en conseguir fruto» [30]12.
10 El 29/9/1542 escribe: «Pero comprendí que me bastaría servir, alabar y glorificar a Cristo al pensar el modo con que Él estaba en el mundo, a saber, contentándose con poco y dejando aquí a sus vicarios; de manera que quien los escucha, escucha a Él; dejando también entre nosotros a los pobres de quienes dijo: “Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis”» [117]. El 21/17/1543 siente un gran deseo «de no tener nada de que poder echar mano. Y así rogué, desde lo más hondo de mi corazón a Cristo, a quien tenía delante de mis ojos en el altar, que, si es su voluntad y beneplácito, no se pase año, mientras yo viva, sin verme privado, yo y los otros, al menos una vez, de las cosas necesarias para la vida. Y si esta gracia que yo tengo en mucho, no me viniera de parte de las mismas cosas, que se me dé a conocer si es que le agrada a Dios que yo haga voto, en cuanto de mí dependa, de privarme, una vez al año, de las cosas necesarias, para poder ejercitar la pobreza verdadera y actual» [233]. «Porque, en cuanto a mí, ya hace tiempo que el Señor me dio a sentir su voluntad de mendigar por mí mismo de puerta en puerta, lo necesario para comer, en cualquier parte del mundo donde me encontrase» [234].
11 «Por eso el Espíritu Santo te inspiraba [alma mía] que pidieses a la divina y pura bondad que habitase en tu cuerpo como en su templo y también en tu espíritu. Y que los ángeles pudieran encontrar morada en los espíritus de tu cuerpo, expulsando a los enemigos. […] Mucha ayuda encontré en mi ángel custodio, del que fui siempre especialmente devoto. Le pedía que me defendiese del mal espíritu, sobre todo del espíritu de fornicación» [35].
12 El 3/11/1542 pedirá ser revestido «de la túnica de la pureza, inocencia, castidad y limpieza contra todos los ardores inmundicias y de vida ligera; y del vestido del amor a Dios y al prójimo contra el frío de todos los males que de fuera nos amenazan a causa de la malicia humana y otros contratiempos» [168].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
Fabro se encuentra de regreso en Espira en abril por mandato del Papa, acompañado de Juan de Aragón y de Álvaro Alfonso, los dos capellanes de las infantas María y Juana. A partir del 16 de junio (1542) Pedro da cuenta cotidiana de lo que va pasando por su corazón en lo que hoy se puede considerar un diario íntimo. Hasta este momento el Memorial en realidad no ha sido sino una anamnesis de los dones divinos que Fabro ha recibido.
4.4. Alemania (de abril 1542 a julio 1544, con una estadía en Lovaina de octubre 1543 a enero 1544)
Este es el período de la vida de Fabro en el cual su vida mística alcanza madurez. Las coordenadas en las cuales su amistad con Dios progresa pueden describirse en torno a la oración, la abnegación, la relación entre oración y buenas obras (acción y contemplación), la relación con los intercesores y el progreso interior mediante la práctica del discernimiento espiritual y el ejercicio de la obediencia.
Pedro da cuenta cotidiana de lo que va pasando por su corazón en lo que hoy se puede considerar un diario íntimo
4.4.1.
Oración
Pedro lleva adelante una intensa vida de oración, que no caracteriza sólo este período, sino toda su vida. En algunas ocasiones se levanta durante la noche para rezar [147.151.159]. Como se ha visto ya, busca constantemente nuevos modos de orar: «descubre» así un nuevo procedimiento para obtener del Señor la gracia de ser amigo de todos13. Obtiene nuevas luces para rezar el oficio divino14. Para adquirir una devoción sólida pone cuidado en no limitar el espíritu de
13 «Primero acudir insistentemente a su Padre del Cielo; segundo, a su Madre y Señora, la Madre de Dios; tercero a su maestro y pedagogo el ángel custodio; cuarto a los santos y santas que le tienen particular afecto espiritual como hermanos y hermanas. Me parecía ésta, buena manera de ganarme la amistad de cualquiera. Y después rezaba, a la dicha primera Persona, el Padre nuestro; a la segunda, el Ave María; a la tercera, Deus qui miro ordine angelorum; a la cuarta, Omnes sancti tui quaesumus, Domine. Se me ocurría también que era muy necesario, para ganar la benevolencia de cualquiera, que, además de lo que se pudiera hacer por él, sería bueno tener devoción a sus santos ángeles custodios que pueden prepararnos las personas de distintas maneras y oponerse a las tentaciones violentas de los enemigos» [34; cfr. 29.79].
14 «Vi también lo conveniente que es, en el rezo del oficio pensar que, por una parte, estás en la presencia de Dios y de su buen ángel que toma nota y sopesa con exactitud tu aprovechamiento y tu trabajo; y por otra, estás también en presencia del enemigo o mal espíritu que lleva cuenta de las faltas que cometes, para poder acusarte algún día» [181; cfr. 82.87].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
«Él es lo primero y principal» El itinerario místico de Pedro Fabro
Su oración es frecuentemente como una petición sentida a Dios por las diversas necesidades de los vivos
oración a sólo el tiempo explicito que se le dedica y en ordenar la intención cuando la hace15. Son frecuentes en él las lágrimas16. Procura tener una actitud confiada hacia el futuro: «“No os preocupéis del día de mañana”, lo que puede también aplicarse, en cuanto sea posible, a los deseos y preocupaciones espirituales» [38]. Desea ser humilde a ejemplo de María (cfr. [39]), pide a Dios que sea su Padre y que él sea su hijo, quiere ser discípulo del Espíritu Santo (cfr. [40]). Cuando algunas veces sigue un esquema trinitario, se dirige primero al Padre, luego al Hijo, finalmente al Espíritu Santo17.
Su oración es frecuentemente como una petición sentida a Dios por las diversas necesidades de los vivos: por sus parientes [123]; por la peregrinación de Juan de Aragón y su feliz retorno; es una fiesta para él, por lo cual agradece a Dios no menos sentidamente [47.49.73]. Pide por las personas de las ciudades o poblados que atraviesa [33.437], por los propietarios de la capilla privada donde reza [78], por los ministros que le han administrado los sacramentos [190]. Pide por turcos, judíos, herejes, paganos [151]; por los grandes responsables de la política de entonces: «El día de santa Isabel, reina de Hungría, tuve gran devoción al recordar a ocho personas con el deseo de tenerlas siempre en la memoria para orar por ellas sin fijarme en sus defectos. Estas eran: el Sumo Pontífice [Pablo III], el Emperador [Carlos V], el Rey de Francia [Francisco I], el rey de Inglaterra [Enrique VIII], Lutero, el Turco [Soliman II], Bucer y Felipe Melanchton. Y es que tuve la corazonada de que tales personas eran mal juzgadas por muchos, de donde nacía en mí una cierta y santa compasión que procedía del buen espíritu» [25]18.
15 «Quienes no desean orar sino en el tiempo destinado a la oración, no podrán, si no es por milagro, tener una devoción bien fundamentada. Por eso es necesario tener un tiempo señalado para la oración y recordarlo con frecuencia. Con deseo, perseverancia y temor de no decaer. […] Porque muchos se quejan de que no tienen devoción en la oración, pero se quejan no por amor a la oración, es decir, por amor a Dios y a los santos y a las palabras de la misma oración, sino por miedo a los pensamientos distractivos o a los deseos de cosas temporales, aunque sean necesarias, o de cosas malas o vanas, o que, aun siendo buenas, no son oportunas en aquel momento» [37; cfr. 61, con dos elocuentes ejemplos al respecto; 126].
16 Derrama lágrimas de devoción [93.122.147.164.196.340.407], lamenta la ausencia de ellas [101], le brotan al considerar su condición [294] y cuando es movido por la compasión [401].
17 17 Cfr. [41-45.103.113.183.317].
18 Reza también especialmente por el Rey de Francia y por su reino cfr. [102].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
Tiene presente a los vivos, pero no menos intensamente a los fieles difuntos19, especialmente las almas del purgatorio20. Así, por ejemplo:
«Me venía a la mente con santo afecto de gran fe, algunas buenas consideraciones y deseaba más que nunca se orase junto a las sepulturas de los fieles católicos difuntos, aun dando por cierto que sus almas estuvieran ya en el cielo. Sentía cómo a Dios le gustaba que se orase por la resurrección de tales cuerpos. Más tarde, al ver una sepultura, pensé en la suma sabiduría que llevará a cabo tan admirable resurrección, y en que el polvo que ahora vemos se transformará en un cuerpo precioso, para gloria de cada uno de nosotros. Se pueden dar gracias a Dios, al ver lo que queda de estos cuerpos, porque Dios ha hecho muchos beneficios por medio de tales instrumentos que ahora son nada y están en sus sepulturas. Con estos y parecidos pensamientos, los cristianos son invitados no sólo a recordar las almas de los difuntos para dar gracias a Dios si ya están en el cielo, o para pedir la remisión de sus penas si están en el purgatorio, sino para que crezca y se dilate en ellos la fe en la resurrección de la carne» [55].
4.4.2. Devociones populares y oración litúrgica
Fabro conserva, alimenta y promueve la devoción a las prácticas de piedad «populares»: letanías [213.225.405], procesiones [322], culto a reliquias21 e imágenes22. Valora los templos como lugar de oración23 y el ornato de ellos («... hallé gran devoción al oír las vísperas y contemplar el ornato del
19 El 2 de noviembre de 1542, «día de las ánimas»: «…tuve gran devoción, desde el principio hasta el fin [de la misa] como nunca la había sentido anteriormente en el día de difuntos, y todo era por una gran moción de compasión por los muertos, con gran abundancia de lágrimas. Pensaba en mis padres y parientes, y en mis hermanos que han muerto en la Compañía» [164]. Cfr. [151.257.431].
20 Cfr. [70.142.163.165.169.175.267.338].
21 «En la fiesta de los santos Cosme y Damián sentía un grandísimo deseo interior de la veneración que habría que tener al Santísimo Sacramento, a los santos que están en el cielo y del culto que se debería tributar a las imágenes y reliquias de los santos» [114; cfr. 60.87.347.430].
22 «Al volverme hacia la imagen del crucifijo para orar a Cristo, sentí una viva ilustración que nunca antes había sentido, sobre la utilidad de las imágenes que son representaciones de personas que por ellas se nos hacen presentes. Por eso pedí con gran devoción a Dios Padre que se dignase aplicarme a mí la gracia de la presencia de Cristo y hacerlo presente en mi alma, según la virtud representativa que tienen las imágenes de los santos, para los piadosamente creyentes y fieles católicos. Esto se me confirmaba al volverme hacia la imagen de la Virgen, y al verla, deseaba que la bienaventurada Virgen estuviera muy presente en mi alma» [350; cfr. 114.120.208.215.352].
23 «En la misma iglesia donde me encontraba, deseé con gran devoción que se me concediera un don de oración mayor, porque es, precisamente en el templo donde Dios, según su promesa, escucha mejor la oración de sus fieles. Brevemente, sentí entonces que es grande la eficacia de
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
«Él es lo primero y principal» El itinerario místico de Pedro Fabro
templo» [204]), no menos que los ritos y las celebraciones litúrgicas dignamente preparadas:
«Las ceremonias, la iluminación, el órgano, el canto, la veneración de las reliquias, los ornamentos, todo esto me daba tal devoción que yo no sabría explicar. Llevado de estos sentimientos daba gracias por quien había colocado los candelabros, y había encendido las velas, y las había puesto en orden, y por quienes habían contribuido a pagar los gastos. Bendecía también a Dios por el órgano y el organista, por los fundadores, por todos los ornamentos que yo veía preparados para el culto divino, por los cantores y las canciones de los niños. De igual modo daba gracias por los relicarios, por los que habían encontrado las reliquias y las prepararon para ser veneradas. En una palabra, aquella moción me llevaba a tener en más la más pequeña de aquellas obras hechas con una fe católica y simple que los mil grados de aquella fe ociosa que tanto estiman quienes minusvaloran a la Iglesia jerárquica. Deseaba igualmente la bendición y misericordia de Dios nuestro Señor para todas y cada una de las personas que ponen algo de lo suyo para este culto exterior de Dios y de sus santos, bien sea su trabajo o su dinero o la dirección o de cualquiera otra manera» [87]24.
Pero al mismo tiempo, como se ha señalado ya, Fabro reza cotidianamente la Liturgia de las Horas25, se ejercita también cotidianamente en la contemplación de los misterios de Cristo o de María, meditando los textos de la Escritura y rezando especialmente con la conmemoración litúrgica del día26. Pero sobre todo se centra espiritualmente en la devoción durante la celebración de la Misa, ya sea por la intención que aplica, ya sea por las mociones interiores que se suscitaban en su interior antes, durante o después de la celebración: «Que el cuidado primero de mi alma sea buscar a Dios nuestro Señor, por medio de los principales y habituales ejercicios que nos ayudan a buscar y hallar a Dios, como son la oración y contemplación, y sobre todo, todas estas cosas no sólo por la devoción que me inspiraba la fe, sino también, y principalmente, por los planes de Dios, por sus palabras y por el sentido de la Santa Madre Iglesia» [351].
24 «... tuve algunos sentimientos sobre la verdadera conveniencia y necesidad del culto externo debido a Cristo y a sus santos. De aquí nació en mí un gran dolor de que, en estos tiempos, se desprecien tanto las ceremonias externas y los ritos de la santa Iglesia que son tan necesarios para mantener a los hombres en humildad, en concordia, en caridad y finalmente en toda santidad de la religión» [266].
25 Cfr. [20.37.82.172.181.186.400].
26 Frecuentemente en el Memorial se encuentra al inicio de cada entrada la fiesta litúrgica del día, que en muchísimas ocasiones le sirve a Fabro para orientar la oración de ese día.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
Para Fabro la abnegación es sinónimo de domino de sí mismo
la misa» [63]27. Y de no menor relevancia es para Fabro la adoración del Santísimo Sacramento28.
4.4.3.
La abnegación
Conjuntamente con la oración aparece en Fabro la necesidad de no dejarse llevar por las afecciones desordenas. Para ello hay que tener una actitud constante de abnegación para vencerse a sí mismo con el fin de cumplir las buenas obras que brotan de los buenos deseos: «Tienes que esforzarte, por consiguiente, por vencerte a ti mismo, mortificarte, integrarte y disponerte para recibir todo bien por las buenas obras. Experimentarás entonces que esa es una excelente preparación para la oración mental» [126]. Poco más de un año después vuelve sobre el tema: «El mismo día [7 u 8/7/1543] sentí claramente y reconocí que los que quieren dilatarse en Dios, elevarse, extenderse, ser consolados, ser enriquecidos, deben primero ejercitarse bien y ser probados en lo que realmente son; en su carne y en su espíritu, refrenarse, humillarse, angustiarse, llorar, empequeñecerse, etc. Por la mortificación de la propia carne y abnegación del propio espíritu podrán llegar a la posesión de Dios. Hay que entrar por la puerta estrecha» [355]29. Y como afirma a continuación en el mismo día, y se verá más adelante, esa es la puerta que lleva al corazón.
Para Fabro la abnegación es sinónimo de domino de sí mismo: «Dios quiere, sobre todo, que seamos dueños de nuestra alma, pero solamente lo seremos a base de paciencia...» [335]. De este modo Dios lleva a los dones mayores y perfectos desde los dones menores, para que se aprenda a usar los medios que llevan a los fines [cfr Ibidem].
27 Cfr. [72.74.92.96.117.123.142.164.273.333.348.379].
28 «Puesto de rodillas humildemente ante el Santísimo Sacramento expuesto, sentí gran devoción al considerar que allí está realmente el cuerpo de Cristo y que, por consiguiente, estaba también toda la Trinidad de modo maravilloso, distinto del que está en otras cosas y en otros lugares. Porque otras cosas como las imágenes, el agua bendita, los templos, nos proporcionan una presencia espiritual de Cristo, y los santos y poderes espirituales. Pero este sacramento hace que bajo aquellas especies, esté realmente Cristo y todo el poder de Dios. Sean bendito el nombre del Señor» [352; cfr. 93.104.111.114.136.142.352].
29 «En lo que a las obras se refiere, son tres las maneras de ejercitarnos en ellas […]. Con relación a uno mismo son las obras de penitencia, que consisten en la propia mortificación y abnegación, castigo o pena, como los ayunos, peregrinaciones, vigilias, el prescindir de algunas comodidades temporales, o de riquezas; en una palabra todo aquello que causa fatiga al cuerpo y ayuda a la voluntad a sobreponerse a sus egoísmos» [129].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
4.4.4. La oración y las buenas obras: acción y contemplación
La oración y la abnegación están dirigidas a la realización de las buenas obras, que son precisamente las que Dios quiere que se cumplan. Fabro desarrolla ampliamente su concepción de las consecuencias éticas de la oración el día de san Francisco de Asís (4/10/1542): «Que tu vida tenga algo de Marta y María, que se apoye en la oración y en las buenas obras, que sea activa y contemplativa. Que busques lo uno para lo otro y no por sí mismo, como muchas veces sucede. Has de buscar la oración como medio para obrar bien. Si estas dos cosas están ordenadas la una a la otra será mucho mejor. Y hablando de manera general es preferible que tus oraciones vayan encaminadas a obtener los tesoros de las buenas obras. Y no al contrario» [126]. Y más adelante reafirma: «Así que ordinariamente nuestras oraciones han de ir orientadas a este fin, a las buenas obras. Y no al contrario, las obras encaminadas a la oración» [128]30.
Quienes llevan una vida activa necesitan gracias y cualidades especiales debido a las muchas solicitudes que reciben de los pobres, enfermos, pecadores, perseguidos. Deben saber tratar con superiores e inferiores y deben pedir lo necesario para cada ocasión. Han de ser pacientes, humildes, caritativos, fuertes, píos, liberales, diligentes; de lo contrario se siguen dos inconvenientes: el apóstol se ve a sí mismo con defectos y, como consecuencia, ayuda mal, o poco, a los prójimos (cfr. [127]). Por esta razón no basta ejecutar obras buenas, sino realizarlas en el Espíritu del Señor, del mismo modo que para orar bien no basta simplemente meditar o contemplar sino hacerlo con el mismo Espíritu.
Para Fabro existen tres maneras de ejercitarnos en las buenas obras, pero en realidad son tres aspectos de una misma unidad: «En la primera de estas tres maneras de obrar, tratas de ponerte enfrente de ti para vencerte a ti mismo; en la segunda procuras ser un hombre útil para los demás; en la tercera muestras tu devoción a Dios y a las cosas sagradas y santas. También se podría decir que la primera se refiere a las obras de penitencia; la segunda
30 «Hay que trabajar para que no sólo por medios espirituales, como son la contemplación, la oración mental o afectiva busquemos al Señor para hacerlas cada vez mejor, sino buscar con todas las fuerzas que en las mismas obras externas, y oraciones vocales o en otras conversaciones particulares o en las que se hacen en presencia del pueblo se busque lo mismo» [128].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
a las obras de caridad; la tercera a las obras de piedad. Y sin embargo, las tres pueden llamarse obras de penitencia, de caridad, de piedad» [129].
4.4.5. Relación con los intercesores: con María, los ángeles y santos
En su oración la Virgen María tiene un rol de primera importancia31. Es intercesora, maestra y modelo: «A ella le es fácil impetrar de Dios todas estas gracias. Deseaba también que ella me enseñase la verdadera manera de ser hijo, siervo y discípulo, siguiendo su ejemplo. Y puesto que ella sabe cómo Jesucristo fue su hijo siervo y discípulo, ella conoce también cómo fue humilde como corresponde al hijo, al siervo y al discípulo» [40]. Para Fabro no cabe duda: «Después de Cristo no hay nada más provechoso que la meditación de la vida y los hechos de la bienaventurada Virgen María. En ninguna parte encontrarás un ejemplo tan eficaz de compadecer con Cristo, ni de seguirlo, ni de servirle» [110].
Después de Cristo no hay nada más provechoso que la meditación de la vida y los hechos de la bienaventurada
Virgen María
María es para Pedro como la fuente de donde puede implorar la virtud cristiana. El día de la Asunción (15/8/1542) «…meditaba en la perfección que siempre tuvo ella en su propia naturaleza y en la continua y actual moción del Espíritu Santo que le asistió siempre, aunque no sería siempre de la misma manera. […] Yo le suplicaba que me alcanzase la gracia de sentirme robustecido, rehecho y reforzado con la gracia de Dios...» [89]. Y al día siguiente: «Pedí a nuestra Señora, con mucha devoción, fe y esperanza, que me alcanzase: primero, la santidad y pureza que son fruto de la castidad, de la sobriedad y de la limpieza de cuerpo, alma y espíritu; segundo, gobernarme y ordenar mi vida para el servicio de Cristo su Hijo; tercero, la paz en este mundo con la práctica de las virtudes, y la paz también en el otro» [91]. Y continúa: «Porque es Señora, Reina, Madre y Abogada, procura y obtiene la renovación de quienes no han alcanzado todavía la perfección esencial y accidental. Alcanza a los mortales, cada día, nuevos dones de gracias, de paz, y por fin de gloria, y a los bienaventurados nuevos dones de gracia accidental» [Ibidem]. Fabro está convencido: «Ella me alcanzará con sus oraciones la gracia para que el
31 Cfr. [48.97-98.350.378].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
«Él es lo primero y principal» El itinerario místico de Pedro Fabro
verdadero fundamento de mi ser se reforme interiormente y se adecente en lo exterior. Fiat, fiat» [192].
En su oración Fabro se vuelve también incesantemente hacia los ángeles32. Al entrar en España, afirma Pedro, «tuve gran devoción y sentimientos espirituales para invocar a los principados, arcángeles, ángeles custodios y santos de España» [28]. Se convierte en un hábito: «Así suelo hacer cada vez que quiero orar de manera especial por algún lugar o reino. Invoco a los santos y ángeles que tienen o tuvieron especial cuidado de las almas vivas o difuntas de tales lugares» [Ibidem]. Se encomienda también, y mucho, a su ángel custodio: «Mucha ayuda encontré en mi ángel custodio, del que fui siempre especialmente devoto. Le pedía que me defendiese del mal espíritu, sobre todo del espíritu de fornicación» [35]. La presencia de los ángeles es señal de la presencia del Espíritu: «Porque sólo se hacen bien las cosas cuando se pone en ellas todo el hombre, con todas las potencias necesarias. Cuando se pone todo el hombre, pienso que entonces no ha de faltar la presencia del buen ángel. Y si el buen ángel está presente, el Espíritu Santo no está muy lejos para perfeccionar lo que tenemos que hacer» [249]. Pero para Fabro no son sólo intermediarios:
«Me gustaría estar siempre delante del Santísimo Sacramento en todos los sagrarios donde está reservado en Alemania. Lo mismo delante de cualquier imagen de Cristo o de la Virgen Madre de Dios. Y como es imposible que este deseo pueda llevarse a cabo, pedía al Señor que por medio de nuestros ángeles custodios, quisiera suplir mis defectos en este culto y los defectos de otros, para que lo que debían hacer las personas, lo hagan sus ángeles custodios» [114].
Fabro es también un gran devoto de los santos33. En la memoria de santo Domingo, el 7 de agosto de 1542, tiene Fabro un gran deseo de pedir por su intercesión «la gracia de sentir y entender lo mismo que él, cuando contemplaba durante su vida. Le suplicaba que intercediese por mí ante Cristo anunciado, Cristo visitador y Cristo nacido etc.» [68]. Tres días más tarde, en el recuerdo de san Lorenzo, escribe: «Sentí también, mucho más de lo que yo pudiera decir, una gran fe en que nuestro Señor nunca va a dejar de ayudarme a mí y a toda la Compañía por mediación de sus santos. Y se me ocurrían ejemplos. Como si alguien dijese: «Mucho más puede una sola
32 Cfr. [12.21.28.34.116-118.123.175.181.200.249.253.260.283.309].
33 Cfr. [21.28.35.87.101.110.114.116.118-119.125.143.150.160.167.175.200.232.246247.263.347].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
persona para mejorar el mundo con la sola ayuda de san Lorenzo que con el favor del Emperador”» [74]. Y al día siguiente: «Me vino entonces el deseo de pedir al mismo san Tiburcio que él con sus oraciones me alcanzase la gracia perfecta; es decir, aquella que, si me es concedida, ya nunca querré buscar mi propio gusto, ni gloriarme en mí mismo, ni agradar a otro sino solamente a Dios. Conviene que nos pongamos en su presencia de tal manera que a sólo Él queramos agradar y a sus santos que están en la gloria» [75].
En el día de la fiesta en que se conmemoraba el encuentro del cuerpo de san Esteban (3/8/1542), escribe: «comencé a pedir a Cristo nuestro Señor, con intensos deseos, que me conceda ver con mis propios ojos los cuerpos gloriosos de aquello santos cuyas reliquias he visto, y, en general los de todos los bienaventurados» [60]. Es tal su confianza en los santos que afirma: «A mí me basta que tan gran Dios y Señor se me comunique por medio de sus santos y en ellos para mi provecho y salvación de los prójimos a los que con tanto mayor afecto amo, cuanto soy más descuidado en las obras» [160]. Un mes más tarde tiene una nueva luz: «Por primera vez comprendí que es bueno, en la fiesta de un santo cualquiera, hacer alguna contemplación sobre este santo. Dicha contemplación tendría los tres preámbulos acostumbrados y cinco puntos» [182]. Pide por la salvación de los que apedrearon a santa Emerenciana [235] y recuerda que de niño se encomendó a santa Apolonia y desde entonces no ha tenido nunca dolores de dientes gracias a su intercesión [244].
4.4.6. Práctica del discernimiento
Fabro aprende a obedecer al Espíritu ejercitándose continuamente en la mirada interior que discierne las mociones que se suscitan en su corazón. Un Espíritu que se manifiesta también en la objetividad de la obediencia a una institución que lo manda de una parte a otra de Europa. Precisamente en esa conformación interior y andariega Pedro encuentra la vía que conduce a la libertad.
Fabro confiesa que ha sido casi durante todo un año (escribe el 15 de agosto de 1542, fiesta de la Asunción de María) que se encuentra sin devoción de esa:
«que procede de la moción interna del Espíritu que suele cambiar nuestro propio ser en otro mejor, de manera que lo notamos bien cuando está pre-
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
«Él es lo primero y principal» El itinerario místico de Pedro Fabro
sente en nosotros. Es una gracia grande de Dios nuestro Señor que el hombre se encuentre muchas veces como quien vive en sí mismo con la gracia suficiente para que conozca mejor y sepa distinguir el propio espíritu y el espíritu que le viene de fuera, sea bueno o malo. Y es de gran importancia para discernir el bueno del mal espíritu el poder conocer, entender y experimentar los altos y bajos de nuestro ser; y también el aumento o pérdida que sentimos en nosotros y que podemos experimentar de tres maneras: la primera cuando, en cierto sentido, yo puedo decir, para entenderlo bien, no excluyendo la gracia de Dios: “vivo yo y soy yo el que vive”; la segunda: “vivo yo, pero ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí”; la tercera: “vivo yo, pero no vivo yo, en mí vive el pecado o el mal espíritu que reina en los malos”» [88]34 .
Para Fabro el recuerdo de sus faltas, pecados y negligencias es fuente constante de tristeza, así como no sentir la consolación en la oración35, aunque trata de reaccionar y buscar buenas razones para interpretar lo que le ocurre36. Se siente también afectado por las mociones de su hombre viejo que no deja de morderlo37 y por la constatación, según su parecer, de que no realizaba todo el bien que podría para beneficio del prójimo. Estas tristezas constituían su «cruz»: «El lunes de Pascua, después del rezo de maitines, volvía a caer en mi acostumbrada cruz. Me dejaba invadir de la tristeza por tres causas: La primera, porque no siento, como a mí me gustaría, las muestras del divino amor hacia mí. La segunda, porque experimento en mí las señales del viejo Adán más de lo que yo desearía. La tercera, por mi incapacidad de hacer, en
34 Cfr. [48.64-65.69.98.107-108.162.184.280-281.294.296.316.346].
35 «El mismo día, al querer rezar el oficio de completas me vi muy triste y lleno de amargura porque, desde la tarde anterior y durante todo el día, estuve turbado y agitado dando vueltas a mis antiguas limitaciones y debilidades, cuando me hubiera gustado sentir solamente las mociones del buen espíritu. Tuve además distracciones en el oficio. […] Lo cierto es que, hace casi un año, me encuentro sin devoción en las fiestas principales, sin paz y sin lágrimas etc» [101], cfr. [65.258.325.353].
36 Cfr. [48.50.64-65.69].
37 «Luego me entró una tristeza y me dio gran pena, hasta derramar lágrimas, porque mi carne daba todavía lugar a tales agitaciones. Aún podía entrar en ella aquel espíritu del que es propio mover nuestro espíritu hacia atrás y nuestra carne hacia abajo» [294]. «Parecía que habían vuelto a renacer los desórdenes de mis acciones, la pereza y la falta de lucidez espiritual. Y mis malos sentimientos, que creía casi muertos, habían renacido con nuevas fuerzas esta cuaresma. Ciertamente tenía razón para dolerme por todo esto, y para estar triste y afligido por esta marejada que atormentaba mi espíritu, mi alma y mi cuerpo» [268-269].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
los prójimos, el fruto que yo quisiera. A estas tres cosas pueden reducirse mis aflicciones de espíritu. Por eso creo que constituyen mi cruz» [277]38.
Fabro se muestra maestro en el discernimiento de los diversos espíritus en la entrada que corresponde al 26 de octubre de 1542. Da allí criterios seguros por los cuales se puede reconocer el buen espíritu del malo, especialmente para distinguir las mociones que alimentan los deseos, porque muchas veces detrás de los aparentemente más santos se puede esconder el engaño (cfr. [155-158]). Reflexiona cómo proceder en la variedad de espíritus (cfr. [254]), en la elección del estado de vida y en el acompañamiento espiritual (cfr. [301-302.304]). Siente vivamente la tensión que produce el desorden afectivo y pide a Dios «ordenarse»39, para lo cual el camino de la cruz es siempre efectivo, porque en ella se encuentra el favor de Dios que crece en la medida en que no se busca el favor de los hombres (cfr. [209-211]).
El discernimiento debe llevar al recogimiento interior para centrarse en Dios40. Allí maduran las decisiones que elevan el alma hacia Dios. Efectivamente, reflexiona Fabro, no pocas veces se pretende nutrir el alma con los alimentos del cuerpo, pero así ella no puede encontrar su alimento apropiado:
«Mejor sería traer el cuerpo a los sentimientos propios del alimento espiritual del alma de manera que cuando contemplásemos alguna obra de Dios u oyésemos sus palabras, o hiciéramos algo con nuestras manos, entrase de
38 El mes anterior había escrito: «Y esta cruz mía casi siempre tiene tres partes: una que brota desde lo profundo de mi ser cuando pienso en mi inconstancia para la santidad; otra que nace de lo que veo a mi alrededor, a derecha e izquierda, al ver mis defectos en las obras de caridad con el prójimo; la tercera que procede de la parte superior y tiene su origen en el conocimiento de mi falta de devoción y en el alejamiento de las cosas que inmediatamente miran a Dios y a sus santos. La consideración de estos tres males míos, ya hace tiempo que ha puesto sobre mis hombros una cruz de tres brazos, muy pesada. Ojalá pueda yo cargar con otra cruz que sea más grata a Dios, la de grandes y continuos trabajos por amor y para alabanza de Dios, para mi propia santificación y salvación de mis prójimos. De esta manera, con relación a Dios, siempre subiendo; respecto a mí, bajando siempre; y con relación a los prójimos dilatándome cada día, a derecha e izquierda y alargando mis manos para el trabajo. Pero, al no llevar esta cruz con diligencia, tengo que padecer la otra y sentirla en mi espíritu» [241].
39 Cfr. [72.153.192.194.333].
40 «…entendí mejor que nunca, por algunas evidentes reflexiones, la importancia que tiene para el discernimiento de espíritus, ver si prestamos más atención a los pensamientos o locuciones interiores que al mismo espíritu que suele manifestarse en deseos y afectos, en la fortaleza de ánimo o en la debilidad, en la intranquilidad o inquietud, en la alegría o tristeza y semejantes afectos espirituales. Por estas cosas se puede juzgar más fácilmente del alma y de lo que hay en ella, que por los mismos pensamientos» [300].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
«Él es lo primero y principal» El itinerario místico de Pedro Fabro
tal manera el espíritu en todo esto que arrastrase a toda el alma sensitiva a contemplarlas. Esto es, ciertamente, salir de uno mismo hacia buenos pastos; lo que no podrá realizarse mientras no arrastremos todas las cosas hacia nuestro interior. Es decir, mientras no estemos totalmente recogidos interiormente y dispuestos a estar ahí permanentemente. Lo que se consigue cuando nos esforzamos por liberarnos de las imperfecciones sensuales. Así que es necesario rogar a Dios que nos eleve hacia las cosas altas y a contemplar las espirituales de tal manera que, todas las demás cosas se nos hagan espirituales, y las comprendamos de manera espiritual; y esto vale mucho más que si se nos diera la gracia del Espíritu Santo para que las cosas inferiores las experimentásemos santamente y en cierta manera, sensiblemente» [107-108].
4.4.7. Los deseos del corazón
Es claro en Fabro un proceso de transformación que lo lleva progresivamente a una mayor y cada vez más atenta mirada interior para discernir los deseos que surgen en su corazón y de este modo tomar conciencia de lo que le sucede. Con esta consciencia secreta («mística») de la acción de la gracia puede discernir la verdadera devoción de la falsa y puede ponerse en las mejores condiciones posibles para tomar una buena decisión.
A lo largo y ancho del Memorial los «deseos» aparecen como el secreto motor de la vida interior de Pedro y residen en el «corazón». Toda su preocupación radica en discernirlos finamente. Para ello hay que tener mortificada la carne y abnegado el espíritu, esa es la puerta estrecha por la que hay que entrar, porque «es el camino que conduce al corazón. Los que vuelven a él entran en la verdad y la vida. El corazón es lo primero que es animado en el hombre y lo último que es abandonado. Conviene que, poco a poco, volvamos al corazón con toda nuestra alma sensitiva y racional, para que, recogidos y unidos en él, podamos pasar a la vida indivisible y espiritual que está escondida en Dios con Cristo» [355]. Por esta razón hay que aspirar con todo el corazón
«a subir y crecer en el proceso interior, no por miedo a bajar, retroceder o caer, sino por amor a la santidad. Y no sólo porque estos pensamientos te ayudan para verte libre de otros pensamientos malos. Desea y aspira a sentir las cosas espirituales, no porque son un remedio contra las malas y vanas afecciones, sino por lo que tienen en sí. De esa manera podrás llegar al amor de Dios, sólo por el mismo Dios. Deja, por consiguiente, todo lo que es vano e inútil, y aun los mismos pecados en cuanto pudieran ser un impedimento para acercarte a Dios y vivir en su presencia y encontrar en Él la paz y la comunicación» [54].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
El deseo de Jesucristo se ha convertido en el centro de la devoción de Pedro41. Le ha pedido a Jesucristo «que tuviese a bien entrar en mí hasta lo más profundo y medular de mi espíritu, para reparar mis secretos defectos del entendimiento, memoria y voluntad y de los sentidos, dándome las virtudes y dones ocultos sobre los que nunca he pensado aunque los necesite más que aquellos que me faltan.[…] Había tenido antes otro deseo: que el Señor se dignase dirigir en todo, según su voluntad, aquellas palabras que he sentido que en mí, y en otros, han sido dictadas por un buen y sano espíritu». Hablar, escribir y obrar con espíritu de discernimiento. Más adelante afirmará: «Veía en esto cómo Jesucristo comenzaba a concederme la gracia de ordenar mi espíritu de tal manera que los primeros deseos de mi corazón sean para Él. Él es lo primero y principal» [63]42 .
Concentrarse en buscar sólo a Dios, haciendo siempre con atención aquello que se hace, en el momento en que se hace. Así se descansa sólo en Dios y se lo ama sobre todas las cosas con «espíritu principal»: «Porque entonces se conoce mucho más la intención de nuestro amor y de cualquier otro piadoso afecto hacia Dios, cuando soplan sobre nuestro corazón vientos de distintos deseos e intenciones» [146], cfr. [241]. Para mantener vigilante ese «espíritu principal» los deseos del corazón y sus tendencias «han de seguir siempre el camino que conduce a la cruz. Porque Cristo crucificado es el verdadero camino hacia la glorificación del alma y del cuerpo. Y no sólo es camino, sino también verdad y vida. Cuando te afanes por llegar a ser un hombre espiritual y buscar la verdadera consolación y progreso, has de procurar renunciar a la gracia y favor de los hombres. Tiende a lo interior, a lo que es propio de la cruz» [211]. De Cristo crucificado cuelga nuestra salvación43.
41 41 Muestra de esto es la devoción de Pedro a la misa y al Santísimo Sacramento, cfr. supra notas 27 y 28.
42 «Después de la comunión tuve un gran deseo, como lo había sentido el día anterior a la misma hora, de que Cristo, al que acababa de recibir, me metiera con Él dentro de mí mismo para vivir con Él y colaborar a mi propia reedificación y renovación de mí mismo. Le pedía también que Él, en quien hay infinitos modos de ser, por lo menos accidentales, se dignase renovar en mí mi propio ser, mi vivir y mi obrar; para que yo me reoriente con relación a Él y a todo lo demás; y que tenga yo una nueva manera de vivir y de obrar, de tal manera que Él me vaya mejorando cada día, pues sólo Él tiene una existencia, una vida y una acción por su misma naturaleza inmutables» [124]; cfr. [255].
43 Cfr. [211]. Dirá a continuación: «Hay que buscar primero el poder de Cristo crucificado, y después el poder de Cristo glorioso. Y no al contrario. Su poder consistió en que Cristo quiso morir voluntariamente y sufrir todo lo que quisieron hacerle sufrir sus enemigos. Por su poder fue destruida nuestra muerte que se afianzaba, y todavía se afianza, y de alguna manera se
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
«Él es lo primero y principal» El itinerario místico de Pedro Fabro
4.4.8. Amar
Para Fabro el amor verdadero depende de esta actitud cristológica. De ese amor depende también el ordenamiento interior: «Cuando el amor de la verdadera caridad se apodere de toda nuestra libertad y espíritu, siempre y en todas partes, entonces todas las otras cosas adquirirán el orden de la tranquilidad y la paz, sin perturbaciones del entendimiento, memoria y voluntad. Pero esto se realizará en la patria de los bienaventurados hacia la que vamos subiendo todos los días» [72]. Sin embargo, en una visión escatológica de la vida cristiana, ese ordenamiento es ya posible durante la existencia terrena.
En la vida de Fabro un momento importante en este ordenamiento es la transición del deseo de ser amado al de amar44. Se trata de una gracia especial que recibe durante la octava de Navidad de 1542.
«En estos días de Navidad, creo haber conseguido algo bueno, relacionado con mi nacimiento espiritual: el desear buscar con especial cuidado señales de mi amor a Dios, a Cristo y sus cosas, de manera que llegue después a pensar y desear, a hablar y hacer mejor lo que Dios quiere. Hasta ahora andaba yo muy deseoso de procurar aquellos sentimientos que me daban a entender lo que significa ser amado por Dios y por sus santos. Buscaba, sobre todo, comprender cómo me veían a mí. Esto no es malo. Es lo primero que se les ocurre a los que caminan hacia Dios, mejor dicho, a los que buscan ganarse al Señor. […]
Al principio de nuestra conversión, sin que esto sea proceder mal, procuramos, sobre todo, agradar a Dios, preparándole en nosotros morada corporal y espiritual, en nuestro cuerpo y en nuestra espíritu. Pero hay un tiempo determinado – que la unción del Espíritu Santo muestra al que camina rectamente, en el que se nos da y se nos exige que no queramos ni busquemos principalmente el ser amados de Dios, sino nuestro primer empeño ha de ser amarlo a Él. Es decir, que no andemos averiguando, cómo procede con nosotros sino cómo actúa Él en sí mismo y en todas las otras cosas y qué es lo que en realidad le contenta o le desagrada en sus criaturas.
sostiene, por los miedos que tenemos de padecer y morir» [212]. Jesucristo se encarnó y ofreció voluntariamente a la muerte por nosotros. «Lo que quiere decir que nosotros deberíamos armarnos de los mismos pensamientos y voluntad para ofrecernos por Él a los padecimientos y a la muerte para destruir el cuerpo del pecado para que al fin hallemos el cuerpo de la gracia y de la gloria de Dios en Jesucristo Jesús nuestro Señor, en quien nuestro espíritu ha de encontrar su propio ser, su vida y movimiento» [Ibidem].
44 Cfr. [180.198].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
La primera actitud consistía en traer a Dios hacia nosotros, la segunda consiste en ir nosotros mismos hacia Dios. En el primer caso buscamos que Dios se acuerde y esté pendiente de nosotros; en el segundo tratamos de acordarnos nosotros de Él y poner empeño en lo que a Él le agrada. Lo primero es el camino para que se perfeccione en nosotros el verdadero temor y reverencia filial. Lo segundo nos conduce a la perfección de la caridad.
Que el Señor nos conceda, a mí y a todos, los dos pies con los que hemos de esforzarnos para caminar por el camino de Dios: el verdadero temor y el verdadero amor. Hasta ahora tengo la impresión de que el temor ha sido el pie derecho y el amor el izquierdo. Ahora ya deseo que el amor sea el pie derecho y el temor el izquierdo y menos importante. Y ojalá que sienta que mi nacimiento es para esto, para que crezca hasta llegar a ser un varón perfecto» [202-203].
4.4.9. La experiencia cristiana de Dios
Para Fabro Cristo desea de nosotros dos cosas: «que progresemos en elevar nuestro espíritu al cielo y que entremos y penetremos en nosotros hasta encontrar a Dios en nuestro interior. Porque no hay que buscar el reino de Dios en ninguna parte, sino dentro de nosotros y en el cielo. Cristo fue elevado sobre la cruz y por fin subió al cielo para atraernos a todos hacia Él. En el Sacramento se dio a nosotros como comida para que pudiéramos atraerlo hacia nosotros...» [105]. El movimiento de elevación hacia Dios es a la vez un movimiento de interiorización: Cristo fue elevado al cielo para atraernos y en el Sacramento se nos dejó como comida para atraerlo a nosotros.
En este doble movimiento «cristiano» de elevación e interiorización se consuma la experiencia cristiana del Dios trinitario:
El día de la Ascensión (3/5/1543) «se me concedió comprender bien lo que es buscar a Dios y a Cristo fuera y por encima de todas las criaturas, y querer conocerlo a Él en sí mismo. También se me dio a entender algunas diferencias y sentirlas espiritualmente entre el ver a la criatura sin Dios, la criatura en el mismo Dios, y a Dios en la misma criatura, o a Dios abstracción hecha de la criatura. La verdadera subida de la mente y del espíritu consiste en que por el conocimiento de las criaturas y los afectos que ellas provocan subamos al conocimiento y amor del Creador, sin apoyarnos de ninguna manera en las mismas criaturas.
En segundo lugar se ha de llegar al Creador en cuanto existe, vive y obra en las criaturas. Pero tampoco hay que quedarse ahí, sino que hay que buscar a Dios en sí mismo, separado y por encima de todas las criaturas, fuera y
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
«Él es lo primero y principal» El itinerario místico de Pedro Fabro
abajo aunque no excluido de ninguna criatura. Después vendrá el conocer en el mismo grado las criaturas, mucho más perfectamente que si se conocieran en ellas mismas, y aún más perfectamente de lo que son en sí mismas.
Ojalá llegue el momento en que no vea yo ni ame a ninguna criatura prescindiendo de Dios, sino que, más bien, vea a Dios en todas las cosas, o por lo menos le reverencie. De aquí podré subir al conocimiento del mismo Dios en sí mismo y, por fin, ver en Él todas las cosas para que Él mismo sea para mí todo en todas las cosas eternamente.
Para subir por estos grados hay que esforzarse en encontrar a Cristo que es camino, verdad y vida, en el centro de mi corazón, es decir dentro y debajo de mí, después encontrarle sobre mí por medio de mi pensamiento y fuera de mí por los sentidos. Para esto hay que pedir que el Padre que se dice estar arriba, dé el poder; que el Hijo que en cierta manera puede decirse que está fuera por su humanidad, me dé la sabiduría; y que el Espíritu Santo que, hasta cierto punto, puede decirse que está abajo, dentro de nosotros, me dé la bondad.
Porque de otra manera, ni nuestro interior podrá abrirse para que el corazón limpio vea dentro a Dios; ni la parte superior de nosotros podrá elevarse para contemplar lo invisible de Dios, que está sobre todas las cosas; ni nuestros miembros podrán ser mortificados para sentir a Aquel que está fuera de todo y sobre todo» [305-307]45
Pedro acompaña el conocimiento de Dios con el conocimiento de su voluntad: «Él haga que yo no solamente llegue a conocer quién es en sí mismo, sino también lo que quiere de mí» [161]. Fabro distingue tres momentos
45 Otros dos ejemplos de su experiencia mística. El día de Pascua de 1543 (el 25 de marzo), Fabro reporta: «Sentí una desacostumbrada consolación en la misa, que no fue acompañada de devoción sensible, bien sea porque frecuentemente la buscaba para mi propia satisfacción y para edificación del prójimo buscándome en ella, o por lo menos había algo de desorden en cuanto a la intensidad del deseo que en mí se levantaba» [273]. El 22/5/1543 afirma: «...sentí una gracia que nunca antes había experimentado tan intensamente, aunque, con frecuencia, había sentido el deseo de tenerla. Consistió en que mi mente, con más firmeza y estabilidad que de costumbre, se elevó hacia la vista de Dios que está en los cielos. […] Pero ahora fue una elevación en lo más alto del alma que me hizo percibir la presencia de Dios como está en su templo del cielo. Y así comencé a desear y a hacer un decidido propósito de querer y buscar, en adelante, que se aumente esta gracia para rezar vocal y mentalmente. Me parecía, con todo, algo difícil poder dirigir mi mente hacia el mismo Dios. Pero tenía gran esperanza de que la gracia había de confortar mi alma» [319]. «Procuraba dar mayor entrada en mí al Espíritu Santo, según me iba acercando al final del oficio. Entrada, digo, que es como ser atraído hacia adentro que hace Dios cuando se lo pedimos con insistencia. Entendemos entonces mejor las palabras santas y arraigan más en nosotros e imprimen su virtud fecunda. Porque cualquier palabra que sale de la boca de Dios, es verdadera semilla de Dios que engendra en nosotros, en cierto modo y en cuanto es posible, al mismo Dios» [135; cfr. 245].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
del progreso espiritual que lleva a la perfección: «Y tres son las maneras de progresar según tres clases de virtudes: la primera se refiere al conocimiento de las cosas divinas y de las mociones que directamente conducen el espíritu hacia Dios; la segunda tiene relación con todo lo que directamente atañe a nuestra perfección; la tercera se relaciona con lo que toca al prójimo. [...] Y de todas estas cosas resulta nuestra perfección, aunque no debamos pretender en ellas nuestra propia perfección, sino desearla y ordenarla al mismo Dios y, por Dios, al provecho del prójimo» [295].
4.5. Portugal, España e Italia (de agosto de 1544 a agosto de 1546)
Fabro deja Alemania, para no volver más, en julio de 1544. Lleva consigo varias reliquias para obsequiar a los reyes de Portugal y España (algunos cráneos de las once mil vírgenes; cfr. [404.430]). Durante su estadía portuguesa (agosto 1544 - marzo 1545), según consta en el Memorial, se repiten muchos de los rasgos ya aparecidos. En modo especial su devoción al Sacramento: «…estando ya para decir misa, fui tocado de un gran deseo de poder ver y sentir en la misa que Jesús venía a mi corazón en el sacramento. Reconocía que ha venido a mí demasiadas veces, aunque yo no lo haya visto venir» (379). Y también reaparece su devoción a las imágenes, especialmente del crucifijo que le ayuda a pasar de las cosas visibles a las eternas [403]46.
De Portugal Pedro pasa a España en marzo de 1545 y permanecerá allí hasta junio del año siguiente. La última entrada del Memorial corresponde al 20 de enero de 1546. Estos son los últimos diez meses de los que deja huella por escrito.
Durante este período la tristeza le sigue mordiendo, pero reacciona, combate buscando las cosas de arriba47. El día de la Anunciación de 1545
46 Predominan en este período temas que no afectan la sustancia de cuanto ya ha adquirido en su segundo período alemán. Hace consideraciones sobre los misterios de la vida de Cristo [374-378.380-384.385-387] y de los mártires [392]; se preocupa por la situación religiosa europea [390.395-396]. Aparecen algunas consideraciones nuevas sobre los confesores [373]; la paternidad y filiación espirituales [388-389]; la responsabilidad de enseñar y predicar [391]; la oración por las inclemencias del clima [393-394]; el pedido de intercesión por los pecados de la Compañía [397]; sobre el uso del tiempo [400] y sobre la situación de los que están en el mundo [401].
47 «Otra vez sentí gran tristeza al pensar que no hago nada que merezca la pena y me tenía por el más desgraciado de todos mis compañeros. No es gran desgracia llegar a este convencimiento.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
«Él es lo primero y principal» El itinerario místico de Pedro Fabro
escribe, mostrando sus continuos deseos de renovación interior: «Deseaba que llegase el día en que yo pueda estar seguro de mi salvación eterna» [414]. Y prosigue: «Que sea éste, Dios mío, el comienzo de la conversión de mis deseos y afectos en obras y en hechos. […] Que nuestras aspiraciones se conviertan en obras y hechos o frutos de bendición. Que Dios nos conceda un nuevo modo de aprovechar en cada una de nuestras palabras y acciones, en las que nos ocupamos y ejercitamos. Ahora comenzamos» [415]. Desea verse y valorarse en relación al precio de la redención para identificarse con el Señor: «Quiera Dios que, de ahora en adelante, estime como ganancia el morir diariamente para que Cristo sea mi vida, mi salvación, mi paz y mi gozo» [425].
Ora por la Compañía [410.428.441], desea emplearse en aquellas actividades y trabajos «que en sí aparecen pequeños y sin importancia» como son la catequesis de los niños y jóvenes [421-422], se da cuenta de los efectos de una caridad no gratuita [427]. Reaparece su preocupación por la calidad de vida de los ministros ordenados: «Pensaba en las necesidades de los pecadores. Se convertirían más fácilmente si los ministros de la palabra de Dios y de los sacramentos estuvieran mejor formados; […] Me acordaba de los enfermos que esperan que se les atienda mejor, y de los difuntos, cuyos deseos ahora no son tenidos en cuenta y sufren porque los ministros de la Iglesia, a quienes dejaron sus bienes, no cumplen bien con sus obligaciones. Deseé que estos y otros muchos bienes se siguiesen del concilio» [431]. Reflexiona sobre el sentido de las correcciones y reprensiones [416-419], del amor, honra y respeto a los prójimos [411]48.
Pero Dios, muy compasivo y misericordioso y su Espíritu Consolador suelen ayudarnos en tales miserias. Sepa quien esto padece que Dios es admirable y que suele poner algo de su parte en nuestras obras más pequeñas. Por eso si alguno se une a Él muy íntimamente recibirá muy abundantes bendiciones para sus trabajos, por haberlos hecho según su voluntad. No te admires de cuán grande es la obra que ves, sino cómo y con cuánta perfección la has hecho. Prefiere llenarte de gracia y hacer a lo grande cosas pequeñas, antes que no crecer en ti mismo y hacer malamente las cosas grandes. Duran más y edifican más las obras pequeñas acompañadas de abundancia de gracia que las obras más grandes sin tanta gracia» [423]. También: «En los primeros días de este mismo año sentí que se renovaban mis defectos. Comencé a conocerlos de una manera nueva para tratar de corregirlos también de manera nueva. Sentí especialmente que necesito un modo nuevo de recogimiento interior y que para esto debía procurar, en mi actividad exterior, estar más unido a Dios, si quiero encontrar y retener el espíritu que santifica, rectifica y unge. Vi, sobre todo, la necesidad que tengo de mayor silencio y soledad. Estos días, al experimentar algunas tentaciones, comprendí la necesidad que tengo de mucha gracia para combatir los sentimientos contra la pobreza, contra los vanos temores de indigencia y de penuria» [443]. Cfr. 432.436.438. 48 Cfr. [433-435.440].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
El último día que escribe, sentencia: «Todas las tribulaciones espirituales de los hombres se reducen al miedo que tienen de llegar a la situación por la que pasó Cristo, su Madre, el buen ladrón o su discípulo Juan. Se turban, sobre todo, porque temen pasar por lo que Cristo pasó en la Cruz» [442].
4.6. Resumen conclusivo
Durante los diez años que duró su peregrinaje apostólico (1536-1546) Pedro se transforma interiormente. Aprende a discernir, recibe gracias siempre más elocuentes que manifiestan la progresiva hondura que va adquiriendo su amistad con Dios. Este período se podría resumir como el proceso mediante el cual aprende a obedecer interiormente a Dios. En él se cumple una progresiva armonización de su voluntad con la de Dios: con una subjetividad cada vez más madura místicamente, responde a las necesidades objetivas que se presentan en la Viña del Señor con disponibilidad y prontitud. Obedece así al Espíritu cuando obedece a Ignacio y a la autoridad eclesiástica, pero también cuando discierne y se hace próximo de cuantos acuden a él. Aprende a responder a las necesidades que se presentan en las iglesias particulares y también en la iglesia universal, obedeciendo como un instrumento dócil y afable (gracia que ha pedido intensamente). Es la madurez del apóstol.
Hay una entrada del Memorial que corresponde al 24/2/1545, un año y medio antes de su muerte, que resume muy bien lo que ha sido la actitud de fondo de Fabro y que constituye una especie de autorretrato de su vida espiritual:
«… había nacido en mí un nuevo deseo de pedir gracia para hacer bien todo aquello de lo que yo y los demás hemos de dar especial cuenta. A saber: ordenar bien mis acciones de cada día, hacer bien mi examen de conciencia, rezar las horas canónicas, hacer bien una buena y consoladora confesión, celebrar la misa y comulgar, administrar los sacramentos, la recta proclamación de la palabra tanto en público como en privado, una santa conversación con hombres y mujeres. Estas son las siete clases de actividades para las que tendríamos que pedir la gracia de Dios y de los santos, con el fin de que podamos realizarlas perfectamente. Así resumí yo todas las gracias que suelo pedir en mis letanías. Por esta intención apliqué la misa del día siguiente a dicho miércoles» [405].
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
5. Conclusión
La experiencia mística de Fabro se articula entre el deseo y la consolación. Entre el deseo, como presencia subjetiva de la gracia de Dios que él tiene que aprender a discernir progresivamente para no ser engañado; y la consolación, como moción divina que lo visita del exterior, ante la cual aprenderá a ser ignacianamente indiferente para ordenarse rectamente en sus afectos, dado que: «La consolación se ha de poner en la raíz del árbol, no en los frutos» [280]. En ambos casos pone Pedro en juego su libertad que lo llevará a un progresivo proceso de interiorización para descubrir la voluntad de Dios y su propia voluntad, coincidiendo ambas en el amor a Jesucristo, al prójimo, a la Iglesia y a la Compañía. Discernimiento e indiferencia para ser libre. Pero también pobreza y castidad, oración, abnegación y buenas obras, para obedecer con el corazón por amor a Dios y estar así disponible para el servicio de los hermanos. La experiencia de estas realidades lo prepara y le posibilita una experiencia cristiana de Dios, en la cual la Trinidad se hace presente no como el Dios que busca ser amado sino como el Dios que ama antes de ser amado. Y así Dios y Fabro se hacen amigos, compartiendo un mismo deseo, una misma voluntad, un mismo destino, una misma pascua. El itinerario de Fabro lo llevó a forjarse como amigo de Dios, cada vez de modo más consciente. En la amistad con Él se asentó finalmente para reposar en ella: «Pero hemos de buscar el espíritu principal para descansar en él; y agarrarnos a las palabras, a los conceptos, voluntad y deseos que, según la materia propuesta, nos acercan más a Dios, para que se vea si amamos y tememos a Dios solo, y sobre todas las cosas, y con espíritu principal» [146].
El itinerario de Fabro lo llevó a forjarse como amigo de Dios, cada vez de modo más consciente
El primero de enero de 1543 se encuentra Pedro en Ascheffenburg, invitado por el Cardenal Alberto de Brandenburgo. Lo que él pide para el año nuevo que empieza es en realidad el pedido que resume lo que quiere que sea su vida nueva: «Tuve un gran deseo de que espiritualmente se dieran en mí este año las cuatro estaciones: un invierno espiritual para que las semillas divinas, puestas en la tierra de mi alma, se desarrollen y puedan echar raíces; segundo, una primavera espiritual, para que esta tierra mía pueda hacer germinar su fruto; tercero, un verano espiritual, para que los frutos
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
Rossano Zas Friz, S.J.
maduren y produzcan una cosecha abundante; cuarto, un otoño espiritual para que puedan ser recogidos los frutos maduros y almacenados en los graneros divinos, y ser conservados para que no perezcan» [206].
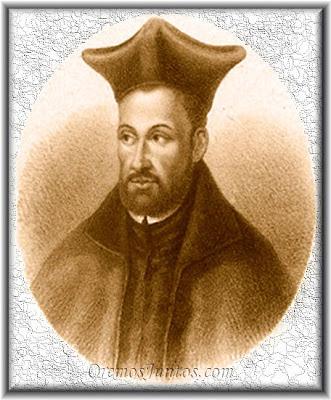
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 36-68
Sicología mística de las tres vías
LJuan
C. Villegas, S.J.*
a Mística se refiere a la experiencia de lo divino, transcendental al devenir humano. Ha sido ignorada por las corrientes sicológicas más destacadas en el siglo pasado y el presente. La enciclopedia Oxford Companion to the mind apenas la menciona en su índice. No hay duda que la práctica espiritual cubre toda una serie extensa de experiencias humanas eminentemente transformadoras de la conducta humana. Están en la fundación de sinnúmero de religiones y hasta de la misma civilización. Esto revela que en el fondo de la espiritualidad hay un abanico de fenómenos sicológicos que escapan a los análisis mecanicistas y a computarizados estudios de la mente y la personalidad humana. La razón de este limbo es porque la experiencia mística trasciende el espacio y el tiempo, lo sensorial e imaginativo, tanto como lo inventariado y acreditado como racional. Sobrepasa la ilusión subjetiva, pues la asociación de lo místico con la mente genial y fenómenos supernormales, prueba que el místico auténtico entra en contacto con la realidad, más allá de los límites asignados al concepto psique-cuerpo según esquemas convencionales. Siendo un tópico de vital importancia para la sicología se ha relegado a ser una percha donde se cuelgan experiencias que sobrepasan la miopía del común de los racionales. Quien toma la mística seriamente como
* Licenciado en Literatura y Lenguas clásicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Licenciado en Filosofía y Teología de Woodstock College de New York. Maestría en Psicología y en Rehabilitación de Columbia University de New Cork. Postgrado en Terapia familiar y grupal de Western Institute of group and family therapy de Watsonville, Canada.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 69-74
Juan C. Villegas, S.J.
un sentido saludable y de verídica respuesta al sentido de la existencia, se abre a una experiencia que fundamentalmente reta presupuestos, teorías y procedimientos de la sicología moderna. Si la ciencia se abre más a estos genuinos aspectos transpersonales, la sicología humana habrá tenido su máximo desarrollo.
La mística expande los campos de la sicología; en su puesto apropiado hará humana la ciencia, ya que trasciende las diferencias nacionales, culturales, racionales, incluyendo las teológicas. El modelo del reino como relación +/+ (amarse a sí igual que al prójimo y viceversa) con buenos y malos, justos e injustos, a la manera del Padre que está en el cielo, provee estabilidad emocional a la vez que verdadera calidad de vida y felicidad humana a cualquiera, no importa su credo, raza, clase social, religión o cultura y en cualquier rincón del mundo. En busca de calidad de vida y felicidad humana los pacientes acuden a los diversos profesionales de ayuda, así sean brujos, hechiceros o adivinos. La mística provee el cómo de esa relación humana sana, de manera que, como una brújula, vaya indicando el norte +/+ en todo contexto humano y por eso tiene un valor altamente terapéutico, sin ser terapia en el esquema convencional. Y calidad de vida y felicidad relativas hasta donde sea posible, debido a que las tentaciones seducen al rompimiento de relación como la conducta más sana, por una parte, y por otra a creencias irracionales grabadas en el disco duro de la psique, como la convicción de que quien hace feliz a otro se hace feliz a sí mismo. Nadie lo ha logrado ni lo logrará en la historia de la humanidad, pues ni Jesús hizo feliz a María ni viceversa. Fueron dos felices que se encontraron y siguieron cada uno su misión.
Es el área del discernimiento espiritual que evalúa y analiza racionalmente lo saludable o enfermizo de supuestas experiencias místicas. Un ejemplo lo encontramos en el caso de Jim Jones (1931-1978), un estadounidense que alegaba haber tenido una experiencia mística tal, que fundó la secta Templo del Pueblo en el año 1953, fusionando creencias del cristianismo con doctrinas del comunismo e instando a sus seguidores a crear una comunidad autoexcluida del resto de la sociedad. Cometió suicidio intencional masivo con veneno (mosto mezclado con cianuro) el 18 de noviembre de 1978, en una granja aislada del grupo llamada Jonestown en el noroeste de Guyana, cercana a Port Kaituma. En ese mismo acto, con ayuda de los demás líderes del Templo del Pueblo, Jones incitó y obligó a sus seguidores a suicidarse con él, pereciendo en total 913 personas, incluyendo 270 niños. Es obvio que el
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 69-74
aislarse y obligar a sus seguidores a romper todo tipo de vínculo +/+ con sus prójimos, lejos de ser una experiencia mística era una experiencia diabólica (que desparrama), muy ajena a cualquier sentido común humano de unión sicológica o religiosa sana.
Por el contrario, la experiencia de Moisés con el pueblo Judío llevó al diseño de las más efectiva forma de erradicar la pobreza y de que cada quien fuera tan importante como lo es cada miembro en el seno de una misma familia. Sus leyes están incluidas en todas las constituciones del mundo. Los sicólogos no saben cómo explicar el fenómeno, pero que es una realidad, nadie lo puede negar. Así fue también Jesús de Nazaret, y muchos otros personajes ilustres de la historia. A ellos no se los puede encajar en los catálogos de sicopatología y quizá por eso los ignoran.
En un intento por hacer un maridaje entre la sicología y la mística, explicamos brevemente el proceso humano-místico. Tradicionalmente, la mística es un camino de tres vías o etapas de la madurez humano espiritual: la vía purgativa, la iluminativa y la vía unitiva. La etapa purgativa dura hasta la muerte pues estamos expuestos a la tentación hasta ese momento. La iluminativa tiene un comienzo paralelo a la purgativa en algún momento y alcanza un punto en que ya no se siente gusto intelectual ni espiritual, pues se tiene la impresión de que «cuando uno ha dicho todo, uno permanece silencioso». A la unitiva, que empalma con la anterior, llegan los que se ponen el manto para ser otra María; otro Cristo.
La etapa purgativa consiste en la limpieza de virus del disco duro de la psique para ordenar la vida según el reino de Dios, lo cual implica una indiferencia hacia los apegos que llevan a la persona a su consorcio con la historia del hombre según el hombre: cosificación de las personas y personificación de las cosas. En palabras de un místico, «es perder el gusto por el apetito de las cosas» (Juan de la Cruz). Es lo que se busca en la primera semana de los Ejercicios.
La etapa iluminativa es la respuesta a la invitación de Dios a experimentar la sabiduría del reino, contraria y opuesta a las razones de la historia del hombre según el hombre. Se instruye al peregrino en las astucias y estrategias de la tentación para desviar el curso de la historia +/+ hacia el +/- del reino propio. Es el proceso de un discípulo que busca el manto del
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 69-74
Juan C. Villegas, S.J.
maestro para que le enseñe una sabiduría secreta que aprende, sin necesidad de entender, pues son como axiomas: proposiciones tan claras y evidentes que se admiten sin necesidad de demostración. Se caracteriza por un proceso de seducción: con arte y maña, a través de consolaciones, desolaciones y tiempos tranquilos, Dios va cautivando la persona, terminando en la certeza de que la propuesta del reino vale la pena. Ese fue, en resumido, el proceso de los discípulos que siguieron a Jesús, sin entender reino hasta pentecostés. Un reino que se opone a la convicción ideológica que lleva al fanatismo, queriendo imponer su verdad, así sea con guerra, sobre la del otro: +/- al estilo Hitler o Jones. Esta etapa cubre la segunda y tercera semanas de los Ejercicios.
En la etapa unitiva se deja el amparo del manto del maestro, para colocarlo sobre los propios hombros llegando a convertirse en otra María u otro Cristo. Con consolaciones o sin ellas la persona ha alcanzado un grado tal de madurez espiritual en su unión con Dios, que replica la relación PadreHijo en su relación YoTú 7/24 (7 días 24 horas diarias), haciendo del reino su propio amor, querer e interés, sin esperar otra recompensa que la de saber que está fusionando su voluntad con la de Dios, así le toque el martirio como a once de los doce discípulos del Maestro. Esto corresponde a la cuarta semana de los Ejercicios.
Hemos explicado que la autenticidad de la experiencia en cualquiera de sus etapas es mantener la relación +/+; sentido de dirección que no es una meta y no tiene límites, pues es un sentido de dirección de la existencia. Una anécdota de la vida real explica lo que se quiere decir.
Dios va cautivando la persona, terminando en la certeza de que la propuesta del reino vale la pena
Michelle se casa con el hombre de sus sueños habiendo aparentemente obtenido pasar a mejor vida, según la historia del hombre según el hombre. Un agresivo cáncer de su marido la lleva a cancelar y archivar todas las ilusiones y encandilamientos propios de la historia foránea a Dios. Empezó su etapa purgativa, pues nada de lo que esperaba se pudo plasmar; el regreso a su brillante mundo profesional antes de la boda era irreversible. Le dolió el alma al ver el naufragio de todo lo que amara.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 69-74
En su búsqueda de Dios ella medita el reino y su código +/+, de tal manera que en las buenas y en las malas estaba siempre presente con él; limpiaba de su disco duro el pensamiento irracional de que el éxito del mundo es lo que da sentido a la vida. Lo narra así:
Mirando la imagen de la Virgen de Guadalupe le digo ‘quiero ser como hija tuya; quiero cada día parecerme más a ti; sentirme tu hija; ayúdame y escónderme de los peligros bajo tu manto de estrellas.
Seis larguísimos años de etapa iluminativa la hicieron pasar por una larga gestación de sangre y fuego que hicieron en ella el milagro de convertir su tierra arcillosa en un corazón consagrado al reino. Hoy escribe:
Me hice consciente de que quería una vida de santidad en el aquí y el ahora. No la quiero ver como la vida inaccesible destinada para la mujer en el clero, en la negación de la cotidianidad, de los quehaceres más simples, en la nada que ahora me acontecía; en esta etapa de viudez donde había perdido todo: esposo, hogar, familia, afectos, identidad, profesión, trabajo, tareas del hogar, rutina, provisión económica; apoyo emocional, ingresos, hallándome en una etapa de total desolación, desprovista de todo lo que conocía y conformaba mi mundo un mes antes, con las pruebas emocionales más duras, sin saber en ese momento que faltaba mucho más por ver en este abismo. En ese momento, miré a María y dije: –¿Sabes? En verdad siento decir de otro modo; no quiero ser como María. Al decir ‘ser como tú’ es una gradación menos que el original; quiero ser María... No quiero que me cobijes bajo tu manto. Quiero ser digna de llevar el manto. Quiero que tú me entregues mi propio manto de estrellas… Perdóname si te falto pidiendo tanto; compréndeme, le decía, en el tono que permite la amistad, que no quiero ofenderte. NO quiero ser tú, ni puedo serlo. Eres irrepetible, única; Madre de Jesús. No quiero ser la imagen del espejo en otro lienzo pues esa eres tú. No quiero ser ‘como tu hija’ porque me quedaré pequeña, conforme en la mediocridad, sin animarme a crecer a tu altura. No quiero ser menos que tú. Quiero ser digna de ser llamada por ti, ¡MARÍA!. Quiero ser un original y la única forma de serlo es ser otra TÚ. ¡OTRA MARÍA...!
Michelle ya anda por los caminos de la etapa unitiva y ya ella es capaz de llegar hasta el extremo otra vez, si es la voluntad de Dios. Esta historia real y del común de los mortales muestra como la experiencia de Dios no es ajena a la experiencia humana y que, en vez de tomar veneno o envenenar a otros al estilo Jones, o amargar a los demás con las interminables quejas y amarguras de las injusticias de su vida, Michelle se hizo otra María. Aquí ya la unión con Dios ni tiene límites ni se puede contar a otro pues es como
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 69-74
Juan C. Villegas, S.J.
hablarle a alguien de una fruta exótica la cual, hasta que no se pruebe, no se le podrá contar como experiencia a ningún siquiatra ni sicólogo. La experiencia mística es tan personal que es intransferible y por eso alega la sicología que no es algo científico. Pero ¡existe! Y no se aprende en ningún libro ni se ajusta a ningún esquema empírico sicológico, filosófico o teológico. Es una experiencia transpersonal irrepetible y válida solamente si lleva al +/+ incluyendo al enemigo.
Soy la obra maestra de Dios , obra de un maestro del reino, para ser maestra de obras, en la tierra.
Miche.
miche327@gmail.com
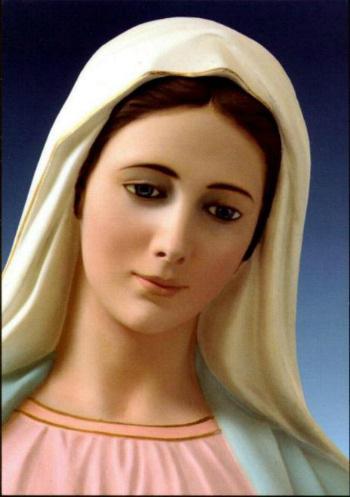
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 69-74
Deseos de Conversión e Idoneidad. Claves para hacer los Ejercicios Espirituales
Jaime
Emilio González Magaña, S.J.*
En otro momento nos hemos referido a la importancia de que quien hace los Ejercicios Espirituales tenga sujeto como uno de los requisitos indispensables para que la experiencia sea auténtica y positiva, de acuerdo a la experiencia de Ignacio de Loyola1. Decíamos que Ignacio usa el término «subiecto» como si tuviese en mente a personas concretas y en base a las relaciones que ha tenido con ellas y a la experiencia que su trato le ha aportado, expresa su opinión personal de lo que sabe son capaces de hacer y emprender, o no. Muy verosímilmente, su aprendizaje en el contacto con todo tipo de personas, llevó a Ignacio a fijar las condiciones que se habían de cumplir para que sus Ejercicios rindiesen el fruto previsto. Las palabras que usa y el modo como las desarrolla nos hace contemplar cualidades y obstáculos, posibilidades y límites a que nos remiten al contacto personal con hipotéticos ejercitantes y, muy estrechamente relacionados, posibles candidatos para la Compañía de Jesús. Cuando Ignacio habla de tener «subiecto» está haciendo referencia a determinadas cualidades que ha de tener una persona para ser capaz de asumir compromisos serios, libres y responsables. Cuando se menciona expresamente el hecho de tener «subiecto», tanto para hacer los Ejercicios,
* Doctor en Teología de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Director del Centro Interdisciplinario para la formación de formadores de sacerdotes. Profesor de Espiritualidad ignaciana y Teología espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
1 Cfr. Jaime emilio González maGaña, El ‘sujeto’ de los Ejercicios Espirituales en la experiencia de Ignacio de Loyola. Apuntes Ignacianos Número 65 (mayo-agosto 2012) 22-41.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Jaime Emilio González Magaña , S.J.
como para quien ha de ser admitido a la Compañía de Jesús, Ignacio lo está refiriendo al conjunto de toda la persona humana y asume que todo individuo es único e irrepetible por lo que deben considerarse todas sus capacidades personales para tomar una decisión que lo afecte. Considera tan importante el conjunto de cualidades y limitaciones en una persona que, en algunos casos, asume como perfectamente válido el hecho de que se hagan algunas excepciones, en beneficio de la persona y en razón del bien universal. Esto se ve claramente en los Ejercicios cuando acepta a candidatos interesantes de los que se puede esperar mucho fruto, aun cuando sólo tengan «subiecto» para hacer los Ejercicios leves. Si asumimos todo esto, ¿qué sucedía cuando alguien, aun cuando sentía una profunda necesidad de conversión, no tenía el sujeto según los requisitos ignacianos? Obviamente, encontramos obstáculos serios para determinar el modo de cómo reaccionaría Ignacio ante lo que se consideraba una falta de idoneidad para vivir la experiencia, al menos según sus exigentes parámetros. No obstante esto, hay un personaje que nos ofrece ciertos elementos para plantear algunas hipótesis en el caso de que una persona tuviese profundos deseos de conversión pero no tenía el sujeto requerido para vivir una experiencia de profunda y auténtica búsqueda de la voluntad de Dios. Nos referimos a Martín Lutero que vivió la crisis de su conversión y el abandono de la fe católica al no encontrar respuesta a sus necesidades muy personales.
MARTÍN LUTERO Y EL «SUJETO» DE LOS
EJERCICIOS ESPIRITUALES
En primer lugar, es conveniente recordar que Lutero comienza su desarrollo teológico después de atacar duramente las actitudes sociopolíticas y religiosas, producto de la enseñanza de la Iglesia Católica. Recuerda su vida monástica con alusiones a las supersticiones, prácticas ascéticas y farisaicas que él creía esenciales al catolicismo y, especialmente, a la Iglesia romana2. En su comentario a los Gálatas, de 1531, generaliza sus experiencias y afirma que nadie puede alcanzar la paz de la conciencia ni su salvación por la práctica de las buenas obras. Sólo la fe y la confianza en Dios – afirma – pueden salvar. Sostiene
2 Cfr. martín lutero, Sermones de 1524 y 1525. En: Weimarer Ausgabe, Weimar, 1883 y ss., 17, 1 p. 309.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Hoy nos vemos obligados a confesar, convencidos por el testimonio de la propia conciencia, que el Espíritu no se da por la ley, sino por la predicación de la fe. Pues antes se esforzaban muchos en el Papado, con suma diligencia y trabajo, por observar la ley, los decretos o los cánones de los Padres y las tradiciones Papales, y algunos fatigaban y arruinaban de tal manera sus cuerpos con grandes y frecuentes ejercicios de vigilias, ayunos, oraciones, etc., que en adelante no eran idóneos para nada. Y con todo ello sólo conseguían el atormentarse miserablemente a sí mismos; jamás podían llegar a tener conciencia tranquila y paz en Cristo, porque dudaban perpetuamente del amor de Dios para con ellos. En cambio, ahora, cuando el Evangelio enseña que ni la ley ni las obras justifican, sino la fe en Cristo, tenemos un conocimiento certísimo, y una conciencia alegrísima, y un juicio verdaderísimo de todas las cosas de la vida. Ahora el creyente puede certificar que el Papado con todas sus órdenes y tradiciones, es impío, lo cual antes no podía3.
Esta teología encontrará sus bases en su visión de la naturaleza humana obsesionado como estaba por la idea de la completa indignidad del hombre4.
Asegura que el hombre es incapaz para seguir las leyes de Dios, volviendo así a la tesis del hombre caído, defendida por el agustinismo. Según Müller5, el luteranismo no fue otra cosa que la reviviscencia teológica de la escuela agustiniana medieval y Lutero, un mero continuador del agustinismo de la escolástica primitiva de los siglos XII y XIII, representada por Rolando Bandinelli, Pedro de Poitiers, Roberto Pulleyn, el Pseudo Hugo de San Víctor, Herveo de Déols o de Bourg-Dieu, Pedro Lombardo, San Anselmo, San Bernardo y Guillermo Parisiense. Müller opina que las doctrinas del fraile se han de considerar como una violenta reacción contra el escolasticismo decadente, mezcla de nominalismo y de escotismo. Lutero, temeroso de la ruina de la Iglesia ante las enseñanzas semipelagianas de su tiempo y, como fervoroso y observante que era, se acogió a la escuela agustiniana del siglo XII tomando de ella sus doctrinas sobre el pecado original, la concupiscencia, la fe, el mérito, la gracia y la salvación, doctrinas que coincidían con la libertad y la predestinación, con las de los puros tomistas modernos. García Villoslada opina que hay que violentar mucho los textos para que doctrinas
3 martín lutero, Op. cit., 40, 1 p. 342.
4 Cfr. Quentin Skinner, Los Fundamentos del Pensamiento Político Moderno II. La Reforma, México 1986, 9.
5 Cfr. a. V. müller, Luthers theologische. Quellen Seine Verteidigung gegen Denifle und Grisar, Giesen 1912.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Jaime Emilio González Magaña , S.J.
radicalmente diferentes se digan idénticas. Probablemente haya algún parecido por lo que se refiere a la concupiscencia y el pecado original, no así en el conjunto de la doctrina luterana que no se apoyó del todo en los autores mencionados6. Jules Paquier afirma que
Los estudios de Müller son precipitados; sus afirmaciones, frecuentemente temerarias, y sus conclusiones sobre la identificación casi completa del agustinismo medieval y el de Lutero, singularmente exageradas... Con todo, es verdad que en la Edad Media y aun al fin de la misma existió un agustinismo que... no fue ignorado por Lutero y que debió de influir en su teoría de la justificación7
Enfrenta las corrientes humanistas que destacan las virtudes del hombre y lo capacitan para asumir sus decisiones y su propio destino y el rompimiento sucede con la publicación de Del Libre Albedrío de Erasmo, en 15248. Erasmo de Rotterdam no sólo se opuso a las ideas de Lutero sino que promulgó abiertamente que intentaría disuadir a los hombres para que no se perdieran ante los laberintos que planteaban los postulados luteranos9. Se opone radicalmente a aceptar la posibilidad de que el hombre esté abierto a la posibilidad de conocer la voluntad de Dios, postulado típicamente humanista. Sostiene que el hombre está atado definitivamente al pecado y que somos tan malvados que resulta no sólo ridículo sino hasta pecaminoso el que nos atrevamos a saber las cosas que agradan a Dios10. Según este planteamiento, el hombre no puede otra cosa sino pecar y, de ningún modo, puede saber lo que le agrada a Dios, lo que es su voluntad. Así, sus mandamientos resultan inescrutables. Su voluntad puede ser predicada, revelada, ofrecida y venerada11. Pero también existe el Dios «escondido» de Isaías 45, 15, cuya «voluntad inmutable, eterna e infalible», no puede ser comprendida por los hombres12. La voluntad de Dios está más allá de la comprensión humana y
6 Cfr. ricardo García VilloSlada, Martín Lutero, I, El fraile hambriento de Dios, Biblioteca de Autores Cristianos, Serie Maior, Madrid 1973, 282.
7 JuleS PaQuier, Luther et l’augustinisme: Revue de Philosophie, 30 (1923), 198.
8 Quentin Skinner, Op. cit. p. 10.
9 Cfr. eraSmo de rotterdam, On the Freedom of the Will, Trad., e. Gordon ruPP y a n marlow en Luther and Erasmus: Free Will and Salvation, comp. e. Gordon ruPP et al., Philadelphia 1969, 41.
10 Cfr. John t mcneill, Natural Law in the Thought of Luther: Church History, 10 (1941) 130, 144, 175-176.
11 Ibíd., p. 139.
12 Ibídem.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
sólo podemos contemplarla como el más majestuoso secreto jamás alcanzable por nuestra capacidad limitada y pobre.
El Deus absconditus de Lutero no es el Dios inescrutable de algunos místicos medievales, sino el Dios que se esconde y paradójicamente se revela en la cruz. En las humillaciones de la cruz, se esconde con un velo la perfección divina, y ese velo oscuro es la condición para que Dios pueda ser conocido por la fe. En su teología de la cruz, ataca a Erasmo, cuando afirma que «la fe versa sobre cosas que no se ven. Por tanto, para que haya fe se requiere que todo cuanto es objeto de la fe esté escondido. Y el escondimiento más alejado es cuando se presentan las cosas bajo un aspecto, un sentido y una experiencia de signo contrario. Así, Dios, cuando quiere vivificar al hombre, lo mata; cuando quiere justificarlo, lo hace reo; cuando quiere elevarlo al cielo, lo conduce al infierno, según dice la Escritura (I Re 2, 6)».
Erasmo le había hecho esta grave objeción: «Si Dios quiere la salvación de todos, como escribe San Pablo a Timoteo, ¿cómo afirmas tú que son pocos los que Dios quiere salvar?» Lutero responde:
Se engaña la Diatribe (de Erasmo) ignorante al no distinguir entre el Dios predicado (o revelado) y el Dios escondido, esto es, entre la palabra de Dios y Dios mismo. Dios hace muchas cosas que nos muestra por medio de su palabra. Y también quiere muchas cosas que en su palabra no muestra quererlas. Así, según su palabra, no quiere la muerte del pecador, pero la quiere según su voluntad inescrutable. Ahora nosotros tenemos que atender a su palabra, dejando su voluntad insondable, porque conviene que nos rijamos por su palabra y no por su inescrutable voluntad13.
Para Lutero, el hombre no puede hacer absolutamente nada para justificarse ante Dios y obtener la salvación. Este va a ser uno de los puntos centrales divergentes entre Erasmo y Lutero. Afirma que los hombres pueden libremente «comer, beber, engendrar y gobernar» e incluso pueden ejecutar actos buenos, pero lo que le interesa negar es la definición erasmiana del libre albedrío como «un poder de la voluntad humana por el cual un hombre puede aplicarse a las cosas que conducen a la salvación eterna14. El hombre, según él, vive en la impotencia total para alcanzar la salvación y Dios conoce
13 ricardo García VilloSlada, Op. cit. p. 365.
14 Jean BoiSSet, Erasme et Luther: Libre ou serf arbitre?, Paris 1962 p. 103. Citado por Quentin Skinner, Op. cit. p. 12.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Jaime Emilio González Magaña , S.J.
todas las cosas, incluso, Él sabe qué hombres están predestinados a la salvación y cuáles otros a la condenación, de manera que se abre una brecha insalvable entre Dios y los hombres. Este descubrimiento le hace caer en una profunda crisis y desesperación que se profundiza después de su viaje a Roma, en 1510. Para salir de su situación, probó el ayuno, la oración, se dedicó al estudio de San Agustín y, lejos de obtener algún alivio, su crisis se profundizó. Después de muchos años de profunda angustia tuvo una visión nueva que le llevó a la serenidad y a la paz al leer el salmo 30 de una manera distinta a la acostumbrada15. Mientras se dedicaba a preparar un nuevo curso, en la torre del monasterio de Wittenberg16. Cuando el salmo dice: «En ti, ¡Oh Yahvé! confío; no sea yo nunca confundido, ¡líbrame en tu justicia!, se le ocurrió que el concepto de la justicia de Dios no se refería a sus poderes punitivos, sino a su disposición a tener piedad de los pecadores, y de esta manera justificarlos liberándolos de su indignidad». Después de esto, Lutero experimenta una especie de conversión, se le abren nuevas posibilidades a sus búsquedas. Sus interrogantes empiezan a encontrar caminos nuevos17. La doctrina luterana de la predestinación aparece, pues, como resultado de un momento en extremo lúcido en la vida del fraile atormentado. Los autores coinciden en afirmar que ésta se dio hacia 151318. La «conversión» luterana, su deseo de encontrarse con Dios, le llevó a establecer un puente entre la omnipotencia divina y el ser limitado y pobre del hombre. A partir de ese momento, se dedicó al estudio de las Cartas a los Romanos19, a los Gálatas20 y a los Hebreos21 para plantear la teología con que se enfrentó al Papado y a la
15 Quentin Skinner, Op. cit. p. 13.
16 w. h. auden, se hace eco del relato que afirma que «la revelación le llegó a Lutero en un excusado». Cfr. About the House, London, 1965, p. 117. Quentin Skinner, Op. cit. p. 13; h. GriSar, Lutero. La sua vita e le sue opere, Turín 1933.
17 huBert Jedin, (Dir.), Manual de Historia de la Iglesia Reforma, Reforma Católica y Contrarreforma, Tomo V, Biblioteca Herder, Sección de Historia, Vol. 80, Barcelona 1972, 89-90.
18 uuraS SaarniVaara, Luther Discovers the Gospel, St. Louis, Missouri 1951, 59-120; Bornkamm heinrich, Luther’s World of Thought. Trad. martin h. Bertram, St. Louis Missouri 1958 y Zur Frage der Iustitia Dei beim jungen Luther, Archiv. für Reformationsgeschichte 52 y 53, 1961-1962, pp. 16-29 y 1-60; a. G. dickenS, The German Nation and Martin Luther, London 1974, 85-88.
19 Cfr. huBert Jedin, Op. cit. p. 74-78 y ricardo García VilloSlada, Op. cit. p. 225.
20 Sus lecciones concluyeron el 10 de marzo de 1517. Sólo se ha conservado en el manuscrito de un alumno. Trata casi el mismo tema que en la carta a los Romanos, aunque en una forma mucho más restringida y menos sistemática, sólo que más vehementemente. Cfr. huBert Jedin, Op. cit. p. 79.
21 Sólo se ha conservado en copias. Desde la Pascua de 1517 hasta la Pascua de 1518 duraron estas lecciones. Todo este año estuvo profundizando sus ideas sobre la justificación por la fe. Cfr. huBert Jedin, Ibídem., p. 80-83.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Iglesia católica: una teología que se basa en la doctrina de la predestinación, es decir, que nadie puede tener esperanzas de justificación, de ser salvado, por sus propias obras, a no ser que la gracia de Dios invada su vida, como un favor gratuito, inmerecido por parte del hombre que ha sido destinado para salvarse. El hombre ha de vivir de una fe puesta solamente en Dios y esperar que su salvación venga de su gracia. Esta doctrina fue expresada por primera vez en los sermones y las disputas de 1518-1520, particularmente en el sermón llamado «Dos tipos de justicia»22.
A partir de entonces sostiene que el hombre tiene una «fe que aprehende», que lo capacita para captar la justicia de Cristo, pero no es «nunca lograda por sí mismo, y aún menos merecida. Tan sólo puede ser extranea: una «justicia ajena, inspirada en nosotros sin nuestras obras, por la sola gracia»23. El creyente es considerado en todo momento como simul justus et peccator: al mismo tiempo pecador y justificado. Sus pecados nunca quedan abrogados, pero su fe hace que dejen de pesar en contra de él24. Si la naturaleza humana está sometida a una total corrupción, nadie puede hacer obras buenas, así, el hombre sólo puede conseguir la salvación reconociéndose como pecador y confiando sólo en la misericordia de Dios que lo justificará. Si las obras del hombre son malas, Dios las reputará como justas, porque sobre la fealdad de nuestro pecado, se extiende el velo de la justicia de Cristo25. Con tal doctrina sobre la justificación sólo por la fe, Lutero atacará duramente a todos aquellos quienes crean que las obras son buenas y ayudan para la salvación. Llama «justiciarios» a los que afirman que son justos y que no quieren justificarse ya que esperan ser premiados. Son «justiciarios» los monjes del convento de Erfurt y otros conventos que siguen estrictamente la observancia regular y menosprecian a los del convento de
El hombre ha de vivir de una fe puesta solamente en Dios y esperar que su salvación venga de su gracia
22 uuraS SaarniVaara, Op. cit. 9-18, p. 92-95.
23 Ibíd., p. 209.
24 Quentin Skinner, Op. cit. p. 15.
25 «Pulchritudo in nobis non est nostra, sed ipsius, qua tegit nostram foeditatem»: martín lutero, En: Weimarer Ausgabe, 56, Weimar, 1883 y ss, p. 280. «Non esset in se bona (opera nostra), nisi quia Deus reputat ea bona. Et tantuum sunt vel non sunt, quantum ille reputat vel non reputat»: En: Weimarer Ausgabe, 56, Weimar, 1883 y ss, p. 394.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Jaime Emilio González Magaña , S.J.
Wittenberg que no dan tanta importancia a lo externo, ritual o ceremonial. Es interesante observar que Martín Lutero tenía la cátedra en su propio convento, y hablaba a un auditorio compuesto en buena parte de jóvenes estudiantes agustinos que sentían, como él, la dureza de la observancia26. Tiempo después se reforzará la vigilancia y se insistirá mucho más para que los jóvenes reciban una formación más ortodoxa y libre de sospechas de toda influencia de luteranismo o corrientes semejantes. No se han de emular a los «justiciarios» – decía –, mucho menos hacer lo que ellos hicieron, en el caso de los santos, o de los que quieren llegar a serlo:
Así hasta hoy, los judiciarios esperan alcanzar tanto más alto grado de salvación cuanto mayores sean las obras que hicieren, señal certísima de que son incrédulos, soberbios y despreciadores de la palabra, porque anhelan a la magnitud de las acciones... Emprenden aquellas obras que los hombres estiman por grandes y que el vulgo admira. A eso miran los predicadores indoctos, que seducen al pueblo rudo, y lo que en sermones o lecciones sólo inculcan al pueblo y enlazan las grandes obras de los santos. Oyendo que eso tiene valor, los ignorantes suspiran por imitarlo, descuidando todo lo demás... Por eso, las obras de los santos no se han de predicar; es decir, no se ha de recomendar a los hombres que hagan cosas semejantes27
Si alguna vez tomaba en sus manos el Flos Sanctorum era para criticarlo. Va en contra de todo lo que le recuerde la justicia o santidad humanas. ¡Difícil posición para quien es considerado idóneo para buscar la conversión según el método de Ignacio de Loyola!
En los sermones de 1518-152028, se nos presenta al cristiano habitando dos reinos, el de Cristo y el de las cosas del mundo. La justificación del pecador viene primero y de una sola vez29. Es necesario que el hombre adquiera la fe para que venga, gradualmente, la santificación. De acuerdo con esto, se va a establecer una distinción entre un concepto primario y pasivo de la justicia30 que los cristianos pueden alcanzar en el Reino de Dios, y una justicia activa o civil que no es parte de la salvación pero que es esencial
26 ricardo García VilloSlada, Op. cit. p. 234.
27 «Idcirco sanctorum opera non sunt absolute praedicanda, i.e., hominibus commendanda ut eadem faciant». martín lutero, En: Weimarer Ausgabe, 56, p. 417; ricardo García VilloSlada, Op. cit. p. 234.
28 F. edward cranz, An Essay on the Development of Luther’s Thought on Justice, Law and Society , Cambridge, Mass.: 1959, p. 41-43
29 Ibíd., F. edward cranz, Op. cit., p. 126.
30 huBert Jedin, Op. cit., p. 85.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Otro rasgo característico de la teología luterana es aquél que nos dice que, sólo a través de Cristo, podemos conocer la gracia de Dios que nos salva
para la apropiada regulación de los asuntos del mundo. La gracia que viene de Dios, ayudará a que el cristiano pueda cumplir la ley dada en el Antiguo Testamento, para evitar la condenación si es que no se observa según está prescrito. Lutero nos dice que el Antiguo Testamento tiene en propósito de «enseñar al hombre a conocerse a sí mismo», para que «pueda reconocer su incapacidad de hacer el bien y desespere de su propia capacidad», como el mismo Lutero había desesperado31. Otro rasgo característico de la teología luterana es aquél que nos dice que, sólo a través de Cristo, podemos conocer la gracia de Dios que nos salva. Por Cristo, nos emancipamos de la ley y de sus demandas, así, Cristo se convierte en el único predicador, en el único salvador, en la piedra angular y clave de nuestra salvación. Sólo Él es el camino, Él quien nos lleva al pleno conocimiento de Dios. La ley queda subordinada al Evangelio y no éste a la ley. Sólo a la luz del Evangelio podremos entender las órdenes de la ley. El Evangelio –repetía Lutero–, nos ha hecho libres de la ley, enseñándonos que Cristo la ha cumplido cabalmente por nosotros. Entonces, ¿no es preciso que la cumplamos nosotros? Nos dice:
«Se objetará: De aquí se sigue que siendo libres, no tenemos ya que hacer el bien ni evitar el mal, porque basta la fe en Cristo y la justicia. Respondo: Basta ciertamente, pero nadie tiene tanta fe que no pueda y deba aumentarla. Y para este aumento hay que hacer buenas obras y evitar las malas»32. Para evitar dañinos efectos a la juventud, al predicar la emancipación de la ley añade:
«Los ayunos, las oraciones, las vigilias, los trabajos, las variadas obras del culto divino, son obras de la ley, y ningún hombre se justifica por ellas; pero son tan necesarias, que la justicia no puede subsistir internamente si aquéllas no se hacen externamente sobre todo en la edad juvenil y en los principiantes»33. Un paso más: al asegurar Lutero que sólo por la fe se alcanza la salvación, va a llegar a uno de los puntos de su herejía, al afirmar que no queda lugar alguno para la iglesia como institución visible. La Iglesia, será para Lutero,
31 Quentin Skinner, Op. cit. p. 15
32 martín lutero, Weimarer Ausgabe, 57, p. 70; ricardo García VilloSlada, Op. cit. p. 241.
33 «Sunt vere opera legis, nec tamen illis iustificatur homo; sed tamen necessaria, ut iustitia stare non possit interius, nisi fiant illa exterius, praecipue in aetate iuventutis et statu incipientium». martín lutero, Weimarer Ausgabe, 57, p. 68; ricardo García VilloSlada, Op. cit. p. 241.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Jaime Emilio González Magaña , S.J.
sólo una congregación de fieles que se reúnen en nombre de Dios. La iglesia es tal sólo si se entiende como congregación, según se entendía esto desde la época primitiva. Más tarde, llegaría a afirmar que la Iglesia es, también, una comunión, una «república», una comunidad, y como tal, necesita tener una encarnación visible en el mundo34.
La convicción central de Lutero fue que la Iglesia sencillamente puede ser equiparada con el Gottes Volk, «el pueblo de Dios que vive de la palabra de Dios»35. Y, a la vez que afirma que la Iglesia es sólo una congregación de fieles, minimiza el carácter separado y sacramental del sacerdocio36 y defiende la doctrina del sacerdocio de todos los fieles. En 1520 escribe en su obra «A la nobleza cristiana de la nación alemana»: «Todo lo que ha emergido del bautismo, está consagrado ya como sacerdote, obispo y Papa...; el bautismo, el Evangelio y la fe son los únicos que constituyen al clero y al pueblo cristiano». «Todos pertenecen al estado clerical. Son verdaderos sacerdotes, obispos y Papas»37. Si la Iglesia es el pueblo de Dios – decía – no es posible asegurar que los sacerdotes y el Papa pertenezcan al ámbito espiritual y los príncipes, señores y hombres comunes sean del ámbito temporal; todos pertenecen por derecho propio a un pueblo espiritual y cristiano. Cree en la posibilidad real de que todos los hombres se puedan relacionar con Dios, sin intermediarios pues cada individuo es digno de la gracia de Dios. Como parte de su pensamiento social, va a atacar duramente la afirmación de que la Iglesia posee facultades jurisdiccionales para dirigir y regular la vida cristiana y, por ello, denuncia el tráfico de indulgencias con las que, el pueblo creyente se asegura la salvación. No se puede acceder a Dios, ni a la salvación ni por la autoridad de la Iglesia ni por medio de los sacramentos. La Iglesia no puede afirmar ese poder en la sociedad cristiana38 .
34 PhiliP S. watSon, Let God be God! An Interpretation of the Theology of Martin Luther, London 1947, p. 169-170.
35 heinrich Bornkam, Op. cit., p. 148.
36 Quentin Skinner, Op. cit. p. 17.
37 Friedrich richter, Martín Lutero e Ignacio de Loyola, Madrid 1956, p. 102-103.
38 Quentin Skinner, Op. cit. p. 19.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Martín Lutero y su necesidad de conversión
La necesidad y búsqueda de conversión que vivía Lutero recogía el espíritu del Renacimiento humanista, aunque quizá lo hiciese de manera inconsciente y no pretendida y este espíritu selló su carácter, su forma de plantarse ante la vida de tal forma que lo lleva a influir el mundo religioso. Se apoya en San Agustín, pero en realidad, se funda en el agustinismo que fue rechazado por Santo Tomás de Aquino por constituir una falsificación de la doctrina de San Agustín al interpretarla de manera unilateral. En su búsqueda, se aferra al voluntarismo y nominalismo de la escolástica tardía, derivados éstos de la filosofía neoplatónica. Funda su conversión en el temor, el amor y la confianza en Dios. Está convencido que el cumplimiento de la voluntad de Dios se lleva a plenitud cuando el temor y el amor son intensos y vivos. Desea fundar su vida en el Evangelio, más que en la ley, busca una liberación interior39. Su búsqueda lo lleva a necesitar volverse a una vida donde se valore más la fe en Dios que la seguridad que da la observancia de la ley y, por ello, necesita fundar su fe en el conocimiento de la palabra de Dios. Esta confianza en Dios se ve nítidamente reflejada en su Catecismo Abreviado y en muchos de sus sermones que se dirigen a la bondad divina que, desde el cielo cuida de sus hijos, y, de manera especial a quienes lo aman y temen. Lutero busca convertirse al mensaje central de Jesús en la cruz, que es, en última instancia, el centro de la piedad protestante40.
La Reforma luterana comienza en una época de decadencia de la Iglesia. A Lutero y a muchos otros los mueve, en sus inicios, un deseo de remediar los abusos eclesiásticos. Este movimiento es visible en Italia, España, Francia muchos otros países, y de manera esporádica, también en Alemania. Se levanta contra Roma, después de recorrer algunos puntos de heterodoxia al explicar los escritos paulinos desde su cátedra de Wittenberg. Basa su doctrina en sus propias necesidades psicológicas y en sus experiencias religiosas personales como fraile agustino. ¿Qué fue lo que hizo que aquel fraile piadoso y educado en las formas religiosas de la tradición católica se levantara pretendiendo ser portavoz de los hombres que no encontraban a Dios en las manifestaciones eclesiales de su tiempo? ¿Podemos encontrar algunos rasgos en su protesta que nos ayuden a entender lo que más tarde exigirá Ignacio de Loyola como
39 Ibíd. p. 13.
40 Friedrich richter, Op. cit. p. 264.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Jaime Emilio González Magaña , S.J.
«idoneidad», – para tenerlos o no – como determinantes para que el hombre de su tiempo acceda a la experiencia de los Ejercicios Espirituales? Se manifestó abiertamente en contra de las supersticiones, las prácticas ascéticas exageradas y el orgullo farisaico que él creía connaturales a la Iglesia Romana. Afirma que nadie podrá alcanzar la salvación ni la paz, si confía solamente en su capacidad de hacer buenas obras. Se rebela ante la sola posibilidad de que ayunos, penitencias y castigos corporales, o la simple observancia de las tradiciones de las leyes del Papado o de los Padres le consigan la salvación. Afirma: «...Viví casto y pobre, sin solicitud por las cosas del mundo. Bajo esta santidad alimentaba yo, entre tanto, confianza en mí mismo, desconfianza de Dios, blasfemia, temor; era letrina del diablo, el cual se complace en tales santos, que pierden sus almas y se ríe de ellos... En el monacato crucifiqué a Cristo diariamente y lo blasfemé con mi falsa confianza, que entonces no me abandonaba nunca. En lo exterior no era yo como los demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros, sino que guardaba castidad, obediencia y pobreza; libre de los cuidados de la vida presente, vivía totalmente entregado a los ayunos, vigilias, oraciones, a celebrar misas, etc.»41.
Ya en 1530, pero también en 1532 y después, en 1537, va a recordar su vida en el convento, basada simplemente en prácticas de ayunos, vigilias, celebrando misas o invocando a los santos, pero afirma no querer más a aquél «calabozo»42. Representa a aquél hombre que busca a Dios, es verdad, pero quiere basar su fe única y solamente en Cristo; desconfía de sus propias capacidades, de la libertad que le ha sido otorgada por Dios y, en su angustia, llega a la soberbia de considerarse digno de la salvación sin preguntarse ¿qué he de hacer por Cristo? Ataca a los escolásticos pues han sido ellos –afirma– quienes le enseñaron a confiar más en las obras que en la fe, a perder a Cristo en idolatrías, invocaciones a santos y prácticas frías de piedad. Como muchos hombres de su época, busca en los sacramentos la seguridad del perdón y la paz de su conciencia. Necesita una conversión auténtica que lo lleve a vivir en plenitud, pero no la encuentra. Sostiene que su crisis religiosa se debió a que el catolicismo de su juventud estaba lleno de pelagianismo puro que despreciaba la fuerza de la gracia. Lejos de encontrar la paz, vivía temeroso ante la imagen de Cristo que la Iglesia le presentaba, cada vez más se acercaba más a «ídolos falsos», como las buenas obras, la mortificación,
41 martín lutero, Weimarer Ausgabe, 40, 1, p. 134-135. ricardo García VilloSlada, Op. cit. p. 250.
42 martín lutero, Op. cit. 40, 2, p. 574.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Deseos de Conversión e Idoneidad.Claves para hacer los Ejercicios Espirituales
los sacramentos. Era un hombre en búsqueda, sin respuestas...43. La opinión de Iohannes Coclaeus (1479-1522), uno de los primeros sacerdotes católicos que se dedica a atacar las posiciones reformistas de Lutero, partiendo de las fuentes y dejándolas hablar por sí solas, no podrá servirnos mucho a nuestro intento de encontrar alguna luz para definir en qué consistía la tan necesitada idoneidad para hacer los Ejercicios. Sin embargo, es bueno dejar asentada su opinión que, quizá refleja el sentir de algunos contemporáneos de Ignacio de Loyola.
Cocleo, como lo llama G. Villoslada44, afirma que Lutero estuvo inspirado no por el Espíritu Santo, sino por el maligno, e incluso se hace eco de una habladuría que afirma que era Lutero el hijo del diablo45. En 1549, publicó su obra Commentaria de actis et scriptis Lutheri y, en ella, con sus vastos conocimientos desarrolla una visión general de Lutero y la Reforma alemana. Reconoce su capacidad e ingenio, pero niega que haya vivido de una auténtica religiosidad, e incluso, afirma que sus compañeros ya notaban en él algo extraño y enfermizo. No le acusa de lujuria – a no ser por su matrimonio sacrílego con una monja –, sino de orgullo y soberbia, ambición, hipocresía, iracundia, blasfemia contra el Papa y los santos, desprecio de la virginidad, calumnias, mentiras, astucia serpentina, insolencias y turpiloquios. Para Cocleo46, no es sino un monje sedicioso y rebelde, perturbador de Alemania, falso intérprete de la Sagrada Escritura y autor de dogmas perniciosos47. Habrá que remitirnos hasta el siglo XX para estudiar nuevos aportes a la problemática luterana. Estos llegan con Enrique Susón Denifle, fraile dominico, de origen belga, nacido en El Tirol, uno de los sabios más insignes de su siglo, el mejor conocedor de la Edad Media en su aspecto religioso e ideológico, investigador de la escolástica y de las universidades medievales,
43 martín lutero., Sermón del 12 de agosto de 1545. En W. A. 44, p. 819, W. A. 51, p. 34; ricardo García VilloSlada, Op. cit. p. 251-253.
44 Ibíd. p. 254.
45 Ibíd, p. 255. Cita la obra de Adolf Herte, Das katholische Lutherbild im Bann der Lutherkommentare des Cochlaeus, 3 vols. Münster: 1943
46 cocleo escribió muchos libros sobre Lutero y su doctrina. El más violento se intitula Adversus cucullatum Minotaurum Witenbergersem (Colonia, 1523), en el que apenas le da otro nombre que el de «Becero de frente taurina y sin pudor», «Minotauro rubustísimo», «Becerro sajón, maníaco» y otros más injuriosos como «meticulosus iste semivir», «quolibet eunucho effeminatior et eviriator», «Vitulus ipse ubique fere loquitur mugitive, boative, bubulative, nugative quoque et maniative, criminative item et calumniative atque (ut denarium quoque numerum compleamus) nutative, turbulative, fraudative». ricardo García VilloSlada, Op. cit. p. 256.
47 Ibíd., p. 255.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Jaime Emilio González Magaña , S.J.
El hombre, habrá, pues, de querer, de desear profundamente el encuentro con Dios, confiar en los dones recibidos de Dios y saber que todo dependerá de su don gratuito
especialmente de la Universidad de París y conocedor profundo de la decadencia eclesiástica de los siglos XIV y XV48. Partiendo de un estudio sobre la decadencia del clero secular y regular del siglo XV, este autor nos hace ver en aquella época dos corrientes de signo contrario: una de relajación y desmoralización cada vez mayor, otra de reforma disciplinar y renovación espiritual. Según él, fue Lutero quien abrió las compuertas para que se diese la primera, es decir, a partir de su teología decadente y desenfreno moral.
Denifle nos dice que no es un innovador, sino que, como hijo de la tardía Edad Media, hereda y recoge los últimos rasgos, las consecuencias de un largo proceso de degeneración iniciado en el siglo XIV con la decadencia eclesiástica, la relajación de los claustros y la corrupción de la teología escolástica en forma nominalista49. Nos lo presenta, ante todo, como un hombre soberbio, sensual, autosuficiente que quiso alcanzar la santidad por sus propias fuerzas. Hombre exagerado en sus penitencias y prácticas ascéticas que luego va a despreciar y atacar con furia desmedida. Su lucha fundamental es la de un hombre que libra una batalla contra la concupiscencia que le impide acceder a obtener los beneficios del buen espíritu50. Cansado, sucumbe a la lucha y se abandona a la lujuria y, lejos de humillarse y pedir la gracia de Dios, se llena de soberbia que lo hace caer en profunda desesperación y melancolía51. Quizá estos rasgos nos ayuden a descifrar que el hombre que quiere convertirse al Señor, deberá desear profundamente liberarse de estos yugos que lo atan e impiden abrirse a la gracia de Dios. El hombre, habrá, pues, de querer, de desear profundamente el encuentro con Dios, confiar en los dones recibidos de Dios y saber que todo dependerá de su don gratuito.
48 Ibíd., p. 257. En las notas 25 y 26 aparece una amplia descripción de su importante obra.
49 Ibíd., p. 258.
50 Friedrich richter, afirma que no es así ya que, incluso en su vida posterior, no se pueden descubrir fallos de esta clase, por más que se examine su conducta con atención. Cfr. Op. cit. p. 74-75. Así lo confirma también Lortz quien sólo encuentra en él un serio defecto de grosería y crudeza en la lucha contra sus enemigos. Cfr. JoSeF lortz, Die Reformation in Deutschland, 3ª de., Friburgo de Brisg.: Verlag, Herder.
51 La experiencia de la proximidad de la muerte y del juicio inminente, constituyen la causa de esa melancolía que le lleva a dudar de la benignidad de Dios.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
El hombre capaz de hacer los Ejercicios confiará más en el amor misericordioso de Dios que en los remordimientos de conciencia que fueron los que entorpecieron su conversión.
Representa al hombre que intenta justificar sus acciones limitadas y, para ello, justifica todos sus actos mediante teologías o conocimientos que lo sostengan. Se escuda en su doctrina que le permite justificar sus caídas, haciendo a un lado toda honradez y moralidad y formulando para ello la doctrina de la concupiscencia invencible y la negación del libre albedrío. Representa al hombre que no quiere luchar que no se decide a actuar, que no hace otra cosa sino proyectar sus culpas al mundo en que vive, sin aprovechar todo lo bueno que ha recibido de Dios. Este hombre, seguramente, no será idóneo para hacer los Ejercicios52. Denifle lo describe como un hombre que mintió con el propósito de elevar sus planteamientos al nivel de teología, con el insano objetivo de presentarse como víctima del monacato y más aún, del Papado, y como oscuro seguidor de los ídolos, de los santos, que, según él, la Iglesia había puesto en el lugar del mismo Cristo. Me parece encontrar aquí otros datos importantes para descubrir el hombre a quien los Ejercicios intentarán ayudar para no caer en los mismos errores. Lutero representa al hombre que, cimentado en sus mentiras, no se arriesga al conocimiento de Dios en una vida que se basa en el servicio y la apertura al hombre y a todos los hombres. Un hombre que ataca a los teólogos e intelectuales de su tiempo y les adjudica planteamientos que nunca hicieron y que sólo manipula para que sus teorías no sean descubiertas, como cuando sostiene que habían entendido y enseñado el pasaje de San Pablo sobre la justicia de Dios (Rom 1, 17) mencionando una justicia punitiva o vindicativa y no de justicia misericordiosa, gratuita, santificante con que Dios se manifiesta al hombre, su criatura53.
El hombre que representa el ex fraile agustino es criticable, no porque carezca de la preparación teológica suficiente, tampoco se le puede catalogar de «rudo» y carente de ingenio. Es verdad que no recibió una adecuada preparación teológica y que su primera formación fue esencialmente nominalista,
52 ricardo García VilloSlada, Op. cit. p. 259-260.
53 Ibíd. p. 261-264; Cfr. lucien FeBVre, Un destin. Martin Luther, Paris 1945, p. 19 y h. Strohl, L’évolution de la pensée religieuse de Luther jusq’ en 1515, Estrasburgo 1922, p. 14. Sus principales críticos y cooperadores de su obra fueron otto Scheel, Martin Luther: vom Katholizismus zur Reformation, 2 vols., Tubinga 1916-1917; 3ª y 4ª edición 1921 y 1930, y A. V. müller, Luthers theologische Quellen, Giesen 1912.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Jaime Emilio González Magaña , S.J.
corriente decadente para entonces, y, sin embargo, no se puede afirmar que ignoraba el tomismo ya que para poder refutar cualquier posición católica, era necesario manejarla con cierta fluidez. No. Lo que sí es digno de ser criticado y que pudiera quizá representar un obstáculo para hacer con fruto los Ejercicios, sería su subjetividad, el dejarse llevar por la pasión que lleva a la polémica absurda y a la refutación sin sentido y carente de fundamentos. El hombre que quiere en serio buscar la voluntad de Dios, ha de estar abierto a la crítica del contrario y no dejarse dominar por el propio temperamento que bien puede jugarle alguna trastada.
Una psicopatología impide el sujeto de los Ejercicios Espirituales
Una de las finalidades de los Ejercicios es «preparar y disponer el ánima, para quitar de sí todas las afecciones desordenadas, y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima»54. Sin embargo, no todos pueden hacer los tales Ejercicios, porque o no son muy capaces55, o no podrán ayudar a muchas otras56, o porque sólo han de hacerlos personas con muchos deseos de perfección57 de las que se espere mucho fruto a gloria de Dios58, en edad firme y adulta y juicio e ingenio capaces59. En una palabra, se han de dar sólo a personas idóneas. Parece ser que esa idoneidad afecta a toda la persona humana; tiene que ver con todo lo relacionado con el hombre que ha de ordenar su vida60. El orden va a estar referido al fin del hombre que será el servicio y alabanza de Dios y la norma perfecta que es el fin señalado por Dios al hombre y a las criaturas será el criterio del orden y del desorden, desde el Principio y Fundamento61. Resultará desordenada cualquier cosa, acción, ideología, etc., que no se
54 iGnacio de loyola, Obras. 5a. Edición. Transcripción, Introducciones y notas de iGnacio iParraGuirre, cándido dalmaSeS y manuel ruiz Jurado, BAC (86) Madrid 1991, p. 221.
55 monumenta hiStorica SocietatiS ieSu, Directoria Exercitiorum Spiritualium (1540-1599),Vol. 76, II, Romae 1955, 107.
56 MHSI, 76, Op. cit. p. 109.
57 Ibíd., p. 111.
58 Ibíd., p. 371.
59 Ibíd. p. 494-495.
60 iGnacio iParraGuirre, Vocabulario de Ejercicios Espirituales. Ensayo de Hermenéutica ignaciana CIS 2ª ed., Roma 1978, p. 157-160.
61 iGnacio calVeraS, ¿Qué Fruto se ha de sacar de los Ejercicios de San Ignacio?, Barcelona 1950, 121.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
pueda reducir al último fin del hombre. Así pues, ¿habría algunos datos que podamos intuir en la vida de Lutero para determinar aquellos aspectos que imposibilitan o estorban, al menos, que el hombre pueda vivir la experiencia espiritual de los Ejercicios? ¿Cuáles podrían ser algunas «pistas» para detectar lo que Ignacio de Loyola consideraba como obstáculos para hacer los Ejercicios en el siglo XVI?
Es verdad que intentar definir hoy la idoneidad del hombre del siglo XVI, resulta atrevido y quizá anacrónico y parcial. Sin embargo, es necesario intentar un acercamiento al hombre de entonces para obtener algún dato que nos proporcione algo de luz, e intentar descubrir, con los estudios de hoy, lo que seguramente era observado por Ignacio de Loyola y sus contemporáneos. Comenzaremos con un acercamiento a lo que se ha detectado de enfermizo y desordenado en la personalidad del fraile alemán. Tal vez puede ayudarnos a elaborar algunas hipótesis sobre lo que Ignacio quería evitar para quien hiciera los Ejercicios o que, al menos, él calificaba de impedimentos para quitar las afecciones desordenadas para buscar la voluntad de Dios. El primer estudio realizado sobre la personalidad de Lutero, data de 1874 y es el del franciscano austríaco Bruno Schön62, quien diagnosticaba una «insania sine delirio», con alucinaciones y delirios de grandeza; más tarde Federico Küschenmeister decía que no era más que un campesino «colérico y melancólico, deprimido psicológicamente por la barbarie con que lo educaron en la infancia y por la rígida ascesis del monasterio»63. Adolfo Hausrath, en 1904, acentuaba el carácter patológico de Lutero, sosteniendo que las tentaciones de su juventud eran debidas a una «psicosis circular»64. Pablo Moebius, afirmaba que su problema era una «psicosis maníaco-depresiva» y que fue esta depresión la que le condujo a la doctrina de la sola fides65 .
Otros autores sostienen que las neurosis de Lutero fueron ocasionadas fundamentalmente por las supersticiones con que fue criado, entre las que destacan las de un Dios terrible, juez y vengador. Se ha dicho, también, que la figura del diablo corresponde al símbolo del instinto sexual reprimido y que lo sexual, en general, predomina en toda su vida casi sin que él se dé
62 B Shoen, Dr. Martin Luther auf dem Standpunkte der Psychiatrie beurteilt (Viena 1874), en ricardo García VilloSlada, Op. cit. p. 265.
63 F küchenmeiSter, Dr. Martin Luthers Krankengeschichte (Leipzig, 1881); Ibíd., p. 265
64 «Eine zirkulare Psychose» (Luthersleben [Berlin 1904] I 30-35.108-110); Ibíd., p. 266.
65 Ein Grundproblem aus Luthers Seelenleben: Schmidts Jahrbücher (Leipzig, 1905); Ibíd., p. 266.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Jaime Emilio González Magaña , S.J.
cuenta de ello. Smith sospecha que una de las tentaciones frecuentes en el convento no era otra que la masturbación y de ahí venían una serie de miedos, angustias y odio al celibato66.
Reiter ha sido, quizá, uno de los que más han estudiado la psicopatología de Lutero67. Por las manifestaciones de la vida del fraile, este autor llega al diagnóstico de esquizofrenia, epilepsia y la psicosis maníaco-depresiva, con expresiones como iracundia, brusquedad, intolerancia, neurastenia, expresiones obscenas; todas, con profunda depresión68. Según los estudios de este autor, Lutero compensó sus enfermedades con la doctrina teológica que inventó para dominar sus crisis morales y afectivas ya que con eso aliviaba, aunque fuera momentáneamente, sus dificultades. Su doctrina teológica surgió como efecto de sus luchas espirituales y ocasionó así un enfrentamiento con su tiempo. Su adolescencia y juventud se vieron marcadas por la presencia de un padre castigador y cruel que, luego, transfiere a la imagen de Dios. Su entrada al convento fue en gran parte una fuga de la situación de asfixia que se vivía en su familia y, al intentar huir de su propia realidad, sólo logra que su introversión sea mayor. Al desarrollarse en él una fuerte neurosis, fue fácil víctima de las corrientes culturales e ideológicas que más lo angustiaban. No veía la realidad nítidamente y forma en su interior una continua sensación de ser tratado injustamente, de no poder hacer nunca una cosa buena. Se sintió siempre inferior, indigno y buscó la solución, primero en la ascesis y la penitencia y más tarde en el estudio y la acción la seguridad que necesitaba para sentirse aceptado y querido por los demás69.
Al publicar sus doctrinas, se ve inmerso en el foco del huracán. Se da cuenta que es el centro de atención y eso le da una fuerza enorme que lo lanza a la lucha desmedida, sin tomar ninguna precaución, sin reflexionar siquiera lo que había comenzado y ataca sin piedad. En sus contrincantes proyecta todas aquellas figuras que le hicieron daño en su juventud y en sus tiempos de monje, se transforma y va quedando libre de muchas cosas que le
66 Preserved Smith, Luther’s early development in the light of psychoanalysis: The American Journal of Psychology 24 (1913), 360-377.
67 Paul J reiter, Martin Luthers Umwelt, Charakter und Psychose, 2 vols., Copenhague 19371941.
68 Paul J reiter, Op. cit. II, p. 559.
69 Ibíd., II, p. 224 y I, p. 362.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
obsesionaban y hacían daño70. A través de sus agresiones violentas al Papado, se va liberando poco a poco de sus mecanismos neuróticos inconscientes y empieza un período increíblemente creativo, especialmente en el campo de la religiosidad. Empieza a crear una nueva religión que lo ayude a escapar de su propio infierno en el que ha vivido, y al que no quiere volver; una doctrina que le permita desahogar todos sus sentimientos reprimidos y una teología que, con la base de sus estudios, le ayude a destruir a sus enemigos. Para Erik H. Erikson, Lutero sufre una fuerte crisis de identidad. Desde muy joven, se siente obligado a afirmar lo que no era para lanzarse luego a lo que quería ser71. Aplica a Dios la imagen severa del padre con quien nunca se puede reconciliar y entra en el convento con el deseo de encontrar lo que en su casa no pudo hallar. Al ser la sexualidad un serio problema en su vida, va a denostar fuertemente el celibato y dice que no es posible vivirlo, que es suicida y es un infierno72. También para Erikson, la depresión es una de las manifestaciones recurrentes en la personalidad luterana, muy unida al complejo de inferioridad. Sus expresiones obscenas son también una lucha contra todo lo sagrado a lo que se rebela; sus alucinaciones diabólicas, una especie de histeria73.
Cualquiera que haya sido el mal psicológico de este hombre, no podemos menos que afirmar que estaba en búsqueda y que ésta lo llevó a defender sus posiciones y a trabajar arduamente por conseguir lo que él creía era justo y natural. Algo que sobresale en este camino es su trabajo, su movilidad, sus deseos de convertir a todo aquél que se pone cerca de él. Asimismo, su intransigencia y falta total de diálogo cuando se trata de poner en claro contra quién o qué lucha y cuáles son las razones profundas del odio que siente hacia la Iglesia católica romana. Si de algo se le puede acusar es de un subjetivismo extremo y de no aceptar siquiera la posibilidad de que otros pudieran tener la razón que él se atribuía como único poseedor. Hay algo muy fuerte en su lucha que lo asemeja a otros hombres de la época en su afán de conversión, de acceder a lo que cree o a lo que ha descubierto. Parece ser, una vez más, una nota característica de la época. Se siente enfermo, obsesionado por sus pensamientos, sufre escrúpulos, e incluso tiene tentaciones de suicidio ante lo que él supone son asechanzas del demonio. Su búsqueda lo lleva a
70 Ibíd., II, p. 543.
71 erik h erikSon, Young Man Luther. A study in Psychoanalysis and History, New York 1958.
72 Cfr. huBert Jedin, Op. cit. p. 144-147.
73 erik h. erikSon, Op. cit. p. 243-244 y 246.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Jaime Emilio González Magaña , S.J.
absolutizar sus creencias y desprecia a los Santos Padres, los doctores de la Iglesia, los concilios y los Papas. Sólo él tiene la verdad, sólo él conoce la verdadera fe al haberle sido concedido la verdadera interpretación de la Sagrada Escritura. Su misma búsqueda se vuelve en contra suya ya que no se abre a ninguna otra posibilidad. Rasgo éste definitivo para no caer en el engaño; situación en la que Ignacio de Loyola va a insistir para descubrir las trampas del mal espíritu; actitud imprescindible para conocer la voluntad de Dios en Ejercicios y siempre.
Los pecados de los obispos y la falsa religiosidad del pueblo impedían que se viviese en plenitud la fe de Cristo
Grisar, uno de los biógrafos más importantes de Lutero, en contraposición con Denifle, menciona que su doctrina no tenía como fin justificar los excesos de su vida disoluta. Está de acuerdo en que la autosuficiencia y el espíritu de contradicción lo perdieron, así como crítica y rechaza su matrimonio escandaloso con la monja y sus afirmaciones sobre la castidad y las buenas obras74. Este autor sostiene que fue una neurosis traumática y su enfermedad psíquica heredada la causante de sus excesos y en ella habrá que buscar las raíces de su angustiosa teoría de un Dios inmisericorde y la certeza de que él había sido llamado, como uno más de los profetas, para manifestar al mundo la doctrina de la sola fe. Otro aportes decisivo de Grisar al estudio de su vida lo constituye el hecho de afirmar que el principio del mal en este hombre interesante proviene de su odio a todos aquellos frailes que se sienten justos, que observan la regla del convento y que en eso basan su esperanza y fe en la salvación. Quizá los excesos cometidos en el convento de Erfurt y su traslado al de Wittenberg, aceleraron su aborrecimiento a la observancia regular y de ahí brotará la teoría de la justificación sin obras75. Joseph Lortz descubre en él al hombre religioso en búsqueda y no sólo al desequilibrado o enfermo del que hemos hablado antes. Para este autor, su búsqueda estuvo fundamentada en sinceros sentimientos religiosos cristianos76. Los problemas evidentes de la Iglesia, fueron, en opinión de este autor los que lo llevaron a volverse contra ella ya que los pecados de los obispos y la falsa religiosidad del pueblo impedían que se viviese en plenitud la fe de Cristo. De esta manera,
74 hartmann GriSar, Martín Lutero, Su vida y su obra, Trad. de V. Espinós, Madrid 1934.
75 ricardo García VilloSlada, Op. cit. p. 279.
76 JoSeF lortz, Die Reformation in Deutschland, 3ª ed., Friburgo de Brisg, Verlag, Herder 1939-40.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
se presenta la oposición a la Iglesia casi como algo necesario y movido con la mejor voluntad, con la seriedad a que movía su conciencia. Finalmente, es digno de mencionarse que Lortz atribuye a la Iglesia la grave responsabilidad de haberlo excomulgado, ocasionando con ello el terrible cisma, sin antes haber dado oportunidad a que el fraile pensara en una nueva oportunidad de reformar desde dentro.
En un atinado esfuerzo de síntesis, García-Villoslada expone lo que, en su opinión, lo llevó a la crisis que desembocó en el cisma de la Iglesia católica. Sostiene que:
No fue una crisis moral de tipo pasional o sexual, como la entendieron muchos superficiales repetidores de ciertas expresiones de Denifle; ni una crisis nerviosa, maníaco-depresiva, con angustias precordiales, que desembocó en una solución teológica, como sostiene Reiter; ni un mero efecto de determinadas influencias nominalistas y agustiniananas, aunque no cabe duda que éstas existieron. Fue más bien una crisis religiosa en la que se pueden distinguir dos fases; la primera se presenta bajo un colorido psicológico de inquietudes espirituales y la segunda es un proceso de incertidumbres teológicas y de lenta elaboración de nuevos dogmas77.
La crisis comienza poco después de la celebración de su primera misa, poco después de su traslado a Wittenberg. Descubrimos a un hombre lleno de escrúpulos y temeroso por no poder alcanzar la mirada propicia de Dios a quien él ve con temor ya que lo considera un juez terrible y castigador. Lutero busca la santidad, añora una conversión que lo acerque más a Dios y, para ello, se basa en la estricta observancia de las leyes monacales, en la liturgia y las costumbres de su tiempo. La más leve violación, el más leve fallo en la observancia de la ley, lo hace estar intranquilo, dudar del estado de su alma; lo hace añorar la presencia de Dios y la ayuda de los hombres. Esto no es del todo nuevo ya que era más o menos habitual que se pensara así en aquellos tiempos. El mismo Ignacio de Loyola vive crisis semejantes como la que él mismo nos narra que padeció en Manresa, cuando afirma que, mas en esto vino a tener muchos trabajos de escrúpulos. Porque, aunque la confesión general, que había hecho en Monserrate, había sido con asaz diligencia, y toda por escrito, como está dicho, todavía le parescía a las veces que algunas cosas no había confesado y esto le daba mucha aflicción;
77 ricardo García VilloSlada, Op. cit. p. 293.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Jaime Emilio González Magaña , S.J.
porque, aunque confesaba aquello, no quedaba satisfecho. Y así empezó a buscar algunos hombres espirituales, que le remediasen destos escrúpulos; mas ninguna cosa le ayudaba...78.
La idea de la predestinación lo llenaba de pavor; deseaba ardientemente salvar su alma pero desconfiaba de la ayuda divina así como de la misericordiosa presencia de Dios. Pesaba más en él el temor que se transformó en terror de la justicia divina. Quería estar cierto de la salvación eterna; también buscó paz y tranquilidad en la confesión general pero le resultaba en vano. Al faltarle el amor generoso y confiado, la verdadera contrición no llegaba. Más que a Dios, se buscaba a sí mismo y se cerraba a la confianza y a la generosidad. Un hombre así es incapaz de amar a Dios, mucho menos a los hermanos. Ignacio de Loyola sabía muy bien de estas angustias, quizá por ello pensaba en que la apertura a un buen director espiritual era necesaria, más aún, imprescindible para hacer bien los Ejercicios. Seguramente recordaba los momentos terribles de su desesperación y angustia manresanas que le obligaban a confesar que
... no hallaba ningún remedio para sus escrúpulos, siendo pasados muchos meses que le atormentaban; y una vez, de muy atribulado dellos, se puso en oración, con el fervor de la cual se puso a dar gritos a Dios vocalmente, diciendo: Socórreme, Señor, que no hallo ningún remedio en los hombres ni en ninguna criatura; que si yo pensase de poderlo hallar, ningún trabajo me sería grande. Muéstrame tú Señor, dónde lo halle; que aunque sea menester ir en pos de un perrillo para que me dé el remedio, yo lo haré...79.
Martín Lutero e Ignacio de Loyola, dos hombres que deseaban encontrarse con Dios, dejarse hallar por El y, sin embargo, tenían miedo, aunque por razones diversas; los angustiaban los escrúpulos, las tentaciones, los deseos de terminar con su vida por el suicidio80. En su proceso de «conversión» Lutero teme la sola imagen de Cristo81, Ignacio la busca afanosamente y pide parecerse más a Él para más amarle y seguirle82. Con todo lo anterior, podemos concluir que el hombre idóneo que busca Ignacio para los Ejercicios Espirituales ha de ser aquél que quiere verdaderamente liberarse de toda
78 Autobiografía 22, Cfr. JoSeP ma. ramBla, El Peregrino. Autobiografía de San Ignacio de Loyola, Bilbao-Santander 1983, p. 43.
79 Ibíd., 23, p. 43.
80 Ibíd., 24; ricardo García VilloSlada, Op. cit. p. 275.
81 auSGaBe, Weimarer, Op. cit., 54, p. 179; 47, p. 310 y 590; 40, 3 p. 629.
82 Cfr. Ejercicios Espirituales 98, 104, 130, 139, 146, etc.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
afición desordenada, confiar más en el amor misericordioso de Dios que en el propio amor e interés y un deseo cierto de que, una vez descubiertas esas afecciones desordenadas, se ha de poner todo el esfuerzo en buscar la voluntad de Dios, más por amor que por temor o terror en El. Un hombre enfermo de melancolía, tentado de desesperación, angustiado, temeroso ante la muerte y la vida, cerrado a las buenas obras, difícilmente confiará en la acción de Dios que obra cuando el hombre se abre a su gracia y a su acción. La certeza de que el hombre se va abriendo a la gracia divina será la consolación en que viva, la alegría, la confianza total y absoluta en Dios y no la angustia y el amor desordenado a sí mismo.
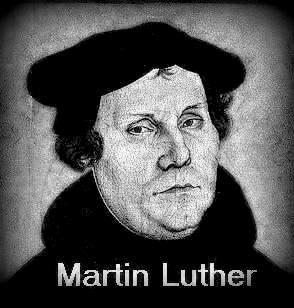
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 75-97
Colección Apuntes Ignacianos
Temas
Directorio de Ejercicios para América Latina (agotado)
Guías para Ejercicios en la vida corriente I (agotado)
Guías para Ejercicios en la vida corriente II (agotado)
Los Ejercicios: «...redescubrir su dinamismo en función de nuestro tiempo...»
Ignacio de Loyola, peregrino en la Iglesia (Un itinerario de comunión eclesial).
Formación: Propuesta desde América Latina.
Después de Santo Domingo: Una espiritualidad renovada. Del deseo a la realidad: el Beato Pedro Fabro. Instantes de Reflexión.
Contribuciones y propuestas al Sínodo sobre la vida consagrada.
La vida consagrada y su función en la Iglesia y en el mundo.
Ejercicios Espirituales para creyentes adultos. (agotado)
Congregación General N° 34.
Nuestra Misión y la Justicia.
Nuestra Misión y la Cultura. Colaboración con los Laicos en la Misión. «Ofrece el perdón, recibe la paz» (agotado)
Nuestra vida comunitaria hoy (agotado) Peregrinos con Ignacio. (agotado)
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 98-101
Temas
El Superior Local (agotado) Movidos por el Espíritu.
En busca de «Eldorado» apostólico. Pedro Fabro: de discípulo a maestro. Buscar lo que más conduce...
Afectividad, comunidad, comunión.
A la mayor gloria de la Trinidad (agotado)
Conflicto y reconciliación cristiana.
«Buscar y hallar a Dios en todas las cosas» Ignacio de Loyola y la vocación laical.
Discernimiento comunitario y varia.
I Simposio sobre EE: Distintos enfoques de una experiencia. (agotado) «...Para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz» La vida en el espíritu en un mundo diverso.
II Simposio sobre EE: La preparación de la persona para los EE.
Conferencias CIRE 2002: Orar en tiempos difíciles. 30 Años abriendo Espacios para el Espíritu.
III Simposio sobre EE: El Acompañamiento en los EE. Conferencias CIRE 2003: Los Sacramentos, fuente de vida.
Jesuitas ayer y hoy: 400 años en Colombia.
IV Simposio sobre EE: El “Principio y Fundamento” como horizonte y utopía.
Aportes para crecer viviendo juntos. Conferencias CIRE 2004.
Reflexiones para sentir y gustar... Índices 2000 a 2005.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 98-101
Temas
V Simposio sobre EE: El Problema del mal en la Primera Semana.
Aprendizajes Vitales. Conferencias CIRE 2005. Camino, Misión y Espíritu.
VI Simposio sobre EE: Del rey temporal al Rey Eternal: peregrinación de Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Pedro Fabro.
Contemplativos en la Acción.
Aportes de la espiritualidad a la Congregación General XXXV de la Compañía de Jesús.
VII Simposio sobre EE: Encarnación, nacimiento y vida oculta: Contemplar al Dios que se hace historia.
La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Aparecida, Brasil Congregación General XXXV: Peregrinando más adelante en el divino servicio.
VIII Simposio sobre EE: Preámbulos para elegir: Disposiciones para el discernimiento. Modos de orar: La oración en los Ejercicios Espirituales. La pedagogía del silencio: El silencio en los Ejercicios Espirituales.
IX Simposio sobre EE: «Buscar y hallar la voluntad de Dios»: Elección y reforma de vida en los EE.
Sugerencias para dar Ejercicios: Una visión de conjunto. Huellas ignacianas: Caminando bajo la guía de los Ejercicios Espirituales.
X Simposio sobre EE: «Pasión de Cristo, Pasión del Mundo»: desafíos de la cruz para nuestros tiempos. Presupuestos teológicos para «contemplar» la vida de Jesús. La Cristología «vivida» de los Ejercicios de San Ignacio.
XI Simposio sobre EE: La acción del Resucitado en la historia «Mirar el oficio de consolar que Cristo Nuestro Señor trae» (EE 224).
Preparación para hacer los Ejercicios Espirituales. Disposición del sujeto (I)
Preparación para hacer los Ejercicios Espirituales. Disposición del sujeto (II)
XII Simposio sobre EE: Contemplación para Alcanzar Amor «En todo Amar y Servir»
Educación y Espiritualidad Ignaciana. I Coloquio Internacional sobre la Educación Secundaria Jesuita.
Apuntes Ignacianos 68 (mayo-agosto 2013) 98-101
Caminos para el encuentro con Dios
Presentación 1
La antropología de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola: Lectura narrativa o diacrónica 3
Geraldo de Mori, S.J.
Mirando a Dios que te mira. La tercera adición de Ignacio 25
Robert R. Marsh, S.J.
«Él es lo primero y principal»
El itinerario místico de Pedro Fabro 36
Rossano Zas Friz, S.J.
Juan C. Villegas, S.J.
Deseos de Conversión e Idoneidad.
Claves para hacer los Ejercicios Espirituales 75
Jaime Emilio González Magaña, S.J.