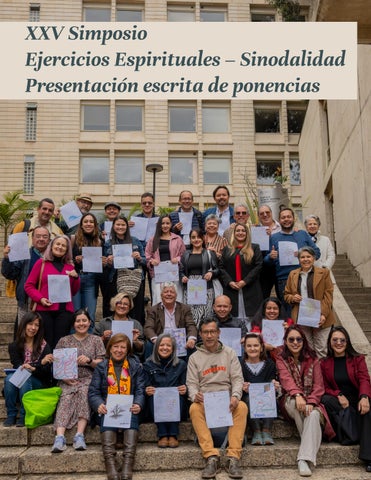XXV Simposio
Ejercicios Espirituales – Sinodalidad
Presentación escrita de ponencias
“PEREGRINAR, AL RITMO DEL ESPÍRITU” UNA APROXIMACIÓN A LA SINODALIDAD, EN CLAVE
PRESENTACIÓN DE LA OBRA PÓSTUMA DEL P. GERARDO REMOLINA V S.I., EJERCICIOS ESPIRITUALES para un retiro de 10 días.
EL CAMINO SINODAL COMO EJERCICIO ESPIRITUAL: DISCERNIR JUNTOS LA VOLUNTAD DE DIOS

PADRE SINODAL
Cardenal Luis José Rueda Aparicio
Muy buenos días para todos, para todas. Me alegra mucho estar aquí.
Les agradezco al Padre Hermann Rodríguez S.J., Provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, y al Padre Luis Guillermo Sarasa S.J., que me han invitado. A todos ustedes los participantes.
Quisiera comenzar haciendo un pequeño recorrido sencillo, muy sencillo y dialogado, si es el caso, de lo que ha sido el proceso sinodal que propuso el Papa Francisco. Luego centraremos un poco la atención en el tema del discernimiento, tanto en la fase previa como luego en el resultado del documento final del sínodo.
Una línea de tiempo nos puede llevar a encontrar que en el discurso del Papa Francisco conmemorando los 50 años del aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, esto en Roma, el 17 de octubre de 2015. Allí comenzó algo, esa fecha es muy importante, 17 de octubre del año 2015, se celebró el aniversario número 50 de la institución del Sínodo de los Obispos que nació como fruto del Concilio Vaticano II.
El Papa dijo un discurso, pronunció un discurso muy inteligente, valorando lo que era el Sínodo de los Obispos, pero de una vez, en el año 2015, hizo un lanzamiento muy desde el corazón, muy desde el espíritu, resalto solamente un párrafo que puede resumir lo que fue ese discurso del 17 de octubre de 2015 del Papa Francisco.
Él dijo: “el mundo en el que vivimos, y que estamos llamados a amar y a servir, también en medio de sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de sinergias en todos los ámbitos de su misión”. Esto se convirtió como en un eslogan.
Precisamente, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Allí estaba lanzando, hablando de sinergias, hablando de que la Iglesia, en medio del contexto social y humano en el que vive, debe estar dispuesta a construir sinergias. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia y no solamente en este año, en estas décadas, sino en el tercer milenio.

Eso nos hace pensar que el Papa Francisco cuando habló tan abiertamente del tema de la sinodalidad estaba pensando “esto va a marcar una época larga”, y tal vez era consciente, desde el comienzo, que sería un camino lento, tal vez tortuoso, para llegar a una conversión de mente. Porque hablar de sinodalidad va a exigir una conversión en la mente, en el corazón, en la forma de vivir, en la forma de ser Iglesia, en últimas, en la forma de ser humanidad.
Sigamos en esta línea del tiempo del proceso sinodal. Luego hay una fecha muy importante, el 9 de octubre del año 2021. ¿Qué pasó ese día? El Papa Francisco ese día abrió concretamente el proceso sinodal a nivel mundial.
¿Qué sucedió entre el 2015 y el 2021? Esos seis años después de que el Papa pronunciara este discurso inicial sobre sinodalidad. Pasaron muchas cosas. Por ejemplo, que la Comisión Teológica Internacional que sirve a la Santa Sede empezó a hacer investigación y a producir documentos que llevaron a encontrar el fundamento bíblico, el fundamento de la patrología y el fundamento eclesiológico de lo que es la sinodalidad.
Porque todo el mundo empezó a decir, bueno, ¿y ese término?, ¿qué es sinodalidad? El Papa Francisco está hablando de ello. El Papa realmente estaba diciendo, es muy importante que lo que se inició como un kairos, del Espíritu Santo en el año 62 hasta el año 65 en el Concilio Vaticano II con el pontificado de Juan XXIII y luego de San Pablo VI, que eso que se vio allí hace falta que sea acogido, que sea recibido en todo el mundo, en la Iglesia.
Diríamos que el Papa Francisco hizo del tema de la sinodalidad el tema central de su pontificado.
El 9 de octubre se abre a nivel mundial este proceso y allí el Papa Francisco también en su presentación y apertura de esta fase presinodal dijo: “tenemos la oportunidad de ser una Iglesia de la cercanía”. Y va avanzando mucho más el Papa. Hablando primero de sinodalidad y de que la sinergia sí es el camino que Dios quiere, empieza a hablar de una Iglesia cercana, una Iglesia de la cercanía y dice el Papa volvamos siempre al estilo de Dios y el estilo de Dios para el Papa Francisco, en todas sus homilías, discursos, intervenciones lo manifestó de diversas maneras, el estilo de Dios tiene tres características. Cercanía, compasión y ternura.
Muy importante esta manera como el Papa llegó a esas conclusiones personales. Uno mira ¿dónde hay algún autor del que bebiera el Papa Francisco?, ¿hay alguien que hubiera manifestado esta triada?, ¿este trípode de características con las cuales el Papa Francisco se refiere al estilo de Dios? y realmente uno dice… esto es fruto, esto es cosecha. de su búsqueda, de su discernimiento, de su oración, de su ser jesuita.
Y entonces termina diciendo el estilo de Dios tiene esas tres características, cercanía, compasión y ternura. Y esas tres características el Papa quiere que las tenga la Iglesia. Y cuando hablamos de Iglesia, es todo el pueblo de Dios, hombres y mujeres bautizados en las distintas vocaciones y carismas dentro de la Iglesia.

Y continúa diciendo el Papa: “Dios siempre ha actuado así. Si nosotros no llegamos a ser esta Iglesia de cercanía, con actitudes de compasión y ternura, no seremos la Iglesia del Señor”
Vayamos a otra fecha, el 15 de octubre del año 2021 hasta el 15 de agosto del año 2022. Empieza en todo el mundo la consulta local, en cada Iglesia particular, y la entrega de una síntesis. Fue una época muy interesante, nos empezaron a decir a todas las diócesis del mundo, hay aproximadamente 5.000 diócesis en todos los 7 continentes, 5.000 diócesis, vicariatos, arquidiócesis, lo que se entiende Iglesia particular. Y empiezan a hacer una consulta y dura un poco más de un año, un poco más de un año ese trabajo. Con una pregunta fundamental: ¿cómo se realiza el caminar juntos? Una Iglesia sinodal es una Iglesia que anuncia el Evangelio a todos y todos caminando juntos. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos? Ahí ya va otro componente.
El primer componente era sinergias, el segundo es el estilo de Dios, cercanía, compasión y ternura, pero aquí ya empieza a hacer trámite en la conciencia de la Iglesia el caminar juntos, que es etimológicamente lo que significa la palabra sinodalidad y empieza a preguntarse ¿cómo estamos viviendo en cada una de las cinco mil Iglesias particulares del mundo ese caminar juntos?
En la Iglesia son siete continentes, así está distribuida la Iglesia. Nosotros hablamos de cinco, pero para la Iglesia, para la Santa Sede, existe Canadá y Estados Unidos, es un continente. De México hasta Chile es otro continente, pero hay un continente que ellos también consideran distinto a los otros tradicionales cinco, que es Medio Oriente. Todo lo que es Medio Oriente, ellos dicen, No es propiamente Asia, no es propiamente Europa, no es propiamente África. Entonces lo consideran un continente más.
De tal manera que cuando se va a elegir dos representantes por cada continente, se eligen 14 representantes que van a ser parte del Consejo del Sínodo.
Sigamos en la ruta del tiempo. Empiezan las asambleas sinodales, continentales. Después de trabajar en las diócesis, dijeron los continentes, nosotros tenemos en el continente latinoamericano una gran ventaja respecto a los otros continentes, y es que tenemos un consejo episcopal latinoamericano y caribeño, que fue creación, que fue una iniciativa del Papa Pío XII durante su pontificado, y entonces el CELAM, empieza a liderar esa consulta y esas asambleas que son asambleas de unas características muy bellas, son asambleas donde están todos los sectores de la Iglesia, incluso invitados que no hacen parte de la Iglesia, que no son bautizados, que no están totalmente integrados en el caminar evangelizador de la Iglesia y nos permite encontrarnos, escucharnos, reunirnos y allí se toma como base un texto bíblico del Antiguo Testamento del profeta Is. 54, 2, donde dice: “ensancha el espacio de tu tienda”.
Y esa pequeña frase bíblica ya tiene todo un contenido. Si estamos hablando de sinodalidad, por favor, que el corazón corra las estacas un poco, que la mente también lo haga, que ampliemos un poco el panorama y eso de cada persona, pero también de cada expresión eclesial que tengamos, la vida consagrada femenina y masculina, los diáconos permanentes, la vida de los sacerdotes en cada uno de los ambientes, de nosotros los obispos, para que ensanchando el espacio de la tienda, que de pronto se pudo ir estrechando en el paso de los años
Puede ser que en el Concilio Vaticano II se ampliara, pero después empieza a reducirse con el paso de las décadas, como que empezamos a tener seguridades estrechas, seguridades pequeñas, seguridades cortas, en estas asambleas de tipo continental, con todas las vocaciones del pueblo de Dios, se nos estaba diciendo, “ensancha el espacio de tu tienda”.

Recogen todo lo que llegó de los siete continentes, se produce un primer Instrumentum Laboris. Recuerden ustedes que todo sínodo lleva primero un documento que generalmente lo hacen a partir de unas preguntas, pero eran unos especialistas. Este Instrumentum Laboris ya tuvo una génesis distinta, no salió de una oficina, salió de los siete continentes que a su vez bebieron de las consultas que se hicieron a nivel de Iglesias particulares. Yo quiero recordar que ese Instrumentum Laboris de la primera sesión, que fue publicado en junio del año 2023, un poquito tardío, pero sirvió.
Y digo tardío porque lo publicaron en junio, tenía que ser recepcionado, estudiado, orado en tres meses, porque en el mes de octubre del 23 ya teníamos la primera asamblea. Sin embargo,
recogió, logró recoger la riqueza que vino de los continentes y allí encontramos 12 características de una Iglesia sinodal.
Permítanme que se los lea despacio porque les pueden interesar. Están en el Instrumentum Laboris del año 2023. Son 12 signos característicos de lo que se quiere y se piensa en ese momento debe ser una Iglesia sinodal: “Una Iglesia sinodal se funda en el reconocimiento de la dignidad común que deriva del bautismo”. Una de las primeras, digamos, intuiciones de todo este trabajo sinodal es, ojo, que lo que nos hace pueblo de Dios realmente es el bautismo. Por lo tanto, es la condición bautismal la que nos ofrece dignidad.
Segunda característica, una Iglesia sinodal se comprende en el horizonte de la comunión misionera, no es una cuestión de escritorio, es una cuestión existencial, vivencial, en la calle, en salida, como diría el Papa Francisco, es el horizonte de la comunión del pueblo de Dios, pero dedicado a una misión, que no se nos vaya a convertir en un concepto de biblioteca solamente, sino de vida en camino, de un pueblo que está caminando con la humanidad en medio de la historia.
Tercera característica, una Iglesia sinodal en sus instituciones, en sus estructuras y en sus procedimientos. Alguien pudiera decir, es que la sinodalidad es sobre todo para vivirla en pequeños ambientes, no, toda la Iglesia, y eso va a requerir realmente una construcción nueva, debe generar una manera distinta de estructurarnos, como Iglesia
Cuarto punto característico, una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha. Ese punto es clave, ese punto es supremamente importante. Empieza a verse que una Iglesia que realmente quiera ser sinodal y vivir la espiritualidad, la eclesiología y la misionología sinodal, debe estar atenta. Debe estar a la escucha. El Papa Francisco siempre hablaba de la pastoral y la espiritualidad de la oreja. Estar atentos, escuchar. Y es como que esas pequeñas imágenes que usaba el Papa Francisco se le graban a uno por siempre. La Iglesia que tiene una espiritualidad y una praxis de la oreja, está escuchando permanentemente. Y esto ya genera un cambio, porque entonces no es la Iglesia que enseña, sino la Iglesia que aprende, que es discípula, que está a la escucha de lo que el Espíritu Santo quiere decir y a lo que está diciendo a través de los acontecimientos de la historia.

Quinta, una Iglesia sinodal ha de ser humilde. Otra característica muy importante para cultivar en la sinodalidad, una Iglesia humilde, que sabe que debe pedir perdón, que sabe que nos equivocamos, que somos vasijas de barro, que no somos de yeso, que no somos esos santos, esos santos que se construyen con inteligencia artificial, no somos ese tipo de imagen de santidad, somos una Iglesia que se equivoca, que se embarra, que resulta herida en el ejercicio de lo central de su vida que es la evangelización y por lo tanto debe tener la humildad para pedir perdón y de esa manera abre el espacio para ser una Iglesia que aprende, que aprende incluso de sus propios errores. Esto apliquémoslo a la vida espiritual personal porque tiene un gran valor.
Sexta, una Iglesia sinodal es una Iglesia de encuentro y de diálogo: El Papa Francisco habló siempre de la cultura del encuentro que supera las fragmentaciones, que supera además el individualismo, el encerrarse. El Papa hablaba mucho de que no nos encerremos, la cerrazón le hace daño a la persona como tal y le hace daño a la Iglesia como pueblo de Dios. Una Iglesia entonces capaz del encuentro, capaz del diálogo. Con el diálogo no se logra todo, pero con el diálogo no se pierde nada, se aprende mucho.
Séptima: una Iglesia sinodal promueve el paso del yo al nosotros. Muy interesante. Que pasemos gramaticalmente, estamos usando las figuras gramaticales de primera persona singular a primera persona plural, pero eso lleva a un nosotros eclesial, a un nosotros “pueblo de Dios en camino”.
Octava: una Iglesia sinodal es abierta, es acogedora, abraza a todos. Hay un recuerdo que es anecdótico pero que tiene un gran sentido y es que recuerden ustedes que la última jornada mundial de la juventud que lideró, vivió y celebró el Papa Francisco fue la de Lisboa. Y los que fueron a Lisboa, yo no fui, pero los que fueron a Lisboa, de pronto aquí hay algunos de los que estuvieron allá en la jornada mundial de la juventud, que los jóvenes por todas las calles de Lisboa y donde se encontraban repetían tres veces, todos, todos, todos. ¿Y qué era todos, todos, todos? Que parece inofensivo. ¿Qué es lo que están diciendo? Tiene un gran contenido. La Iglesia debe acoger a todos, a todos, a todos. Y el Papa lo repitió una y otra vez, después de la jornada mundial de la juventud, que es una Iglesia acogedora una Iglesia que abraza una Iglesia abierta.
Novena: una Iglesia sinodal afronta con honestidad, atención y valentía la llamada a una comprensión más profunda de la relación entre dos valores que a veces se toman independientemente amor y verdad, aceptar combinar y profundizar esta relación entre amor y verdad, que a veces por afirmar la verdad sacrificamos el amor o pretendiendo que tomamos el polo del amor se nos olvida la verdad y dice: “Es necesario que la Iglesia profundice esta relación entre amor y verdad”. El amor nos ubica en el servicio, en el servicio a todos, pero la verdad, sola la verdad, nos ubica muchas veces en el dogma, en el dogma sin amor, en el dogma sin calor, en el dogma sin rostro y sin conciencia de la persona.
Décima: una Iglesia sinodal es la que tiene la capacidad de gestionar las tensiones sin dejarse destruir por ellas. ¿Quién dijo que en la Iglesia no existen tensiones? Existen tensiones y deben existir. Prácticamente el camino de la historia de salvación, el reino produce tensión. Yo no he venido a traer esa paz que esperan, he venido a traer una tensión. Un conflicto, si se quiere la palabra, aunque no estigmaticemos la palabra conflicto, sino el conflicto positivo, el conflicto que nos lleva a avanzar, el conflicto que es una dinámica, el conflicto que nos lleva a reencontrarnos y encontrar nuevos caminos y nos corresponde gestionar esas tensiones.
Una Iglesia sin tensiones, lo dijo alguna vez el Papa Francisco también, sería como encontrar la paz de los cementerios, donde no hay vida. Donde hay vida y la Iglesia es un cuerpo vivo, es un organismo viviente, necesariamente hay tensiones, las hay interiormente en cada uno de nosotros, las hay en nuestra conciencia, las hay también en el cuerpo viviente que es la Iglesia.

Décima primera: una Iglesia sinodal se alimenta incesantemente del misterio que celebra en la liturgia. Bello esto, todo el tema de la liturgia al servicio de la sinodalidad y de una sinodalidad celebrada en la liturgia, pero la pregunta que podemos hacernos es, ¿y el tipo de liturgia que tenemos realmente responde a una espiritualidad sinodal? ¿Realmente es una liturgia sinodal?
Décima segunda: una Iglesia sinodal es una Iglesia del discernimiento, atención, del discernimiento. Y ahí el Instrumentum Laboris le va a dedicar en el año 2023 buenas páginas y buenos numerales a algo que desarrolla el concepto de discernimiento y es la conversación en el espíritu, que otros la llaman también conversación espiritual.
La conversación en el espíritu se convirtió en un torrente de frescura, en un oxígeno, en un amanecer. Lo vivimos, lo hemos vivido. Quienes hemos tenido la oportunidad de practicar la conversación en el espíritu, sabemos lo que eso significa y lo que produce en cuanto a novedad del espíritu obrando en pequeñas comunidades.
Ustedes saben bien toda la teoría de la conversación en el espíritu, pero permítanme que les comparta más bien desde la experiencia: Nos invitaron a Quito, Ecuador, a un grupo de personas de distintas vocaciones en ese trabajo sinodal y nos empezaron a dar las primeras pistas de lo que es la conversación en el espíritu, a decirnos, vea, es una combinación de hablar, escuchar, orar y discernir, y nos iban dando casi con rigor el tiempo: “puede intervenir un minuto”, todos los doce que están en la mesa intervienen rigurosamente un minuto, alguien es el que lleva el control del tiempo, después de que todos intervengan hacemos la primera pausa de silencio a ver qué quedó resonando de lo que dijeron y luego viene otra ronda de un minuto donde cada uno va a compartir lo que le quedó sonando en el corazón de la primera ronda.
Luego hacemos otro momento de silencio y nos hacemos una pregunta, ¿por dónde nos está guiando el Espíritu? Y se va como pasando de una primera mesa donde aparecen toda clase de temas, a valorar lo que el otro está diciendo y luego hacernos una pregunta ya no en el yo, sino en el nosotros, a nosotros como comunidad, que estamos haciendo el discernimiento, ¿qué nos está pidiendo el Espíritu?, ¿por dónde nos está conduciendo?, hasta llegar a un punto de síntesis.
Fue un ejercicio que para algunos era riguroso, pero que para nosotros se nos convirtió en una alegría, en un gozo, porque es que realmente uno allí es donde dice esto es verdaderamente sinodal, esta es la espiritualidad y esta es la posibilidad de hacer discernimiento más adecuado, donde todos nos sintamos involucrados, responsables, aportantes, pero sobre todo descubrir que el Espíritu Santo conduce desde la diversidad a puntos de confluencia de todos los participantes. La conversación en el espíritu es muy importante.
Año 2023, 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, el Papa Francisco dio apertura a la decimosexta asamblea del sínodo y allí, hablándonos, el Papa nos dijo varias cosas en esa homilía de apertura. Dice, “y si el pueblo santo de Dios con sus pastores provenientes de todo el mundo alimenta expectativas, esperanzas e incluso algunos temores sobre el sínodo que comenzamos, recordemos una vez más que no se trata de una reunión política, sino de una convocación en el Espíritu, en el Espíritu Santo. No se trata el sínodo de un parlamento polarizado”

Y esto sí que nos cae bien en el contexto social, porque puede ser que nuestros ejercicios de discernimiento se vean muy permeados por todo lo que pasa en los ambientes políticos, parlamentarios, donde hay polarizaciones y eso en todo el mundo, pero el Papa estaba advirtiendo, no es un parlamento, es un lugar de gracia y de comunión.
Es que el discernimiento y la búsqueda de lo que el Espíritu quiere hablarle a la Iglesia constituye un lugar de gracia y de comunión. Y destaco otros elementos que nos dio el Papa Francisco en esa apertura, en esa primera predicación.
“El Espíritu Santo deshace a menudo nuestras expectativas para crear algo nuevo que supera nuestras previsiones y nuestras negatividades”. Los momentos de oración son los más fructuosos del sínodo.
Aparecen entonces dos cosas bien bellas. Primero, el protagonismo del Espíritu Santo en la sinodalidad: “Estamos en el tiempo del Espíritu”, lo había dicho Juan XXIII, es el gran desconocido, lo había dicho en tiempo del concilio, la Iglesia debe acoger la fuerza del Espíritu, el amor del Espíritu, su dinámica que va a hacer las cosas totalmente nuevas y dice “otro elemento bueno son los momentos de oración”, es que cuando hay oración dejamos que el Espíritu obre en nuestra vida y por eso termina diciendo el Papa en esa homilía, “dejemos que el protagonista del sínodo sea Él, caminemos con Él con confianza y alegría”.
Todos los procesos sinodales tienen tensiones, tienen dificultades, tienen prevenciones y tienen actitudes pesimistas. “Esto no se va a poder”, “no se va a lograr”, “en este país no es viable”, “en este continente no”, como que nos vamos llenando de motivos pesimistas que no nos dejan afrontar la vida.
Y el Papa Francisco, un hombre de más de 80 años, siempre con la alegría y la fuerza del Espíritu nos decía: “tengamos confianza, el protagonista del sínodo y el protagonista de todo proceso de discernimiento no es ni siquiera el que discierne, es el Espíritu Santo obrando en un tiempo de gracia y de comunión”.
¿Qué salió de esa asamblea? Un primer documento síntesis que se llamó El Informe de Síntesis y que llevaba por título Una Iglesia Sinodal en Misión. Ese fue el trabajo que tuvimos en la primera asamblea que duró del 4 de octubre al 29 de octubre del año 2023. El documento tenía tres partes, ese documento de informe de lo que fue la primera asamblea, digo los títulos que ya como que sugieren el contenido:
El primer capítulo se llamaba “El rostro de la Iglesia sinodal”. A mí me gusta mucho ese título, rostro, lo que significa rostro en la filosofía, lo que significa rostro en la teología, en la sociología, el rostro de la Iglesia sinodal. Entonces el rostro identifica a las personas, identificará a la Iglesia, le dará rostro personal.
La segunda parte es titulada “Todos discípulos, todos misioneros”, hablan de la condición bautismal y toma y bebe de Aparecida. Recuerden ustedes que el Papa Francisco, siendo arzobispo de Buenos Aires, cardenal y arzobispo de Buenos Aires, participó en la asamblea de Aparecida, la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y él hizo grandes aportes, grandes aportes a Aparecida, lo que terminó fue diciendo “Todos discípulos, todos misioneros”, hombres y mujeres con distintas vocaciones. Así se titula la segunda parte del informe de síntesis.

Y la tercera, “Tejer lazos, construir comunidad”, en ella la sinodalidad aparece principalmente como un conjunto de procesos y una red de organismos que intercambian dentro de la Iglesia y que están en diálogo con el mundo, como lo había propuesto la Gaudium et Spes. En diálogo con el mundo, escuchando al mundo, sirviendo al mundo, aprendiendo del mundo y no nos debe dar miedo. Eso, el mundo siempre tendrá algo que decirnos. Esas son las tres partes del informe que surgió de la primera asamblea sinodal en el año 2023.
El Papa, en la homilía de clausura de ese primer momento sinodal, de ese primer mes, nos dijo, además que se concluye la asamblea sinodal, que, en esta conversación del Espíritu, hemos podido experimentar la tierna presencia del Señor y descubrir la belleza de la fraternidad, la tierna presencia del Señor acompañando los trabajos sinodales.
Los procesos de discernimiento fueron muy importantes, porque si no sería un ejercicio en el desierto, sin Cristo, sin el rostro del Señor, sin su ternura, pero además, maravilloso, experimentar y descubrir la belleza de la fraternidad. El tema fraternidad empezó a entrar fuertemente en la Gaudium et Spes, en el Concilio Vaticano II, después se disminuyó un poco, pero con el Magisterio Pontificio de Francisco y con los documentos y experiencias sinodales, la fraternidad empezó a tomar nuevamente rostro dentro de la manera de pensar y de ser de la Iglesia.
Después de esa primera asamblea, entre octubre del 23 y octubre del 24, se siguió trabajando. Salió ese documento síntesis y una pregunta que vuelve otra vez a todos los espacios eclesiales del mundo. ¿Cómo ser una Iglesia sinodal en misión? Recuerden ustedes que los tres pilares eran comunión, participación y misión. Pero el Papa Francisco, terminó diciendo son cuatro los elementos, comunión, participación, misión y misericordia.
Y si hay alguien que nos habló de misericordia es el Papa Francisco, llegó a decir “la viga que sostiene toda la estructura de la Iglesia es la misericordia” y convocó un jubileo extraordinario de la misericordia para hablarnos como Dios nos trata con misericordia, es más publicaron un libro titulado “El nombre de Dios es misericordia”.
El Papa insistía en los tres pilares, pero dijo era necesario agregarle uno, la misericordia, para lograr una Iglesia en comunión, participación, misión, es necesario sea una Iglesia misericordiosa.
¿Qué era lo que buscábamos entre ese 23 y 24? En medio de las dos asambleas. Y es la primera vez que hay doble asamblea. Porque siempre terminaba la asamblea y ya se terminó el mes. Y salían las herramientas, lo que llamaban los modos. Y lo recogían en un documento, se los presentaban al Papa y el Papa producía con su equipo de trabajo una exhortación post-sinodal.
Pero aquí el Papa rompió esquemas. Primero todo el tema de consultas, tan largo, luego dijo “no una sola asamblea sino dos” y alguien pudiera decir, pero ¿qué hacemos en medio de esa asamblea? Y tercero, que fue la sorpresa. Cuando terminamos la asamblea y hubo la votación, el Papa dice, “este es el documento, no esperen exhortación postsinodal del Papa, este es el documento porque ha venido construido desde las bases y es el fruto de lo que el Espíritu le ha dicho y le está diciendo a la Iglesia de nuestro tiempo”, de tal manera que cuando algunos pensaban que este documento final del sínodo iba a ser el instrumento que el Papa recogía y reconstruía en una exhortación postsinodal, resultó diciendo él en la nota introductoria, este es magisterio pontificio.

Siempre admiré la mística del Papa Francisco, vestido de blanco, en su silla de ruedas, allí sentado, trabajando con nosotros como uno más del pueblo de Dios, en las asambleas y eso es coherencia, él habla de pueblo de Dios y era pueblo de Dios, lo que el pueblo de Dios dice no es magisterio, pero él asumió el riesgo de decir: “esto es magisterio de la Iglesia” entre otras porque él estuvo en todo el proceso de su construcción
Luego el Papa Francisco dispuso que se crearan 10 grupos de estudios específicos. Esos 10 grupos están trabajando todavía, están trabajando distintos temas. Simplemente enuncio algunos: algunos aspectos referentes a las relaciones entre Iglesias orientales y católicas, el rito latino y el rito oriental, la escucha del grito de los pobres, la misión en ambientes digitales, la revisión de la ratio fundamentalis para la formación de los sacerdotes.
Algunos dirían, pero esa ratio tiene cinco años, ¿cómo se va a renovar otra vez? pero el Papa dijo, no, “hay que ponerle mucho cuidado a la formación”, a la formación de los laicos, a la formación de religiosas y religiosos, a la formación de sacerdotes, porque si eso no pasa de la mente al corazón, la sinodalidad se nos queda como un párrafo, se nos queda como un libro y no se nos convierte en estilo de vida.
Son 10 los grupos de trabajo que el Papa León ya los ratificó y les pidió que tomaran más tiempo Entre noviembre y diciembre de este año el Papa va a recoger lo que es el fruto de estos 10 grupos que había constituido el Papa.
El Papa Francisco muy inteligentemente, porque se dio cuenta que si nos poníamos a profundizar esos aspectos, nos pueden quedar superficiales o nos desgastamos demasiado. Entonces tomó 10 puntos, los puso aparte y después los puso a trabajar a largo plazo para que recojamos los frutos que ellos nos darán después.
El Papa Francisco el 2 de octubre del 24 en la homilía de apertura a la asamblea nos dijo, “la Iglesia es por su misma vocación lugar de acogida y encuentro, donde la caridad colegial exige una perfecta armonía de la que deriva su fuerza moral, su belleza espiritual, su ejemplaridad”. Esa palabra es muy importante, armonía. Y se detuvo hablando de que el maestro de la armonía es el Espíritu Santo.
Recuerden ustedes que el concepto de comunión que tenía el Papa Francisco lo plasmó también con una figura, el poliedro. Y empezó a decirnos desde el comienzo que la comunión no es uniformidad, no es que todos pensemos lo mismo y eso tiene que ver con las tensiones naturales que tiene que haber y que ya expusimos.
El Papa dice “el maestro de la armonía es el Espíritu Santo porque él de muchas y diferentes voces es capaz de crear una sola voz” y dice, “con humildad pensemos en la mañana de Pentecostés, cómo el Espíritu Santo creó una sola armonía desde la diversidad”.
El concepto de armonía ojalá nosotros lo tengamos como figura que nos insinúa, que nos ilumina, que nos acompaña, el poliedro. Un punto central, la Santísima Trinidad, de donde brota la diversidad, pero ni siquiera la Trinidad es uniformidad, porque el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo, pero en comunión es misionero.

Y luego llega el documento final. El documento final por una Iglesia sinodal, comunión, participación, misión, fue promulgado y terminado y votado por todos los participantes en la asamblea sinodal el 26 de octubre del 2024. Este documento tiene cinco capítulos: El último capítulo fue un trabajo de la última semana de todos los participantes en la asamblea. El último capítulo es el de la formación y es muy importante ese capítulo. Es el más corto, el más breve de todos. ¿Dónde se inserta el tema de la sinodalidad? En el tercer capítulo. En el tercer capítulo encuentran ustedes, sinodalidad, el tema del discernimiento está en el tercer capítulo. Y allí en el tercer capítulo que se titula “Echar la Red” y que el subtítulo es el que vale y el que describe el contenido, la conversión de los procesos. Hay dos procesos que el documento final requiere que nosotros los trabajemos y que haya una conversión real y eso es lo que se llama implementación o mejor dicho, vivir la sinodalidad.
¿Cuáles son esas dos conversiones? Primero, los procesos de discernimiento en la Iglesia para la toma de decisiones. Y segundo, la transparencia en la rendición de cuentas y de rendición de cuentas no solamente económica, sino del quehacer de la Iglesia y de las instituciones, de las personas dentro de la Iglesia. Entre los números 79 a 86 del documento final, está todo lo que tiene que ver con el discernimiento. Pero permítanme que destaque algunas cosas de esos numerales y se los recomiendo. Repito, del número 79 hasta el 86 del documento final está todo lo que tiene que ver con el discernimiento.
Los procesos de toma de decisiones requieren un discernimiento eclesial que exige escuchar en un clima de confianza. Socialmente, esto es muy complicado, pero tiene un gran impacto. Si habláramos de sinodalidad social o de la sinodalidad como espiritualidad, entra el discernimiento como componente de la espiritualidad que pueda servir a la sociedad, Y concretamente a nuestro país, yo ahí veo una gran esperanza, un gran torrente, una gran posibilidad.
Yo creo que al país le hace falta discernimiento, creo que al país le hace falta escucha, creo que al país le hace falta confianza y le hace falta verse como un país poliédrico, llamémoslo así, donde construimos la unidad, pero donde somos capaces de incorporar la diversidad. Y eso significa ensanchar nuestra tienda para superar las polarizaciones.
Todos los bautizados tienen necesidad de formarse para el testimonio, la misión, la santidad. El servicio que pone de relieve la corresponsabilidad de todos los bautizados adquiere formas particulares para quienes ocupan puestos de responsabilidad o están al servicio del discernimiento eclesial. Los liderazgos dentro de la Iglesia deben ser liderazgos con una capacidad enorme de discernimiento y por lo tanto de escucha.
Este es el tiempo del discernimiento, esta es la característica de la Iglesia, el cristiano de este tiempo, los niños, los jóvenes, deben ser, no los niños y los jóvenes a los que se les dice no haga, haga o que le prohibimos o le restringimos. Es darles la capacidad de discernir para que sepan elegir, para que sepan tomar las decisiones más maduras.
En el número 82 destacamos algo, el discernimiento eclesial no es una técnica organizativa. No es una especie de estrategia, o método sino una práctica espiritual. Es una práctica espiritual y lo hemos dicho aquí de distintas maneras. Es el Espíritu Santo el protagonista de los procesos de discernimiento. Es buscar la voluntad de Dios, es abandonarnos a la voluntad de Dios, pero eso requiere nuestra voluntad, nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestra responsabilidad.

El discernimiento es tanto más rico cuanto más se escucha a todos empezando por escucharse uno mismo, por escuchar lo que la conciencia me está diciendo, la escucha de la palabra de Dios orada es el punto de partida y el criterio de todo discernimiento eclesial. Si queremos realmente hacer un discernimiento dentro de la Iglesia, la Palabra de Dios, la Palabra Revelada, claro está, también el libro grande de la historia de los acontecimientos, se convierten en lámpara, en luz, en criterio, en punto de partida que acompaña el camino.
Luego en el número 84 se hace una descripción de seis pasos para el discernimiento. Y ahí termina el número 84. Voy a recordar esos seis pasos que el documento refiere y que parecen muy importantes porque son tomados desde la experiencia de lo que se vivió a través de las distintas consultas, pero además recogidos de maestros de discernimiento, aquí necesariamente
tiene que aparecer la escuela ignaciana, todos los ejercicios espirituales, todo el trabajo de San Ignacio de Loyola, el gran maestro del discernimiento de los espíritus.
El discernimiento realmente debe ser puesto un poco más cercano a las personas, a los seres humanos, a la espiritualidad y a la vida social, política y económica de todas las comunidades. Primer paso, la presentación clara del objeto de discernimiento. Y eso requiere suministrar toda la información necesaria. A veces nos enredamos en el discernimiento porque no tenemos sobre la mesa todos los elementos posibles para empezar el discernimiento, ni la claridad delimitada de lo que se ha de discernir
Segundo, un tiempo adecuado para prepararse en la escucha de la palabra, tiempo, el discernimiento no se hace a la carrera. El discernimiento necesita pausa. Necesita paciencia, paciencia activa, necesita disposición. No podemos caer y dejarnos atrapar por la prisa, por el acelere, porque seguramente no logramos disfrutar los pasos del discernimiento.
Tercero, una disposición interior de libertad. Porque si no, nos dejamos llevar por los intereses, por los prejuicios personales o de grupo. Aquí de lo que se trata en el discernimiento eclesial, buscar el bien común. Disposición interior de libertad.
Cuarto, la escucha respetuosa y profunda de las palabras del otro. Yo les agradezco la paciencia que están teniendo aquí, están escuchándome con respeto y con paciencia, con generosidad, el discernimiento requiere que cuando estamos en los grupos no subvaloremos a ninguno de los que están en el grupo, ni por poca edad, ni por poca formación, ni porque sea católico o no católico, por favor, la escucha respetuosa y profunda.
Quinto. la búsqueda del consenso más amplio, esto de consenso en el discernimiento personal tiene una formulación distinta porque es la toma de decisión personal pero aquí es llegar a un consenso amplio que es la decisión comunitaria, porque estos pasos que estamos describiendo son para el discernimiento comunitario, cuando hay que tomar decisiones en la familia, cuando hay que tomar decisiones en la empresa, en la parroquia, en la diócesis.
Y último punto, la formulación, la formulación del consenso alcanzado, formularlo y otra vez devolverlo a los participantes, nos identificamos con esto, este es el consenso, este es el punto, ha madurado lo que estábamos buscando.

Finalmente, quiero decirles, porque creo que ustedes buscan en esta escuela ignaciana profundizar y afilar todas las herramientas espirituales para un mejor discernimiento, el número 86, que nos está diciendo que es esencial ofrecer oportunidades de formación, de formación que difunda y alimente una cultura del discernimiento, eso tiene una profundidad enorme.
Número 86 del documento final: necesitamos crear una cultura del discernimiento y para eso es muy importante la formación a todo nivel.
De nuevo, gracias por la paciencia.
Santo Provincial, gracias por estar con nosotros.
“PARA EL SENTIDO VERDADERO QUE EN LA IGLESIA MILITANTE DEBEMOS TENER”
SINODALIDAD
Alberto Parra S.J.
INTRODUCCIÓN
Comienzo por saludar muy cordialmente a este ilustre auditorio, convocado por el Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios -CIRE- para el XXV Simposio sobre los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola.
Expreso mi agradecimiento a las Directivas del CIRE por invitarme para esta segunda exposición en el Simposio que, según me indican, tiene como propósito impulsar el don de la Sinodalidad.
Sinodalidad: Don percibido y sentido por la espiritualidad mística y apostólica de ese jesuita de talla entera que fue el Papa Francisco. Don preparado por el Sínodo de los Obispos, refundado por Francisco como Sínodo del Pueblo de Dios. Don inicialmente tematizado con los aportes posibles de las comunidades parroquiales y diocesanas del mundo y de las Conferencias Episcopales de toda la Iglesia y tanto católica como ortodoxa.
Don reunido en una primera sesión explorativa y expositiva de la sinodalidad, tan vital y presente en las Iglesias ortodoxas orientales, en la Escuela Eslavófila de Eclesiología y en señalados aportes del gran Concilio Ecuménico Vaticano II. Don desplegado en una segunda sesión deliberativa del Sínodo y en una tercera expositiva y conclusiva. Y en los días angustiosos de la hospitalización del Papa en la Clínica Gemelli de Roma, suscribió Francisco su último decreto relativo a una cuarta y última sesión del Sínodo de la sinodalidad para implementación cierta y eficaz de lo explorado, de lo deliberado, de lo convenido y acordado sobre este modo y modelo de ser Iglesia. Una de esas frases célebres de Francisco lo encerró todo: cuando la Iglesia católica sea sinodal, habrá alcanzado una forma que nunca ha tenido.

Alcanzar la forma que no ha tenido nos remite por necesidad a los modelos o modos de percibirse, organizarse y presentarse mundialmente la Iglesia, sin que esos modos o modelos puedan ser rotulados como pasados, actuales y advenientes en sucesión temporal y en etapas sucesivas, dado que, paradójicamente, determinados modelos pasados y envejecidos siguen siendo vigentes, así como varios de los modelos actuales son abiertamente futuristas y advenientes. Se constituye así, no una sucesión plana y ordenada en el tiempo, sino una dialéctica, si por tal se entiende la convivencia de modelos diferentes y hasta contrastantes sin que aparentemente sean excluyentes.
Así, la dialéctica que se opera en el modo de existir -tal o cual- de la Iglesia en un tiempo origina, por necesidad, un pensar eclesiológico también dialéctico que afirma la plena eclesialidad ortodoxa de la Iglesia en sus diversos modelos o modos sociales de existencia pero, al mismo tiempo, distingue sus diferencias, sus novedades, sus contraposiciones, sus mayores o menores adecuaciones con el diseño fontal de Iglesia que es y será siempre el testimonio divino-apostólico de Iglesia en la profundidad mística de la revelación de Dios en Jesucristo.

¿Qué entendemos de modo singular por modos o modelos de Iglesia? 1 Los planos arquitectónicos derivados y adecuados a las épocas, a las culturas, a las expresiones sociales, en las cuales, y a partir de las cuales la Iglesia se presenta aculturada o inculturada en el rostro del tiempo, de la época, del constante devenir. Más que forma pensada como eclesiología, el modelo es forma social, real e histórica que asume la Iglesia en el histórico proceso de su milenario y dramático devenir. La perennidad del fundamento de la Iglesia es, ya lo dijimos, Jesucristo, sin que nadie pueda poner otro fundamento. La historicidad de la Iglesia es su devenir morfológico según tiempos, lugares y culturas y a ello corresponde el singular y apropiado término “militante” en San Ignacio. Yo, dijo Pablo, pongo el cimiento y otros construyen encima. Y los materiales de construcción que a continuación describe muestran los señeros contrastes de la construcción misma.
¿A cuáles modos o modelos de Iglesia nos referimos? A la Iglesia piramidal en la sociedad asimétrica. A la Iglesia de potestad en la sociedad de los dos poderes civil y eclesiástico. A la Iglesia de la capitalidad en la sociedad del poder representativo. A la Iglesia de la sacerdotalidad en la sociedad laical. A la Iglesia sociedad perfecta en la sociedad liberal. A la Iglesia de la sacramentalidad en la sociedad unicultural. A la Iglesia de comunión en la sociedad igualitaria y participativa. A la Iglesia de los pobres en una sociedad en proceso de liberación. En fin, a la Iglesia sinodal en una sociedad de la actividad conjunta, de la actuación personal, de la praxis transformadora desde una nueva humanidad que ni es ni quiere ser piramidal, ni de poderes sofocantes, ni de sacralidad y sacerdotalidad exclusivas y excluyentes, sino puesta en camino hacia diferenciaciones incluyentes profundamente propias de la comunión y participación, de suma acogida y respeto por las idoneidades particulares, por los diversos carismas, por los ministerios propios y diferentes de los llamados y elegidos que lo somos todos en identidad y diferencia.
1 Cfr, Dulles A., Modelos de Iglesia, Sal Terrae, Santander 1975; Boff, L., “Prácticas pastorales y modelos de Iglesia”, Iglesia carisma y poder, Indoamaerican Press: Bogotá, 1982, 15-26; Floristán C., Modelos de Iglesia subyacentes a la acción pastoral”, Concilium 196, 1984, 417-426; Libanio, J.B., “Las grandes rupturas socio-culturales y eclesiales, Indoamerican Press, Bogotá, 1982: Marins, J., Modelos de Iglesia, Paulinas: Bogotá 1975; Parra A., De las imágenes y de las eclesiologías a los modelos histótóricos de Iglesia, De la Iglesia misterio a la Iglesia de los pobres, Edic. Universidad Javeriana, Bogotá 1989, 85-128
De mi parte no puedo ni debo adelantar conclusiones de este XXV Simposio de Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Debo sí, ofrecer ciertos rasgos y perspectivas sinodales que puedan acercarnos de nuevo a las 18 reglas ignacianas para sentir con la Iglesia militante y motivar desde los Ejercicios Espirituales de San Ignacio que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas a gloria y alabanza de su Divina Majestad (EE.EE. #45).
Permítanme, entonces, avanzar en cuatro puntos de exposición con su conclusión: 1°) Un autor y su texto. 2°) Un peregrino y sus reglas. 3°) Un pasado en presente. 4°) Un futuro inminente. Conclusión.
I°. UN AUTOR Y SU TEXTO
Ningún texto, como lo señaló el inolvidable Paul Ricoeur, pertenece ya a su autor sino a su lector. Es el caso del libro Das neue Volk Gottes, de Patmos-Verlag, Düsseldorf 1969 y su versión castellana El Nuevo Pueblo de Dios: Esquemas para una Eclesiología, en la Editorial Herder, Barcelona 1972. El destino de ese libro no pudo ser imaginado por su autor -el teólogo Joseph Ratzinger- ni menos el uso que de ese libro haríamos sus lectores.
En 1987 el teólogo español José María González Ruiz dispuso una interesante e intencionada selección de textos de este libro con la que quería incitar -en una Carta Abierta al Cardenal Ratzinger- a reconocerse, ya no como teólogo sino como Cardenal y luego Prefecto de la Congregación de la Fe. Quizás eran ya notorias las distancias entre el pensar, el decir y el hacer y así la Carta abierta de González Ruiz fue publicada por la Revista Misión Abierta (2, 1987, 106-120) y un buen elenco de publicaciones periódicas.
En los días sucesivos a la exaltación del Cardenal Ratzinger a la Sede de Pedro el libro El Nuevo Pueblo de Dios y la antología de textos de González Ruiz pasaron de mano en mano como material incisivo, esta vez para verificar que el nuevo Papa coincidiera con sus propios escritos de teólogo. Precisamente porque la parte tercera de la obra extensa de Ratzinger tiene por título Iglesia y Reforma de la Iglesia y el primer capítulo se denomina Franqueza y Obediencia. En ese contexto, debemos referirnos aquí al numeral 3, El testimonio cristiano.

Porque ahí la pregunta del teólogo Ratzinger era la misma que nos ocupa esta mañana: “¿Cuál será la actitud del cristiano ante la Iglesia que vive históricamente? Querríamos decir con entera sencillez: el cristiano amará a la Iglesia; todo lo demás se sigue de la lógica del amor. Pero, aunque de hecho no hay que salirse en el fondo de esta regla y la decisión de si será mejor hablar o callar, aceptar sin murmurar o luchar por encontrar el mejor camino de la Iglesia en el tiempo, y a la postre sólo puede hallarse partiendo del motivo cierto del amor a la Iglesia, el teólogo querría de buena gana saber algo más preciso, interrogar sobre la estructura de este “sentire ecclesiam”, de este
“sentido eclesial”, para lograr una flecha indicadora del camino algo más clara, aunque en el momento de tomar la decisión se apele siempre al yo con su fe, esperanza y caridad personales y no sea posible refugiarse limpiamente en una regla objetiva” (p.290).
Portadores como somos de la tradición insigne de la Compañía de Jesús, de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y de sus Reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, sabemos bien que ninguna de las reglas ignacianas -ni siquiera el cuerpo monumental de la Constituciones- tienen pretensión de una objetividad tal, que la regla sustituya la discreta caridad o la ley interior de la caridad y del amor que el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones (Constituciones #134).
Así, en el sentir con la Iglesia el amor es la primera regla, como escribe Ratzinger, para luego continuar: “La Iglesia vive siempre del llamamiento del Espíritu, en la crisis del paso de lo antiguo a lo nuevo. No es azar que los grandes santos no sólo tuvieron que luchar contra el mundo, sino también con la Iglesia, con la tentación de la Iglesia a hacerse mundo, y bajo la Iglesia y en la Iglesia tuvieron que sufrir; un Francisco de Asís, un Ignacio de Loyola que, en su tercera prisión durante veintidós días en Salamanca, aherrojado entre cadenas con su compañero Calixto, permaneció en la cárcel de la Inquisición y todavía le quedaba alegría y fe confiada para decir: “No hay en toda Salamanca tantos grillos y cadenas, que yo no pida más aún por amor a Dios”. No cedió un ápice de su misión, ni tampoco de su obediencia a la Iglesia” (p.291).
La primera consecuencia del ejemplo de Ignacio para ese difícil conjugar la libertad del testimonio y la obediencia de la aceptación, la formula el futuro Papa de esta manera: “Una educación para el “sentire ecclesiam” deberá conducir cabalmente a esta serena obediencia, que procede de la verdad y conduce a la verdad. Lo que necesita la Iglesia de hoy (y de todos los tiempos) no son panegiristas de lo existente, sino personas en quienes la humildad y la obediencia no sean menos que la pasión por la verdad: personas que den testimonio a despecho de todo desconocimiento y ataque; personas, en una palabra, que amen a la Iglesia más que a la comodidad e intangibilidad de su propio destino” (p.292)
II°. UN PEREGRINO Y SUS REGLAS

En un Centro de Espiritualidad Ignaciana y entre cultores de la teología espiritual y eclesial podríamos inhibirnos de todo comentario acerca de la genealogía de las reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener
Sólo que, en su escrito, el teólogo Ratzinger asocia la memoria de los grillos y cadenas de Ignacio en Salamanca con la regla -espiritual y objetiva- para sentire ecclesiam. Esa tercera prisión durante veintidós días testificaba la sospecha inquisitorial de que Ignacio –estudiante ya y en alguna forma cultor de las artes y de las letras- estuviese plegado al talante renacentista e ilustrado de Erasmo de Rotterdam y al modo altanero de su Enchiridion o Manual del Caballero Cristiano, que acababa de publicarse en 1526 en edición castellana.
Allí Erasmo conjugaba su propia concepción del cristianismo y de la Iglesia con un vocabulario de frío desprecio por el bajo mundo clerical y por la profusión de frailes y mendicantes, celosos tan sólo de su pitanza y de su prestigio. El archienemigo de Lutero muestra en las veintiuna proposiciones del Manual su encriptada sintonía con los escritos luteranos La Cautividad Babilónica de la Iglesia y La Libertad del Cristiano: Sí al bautismo, no al sacerdocio; sí a la Escritura, no al magisterio: sí a la fraternidad cristiana, no al ordenamiento jerárquico; sí al estado laical, no a la vida religiosa, a los votos religiosos, a las obras con las que curas, frailes y monjas creen alcanzar la salvación para despecho de la gracia salvadora y justificadora por la fe escueta y sin obras.
Ignacio afirmará, en sus Narraciones, que a Erasmo “nunca lo quiso leer, diciendo que hartos libros había buenos de que no había duda” (Fontes I, 585). Pero sin leerlo, Erasmo de Rotterdam, desde los días de la prisión ignaciana en Salamanca, había ya impreso en el espíritu de Ignacio el imperativo moral de culminar sus Ejercicios Espirituales con unas reglas que fuesen la antípoda más ferviente de las posturas del célebre humanista.
Por lo demás, al encierro inquisitorial en Salamanca habían antecedido dos encarcelamientos más en Alcalá, a donde llegó Ignacio en 1526 para darse a los estudios superiores y allí ardía la crisis suscitada por los Alumbrados.
Veinte años después, en 1545, rememorando sus prisiones por sospecha de la Inquisición, Ignacio escribirá a Don Juan III de Portugal: “Si Vuestra Alteza quisiere ser informado por qué era tanta la indignación de la Inquisición sobre mí, sepa que no por cosa alguna de cismáticos, de luteranos ni de alumbrados, que a éstos nunca los conversé, ni los conocí; sino porque yo, no teniendo letras, mayormente en España se maravillaban que yo hablase y conversase tan largo en cosas espirituales” (Fontes I, 52-53). Pero sin conocerlos ni conversarlos, los Alumbrados de todos los tiempos determinaron el espíritu y la pluma de Ignacio para que en sus Reglas del Sentir con la Iglesia los desenmascarara y contrastara.

París, otra de las etapas en el itinerario del peregrino, ardía desde 1521 por la aparición del escrito “Contra los teologastros de Paris”, apología de Melanchton de su maestro Lutero, cuyos escritos habían sido condenados y públicamente quemados en la Facultad Teológica de la Universidad de Paris. A esa Facultad llegaba Ignacio en 1528 y allí conoció la postura luterana y melachtoniana contra la Escolástica, la razón supuestamente presuntuosa, la teología discursiva y dialogante con la ciencia aristotélica, en cambio el retorno a la Escritura, a los Padres y a los Doctores positivos, antes que a los especulativos. Y una vez más, el discernir ignaciano sobre las posturas de Lutero, de Melanchton y de Juan Calvino abrió el camino hacia las reglas ignacianas para el sentire ecclesiam.
Además, el París de Ignacio fue también escenario de la respuesta de Erasmo a la condena por la Universidad de París de cien proposiciones sacadas de sus libros y en especial del Enchiridion. La síntesis de la respuesta airada de Erasmo de Rotterdam quedó plasmada en su célebre sentencia
“lo negro no es blanco, aunque el Sumo Pontífice así lo defina”. El contraste cromático y espiritual se condensará para siempre en la célebre regla 13 “lo negro que yo veo decir que es blanco si la Iglesia jerárquica así lo determina”. Sólo que la máxima erasmiana está movida por la lógica humanista, en tanto que la fe obsecuente y el amor vital son los determinantes de Ignacio “creyendo que entre Cristo Nuestro Señor Esposo y la Iglesia su Esposa es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige” (Regla 13).
Este criterio cumbre de la eclesiología ignaciana determina el principio superior de recepción de la Escritura misma, de los Padres y de los Doctores positivos o especulativos: ellos deben ser apropiados y recibidos en el ámbito superior de la comunidad de fe y de sentido, determinantes sustantivos de la Iglesia. Ni sola Escritura, ni solos Padres, ni solos Doctores, sino Escritura, Padres y Doctores leídos en el sentido en que los lee la Iglesia, supuesta la correlación de Cristo con su Iglesia por la acción cierta y segura del Espíritu Santo. Ese mismo criterio cumbre lo había expresado el gran San Agustín en sentencia análoga a la regla ignaciana: “Dices que no crees en el Evangelio. Yo tampoco creyera, si la autoridad de la Iglesia Católica no me moviera a creer en el Evangelio”. El principio teológico ignaciano, como el agustiniano, dista absolutamente de toda adulación y oportunismo, así como dista de toda fe personalista, de la fe sin obras, de la fe sin Iglesia.
En fin, Venecia y Roma, las últimas etapas del peregrino, se asocian a las reglas por la sospecha inquisitorial de la Serenísima y por los sermones pro-luteranos de un predicador agustino en Roma, que fueron denunciados por los compañeros de Ignacio. Proponer la gracia divina con detrimento de la libertad humana, la justificación teologal con detrimento del obrar humano, la predestinación con detrimento del seguimiento histórico es desconocer la irreducible dialéctica entre los elementos totales del misterio cristiano y no son medida para edificar al pueblo sencillo. Este es el discernimiento que se expresa en las últimas reglas para el sentir con la Iglesia (Reglas 14-18).

Que las reglas proceden de la médula biográfica, vital, espiritual e intelectual de Ignacio eso es lo que indican las prisiones, acusaciones, inquisiciones y controversias de Alcalá, de Salamanca, de París, de Venecia y de Roma. Al terminar su largo itinerario y como fruto íntimo de su propio sentir, las reglas fueron adicionadas por Ignacio a sus Ejercicios Espirituales que, desde los días de Alcalá le sirvieron para catequizar y evangelizar, no tanto por letras, sino por la fuerza del Espíritu Santo (Autobiografía, 64).
San Ignacio jamás se mostró como un controvertista ni un apologista, ni entró en las disputas teológicas de sus tiempos tan periculosos, y así sus reglas no son fruto de la especulación doctrinal, sino del discernimiento espiritual. En las reglas Ignacio plasma el sentido católico de su época para ayudar al ejercitante que, como Ignacio mismo, haya sido agitado por todo viento de doctrina y deba, entonces, discernir para lanzar el mal sentido y para retener el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener.
Tal sentido verdadero no es estático, sino dinámico; no es unívoco, sino analógico; no es fósil, sino vida. Y si ahora nos referirnos a determinados elementos de la eclesiología es, precisamente, por la dinámica del sentido que va de los tiempos de Ignacio a los nuestros. En primer término, en los adjetivos con que las reglas califican la Iglesia: militante, hierárquica, quae romana est -ésta última no de Ignacio, sino de la versión latina-. En segundo término, en la romanidad que es patente, no sólo por el itinerario de Alcalá a Roma, sino en el conjunto de las reglas y en toda la fisonomía espiritual de Ignacio. En tercer lugar, en los títulos y nombres con los que Ignacio se refiere de modo habitual al papa.
III°. UN PASADO EN PRESENTE
En el numeral anterior hemos hecho memoria. La memoria articula con sentido el pasado, el presente y nuestro encaminarnos hacia el futuro. Paul Ricour, nuestro gran maestro, gustaba situarnos el presente entre el pasado que es espacio de experiencia y el futuro que es horizonte de espera. Pasado, presente y futuro no se interrelacionan entre sí en una perezosa univocidad que niegue la dinámica del movimiento del ser y de la historia. Tampoco se interrelacionan en una tramposa equivocidad que nos llevara a perder nuestra propia pertenencia a la tradición. Pasado, presente y futuro se interrelacionan en analogía de proporción, que en el asunto que nos reúne ahora se define en términos de recibir y conservar la herencia ignaciana en el nuevo movimiento de la historia: según tiempos, lugares y personas, en expresión tan propia de Ignacio mismo.
Inmovilismo y movimiento

El papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en su anterior escrito de teólogo consignó esta señera expresión del inmovilismo y esta evocación teológica del movimiento: “¿No ha intentado efectivamente la Iglesia, en el movimiento que se hizo particularmente claro desde Pío IX, salirse del mundo para construirse su propio mundillo aparte, quitándose así en gran parte la posibilidad de ser sal de la tierra y luz del mundo? El amurallamiento del propio mundillo, que ya ha durado bastante, no puede salvar a la Iglesia ni conviene a una Iglesia cuyo Señor murió fuera de las puertas de la ciudad como recalca la carta a los Hebreos, para añadir: “Salgamos, pues, hacia él delante del campamento y llevemos con él su ignominia” (Heb 13, 12 s). “Afuera”, delante de las puertas custodiadas de la ciudad y del santuario, está el lugar de la Iglesia que quiera seguir al Señor crucificado. No puede caber duda de lo que, partiendo de aquí, podrá decirse de los bien intencionados esfuerzos de quienes tratan de salvar a la Iglesia salvando la mayor parte posible de tradiciones; de quienes a cada devoción que desaparece, a cada proposición de boca papal que se pone en tela de juicio barruntan la destrucción de la Iglesia y no se preguntan ya si lo así defendido puede resistir ante las exigencias de verdad y de veracidad” (p.307).
Monarquía y centralismo
Nadie duda hoy que la crisis gnóstica del siglo II, por el abigarramiento de las doctrinas, el despedazamiento de las Escrituras y la pretensión de inspiración directa del Espíritu fue el acicate para que surgiera el episcopado monárquico:
, un solo principio de segura dirección, un solo polo de genuina interpretación, un solo principio de inequívoca decisión: nada sin el obispo, según la frase célebre de San Ignacio de Antioquía.
Tampoco hoy nadie duda, menos el teólogo-papa Ratzinger, que el surgir de las órdenes mendicantes y clericales, así como la crisis de alumbrados y erasmianos, de luteranos y calvinistas fue también acicate para reforzar hasta el paroxismo el monarquismo papal (
tanto como el centralismo romano: “De golpe, en todo el mundo cristiano se movía una tropa de sacerdotes que estaban inmediatamente sometidos al papa sin el eslabón inmediato de un prelado local. Es evidente que este proceso cobraba importancia muy por encima del plano de la vida religiosa. El proceso significa, en efecto, que el centralismo realizado por de pronto como una novedad dentro de las órdenes religiosas iba a trasladarse igualmente a la iglesia universal, que ahora, y sólo ahora, se concebía en el sentido de un Estado central moderno. Con ello acontece ahora al primado algo que hoy día nos parece caerse de su peso, pero que en modo alguno se sigue necesariamente de su esencia; y es que ahora, y sólo ahora, se entiende el primado en el sentido del centralismo estatal moderno” (p. 65).
“Mientras en Oriente se afianzaba cada vez más la autonomía de las comunidades particulares –el elemento vertical– y se relegaba a segundo término la conexión horizontal de las iglesias particulares dentro del conjunto de la colegialidad, en Occidente se desarrolló con tan fuerte predominio la “monarquía” papal, que quedó casi completamente olvidada la autonomía de las iglesias particulares, que fueron absorbidas, por así decirlo, en la iglesia romana (por obra principalmente de la liturgia uniforme de Roma)” (p. 132).
“El primado del papa no puede entenderse de acuerdo con el modelo de una monarquía absoluta, como si el obispo de Roma fuera el monarca, sin limitaciones, de un organismo estatal sobrenatural llamado “Iglesia” y de constitución centralista... el primado supone la communio ecclesiarum y debe entenderse partiendo únicamente de ellas” (pp. 236-237).
Colegialidad

La reflexión última de la Iglesia sobre ella misma la ha conducido, por acción del Espíritu, a la revisión de su propia estructura institucional y sacramental en orden a deshacerse -si no en la práctica, por lo menos en la lucidez de la doctrina- de los monarquismos, centralismos y absolutismos concentrados en el papa, luego en los obispos y luego en los presbíteros. Evocando la enseñanza del Concilio Ecuménico Vaticano II, el teólogo Ratzinger escribe: “Esta comunión con que se contempla la esencia del episcopado y es, por ende, elemento constitutivo para estar con pleno derecho en el colegio episcopal, tiene como punto de referencia no sólo al
obispo de Roma, sino también a los que son obispos como él: la cabeza y los restantes miembros del colegio. Nunca es posible mantener una comunión sólo con el papa, sino que tener comunión con él significa necesariamente ser “católico”, es decir, estar igualmente en comunión con todos los otros obispos que pertenecen a la Iglesia católica… Resulta claro e inequívoco que el colegio episcopal no es una mera creación del papa, sino que brota de un hecho sacramental y representa así un dato previo indestructible de la estructura eclesiástica, que emerge de la esencia misma de la Iglesia instituida por el Señor” (p. 198)
“Pedro está dentro, no fuera, de este primer colegio… Los obispos son obispos, y no apóstoles; el sucesor es algo distinto de aquél de quien se toma la sucesión. Esta misma irrepetibilidad vale también para la relación Pedro-papa. Tampoco el papa es apóstol, sino obispo; tampoco el papa es Pedro, sino papa, precisamente que no está en el orden de origen, sino en el orden de sucesión… El papa sucede al apóstol Pedro y recibe así el oficio de Pedro de servir a la Iglesia universal... El papa no es que, además de tener una misión de cara a la Iglesia universal, sea también por desgracia obispo de una comunidad particular, sino que sólo por ser obispo de una iglesia puede ser precisamente “episcopus episcoporum” (pp. 203-207).
Los nombres del papa
La coherencia entre desmonte del monarquismo papal y la colegialidad del episcopado conduce a revisar el oficio del papa significado bajo sus variados nombres, algunos de los cuales no sólo son de mal gusto para nuestra época, sino que manifiestan verdaderos errores y sustantivas desviaciones. Escribe el teólogo y luego papa: “Cabe preguntar si precisamente la dignidad sumo sacerdotal no está directamente vedada por la carta a los Hebreos. Porque según las claras palabras de este texto, el equivalente neotestamentario del sumo sacerdote de la antigua alianza no está representado por sacerdote alguno puramente humano, sino por el sumo sacerdote Cristo, definitivo y en verdad único” (Heb 4,14; 10,18) (p.77).
“La designación del papa como summus hierarca que de pronto puede parecer brillante, es también peligrosa dentro de una estricta inteligencia del concepto de jerarquía” (p.79).

“El papa no es vicarius Christi en el sentido de que esté ahora en lugar del Cristo histórico que vivió sobre la tierra, sino, más bien, de suerte que representa exteriormente al Señor que vive y reina ahora, y actualiza su presencia” (p.79) todos los días hasta el fin de la historia.
Si debemos agradecer al teólogo Ratzinger sus lúcidas aportaciones, no menos debemos agradecer al Papa Juan Pablo II su generosa encíclica Ut Unum Sint, Que todos sean uno, en que se recogen con humildad y sabiduría las grandes aportaciones del teólogo y Papa Benedicto XVI. El agradecimiento deberá extenderse al Dicasterio para la Unidad de los Cristianos y su reciente y rico documento “El Obispo de Roma: primado y sinodalidad en el diálogo ecuménico y en las respuestas a la Encíclica Ut Unum Sint. Documento de Estudio (2024)
Jerarquía
El imaginario mental, social y espiritual que encierra el término jerarquía es, con seguridad, el más refractario a ser purificado, de modo que exprese la verdad y la realidad que con él se nombra. Siempre y en todas partes la sociedad inerme e indefensa ha tenido que soportar los horrores del poder, ejercido como fuerza coercitiva y dominadora en todos los ámbitos sociales y personales, no excluido el santuario inviolable de la conciencia.
La jerarquía (civil, militar, empresarial, religiosa) ha sido tenida como concepción y ejercicio del poder a escala, en un diseño primitivista de sociedad también a escala, en que la cúspide concentra la plenitud del poder, de la cual no gozan las bases inferiores y subalternas. En la práctica, el ejercicio del poder jerárquico en las sociedades civiles y en las religiosas ha estado mezclado con componentes de poder despótico o absolutista o monárquico o aristocrático. Limpiar el concepto de lo jerárquico y su ejercicio y purificarlo de todas sus excrecencias y falseamientos es condición indispensable para que la estructura de mando y de autoridad en la Iglesia pueda ser creíble.
En su escrito teológico El Nuevo Pueblo de Dios, Ratzinger el teólogo recuerda con su acostumbrada agudeza, que la fuente próxima de inspiración de lo jerárquico a escala fue Guillermo de Saint-Amour basado en la obra del Seudo-Dionisio sobre las jerarquías celestiales: “Según este principio, a ninguna jerarquía se le podía permitir intervenir en el orden total jerárquico, sino que cada una podía influir únicamente sobre la jerarquía que estaba inmediatamente debajo de ella” (p. 66).
Lo jerárquico en la Iglesia, lejos de ser una relación primitivista de superiores a inferiores, es una realidad teologal que pertenece a la estructura total de la Iglesia, en la cual el Espíritu Santo es principio y fuente (s-) del cual proceden en la Iglesia todos los carismas diversos, los oficios y los ministerios por los que Él y sólo Él, de modo permanente, rige y gobierna a su Iglesia como escribió con ética y justicia Hans Küng en su célebre libro “Der Heiliche Geist: das Ordunsprizipz der Kirche” El Espíritu Santo, principio organizaivo de la Iglesia.

El orden de correlación y de coordinación responsable de los oficios y de los ministerios suscitados por el Espíritu en la totalidad del cuerpo orgánico de la Iglesia provienen del Espíritu del Padre y del Hijo y son evangélicamente declarados en los esquemas paulinos, reemergentes hoy para despecho de los grados primeros y segundos, terceros y ningunos, de las subordinaciones y de las plenitudes de potestad, tan del gusto de los esquemas sacerdotales y clericales que heredamos por cierto, no del Nuevo y Eterno Testamento, sino de la tipológica traslación del Antiguo Testamento a las estructuras de la Iglesia de Jesucristo.
IV°. UN FUTURO INMINENTE
La Iglesia Sinodal
La Iglesia sinodal, don y tarea, debe abrir los espacios que posibiliten el camino de Jesús en espíritu y en verdad, en acontecimientos de gracia salvadora, en comunidades mayores y menores de fe y de esperanza, sin pretender que el punto terminal de la fe y del amor pueda o deba ser la gran institución mundializada de una Iglesia sin experiencias evangélicas vivas en la hondura del ser y del vivir de todos y de cada uno. La ministerialidad en la Iglesia, como su santidad, no deberá seguir ocurriendo en su santoral oficial sino en su totalidad existencial.
La Iglesia sinodal, amaestrada por la sensibilidad religiosa posmoderna, será portaestandarte de aquello que la constituye y que la legitima como Iglesia: la experiencia testimonial de la divina trascendencia en la abismal inmanencia histórica; y el poner en camino constante la utopía divina del reinado de Dios en la historia, si Dios y su reinado son justicia, paz, fraternidad, misericordia, amor, gracia, consolación, buena nueva para todos los que, pobres y humildes, entran en la lógica de Jesús y en sus bienaventuranzas del Reino.
La Iglesia sinodal deberá posibilitar un encuentro con el Evangelio, que penetre hasta las divisiones del alma en el ser personal de cada uno y una, sin que podamos o debamos contentarnos con sabernos Iglesia por la jurisdicción territorial, por el resumen doctrinal o por las pertenencias formales a una institucionalidad apenas existente como congregación de anónimos y en modo ninguno como comunidad de fe, de esperanza y amor.
La Iglesia sinodal debe corresponder con la aspiración epocal a la pluralidad de ejes espirituales y culturales con que se puedan quebrar los desmanes del centralismo y de la hegemonía, de los megarrelatos unos y únicos, de los frecuentes ahogamientos de los ritmos espirituales sacrificados en el altar del modelo universalista y de la disciplina general.
La Iglesia sinodal deberá suscribir sin temores que la ley fundamental de Dios está escrita, no sobre piedras ni papeles ilustrados, sino sobre corazones; y no con la tinta del mandato juridicista o de la razón esencialista sino con la Sangre y el Espíritu. Pasada la noche oscura de los autoritarismos que todo lo mandaron, lo prohibieron o lo permitieron, será posible el retorno a “la interior ley de la caridad y del amor que el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones”, al decir del santo padre Ignacio en el epílogo de las Constituciones de su Compañía de Jesús. Le ley universal necesaria y el mandamiento general consecuente no han de ahogar nunca el discernimiento espiritual y las libres opciones en el santuario inviolable de la propia conciencia.

La Iglesia sinodal, imposibilitada para ser por más tiempo monológica y eurocéntrica, deberá rencontrar su universalidad y catolicidad, precisamente en el corazón de la particularidad de las Iglesias, en los diversos caminos espirituales, en las culturas diferentes, en las sociedades con rostro propio, en la generación posmoderna que reclama el derecho de ser ella misma desde su particularidad y su propia experiencia histórica. Jamás la universalidad de la Iglesia podrá ser confundida con la ideología de la globalización que borra diferencias y soberanías y que impone con hegemonía sus propias vivencias culturales, económicas y políticas. Jamás la catolicidad de la Iglesia podrá ser analogada a una gran transnacional con su sede central y sus periféricas sucursales.
La Iglesia sinodal habrá atemperado el protagonismo de sus dirigentes -el clericalismo- y habrá descubierto la ministerialidad orgánica de todos los hombres y mujeres que la componen en el seguimiento espiritual y apostólico de Jesús. La gran tarea de impregnación del evangelio en
toda la estructura humana, social, económica, política, cultural, familiar, educativa, no será el resultado de unas cuantas fuerzas eclesiásticas harto disminuidas, cuanto el fruto de la divina gracia y de la convocación a esos y a esas que no fueron nunca invitados a trabajar en la viña, a no ser que fuera en puestos menores de suplencias vergonzantes o de derivaciones benevolentes.
La Iglesia sinodal habrá corregido con la sabiduría del Espíritu las sentencias metafísicas que señalaron al sacramento del Orden como dador de la potencia activa para dar todos los sacramentos; en tanto que señalaron al Bautismo como simple potencia pasiva para recibir de los unos y únicos que pudieron dar, enseñar, gobernar. Entonces se habrá restaurado el sacramento del Bautismo que a todos nos consagra en el sacerdocio existencial de Jesucristo; y el sacramento de la Confirmación por el que el Espíritu del Resucitado a todos nos consagra para el testimonio existencial, la misión personal, el envío universal. Entonces la Iglesia toda habrá hecho realidad plena cuanto fue convenido y enseñado en la gloriosa Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, del gran Concilio Ecuménico Vaticano II. Lumen Gentium, luz de los pueblos que, para desgracia de todos, llegó a ser en el posconcilio invierno eclesial al decir de Karl Rahner.
La Iglesia sinodal no eclipsará jamás el sacramento del Orden y del ministerio correspondiente, como algunos temieron y temen todavía. Simplemente se habrá llegado a tal sinodalidad vivida, anhelada y amada que pueda hacer cierto y real el clamor universal de volver a juntar sin jamás separar a los Sacerdotes de ayer y Ministros de mañana 2 .
Semejante ser y misión de la Iglesia en la etapa nueva de la humanidad no pide tanta dirección sino animación. No exige tanta ciencia sino sabiduría. No reclama tantos funcionarios sino amigos de camino. No se obtiene tanto a fuerza de explicar sino de transparentar y anticipar: he ahí la arquitectónica de la Iglesia syn-odal.
CONCLUSIÓN

La expresión castellana sentir con la Iglesia y la latina sentire ecclesiam se atribuyen a San Ignacio, pero no son suyas. La castellana es una aproximación rápida a la expresión original y la latina es la traducción que para la aprobación del Instituto de la Compañía fue presentada a Paulo III. La expresión ignaciana para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener refiere un talante espiritual y una cualidad intelectual y moral, que en virtud de la fe y del amor, se inscribe en el ritmo que en la Iglesia el Espíritu Santo imprime a la regla de fe y de costumbres, según tiempos, lugares y personas.
Así, las reglas ignacianas, formuladas por necesidad desde la categorialidad y particularidad de la experiencia espiritual de su autor pueden ser levantadas a paradigma para quienes vivimos su propia aventura espiritual por las nuevas sendas del tiempo y de la historia a la luz de los
2 Parra Alberto, Sacerdotes de ayer, Ministros de mañana, Universidad Javeriana, Bogotá 1977; reimpresión 2025
Ejercicios Espirituales Ignacianos en sus hondas vertientes de contemplación, de discernimiento y de seguimiento para en todo amar y servir a Cristo Nuestro Señor y a la Iglesia su Esposa.
El sentido verdadero, como lo nombra San Ignacio, opera en el punto de conjunción de cada nueva situación y concreción con el horizonte de la tradición para encaminar nuestras vidas hacia el Señor del presente y del futuro: ¡El Deus semper maior: ¡El Dios siempre mayor! A Él la gloria y el amor en los mundos y en la Iglesia por los siglos de los siglos. Amén

“PEREGRINAR, AL RITMO DEL ESPÍRITU” UNA APROXIMACIÓN
A LA SINODALIDAD, EN CLAVE IGNACIANA
Hna, Liliana Franco E,. ODN
La primera convicción es que la espiritualidad que a todos nosotros nos convoca tiene un carácter dinámico e histórico; que nuestro Dios es el eterno creador, que no para de crear y que, en ese empeño, quiere contar con cada uno de nosotros. La experiencia es que nuestro Dios encarnó, acontece permanentemente en nuestra historia y esa experiencia a nosotros nos pone de cara a la exigencia de que la fe esté unida a la vida, y que entonces la fe se constituya en un estímulo para la acción.
En el fondo, la Espiritualidad Ignaciana nos conduce a un modo de ser, a un modo de estar en el mundo y se traduce en gestos, en opciones, en modos. Y ese modo es el modo de Jesús; es el modo de Jesús que bebemos en el Evangelio, cuando nos disponemos a saborear la palabra, cuando nos disponemos también a escudriñar en la historia, porque nuestra espiritualidad supone que escudriñemos en la historia, en la realidad entre los pobres. Ahí están los rasgos del Dios en el que nosotros creemos. Contemplar a Dios en la vida nos ubica entonces en la lógica de lo profundo, siempre. Contemplar a Dios en la vida nos ubica en esa lógica de lo profundo. Por eso yo los invito a que iniciemos recitando juntos este poema-oración que se llama Profundo.
Profundo
El sentimiento que surge del encuentro.
El silencio que queda después de hilvanar palabras.
El abrazo añorado o inconcluso.
El vacío que produce la distancia.
El mar inagotable y sin orillas.
La tierra herida de nostalgias.
El barro asado en la carencia.
El corazón tendiendo al infinito.

Tu paso encarnado por nuestra vida, tu voz llamándonos a lo imposible, tu reino aconteciendo contra todo pronóstico.
Profunda la lumbre que brilla en las tiendas, la paz esquiva correteando por los campos.
La lluvia empapándolo todo y fecundando la mesa que congrega a los amigos.
Tu palabra que acalla nuestro juicio interno.
Serena compañía que detiene nuestros caminos y semáforos.
Un misterio en el que se revela nuestra verdad.
El amanecer abriéndose un camino de colores, la noche saturada de estrellas sin promesas, la trama de la historia y tu amor sin fronteras, tú llamándonos mar adentro, sin bitácoras ni brújulas, urgiéndonos a lo definitivo.
Contemplar es un verbo y como es un verbo nos sitúa en la lógica de la acción, lejos de toda pasividad que pueda paralizarnos. Contemplar nos pone en camino, nos saca de nosotros mismos, nos ubica en la dinámica de la encarnación tal y como aparece en los numerales del 102 al 109 de los Ejercicios Espirituales. Lo propio del Dios Trinidad que nos propone Ignacio en los Ejercicios, es la Contemplación, porque nuestro Dios es un Dios que mira. La Trinidad está mirando al mundo y lo mira en su complejidad, lo mira en su fragilidad. Dios Trinidad se determina a salvar el mundo, así nos lo presenta hermano Ignacio, Dios Trinidad se determina a hacer redención de la humanidad y para eso se abaja y para eso se agacha.
Es decir, que lo primero es ver, que lo primero es contemplar, en términos ignacianos, conmovernos, afectarnos. De ahí surge el movimiento, de ahí surge la salida a la que nos está invitando el espíritu de la Sinodalidad. Es la amorosa mirada la que hace posible la efectiva compasión. Bauman nos ha dicho que esta es una sociedad líquida, miles de textos diciéndonos que no es una sociedad líquida. Lipovetsky la ha llamado porosa. Mardones, hace ya mucho tiempo, nos dijo que esta era una sociedad fragmentada. Y Byung-Chul Han nos viene diciendo en muchos textos, todo este último tiempo, que esta es la sociedad del cansancio. Lo cierto es que esta es nuestra sociedad, que en esta sociedad de nosotros nos corresponde vivir, que en esta sociedad de nosotros nos corresponde sembrar nuestro sí.

Y que, como repetidas veces nos lo insinuó el Papa Francisco, este mundo contemporáneo está atravesado por la crisis, este mundo contemporáneo está en continua transformación. Y a nosotros, inspirados en ese Dios trino, lo que nos corresponde es mirar a lo profundo de este mundo en crisis, en transformación. Lo que nos corresponde es contemplar para movernos a compasión. Nuestra espiritualidad es un itinerario de apertura, no nos cierra, no nos encierra, nos ubica en salida y, por eso, nuestra espiritualidad a lo que nos dispone es al compromiso. Por eso, la capacidad contemplativa incluye todas las demás dimensiones de la vida; todas se dan cita en torno a ella. Por eso, no es un apéndice; por eso, para nosotros no es un compartimento que se reduce a espacios de oración, es una actitud que nos sitúa de una manera nueva ante la vida, que nos libera: nos libera de la prisa, nos libera de la rigidez de nuestras agendas, nos libera de ese activismo desenfrenado en el que, en ocasiones, nos desenvolvemos.
La contemplación, la espiritualidad, en el fondo lo que hace es que nos dispone al cambio y supone, en línea sinodal, un desborde místico. Con un doble movimiento: peregrinar, eso es lo típico de nuestra espiritualidad; peregrinar, peregrinar al interior sin tregua, cuidar el vínculo, la relación, el face to face, el afecto, la oración, el saborear la palabra. Peregrinar al interior sin tregua y peregrinar al exterior sin excusa, porque no hay excusa: no se vale “estamos muy viejitos”, “tenemos artritis”, allá no se vale, no hay excusa.
Cuando la experiencia es la experiencia radical del encuentro con Jesús, no hay excusa para peregrinar geográfica y existencialmente, y a eso es a lo que nos está invitando el espíritu de la sinodalidad. Nos moviliza, nos lanza, nos pone en camino, pero también nos sitúa ahí donde el silencio hace posible que nos resuene la palabra, y donde la humildad nos permite reconocernos necesitados. Donde la fragilidad nos hace recibirlo todo como gracia: “Dame tu amor y gracia, que eso me basta”.
Eso solo es posible en el abrazo a la fragilidad. Lo nuestro es peregrinar, y es peregrinar tal y como lo hizo Jesús, tal y como lo hizo Ignacio. Lo propio del espíritu sinodal, según la Comisión
Teológica Internacional, es la disposición a caminar y la disposición a caminar con otros.
Y esa es la marca de la identidad cristiana. Todos sabemos que, ya en Antioquía de Siria, se nos llamaba “los del camino”. Lo nuestro es eso, lo nuestro es peregrinar. Por eso, nuestra espiritualidad no tiene su origen en la voluntad. A nuestra espiritualidad la moviliza el afecto. Y, como la moviliza el afecto, supone aplicación de sentidos: ver, oír, tocar, oler.
Supone entonces, en primer lugar, mirar más allá, a lo profundo, con recta intención, con mirada limpia, capaz de reconocer el bien recibido; afinar la mirada para poder contemplar lo fundamental, donde estemos: en la ciudad, en los campos, a las puertas del templo, camino a un centro comercial, por los corredores de un colegio, de rodillas frente al sagrario… Ahí donde estemos, abrir los ojos, eso es lo que nos pide nuestra espiritualidad, para contemplar la vida que fluye en su complejidad y al Dios que se empeña en habitar cada recodo de la historia.

Tal y como lo afirma George Augustín, en un libro que se llama El desafío de la nueva evangelización, lo primero en el espíritu de la Sinodalidad, lo primero en la vivencia de nuestra espiritualidad, tendría que ser esa disposición a colocar otra vez a Dios en el centro, porque solo una opción inequívocamente prioritaria por Dios puede colmarnos de vida nueva. Cristo, como lo señalan muchos teólogos de la modernidad, es la imagen inédita de Dios y no puede haber una auténtica evangelización que no pose los ojos en Él.
Por eso, se trata de contemplarlo en su pasar por la vida, haciendo el bien, en su caminar pascual, ofreciéndose. Lo fundamental del anuncio es la Palabra, eso nos lo dijo también el Sínodo. Los medios de comunicación nos dicen muchas cosas de esas mediáticas, pero no nos dicen esta.
El documento final del Sínodo, si ustedes ya lo han leído, habla de la necesidad explícita de poner en el centro la Palabra de Dios. Mirar, entonces, pero también escuchar, porque estamos aplicando sentidos, escuchar lo definitivo, eso que tiene poder para cambiarnos el rumbo, eso que tiene poder para conferirle un sentido nuevo a nuestra existencia.
Dejar que resuene la Palabra que da vida, dejar que nos resuene el clamor de los pobres. Martin Heidegger dice que, para comprender algo, hay que entrar en el mundo al que ese algo pertenece. Y ahí, en el escenario de la cotidianidad, donde la vida fluye compleja, es necesario agudizar el oído para poder escuchar. Escuchar a Dios, que, hecho Evangelio, se nos revela acercándonos a lo divino, pero sobre todo manifestándonos lo plenamente humano, porque tan humano, solo Dios.
Escuchar su palabra, que, con vigencia de siglos, nos resuena siempre de una manera nueva, distinta, transformadora. Escuchar la historia, que, saturada de acontecimientos, lo que nos evidencia es una urgencia: la urgencia es el Reino. Precisamente porque la historia es así, precisamente porque la realidad es así, la urgencia es el Reino.
Para poder generar pensamiento significativo y acción transformadora, es necesario el silencio, pero no ese silencio pasivo que nos paraliza, que nos acomoda, sino ese silencio capaz de fecundar; ese en el que nos resuenan los acontecimientos y el Espíritu acontece, liberándonos de la velocidad, de la superficialidad, de la fragmentación a la que culturalmente nos vamos acostumbrando, porque culturalmente nos vamos acostumbrando a eso: a la superficialidad, a la velocidad, a la fragmentación.
El silencio, y yo quisiera traer aquí un texto del cardenal José Tolentino Mendoza sobre el silencio, que me hace eco de una manera muy significativa. Dice el cardenal: Creo que es absolutamente urgente revisitar, con otro aprecio, los territorios de nuestros silencios y hacer de ellos lugares de intercambio, de diálogos, de encuentros. El silencio es un instrumento de construcción, una lente, una palanca. Y miren lo que dice el Cardenal: somos analfabetos del silencio. Y ese es uno de los motivos que nos impiden encontrar la paz.

El silencio es un vínculo de unión más frecuente de lo que imaginamos y más fecundo de lo que creemos. El silencio lo tiene todo para convertirse en el saber compartido sobre lo esencial. Y, para eso, es necesaria una iniciación al silencio, que equivale a una iniciación al arte de escuchar, pero, en una cultura de aluvión como la nuestra, la escucha verdadera solo puede configurarse como una resignificación del silencio, un retroceso crítico ante el frenesí de palabras y de mensajes que, a cada minuto, pretenden aprisionarnos.
El arte de escuchar es, por eso, un ejercicio de necesaria resistencia, los que estamos aquí creemos en eso. Acoger los clamores de la realidad, que a eso nos invitó el Sínodo, abocarnos a la misión, requiere que se practique discernimiento personal y comunitario, como método para
la toma de decisiones, para buscar la voluntad de Dios de manera comunitaria, a través de la oración, de la referencia a la palabra, de la atención a la realidad y de la consulta mutua.
Eso fue lo que vino a decirnos el proceso aplicar, por ejemplo, el método de la conversación en el Espíritu, que fue el método central en el proceso sinodal, o cualquier otro que entrañe una dinámica de escucha y participación, supone que exista una espiritualidad sinodal, que sea asumida por hombres y mujeres que quieren desarrollar vida en el Espíritu, y que, como Jesús, quieren cultivar una relación íntima con Dios, aprender a discernir dónde y cómo se manifiesta Él en la vida, en la historia, en las situaciones de la realidad, especialmente en esas periferias humanas y existenciales. Si ustedes leyeron el Instrumentum Laboris del Sínodo en las dos etapas, o si leyeron todos los procesos que hubo en las fases continentales, solo hubo una pregunta. Los medios de comunicación nos dijeron otras cosas, pero, si leímos los documentos, sabemos que solo hubo una pregunta.
¿Cómo ser una Iglesia sinodal y misionera? Esa fue la única pregunta que hubo en torno al proceso sinodal, y eso supone escuchar la palabra, los acontecimientos de la historia y, en el fondo, eso se traduce en el camino para hallar la voluntad de Dios, porque los procesos sinodales, como cualquier otro proceso creyente, solo tienen sentido si nos estamos preguntando qué es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere para movilizarnos entonces a transformar? porque, a la base de los procesos sinodales, sí hay reforma, tiene que haber reforma, pero, a la base de los procesos sinodales, hay misión, hay un deseo de servir de una manera nueva y significativa.
Entonces escuchar el transversal de todo el proceso sinodal es la escucha. Pero también, en esta aplicación de sentidos, oler; y oler percibiendo lo que trasciende. Hay olores que nos devuelven al origen. Uno huele y dice: “Ay, así olía mi mamá. Esa carnita frita era la que yo olía cuando llegaba del colegio”. Hay olores que nos devuelven al origen, que nos recuerdan quiénes somos. Hay olores que nos evocan a la persona que amamos. Hay olores que nos ponen en camino. Pero también hay olores que nos incomodan, que nos desinstalan, olores que crean para nosotros escenarios que nos evocan lugares.

Oler es la condición para existir, porque respiramos, vivimos. Oler nos sitúa siempre en un escenario específico, nos sumerge en la cultura, nos acerca a lo plenamente humano y nos lanza a correr riesgos, nos lanza a percibir la realidad, incluso a veces padeciéndola. Porque, en nuestra espiritualidad, tenemos el testimonio de muchos hombres y mujeres que, en ese ejercicio de percibir la realidad y de reconocer a Dios en la vida, han padecido la realidad, la realidad los ha hecho mártires, la realidad los ha hecho testigos.
Nuestra Iglesia necesita de creyentes que huelan a ovejas. Así se lo dijo el Papa Francisco a los sacerdotes en su primera homilía de un Jueves Santo, pero esa era una invitación para todos. Yo entiendo que las ovejas no huelen a pino silvestre ni a farina; entiendo que huelen muy maluquito. Y lo que el Papa nos pedía era que oliéramos a oveja. Lo que nos pidió desde el inicio
de su pontificado fue que recuperáramos esa frescura original del Evangelio, que fuéramos portadores de ese Evangelio de la alegría.
Y que lo comunicáramos con sencillez, con profundidad, con el gozo de quien se siente amado. Yo sé que eso es lo que hacen muchos de ustedes: oler. Y luego, palpar. Palpar en todo y en todos la gracia. Experimentar esa permanente salvación que Él obra en nosotros y, a veces también, a pesar de nosotros. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco clamaba por evangelizadores con dos características: que oren y que trabajen. Discípulos conscientes de que la pasión por Jesús es, al mismo tiempo, pasión por su pueblo. Así lo entendemos desde nuestra espiritualidad: no hay pasión por Jesús y no hay pasión por el pueblo; no hay pasión por Jesús y no hay pasión por el Reino. El Papa insistía en que Jesús lo que quería era que tocáramos la miseria humana, que tocáramos la carne sufriente de los demás.
El teólogo alemán Juan Bautista Metz, en lo que llama la difusa posmodernidad de nuestros corazones, señala que un estilo de vida fragmentado y superficial y así es muchas veces nuestro estilo de vida, fragmentado y superficial puede originar una notable pérdida de la sensibilidad, a causa de la cual se debilita entonces nuestra capacidad de compasión con respecto al sufrimiento. A más superficialidad, a más dispersión, a más fragmentación, menos capacidad de sentir, menos capacidad de conmovernos, más individualismo. Y, cuando eso ocurre, se obstruyen los caminos a la fe. Porque, cuando el deseo se vuelve ciego y el afecto pierde en términos de compromiso, incluso la religión puede reducirse a una mera verificación del yo y, por lo tanto, a esa lógica del supermercado.
Pero aplicar sentidos: ver, oír, oler, tocar, también nos lleva a mantener la memoria, a recordar el origen, a mantener la memoria de eso que nos confiere identidad. Un mal de nuestro siglo es la amnesia: fácilmente perdemos la memoria. Y nos sometemos al vértigo del consumo, de la moda, de un sistema que tiende a deshumanizarnos, porque este sistema deshumaniza. Y no es posible vivir con conciencia si hemos perdido el vínculo con el origen, con esos rasgos, con esos valores, con esos criterios que nos dan identidad. Para mantener la experiencia fundante, para mantener el principio y fundamento, se requiere poner la mirada en Jesús, reconocerlo como el centro, reconocerlo como la clave de la existencia y, en referencia a Él, entonces, ordenar el corazón, desear vivir en estado de conversión, que es la gran invitación que nos hace este proceso sinodal: la invitación a la conversión.

Es decir, la referencia al origen, al amor primero, a la vocación más auténtica, a lo más radical, a lo más profundo del Evangelio. El número 23 de los Ejercicios Espirituales nos evidencia que somos creados y creadas para algo. ¿Para qué? ¿Para qué hemos sido creados y creadas? Somos el fruto de ese amor primigenio de Dios. El propósito de la sinodalidad no es una mejor eficacia o institucionalidad de los procedimientos o de los métodos de nuestra Iglesia. El propósito es hallar y cumplir la voluntad de Dios: el para qué de ese número 23 de los Ejercicios Espirituales. Y, en este sentido, desde nuestra espiritualidad, estamos llamados a elogiar la cotidianidad como
lugar sagrado, como lugar de la manifestación de Dios. Si hay algo bonito en nuestra espiritualidad es esa experiencia que tenemos de que nuestro Dios acontece en todo y en todos, solo abrir los ojos y lo reconocemos.
Federico Carrasquilla, que era un sacerdote amigo de muchos de nosotros, decía que Dios está en todo, por presencia y por ausencia: por presencia porque todo nos habla de Él, todo nos grita “ahí está Dios”: la belleza, la amistad, lo humano, la búsqueda de la paz, todo nos grita “ahí está”. Pero por ausencia, porque todo nos está gritando que se le necesita. Dios se manifiesta en lo cotidiano, incluso en esta cotidianidad colmada de complejidad y de sufrimiento. Ahí estamos, justo con las víctimas, del lado de los que sufren. Solo abrir los ojos y verlo. Por eso, nuestra espiritualidad y también el proceso sinodal nos exigen tener los ojos abiertos. Por eso, el papa Francisco llamaba todas las noches a Gaza: porque nuestra espiritualidad nos exige tener los ojos abiertos.
Nos exige reconocerlo habitando en todas las criaturas, la sacralidad de todo lo creado. También allí donde hay bien, donde hay bondad, donde hay belleza, está Dios. Donde la naturaleza nos desborda y nos produce plenitud. Él habita en todo y en todos. Él nos lo dice así ese poeta ignaciano que tanto amamos, Benjamín González Buelta el permanente hacedor; Él no para de crear, no para de recrear. En toda realidad, por más cruda y por más dura que aparezca, hay una posibilidad germinal, hay una posibilidad que brota de la fe y del poder de lo comunitario, de lo que se teje y se construye con otros. Y ahí, justo ahí, radica nuestra confianza: brota de la certeza de que todo, absolutamente todo, es historia de salvación.
Los sentidos son para nosotros la brújula para el camino. Una sed de infinito parece embriagar todos los sectores de la sociedad. Se constata por todas partes como una búsqueda de espiritualidad, de sentido. Hay una cierta inclinación al misterio, al encuentro, a la relación, a ese cara a cara; hay una nostalgia de Dios. Ya hace mucho tiempo, William Johnston diagnosticaba esa nostalgia de Dios: decía “un hambre enorme de experiencia espiritual barre el siglo”. Decía: “miles de jóvenes viajaron a la India y anduvieron bajo el sol ardiente en busca de un gurú que les guiase a la iluminación. Otros se interesaron por el zen en su búsqueda de un despertar y una liberación de la conciencia. Otros, a su vez, se sintieron atraídos por las comunidades pentecostales, donde se dedicaban a bailar, orar en lenguas y llenarse del espíritu”.

A medida que avanza el siglo decía Jones los hombres se sentían cada vez más insatisfechos con una religión institucional. Lo que buscaban era una experiencia espiritual: peregrinar, peregrinar al ritmo del espíritu. Hay un retorno a lo sagrado en este momento histórico. Podríamos decir que hay una vuelta también a lo mágico. Y esto se está concretando en la aparición de nuevas formas de religiosidad, nuevos movimientos religiosos. En esa búsqueda de horizonte, de Dios, de trascendencia, muchos se pierden en las formas o deambulan sin encontrar respuesta; terminan fatigados, insatisfechos, hartos, igual de sedientos. Es posible constatar que, en
muchas ocasiones, estas búsquedas humanas no pasan de ser simples balbuceos. Intuimos todos muchas cosas en torno a Dios, pero no alcanzamos a conocerlo, a sondearlo, a experimentarlo.
Sin embargo, el amor de Dios desborda, el amor de Dios sobrepasa, y la mejor manera de reconocerlo, la mejor manera de sentirnos habitados por Él, es en el encuentro, es en el cara a cara en el cual se revela la vida y la verdad de lo que es el ser humano y se experimenta también esa plenitud que solo Dios puede darnos. La sinodalidad ha venido a recordarnos que la relación es el camino para llegar a Dios, para encontrar el sentido de la vida. Con esa certeza resuena de una manera especial la afirmación de Karl Rahner, ya en 1967, cuando nos decía que la nota primera y más importante que debe caracterizar la espiritualidad del futuro es la relación personal e inmediata con Dios.
A mí siempre me llamó mucho la atención que el papa Francisco que yo, a veces, digo: “El Papa era así como el Chapulín Colorado: ‘todos mis movimientos están fríamente calculados’” me llamó mucho la atención que, justo el día anterior a terminar el sínodo, dijo: “Les entrego mi última encíclica”. Bueno, no sabía que era la última… esta encíclica, esta nueva encíclica Dilexit Nos “pero ¿cómo se le ocurre entregarnos una encíclica el día antes de que termine el sínodo? Va a anublar completamente el documento final. ¿Cómo se le ocurre?”. Todos sus movimientos estaban fríamente calculados. El propósito fundamental de la sinodalidad es volver la mirada al corazón de Jesús. Es el modo de Jesús, ese es el propósito fundamental de la sinodalidad.
Porque se purificarán las relaciones, porque convertiremos las relaciones personales, los procesos, los vínculos, las estructuras, cuando hagamos nuestro el modo de Jesús. En los seres humanos, en nosotros, hay múltiples dimensiones por desarrollar: afectiva, económica, física, intelectual; pero la dimensión espiritual está a la base de la construcción de lo humano y, por eso, no hay sinodalidad sin espiritualidad. Somos seres para la trascendencia: la oración, el silencio, el encuentro, la pausa, la relación con Dios son necesarias para el ser humano, y en ellas se afina esa dimensión espiritual. La vida es el escenario sagrado por excelencia y en ella Dios se nos está manifestando con toda su belleza, en toda su verdad; por eso es importante abrir los ojos, vivir conscientemente, priorizar el encuentro, el cara a cara, los espacios íntimos, también la relación con nuestro Dios.

Hoy urge que seamos pedagogos del misterio, mistagogos; es decir, que recobremos esa sensibilidad que nos permita abrirnos a la acción de Dios y habituarnos a descubrirlo en lo cotidiano. Urge redescubrir lo que significa ser cristianos, encontrarnos con los hermanos, trabajar por el Reino. Estamos llamados a una espiritualidad fundamentada en la experiencia de Dios, alimentada por la mística y la mística entendida como esa disposición a reconocer a Dios en todas las cosas, pero una espiritualidad fundamentalmente encarnada en la realidad y que nos conduzca al compromiso, que nos saque de nosotros mismos y de nuestras zonas de confort. Dios no se agota; Él se derrocha en toda su plenitud, en cada persona que, con humildad, le abre el corazón, que, con humildad, le hace espacio.
Él se empeña en habitar cada geografía humana con un estilo propio, con un estilo distinto. Ese poemita de León Felipe: “Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen, Dios”. Aquí, el camino virgen, el camino inédito de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es distinto. Ver a Dios, experimentarlo, nos lanza indeclinablemente al otro, porque la identidad cristiana se consolida en lo comunitario: una cena entre amigos, Pentecostés, la Eucaristía. La experiencia de Dios, tal y como nos lo propone el espíritu de la sinodalidad, nos conduce a fortalecer la dimensión comunitaria; nos hace más aptos para buscar también, entonces, el bien común, para partir el pan, para ofrecer la vida, para buscar la justicia, para jalonar la paz.
Este Dios trinitario en el que creemos, a lo que nos está convocando hoy, en el marco de la sinodalidad, es a caminar de dos en dos, a salir de nuestros pequeños cálculos y comodidades, para servir ahí donde la vida está clamando. Nos está invitando a superar clericalismos, posiciones rígidas, verticales, modos obsoletos. Nos está invitando a trascender esas estructuras deshumanizadas para poder vivir la conversión de los vínculos, de las relaciones, de las estructuras, de los procesos, tal y como nos lo plantea el documento final del sínodo.
Conocer internamente a Jesús, como se nos propone en los Ejercicios Espirituales, nos conduce a optar con Él y como Él por el Reino, por lo plenamente humano, por la persona en todo su milagro y en toda su miseria: el camino, el proceso, el pan partido, el encuentro con los amigos para juntos hacer posible la vida, la poesía, la profecía, el lugar solitario para orar o la muchedumbre para comprometernos, el templo para que resuene la Palabra o la casa del pecador para hacer posible la misericordia, la plaza pública para levantar a la mujer caída y la cena entre amigos para actualizar la fraternidad. Verlo nos hace partícipes de su proyecto; con Él partícipes, con Él co-creadores de su proyecto de vida nueva para la humanidad. Él quiere contar con nosotros. Esa es la Contemplación para Alcanzar Amor: quiere que continuemos con Él su obra. La realidad es inédita y, sumergidos en ella, buscamos la mejor manera de ser esas manos y ese corazón de Dios.

Dios clama desde la realidad. La realidad es un tejido variopinto, complejo, repleto de diversidad. Y la diversidad, en el espíritu de la sinodalidad, no es una amenaza: es la condición para el encuentro. Por eso, a la realidad hay que conocerla, hay que abrazarla. Y, ante la complejidad de la realidad, no es posible abrigarnos en caparazones que nos den seguridad o que nos limiten para ser de los demás. Nuestro Dios acontece en la vida, en todo, en todos. Él se nos va revelando. Se necesita actitud consciente: estar despiertos, con los ojos y el corazón abiertos. Se requiere de una nueva mirada, y esa nueva mirada tiene que ser contemplativa, como con dos vertientes: de un lado, más teologal; pero, de otro lado, también más encarnada.
Nuestra petición constante como creyentes, en el marco de la espiritualidad y nosotros herederos de esta espiritualidad, tendría que ser la de mirar como Dios mira. Nuestro Dios no está acomodado en su cielo: es el Dios encarnado, es el Dios con nosotros, es el Dios de Jesús, el Abba que nos enseñó que el amor se compromete, se ofrece. Y que, en todo ejercicio de
auténtico amor, hay kénosis; que el amor solo es amor si es hasta el extremo. Por eso, no puede haber dicotomía entre fe y vida. La historia de nuestra vida, de nuestras opciones, es la historia de nuestra fe. Y creerle a Jesús tiene consecuencias. Esta espiritualidad tiene consecuencias: supone que escuchemos la realidad en la que Dios acontece y se manifiesta.
Supone que tomemos decisiones, que reformemos la vida, que, a veces, tengamos que cambiar de espacio geográfico o existencial. Esta espiritualidad nos dispone para lo nuevo, para lo insospechado y nos reviste de fortaleza también para lo impensable. Y nos hace salir de lo propio, de lo que nos acomoda, de lo que nos instala. Por eso, es clave el discernimiento, que nos dispone para el más. Y todos sabemos bien que, muchas veces, el más es el menos: es lo último, es lo difícil, es el descampado, es la cruz. El discernimiento de espíritus es un camino para hallar y seguir la voluntad de Dios. El documento final del sínodo hace alusión 69 veces a la palabra discernimiento. Y, aunque el discernimiento lleva implícito un método, es sobre todo un estilo de vida; es, sobre todo, una manera de situarnos, es una actitud vital que nos ubica de un modo determinado ante la realidad. Ese modo es en atención al acontecer de Dios en la historia.
El discernimiento eclesial, tal y como lo vivimos en nuestra espiritualidad y tal y como se ha vivido en este proceso sinodal, no es una técnica organizativa, sino una práctica espiritual. Hay que vivir en la fe, y supone acoger entonces la transversalidad de la escucha y la horizontalidad de la participación. Todos los creyentes estamos convocados, en este proceso sinodal, a vivir la plenitud de la vocación que cada uno ha recibido en la Iglesia. Cada persona, desde la plenitud de su identidad, es invitada a dar al mundo y a la Iglesia algo inédito. Las diversas vocaciones son únicas, son complementarias. Y todos, desde la verdad de la propia vocación, estamos convocados a la única vocación eclesial que emana del Evangelio.
Y esa única vocación eclesial que emana del Evangelio es: “Sígueme”. Se trata de un imperativo que nos desinstala, que nos pone en camino, que nos abre horizontes insospechados. Es el descampado del Reino que nos exige libertad y que nos exige asumir la existencia desprovistos de seguridades y de comodidades. Los procesos sinodales están en construcción y, con conciencia de nuestra misión de co-creadores, a lo que estamos invitados es a participar activamente para que esto no sea tema de élites. La sinodalidad es una andadura que nos conduce a desentrañar esas huellas de Dios en la realidad. De ahí, por ejemplo, la importancia de la pausa ignaciana. La travesía espiritual a la que estamos llamados sólo adquiere sentido en la medida en que nuestro corazón se va transformando en un corazón semejante al de Jesús, apasionado por Dios y apasionado por la humanidad.

PROCESO SINODAL, APOSTOLADO DE LA ESCUCHA
Doris Hernández
El camino sinodal “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión” fue inaugurado por el Papa Francisco en el Vaticano el 9 y 10 de octubre de 2021.
“Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión” fue el lema de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos convocada por el Santo Padre. Los trabajos tuvieron una duración de 3 años y se articularon en 3 fases (diocesana y nacional, continental y universal) a través de consultas y discernimiento.
“Queridos hermanos y hermanas, ¡buen camino juntos! Que podamos ser abiertos a las sorpresas del Espíritu Santo, a la gracia del encuentro, de la escucha recíproca. Con la alegría de saber que es el Señor quien primero viene a nuestro encuentro con su amor”, indicó el Papa en su cuenta de Twitter para acompañar a las diócesis en este proceso…
Con esta convocatoria, el papa Francisco invitó a toda la Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y su misión: “Precisamente el camino de la Sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”. “Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está contenido en la palabra “Sínodo”. Caminar juntos – Laicos, Pastores, Obispo de Roma – es un concepto fácil de expresar con palabras, pero no tan fácil de poner en práctica” ….
Pero… ¿De dónde viene la Palabra “Sínodo”?
‘Sínodo’ es una palabra antigua muy venerada por la Tradición de la Iglesia, que expresa el camino que recorren juntos todos los miembros del Pueblo de Dios. Se refiere al Señor Jesús que se presenta a sí mismo como “el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por mi” (Jn 14,6), y al hecho de que los cristianos, sus seguidores, en su origen fueron llamados “los discípulos del camino”.
La Sinodalidad es el estilo peculiar que califica la vida y la misión de la Iglesia expresando su naturaleza. Es el caminar juntos y el reunirse en asamblea del Pueblo de Dios, que es convocado por Jesús con la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Debe expresarse en el modo ordinario de vivir y obrar de la Iglesia.

“Si la Sinodalidad es el modo vivir de la Iglesia, y la Iglesia somos todos, ¿por qué queremos muchas veces alcanzar los metas solos…? Me pregunté a los inicios de este proceso…debí investigar sobre el logo creado sinodal para poder entender e iniciar el camino de cubrir, redactar y crear contenidos referentes al tema.
Pilares:
Las tres dimensiones del tema son la comunión, la participación y la misión. Estas tres dimensiones están profundamente interrelacionadas. Son los pilares vitales de una Iglesia sinodal. No hay un orden jerárquico entre ellas. Más bien, cada una enriquece y orienta a las
otras dos. Existe una relación dinámica que debe articularse teniendo en cuenta los tres términos.
Comunión: Dios reúne nuestros pueblos distintos, pero con una misma fe, mediante la alianza establecida por Jesucristo. Cada uno tenemos un rol que desempeñar en el discernimiento y la vivencia de la llamada de Dios a su pueblo.
Participación: El sínodo implicó una llamada a la participación de todos los que pertenecen al Pueblo de Dios -laicos, consagrados y ordenados- para que se comprometieran en el ejercicio de la escucha profunda y respetuosa de los demás.
Misión: La Iglesia existe para evangelizar. Nunca podemos concentrarnos en nosotros mismos. Nuestra misión es testimoniar el amor de Dios en medio de toda la familia humana. Este Proceso Sinodal tuvo una profunda dimensión misionera.
Su objetivo fue permitir a la Iglesia que pueda testimoniar mejor el Evangelio.
FASES DEL SÍNODO
Este sínodo se estructuró en 3 fases:
La fase 1- La Consulta al Pueblo de Dios: Consulta local-diocesana y Nacional
Primera Fase diocesana:
Entonces, La primera fase del Proceso Sinodal fue de escucha en las Iglesias locales:
Fue un proceso de escucha al Pueblo de Dios, diálogo y discernimiento para aclarar la voluntad de Dios y convocó al Pueblo de Dios para discernir sobre la Sinodalidad en la Iglesia.
Este ejercicio común fue, a la vez, un don y una tarea; al reflexionar juntos sobre el camino recorrido hasta ahora, …de esta manera los distintos miembros de la Iglesia pudieron:
1.– Aprender de las experiencias y perspectivas de los demás, guiados por el Espíritu Santo.
2.– Discernir los procesos para buscar la voluntad de Dios, iluminados por la Palabra de Dios y unidos en la oración.

3.– Seguir los caminos a los que Dios nos llama, hacia una comunión más profunda, una participación más plena y una mayor apertura para cumplir nuestra misión en el mundo, especialmente, con aquellos que viven en las periferias espirituales, sociales, económicas, políticas, geográficas y existenciales de nuestro mundo.
Todo esto… “En un mundo polarizado, que en su gran mayoría ha hecho a un lado a Dios”.!!!!
¡¡Pero no toca perder la esperanza, porque no defrauda nunca!!
¿Quién pudo participar en la fase diocesana?
Esta fase estuvo dirigida a los presbíteros, a los diáconos y a los fieles laicos de las Iglesias. También estuvieron invitados los consagrados y consagradas. Las comunidades religiosas, los movimientos de laicos, las asociaciones de fieles y otros grupos eclesiales que participaron en el Proceso Sinodal en el contexto de las Iglesias locales.
Con la ayuda del responsable diocesano, cada parroquia o en cada comunidad cristiana se formó uno o varios grupos de personas, representativos de la Iglesia en ese lugar. El objetivo fue que en esos grupos participaran las personas más comprometidas con el día a día de la comunidad, las personas que participan esporádicamente y también las personas que, siendo bautizadas, se sienten alejadas o marginadas de la vida de la Iglesia.
Esos grupos, dirigidos por un responsable, realizaron sus reuniones, con una periodicidad establecida, y dialogaron sobre el documento de trabajo, propuesto por la Secretaría General del Sínodo. Al acabar todas sus reuniones elaboraron una síntesis de las aportaciones que querían realizar y las enviaron al equipo de referencia en la diócesis.
El equipo de referencia reunió todas las aportaciones y elaboraron una síntesis. El resultado de su trabajo se envió, junto con todas las participaciones recibidas, al equipo coordinador de la Conferencia Episcopal de cada país.
Del mismo modo, la Conferencia Episcopal de cada país, realizó una síntesis de las aportaciones recibidas que se entregaron, a su vez, al Sínodo de los Obispos. Este material fue sintetizado y utilizado como base para la elaboración de un nuevo documento de trabajo que fue estudiado en la Fase continental.
PREGUNTAS
LA PREGUNTA FUNDAMENTAL DEL SÍNODO:
En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos caminan juntos.
¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos?
Al responder a esta pregunta, se invitó a:

Recordar nuestras experiencias: ¿Qué experiencias de nuestra Iglesia local nos recuerda esta pregunta?
Volver a leer estas experiencias con mayor profundidad… ¿Qué alegrías han aportado? ¿Cuáles son las dificultades y los obstáculos encontrados? ¿Qué heridas han revelado? ¿Cuáles son los conocimientos que han suscitado?
Recoger los frutos para compartirlos… ¿En qué parte de estas experiencias resuena la voz del Espíritu Santo? ¿Qué nos pide el Espíritu? ¿Cuáles son los puntos para confirmar, las perspectivas de cambio, los pasos a dar? ¿Dónde registramos un consenso? ¿Cuáles son los caminos que se abren para nuestra Iglesia local?
Al responder a estas preguntas, fue útil recordar que el “caminar juntos” se realiza de dos maneras profundamente interconectadas. En primer lugar, caminamos juntos como Pueblo de Dios. En segundo lugar, caminamos juntos como Pueblo de Dios, pero con toda la familia humana. Estas dos perspectivas se enriquecen mutuamente y fueron útiles para el discernimiento común hacia una comunión más profunda y una misión más fructífera.
DIEZ PREGUNTAS: 10 NÚCLEOS TEMÁTICOS… que fueron básicamente la guía del trabajo realizado.
1.COMPAÑEROS DE VIAJE
En la Iglesia y en la sociedad estamos codo con codo en el mismo camino. En nuestra Iglesia local, ¿quiénes son los que “caminan juntos”? ¿Quiénes son los que parecen más alejados? ¿Cómo estamos llamados a crecer como compañeros? ¿Qué grupos o personas quedan al margen?
2. ESCUCHA
Escuchar es el primer paso, pero requiere una mente y un corazón abiertos, sin prejuicios.
¿Cómo nos habla Dios a través de voces que a veces ignoramos? ¿Cómo se escucha a los laicos, especialmente a las mujeres y a los jóvenes? ¿Qué facilita o inhibe nuestra escucha? ¿En qué medida escuchamos a los que están en las periferias? ¿Cómo se integra la contribución de los consagrados y consagradas? ¿Cuáles son algunas de las limitaciones de nuestra capacidad de escucha, especialmente hacia aquellos que tienen puntos de vista diferentes a los nuestros?
¿Qué espacio damos a la voz de las minorías, especialmente de las personas que sufren pobreza, marginación o exclusión social?
3. HABLAR CLARO

Todos estuvieron invitados a hablar con valentía, con libertad, verdad y caridad. ¿Qué es lo que permite o impide hablar con valentía, franqueza y responsabilidad en nuestra Iglesia local y en la sociedad? ¿Cuándo y cómo conseguimos decir lo que es importante para nosotros? ¿Cómo funciona la relación con los medios de comunicación locales (no sólo los católicos)? ¿Quién habla en nombre de la comunidad cristiana y cómo se lo elige?
4. CELEBRACIÓN
“Caminar juntos” sólo es posible si se basa en la escucha comunitaria de la Palabra y la celebración de la Eucaristía.
¿De qué manera la oración y las celebraciones litúrgicas inspiran y guían realmente nuestra vida común y misión en nuestra comunidad? ¿De qué manera inspiran las decisiones más importantes? ¿Cómo se promueve la participación activa de todos los fieles en la liturgia? ¿Qué espacio se da a la participación en los ministerios de lector y acólito?
5. COMPARTIR LA RESPONSABILIDAD DE NUESTRA MISIÓN COMÚN
La Sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, a la cual todos los miembros están llamados a participar. Puesto que todos somos discípulos misioneros, ¿cómo está llamado cada bautizado a participar en la misión de la Iglesia? ¿Qué impide a los bautizados poder ser activos en la misión? ¿Qué áreas de la misión estamos descuidando? ¿Cómo apoya la comunidad a sus miembros que sirven a la sociedad de distintas maneras (compromiso social y político, investigación científica, educación, promoción de la justicia social, protección de los derechos humanos, cuidado del medio ambiente, etc.)? ¿De qué manera la Iglesia ayuda a estos miembros a vivir su servicio a la sociedad de forma misionera? ¿Cómo se realiza el discernimiento sobre las opciones misioneras y quién lo hace?
6. EL DIÁLOGO EN LA IGLESIA Y LA SOCIEDAD
El diálogo requiere perseverancia y paciencia, pero también permite la comprensión recíproca. ¿En qué medida los distintos pueblos que forman nuestra comunidad se reúnen para dialogar? ¿Cuáles son los lugares y las herramientas de diálogo dentro de nuestra Iglesia local? ¿Cómo promovemos la colaboración con las diócesis vecinas, las comunidades religiosas de la zona, las asociaciones y los movimientos laicales, etc.? ¿Cómo se abordan las divergencias de puntos de vista, los conflictos y las dificultades? ¿A qué problemáticas específicas de la Iglesia y de la sociedad debemos prestar más atención? ¿Qué experiencias de diálogo y colaboración tenemos con creyentes de otras religiones y con los que no tienen pertenencia religiosa?
¿Cómo dialoga y aprende la Iglesia con otros sectores de la sociedad: con la política, ¿la economía, la cultura, la sociedad civil y las personas que viven en la pobreza?
7. ECUMENISMO

El diálogo entre cristianos de diferentes confesiones, unidos por un mismo bautismo, ocupa un lugar especial en el camino sinodal. ¿Qué relaciones mantiene nuestra comunidad eclesial con miembros de otras tradiciones y confesiones cristianas? ¿Qué compartimos y cómo caminamos juntos? ¿Qué frutos ha generado el caminar juntos? ¿Cuáles son las dificultades?
¿Cómo podemos dar el siguiente paso para caminar juntos?
8. AUTORIDAD Y PARTICIPACIÓN
Una Iglesia sinodal es una Iglesia participativa y corresponsable. ¿Cómo puede identificar nuestra comunidad eclesial los objetivos a perseguir, el modo de alcanzarlos y los pasos a dar? ¿Cómo se ejerce la autoridad o el gobierno dentro de nuestra Iglesia local? ¿Cómo se ponen en práctica el trabajo en equipo y la corresponsabilidad? ¿Cómo se realizan las evaluaciones y quién las realiza? ¿Cómo se promueven los ministerios laicales y la responsabilidad de los laicos?
¿Hemos tenido experiencias fructíferas de Sinodalidad a nivel local? ¿Cómo funcionan los órganos sinodales a nivel de la Iglesia local (Consejos Pastorales en las parroquias y diócesis, Consejo Presbiteral, etc.)? ¿Cómo podemos favorecer un enfoque más sinodal en nuestra participación y liderazgo?
9. DISCERNIR Y DECIDIR
En un estilo sinodal tomamos decisiones a través del discernimiento de aquello que el Espíritu Santo dice a través de toda nuestra comunidad. ¿Qué métodos y procedimientos utilizamos en la toma de decisiones? ¿Cómo se pueden mejorar? ¿Cómo promovemos la participación en el proceso decisorio dentro de las estructuras jerárquicas? ¿Nuestros métodos de toma de decisiones nos ayudan a escuchar a todo el Pueblo de Dios? ¿Cuál es la relación entre la consulta y el proceso decisorio, y cómo los ponemos en práctica? ¿Qué herramientas y procedimientos utilizamos para promover la transparencia y la responsabilidad? ¿Cómo podemos crecer en el discernimiento espiritual comunitario?
10. FORMARNOS EN LA SINODALIDAD
La Sinodalidad implica receptividad al cambio, formación y aprendizaje continuo. ¿Cómo forma nuestra comunidad eclesial a las personas para que sepan cada vez más caminar juntos, escucharse unos a otros, participar en la misión y dialogar? ¿Qué formación se ofrece para promover el discernimiento y el ejercicio de la autoridad de forma sinodal?
Estas preguntas fueron trabajadas en 10 sesiones de la fase diocesana sinodal.
¿Pero, qué pasó después de que se celebró esta fase diocesana?

La asamblea y el debate en cada diócesis finalizó con el envío de un documento a las respectivas conferencias episcopales. Estas redactaron un documento nacional y transmitieron al Vaticano también los textos diocesanos. Con esos datos, la secretaría general del Sínodo elaboró un primer documento de trabajo que estudiaron las conferencias continentales de obispos. De este modo, el proceso continuó con reuniones pre-sinodales a nivel continental para dar espacio a la más amplia participación posible y los 7 documentos finales sirvieron para preparar el Instrumentum laboris (instrumento de trabajo) que se entregó a la asamblea de obispos.
IGLESIA EN COLOMBIA
SINTESIS DEL SINODO DE LA SINODALIDAD EN COLOMBIA
Los resultados de la consulta sinodal son un diagnóstico de cómo se percibe la Iglesia en general. La articulación entre la pregunta fundamental y los 10 núcleos temáticos permitió revisar y rememorar las actividades evangelizadoras de cada jurisdicción, determinando cómo se realiza en la actualidad el “caminar juntos”.
1.Compañeros de viaje.
En términos generales, se valora el papel histórico que la Iglesia -como actor clave en la sociedad civil- ha tenido en la evangelización, en la promoción humana de las comunidades y en los procesos de paz y de reconciliación, en medio de realidades difíciles. De manera particular, es muy marcado su liderazgo en el campo educativo, la asistencia social, el desarrollo de la cultura y la defensa de la vida humana en temas como el aborto, la eutanasia y el suicidio asistido, entre otros.
2.Escuchar.
La Iglesia, cuyo paradigma es la misión, ha recibido en muchas ocasiones el clamor de los pobres y las necesidades de los excluidos.
Sin embargo, algunos no se han sentido acogidos para el diálogo cuando quieren dar a conocer sus ideas sobre los planes pastorales, una mejor administración eclesiástica o perspectivas de cambio que sean incluyentes. Diversas iniciativas se han adelantado en Colombia con los jóvenes y las mujeres, pero no siempre se puede llegar a todos por la limitación en el número de servidores, de tiempo y de recursos. Los consagrados y consagradas han realizado procesos importantes en esta labor y, en general, las comunidades religiosas gozan de especial aprecio por la riqueza de sus carismas y su rol en la evangelización en todos los aspectos de la vida del pueblo colombiano.
3.Tomar la palabra.
La comunicación dentro y fuera a veces es compleja porque no siempre se han hecho ejercicios de escucha. Al respecto, algunos manifestaron aún reservas para expresarse ante sus pastores, por temor a ser señalados como contradictores, cuando, por el contrario, todos están llamados a reconocer sus errores, equivocaciones y ser capaces de vivir una vida fraterna, en la que las críticas se conviertan en espacios de aprendizaje.

Generalmente, han entendido que las decisiones de los ordenados en el ministerio son incontrovertibles: “Lo que digan los sacerdotes, eso está bien”. Esto ha provocado la concepción piramidal según la cual los laicos no podrían reclamar participación en los procesos evangelizadores, sino únicamente atención espiritual de las autoridades eclesiásticas. Si bien es cierto que en circunstancias puntuales la Iglesia se ha pronunciado claramente, denunciando los pecados sociales, se percibe que este tema es cada vez más evitado. Habitualmente, quienes hablan en nombre de la comunidad cristiana son los ministros y en ocasiones la relación con los medios de comunicación no ha dejado buenas experiencias. En este aspecto, hay prevenciones de ambas partes.
4.Celebrar.
En el caminar juntos, la oración, la devoción a la Virgen María como discípula misionera y oyente de la Palabra de Dios, los ejercicios de Lectio Divina y la celebración litúrgica inspiran el sentido de pertenencia; en este último aspecto, se valora positivamente la versión colombiana de los leccionarios y el Misal.
Los consultados han expresado que les gusta ver a los miembros eclesiales cuando se dedican a la vida espiritual esmerada, a la participación activa de los sacramentos y a la vivencia del encuentro personal y profundo con Jesucristo. Reconocen que la Iglesia ha tomado muchas decisiones importantes a la luz del Evangelio, pero también reclaman que algunas otras surgen unilateralmente por capricho o imposición, sin recurso al diálogo. Es evidente que crece la conciencia de la necesaria vinculación activa de los laicos en la liturgia. En el ministerio extraordinario de la comunión, el acolitado y el lectorado, aunque existen varias resistencias.
5.Corresponsables en la misión.
Varios perciben demasiada concentración en la celebración ritual de los sacramentos y que en los procesos para recibir estos se privilegia los límites territoriales y el cumplimiento de requisitos de oficina. Sin embargo, fieles comprometidos han reconocido que cada vez son más frecuentes las convocatorias para que todos los bautizados se sientan parte activa de la misión, descubriéndose partícipes de los procesos que en los últimos años se han implementado en Colombia.
También se resaltó que, en la última década, la Iglesia ha alentado la conformación de movimientos apostólicos y grupos de servidores, que tienen especial énfasis en el kerigma a través de retiros espirituales de fines de semana, aunque no siempre con un itinerario establecido.
En general, la mayoría de comunidades eclesiales sienten el llamado a la misión y reconocen el don de la palabra en sus pastores, pero en algunos casos se quejan de su falta de generosidad en cuanto al tiempo y las iniciativas para llegar a los alejados e indiferentes.
Consultados que tienen especiales misiones dentro de la Iglesia, tanto laicos como pastores y consagrados, han expresado sentirse solos en sus tareas de defensa de la Casa Común, los Derechos Humanos, la justicia social, el trabajo con los pobres y la evangelización de la política, como si algunos temas no estuvieran en el corazón de todos. Al respecto, varias iniciativas entre profesionales han tenido acogida, aclarando que no son comunes.
6.Dialogar en la Iglesia y en la sociedad.

Hay quienes reconocen que, como es evidente en el proceso sinodal, se están buscando lugares y modalidades de diálogo. Muchos agentes de pastoral muestran mayor disposición a la escucha y a la solución de conflictos y divergencias; sin embargo, existe aún la intransigencia. La colaboración entre diócesis no siempre es clara, aunque, en ciertas actividades puntuales, encuentran ayuda. La interacción con quienes profesan otras religiones está marcada por el prejuicio y por cierto “fundamentalismo católico” que se cierra a esta diversidad; varios participantes no creyentes manifestaron indiferencia ante los proyectos ofrecidos, porque se desarrollan desde el proselitismo y no desde la cultura del encuentro.
Se ha valorado que la Iglesia en Colombia busca interactuar con otros sectores de la sociedad civil y aprender de estas experiencias. Históricamente, ha estado en el origen de muchas organizaciones, asociaciones, voluntariados e iniciativas de incidencia social, algunas de las cuales sigue gestionando. Actualmente, participa en mesas de diálogo y concertación en temas de paz, educación, libertad religiosa, defensa de la vida y promoción humana integral.
7.Con las otras confesiones cristianas.
Existe una gran prevención y desconocimiento del diálogo ecuménico. Las iglesias cristianas históricas, presentes en Colombia, que participaron, manifestaron no sentirse acogidas en la diversidad y ser objeto de discriminación. En la mayoría de jurisdicciones eclesiásticas no hubo consulta con los no católicos (pentecostales, protestantes y evangélicos), pues se evidenció la dificultad para entablar relaciones, sobre todo por el tono beligerante y polemista que suelen usar algunas de estas entidades religiosas; sin embargo, donde hubo, manifestaron que “muchos católicos creen, pero no viven lo que creen”.
8.Autoridad y participación.
Cuando se trata de trazar objetivos en la misión, a quienes se les preguntó, manifestaron que no siempre son tenidos en cuenta. Muchos no conocen los planes evangelizadores de las diócesis y de las parroquias. Otros creen que estos no existen porque más que un programa o proyecto, se visibilizan actividades puntuales, algunas veces sin conexión y armonía en su conjunto. Hay sacerdotes que promueven la conformación de los consejos pastorales y económicos en las parroquias a su cargo, pero otros consideran que estos temas no son de incumbencia de todos y que es más práctico no tenerlos o decidir entre pocos.
La colaboración de los laicos, en ocasiones, está limitada a realizar actividades económicas y de beneficencia. Varios de los más comprometidos reconocen la apertura que ha habido en los últimos años en las asambleas de servidores, en las que se proyecta la acción evangelizadora y se evalúa su incidencia; sin embargo, a veces puede limitarse a una participación solo de número.
9.Discernir y decidir

Ante la pregunta formulada sobre si se sienten vinculados en la toma de decisiones en la Iglesia, no todas las respuestas fueron afirmativas, pues concluyen que parte de los fieles y de los pastores ha entrado en pasividad y, en muchas ocasiones, parecieran solo limitarse al cumplimiento de ciertos deberes. Según su parecer, la Iglesia propone sin grandes riesgos, ejecuta sin mayor generosidad y no es totalmente clara en la inversión económica de las contribuciones que recibe. El laico se reconoce muy crítico y, a veces, poco incluido; por esto se va acomodando a lo que se le ofrece.
En otras ocasiones, no quiere comprometerse, porque privilegia una religiosidad individualista y desarraigada. En algunos casos, aunque han sido interpelados sobre la conveniencia o no de un proyecto evangelizador, a la postre se han tomado decisiones contrarias; no siempre perciben que sus deseos y anhelos se cumplen.
Algunos presbíteros manifiestan poco tiempo para atender a los compromisos, pues a las actividades pastorales se suman las obligaciones administrativas, un gran número de población católica, la incomprensión de los feligreses, la escasez vocacional y el cansancio propio por el activismo y la presión social.
10. Formarse en la Sinodalidad.
Fue resaltado que la Iglesia ha implementado diversos y numerosos programas de formación, en todos los estados de vida, que no siempre son aprovechados. Pocos conocen el tema de la Sinodalidad y quisieran saber más. Varios se han cuestionado por ciertos estilos que se perciben en los seminarios y casas de formación al sacerdocio, que parecieran encaminar a los futuros ordenados hacia una vida acomodada, se les observa muy “encerrados en su mundo” y a veces no dispuestos al trabajo en las periferias, sino a la celebración ritual.
También se ha manifestado que algunos agentes de pastoral tienden a clericalizar al laico y por ello existe la percepción de que quienes ejercen ciertos ministerios y carismas tienen más autoridad, no muy bien empleada.
Ver video entrevista al padre Ramiro Antonio López, director del departamento de animación misionera de la Conferencia Episcopal de Colombia- CEC, año 2022, conclusiones fase diocesana-nacional.
PRIMER VIDEO…. https://youtu.be/DEZp0g5wPvE
Retomando, la Iglesia en Colombia también se preguntó….
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu Santo en la Iglesia colombiana para crecer en nuestro “caminar juntos”?
La Iglesia en Colombia, tras la atenta consulta realizada a los convocados al camino sinodal e implorando el auxilio del Espíritu Santo para escuchar su voz, recoge los frutos de este proceso, valora la historia que ha recorrido para predicar a Cristo, reconoce los esfuerzos actuales por llevar a cabo su labor evangelizadora y atiende a los sueños y esperanzas que han sido expresados sobre su futuro.
Los consultados durante el proceso sinodal coincidieron en que la Iglesia está llamada a dar los siguientes pasos:

1.Conversión permanente, integral y sincera.
Existe un grupo considerable de ministros ordenados, fieles laicos y consagrados que demuestran su entrega total a la misión, pero también otro que transmite la idea de una Iglesia jerárquica y acomodada al poder, que recibe críticas negativas como “ausentismo, activismo paralelo a lo eclesial, intereses propios y no eclesiales”, falta de generosidad con el tiempo para la evangelización, poca delicadeza en la atención con calidez humana y escasa mística y pasión por el anuncio del Reino de Dios.
Por esto, urge la conversión, para que sean un verdadero testimonio de coherencia en la vida cristiana, que los lleve a vencer todo asomo de clericalismo y autosuficiencia, con el fin de estar cada vez más cerca de las personas en general y particularmente de los pobres y excluidos, por quienes Jesús ha tenido especial predilección. Los laicos desean ver, en los ministros ordenados y en la vida consagrada, un ejemplo concreto de santidad; que crean lo que prediquen, celebren los sacramentos con decoro y dignidad, preparen la homilía con dedicación. Anhelan obispos cercanos a los sacerdotes, a la vida religiosa y a los fieles, de modo que esa proximidad ayude a superar la resistencia a la autoridad eclesiástica, abone el camino de la obediencia y evite la desconexión que muchos servidores tienen con respecto a la vida diocesana. Esperan una mayor acogida por parte de los ministros ordenados, religiosos y religiosas.
2. Formación inicial al ministerio ordenado.
No solo académicamente sino procurando mayor discernimiento vocacional, desde un estilo de vida fraterna, que esté impregnada de una eclesiología del Pueblo de Dios. Así, favorece la participación activa y una espiritualidad de Sinodalidad que privilegie el encuentro con Jesucristo, la cercanía con los excluidos, la madurez afectiva, el desmonte de pretensiones de poder y la conformación de comunidades eclesiales incluyentes.
3. Procesos de formación permanente para los ministros ordenados.
Guiados por la fraternidad y ayuda mutua entre sí y con los laicos. De manera general, para responder a los nuevos desafíos sociales y eclesiales; y específicamente, para procurar una mejor preparación y realización de la homilía, motivo de inconformidad de muchos participantes, quienes notan deficiencias en la predicación, pues se dedica a temas no relacionados con la Palabra de Dios y a la doctrina de la Iglesia, o es desconectada con la vida cotidiana de las personas.
4. Cultivar la Sinodalidad entre los miembros del Pueblo de Dios.
De modo que se fomente la capacidad de diálogo y de escucha a la luz del Evangelio y se presenten itinerarios de formación humana y cristiana con este enfoque. Para ello, es necesario unificar criterios litúrgicos y de acción evangelizadora, enseñar la importancia de la cercanía de los pastores, así como adoptar métodos incluyentes que vinculen a los fieles laicos en el discernimiento y toma de decisiones consensuadas. Además, se requiere trazar estrategias efectivas para acoger a poblaciones marginadas y diversas; facilitar procesos de reconciliación personal, eclesial y social que ayuden a la sanación, el perdón y la consecución de la paz.

5. Renovación de la estructura parroquial.
La parroquia está llamada a asumir (o continuar) seriamente un proceso de conversión que no se limite a mantener lo existente, sino que avance en dirección evangelizadora, creando comunidades de discípulos misioneros, incentivando una mentalidad de Iglesia en salida y ofreciendo propuestas formativas de promoción integral e inspiración catecumenal.
Se pide que los pastores trabajen mancomunadamente con los fieles laicos, generando espacios de encuentro con Jesucristo resucitado, en los que se pueda vivir de una manera más espiritual y menos mundana, en los que haya cálida acogida, atención personalizada, procesos
de escucha, celebración consciente de los sacramentos, predicación de la recta e íntegra doctrina, lectura asidua y orante de la Palabra de Dios, esmerada devoción eucarística y mariana, purificación de la religiosidad popular y defensa y protección de la vida humana desde su nacimiento hasta la muerte. En el mismo aspecto, se pide evaluar y renovar con periodicidad los cargos de autoridad y servicio que pueden perder su eficacia con el paso de los años.
6. Fortalecer la participación y la corresponsabilidad.
Un clamor constante es la necesidad de renovar las estructuras eclesiales para lograr mayor presencia de los laicos, especialmente del liderazgo de la mujer, no solo en la ejecución de actividades concretas, sino en los procesos de evangelización y en organismos eclesiales como la cancillería diocesana.
Esto requiere vencer la barrera del prejuicio que les ha infantilizado y evitar la “clericalización”, de modo que se entienda el carisma como servicio y no como ejercicio de poder. En este sentido, es importante incentivar su colaboración tanto en la programación, proyección y consulta de los planes pastorales y misioneros en las parroquias y las jurisdicciones, como en el ejercicio de la ministerialidad abierta y de la instituida (catequista, lector y acólito), promoviendo la dimensión social y eclesial de sus profesiones y oficios, bien sea técnicos o empíricos. Reconocer y valorar más el diaconado permanente y este, a ser consciente de su esencia que no se reduce al aspecto litúrgico.
7. Administración transparente y enfocada a la evangelización.
Un paso decisivo es la integración de fieles laicos idóneos y competentes en los organismos de participación tales como los consejos de asuntos económicos, los organismos diocesanos de pastoral y las asambleas sinodales permanentes. Algunos han solicitado, incluso, que el colegio de consultores tenga cooperación laical. También se ha pedido incorporarlos a los mecanismos de manejo de bienes y a otros asuntos económicos a nivel diocesano y parroquial, así como a la rendición de cuentas, de modo que se favorezca la colaboración, una mayor transparencia y el correcto uso de los bienes materiales, que incluya aumentar la financiación de proyectos pastorales y no solo gastos de personal y ejercicio de funcionamiento.
8. Privilegiar el futuro generacional del Pueblo de Dios.

Se pide avanzar en la predilección evangelizadora de los niños, adolescentes y jóvenes, que incentive el sentido de pertenencia, sin desconocer sus sensibilidades y lenguajes. Toda jurisdicción y comunidad parroquial y diocesana está llamada a tener un programa claro de atención y promoción humana y espiritual de esta población, que no solo esté concentrado en el itinerario presacramental y postsacramental (donde lo hay). Al respecto, en las catequesis de iniciación cristiana además de fomentar el conocimiento del Catecismo, se solicita asumir nuevos métodos, de modo que transmitan tanto la experiencia del encuentro con Jesús resucitado como la enseñanza doctrinal, y estén encaminados a presentar un rostro eclesial más humano, solidario y misericordioso, evitando caer en el relativismo frente a temas morales y sociales.
9. Afrontar la escasez vocacional y la crisis de las familias.
Ante los desafíos que presenta el relativismo moral, la ideología de género y doctrinas contrarias a la fe, la pastoral respectiva está llamada a un trabajo de mayor compromiso desde el ministerio ordenado y la vida religiosa interactuando con las familias, parroquias, movimientos apostólicos y jurisdicciones en general. Frente a las vocaciones, se invita a abrirse a las inquietudes que al respecto surgen en la vida adulta y entre profesionales; y a las familias se les debe ofrecer una pastoral más esmerada y robusta en sus proyectos y expectativas, dedicando tiempo y financiación para enfrentar el gran reto que supone la situación actual, en la que se espera de la Iglesia un apoyo efectivo.
10. Evangelización incluyente.
Los participantes piden que la Iglesia venza los prejuicios y no tema atender pastoralmente o entablar un diálogo acogedor con la “población LGBTIQ+”, así como con la diversidad religiosade manera particular, los cristianos no católicos-, diseñando e implementando nuevas herramientas para un ecumenismo con profundización más catequética; con los miembros de otras religiones y espiritualidades e incluso los indiferentes.
También hay un fuerte reclamo de que se acompañe con mayor decisión a las poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, migrantes, habitantes de calle, divorciados vueltos a casar, parejas en unión libre, personas en situación de prostitución, en condición de discapacidad, con enfermedades mentales, con capacidades distintas, vendedores informales, privados de la libertad, farmacodependientes y adictos a la pornografía, al alcohol o a los juegos de azar.
11. Saber comunicar y comunicarnos.
Otro avance importante en la misión evangelizadora es la integración de las tecnologías en las comunidades eclesiales. Además, se hace necesaria la formación a todos los fieles en el modo como se pueden aprovechar los entornos digitales en estos contextos, sin que esto afecte la participación presencial y activa del pueblo de Dios en la acción litúrgica.
12. Orientar los movimientos apostólicos.
En armonía con los planes evangelizadores… Las parroquias (especialmente los pastores) están llamados a afrontar el actual desafío incentivando su participación, en consonancia con la autoridad episcopal, invitándolos a acogerse a la recta doctrina y brindándoles un acompañamiento cercano para evitar todo tipo de fundamentalismo y aislamiento.

13. Inculturación de la liturgia.
Se considera que es frecuente asimilar la acción sacramental con los intereses económicos de los pastores, cuando no de sus deseos de poder y competencias. Un avance relevante será trabajar para que esta celebración no esté cargada ni de esnobismos ni de tradicionalismos, sino que sea viva, consciente, espiritual y participativa, sin descartar nuevos escenarios (como, por ejemplo, los centros comerciales). Se escucharon voces que piden la integración de lenguaje de señas y sistema braille. Asimismo, varias jurisdicciones, en donde existe una fuerte presencia de población indígena y afrodescendiente, sueñan con la inclusión más efectiva y
adaptada de la riqueza cultural de estos pueblos, no solo a través del uso de sus cantos y dialectos, sino mediante la promoción de vocaciones sacerdotales y religiosas de origen étnico.
14. Implementar entornos protectores y seguros en la Iglesia.
En pro de garantizar ambientes confiables para los niños, adolescentes y adultos vulnerables, se solicita acoger una cultura del cuidado por parte de todos los agentes de pastoral. Asimismo, es urgente propiciar el apoyo y acompañamiento a las víctimas de abusos sexuales, de poder y de conciencia, a través de protocolos que permitan su sanación integral, el redescubrimiento del sentido de la vida, el retorno a los ámbitos eclesiales, la no revictimización, la colaboración con las instancias civiles y judiciales en los procesos relacionados y una formación más vinculante, que encamine hacia la madurez afectiva a los seminaristas, religiosos, religiosas y sacerdotes.
15. Incentivar enfoques sociales y culturales en la evangelización.
Se espera que la Iglesia promueva la defensa de los derechos humanos, la reforma agraria, una pastoral en el ámbito de la política, con acompañamiento espiritual a los gobernantes del orden nacional y local, que no deje solas a las comunidades golpeadas por la violencia y que retome su voz profética al denunciar las injusticias en el entorno del capitalismo deshumanizador, el narcotráfico, el microtráfico y la corrupción.
Es necesario también que apoye, con la iluminación de su Doctrina Social, la labor de los líderes sociales, los sindicalistas, los voluntariados y las víctimas en todas sus formas, por diferentes causas y actores. Otro espacio al que es importante prestarle atención es el de la ciencia, el arte, la cultura, el deporte y la historia, reconociendo este patrimonio como un medio para llegar a las personas indiferentes y alejadas.
16. Pastoral diversificada.
Algunos sectores específicos de la población piden a la Iglesia visibilizar más su acción social, ser menos asistencialista y con mejor promoción del desarrollo humano integral, pues el trabajo social de muchas parroquias suele reducirse a entrega de mercados y no siempre se generan procesos de evangelización. La población rural (agricultores y pescadores), que se ve abandonada por parte de las autoridades del Estado, reclama un apoyo espiritual constante con lenguajes accesibles.

Los enfermos y adultos de la tercera edad solicitan ayuda comprometida de los servidores, venciendo el desgano y la insensibilidad. Las familias sueñan con una pastoral educativa articulada con las respectivas secretarías departamentales y las instituciones de enseñanza, que permita seguir cultivando la identidad y doctrina católica, y el acompañamiento espiritual, sin olvidar que es el párroco el capellán natural de las mismas en su territorio.
También los jóvenes universitarios han solicitado incrementar esta presencia en sus instituciones de educación superior, a través de proyectos de evangelización acordes a su edad, nivel de formación y expectativas. Se espera una integración más efectiva y vinculante de la vida consagrada y el diaconado permanente con los presbíteros, pues los primeros perciben que son incorporados a actividades de apostolado solo por interés pasajero.
Finalmente, la fuerza pública y la policía también necesitan respaldo con más capellanes y fieles laicos para afianzar los valores que promueven el orden social y el bien común.
17. Cuidado de la casa común.
Además de la actual situación de cambio climático y aumento del interés por salvaguardar el planeta, se ha evidenciado un paulatino desplazamiento de la población del sector rural al urbano que sigue planteando desafíos.
Es reiterativa la solicitud de una pastoral que promueva decididamente la ecología integral, tanto humana como ambiental, que ayude a vencer la indiferencia con respecto a estos temas. Así, la Iglesia, a nivel diocesano y parroquial, ya sea en el campo o en la ciudad, está llamada a liderar programas de formación y proyección que impulsen; por ejemplo, la preservación de los recursos naturales, la protección de la fauna y la flora, la agricultura familiar campesina, el reciclaje, de modo que se desincentive la deforestación, la cultura del descarte, el utilitarismo y las actividades extractivas que atentan contra el medio ambiente.
SEGUNDO VIDEO TRABAJO EN ROMA XVI ASAMBLEA DE OBISPOS 2023
Etapa Continental: diálogo y discernimiento, entre las iglesias de la misma región geográfica.
Veamos ahora algo sobre la etapa continental…El objetivo fue dialogar a nivel continental sobre el texto del Instrumentum laboris y realizar así "un nuevo acto de discernimiento a la luz de las particularidades culturales de cada continente". Cada reunión continental de los Episcopados nombró a su vez, un responsable que actuó como referente con los propios Episcopados y la Secretaría del Sínodo.
ARTICULO VATICAN NEWS-referente al documento para la fase continental del sínodo
Sebastián Sansón Ferrari – Ciudad del Vaticano
No es un documento conclusivo ni del Magisterio de la Iglesia, tampoco el informe de una encuesta sociológica. No presenta la formulación de indicaciones operativas, de metas u objetivos, ni la elaboración completa de una visión teológica.

El Documento para la Fase Continental del Sínodo (DEC), es un elemento orientativo, de trabajo, de referencia, para la nueva etapa del proceso sinodal que comenzó el Santo Padre Francisco en octubre de 2021 y se extiende hasta el 2024.
Está compuesto por cuatro capítulos:
El primero, “La experiencia del proceso sinodal”, ofrece una narración de la experiencia de Sinodalidad vivida a partir de la consulta al Pueblo de Dios en las Iglesias locales y del discernimiento de los Pastores en las Conferencias Episcopales. Traza un esquema, describe las dificultades y recoge los frutos más significativos.
El segundo capítulo, titulado “A la escucha de las Escrituras”, presenta un icono bíblico (la imagen de la tienda con la que inicia el capítulo 54,2 del libro de Isaías) “Ensancha el espacio de tu tienda, extiende los toldos de tú morada, no los restrinjas, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas”. y propone una clave de interpretación de los contenidos a la luz de la Palabra. Los inserta en el marco de una promesa de Dios que se convierte en vocación para su Pueblo y su Iglesia: “¡Ensancha el espacio de tu tienda!”. Plantean que la tienda es un espacio de comunión.
En la tercera sección, “Hacia una Iglesia sinodal misionera”, articula las palabras clave del proceso sinodal (Comunión, participación, misión) con los frutos de la escucha a los fieles.
Los frutos se estructuran en torno a cinco “tensiones creativas” interrelacionadas: la escucha, como apertura a la acogida a partir de un deseo de inclusión radical; el impulso hacia la misión; la corresponsabilidad de todos los bautizados para la misión; la construcción de posibilidades concretas para vivir la comunión, la participación y la misión a través de instituciones que incluyan a personas debidamente formadas y sostenidas por una espiritualidad viva; la liturgia, que permite el ejercicio de la participación y alimenta, con la Palabra y los sacramentos, el impulso hacia la misión.
Por último, el cuarto capítulo, “Próximos pasos”, considera dos horizontes temporales distintos. El primero es el de largo plazo, en el que la Sinodalidad toma la forma de una “perenne llamada a la conversión personal y a la reforma de la Iglesia”. El segundo, al servicio del primero, pero a corto plazo, centra su atención en los encuentros de la etapa continental que se están viviendo.
En las Asambleas Continentales se elaboraró un documento final que se envió en marzo de 2023 a la Secretaría del Sínodo. Paralelamente a las reuniones continentales, también se celebraron Asambleas Internacionales de especialistas, que pudieron enviar sus contribuciones. Por último, se redactó un segundo Instrumentum Laboris, que se publicó en junio de 2023.
¿Por qué hay dos Instrumentum laboris del Sínodo de 2023?
En el Sínodo de 2023 hay dos Instrumentum laboris (documentos de trabajo) que resultan de consultar a las Iglesias locales (fase diocesana) y a las Iglesias a nivel continentes o regiones (fase continental).

Los dos Instrumentum laboris los elaboró la Secretaría General Permanente del Sínodo: el primero se publicó en septiembre de 2022 y el segundo se publicó en junio de 2023, y los dos textos se enviaron a los padres sinodales antes de la Asamblea de octubre de 2023.
Ambos textos sirvieron para iniciar las discusiones de los miembros participantes y focalizar sus trabajos.
Discípulo es el que escucha misionero es el que se levanta
Documento Final 2024:
El 26 de octubre del 2024, se dio a conocer el Documento Final que sintetiza lo trabajado por los padres y las madres sinodales durante las dos sesiones de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo, así como los resultados más destacados del proceso de reflexión y consulta que vivió la Iglesia Universal desde el año 2021, cuando el Papa Francisco convocó el Sínodo sobre la Sinodalidad.
El gran protagonista en todo este trabajo sinodal ha sido la acción del Espíritu Santo…El papa Francisco para este trabajo sinodal propuso a la Iglesia Universal una oración para invocar al Espíritu Santo antes de iniciar alguna labor sobre este tema. Recordémosla:
Ven, Espíritu Santo,
Tú que suscitas lenguas nuevas
Y pones en los labios palabras de vida, Líbranos de convertirnos en una Iglesia de museo, Hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro.

Ven en medio nuestro,
Para que en la experiencia sinodal
No nos dejemos abrumar por el desencanto,
No diluyamos la profecía,
No terminemos por reducirlo todo A discusiones estériles.
Ven, Espíritu de amor, Dispón nuestros corazones a la escucha.
Ven, espíritu de santidad, Renueva al Santo Pueblo de Dios.
Ven, Espíritu creador,
Renueva la faz de la tierra.
El proceso sinodal en América Latina, al igual que en otras partes del mundo, se vivió como una experiencia espiritual y eclesial que buscó una nueva forma de ser Iglesia, enfatizando la escucha, el discernimiento y la colaboración de todos los fieles.
El método sinodal se está implementando en diversos procesos, y se han organizado encuentros regionales y continentales para compartir experiencias y reflexiones.
En nuestro país la Conferencia Episcopal de Colombia conformó un equipo Nacional Sinodal cuya finalidad es Servir a la formación, acompañamiento e implementación de las conclusiones del Sínodo en la Iglesia Colombiana siguiendo el itinerario hasta el año 2028, con el fin de que la sinodalidad sea la fuerza que siga dinamizando la acción evangelizadora.
Teniendo en cuenta que muchas de las Iglesia particulares han tenido experiencia de sinodalidad en la acción evangelizadora que se realiza, mediante los diversos planes y procesos pastorales, tales como: la implementación de organismos de participación y decisión, espacios de discernimiento, diálogo, evaluación y programación y la realización de asambleas de pastoral diocesanas y parroquiales.
¿Cómo pueden las comunidades locales participar en este proceso de implementación?
A través de la creación y fortalecimiento de consejos pastorales, la formación en Sinodalidad, la promoción del discernimiento comunitario y la consolidación de espacios de diálogo y corresponsabilidad en la vida parroquial y diocesana, entre otros…
Respondiendo también a esta pregunta, entrevistamos a monseñor Daniel Delgado, vicario de evangelización de la arquidiócesis de Bogotá, quien nos relata la implementación del sínodo en esta Iglesia particular:
TERCER VIDEO Entrevista a monseñor Daniel Delgado Arquidiócesis de Bogotá
Rueda entrevista:

Y, antes de finalizar deseo que veamos también un video sobre La canción “Fabula de los tres hermanos”, del cantautor, poeta compositor, cubano; Silvio Rodríguez; también puede tener una mirada sinodal, aunque No creo que esta fue su finalidad al escribir la canción, en ese entonces, en 1977, pero se adapta muy bien a nuestro tema de hoy:
CUARTO VIDEO CANCIÓN SILVIO RODRÍGUEZ
La reflexión que hago sobre este tema. Es que pensamos que solos podemos llegar a la meta, de pronto si de pronto no, o de pronto más rápido. Pero ¡caminando juntos! podemos superar más fácil los obstáculos y llegar a la meta de una manera más segura.
Termino con estas palabras de El Papa León XIV, recordando el saludo que pronunció el 8 de mayo desde el balcón de la Basílica de San Pedro:
“Somos “una Iglesia misionera, una Iglesia que construye puentes dialogando, siempre abierta, como esta plaza, a recibir con los brazos abiertos a todos, a todos aquellos que necesitan nuestra caridad, nuestra presencia, diálogo y amor” (León XIV).

PRESENTACIÓN
DE LA OBRA PÓSTUMA DEL P. GERARDO REMOLINA V S.I., EJERCICIOS
ESPIRITUALES para un retiro de 10 días 3 .
No es casualidad que la obra póstuma del P. Gerardo Remolina Vargas S.I. que se ofrece en este libro ahora, sea sobre los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola. ¿Por qué?
No sucede con frecuencia que un gran filósofo de profesión, que un gran académico y universitario, que un gran administrador y ejecutivo junte tan fácilmente espiritualidad y filosofía, mística y pensamiento humano de gran envergadura como lo logró el autor de este libro.
Esta última obra de Gerardo lo retrata de forma integral. Muchos y variados frentes ocuparon su lúcida y aguda mente, hasta las profundidades más oscuras de la metafísica, pero lo admirable es que estas densas honduras de la árida filosofía no lograran secar la vena espiritual que él siempre alimentó durante toda su vida. Él fue, ante todo, un jesuita de verdad y por lo tanto no le podía ser ajeno el conocimiento profundo, la vivencia personal y la práctica de dar estos Ejercicios durante toda su existencia; sobre esto versa su último escrito elaborado en la casa enfermería de S. Alonso Rodríguez pocos días antes de morir.
Está basado en la obra maestra de San Ignacio de Loyola, sobre el mayor tesoro que nos legó y que sigue siendo la primera preferencia apostólica de la Compañía de Jesús: Los Ejercicios Espirituales.
Ante todo, una advertencia preliminar. Gerardo, en este escrito, parece indicar que los Ejercicios Ignacianos originales de 30 días no se pueden resumir más o menos completos en menos de 10 días seguidos. Y no le faltaba razón, sin querer desestimar los de 8 días, los más practicados.
Su gran densidad esencial contenida originalmente en 30 días de retiro no cabe tan fácilmente en unos Ejercicios más breves. En estos, siempre se corre el riesgo de omitir uno de los ejes principales.

Yo tuve la fortuna de hacer estos Ejercicios Espirituales en París, orientados durante 10 días completos por el P. Jean Laplace S.I., uno de los maestros espirituales más conocidos y especialista de los mismos. Él nos decía que solo los daba de l0 días en adelante o no los daba, porque según él era imposible dar todo lo esencial de ellos en menos tiempo; y consecuentemente, que para hacer en ellos un verdadero discernimiento espiritual se requería de un tiempo suficiente 4. En menos tiempo, ¿se podría dar una juiciosa explicación de lo nuclear del “modo y orden” de manera que el ejercitante, teniendo una recta comprensión del método mismo, lo pueda aplicar al hacer “una sana y buena elección”?
El texto del P. Remolina inicia con una “presentación inaugural de los Ejercicios” como un alto en el camino, recordando que, según la Palabra de Dios, toda la vida cristiana no es otra cosa que recorrer El Camino, siguiendo las huellas de Jesús trazadas en el Evangelio: “muéstrame Señor tu camino, y guíame por el camino eterno”. Un camino para un ser “inacabado” como somos los humanos. Por eso, con
3 Editorial Javeriana, Impreso en Estudio Gráfico y Digital en agosto de 2023.
4 Jean Laplace, S.I., Diez días de Ejercicios, Guía para una experiencia de la vida en el Espíritu, ed. Sígueme, 1991.
gran sensatez y realismo nos hace partir de una de las tres posiciones actuales en que se encuentra nuestra vida: estamos “avanzando”, “retrocediendo”, o quizás peor, si nos damos cuenta de que estamos “estancados”.
El autor de este texto muestra un gran conocimiento y dominio en la materia, juntando con gran claridad, como buen filósofo, la ciencia, la experiencia y la espiritualidad que se esconde en cada línea de su texto. Junta teología y sabiduría de las Escrituras, verdades y experiencias del diario vivir, posibles luces y oscuridades -tentaciones-.
El camino, con frecuencia áspero y difícil, es iluminado constantemente por el Espíritu que es creador y renovador de todo lo creado, comenzando por los que somos imagen y semejanza de Dios.
Cada día, con sus textos propios, contiene ricas notas de sentido común o de posibles aplicaciones muy prácticas para el ejercitante. Sugiere, pero no impone. Ofrece un abundante menú (10 días) pero invita a escoger para no indigestarse espiritualmente o perder de vista la meta a donde todo debe apuntar en cada momento.
Si los Ejercicios son para saber caminar y a dónde ir, se debe tener siempre presente que El Camino es Él, Jesucristo, a pesar de que también se presente “otro camino amplio y espacioso” que lleva a la perdición.
Por eso mismo, el discernimiento espiritual es el arma número uno para no equivocar la ruta y la meta llamada “voluntad de Dios”. El secreto del librito de Ignacio de Loyola está en saber descubrir, en medio de la maraña del mundo, la voluntad de Dios, y no solo la general igual para todos, sino sobre todo la “voluntad particular” (objeto de la “elección”) y única para cada persona que hace o “se ejercita” por medio de estos ejercicios “sui generis”.
Gerardo nos advierte que ellos no son para hacer una lectura, ni para oír conferencias sino para “ejercitarnos en el Espíritu”, atentos a la “voz del “Espíritu de Dios”. Para ello es preciso orar y contemplar como sustrato de toda esta experiencia en medio de un silencio que colinde con lo eterno de Dios. Solo así se llegará a encontrarse con ‘lo más íntimo que mi misma intimidad’; solo así se llegará a un dia-logos con el Logos del Padre, como Camino, Verdad y Vida.

El texto que presentamos, a través del desarrollo del tiempo cronológico de los 10 días, nos quiere llevar al tiempo inconmensurable del “Kairós”, haciendo ver como todo el espacio y el tiempo que se dedica a estos a Ejercicios, se convierte en el “hoy” de Dios, es decir en “el momento favorable”, en “el momento de la salvación” (2ªCo 6,1-2), en el “ahora” que es Jesús.
Así, escribiendo estos Ejercicios Espirituales vividos en el corazón pocas semanas antes de descansar en el Señor, con la última contemplación ignaciana asumida como vivencia espiritual, Gerardo fue acabando de preparar su pascua en el amor hasta encontrarse personalmente con el Amor mismo en la tarde del 4 de febrero pasado (2025).
Su vida entera que fue un Amén a Dios es ahora un Aleluya perenne, que como preclaro jesuita redundará siempre en la mayor gloria de Dios, ideal de toda su vida entregada.
En la introducción, esta obra escoge dos citas bíblicas y un poema que sugieren ya el núcleo del contenido. Estos dos referentes dan la clave de esta obra y de toda nuestra vida terrena.
El autor, aquí, confesó ser ‘peregrino de esperanza’ en este año de jubileo y profesó su fe en la meta ya alcanzada, la definitiva y eterna contemplación del que es el Amor.
Este nuevo peregrino, él (y el ejercitante a quien se dirige), confesó su sueño y su esperanza con las dos citas bíblicas y un significativo y extenso poema de Emilio M. Mazariegos del que destacamos tres estrofas que lo revelan acertadamente, a modo de testamento espiritual. El primer versículo es: “Muéstrame, Señor, tu camino” (Sal 27,11), desentrañado por el poema mencionado.
“Cuántas veces he querido hablarte a solas. y encontrarme contigo cara a cara; cuántas veces el ruido me ha aturdido y me he quedado ante ti sin nada: cuántas veces los gritos de mi vida me hicieron sordo a la voz tu llamada.
Hoy busco un rincón, donde he llegado ligero de equipaje y sin máscaras; hoy quiero estar desnudo en tu presencia y dejar sangrar con dolor mis llagas. Estoy solo y no quiero más postizos; solo ante ti como una inmensa playa.
Y profesó su credo en esta inmensa playa: “Y guíame Señor por el camino eterno” (Sal 139,24). Nuestro querido “Remo” ya vive en la eternidad.
Oh Dios, ven Tú cuando te busco a solas, y entra sin llamar; y entra en mi casa; llena mi corazón con tu presencia, y estate junto a mí, que es pura gracia, tratar contigo, en amistad sincera, sabiendo que eres Tú el que me amas”

“Muéstrame Señor tu camino”: así presenta estos Ejercicios que nos ofrece, “vamos de camino”, “el hombre inacabado”, el ejercitante guiado por S. Ignacio en su famoso librito. Este es el resumen de su peregrinación terrena en pos de las huellas del que se definió como “El Camino”. “Hasta que lleguemos al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo” (Ef 4,3). Nuestro querido Remo, entrañable amigo, ya vive la plenitud del ser que tanto buscó como filósofo y sobre todo como jesuita y hombre espiritual.
Darío Restrepo L., S.I.
soymarcosalas.super.site


Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforzemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén.


ElProcesoSinodal

9-10 de OCTUBRE 2021
Apertura Mund al del Proceso Sinodal
17 de OCTUBRE 2021
Apertura Local del Proceso Sinodal
FASE 1 - La consulta al pueblo de Dios
FASE 2 - El discernimiento de los Pastores
4-29 de OCTUBRE 2023 2-27 DE OCTUBRE 2024
1ª SESIÓN de la XVI Asamb ea General Ord naria de Sínodo de los Obispos

FASE 3 - La implementación Por una Iglesia sinodal
MARZO
24-26 DE OCTUBRE 2 0 2 5
Anuncio del proceso de acompañamiento y evaluación
Publicación de las Pistas para la fase de implementación JULIO
Jubileo de los Equipos sinodales y de los órganos de participación
Itinerarios de implementación en las Iglesias locales y sus agrupaciones JUNIO - 2025 DICIEMBRE 2026
2 0 2 7 2 0 2 8
PRIMER SEMESTRE
Asambleas de evaluación en las Diócesis y Eparquías
SEGUNDO SEMESTRE
Asambleas de evaluación en las Conferencias Episcopales nacionales e internacionales, en las Estructuras Jerárquicas Orientales y en otras agrupaciones eclesiales
Asambleas de evaluación continentales PRIMER CUATRIMESTRE
Celebración de la Asamblea eclesial en el Vaticano OCTUBRE
Unas preguntas para iniciar
¿Qué significa«discernir»?
¿Qué implica «discernir juntos»?
¿Qué experiencia concreta he vivido de discernimiento junto con otros hermanos y hermanas?

No podemos caminar
hacia lo que somos (todo y todos uno) sin lo que somos (relacionalidad)
Pablo D’Ors, “Espiritualidad Integradora”, Revista Vida Nueva (2025): 50.

Una primera confesión importante
«Aún estamos aprendiendo a ser una Iglesia sinodal misionera, pero es una tarea que ya hemos experimentado poder emprender con alegría»

Instrumentum Laboris para la Segunda session (Octubre 2024).
Miinvitación paraustedes

Una Iglesia sinodal es también una Iglesia del discernimiento, en la riqueza de significados que adquiere este término y al que dan
relievelasdistintastradicionesespirituales. (Secretaria General del Sínodo, “Instrumentum Laboris para la primera sesión (octubre de 2023)” 31).
Definirel camino

—La sinodalidad es un camino de discernimiento en común, a la escucha del Espíritu. Es una llamada a la conversión personal, comunitaria y eclesial. También es un camino de conversión espiritual y pastoral.
(Nathalie Becquart, Xavière. Subsecretaria de la Secretaría General del Sínodo).
¿Qué es lo que se discierne?
«En los diversos momentos del camino del Sínodo que inicié en octubre de 2021, hemos estado a la escucha de lo que el Espíritu Santo dice a las Iglesias en este tiempo (Ap 2,7)»
—papa Francisco
A B
El discernimiento de lo que el Espíritu dicea la Iglesia.
Secretaría General del Sínodo, “El proceso sinodal. Documentos”, 3.
Un proceso de discernimiento que es una escuchaen común del Espíritu.
Secretaría General del Sínodo, “El proceso sinodal. Documentos” 24
¿Cómosedaesta escuchaalEspíritu?
¿Estediscernimiento?

ElDocumentofinalenEuropa(2023)expresa
[El discernimiento] estimula la escucha personal profunda de la Palabra de Dios, la oración comunitaria y la conversión. Se escucha a los hermanos, pero aún más se escucha al Espíritu, que es el verdadero protagonista, y se impulsa a centrarse en el estilo del Señor, y no en la propia ideología, para identificar los pasos a dar juntos.
Secretaría General del Sínodo, “El proceso sinodal Documentos” 48
¿Cómosedaesta escuchaalEspíritu?
¿Estediscernimiento?

EnlasíntesisdeRepúblicaCheca selee:
El punto de partida, por tanto, se encuentra en la escucha del Espíritu Santo y en el discernimiento de los signos de los tiempos (GS 4), que va valientemente más allá de la experiencia histórica (República Checa).
Secretaría General del Sínodo, “El proceso sinodal. Documentos” 65.
¿Cómosedaesta escuchaalEspíritu?
¿Estediscernimiento?

Finalmente,eldocumentofinaldelsínododigitalexpone
El discernimiento, que es una apertura a la Voz de Dios y a la escucha reciproca de quienes comparten el camino sinodal, es un don del Espíritu y un dinamismo de búsqueda de la presencia de Dios, que, en el camino sinodal, como proceso comunitario, sincero y dócil, nos permite reconocer el proyecto de Dios y así descubrir opciones y prioridades.
Secretaría General del Sínodo, “El proceso sinodal. Documentos” 247.
La escucha tejida
LapresenciadelEspíritu
LapalabradeDios
Lapalabradelosotrosyotras
Lapropiaconversión
Larealidad,lahistoria,los signosdelostiempos

En la base de todo discernimiento está el deseo de hacer la voluntad del Señor y el crecimiento en la familiaridad con Él a través de la oración, la meditación de la Palabra y la vida sacramental, que nos permite elegir como Él elegiría.
Secretaria General del Sínodo, “Instrumentum Laboris para la primera sesión (octubre de 2023)” B.3.2
Discernir — Elegir

De la escucha a la atención
Decaraalasegundafasedelproceso,elcaminosinodalexpresaba
La primera fase permitió al Pueblo de Dios comenzar a experimentar el gusto por el discernimiento mediante la práctica de la conversación en el Espíritu. Escuchando atentamente la experiencia vivida por los demás, crecemos en el respeto mutuo y comenzamos a discernir las mociones del Espíritu de Dios en la vida de los otros y en la nuestra. De este modo, empezamos a prestar más atención a «lo que el Espíritu dice a las Iglesias» (Ap 2,7), con el compromiso y la esperanza de convertirnos en una Iglesia cada vez más capaz de tomar decisiones proféticas que sean fruto de la guía del Espíritu.
Secretaría General del Sínodo, “El proceso sinodal. Documentos” 81.
De la escucha a la atención
YdesdeAméricaLatinayelCaribeestaatencióntieneunrostroconcreto
El Espíritu anima a su Iglesia a una auténtica conversión que supone: escucha, diálogo, discernimiento, afinando la atención a la realidad y la capacidad de comprender el clamor de Dios en los gritos permanentes que resuenan en la historia.
“Documento Final en América Latina y el Caribe” 26 en SecretaríaGeneraldelSínodo,“Elprocesosinodal.Documentos”.
La acción del Espíritu, como todo en el dinamismo del Reino de Dios, necesita ser discernida, su voz necesita ser escuchada y acogida, escuchando “lo que el Espíritu dice a las iglesias” (Ap. 2, 11). Sus impulsos requieren la docilidad de nuestro corazón.
De ahí la necesidad de asumir una actitud permanente de discernimiento, de búsqueda para no hacer nuestra propia voluntad, sino como Jesús, hacer la voluntaddelPadredelaMisericordia.
“Documento Final en América Latina y el Caribe” 28 en Secretaría GeneraldelSínodo,“Elprocesosinodal.Documentos”.

Discernir — Elegir como Jesús
El encuentro con la persona del Señor es el criterio fundamental de todo discernimiento y lo que sustenta la misión evangelizadora de la Iglesia.
— “Documento Final en América Latina y el Caribe” 43 en Secretaría GeneraldelSínodo,“Elprocesosinodal.Documentos”.

¿Y si al menos comenzamos a imaginar?
La sinodalidad representa elcaminoprincipalpara la Iglesia, llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu y gracias a la escucha de la Palabra.
La capacidad de imaginar un futuro diverso para la Iglesia y para las instituciones a la altura de la misión recibida depende en gran parte de la decisión de comenzar a poner en práctica procesos de escucha, de diálogo y de discernimiento comunitario, en los que todos y cada uno puedan participar y contribuir.
Secretaria General del Sínodo, “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión Documento Preparatorio” 29
Discernir es imaginar juntos y juntas
El discernimiento compromete a quienes participan en él, a nivel personal y todos juntos a nivel comunitario, pidiéndoles que cultiven las disposiciones de libertad interior, de apertura a la novedad y de abandono confiado a la voluntad de Dios, y que se escuchen unos a otros para oír «lo que el Espíritu dice a las Iglesias» (Ap 2,7).
Secretaria General del Sínodo, “Cómo ser una Iglesia sinodal misionera. Instrumentum Laboris para la segunda sesión (octubre de 2024)” 59.
La maduración enelproceso

«Una Iglesia sinodal es una Iglesia relacional, en la que las dinámicas interpersonales forman el tejido de la vida en una comunidad en misión. Los procesos que garantizan el cuidado y el desarrollo de las relaciones son: la formación, el discernimiento, la toma de decisiones y la rendición de cuentas. El discernimiento comunitario no es una técnica organizativa, sino una práctica exigente, que cualifica la vida y la misión de la Iglesia, vivida en Cristo y en el Espíritu Santo»
Agenor Brighenti & Rafael Luciani.
La maduración enelproceso

«El discernimiento eclesial debe guiar las decisiones con escucha, confianza y apertura al Espíritu. El discernimiento eclesial es una práctica espiritual esencial para orientar la misión de la Iglesia. No se trata de una simple técnica organizativa, sino de una actitud de fe que requiere oración, humildad y apertura a la voluntad de Dios»
(CELAM, “Por una Iglesia sinodal: communion, misión y part cipación. Documento Final del Sínodo. Contenidos
23 26
fundamentals de Uso Comunitario”
algunas experiencias

Los obispos expresaron el deseo de promover una formación muy necesaria en la oración y el discernimiento con la Escritura.
“Gran parte de la ansiedad en torno al Sínodo proviene de un malentendido de lo que realmente implica el discernimiento”.
— Documento Final en América del Norte.

Utilizar procesos de discernimiento en la toma de decisiones de la Iglesia, lo que requiere que “quienes ocupan puestos de liderazgo escuchen al Espíritu Santo y traten de buscar la voluntad de Dios en los asuntos de la Iglesia”.
— Documento Final en Oceanía

Se observó que, en algunos lugares, faltaba responsabilidad colaborativa en el proceso de discernimiento y toma de decisiones; a menudo se dejaba sólo en manos de sacerdotes u obispos. Las voces de la minoría e incluso de los laicos no se tienen en cuenta en este proceso. A veces, hay un diálogo superficial y falta de consulta incluso en aquellas estructuras recomendadas o prescritas por el Derecho Canónico como el consejo pastoral y el consejo de finanzas. Algunas Iglesias lo consideran una forma de clericalismo porque está dominado por el clero. — Documento Final en Asia.

«La llamada es a vivir mejor la tensión entre la verdad y la misericordia, como hizo Jesús [...]. El sueño es el de una Iglesia que vive más plenamente una paradoja cristológica: proclamar con audacia la propia enseñanza auténtica y, al mismo tiempo, ofrecer un testimonio de inclusión y aceptación radicales mediante un acompañamiento pastoral basado en el discernimiento» —CE Inglaterra y Gales.

«El discernimiento espiritual debe acompañar la planificación estratégica y la toma de decisiones, de modo que todo proyecto sea acogido y acompañado por el Espíritu Santo»
—Iglesia católica greco-melquita.

Estamos convencidos que “el gran horizonte es el discernimiento de un nuevo modo de ser Iglesia desde el encuentro con Cristo como camino para la comunión, participación y misión con una clara conversión pastoral que refleje el querer vivir en sinodalidad en todos sus ámbitos, hasta que la sinodalidad se nos convierta en un estilo de vida [...] —Región Países Bolivarianos.

Avanzar por el camino sinodal nos exige “mantener un espíritu de continuo discernimiento para que la Iglesia sea siempre lugar de encuentro personal y comunitario con Jesús y su Evangelio, y punto de partida para la misión”. —Portugal.
Algunas preguntas para «el después» de este Simposio...
ConlaIglesiadeMalta,lespregunto:
¿qué habilidades y espiritualidad se necesitan para que la sinodalidad no siga siendo sólo un concepto, sino convertirse en una inspiración para nuestras estructuras, de modo que se conviertan realmente en espacios de discernimiento comunitario donde la voluntad de Dios esté verdaderamente en el centro?

Algunas preguntas para «el después» de este Simposio...
ElIntrumentumlaborisparalaprimera sesiónnospreguntaba:
¿Cómo podemos hacer evolucionar las prácticas de discernimiento y los procesos de toma de decisiones de una manera auténticamente sinodal, realzando el protagonismo del Espíritu?

Algunas preguntas para «el después» de este Simposio...
Y el CELAM nos plantea de cara a la implementacióndelproceso:
¿Cómo puedo cultivar una actitud de escucha y apertura al Espíritu Santo en mi comunidad?

No tener nada, no llevar nada, no poder nada, no pedir nada.
Y, de pasada, no matar nada, no callar nada.
Solamente el Evangelio, como una faca afilada.
Y el llanto y la risa en la mirada.
Y la mano extendida y apretada.
Y la vida, a caballo dada.
Y este sol y estos ríos y esta tierra para testigos de la Revolución ya estallada.
¡Y mais nada!
— Pedro Casaldáliga