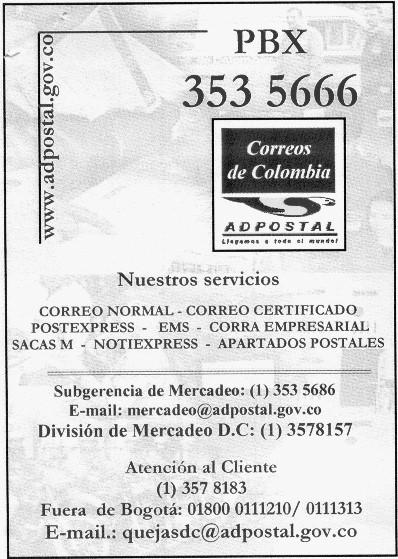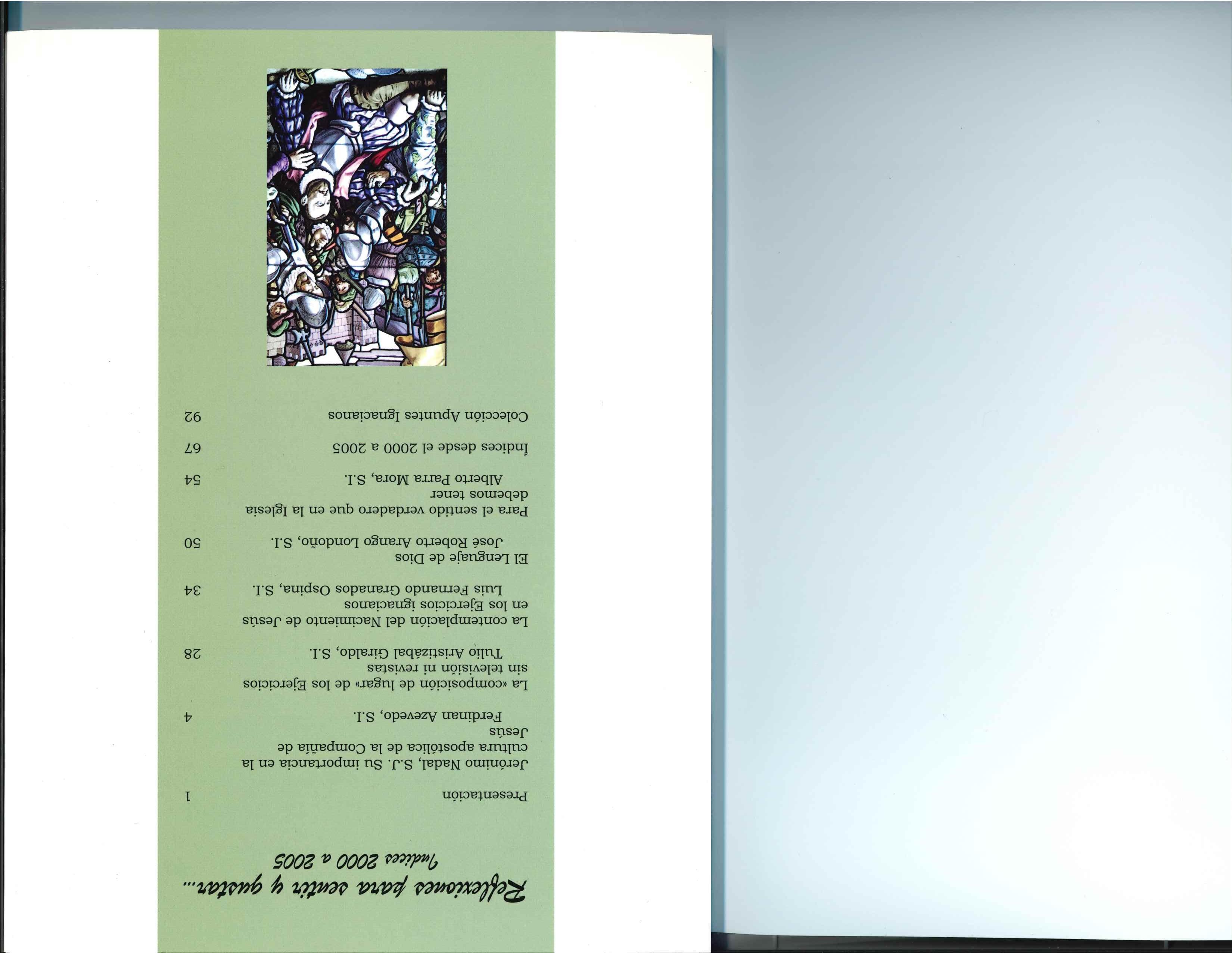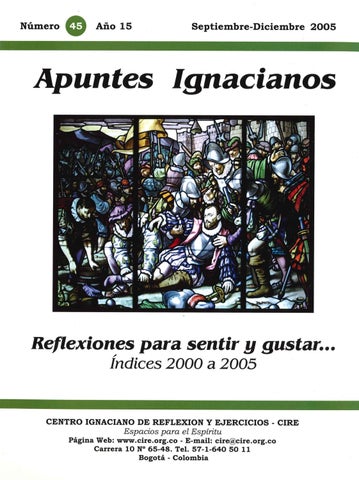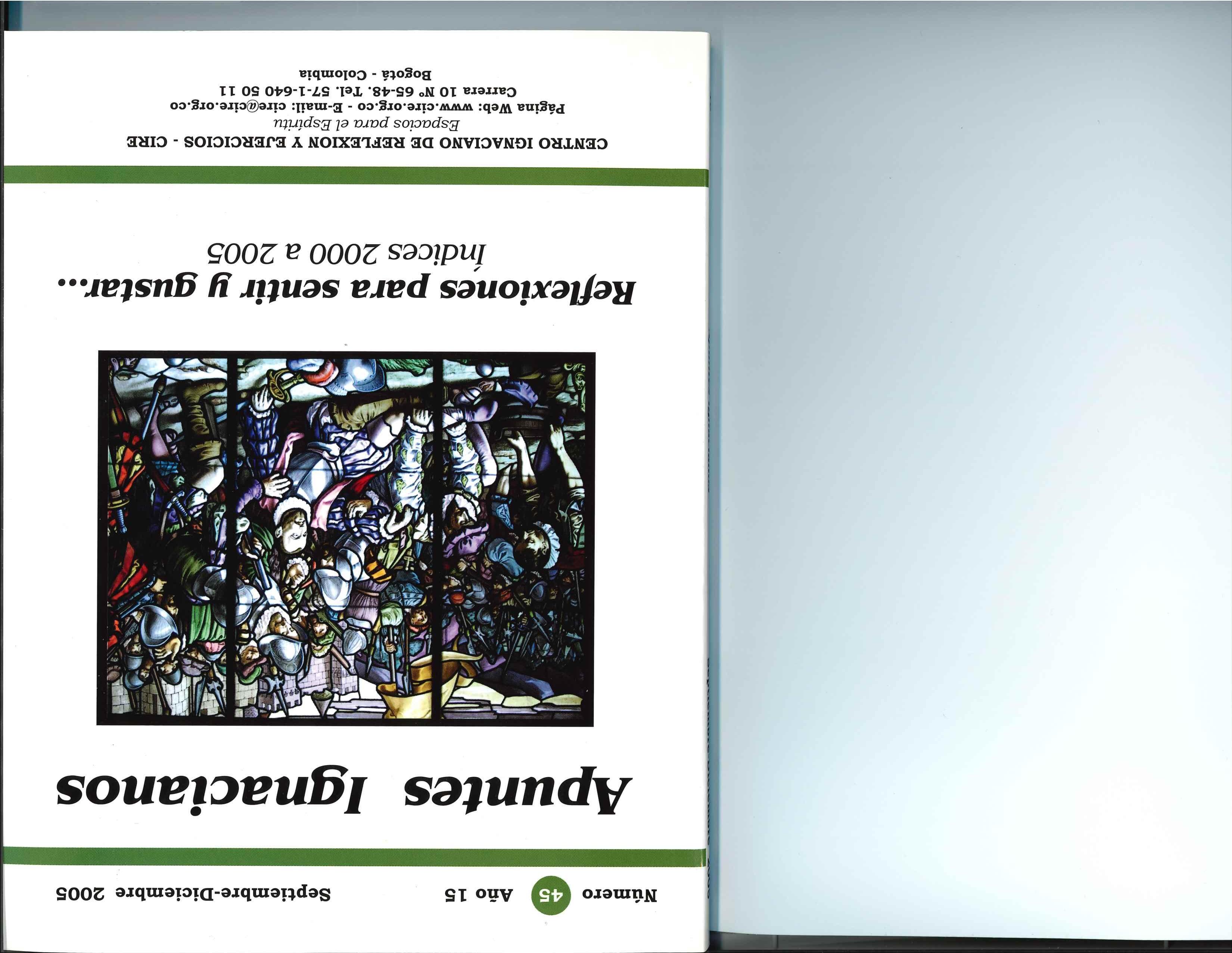
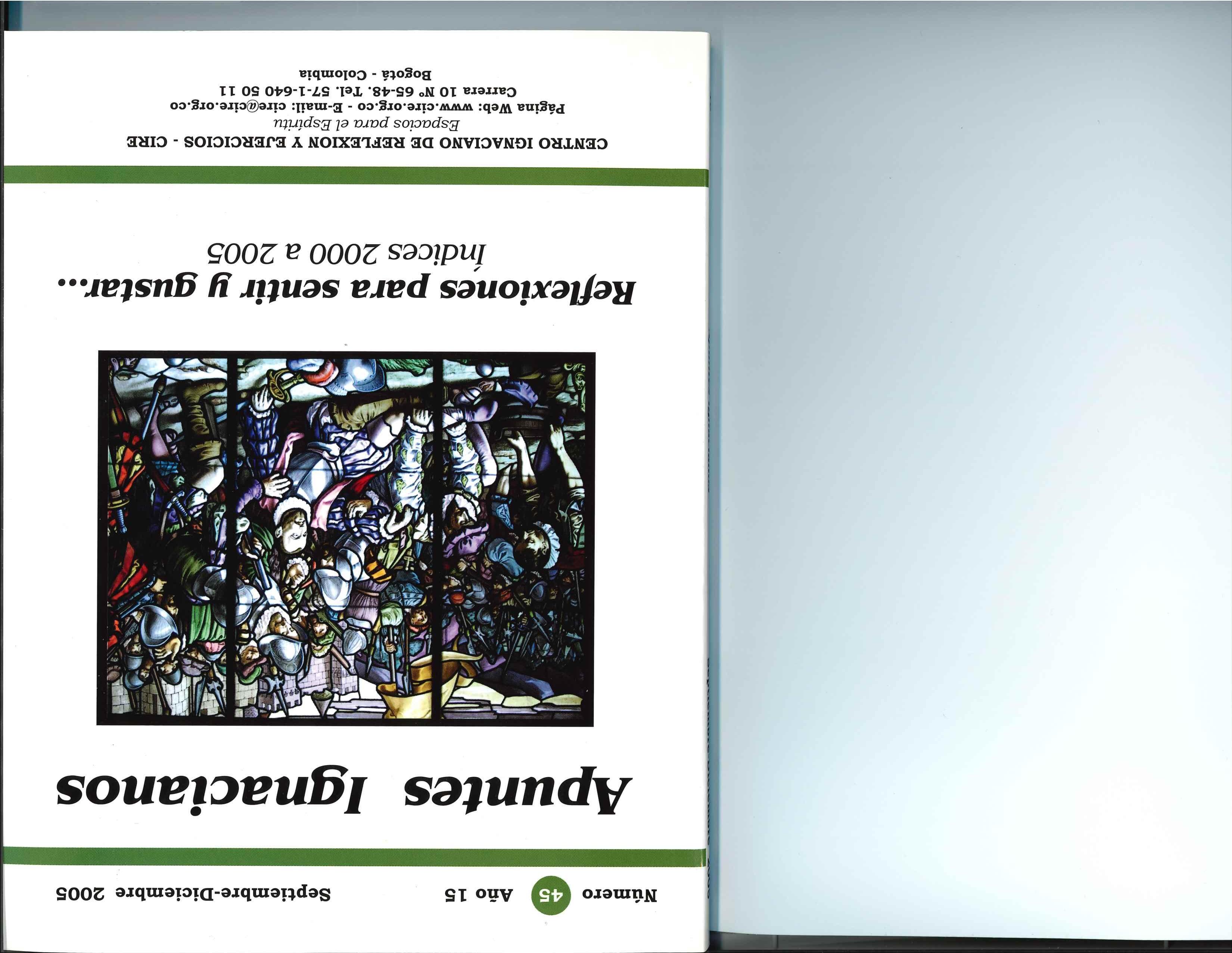
APUNTES IGNACIANOS
DirectorCarátula
ISSN 0124-1044
José de Jesús Prieto, S.J. Oleo de Montserrat Gudiol (1991)
Consejo EditorialDiagramacióny
Clara Delpín, S.A. composición láser
Javier Osuna, S.J.
Ana Mercedes Saavedra Arias
Darío Restrepo, S.J. Secretaria del CIRE
Hermann Rodríguez, S.J.
Roberto Triviño, S.J.
Juan C. Villegas, S.J.
Tarifa Postal Reducida:Impresión:
Número 912 - Vence Dic./2006Editorial Kimpres Ltda. Administración Postal Nacional.Tel. (1) 260 16 80
Redacción, publicidad, suscripciones
CIRE - Carrera 10 N° 65-48
Tels. 57-1-640 50 11 / 57-1-640 01 33 / Fax: 57-1-640 85 93
Página Web: www.cire.org.co
Correo electrónico: cire@cire.org.co
Bogotá, D.C. - Colombia (S.A.)
Suscripción Anual
2005
Colombia:Exterior:
$ 45.000 $ 50 (US)
Número individual: $ 18.000
Cheques: Comunidad Pedro FabroCompañía de Jesús
Cheques: Juan Villegas
Apuntes Ignacianos
Número 45 Año 15
Septiembre-Diciembre 2005
Reflexiones para sentir y gustar...
Ferdinan Azevedo, S.I.
Tulio Aristizábal Giraldo, S.I.
Fernando Granados Ospina, S.I.
José Roberto Arango Londoño, S.I.
Para el sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener
Alberto Parra Mora, S.I.
Índices desde el 2000 a 2005
Presentación
Este número de Apuntes Ignacianos pretende examinar algunos contenidos de los EE con los cuales Ignacio prepara al ejercitante para su encuentro con la vida cotidiana. La contemplación y, en particular, descubrir a Dios en la sacramentalidad de todas las cosas, tal como lo recoge la mística de la contemplación para alcanzar amor, lanza al ejercitante a andar por la vida con un estilo nuevo, una manera re-nacida de estar en el mundo porque se ha dejado conducir por el Espíritu. A este fin, los EE buscan facilitar, ante todo, el encuentro del ejercitante con la persona y el mensaje de Jesús de Nazareth. Se le invita a contemplar largamente los misterios de su vida para que pueda llegar a una progresiva identificación con él. La contemplación en los EE consiste en dejarse «evangelizar» por la Palabra comprometiendo el espíritu del ejercitante con el de Dios.
El carácter de los textos que el lector encontrará remite a un contexto básico: no se trata de saber, es decir, de algo controlable, para analizar o racionalizar, sino de «sentir y gustar», algo no manipulable, que llena por dentro y dinamiza la vida, algo que «dejo que me alcance», el «dejarse afectar». La idea que podría relacionar las reflexiones se podría expresar así: El conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, apunta a la contemplación de la humanidad de Cristo, se desborda en el sentido verdadero que debemos tener en su cuerpo místico, que es la Iglesia, y va configurando la vida jesuítica apostólica.
Presentación
El factor humano está como la clave desde la cual podríamos abordar estos textos. El P. Ferdinand Azevedo, trata deuna delas personalidades más influyentes de la naciente Compañía de Jesús. Con una intencionalidad histórica, muestra la enorme contribución de Jerónimo Nadal para establecer y divulgar el espíritu ignaciano por los lugares de Europa donde se iban abriendo comunidades. Fue quien promulgó las Constituciones y el carisma hasta el punto de que sus instrucciones se convirtieron en directrices de gobierno para todos los superiores.
No cabe duda que además de su pretensión histórica, hay otra de carácter teológico-espiritual. Nadal comprendió muy bien la espiritualidad de Ignacio y supo darle una formulación y hondura teológica. En su presentación convergen factores que dan lugar a lo que se expresa como «cultura» apostólica.
La composición de lugar en los EE la ofrece Ignacio como un elemento valioso para mayor conocimiento del Verbo encarnado. El ejercitante, a través de la imaginación, compone el lugar del encuentro, que no es otro que la misma situación existencial del individuo en el plano de la salvación, vista con los ojos de Dios. Es decir, el ejercitante «se compone para el lugar», ante Dios, como el escenario en donde se va a representar el misterio a contemplar. El P. Tulio Aristizábal ve en el arte una buena ayuda, un icono, para hacer la composición de lugar. Recurre a la obra de Nadal en la cual encuentra dos publicaciones con representaciones artísticas de las escenas de los evangelios como medios que faciliten al ejercitante hacerse más presente, más partícipe, en el acontecimiento.
Enlalíneadelejerciciocontemplativo, elP.LuisFernandoGranados nos ofrece otras indicaciones para la composición del lugar. A partir del texto lucano del nacimiento de Jesús considera lo que la reflexión bíblica propone para un estudio más exhaustivo del sentido teológico del texto. Termina propiamente con la materia de la oración o el modo de proceder al hacer el ejercicio, ceñido al texto ignaciano.
La condición de posibilidad de los EE está en queDios se comunica con el hombre y éste se dispone a recibir… la salvación que va obrando en él y en el mundo. El P. José Roberto Arango en su entrega, sitúa el «lenguaje de Dios» en la realidad más íntima del ser humano, su interio-
ridad. Lo que se capta de Dios es a través de las mociones de su Espíritu y los sentimientos discretos que resultan de ellas. Por eso es preciso estar atento a todo ese dinamismo interno.
Ignacio cierra los EE con 18 reglas que define certeramente «para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener…». Son la experiencia de los EE puesta a disposición de la comunión eclesial. Responden a un contexto en el cual experiencia personal, tradición y autoridad eclesial tenían sus conflictos. El P. Alberto Parra para abordar la génesis de estas reglas, acude a escritos del teólogo Ratzinger en los cuales el sentir con la Iglesia está relacionado con el amor a la misma. Luego hace memoria de las experiencias de Ignacio en Salamanca, París, Venecia y Roma, escenarios de grandes controversias e inquisiciones erasmianas, luteranas y de los alumbrados. En seguida muestra la especificidad de las reglas deteniéndose en unas categorías eclesiológicas con citas muy pertinentes del libro: «El nuevo pueblo de Dios: Esquemas para una Eclesiología», (1972), del nuevo papa.
El índice de autores y materias que también se ofrece en este número recoge los aportes que estudiosos de la espiritualidad ignaciana han hecho en los últimos seis años. Permite ver el interés de la sensibilidad espiritual en este tiempo y, a la vez, servirá de instrumento de consulta.
Ferdinand Azevedo, S.J.
Jerónimo Nadal, S.J.
Su importancia en la cultura
apostólica de la Compañía de Jesús
Ferdinand Azevedo, S.J.
*
El nacimiento de una orden o congregación religiosa es siempre imprevisible y el propio inicio de la Compañía de Jesús, en 1540, lo confirma. Ignacio de Loyola lo intentó tres veces y sólo en la tercera obtuvo éxito a partir de la unión de un pequeño grupo de diez hombres. Su gobierno fue exitoso y duró dieciséis años (1540-1556), al contrario de otros fundadores que encontraron muchas dificultades para gobernar una entidad recién creada, y hasta fueron expulsados de la propia organización fundada por ellos mismos. Sacerdotes del quilate de Juan de Polanco y Jerónimo Nadal fueron responsables del éxito alcanzado por la Compañía. El primero sería su secretario y gran colaborador en la redacción de las Constituciones de la Compañía y el segundo el competente «portavoz» de Ignacio en la divulgación de las mismas. A causa de esto, Nadal se tornó en un eximio intérprete del pensamiento apostólico de San Ignacio. Decidimos llamar a ese pensamiento apostólico la «cultura apostólica» de la Compañía de Jesús, que se esparció por Europa y Nadal, su fiel intérprete, la divulgó e implantó en las nuevas comunidades de Jesuitas. La importancia de la actuación de ese extraordinario «portavoz», es el enfoque de nuestro interés.
* Graduado en Artes y Letras de la Universidad de Dama de Notre y Filosofía en Gonzaga University. Magister en Historia de la Loyola University en los Angeles. Teologo de la Santa Clara University y Jesuit Scholl of Theology en Berkeley. Doctor en Historia de América Latina de la Universidad católica de América en Washington. El autor agradece a la Profesora Maria das Graças Rangel Lumack, la traducción de este texto del portugués al español.
Jerónimo Nadal S.J. Su importancia en la cultura apostólica en la Compañía de Jesús
NADAL, EL HOMBRE
Nadal sintió la fuerza de la personalidad de Ignacio, pero no era aún el momento oportuno de una mayor aproximación
Fue un hombre brillante pero melancólico, capaz de síntesis impresionantes de la espiritualidad ignaciana. Atento a detalles y orientaciones minuciosas que irritaron a sus hermanos. Jerónimo Nadal nació en 1507, de una familia influyente en Palma de Mallorca. Estudió en la Universidad de Alcalá de Henares (15261532?)donde encontróapersonas queserían, un poco más tarde, los primeros miembros de la Compañía de Jesús, tales como: Nicolás Bobadilla, Diego Lainez, Alfonso Salmerón e Ignacio de Loyola, que en este momento, se presentaba como un hombre extraño, acompañado por otros tres, todos vestidos iguales de «túnicas de color marrón oscuro con mangas y capuchas». Ese grupo llamó la atención de las autoridades eclesiásticas que lo consideraba como miembros de los «alumbrados», movimiento que valoró más las mociones interiores del Espíritu Santo que las orientaciones más ortodoxas de la Iglesia1. Sensible a cualquier desvío doctrinal y orgulloso de su prestigio social, Nadal ni pensaba en acercarse a Ignacio en Alcalá, principalmente, en aquel momento, cuando las autoridades españolas sospechaban de cualquier movimiento heterodoxo.
En 1532, Nadal fue a la Universidad de París. En otra ocasión, ese tal Ignacio estaba allí, ahora sin los colegas anteriores y se relacionaba mejor con la población estudiantil, atrayendo a personas como Alfonso Salmerón y Diego Laínez. Nadal sintió la fuerza de la personalidad de Ignacio, pero no era aún el momento oportuno de una mayor aproximación. Lo que interesó a Nadal fue una obra de Theophylactus, un bizantino del siglo XI, entendido en las Sagradas Escrituras y muy influenciado por San Juan Crisóstomo.
1 Cfr. PEDRO DE LETURIA, S.J. ...[ET AL.], Ignacio de Loyola en Castilla: Juventud - FormaciónEspiritualidad, Valladolid 1989, 155-277.
Ferdinand Azevedo, S.J.
Enseguida Nadal fue a Avignon, en Francia, para estudiar en más de una universidad. Allí encontró a muchos mallorquines y se sintió en casa. Estudió y perfeccionó la lengua hebraica haciendo amistades con una colonia judaica. Mostró tanta competencia en esa lengua que fue invitado por algunos rabinos para ser su líder. Nadal recusó y hasta los castigó rigurosamente por haber sido invitado. Ese trastorno tendría desdoblamientos infelices para Nadal porque en ese momento el Rey de Francia, Francisco I, fastidiado por la presencia de españoles en su reino, incluso en Avignon, decretó la salida de todos ellos so pena de muerte. Mandó sus tropas para Avignon a implementar esa nueva política. Como era de Mallorca, Nadal pensó que ese decreto no iría a tocarlo, fue un error suyo. Por venganza la comunidad judaica lo denunció. Y por poco, Nadal se escapó del lazo del carrasco y sólo tuvo condiciones para seguir su carrera con la salida de las tropas francesas2 .
Nadal, ordenado en abril de 1538, recibió en mayo su doctorado en Teología, pero a pesar de esos eventos felices, sufría de jaquecas y dolores de estómago que casi lo matan. Segun el historiador William Bangert, S.J., Nadal estaba muy insatisfecho con su vida. Añoraba mucho una vida interior más serena3. Daba la impresión de vivir con una doblepersonalidad, una atraídapor unateología conceptual,ejemplificada por su interés por la vida intelectual, y otra por una teología apofática e intuitiva, ejemplificada por su inclinación para las obras místicas de Theophylactus. Esa oscilación interior iría marcar profundamente su futuro en la Compañía de Jesús.
NADAL SIENTE LA GRACIA DE DIOS
Nadal regresa a Palma de Mallorca donde encontró a su madre, amigos y la estabilidad financiera, recibiendo tres «beneficios», incluso el más prestigioso, la Iglesia de Santa Eulalia. Llevó casi seis años en esa nueva vida. Entre sus amigos se encontraban el culto P. Jaime Pou, más tarde auditor de la Rota en la Curia Papal en Roma y el soldado An-
2 WILLIAM V. BANGERT, S.J., Jerome Nadal, S.J. 1507-1580: Tracking the First Gerneration of Jesuits. Editado y cumplimentado por THOMAS M. MCCOOG, S.J., Chicago 1992, 11. Esta excelente obra es una de las principales bases de nuestro trabajo.
3 Ibid., p. 11-12.
Jerónimo Nadal S.J. Su importancia en la cultura apostólica en la Compañía de Jesús tonio Castañeda, que se tornó ermitaño, viviendo en las montañas al lado de la Iglesia de la Santísima Trinidad en Miramar. Pero Nadal no estaba tranquilo. Mociones interiores tocaban mucho a su espíritu haciéndole vacilar en interminables altos y bajos. Comenzó sus actividades en la Iglesia como orador entusiasta, pero cuando el pueblo empezó a disminuir, el desánimo se apoderó de él. Su vida, aunque sin preocupaciones financieras, se volvía insípida. Se fue a pasar algún tiempo en Miramar en una casa cerca de Antonio Castañeda. Con él habló sobre asuntos espirituales y los dos se entendieron muy bien. Nadal, finalmente había encontrado una cierta serenidad. Se sintió mejor y allí comenzó a estudiar seriamente las obras del Seudo-Dionisio que siempre consideraba como discípulo de San Pablo4. Es la segunda vez que Nadal pudo satisfacer su inclinación para el misticismo por vía de una espiritualidad y teología apofática.
En estas circunstancias, en 1545, en el espacio de dos semanas, Nadal, recibiódoscartasdeRoma. UnadesuamigoDonFelipedeCervallo, Vicerrey de Carlos V, en Mallorca, en la cual estaba incluida una copia de otra, datada de ocho años antes y dirigida a Ignacio de Loyola, en Roma, escrita por Francisco Xavier que desde hace tres años se encontraba en Oriente. Nadal nos informa que después de leer la actuación de Xavier y enterarse de que Ignacio se había convertido en el Superior General de la recién fundada Compañía de Jesús, se despertó «como si estuviera dormidopor un largo período». Profundamente sensibilizado,decidió marcharse para Roma. La Segunda carta fue de su amigo, el P. Pou, quien lo invitaba para ayudarlo en el Concilio General que iría a comenzar en diciembre de 1545. Eso sería la primera reunión del Concilio de Trento. Ahora, Nadal tenía una doble razón para marcharse de Palma de Mallorca en dirección a Roma5 .
Ya con la edad de treinta y ocho años, Nadal se embarcó para Roma por Barcelona, el día 2 de julio de 1545. En Roma, hizo un retiro de treinta días bajo la dirección del P. Jerónimo Doménech, S.J., nativo de Valencia, y decidió entrar en la Compañía. Aún no existía un noviciado como tal en
4 Cfr. JOHN W. O'MALLEY, S.J., The first Jesuits. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press 1993, 269.
5 Ibid., p. 13-18.
Ferdinand Azevedo, S.J.
la Compañía y Nadal hizo el suyo en la propia Curia General, conquistando así la confianzadeIgnacio.LamaneracomoNadalhizo sus primeros votos es interesante y además de revelar su compleja personalidad, mostró como funcionaba la Compañía en ese entonces, sin muchas formalidades.
Nadal creía que hacer los votos en una ola de consolación no sería un acto tan noble.
Prefirió hacerlos al sentir una cierta
repugnancia por la vida religiosa
Enenerode1545,Nadalaparecepreocupadopor la entrada formalen la Compañía, en razón a los primeros votos en la misma. Confió su estado interior a Ignacio que le dio una orientación hecha, bajo nuestro punto de vista, específicamente para él. Le preguntó: «Por qué deseas hacer los votos, tú delante de Dios estás ganando mérito. Pero, recuerda esto: hay otro tipo de mérito y ese es como para no hacerlos necesariamente, por eso pienso que no deberías hacerlos»6. Nadal se quedó satisfecho pero no por mucho tiempo. Se preguntaba a sí mismo: «¿tú vas a hacer los votos para Ignacio o para Dios?»7 Su respuesta fue, «para Dios», pero Nadal creía que hacer los votos en una ola de consolación no sería un acto tan noble. Prefirió hacerlos al sentir una cierta repugnancia por la vida religiosa. Así fue. Poco después, en una noche, mientras estaba rezando el «Te Deum» en la hora de «Laudes», sintió tal sensación. De repente, decidió hacer sus primeros votos. Después se sintió muy feliz. Se lo contó todo a Ignacio, que simplemente admitió sin mucha ceremonia. Reflejando en todo eso, Nadal interpretó que Ignacio de verdad estaba deseando que él hiciese los votos, pero no quiso intervenir. Así fueron los primeros votos de Nadal, persona muy brillante pero muy compleja en la Compañía de Jesús8 .
La experiencia de Nadal se enriqueció, más aún, con la llegada de Juan de Polanco a Florencia en 1547, quien había entrado a la Compañía
6 «Because of your desire to make the vows of religion, your are earning merit before God. Remember this, though: there is another kind of merit, and that is not pronouncing thoses vows, percisely because I do not think that you should». BANGERT, Op. cit., p. 30.
7 «...are you making your vows to Ignatius or to God?». BANGERT, Op. cit., p. 31.
8 Ibid., p. 3l.
Jerónimo Nadal S.J. Su importancia en la cultura apostólica en la Compañía de Jesús en 1541. Su tierra natal era Burgos; Polanco dio un gran impulso en la preparación de las Constituciones y Nadal por cierto, presenció la química de su elaboración en las conversaciones entre Ignacio y Polanco, todos miembros de esa pequeña comunidad de la Curia.
En 1548, Nadal participó en otro evento que modificó la joven Compañía de manera tan profunda, que los primeros jesuitas no lo podían imaginar. Las experiencias positivas en los «colegios» en Gandía —que inicialmente fueron una manera de reforzar los estudios de jóvenes jesuitas que entraban en la Compañía, pero tenían que terminar sus estudios formales y estaban frecuentando cursos universitarios— llamaron la atención de Ignacio. En poco tiempo, ese tipo de colegio se modificó y sería abierto para otros jóvenes que solamente querían una educación común. Eso sucedió en Sicilia, cuando las autoridades de la isla, en la persona de Juan de Vega, el Vicerrey, pidieron a San Ignacio abrir un colegio en Messina. Ignacio estuvo de acuerdo e impulsó, en el momento oportuno, un apostolado educacional que iría a dinamizar el catolicismo en toda Europa. Con esa decisión, Ignacio tuvo que modificar las propias Constituciones de la Compañía que en aquel momento no estaban formuladas.
Ignacio eligió algunos de sus mejores jesuitas para Messina. Mandó diez, de los cuales cuatro eran Padres: el mallorquín Nadal, el holandés Pedro Canísio, el francés André des Freux y el belga Cornelio Wischaven. Ignacio eligió a Nadal como superior del grupo. Nadal fue considerado más tarde, el intérprete más competente de las Constituciones, además de dirigir el primer colegio abierto específicamente para jóvenes laicos y que sirvió como punto de referencia para otros. Esa experiencia no solamente hizo a Ignacio modificar las Constituciones de la Compañía, sino que la educación se afirmó como uno de los principales apostolados9 .
Entretanto en Roma, Ignacio y Polanco continuaban su trabajo en las Constituciones y cuando Nadal regresó allí, en 1552, las mismas fueron prácticamente terminadas; ya que la experiencia muy positiva de los colegios y todo el apostolado educacional para los laicos, todavía no estaban totalmente incluidos en ellas. Además de aprovechar la experiencia
Ibid., p. 56-8.
Ferdinand Azevedo, S.J.
hecha, principalmente en Messina, Ignacio pidió la ayuda de Nadal para llenar ese vacío. En ese tiempo Nadal, no solamente hizo sus últimos votos en la Compañía, en la fiesta de la Anunciación, 25 de marzo de 1551, sino que descubrió su vocación para ser el intérprete de las Constituciones. Aparentemente Ignacio, con su sensibilidad espiritual siempre alerta, percibió eso y lanzó a Nadal a su nueva vocación, enviándolo de nuevo a Messina para explicar allí las Constituciones a los Jesuitas, escribir sus reflexiones sobre las mismas y como si eso fuera poco, le dio también la tarea de componer una legislación para los colegios y universidades de la Compañía de Jesús. Después, Nadal envió los resultados de sus trabajos a Ignacio en Roma. El genio de Nadal consitió en cumplir la orden de Ignacio como no se podría imaginar. De regreso a Roma, Ignacio lo nombró comisario del General para la Compañía de Jesús en Portugal y España, dándole todos los poderes necesarios. Además de eso, Ignacio le informó que podría hacer cambios, dado que, «Nadal conoce bien mi pensamiento y goza de la misma autoridad que yo»10. Los Jesuitasde la Península Ibérica obedecerían a Nadal como si fuera el propio Ignacio. Al día siguiente, Nadal viajó a España vía Génova.
LAS VISITAS DE NADAL
Nadal visitaba las Comunidades jesuíticas, no solamente en la Península Ibérica sino en otros países de Europa. Daba conferencias y conversaba personalmente con cada jesuita. Se mostró muy sensible a todos y explicó las Constituciones a los jesuitas, que en gran parte estaban intentando vivir una vida comunitaria, basada apenas en el espíritu de los Ejercicios Espirituales. Tuvo gran éxito y fue muy apreciado por todos.
10 (Nadal): «...qui mentem nostram omnino noverit, et nostra auctoritate fungitur,...» et Monumenta P. Hieronymi Nadal I, p. 144 (10 April 1553); citado por JOHN W. O'MALLEY, S.J., To Travel to Any Part of the World: Jerónimo Nadal and the Jesuit Vocation:, Studies in the Spirituality of Jesuits, vol. XVI. 2 (March 1984) 3. Nadal no fue solamente el único jesuita señalado para explicar las nuevas Constituciones, sino por cierto, él más conocido. En 1555, Ignacio mandó a Pedro de Ribadeneira a Alemania y Francia y a Antonio de Quadros, preparado por Nadal, para el oriente a hacer el mismo trabajo. El sucesor de Ignacio, Diego Laínez, también en 1559, explicó las Constituciones a muchos jesuitas en Roma, para que ayudaran a otros jesuitas en esa tarea. En 1561, Nadal preparó un comentario, rico en detalles, nombrado como «Scholia in Constituitiones», para que otros Jesuitas pudiesen explicar las Constituciones. O'MALLEY, Op. cit., p. 336.
Jerónimo Nadal S.J. Su importancia en la cultura apostólica en la Compañía de Jesús
Como orador, Nadal tuvo un brillante carisma que continuó aún después del fallecimiento de San Ignacio. Como ejemplo tenemos sus presentaciones para los jóvenes Jesuitas del Colegio Romano, enero de 1557, en la renovación de los votos, un acto religioso ya establecido por las Constituciones. En sus visitas anteriores a Europa, Nadal puso en marcha la costumbre de hacer una preparación de esa renovación con tres días de oración y reflexión, terminando con la renovación de los votos el tercer día. De aquí viene el nombre «triduo». He aquí, una descripción del estilo propio de Nadal:
Explicaba la gracia particular y el espíritu propio de la Compañía. Pero ahora podía hablar con más libertad del fundador ya difunto. Era tal su luminosidad y fuerza carismática en la explicación, que dejaba efectos maravillosos de conmoción y fervor en los oyentes. Así lo testifican los asistentes a aquel triduo11 .
Nadal no solamente fue un orador carismático, sino un buen diplomático, confirmado su papel en los eventos problemáticos y anteriores a la Primera Congregación de la Compañía, en 1558. La principal dificultad fue de orden canónica. Con el fallecimiento de San Ignacio en 1556, la cuestión era quién sería el Vicario que ejercería la autoridad, a fin de convocar laCongregación, una vez que esa Congregación iríaformalmente a aprobar las Constituciones. Algunos jesuitas, entre ellos el P. Nicolás Bobadilla, creían que las Constituciones en su presente forma canónica, no tenían fuerza de ley. El episodio fue complejo, pero Nadal, aun exteriorizando su enfado, consiguió con su conocimiento privilegiado de la cultura de la Compañía, ayudar mucho para un final feliz con la convocación de la Congregación bajo la autoridad de Diego Laínez12 .
Después de Ignacio, Nadal en su larga carrera, sirvió a tres Generales: DiegoLaínez (1558-1565), Franciscode Borja (1565-1572) yEverard Mercurian (1573-1580), falleciendo en el mismo año de Mercurian, el 3 de abril de 1580, en Roma, en el noviciado San Andrés.
11 MANUEL RUIZ JURADO, S.J. LafiguradeJerónimoNadalenlaprimeracrisisgravedelaCompañía (1556-1557): Manresa Vol. 52. n. 203 (1980), 140.
12 Cfr. Ibid. Passim; vea también, ANDRÉ RAVIER, S.J. Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús, México D. F. 1991, 296-333.
Ferdinand Azevedo, S.J.
El TRABAJO DE NADAL
Para comprender la importancia del trabajo de Nadal, debemos recordar que una de las grandes dificultades de la joven Compañía de Jesús, era la falta de personas preparadas para asumir posiciones de liderazgo, tales como Superiores y Directores de colegios. La Compañía creció muy rápido y asumió obras para las cuales no disponía de los recursos humanos necesarios, no porque esos jesuitas fuesen muy jóvenes, sino porque no tenían mucho tiempo en la Compañía. Algunos ejemplos son muy indicativos. San Ignacio nombró al P. Diego Miró, de 26 años, Rector del Colegio de Coimbra cuando tenía solamente un año en la Compañía y al P. Miguel de Torres, como Rector del Colegio de Salamanca con apenas dos años de Compañía. En la década de 1550, cuando Nadal dio charlas en el Colegio de Medina, su Rector Pedro de Sevillano era todavía un alumno. También el Rector de Córdoba, Antonio de Córdoba, a quien nombró el propio Nadal, era apenas un novicio13. En 1554, cuando Ignaciodividióa España en tresprovincias (Castilla,Aragón y Bética) nombró a Francisco Estrada, Provincial de Aragón, gran orador que estaba terminando sus estudios teológicos. Y para ayudar a Estrada en sus tareas gubernamentales, Ignacio envió a otro jesuita, João Batista Barma como su «colateral» para asumir la administración de la Provincia14. Hasta el propio Nadal tenía menos de seis años en la Compañía, cuando recibió la misión de explicar las Constituciones a los jesuitas. Ignacio una vez más, salió con éxito.
13 BANGERT, Op. cit., p. 128. En 1556, año del fallecimiento de San Ignacio, la Compañía tenía alrededor de 1.000 miembros de los cuales solamente 67 eran licenciados y 69 residencias o colegios. CÁNDIDO DE DALMASES, S.J. Ignatius of Loyola, Founder of the Jesuits, his life and Work, St. Louis 1985, 299-302.
14 La figura del colateral es interesante e indica una característica de «ars gubernandi» de Ignacio que dio más importancia al hombre que a la estructura. El historiador ANDRÉ RAVIER, S.J., explica: «... para él, Estrada es alguien que participó desde el inicio y primeros debates de la Compañía, frecuentó los primeros padres en el tiempo en que elegían su camino y definían su espíritu, antes de la gran dispersión misionera; Ignacio conoce a Estrada, Estrada conoce a Ignacio; él tiene la «mens et modus Societatis»; además, significa una 'fuerza' apostólica de primera grandeza por sus dones de elocuencia, su influencia, su prestigio, su acción. Se le dé por lo tanto el título de provincial, a pesar de otro, un colateral, asuma el trabajo administrativo. Esta manera de afrontar la relación entre los hombres y las funciones debía llevar Ignacio, cuando una
Jerónimo Nadal S.J. Su importancia en la cultura apostólica en la Compañía de Jesús
Las visitas de Nadal fueron esenciales para esas comunidades, a fin de lograr que los jesuitas que llevaban poco tiempo en la Compañía, pudiesen entender y sentir su espíritu. Nadal literalmente los confirmó en su vocación.
A pesar de su personalidad bastante compleja, como ya lo mencionamos, el genio de Nadal consistió en apropiarse del espíritu de Ignacio y conseguir expresarlo. Logró hacerloporque sabíadestacar los temasesenciales de la espiritualidad ignaciana, utilizando sus conocimientos del misticismo del Seudo-Dionisio. Esto parecía imposible, pero obtuvo éxito. La manera para entender la actuación de Nadal es el conocimiento de las charlas presentadas por él a los Jesuitas. Hay muchas pero siguiendo el parecer del historiador, William Bangert, S.J., las de Alcalá de 1554 son importantes porque revelan temas ya delineados y que irían a ser perfeccionados en Coimbra, en 1561. Allí la tríada «spiritu», «corde» y «practice» (en el espíritu, de corazón, en la práctica) surgió para explicar cuál es el modo de proceder en la Compañía de Jesús15. Pero es en Alcalá, donde tenemos las primeras informaciones de cómo Nadal explicaba las Constituciones en su espíritu.
LAS CONFERENCIAS EN ALCALÁ
En el inicio de febrero de 1554, Nadal comenzó su visita de un mes al Colegio de Alcalá y gracias al portugués Emmanuel da Sá, S.J., alumno de la Universidad de Alcalá, con 26 años de edad y nueve años en la Compañía de Jesús, tenemos hoy las notas de sus charlas que ocupan 71 páginas en la «Monumenta Historica Societatis Iesu»16. La visita fue un éxito como consta por esta descripción de Cristóbal de Castro, S.J., años después:
situación se complicaba a añorar mucho alguna parte, a contar más con las personas que con las estructuras para resolverla. De ahí el sistema de comisarios, visitantes, superintendentes, colaterales, … con exceso de autoridad en un mismo sitio: ... Por lo que se ve, la experiencia reveló que tal proceso generaba más inconvenientes que eficacia; Ignacio, sin lugar a dudas, atribuía a sus hombres de confianza una mayor agilidad y más virtud que la fragilidad humana soporta». RAVIER, Op. cit., p. 378-9.
15 BANGERT, Op. cit., p. 246-7.
16 HIERONYMI NADAL, Commentarii de Instituto Societatis Iesu,MonumentaHistoricaSocietatis Iesu Vol. V. 1962, 32-3. Em 1561, Nadal visitó el Colegio de Alcalá, de nuevo, y de
Ferdinand Azevedo, S.J.
[...] o P. Doctor Jerônimo Nadal chegou a este Colegio de Alcalá, no início de 1554, onde permaneceu, dando algumas palestras sobre o Instituto da Companhia que Santo Inácio tinha escrita para nós, junto com as regras comuns e particulares de cada ofício, mostrando o amor e estima que devemos ter do Instituto que Deus Nosso Senhor com tantas graças tinha instruído Inácio e com tão grandes consolações como Inácio o tinha recebido, em escrevê-lo, aprovado com muitos e maravilhosos efeitos que fazem para eles que o guardam, confirmado pelo influxo copioso de favores e graças que eles influíam. Declarou que os varios estados que existem na Companhia e das virtudes que podiam ser aproveitadas para se melhorarem e ser fiéis ministros de Deus e trabalhadores de seu Instituto [...]17 .
Nadal conversó individualmente con cada jesuita y, en lugar de tomar la comida principal con toda la comunidad, eligió a diario, un pequeño grupo de tres o cuatro y comía con ellos, conversando siempre sobre las cosas de la Compañía y de los primeros jesuitas, siempre con gran importancia para Ignacio. Manteniendo ese contacto con pequeños grupos y animando a los jóvenes a que fuesen miembros de la Compañía, Nadal ganó la simpatía de todos. Al salir Nadal dejó muchas reglas para la residencia, alcanzó así su objetivo de diseminar el conocimiento de las Constituciones y amor por la Compañía.
Emmanuel da Sá organizó sus notas sobre la presentación de Nadal en ocho capítulos, pero vamos a tratar solamente los temas más importantes.
esta vez, Aegidius González Dávila, S.J., hizo notas hasta más extensas de las charlas de Nadal. NADAL, Op. cit., p. 206-488. 17 «... llegó [el P. Doctor Hierónimo Nadal] a este colegio de Alcalá a la entrada del 54, donde se detuvo declarando en algunas pláticas el instituto de la Compañía, que en sus constituciones nos avía escrito el Santo Ignacio, junto con las reglas comunes y particulares de cada oficio, mostrando el amor y estima que se había de tener del instituto que con tantas visitaciones avía Dios nuestro Señor enseñado a Ignacio, y con tan grandes consolaciones como le avía dado escriviéndole, aprovado con los muchos y maravillosos efectos que hazían los que le guardavan, confirmado por el copioso influxo con que ellos influían de favores y gracias. Declaró los varios estados que avía en la Compañía y de las virtudes de que se avían de ayudar para mejorarse en ellos y ser fieles ministros de Dios y obradores de su instituto...» NADAL, Op. cit., p. 33-4.
Jerónimo Nadal S.J. Su importancia en la cultura apostólica en la Compañía de Jesús
INTRODUCCIÓN
La sabiduría y la santidad se juntan y se direccionan
para
el bien común del próximo
Nadal habla positivamente. En sus primeras palabras a los jóvenes jesuitas, afirma que Dios les dio la gracia de que fueran llamados a la Compañía de Jesús y lanza la pregunta retórica: ¿qué implicaciones tiene este hecho? Citando la terminología de la época, describe la vida religiosa como un estado de perfección, dedicado a servir, a honrar a Dios, dándole eldebidoculto,peroenseguida,hacecaerenlacuenta a sus oyentes que esa explicación era abstracta. En la práctica,Dios ayuda a su Iglesia, y en determinados momentos históricos, suscitó personas para ese fin. Así, ejemplifica con la vida de San Francisco de Asís. Y ahora, — dice—, Dios está obrando igual con Ignacio de Loyola pero para otra época. Nadal, ciertamente, no es modesto en su estima por Ignacio. Y dice más. Como cada uno de los sacramentos da gracias específicas, así también, a través de esas personas se dan gracias especificas que son impartidas para otras personas. Si los franciscanos participaban de las gracias que obraron en la vida de San Francisco, así también, los jesuitas participan de las gracias dadas a Ignacio que fundó la Compañía18 .
Hay dos características de las gracias dadas a Ignacio: «[...] que a sabedoria e a santidade se juntam e se direcionam para o bem comum do próximo»19. Nadal narra la vida de Ignacio, apuntando como Dios entró en su vida: «[...]dando-lhe primeiramente, desejar com grande devoção a maior honra e glória da sua divina majestade. E assim, doando-se ao serviço de Deus, não ficando contente com pouco, mas desejava intensamente e procurando como mais podia agradar-Lhe em tudo e com toda perfeição»20 .
18 Cfr. NADAL, Op. cit., p. 35-7.
19 «... que las letras y espíritu se juntasen; y la 2º, que se aplicasen para común utilidad del prójimo». La versión puede ser esta «... que la sabiduría y la santidad se juntan y se direccionan para el bien común del próximo». NADAL, Op. cit., p. 38. 20 «...dándole primero con gran devoción la mayor honra y gloria de su divina Majestad. Y así como estando en el mundo tenía ánimo de grandes cosas, así dándose al servicio de Dios no se contentaba con poco, sino intensamente deseaba y procuraba cómo más le pudiese agradar en todo y con toda perfección». Ibid.
Ferdinand Azevedo, S.J.
Son interesantes sus reflexiones sobre los Ejercicios Espirituales.
Aquí Dios le comunicó los ejercicios, guiándolo de esta manera para que se empeñase en el servicio y salud de las personas; lo que le enseñó, especialmente, con devoción en los dos ejercicios del Rey y de las dos banderas. Aquí entendió su fin y aquel para el cual todo tiene que aplicar y tener la visión en todas las obras que ahora tiene la Compañía21 .
A Nadal le gustaba hacer comparaciones de las experiencias de Ignacio con las de Cristo, de los compañeros de Ignacio con los apóstoles de Cristo, aunque exageradas. Eso ocurre cuando habla sobre la razón para escribir las Constituciones. Nadal explica que antes de tener el Nuevo Testamento, los apóstoles vivían por tradición, así también, antes de las Constituciones, los jesuitas vivían por tradición; la Iglesia crecía, como también, la Compañía crecía. Fue necesario para la Iglesia tener algo ordenado sobre esa tradición y así aparece el Nuevo Testamento. La Compañía también crecía y necesitaba escribir Constituciones en las cuales Ignacio pudiese, a través de sus ricas experiencias, hacer un buen gobierno en la Compañía22. Ese es un ejemplo típico de cómo Nadal quería mover los sentimientos de los jóvenes jesuitas para destacar más el papel de Ignacio en la fundación de la Compañía.
21 «Aquí le comunicó N. S. los exercicios, guiándole desta manera para que todo se empleasse en el servitio suyo y salud de las almas; lo qual le mostró con devotión specialmente en dos exercicios, scilicet, del Rey y de las vanderas. Aquí entendió su fin y aquello a que todo se devía applicar y tener por scopo en todas sus obras, que es el que tiene aora la Compañía». NADAL, Op. cit., p. 40. Los primeros Jesuitas hacían eso, también, apreciando mucho la imagen de los apóstoles enviados por Cristo para predicar en pobreza. Por ejemplo, Nadal dirá que fue solamente con mucho sufrimiento como Ignacio llegó a escribir las Constituciones, aludiendo semejanzas con los sufrimientos de Cristo. «Estas y semejantes persecutiones tuvo el P. M. Ignatio en su persona ad Christi similitudinem». NADAL, Op. cit., p. 42. 22 Cfr. NADAL, Op. cit., p. 45-6. Es difícil creer que Nadal no sabía la verdadera razón para ayudar a la Compañía a alcanzar su finalidad, que aparecía en la Carta Apostólica, «Regimini militantis Ecclesiae»”, de PAULO III, fundando la Compañía en 1540. Constituciones de la Compañía de Jesús y normas complementarias 1997, 23. Veja: NADAL, Op. cit., p. 85-6.
Jerónimo Nadal S.J. Su importancia en la cultura apostólica en la Compañía de Jesús
NOMBRE, APROBACIÓN Y FINALIDAD DE LA COMPAÑÍA
Nadal rápidamente explica que la Compañía, nombre que Ignacio prefería al de Orden, humildemente se dedica al servicio, aludiendo al sentidodel adjetivo «mínima» enla frase: «Esta mínimaCompañía». Ella debesuorigen aDios y su aprobación al Papado. A causa de su experiencia en La Storta, Ignacio quiso designar la Compañía con el nombre de Jesús y las gracias dadas a Ignacio en la Storta son para toda Compañía23 .
Nadal define la finalidad de la Compañía así: para el bien y perfección de las almas, paraunamayorgloriadeDios(salus etperfectio animarum ad maiorem Dei gloriam)yesoseconcreta en la oración y en el trabajo.
MODO DE VIDA EN LA COMPAÑÍA
Nadal define la finalidad de la Compañía así: para el bien y perfección de las almas, para una mayor gloria de Dios
El jesuita contacta, a lo largo de su permanencia en la Compañía, a una variedad de personas y consecuentemente hay que ser flexible. Su manera de vivir era común y nada como para llamar la atención. La vida interior o espiritual debería ser fuerte para posibilitar sus actividades apostólicas. Nadal cita la experiencia de Ignacio, que inicialmente hacía mucha penitencia, desfigurando su propia persona. Más maduro, Ignacio modificó su manera de vivir entendiendo que como se comportaba antes, se estaba alejando de las personas. Con eso, Nadal destacó que la vida de los Jesuitas estaba orientada para el apostolado. Explicó los grados en la Compañía, los votos sencillos y solemnes, los coadjutores espirituales y temporales, los profesos, y los períodos de aprobación. Tenemos que recordar que los miembros de su auditorio no tenían mucha información sobre las Constituciones, por lo tanto, Nadal tuvo que entrar en muchos detalles24 .
., p. 57-65.
Ferdinand Azevedo, S.J.
ORACIÓN
Nadal tuvouna noción ampliade la oración; «La Compañía cree que todas las cosas pueden servir como materiapara la oración y, de esa manera, tanto Dios como la devoción pueden ser encontradas. La oración de la Compañía no es hermética o desconectada, sino que se extiende y se encaja en su acción y en el ejercicio de su vocación y de su obediencia»25. Describió ese impulso para el servicio en un «horizonte de amor» (amplitudo caritatis). En sus actividades, el jesuita lleva consigo las mociones y recuerdos de su oración (reliquiae cogitationum) las cuales lo ayudan durante el día. La oración del jesuita no se realiza en lo intelectual ni por la abundancia de ideas, sino en el degustar lo que es contemplado. El ejemplo favorito de Nadal para explicar la oración del jesuita fue el círculo. Después de la oración, el jesuita va al trabajo y del trabajo vuelve a orar. Esas actividades no son antagónicas, al contrario, se enriquecen mutuamente, en una complementariedad circular26 .
Según Nadal, una vida ascética es esencial para tener una vida de oración, y citando a Ignacio destacó que su oración no era abstracta o solamente una abundancia de conocimientos, sino algo esencial para disfrutar interiormente de las cosas espirituales27 .
25 «Societas praetendit in omnibus rebus habere orationem Deumque invenire et devotionem. Neque enim sequitur Societas orationem modo solitudinis et heremitico, sed extendit et coniungit cum praxi et exercitio suae vocationis et obedientiae». NADAL, Op. cit., p. 97.
26 Cfr. IBID., p. 92.
27 Cfr. BID., p. 93. Es interesante notar que poco antes de su muerte, San Ignacio pidió a Nadal para distribuir a los novicios un libro ilustrado como auxilio para la meditación. Nadal estuvo de acuerdo. Organizó e inició el trabajo para dos libros, pero, a causa de las dificultades financieras, los dos libros fueron publicados en un único volumen después de su muerte, en Antwerp, por Martinus Nutius en 1593. La parte más importante de ese libro son las 153 grabaciones hechas por los artistas: Bernardino Passeri, Marten de Vos, y Jerome y Anton Wierix. Los títulos de los dos trabajos fueron: Evangelicae Historiae Imagines ex Ordine Evangeliorum quae toto ano in Missae sacrificio recitantur, in ordinem temporis vitas Christi digestae; y Adnotationes et Meditationes in Evangelia quae in sacrocsancto Missae sacrificio toto anno legunter; cum Evangeliorum concordantia historiae integritati sufficienti. MacDonnell, Joseph F., S.J. Gospel Illustrations; A reproduction of the153 Images taken from Jerome Nadal's 1595 book Adnotationes et Meditationes in Evangelia. The Fairfield Jesuit Community, Fairfield, CT, 1998.
Jerónimo Nadal S.J. Su importancia en la cultura apostólica en la Compañía de Jesús
OBEDIENCIA Y POBREZA
En lo que se refiere a la obediencia, Nadal seguía la orientación de la Carta de San Ignacio sobre este tema, a los jesuitas de Coimbra en 1553. Siete años más tarde, en Coimbra, Nadal sería más comunicativo. En Alcalá, se limitó a destacar que la obediencia en la Compañía tiene que ser no solamente de la voluntad, sino también del intelecto. Esto implica que la obediencia tiene ciertos aspectos de fe, principalmente cuando se trata de la «obediencia ciega». Prescindiendo del hecho de que el Superior, en nombre de la obediencia, no puede exigir que aquellos a quienes manda hagan una acción pecaminosa, a veces, es necesario apelar a la fe en la obediencia, sin entender completamente la intención del Superior. Religiosamente fundamenta todo eso en el hecho de que en la fe, la persona obedece a Dios, o a Cristo en los Superiores. Curioso es el hecho de que Nadal no menciona el proceso de discernimiento, unido a la obediencia, de los primeros jesuitas en la fundación de la Compañía, en el proceso de tomar decisiones.
En lo referente a los votos, Nadal dedica más tiempo a la pobreza, contextualizándola según el tipo de casas. Aquí, Nadal relaciona cuatro tipos; casas de probación, colegios, casas de los profesos y peregrinación. Las casas de probación y los colegios vivían de fondos provenientes de las autoridades civiles o de los bienhechores. Las casas de los profesos vivían de limosnas. La novedad es el cuarto tipo de casa y proviene del propio Nadal. La idea de la misión ya estaba unida a las misiones dadas por el Papa a los miembros de la Compañía. Nadal enriqueció y revistió esa idea, acrecentando que cuando los jesuitas hacían misiones, su apostolado, entendido como peregrinación, es su casa. Más tarde va a decir que esa casa es la mejor28 .
28 Cfr. NADAL, Op. cit., p. 54-6. JOHN W. O'MALLEY, S.J., To Travel to Any Part of the World: Jerónimo Nadal and the Jesuit Vocation:, Studies in the Spirituality of Jesuits, vol. XVI. 2 (March 1984). Passim. Históricamente, con el crecimiento de los colegios, luego disminuyó la importancia de las casas de los profesos, que en la actualidad ya no funcionan. La citación de Nadal sobre el cuarto tipo de casa: «Es el más cómodo lugar y se extiende al universo entero. Para cualquier lugar donde ellos puedan ser enviados para ayudar a laspersonas, estoeslamás gloriosa ydeseada casapara esos teólogos (Jesuitas profesos). Porque saben su finalidad: trabajan para la salvación y perfección de todas las personas. Entienden que son obligados a esa finalidad por el cuarto voto al Papa; que puedan ir a
Ferdinand Azevedo, S.J.
COIMBRA
En 1561, Nadal visitó la residencia de Coimbra, en la Provincia de Portugal, que estaba sufriendo a causa del gobierno turbulento del Provincial P. Simâo Rodrigues. Gracias a la generosidad del Rey Don João III, la Compañía tenía medios para mantener muchos jóvenes en formación, pero la mayoría de los 170 jesuitas, que estaban en formación sufrían por la falta de orientación espiritual. Nadal intenta arreglar esa situación. Los Jesuitas serían beneficiarios de la experiencia acumulada de las visitas de Nadal porque, allí, se cristalizó su entendimiento sobre el «modo de proceder» en la Compañía de Jesús, en los tres términos: «spiritu», «corde» y «practice» («en el espíritu», «de corazón» y «en la práctica»).
«En el espíritu»: Ignacio recomendaba a los jesuitas que debían andar en el camino del Espíritu Santo, por sentir que sus vidas, sus conversaciones y sus acciones fuesen basadas en la influencia de la gracia de Dios y la orientación del Espíritu Santo que aseguraba la fidelidad y la gracia específica de su vocación. Se debe tener a Dios presente en todo y la Gracia Divina, como una actitud que se sostiene por la presencia directa y continua de Dios. Los Jesuitas deseaban eso, no solamente
esas misiones universales para el bien de las personas, al ser mandados por el decreto divino, se extiende por la iglesia entera. Saben que no pueden construir o adquirir casas próximas y suficientes para facilitar su trabajo. Así, consideran que se encuentran en las casas más agradables y tranquilas cuando se mueven constantemente, cuando viajan por la tierra, cuando no tienen un lugar como casa, cuando están siempre en necesidad, siempre carentes, sólo les permiten actuar de una manera muy sencilla para imitar a Jesucristo, que no tenía donde poner su cabeza y se dedicó a lo largo de su vida predicando, mientras viajaba». «Ille est locus longe amplissimus et tam late patens quam orbis universus; quocumque enim in ministerium ad opem animabus ferendam mitti possunt, haec est horum theologorum habitatio praestantissima atque optatissima; sciunt enim esse sibi finem praestitutum, ut salutem omnium animarum procurent et perfectionem. Intelligunt propterea se voto illo quarto Pontifici Maximo esse obstrictos, ut universales missiones in animarum subsidium obeant ex illius imperio, quod est divinitus in universam Ecclesiam constitutum. Vident se tot domus vel aedificare vel obtinere non posse, ut ex propinquo excurrere ad pugnam possint. Haec quum ita sint, illam reputant esse quietissimam atque amenissimam habitationem, se perpetuo peregrinari, orbem terrarum circumire, nullibi in suo habitare, semper esse egenos, semper mendicos, modo minima aliqua ex parte enitantur Christum Iesum imitari, qui nonhabebatubicaputreclinaret,ettotumtempussuaepraedicationisinperegrinationibus exegit. NADAL, Op. cit., p. 773-774.
Jerónimo Nadal S.J. Su importancia en la cultura apostólica en la Compañía de Jesús para ellos mismos, sino que intentaron estimularlo en otras personas. En el siglo XVI, tan agitado por cuestiones religiosas, esa idea no fue enseñada por todos los teólogos y reformadores. Algunos de esos grupos pensaron que el catolicismo era solamente dogma, práctica de moralidad y disciplina, desconfiaron y hasta repudiaron a los jesuitas por su espiritualidad. Los Jesuitas no rechazaban el dogma, la moralidad y la disciplina, sino que para ellos no constituían su principal motivación.
«De corazón»: usando lo que llamaba «el verdadero corazón», lo definía como «la caridad y el amor afectivo de Dios». Ese amor informa todo lo que el jesuita hace —estudios, homilías, tareas domésticas— con una felicidad y suavidad, un crecimiento en gracia y un deseo cada vez más fuerte para servir. El «corazón verdadero» es también «un corazón muy gentil». Nadal subrayó que esas son mociones y actitudes que los jóvenes jesuitas deben sentir en sus estudios y en la ejecución de la obediencia. Deben también incorporar sus sentimientos en las decisiones que serán puestas en marcha y jamás deben actuar sólo abstractamente. Todo eso constituía una forma de trabajar con lasdemás personas en sus ministerios, principalmente en las plegarias, y esperaban que las personasy grupos trabajados,les respondieran también «desdeel corazón».
La efectividad
jesuítica no es como la del contemplativo, pero es orientada a ayudar a los
demás
«En la práctica»: era sinónimo de «pastoral». Nadal la definió al describir las actividades externas del jesuita como una extensión de su vida interior. Entre la contemplación y sus actividades debe existir un «lazo sin arreglos». La efectividad jesuítica no es como la del contemplativo, pero es orientada a ayudar a los demás. Su principal punto de referencia se basa en el episodio, cuando Jesús mandó en misión a los discípulos para orar y restablecer la salud, tanto del cuerpo como del alma, no pidiendo recompensa. Aquí podemos recordar que Nadal, al describir a Ignacio, dijo que él vivía como «un contemplativo en la acción». Basados en esa frase, los jesuitas deben ser «contemplativos en la acción»29 .
Ferdinand Azevedo, S.J.
Esa tríada hacía parte de la «teología mística» realizada no solamente por Nadal sino también por los demás. El historiador Jesuita, John W. O'Malley, explica la «teología mística» así:
Por mística, entendieron no los vuelos y los éxtasis normalmente asociados al término, sino según Nadal, un conocimiento interior y sabor de la verdad expresada en la forma de vivir de una persona. Aquí Nadal articuló en un contexto diferente la orientación más básica de los Ejercicios Espirituales30 .
En Alcalá, Nadal subrayó la importancia de la vida de Ignacio en el contexto de la Iglesia. Bajo su punto de vista, las Constituciones eran un filtro de sus experiencias y a pesar de no decirlo, tenemos la impresión que para él, las Constituciones tenían el tono de una autobiografía y merecían reverencia como si fuesen un icono, representando la vida de Ignacio que previera la fundación de la Compañía. Fue en Manresa y La Storta donde Nadal basó las experiencias espirituales de la Compañía e impulsó su tradición. Dio a veces ciertos toques de romanticismo a sus descripciones.
Nadal pasó a hablar sobre el corazón como el lugar donde el Espíritu Santo aprovecha para ayudar a una persona a alcanzar el conocimiento de Dios. Confió a los jóvenes jesuitas en Coimbra, que, «Cuanto más una persona ama a Dios al aceptar su voluntad divina, tanto más aumenta su conocimiento de Él. No hay otra manera. San Juan lo dijo (Jn 2, 3-5)»31. Diría la misma cosa en relación a la Compañía y a sus Constituciones. Cuando una persona ama más a la Compañía, Dios la ayuda a conocerla mejor32 .
En Alcalá, se comentaba que Dios eligió a Ignacio para ayudar a la Iglesia en un determinado momento; en Coimbra, se decía que los jesuitas irían a atender a las personas necesitadas y el Papa, conociendo lo que faltaba a la Iglesia, era quien debía darles esas misiones. Así, Nadal
30 By mystical they meant not the transports and ecstasies usually connoted by the term, but according to Nadal, an inner understanding and relish of the truth translated into the way one lives. Nadal here articulated in a different context the most basic orientation of the Spiritual Exercises. O'MALLEY, Op. cit., p. 243-244.
31 «The more one loves God by conforming to his divine will, the more one comes to know him». BANGERT, Op. cit., p. 253.
32 BANGERT, Op. cit., p. 253.
Jerónimo Nadal S.J. Su importancia en la cultura apostólica en la Compañía de Jesús
integróal Papadoelcuartovoto «sobrelas misiones», como un llamado para ayudar aquellas personas más necesitadas. Eso espropio de Nadal.
Cuando hablaba de la oración, en Alcalá, tocó el tema de la mortificación, la parte ascética de la vida religiosa. En Coimbra, la expandió y le dio un papel importante en la formación de la identidad jesuítica. Recordó la orientación de Ignacio cuando lo aconsejó a seguir a Cristo en su sufrimiento, en los contratiempos de la vida, en términos religiosos llevando su cruz. Los jesuitas tenían que aprender a «amar» la mortificación, no como un fin, sino como un medio, que los motivara para servir, mirando la mayor gloria de Dios.
En las Constituciones, Ignacio designó a una persona como «presidente», cuya función, además de fiscalizar la manutención de la casa, era observar el decoro externo de los jesuitas33. Podría informar al Superior de los errores o simplemente aconsejar a las propias personas. En términos generales hizo correcciones fraternales a los jóvenes jesuitas. Previó una cierta resistencia a esa orientación, pero Nadal incentivaba a los jóvenes para aceptarla como parte ascética de su vida religiosa y consideraba que así orientados, los jesuitas sentirían la libertad del espíritu34 .
En Coimbra dio una explicación de la obediencia muy a su gusto. Muy inclinado al Seudo-Dionisio y a su Teología apofática, en la cual Dios es conocido en la oscuridad, Nadal hizo una comparación del ejercicio de la obediencia en el contexto de esa teología. La persona debe suspender su juicio y entendimiento personal, cuando no logra entender bien una decisión del superior. Garantizó así, a su auditorio que esa es la manera mejor para descubrir la luz y comprensión verdadera de la obediencia e Los jesuitas tenían que aprender a «amar» la mortificación, no como un fin, sino como un medio, que los motivara para servir, mirando la mayor gloria de Dios
33 Hoy día a ese cargo se les da el nombre de Ministro. Constituciones de la Compañía de Jesús y Normas Complementarias. São Paulo 1997, 357-358.
34 BANGERT, Op. cit., p. 255-6.
Ferdinand Azevedo, S.J.
indicó tres razones para su seguridad: la providencia divina, la vocación jesuítica y la presencia de Cristo en su Superior. Cada una de esas razones era una señal de acción de Dios en la vida del jesuita. Aceptando eso, una persona podría progresar bastante animado en su vocación, aunque fuese enviado a trabajar en los dos lugares conocidos como los más difíciles: las Indias y Alemania35 .
Desde el inicio en Alcalá, Nadal indicó que una de las características de la Compañía, era la integración de la santidad con la sabiduría «letras con espíritu». En Coimbra, destacó las razones pragmáticas de esa unión. La Compañía sólo tenía veinte años de existencia, y ya demostraba la importancia de una educación adecuada para alcanzar la finalidad de sus apostolados. Los jóvenes jesuitas deben esforzarse para unir el saber con la devoción. Aquí Nadal transformó su teología del corazón, diciendo: «A su deseo de conocimiento (scientia), el jesuita une su deseo de sabiduría (sapientia) que es conocimiento lleno de compasión»36 .
De todos los temas, Nadal dedicó más tiempo a la oración. Indicó varios tipos: vocal, mental, eucarístico, meditativo y contemplativo. La cantidad de información fue tan grande que creó un boceto para su presentación, que se llamó cuerdas.La primera cuerda era la imagen de un círculo que ya vimos en su visita a Alcalá. La idea básica es que la oración da motivación para el trabajo sirviendo a los demás, y ese trabajo hecho por motivos de caridad, anima su oración. En ese sentido, la oración es circular.La segunda cuerda era encontrar a Dios en todas las cosas. Según él, Ignacio esperaba que los jesuitas podrían obtener éxito en ese tipo de oración, si lo aplican con la gracia de Dios. La tercera cuerda era la unidad de la experiencia espiritual de la oración jesuítica. Creó un neologismo «reliquiae cogitationum» (un recuerdo de sus pensamientos y sentimientos). Ese recuerdo iría a permanecer dando un tono especial a su día. Aplicó ese recuerdo a la vida de Cristo. Al contemplar el Cristo Resucitado, el jesuita debe recordar su oración cuando oraba sobre otras partes de la vida de Cristo. La alegría sobre su nacimiento, la tristeza de su muerte y la felicidad de su resurrección. Lo que da sentido
35 Ibid., p. 257.
36 To his quest for knowledge (scientia) a Jesuit links his quest for wisdom (sapiêntia), which is knowledge steeped in compassion. BANGERT, Op. cit., p. 258.
Jerónimo Nadal S.J. Su importancia en la cultura apostólica en la Compañía de Jesús es que su oración del pasado ayuda a su oración en el presente. Así, aconsejó a los jóvenes jesuitas a recordar sus experiencias en el noviciado –retiro de treinta días, trabajos en el hospital, peregrinación– todo para mantener vivo los sentimientos nobles que experimentaron en esas etapas de su oración actual.
Nadal aplicó ese recuerdo en la contemplación. Para él, la contemplación era un crecimiento en el conocimiento y en el amor de Dios, un crecimiento hecho por la acumulación de conocimientos sobre Dios. La contemplación actual dependía de la contemplación anterior. Utilizó un ejemplo de una vista al campo. Sólo después de largo rato para apreciar todos los aspectos, y solamente después, una persona puede «entenderlo» o «apreciarlo» en su totalidad.
También presentó las tradicionales tres maneras de rezar: purgativa, iluminativa y unitiva. A veces Nadal se mostraba un poco reservado en sus orientaciones para los jóvenes jesuitas, porque no quería imponer una manera de rezar, dejando a cada uno con libertad total para rezar a su modo, conforme al momento del espíritu. Además de ser una actitud muy ignaciana, fue la preferida de Nadal; pues es Dios quien nos ama primero, y la iniciativa es toda suya37 .
A los jesuitas les gustaron sus charlas y cuando salió de Coimbra, dejó una lista muy detallada de reglamentaciones para las residencias. Es difícil entender como ese hombre tan competente en el conocimiento de las Constituciones y tan sensible en los asuntos de la oración pudo ser tan apegado a los pormenores del día a día de una residencia. Y no fueron pocos los jesuitas que lo criticaron38 .
CONSIDERACIONES FINALES
La contribución de Nadal para la cultura apostólica de la naciente Compañía de Jesús es profunda. Si la primera generación de jesuitas, bajo el liderazgo de Ignacio, fundó la Compañía de Jesús, la segunda com-
37 En esa descripción, estoy siguiendo la presentación del P. William V. Bangert cuyo libro he citado varias veces. BANGERT, Op. cit., p. 246-264. Passim.
38 BANGERT, Op. cit., p. 264-265.
Ferdinand Azevedo, S.J.
puesta por personas como Nadal, Polanco y Laínez, asimiló el espíritu de la primera y construyó una cultura apostólica que fue diseminada entre otros jesuitas. La transición de la primera a la segunda, no transcurrió sin dificultades, principalmente después del fallecimiento de Ignacio en 1556.
La primera idea que se tiene del aprendizaje de Nadal en la Compañía de Jesús, es que fue muy rápido. Tenemos que recordar que antes de entrar en la Compañía, Nadal ya se había hecho hombre, aún estaba buscando su vocación, pasando por muchas experiencias espirituales. Unía características antagónicas: un gran poder de síntesis de conocimientos con una manía por detalles domésticos; lógico y analítico, pero encantado con la teología apofática; prolijo, pero creador de ideas sucintas para explicar la vida de los jesuitas como: «contemplativos en la acción» y la tríada «spiritu», «corde» y «pratice» para explicar la «teología mística» de la Compañía, que fue introducida en su «modo de proceder».
En sus charlas, Nadal, a nuestro modo ver, privilegió el amor más que el conocimiento, o sea, utilizó el amor para conseguir el conocimiento. Es interesante porque San Ignacio, en la contemplación de la encarnación, orienta al que se retira para pedir «... el conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga»39. Creo que ésta fue una diferencia importante entre Ignacio y Nadal. Ignacio muy pragmático, quiso conocer más de este Dios que entró en su vida. Nadal era más intuitivo y atraído para andar en la oscuridad, tanteaba sin saber cómo dar el próximo paso, pero no tenía miedo. Apostó en el amor y ganó seguridad, conocimiento y más amor. Históricamente es maravilloso ver como Ignacio, tan agraciado por Dios, percibióque Nadal, hombre tan diferente de él, podría explicar todo lo que Dios hizo en su vida a los jóvenes miembros de la Compañía de Jesús. Prácticamente le dio la total libertad para crear la cultura apostólica de la Compañía de Jesús, porque estaba convencido que Nadal había entendido cuál era su espíritu.
En un itinerario tan accidentado, la divulgación de las Constituciones a nuestro modo de ver, recaba su éxito mayor de Nadal. Las Constituciones de la Compañía son fruto de los discernimientos y de las ora-
Jerónimo Nadal S.J. Su importancia en la cultura apostólica en la Compañía de Jesús
ciones místicas de San Ignacio, pero leyéndolas eso no es tan evidente. Ignacio no fue un gran escritor y la expresión de su misticismo no es hecha con un hermoso estilo literario, pero la práctica es tan familiar como un viejo par de zapatos muy confortable. Para Nadal, las Constituciones eran un icono de la vida y del genio de Ignacio. Delante de este icono muy santo, Nadal contemplaba, amaba y «absorbía» las gracias dadas a Ignacio. Filtraba las mismas por su personalidad y hasta se embelesaba ante algunas de ellas. A pesar de sus digresiones, con toques de imaginación fértil para explicar ciertos aspectos de las Constituciones, Nadal tuvo un instinto perspicaz para ver casi siempre lo esencial y el gran don de comunicarlo a los jóvenes jesuitas40. La recién fundada Compañía de Jesús ,le debió mucho a él por haber explicado su cultura apostólica, y para la Compañía actual, su herencia espiritual continúa siendo un magnífico punto de referencia para todos nuestros apostolados.
40 Nadal se equivocó dos veces, aunque fuera considerado el más entendido de la cultura de la Compañía: una, en un aspecto de oración, y otra, sobre los criterios para el jesuita profeso. En una conversación con Ignacio enfermo, Nadal narró que en la visita a Alcalá, en 1554, varios alumnos jesuitas le pidieron sobre la posibilidad de acrecentar el tiempo de la oración. Nadal asintió, aumentando media hora a la norma prescripta en las Constituciones, justificando la decisión como sensata. Ignacio no dijo nada, pero al día siguiente, en la presencia de P. Luis Gonçalves da Câmara, Ignacio castigó firmemente a Nadal por su decisión y reiteró que para «“un hombre verdaderamente mortificado solo necesita de quince minutos para alcanzar la unión con Dios». BANGERT, Op. cit., p. 136-137. El segundo error fue en relación a los criterios para ser profeso en la Compañía, y ese fue más serio. Nadal interpretó la palabra «suficiente» (sufficiens) en la frase conocimiento suficiente de teología en las Constituciones, para indicar que un jesuita tenía que estar cualificado para enseñar teología para ser profeso. Cuando se murió Ignacio, la Compañía contaba ya con más o menos 1.000 miembros, pero solamente 48 profesos. De hecho, Ignacio no dejó una orientación muy clara, pero todo indica que quería más Padres Profesos y los cuatro años de teología indicados en las Constituciones fueron suficiente para eso. Laínez y Borja, los dos sucesores de Ignacio siguieron esa interpretación. El cuarto General Mercuriano, fue influenciado en gran parte por Nadal cuya opinión pesaba, y a partir de esa interpretación, el jesuita Padre, cuya competencia teológica fue considerada insuficiente, sería un «Coadjutor Espiritual». En lugar de disminuir como Ignacio probablemente había previsto, el número de «Coadjutores Espirituales» creció. Es muy raro ese desarrollo cuando tomamos conocimiento de que Ignacio admitió, a Francisco de Borja en laCompañíacomoprofeso,aúnantesdehabercomenzadoahacersusestudiosteológicos para el sacerdocio. O'MALLEY, Op. cit., p. 346; IGNATIUS OF LOYOLA, SAINT, The Constitutions of the Society of Jesus, Traducido y comentado por GEROGE E. GANSS, S.J., St. Louis, 1970, 349-356.
Tulio Ariztizábal Giraldo, S.J.
La «composición de lugar» de los Ejercicios sin
televisión ni revistas
Tulio Aristizábal Giraldo, S.I.*
En tiempos de san Ignacio los medios de comunicación y propaganda eran muy escasos y primitivos. Acababa de inventarse la imprenta, tan solo habían sido impresos algunos libros. Ni pensar en periódicos ni revistas, mucho menos en televisión. La propaganda se hacía de viva voz, en los púlpitos y en las plazas. No obstante, el autor de los Ejercicios se valió de los pocos medios con que contaba, y los utilizó en la aplicación de su método de ascesis.
Con sus Ejercicios busca él apartar a quien le pide ayuda, del camino del pecado, y conducirlo al servicio de Dios y de los hombres. Para lograrlo emplea un método de profunda reflexión, que brinda al ejercitante oportunidad para conocerse a sí mismo en la forma más objetiva; y va ordenando su vida hasta llevarlo a una actitud de incondicional y generosa entrega.
Para ello emplea como medios aquellos recursos más valiosos del hombre, como son su memoria, su entendimiento y su voluntad. Pero para poder valerse de ellos en forma eficaz, acude a un muy útil instru-
* Vicario parroquial de san Pedro Claver. Profesor de Historia del Arte en el Posgrado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cartagena.
La «composición del lugar» de los Ejercicios sin televisión ni revistas mento, que es la imaginación. Quiere que el ejercitante se traslade con ella a los lugares y momentos culminantes de su propia existencia y a la vida de Cristo Nuestro Señor; y que fijando su mente en paisajes, personas y palabras, se convierta en partícipe y actor del acontecimiento, no en un simple espectador.
Es lo que él, en ese su lenguaje tan particular, llama «la composición de lugar»; que debe servir al ejercitante de una, como puerta de entrada a la consideración del misterio. Fijará su atención por largo tiempo en él, hasta llevarlo como de la mano al final de la meditación, cuando recogerá el fruto de toda ella y lo dejará preparado para aplicarla a su cotidianidad.
El santo dice que esta composición de lugar consiste, cuando se trata de:
La contemplación o meditación visible, en... ver con la vista de la imaginación el lugar corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar. Digo el lugar corpóreo así como un templo o monte donde se halla Jesucristo o nuestra Señora, según lo que quiero contemplar. En lo invisible como... de los pecados, la composición será ver con la vista imaginativa y considerar mi ánima ser encarcerada en este cuerpo etc.1 .
Y no se contentó el autor de los Ejercicios con dejar estas instrucciones por escrito; antes acudió a los medios representativos que estaban a su alcance en aquellos tiempos. Mucho más modestos que los nuestros, por supuesto, pero también muy eficaces.
El jesuita padre Jerónimo Nadal fue uno de los que mejor captaron la mente de san Ignacio, y supo exponerla en sus pláticas. Había escrito un libro bajo el título de «Anotaciones y meditaciones sobre los Evangelios», como comentario a los Ejercicios. San Ignacio le sugirió que lo completara con grabados que representaran algunas de las escenas allí narradas.
Nadal acogió entusiasmado la idea. Él mismo afirmaba que mientras en la primitiva Iglesia se requería un estilo sin arte, pues el men-
Tulio Ariztizábal Giraldo, S.J.
saje evangélico no dependía de la persuasión humana, en su tiempo lo apropiado era exaltar con todas las artes humanas lo establecido sobre fundamentos divinos2. Por esta razón, como complemento ilustrativo de su obra, preparó la publicación de otra, que tituló «Imágenes de la Historia Evangélica».

Grabado sobre un cuadro de Rubens. Sagrada Familia
Ambas obras aparecieron mucho después de la muerte de san Ignacio y algunos años después de la de Nadal, acaecida en 1580. En el año de 1593 fue publicada la segunda, como decimos bajo el título de «Evangelicae Historiae Imagines», y al año siguiente la primera:
S.J., Los grabadores flamencos de los siglos XVI y XVII y la Compañía de Jesús: Anuario de la Compañía de Jesús 43 (2003) 16-20.
La «composición del lugar» de los Ejercicios sin televisión ni revistas
«Adnotationes et meditationes in Evangelia». Ambas tuvieron una gran aceptación. Pero la más novedosa fue la primera, que tenía la intención de representar gráficamente aquellas «composiciones de lugar» del libro de los Ejercicios.
Limitándonos a comentar esta última, debemos indicar que su edición fue muy cuidadosa. Se realizó en Amberes, en la famosa imprenta de Martinus Nuntius, sucesor de Christopher Plantin. Los grabados fueron realizados por los más destacados artistas del momento. La mayor parte de los modelos que sirvieron a estos grabadores fueron elaborados en el taller de Rubens, y salieron de las manos del maestro o de sus discípulos.
El mismo Nadal antes de su muerte, alcanzó a dar algunas indicaciones desde Roma, a los artistas italianos que hicieron algunos bocetos y completaron los de Rubens. Los grabadores fueron todos flamencos. Entre ellos se destacan Marten de Vos y los hermanos Jerome y Anton Wierix, que tenían su taller en Amberes.
Bien dice el padre Fernando Gutiérrez que:
La perfección de los grabados pone de manifiesto el nivel alcanzado en esta expresión artística por la Escuela Flamenca de Amberes: la limpieza y claridad de las líneas, la viveza de los personajes, el arte de la perspectiva, el juego de las luces y las sombras, son características de los mejores grabadores flamencos de aquellos tiempos3 .
La publicación de Nadal fue un verdadero best-seller. El jesuita padre Paul Hoffaeus decía entonces que:
Habiéndola visto algunos doctores de la Compañía, la han alabado mucho, admirándose del espíritu de devoción que Dios Nuestro Señor comunicó al dicho padre Nadal, y especialmente dicen no haber leído cosa más devota sobre la pasión del Salvador4 .
Tulio Ariztizábal Giraldo, S.J.
La obra se propagó por toda Europa y llegó a las colonias americanas. Es un libro en cuarto, lujosamente editado, que contiene los bellos grabados de los artistas de Flandes. Su temática es la vida de Cristo dramatizada en escenas llenas de movimiento, que acusan la admiración por lo exuberante, propio del estilo de moda en esa época, el barroco. Sirvió como tema de meditación de quienes emprendieron la experiencia de los Ejercicios Espirituales, y en los conventos y casas de oración los usaron para hacer más provechosa la meditación.
El caso de san Pedro Claver es típico. En el libro del Proceso de canonización del santo, varios de los testigos hablan de un libro de ilustraciones, que debió ser el de Nadal. El Hermano Nicolás González dice que el santo:
Tenía en su celda y llevaba consigo ordinariamente, un libro impreso en cuarto, de toda la vida de Cristo Nuestro Redentor con el texto del Evangelio. Y cada vez que oraba, lo abría en la imagen del misterio que meditaba para inflamarse más en el espíritu. Lo que meditaba con mayor frecuencia era la oración en el Huerto, los azotes en la columna, el escarnio de la coronación de espinas, la crucifixión del Señor y el descendimiento de la cruz. Era tan grande su fervor de espíritu, que no perdía de vista durante todo el día la estampa del misterio que había meditado; porque dejaba el libro abierto en su celda sobre una mesa. Este libro impreso está tan gastado y sus estampas tan usadas que muestra bien el uso que hacía de él en su contemplación y que no lo dejaba de su mano y de su vista; y esto lo sabe este testigo por haberlo visto comportarse así durante todo el tiempo en que vivió con él y porque tiene en su poder dicho libro. Porque se lo regaló el padre seis o siete meses antes de su muerte, según se acuerda, estando en esa ocasión muy grave por sus enfermedades e indisposiciones, de manera que no se esperaba que pudiera vivir. Y así pasó seis o siete meses en su cama. Y habiendo mejorado un poco, bajó como pudo una noche con mucha fatiga a la sacristía donde se encontraba este testigo y le dijo que se sentía ya un poco mejor, aunque no podía leer por falta de la vista y muchas indisposiciones que sufría; que le devolviera el libro que le había dado, porque no tenía en qué leer y le servirían las estampas de dicho libro. Y este testigo se lo devolvió y el padre lo tuvo abierto al lado de su cabecera todo el tiempo que vivió, utilizando las estampas en la meditación como recuerdo de los misterios de la vida y pasión de Cristo Nuestro Redentor. Este testigo lo retiró de la cabecera apenas expiró,
La «composición del lugar» de los Ejercicios sin televisión ni revistas pues se lo había devuelto con esta condición. Y lo aprecia mucho por la gran virtud que reconoció siempre en su amigo5 .
Así, pues, un medio de publicidad de aquella época, los grabados artísticos que reproducían las obras maestras de los mejores pintores, sirvió a los jesuitas como medio eficaz de apostolado en la predicación de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y de manera especial para facilitar la «composición de lugar».
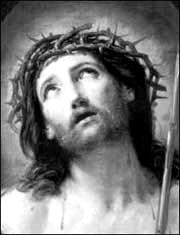
Luis Fernando Granados Ospina, S.J.
La Contemplación del Nacimiento de Jesús en los Ejercicios ignacianos1
Luis Fernando Granados Ospina, S.I.*
INTRODUCCIÓN
Al iniciar la contemplación de los misterios de la vida de Jesús, Ignacio rompe con el estilo clásico de los comentaristas tradicionales, y crea un género literario muy propio; la presentación extremadamente concisa y escueta de los misterios con el fin de permitir mediante el ejercicio contemplativo, un dialogo directo entre el ejercitante y el hecho salvífico para su adecuada reviviscencia y actualización en el hoy, del que se encuentra frente al misterio. El contenido doctrinal o ideológico queda reducido al mínimo, mientras que la actualidad imaginativa y evocadora, ocupa todo el espacio contemplativo, cargada de potencia y dinamicidad, es el espacio de una sensibilidad contemplativa que impresiona y transforma el corazón.
Para nuestra presentación del ejercicio contemplativo, en un primer momento diremos una palabra sobre lo que hemos llamado «composición viendo el lugar», un intento de introducir un acercamiento al «hecho histórico» del nacimiento. En un segundo momento y ayudados
* Profesor de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Director de Ejercicios Espirituales.
1 Cfr. Ejercicios Espirituales 110-117; 264-265.
La Contemplación del Nacimiento de Jesús en los Ejercicios ignacianos por los estudios bíblicos presentaremos algunos elementos para comprender más adecuadamente el texto de (Lc 2, 1-20) sobre todo en los núcleos fundamentales donde recae el acento del misterio y su mensaje. Para finalizar daremos algunas pistas sobre la manera como se debe hacer esta contemplación según la intuición ignaciana. Sin más comentarios presentemos nuestra reflexión.
BELÉN: «COMPOSICIÓN VIENDO EL LUGAR»2
Todos los que nos llamamos cristianos tenemos un rincón de nuestro corazón para este pueblo tan especial. Se diría que hemos vivido desde niños en Belén, conocemos sus gentes, sus calles, sus casas, sus caminos. En nuestro corazón hay un Belén nevado, con ríos alegres de papel de plata, con pastores y luces de estrellas y ángeles que iluminan radiantes la noche oscura de navidad. En nuestro corazón quizás oculto, siempre existe un Belén que espera ansioso el nacimiento de Jesús.
No obstante, el paisaje que José y María vieron al llegar a Belén no era tan exacto como el que solemos recordar en nuestros pesebres de navidad. Era el de un pequeño poblado de no más de doscientas casas apiñadas sobreun cerro. En las pendientes, suaves, que bajan al poblado, se mezclan la roca calcárea y los bancales de olivo, que descienden en sucesivas terrazas. Las casas como cuadritos blancos brillarían bajo un sol ardiente en un cielo muy azul. En torno a las casas, higueras que, en aquel mes del año, estarían terminando de perder sus hojas las cuales yacerían en el suelo como una alfombra natural para los caminantes. También los sarmientos de las vides estarían secos y los olivos tan retorcidos como hoy, cual si se tratara de huir de la roca quetodo lo invade. En las calles los niños con sus risas y alegrías, las mujeres en sus oficios y algunos hombres motivados por cierta bebida; hablando de negocios, de sueños y esperanzas.
2 Para una visión más completa de la «composición viendo el lugar», sugerimos la lectura del texto: «Vida y misterios de Jesús de Nazaret», de JOSÉ LUIS MARTÍN DESCALZO, publicado en ediciones sígueme, Salamanca, 1989, p. 121-139. De este texto hemos tomado la inspiración y algunas ideas para nuestra presentación.
Luis Fernando Granados Ospina, S.J.
Pero, probablemente, José y María no tuvieron siquiera ojos para el paisaje y el ambiente pueblerino. Su preocupación estaría en ver que eran muchos los que, como ellos bajaban por esa época a la «cuidad». La tradición popular ha gustado imaginarse a José de puerta en Puerta y de casa en casa recibiendo negativas tras negativa. Nada de eso dice el evangelio y la alusión a la posada nos da ha entender que fueron directamente a ella para pedir un lugar.
De nuevo nos sorprende la imagen de un posadero que con actitud avarienta les niega la posibilidad de albergue. Pero otra vez nos engaña la imaginación, basada en una incorrecta interpretación del «no había sitio» del texto evangélico. En las posadas palestinas siempre habría sitio y a esa frase hay que darle un sentido diverso. La posada (el Khan) oriental,de ayer y aundehoy esunpatiocuadrado, rodeadodealtosmuros. En su centro suele haber una cisterna en torno a la cual se amontonan las bestias, burros, camellos, corderos. Pegados a los muros hay unos cobertizos en los que viven y duermen los viajeros, sin otro techo que el cielo en muchos casos.
Escribe Ricciotti:
En aquel amasijo de hombres y bestias revueltos, se hablaba de negocios, se rezaba, se cantaba, y se dormía, se comía y se efectuaban las necesidades naturales, se podía nacer y se podía morir, todo en medio de la suciedad y el hedor que aún hoy infectan los campamentos de los beduínos en Palestina, cuando viajan3 .
A este patio se asomó José y comprendió enseguida que allí no «había sitio». Sitio material, si. Jamás dirá un oriental que no hay lugar. Amontonándose con los demás, siempre cabe uno nuevo. Lo que no había era sitio adecuado para una mujer que está a punto de dar a Luz. La peor pobreza de estos lugares era la falta de intimidad para hablar, para amar, para orar. Era imposible estar allí, por eso José seguramente informado por alguno, supo de las muchas grutas abandonadas que se usaban para guardar el ganado y que en una de ellas podría refugiarse. Lo cierto es que el niño nacería allí, en una gruta solitaria de los alrededores. El
, Barcelona 1978, 259.
,
La Contemplación del Nacimiento de Jesús en los Ejercicios ignacianos
lugar era una gruta natural, un simple peñasco saliendo de las montañas. Aquí llegaron para quedarse, mientras esperaban el nacimiento.
Y ESTANDO ALLÍ, SE CUMPLIERON
LOS DÍAS DE SU PARTO4
La frase del evangelista hace pensar que ocurrió varios días después de llegar a Belén y no la misma noche de la llegada, como suele imaginarse. José seguramente tuvo tiempo de arreglar un poco la cueva, de clavar algunas maderas para protegerse del frió, de limpiar la paja del pesebre y de otros necesarios oficios para mejorar el lugar. Un parto era siempre un acontecimiento en los pueblos de Palestina. Muchos participaban de él. Pero el nacimiento de Jesús se hace en la más estricta soledad. El evangelista señala parcamente la soledad de María en esa hora. Fue casi seguramente de noche (el evangelista dice que los pastores estaban velando). José habría encendido un fuego fuera de la gruta. En el calentaba agua o quizá algún caldo. Dentro de la gruta María estaba sola, tal vez contemplada por la mirada cándida de los animales que verosímilmente había en el establo. El tiempo avanzaba lentamente. Podríamos decir que solemnemente, como si comprendiera que aquella era la hora más sublime de la historia humana.
Un parto era siempre un acontecimiento en los pueblos de Palestina
José escucho la voz de su esposa, llamándole. Se precipito hacia la cueva. Esperaba encontrarse a María recostada en la paja, pero estaba sentada junto al pesebre. Sonreía y le hacia señas de que se aproximase. La cueva estaba casi a oscura, iluminada sólo por débiles candiles que no eran capaces de romper tanta sombra (53 lámparas iluminan hoy esa cueva en Belén, y sigue siendo oscura). Por eso José tomando uno de los candiles, lo acercó al lugar que María le señalaba. Vio una tierna carita rosada, blanday húmeda aún,apretandolos ojos ylos puñitos. Al tomarlo en sus manos con temor a hacerle daño, y mientras lo colocaba en sus
Lc 2, 5.
Luis Fernando Granados Ospina, S.J.
rodillas, en gesto paternal, sintióquelas lágrimassubíana sus ojos. «Este es pensó el que me anuncio el ángel». Y sintió paz y una profunda alegría.
¿CómofueesepartoquelafedelaIglesia siempre ha presentado como virginal? El evangelista nos lo cuenta con tanto pudor como precisión: «Se cumplieron los días de su parto y dio aluz asu hijo primogénito yle envolvió en pañales y le acostó en un pesebre»5 . No nos dice que María estuviera sola, pero nos la coloca, como único sujeto de los tres verbos de la frase: ella le dio a luz, ella le envolvió, ella le acostó. La narración del evangelista nos revela un parto simple y transparente. San Jerónimo en una bella imagen expresa este nacimiento: Jesús se desprendió de ella como el fruto maduro se separa de la rama que le ha comunicado su savia, sin esfuerzo, sin angustia, sinagotamiento.
El Hijo esperado era la palabra; aquel niño no sabía hablar.
El Mesías sería el camino, pero éste no sabia andar. Iba a ser la vida; aunque se moriría si ella no lo alimentase. Era el creador del sol, pero tiritaba de frío
En ese niño frágil y tierno de Belén se cumplía la promesa: Aquel bebé era el enviado para salvar al mundo. Dios todopoderoso se manifestaba en el niño todo desvalido. ElHijoesperadoera lapalabra;aquelniñonosabíahablar. ElMesías sería el camino, pero éste no sabia andar. Iba a ser la vida; aunque se moriría si ella no lo alimentase. Era el creador del sol, pero tiritaba de frío y precisaba del aliento de un buey y una mula. Era realmente difícil entender la promesa. ¿Cómo podían entenderlo? Dios acontecía en la existencia humana, se hacia uno de nosotros, asumía nuestra realidad frágil y débil. ¿Cómo entender esta profunda dignificación de lo humano? Todavía nos cuesta entender los caminos de Dios, su acontecer salvífico y la manera de revelarnos sus misterios. Tanta humanidad revelada en un niño, solo podía proceder de Dios. Un niño humano que se nos mostraba Divino en su cruda humanidad.
Lc 2, 6-7.
La Contemplación del Nacimiento de Jesús en los Ejercicios ignacianos
EL TEXTO LUCANO6
Según la reflexión bíblica7 podemos articular el relato de Lc 2, 1-20 de la siguiente manera:
a) El censo del mundo entero y su significado (2, 1-5)
b) El hecho del nacimiento (2, 6-7)
c) El centro del relato: la anunciación del nacimiento a los pastores y su mensaje (2, 8-12). La explicación del hecho y su significado teológico.
d) El sentido del hecho: el canto de la legión celestial (2, 13-14).
e) Las reacciones de los personajes (2, 15-20)
Según esta manera de estructurar el texto, el punto fundamental es el «anuncio» del nacimiento a los pastores; el mensaje que se quiere expresar es una proclamación de Jesús como «salvador, Mesías y Señor»8. Desde esta perspectiva los pastores que reciben tal revelación, se convierten en los personajes centrales de la escena.
EL CENSO DEL MUNDO ENTERO Y SU SIGNIFICADO9
Lucas con esta introducción nos sitúa en la pista del sentido de la historia. El censo coloca a la historia en movimiento, desplazando la escena de Nazaret a Belén. Este marco del nacimiento tiene una clara intencionalidad teológica. Pretende situar a Jesús en un momento bien
6 Lc 2, 1-20.
7 Para un estudio bíblico más exhaustivo del Texto de Lucas (Lc 1, 1-20) sugerimos los siguientesautores:RAYMOND BROWN, El nacimiento del Mesías: comentarios a los relatos de la infancia, ediciones Cristiandad, Madrid 1982. JOSEPH FITZMYER, El evangelio según Lucas, ediciones Cristiandad, Madrid 1987. CHARLES PERROT, Los relatos de la infancia de Jesús, Cuadernos bíblicos 18, editorial Verbo Divino, Navarra 1990. Para nuestro trabajo, seguimos el texto del padre SANTIAGO ARZUBIALDE, S.J. En su historia y análisis de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, publicación conjunta de el Mensajero y Sal terrae, Bilbao-Santander 1991.
8 SegúnBROWN,Opcit.,p.427.«El centro de interés de Lucas, no es le nacimiento de Jesús, sino el anuncio angélico, donde se interpreta el nacimiento a los pastores, y la reacción de estos ante la Buena Nueva».
9 Lc 2, 1-5.
Luis Fernando Granados Ospina, S.J.
determinado de nuestra historia. En este sentido, la historia humana es historia de salvación. Lucas presenta al emperador Augusto, suprema autoridad del Imperio romano, comoinstrumentodel plan de Dios. El decreto de empadronamiento es la circunstancia histórica que hace que Jesús vaya a nacer precisamente en la ciudad de David. El nacimiento adquiere intencionalmente un marco universal. La Salvación en Belén llega a todos los censados, a todas las naciones. Este es el universalismo de la salvación, tema tan querido por Lucas. La salvación tiene una irradiación universal, alcanza a todo el mundo conocido, también a los gentiles; la historia de la salvación es una oferta a todas los pueblos y naciones.
Por otra parte, el nacimiento de Jesús precisamente en la ciudad de David confiere al hecho un tinte decididamente judío; pero un hecho que, al mismo tiempo, rebasa las fronteras del judaísmo para encuadrarse en la propia historia de Roma. Ese niño que nace bajo la Pax augusta llegará a ser proclamado un día «el Rey, el que viene en nombre del Señor», y recibido con vítores y aclamaciones de paz «!Paz en el cielo!, !Gloria en las alturas!»10. La verdadera Paz no la trae Augusto, sino Jesús, el Rey de Belén, el Salvador. Jesús es el auténtico mensajero de la Paz.
EL HECHO DEL NACIMIENTO11
Después de narrar sucintamente el hecho del nacimiento (v. 6), Lucas se preocupa de contar a sus oyentes dónde colocó María a su hijo recién nacido. El relato nos muestra que María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había «sitio».
Lo envolvió en pañales
La frase describe primorosamente la solicitud maternal de María. Es la acción propia de una madre delicada que acoge a su hijo recién nacido.
Lc 2, 6-7.
La Contemplación del Nacimiento de Jesús en los Ejercicios ignacianos
Y lo acostó en un pesebre
El pesebre nos pone de manifiesto la pobreza y la humildad del nacimiento. Aquel al que el ángel va a nombrar como el Salvador y el Cristo Señor, es el pobre entre los pobres, nacido en la humildad y la sencillez más absolutas. El pesebre, mencionado tres veces en el relato12 se convierte en un signo de esa realidad. La pobreza y la solidaridad con el mundo de los pobres, constituye el rasgo más señalado de la primera infancia de Jesús. Y en Lucas una clave de lectura para entender su evangelio en la perspectiva de comprender a Jesús como la Misericordia que se encarna para dignificar lo humano y redimirlo.
Porque no había sitio para ellos en el alojamiento
La referencia más que a la falta de habitaciones, se debe entender en la línea de falta de un lugar adecuado y digno para el nacimiento. Las posadas públicas no eran muy confortables y cómodas. Se parecían más a un khan, o lugar donde se detienen las carabanas. Lucas excluye el katalyma como lugar del nacimiento de Jesús, o al menos lugar con suficiente espacio para colocar al niño Jesús. La tradición y la piedad posterior sitúa el nacimiento en una cueva.
EL CENTRO DEL RELATO: EL ANUNCIO DEL NACIMIENTO A LOS PASTORES Y SU MENSAJE13
Belén era región de pastores. Lo había sido muchos siglos antes cuandoDavidfue arrancadodesusrebaños paraser ungidopor Dioscomo rey y guía del pueblo de Israel. Pero este glorioso precedente no había influido en la fama que los pastores tenían en tiempos de Jesús. Un pastor era entonces un ser despreciable, de pésima reputación. No obstante y como signo, son ellos los primeros después de los padres del niño, de acoger la salvación que ellos mismos habían visto.
2, 8-12.
Luis Fernando Granados Ospina, S.J.
Los pastores destinatarios de la revelación son pues, los personajes centrales de la escena14. El primer anuncio del nacimiento de Jesús no va dirigido a las autoridades religiosas y políticas sino a unos «humildes» habitantes ocupados en sus labores. Los humildes ha sonado ya en el Magnificat15. El dato es una de las tantas manifestaciones de la universalidad de la salvación en el Evangelio de Lucas.
Para Lucas «pastores» significa literalmente «pastores». Con toda probabilidad, casi con absoluta certeza se puede decir que la presencia de los pastores en la narración de Lucas, se debe a que el nacimiento de Jesús se había relacionado con Belén, la ciudad de David. David es un pastor16. Todo el capítulo siguiente está lleno de referencias a la actividad pastoril de David. Por otra parte, Miqueas presenta a Belén como una aldea de donde Dios va a sacar «al que va a ser el jefe de Israel»17. A Belén es a donde hay que ir para ver al Señor.
El anuncio del Ángel del Señor18
Llegamos al núcleo del mensaje sobre el que se articula y adquiere sentidoteológico el relato, el lugar donde el ángel del Señor Evangeliza, anunciando a los pastores una nueva revelación19 .
El núcleo del mensaje, o buena noticia es la revelación de la identidad del niño: Salvador, Mesías y Señor. El niño es una persona constituida en su ser y misión, como un don de bendición y salvación para todo Israel. Lucas utiliza estos títulos cristológicos utilizados en las catequesis primitivas para definir exactamente la identidad de Jesús.
14 Cfr. FITZMYER, Op cit., p. 201.
15 Cfr. Lc 1, 52.
16 1 Sm 16, 11.
17 Miq 5, 1.
18 Lc 2, 9-12.
19 Esta solemne proclamación de la identidad de Jesús tiene un carácter netamente kerygmatico y post-Pascual. Se presenta al personaje y lo que es el protagonista en perspectiva de futuro. Son unos títulos Cristológicos que nos develan sintéticamente el mensaje de un libro. (El Evangelio de Lucas).
La Contemplación del Nacimiento de Jesús en los Ejercicios ignacianos
Salvador
Es el título cristológico más típicamente lucano. Califica a Jesús como la fuerza salvadora. Como aquel que por el ejercicio de la misericordia entendida como un amor que se inclina al débil para dignificarlo, salva al hombre de la esclavitud del pecado para conducir al hombre a la nueva vida20 .
Mesías (Khristós)
Esta expresión presenta a Jesús como la realidad definitiva de las promesas del A.T. Es el ungido de Dios. Pero de tal modo que los planes de Dios se hacen realidad por medio de una paradoja; el Mesías no corresponde a los proyectos mesiánicos del deseo humano. La señal del Mesías es un niño «envuelto en pañales y reclinado en un pesebre». Un mesías que entra en contradicción con las tradiciones mesiánicas de la época.
Señor (Kyrios)
El titulo señor lo aplica Lucas frecuentemente a Jesús (catorce veces). Hace referencia al Jesús exaltado en la resurrección21. En nuestro caso la expresión tiene un sentido real-mesiánico y trascendente. El titulo divino de Señor, tiene un valor de programa para el resto del Evangelio.
Sentido del hecho: el himno de alabanza de la región celestial22
Se pasa de un contexto de anunciación23 a uno de alabanza. Accedemos a una manifestación de Dios que tendrá lugar al final de los tiempos. Es el culto perfectode alabanza de losángeles de Dios. Alabanza que se refiere a un acontecimiento ya realizado. El nacimiento y la signifi-
20 Cfr. Lc 1, 77; Hch 5, 31; 13, 23.
21 IGNACIO DE LA POTTERIE, La verdad de Jesús, Madrid 1984. «Lucas ha utilizado en el evangelio el término ho Kyrios, allí donde el acontecimiento que el relataba, tenía a sus ojos, valor de anticipación o de prefiguración para el tiempo de la resurrección, la vida de la Iglesia, o la escatología».
22 Lc 2, 13-14.
23 Cfr. Lc 2, 9-12.
Luis Fernando Granados Ospina, S.J.
Se alaba a Dios porque hoy instaura la paz en la tierra al regalarnos a ese niño que es nuestra paz
cación del mismo. Por otro lado, se alaba a Dios porque hoy instaura la paz en la tierra al regalarnos a ese niño que es nuestra paz.
Los ángeles del cielo reconocieron al comienzo de la vida de Jesús, aquello que sus discípulos no llegaron a reconocer hasta el final. La presencia del rey Mesías que viene en nombre de Dios a traernos la Paz.
La última expresión «Y paz en la tierra a los hombres de su agrado» concluye la alabanza mostrando los destinatarios de la revelación. Aquellos hombres depositarios de su favor y predilección; aquellos hombres pobres que son tenidos en cuenta y que son a los que él mismo se revela, agracia y favorece.
Reacciones de los personajes24
Vuelve la construcción narrativa seguida de una subordinación temporal (cuando). Se manifiestan diferentes reacciones frente al mismo hecho:
La de los que oyen a los pastores y se admiran
Los pastores acuden rápidamente y encuentran a María, José y el niño25. Al ver caen en la cuenta, comprueban. Dios mismo les da a conocer el misterio. Ellos constatan que los hechos corresponden al mensaje. Y al proclamar la revelación de Jesús, provocan la admiración de sus oyentes por las proezas de Dios.
La proclamación misionera del Kerygma cristiano de la palabra de Dios, por parte de los testigos privilegiados, suscita la admiración por Dios: ver y escuchar, hablar y anunciar para suscitar creyentes. Es la admiración propia de la fe. Los pastores participes de esta experiencia
24 Cfr. Lc 2, 15-20.
25 Cfr. Lc 2, 16.
La Contemplación del Nacimiento de Jesús en los Ejercicios ignacianos salvífica, se convierten en mensajeros de la buena nueva que ellos han escuchado y cuyos signos han visto.
María conservaba estos hechos, meditándolos en su corazón
María es el modelo del creyente que escucha, acoge y medita la palabra en su corazón (nivel de la interioridad humana). María es testimonio de lo que escucha y medita, ella ha sabido responder cumpliendo en su vida personal el contenido del mensaje. María en silencio trata de ahondar, en una revelación que a simple vista no es clara, con la conciencia que en el futuro se vera con claridad en al desvelarse esa revelación que en el presente es oscura.
Los pastores se volvieron dando gracias a Dios por todo lo que habían visto y oído
Se marchan los pastores; pero en esos cantos toma cuerpo y se multiplica la gloria y la paz cantada por los mensajeros celestes. Los pastores simbolizan a los creyentes, que habiendo escuchado el anuncio y visto la salvación, glorifican y alaban a Dios. Comienza así una alabanza de Dios en la tierra. Alabar, hacer reverencia y servir a Dios es en últimas la respuesta más auténtica de aquel que es asumido por el misterio. Es el camino más coherente con la gracia recibida.
EL TEXTO IGNACIANO26
Para San Ignacio, hay que contemplar la vida del Señor sin pseudoiluminaciones, sin frases románticas y sin humanismo minimizante27. En la contemplación del nacimiento de Jesús, hay que experimentar el impacto radical de esta constatación: en el momento de nacer, inicia el Logos encarnado su camino de muerte, y todas las cosas que se ponen de manifiesto en las cosas de su natividad, anuncian el fin en la total pobreza e impotencia de la muerte. Estamos situados ante la contemplación de un misterio que nos revela el destino del niño del nacimiento. Tal revelación debe ser asumida en humildad, y reverencia y
Ejercicios Espiriituales111 a 117.
Cfr. KARL RAHNER: Meditaciones sobre los Ejercicios de san Ignacio, Barcelona 1971, 144.
Luis Fernando Granados Ospina, S.J.
naturalmente desde la perspectiva ignaciana: «reflictiendo, para sacar un provecho espiritual»28. Y terminando con un «coloquio, así como en la precedente contemplación29, y con un Pater noster»30 .
EltextoIgnaciano ensuparquedady sobriedadnosdala clavepara adentrarnos en el misterio:
Mirar y considerar lo que hacen...para que el Señor sea nacido en suma pobreza, y a cabo de tantos trabajos de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz; y todo esto por mí. Después, reflictiendo, sacar algún provecho espiritual»31 .
UNA POSIBLE PRESENTACIÓN
DE LA CONTEMPLACIÓN
LA SÓLITA ORACIÓN PREPARATORIA Y LA PETICIÓN
No olvidemos la importancia que da Ignacio a la oración preparatoria. Oración que nos dispone y nos adentra en el ejercicio. «La oración preparatoria es pedir gracias a Dios nuestro Señor para que todas mis acciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad»32 .
La oración nos sitúa en clave de Principio y Fundamento y en el fruto que debemos sacar de los ejercicios. De igual manera, es fundamental insistir en la petición: ella nos sitúa en clave de seguimiento y nos indica el fruto que queremos sacar al hacer tal contemplación: «demandar lo que quiero; será aquí demandar conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga»33 .
28 Ejercicios Espirituales 116.
29 «En fin, hace de hacer un coloquio, pensando lo que debo hablar a las tres Personas divinas, o al Verbo eterno encarnado, o a la Madre y Señora nuestra, pidiendo según que en sí sintiere, para más seguir e imitar al Señor nuestro, ansí nuevamente encarnado, deciendo un Pater Noster». Ejercicios Espirituales 109.
30 Ejercicios Espirituales 117.
31 Ibid., 116
32 Ibid., 46.
33 Ibid., 104.
La Contemplación del Nacimiento de Jesús en los Ejercicios ignacianos
«Como si presente me hallase»34
La presencia nos hace experimentar las cosas de un modo vivencial mucho más intenso y fecundo. De ahí el provecho de insistir en unos mismos sentimientos y pensamientos, tratando de hacerme presente a lo que contemplo, y después reflectir para sacar algún provecho espiritual.
Ver las personas
- La Virgen María en su sencillez aldeana, y en su ternura de madre amorosa.
- José como el hombre fiel y justo, hombre de fe y calidad humana.
- El niño en su humana y tierna fragilidad.
Oír lo que dicen
- Aún es posible escuchar el lenguaje sencillo de la virgen, admirada por las maravillas de Dios.
- Aún es posible escuchar el silencio prudente y amoroso de José.
- Los diálogos entre esposos, el llanto maravilloso del niño y las voces de admiración, júbilo y felicitación (enhorabuena) de los pastores.
Ver lo que hacen
- Los oficios de María y la preparación en mediode su pobreza de lo mejor para el niño.
- Los trabajos de José para defender al niño del frío, proporcionándole también a la madre compañía y apoyo.
Ibid., 114.
Luis Fernando Granados Ospina, S.J.
- Elniñonace«en suma pobreza... para morir en cruz; y todo esto por mí»35 . Lo que hace el niño: redención del género humano.
«Después, reflictiendo, para sacar algún provecho espiritual»36. «Acabar con un coloquio»37 .
Esta formula «reflectir en mí mismo, para sacar algún provecho», designa la actividad del espíritu que avanza penetrando lentamente en el corazón del misterio, recorriendo con acatamiento y reverencia38 todos y cada uno de los detalles de la escena y su significado, hasta reconocerse a un tiempo objeto de predilección e invitado a responder activamente a la acción transformadora de Dios.
Es por consiguiente una actividad que reconoce y adora el paso de la acción creadora revelada, reflejando en nuestra vida aquella gloria que nos ha develado la ultimidad de nuestro ser humano, el ser hijos, como Jesús, de Dios39 .
Se trata pues de dejarme afectar, permitiendo que la acción creadora de Dios penetre en el corazón y acontezca. La contemplación que se nos propone no es un lugar de reflexión teológica o exegética40. La contemplación se debe centrar en las personas con los ojos de la fe, dirigién-
35 Ibid., 116.
36 Ibid., 116.
37 Ibid., 117.
38 Ignacio nos invita a situarnos en la escena «haciéndome yo un pobrecito y esclavito indigno, mirándolos, contemplándolos, y sirviéndolos en sus necesidades, como si presente me hallase, con todo acatamiento y reverencia posible...». Ejercicios Espirituales 114.
39 «En realidad el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo Encarnado... en la misma revelación del misterio del padre y de su amor, manifiesta plenamente al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación... el que es imagen del Dios invisible (Col 1, 15) es también el hombre perfecto que a devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina formada por el primer pecado. En él la naturaleza humana sumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a la dignidad sin igual. El hijo de Dios, con su Encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre». GS 22, n 8.
40 «La persona que da a otro modo y orden para meditar o contemplar debe narrar fielmente la historia... discurriendo solamente por los puntos, con breve o sumaria declaración». Ejercicios Espirituales 2.
La Contemplación del Nacimiento de Jesús en los Ejercicios ignacianos
dose como nos los sugiere Ignacio a todo cuanto las rodea y envuelve: historia, acontecimientos, lugares y circunstancias. La imaginación se adhiere a las realidades «concretas» y, a través de ellas, penetra en el misterio de Dios. La vida con sus miserias y grandezas es el lugar del nacimiento, que pertenece al misterio de Jesús encarnado.
Contemplar es pues ver y dejarse libremente afectar por el misterio del amor trinitario que, en la indigencia de este Niño, cambia el sentido de la historia, redescubriendo un nuevo horizonte a toda la humanidad.
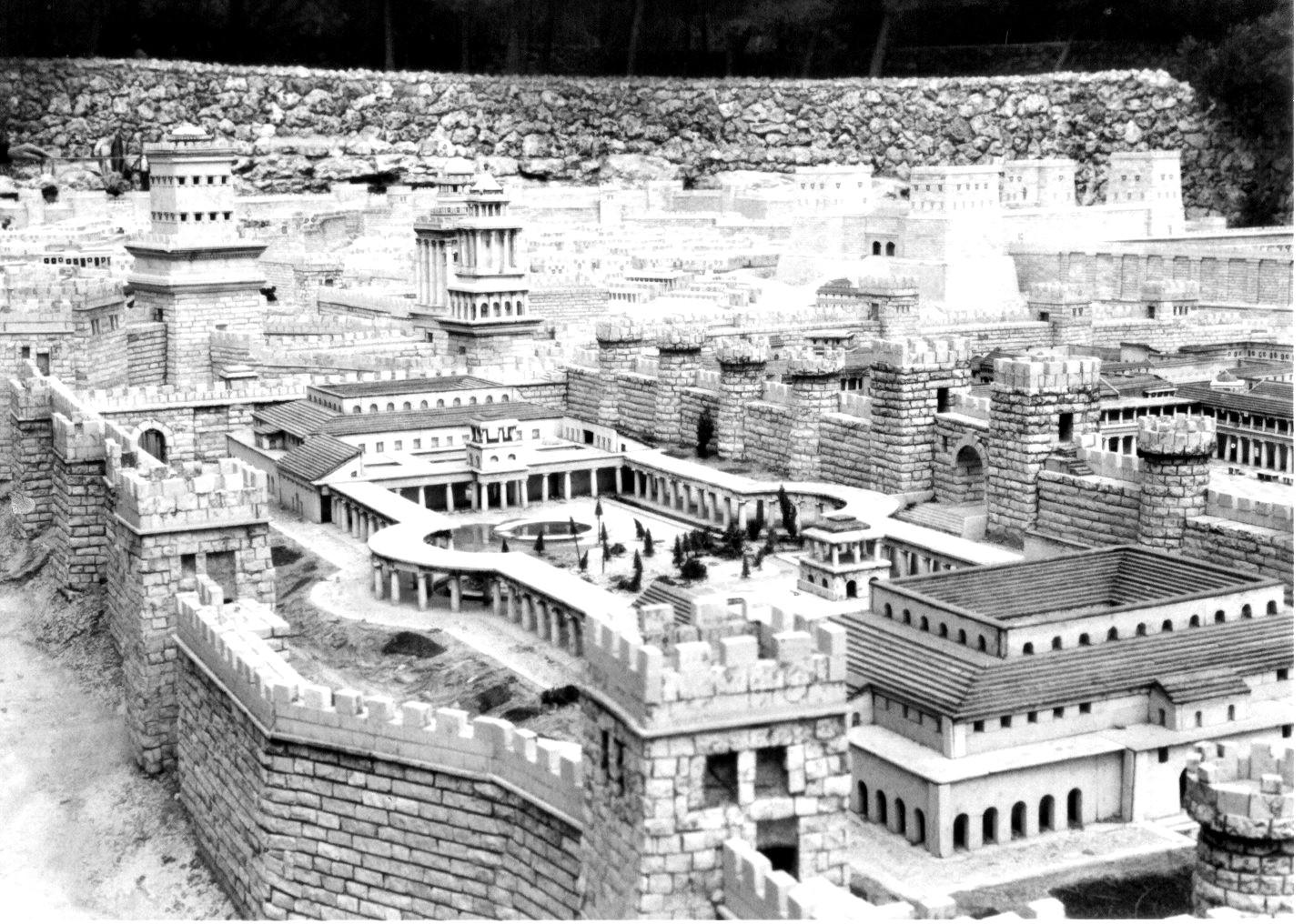
José Roberto Arango Londoño, S.J.
El Lenguaje de Dios
José Roberto Arango Londoño, S.I.*
A
l tomar la decisión de pasar unos días orando, meditando y haciendo silencio tenemos un supuesto; Dios se comunica con nosotros. En otras palabras, suponemos que Dios se hace de alguna manera cognoscible por el ser humano. Pero, ¿cómo es posible que Dios, siendo infinito y absolutamente trascendente, sea conocido por el ser humano, finito e inmanente?
Bástenos aquí respondernos a esta pregunta con la luminosidad de la revelación de Dios en Jesucristo, consignada en las historias, las cartas y los escritos del Nuevo Testamento. Jesús nos desveló con su persona, vida, obras y entrega total lo que en el Antiguo Testamento, estaba apenas en sombras, señales y figuras; que el Dios infinito, sin dejar de ser Dios, vive y actúa por amor en lo finito, en los contingentes y creados seres humanos. En otras palabras, Dios se hace inmanente con su infinitud y se nos revela como la realidad más íntima del ser humano, como el que hace posible al hombre y a la mujer ser auténticamente humanos. Pero además Jesús nos mostró con su manera de existir entregadamente que era posible para el hombre y la mujer vivir una vida completamente orientada por Dios y configurada por él en la totalidad de
* Profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá.
El Lenguaje de Dios
su existencia. Dios vive en el ser humano creándolo como auténtico ser humano por comunicación de Sí mismo.
El Nuevo Testamento nos enseña algo más; que lo que acabamos de decir no es el caso de sólo Jesús, sino que éste es el primogénito de una multitud de hermanos; es decir, de seres de una misma familia y estirpe. Por lo tanto, vivir una existencia como la de Jesús no sólo es posible para todo ser humano, sino que es un imperativo existencial que nos mueve desde dentro. Todo hombre y mujer no sólo tienen en sí mismos la capacidad de captar a Dios, sino la responsabilidad de desarrollar sus vidas con autenticidad. Para ejercer esta responsabilidad es necesario percibir a Dios lo más finamente posible.
El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza
En efecto, la historia de Dios con la humanidad ha sido un continuo hablarnos: «de una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres por medio de los profetas [Antiguo Testamento]; en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo... »1 [Nuevo Testamento hasta nuestros días]. La Palabra definitiva de Dios es Jesucristo; Jesús de Nazareth, el hijo de María que vivió en el primer siglo de nuestra era; el Cristo resucitado que habita en nosotros y sigue vivo y creándonos desde dentro de cada uno por el poder el Espíritu Santo, quien nos sigue comunicando a Dios día a día.
Para captar a Dios debemos escuchar al Espíritu: «...el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu...»2. Las anteriores palabras de Pablo quieren decir que el Espíritu de Dios está en nuestro interior tratando de darnos a entender lo que Dios quiere con «gemidos inefables»; es decir, con sentimientos que muchas veces no podemos entender. La oración, pues, es para tratar de
1 Heb 1, 1-2. 2 Rom 8, 26-27.
José Roberto Arango Londoño, S.J.
comprender, con la luz de Dios, qué nos quiere comunicar por medio de eso que sentimos internamente. O sea, es para ver qué es lo que Dios quiere de mí, y no para pedirle a Dios lo que yo quiero.
Entonces, ¿qué es lo que captamos de Dios? No es una voz articulada ni una imagen más o menos clara. Eso puede ocurrir en la oración, pues es un tiempo en que el inconsciente queda bastante libre, pero no hay que hacerles caso, sino dejarlas salir sin preocuparnos por ellas, ni tratar de interpretarlas. Según el texto anterior de Pablo, lo que captamos son unos gemidos interiores no fácilmente comprensibles; es decir, agitaciones de sentimientos, pensamientos, afectos, inclinaciones y deseos, según el lenguaje de Ignacio3. Lo que se busca con los Ejercicios es captar cuáles de estos deseos, inclinaciones, etc. son propiamente de Dios y están dirigidos sólo a su servicio4 .
Enelnúmero6delosEjerciciosEspirituales,Ignaciohabladelas mocionescomoaquelloquedefinesiseestánhaciendobienomallos Ejercicios.LoquesebuscaconlosEjerciciosestomarconcienciadelas mociones que Dios me da desde dentro de mí mismo; es decir, de esos gemidos del Espíritu que me mueven a desear o a actuar de alguna forma.
En resumen, lo que captamos de Dios en nosotros es a Dios mismo que vive en nuestro interior, impulsándonos a querer lo mismo que él quiere; salir de sí hacia el otro por puro amor desinteresado para crecimiento del otro. En eso consiste la voluntad de Dios. Es decir, lo que captamos de Dios es su orientación hacia fuera de sí mismo. Dios es salida de sí hacia el hombre y, siendo así, vive en mí y me impulsa a lo mismo, a salir de mí hacia el otro. Para comunicarse Dios mismo a nosotros lo que hace es movernos, impulsarnos, inclinarnos en la misma dirección que él se mueve. Esto lo experimentamos en nosotros con deseos, afectos, pensamientos e inclinaciones, los cuales tiene un objeto hacia el cual se dirigen. Por ello se pueden sintetizar con la palabra moción, la cual es un movimiento interior dirigido a algo. Así, pues, el lenguaje de Dios en nuestro interior son las mociones.
El Lenguaje de Dios
Pero, ¿cómo sabemos que una moción es de Dios y no del mal espíritu? Dice San Ignacio que una moción es de Dios cuando la persona, luego de sentirla, queda inflamada de amor de Dios, aumenta su fe y esperanza, y se coloca en un estado de entera y gozosa disponibilidad, sintiendo en ello profundo gozo y serenidad5. Si por el contrario la persona quedase triste, desanimada, miedosa, como en disminución de fe, esperanza y amor, esa moción o movimiento interior es contraria a Dios, o sea del mal espíritu6 .
Una moción es de Dios cuando la persona, luego de sentirla, queda inflamada de amor de Dios
Enconsecuencia,ellenguajedeDiosnosólo sonlasmocionesqueelEspírituSantosuscitaennuestrointerior,sinolossentimientosquevienencomoconsecuenciadeellas.Sinembargo,nobastacontomarconcienciadelos sentimientos,sinotambién,ysobretodo,percatarsedecuáleslamoción quelosproduce,porqueéstaeslaPalabravivayactualqueDiosestá dirigiendoalapersonaenconcreto.Buscaryhallaresamoción–sentimiento–Palabra,eslafinalidaddelosEjerciciospara,guiándosesolopor ella,permitirquelahistoriadesalvacióndelAntiguoyNuevoTestamentossigasiendoeficaztambiénennuestrostiempos.

Alberto Parra Mora, S.J.
Para el sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener
Alberto Parra Mora, S.I.*
NUN AUTOR Y SU TEXTO
ingún texto, como lo señaló el inolvidable Paul Ricoeur, pertenece ya a su autor, sino a su lector. Es el caso del libro Das neue Volk Gottes, dePatmos-Verlag, Düsseldorf1969ysu versióncastellana El Nuevo Pueblo de Dios: Esquemas para una Eclesiología,delaEditorialHerder,Barcelona 1972. El destino de este libro no pudo ser imaginado por su autor, Joseph Ratzinger, ni menos el uso que de él haríamos sus lectores.
En 1987 el teólogo español José María González Ruiz dispusouna interesante e intencionada selección de textos de este libro con la que quería incitar, en una Carta Abierta al Cardenal Ratzinger, a reconocerse como Prefecto de la Congregación de la Fe en sus anteriores escritos de teólogo1 .
En los días sucesivos a la exaltación del Cardenal Ratzinger a la Sede Episcopal de Roma, el libro El Nuevo Pueblo de Dios y la antología de
* Estudio humanidades, pedagogía, filosofía y teología en Bogotá y Roma. Doctor en Teología, Estrasburgo 1973. Profesot titular en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javerina en Bogotá.
1 Esa Carta fue publicada por la Revista Misión Abierta, 2 (1987) 106-120.
Para el sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener
textos de González Ruiz pasan de mano en mano como material incisivo, esta vez para verificar que el nuevopapa coincida con sus con sus propios escritos de teólogo. La Revista Electrónica Latinoamericana (ReLAT) ha puesto la antología de González Ruiz entre los materiales de necesaria consulta; y nuestra Revista El Mensajero, en su última entrega2, ha retornado a esa misma antología, como queriendo entrever en los textos del teólogo Ratzinger los derroteros de reforma que, en lógica humana y cristiana, debería asumir el nuevo papa.
Precisamente la parte tercera de la obra extensa de Ratzinger tiene por título Iglesia y Reforma de la Iglesia y el primer capítulo se denomina Franqueza y Obediencia. En ese contexto, debemos referirnos aquí al numeral 3, El testimonio cristiano.
Porque ahí la pregunta del teólogo Ratzinger es la misma que nos ocupa esta mañana:
¿Cuál será la actitud del cristiano ante la Iglesia que vive históricamente? (la militante, como lo expresa San Ignacio) Querríamos decir con entera sencillez: el cristiano amará a la Iglesia; todo lo demás se sigue de la lógica del amor. Pero, aunque de hecho no hay que salirse en el fondo de esta regla y la decisión de si será mejor hablar o callar, aceptar sin murmurar o luchar por encontrar el mejor camino de la Iglesia en el tiempo, y a la postre sólo puede hallarse partiendo del motivo cierto del amor a la Iglesia, el teólogo querría de buena gana saber algo más preciso, interrogar sobre la estructura de este «sentire ecclesiam», de este «sentido eclesial», para lograr una flecha indicadora del camino algo más clara, aunque en el momento de tomar la decisión se apele siempre al yo con su fe, esperanza y caridad personales y no sea posible refugiarse limpiamente en una regla objetiva3 .
Portadores como somos de la tradición de la Compañía, sabemos bien que ninguna de las reglas ignacianas -ni siquiera el cuerpo monumental de la Constituciones- tienen pretensión de una objetividad tal, que
2 Textos integrantes de Joseph Ratzinger: El Mensajero del Corazón de Jesús 1737 (2005) 269-274.
3 JOSEPH RATZINGER, El nuevo pueblo de Dios: esquemas para una eclesiologia, Barcelona 1972, 290.
Alberto Parra Mora, S.J.
la regla sustituya la discreta caridad o invalide la fundamental ley de la caridad que el Espíritu Santo escribe e imprime en nuestros corazones.
En el sentir con la Iglesia el amor es la primera regla, como escribe Ratzinger, para luego continuar:
La Iglesia vive siempre del llamamiento del Espíritu, en la crisis del paso de lo antiguo a lo nuevo. No es azar que los grandes santos no sólo tuvieron que luchar contra el mundo, sino también con la Iglesia, con la tentación de la Iglesia a hacerse mundo, y bajo la Iglesia y en la Iglesia tuvieron que sufrir; un Francisco de Asís, un Ignacio de Loyola que, en su tercera prisión durante veintidós días en Salamanca, aherrojado entre cadenas con su compañero Calixto, permaneció en la cárcel de la Inquisición y todavía le quedaba alegría y fe confiada para decir: «No hay en toda Salamanca tantos grillos y esposas, que yo no pida más aún por amor a Dios». No cedió un ápice de su misión, ni tampoco de su obediencia a la Iglesia4 .
La primera consecuencia del ejemplo de Ignacio para ese difícil conjugar la libertad del testimonio y la obediencia de la aceptación, la formula el futuro papa de esta manera:
Una educación para el «sentire ecclesiam» deberá conducir cabalmente a esta serena obediencia, que procede de la verdad y conduce a la verdad. Lo que necesita la Iglesia de hoy (y de todos los tiempos) no son panegiristas de lo existente, sino hombres en quienes la humildad y la obediencia no sean menos que la pasión por la verdad: hombres que den testimonio a despecho de todo desconocimiento y ataque; hombres, en unapalabra,queamenalaIglesiamásquealacomodidadeintangibilidad de su propio destino5 .
Para el sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener
UN PEREGRINO Y SUS REGLAS
En un Centro de Espiritualidad Ignaciana y entre cultores de la rama superior de la teología podríamos inhibirnos de todo comentario acerca de la genealogía de las reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener.
Sólo que en su escrito, el teólogo Ratzinger asocia la memoria de los grillos y cadenas de Ignacio en Salamanca con la regla -espiritual y objetiva- para sentire ecclesiam. Esa tercera prisión durante veintidós días testifica la sospecha inquisitorial de que Ignacio –estudiante ya y en alguna forma cultor de las artes y de las letras- estuviese plegado al talante renacentista e ilustrado de Erasmo de Rotterdam y al modo altanero de su Enchiridion o Manual del Caballero Cristiano, que acababa de publicarse en 1526 en edición castellana.
Allí Erasmo conjugaba su propia concepción del cristianismo y de la Iglesia con un vocabulario de frío desprecio por el bajo mundo clerical y por la profesión de frailes y mendicantes, celosos tan sólo de su pitanza y de su prestigio. El archienemigo de Lutero muestra en las veintiuna proposiciones del Manual su encriptada sintonía con los escritos luteranos La Cautividad Babilónica de la Iglesia y La Libertad del Cristiano. Sí al bautismo, no al sacerdocio; sí a la Escritura, no al magisterio: sí a la fraternidad cristiana, no al ordenamiento jerárquico; sí al estado laical, no a la vida religiosa, a los votos religiosos, a las obras con las que curas, frailes y monjas creen alcanzar la salvación para despecho de la gracia salvadora y justificadora por la fe.
Ignacio afirmará después, en los materiales para la autobiografía, queaErasmo«nunca lo quiso leer, diciendo que hartos libros había buenos de que no había duda»6. Perosinleerlo,ErasmodeRotterdamdesdelosdíasde Salamanca había impreso ya en el espíritu de Ignacio el imperativo moral de culminar sus Ejercicios Espirituales con unas reglas que fuesen quizás la antípoda más ferviente de las posturas del célebre humanista.
6 Fontes I, 585.
Alberto Parra Mora, S.J.
Al encierro inquisitorial en Salamanca habían antecedido dos encarcelamientos más en Alcalá, a donde llegó en 1526 para darse a los estudios superiores y allí ardía la crisis suscitada por los Alumbrados.
Diríase que la crisis gnóstica del siglo II, esa que separó espirituales (
)ycarnales( nuncahasido superada. Hoy mismo, a lomo del renacer de lo religioso, retorna entre nosotros como neognosticismo y en tiempos de Ignacio repuntó bajo la forma de los alumbrados. Como
Como en todo espíritu de secta, la selección de los prosélitos, el asalto a la fácil credulidad
de
ciertas mujeres y el secreto de las doctrinas fueron puntales de la iluminación
e iluminati creen haber alcanzado la santidad más eximia, la iluminación directa del Espíritu, la superación de innecesarias oraciones vocales y ceremonias, el culto exterior y las devociones, la confesión de los pecados y las penitencias, los preceptos positivos y las prescripciones de los legítimos superiores. Sólo a ellos estaría patente por acción del Espíritu el sentido alto y último de las Escrituras, que no es el sentido literal de los exegetas y de los estudiosos, sino precisamente el sentido espiritual qui patet solis mysticis atque perfectis. Como en todo espíritu de secta, la selección de los prosélitos, el asalto a la fácil credulidad de ciertas mujeres y el secreto de las doctrinas fueron puntales de la iluminación.
Veinte años después, en 1545, rememorando sus prisiones por sospecha de la Inquisición, Ignacio escribirá a Don Juan III de Portugal:
Si Vuestra Alteza quisiere ser informado por qué era tanta la indignación de la inquisición sobre mí, sepa que no por cosa alguna de cismáticos, de luteranos ni de alumbrados, que a éstos nunca los conversé, ni los conocí; mas porque yo, no teniendo letras, mayormente en España, se maravillaban que yo hablase y converse tan largo en cosas espirituales7 .
7 Ibid., p. 52-53.
Para el sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener
Lo negro que yo veo decir que es blanco si la Iglesia
jerárquica así lo determina
Pero sin conocerlos ni conversarlos, los Alumbrados detodos lostiemposdeterminaron el espíritu y la pluma de Ignacio para que en sus reglas del sentir con la Iglesia los desenmascarara y contrastara.
París, otra de la etapas en el itinerario del peregrino, ardía desde 1521 por la aparición del escrito «Contra los teologastros de París», apología de Melanchton de su maestro Lutero, cuyos escritos habían sido condenados y públicamente quemados en la Facultad Teológica. A esa Facultad llegaba Ignacio en 1528 y allí conoció la postura luterana y melachtoniana contra la Escolástica, contra la razón supuestamente presuntuosa, contra la teología discursiva y dialogante con la ciencia aristotélica y a favor, en cambio, del retorno a la Escritura, a los Padres y a los Doctores positivos, antes que a los especulativos. Y una vez más, el discernir ignaciano sobre las posturas de Lutero, de Melanchton y de Juan Calvino abrió el camino hacia las reglas ignacianas para el sentire ecclesiam.
Además, el París de Ignacio fue también escenario de la respuesta deErasmoa la condena por la Universidad de París de cien proposiciones sacadas de sus libros y en especial del Enchiridion. La síntesis de la respuesta airada de Erasmo de Rotterdam quedó plasmada en su célebre sentencia «lo negro no es blanco, aunque el Sumo Pontífice así lo defina». El contraste cromático y espiritual se condensará para siempre en la célebre regla 13 «lo negro que yo veo decir que es blanco si la Iglesia jerárquica así lo determina». Sólo que la máxima erasmiana está movida por la lógica humanista, en tanto que la fe obsecuente y el amor vital son los determinantes de Ignacio «creyendo que entre Cristo Nuestro Señor Esposo y la Iglesia su Esposa es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige».
Este criterio cumbre de la eclesiología ignaciana determina el principio superior de recepción de la Escritura misma, de los Padres y de los Doctores positivos o especulativos: ellos deben ser apropiados y recibidos en el ámbito superior de la comunidad de fe y de sentido, determinantes sustantivos de la Iglesia. Ni sola Escritura, ni solos Padres, ni solos Doctores, sino Escritura, Padres y Doctores leídos en el sentido de la Iglesia,
Alberto Parra Mora, S.J.
supuesta la correlación de Cristo con su Iglesia por la acción cierta y segura del Espíritu Santo. Ese mismo criterio cumbre lo había expresado el gran San Agustín en sentencia análoga a la regla ignaciana: «Dices que no crees en el Evangelio. Yo tampoco creyera, si la autoridad de la Iglesia Católica no me moviera a creer en el Evangelio». El principioteológicoignaciano dista absolutamente de toda adulación y oportunismo.
En fin, Venecia y Roma, las últimas etapas del peregrino se asocian a las reglas por la sospecha inquisitorial de la Serenísima y por los sermones pro-luteranos de un predicador agustino en Roma, que fueron denunciados por los compañeros de Ignacio. Proponer la gracia divina con detrimento de la libertad humana, la justificación teologal con detrimento del obrar humano, la predestinación con detrimento del seguimiento histórico es desconocer la irreducible dialéctica entre los elementos totales del misterio cristiano y no son medida para edificar al pueblo sencillo. Este es el discernimiento que se expresa en las últimas reglas para el sentir con la Iglesia.
Que las reglas proceden de la médula biográfica, vital, espiritual e intelectual de Ignacio eso es lo que indican las prisiones, acusaciones, inquisiciones y controversias de Alcalá, de Salamanca, de París, de Venecia y de Roma. Y a esa memoria de la verdad y del amor nos ha invitado en sus textos teológicos el nuevo papa.
UN PASADO EN PRESENTE
Hemos hecho memoria. La memoria articula con sentido el pasado, el presente y nuestro encaminarnos hacia el futuro. Paul Ricoeur, nuestro gran maestro, gustaba situarnos el presente entre el pasado que es espacio de experiencia y el futuro es horizonte de espera. Pasado, presente y futuro no se interrelacionan entre sí en una perezosa univocidad que niegue la dinámica del movimiento del ser y de la historia. Tampoco se interrelacionan en una tramposa equivocidad que nos llevara a perder nuestra propia pertenencia a la tradición. Pasado, presente y futuro se interrelacionan en analogía de proporción, que en el asunto que nos reúne ahora se define en términos de recibir y conservar la herencia ignaciana en el nuevo movimiento de la historia, según tiempos, lugares y personas, en expresión tan propia de Ignacio
Para el sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener
Hay que anteponer ahora las razones que piden referirnos en seguida a ciertos elementos de la eclesiología y no a otros, en el propósito de comprender el entonces de la tradición ignaciana en el ahora de nuestra propia experiencia y expresión de Iglesia. Esas razones son, en primer término, los adjetivos con que las reglas califican la Iglesia: militante, hierárquica, quae romana est –ésta última propia no de Ignacio, sino de la versión latina de las reglas–. En segundo término, la romanidad que es patente, no sólo en las reglas, sino en toda la fisonomía espiritual de Ignacio. En tercer lugar, los títulos y nombres con los que Ignacio califica de modo corriente al papa.
INMOVILISMO Y MOVIMIENTO
Benedicto XVI en sus escritos de teólogo ha consignado esta señera expresión del inmovilismo y esta evocación teológica del movimiento:
¿No ha intentado efectivamente la Iglesia, en el movimiento que se hizo particularmente claro desde Pío IX, salirse del mundo para construirse su propio mundillo aparte, quitándose así en gran parte la posibilidad de ser sal de la tierra y luz del mundo? El amurallamiento del propio mundillo, que ya ha durado bastante, no puede salvar a la Iglesia, ni conviene a una Iglesia cuyo Señor murió fuera de las puertas de la ciudad como recalca la carta a los Hebreos, para añadir: «Salgamos, pues, hacia él delante del campamento y llevemos con él su ignominia» (Heb 13, 12 ss). «Afuera», delante de las puertas custodiadas de la ciudad y del santuario, está el lugar de la Iglesia que quiera seguir al Señor crucificado. No puede caber duda de lo que, partiendo de aquí, podrá decirse de los bien intencionados esfuerzos de quienes tratan de salvar a la Iglesia salvando la mayor parte posible de tradiciones; de quienes a cada devoción que desaparece, a cada proposición de boca papal que se pone en tela de juicio barruntan la destrucción de la Iglesia y no se preguntan ya si lo así defendido puede resistir ante las exigencias de verdad y de veracidad8 .
MONARQUÍA Y CENTRALISMO
Hoy nadie duda que la crisis gnóstica del siglo II, por el abigarramiento de las doctrinas, el despedazamiento de las Escrituras y la pre-
, Op. cit., p. 307.
Alberto Parra Mora, S.J.
tensión de inspiración directa del Espíritu fue el acicate para que surgieraelepiscopadomonárquico: ,unsoloprincipiodedirección,un solo principio de interpretación, un solo principio de decisión, nada sin el obispo, según la sentencia de San Ignacio de Antioquía.
Tampoco hoy nadie duda, menos el teólogo Ratzinger, que la crisis de alumbrados y erasmianos, de luteranos y calvinistas de la edad media fue también acicate para reforzar hasta el paroxismo el monarquismo papal (),tantocomoelcentralismoromano. Lascongregaciones y órdenes de mendicantes y de clérigos propiciaron, dice Ratzinger, que
De golpe, en todo el mundo cristiano se movía una tropa de sacerdotes que estaban inmediatamente sometidos al papa sin el eslabón inmediato de un prelado local. Es evidente que este proceso cobraba importancia muy por encima del plano de la vida religiosa. El proceso significa, en efecto, que el centralismo realizado por de pronto como una novedad dentro de las órdenes religiosas iba a trasladarse igualmente a la iglesia universal, que ahora, y sólo ahora, se concebía en el sentido de un Estado central moderno. Con ello acontece ahora al primado algo que hoy día nos parece caerse de su peso, pero que en modo alguno se sigue necesariamente de su esencia; y es que ahora, y sólo ahora, se entiende el primado en el sentido del centralismo estatal moderno9 .
Mientras en Oriente se afianzaba cada vez más la autonomía de las comunidades particulares –el elemento vertical– y se relegaba a segundo término la conexión horizontal de las iglesias particulares dentro del conjunto de la colegialidad, en Occidente se desarrolló con tan fuerte predominio la «monarquía» papal, que quedó casi completamente olvidada la autonomía de las iglesias particulares, que fueron absorbidas, por así decirlo, en la iglesia romana (por obra principalmente de la liturgia uniforme de Roma)10 .
El primado del papa no puede entenderse de acuerdo con el modelo de una monarquía absoluta, como si el obispo de Roma fuera el monarca, sin limitaciones, de un organismo estatal sobrenatural llamado «Iglesia» y de constitución centralista... el primado supone la communio ecclesiarum y debe entenderse partiendo únicamente de ellas11 .
9 Ibid., p. 65.
10 Ibid., p. 132.
11 Ibid., p. 236-237.
Para el sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener
COLEGIALIDAD
La reflexión última de la Iglesia sobre ella misma la ha conducido, por acción del Espíritu, a la revisión de su propia estructura institucional y sacramental en orden a deshacerse de los monarquismos, centralismos y absolutismos concentrados en el papa -si no en la práctica, por lo menos en la lucidez de la doctrina-. Evocando la enseñanza del Concilio, el teólogo Ratzinger escribe:
Esta comunión con que se contempla la esencia del episcopado y es, por ende, elemento constitutivo para estar con pleno derecho en el colegio episcopal, tiene como punto de referencia no sólo al obispo de Roma, sino también a los que son obispos como él: la cabeza y los restantes miembros del colegio. Nunca es posible mantener una comunión sólo con el papa, sino que tener comunión con él significa necesariamente ser «católico», es decir, estar igualmente en comunión con todos los otros obispos que pertenecen a la Iglesia católica… Resulta claro e inequívoco que el colegio episcopal no es una mera creación del papa, sino que brota de un hecho sacramental y representa así un dato previo indestructibledela estructuraeclesiástica,queemergedelaesenciamisma de la Iglesia instituida por el Señor12 .
Pedro está dentro, no fuera, de este primer colegio… Los obispos son obispos, y no apóstoles; el sucesor es algo distinto de aquél de quien se toma la sucesión. Esta misma irrepetibilidad vale también para la relación Pedro-papa. Tampoco el papa es apóstol, sino obispo; tampoco el papa es Pedro, sino papa, precisamente que no está en el orden de origen, sino en el orden de sucesión… El papa sucede al apóstol Pedro y recibe así el oficio de Pedro de servir a la Iglesia universal... El papa no es que, además de tener una misión de cara a la Iglesia universal, sea también por desgracia obispo de una comunidad particular, sino que sólo por ser obispo de una iglesia puede ser precisamente «episcopus episcoporum»13 .
p. 203-207.
Alberto Parra Mora, S.J.
LOS NOMBRES DEL PAPA
La coherencia entre desmonte del monarquismo papal y colegialidad del episcopado conduce a revisar el oficio del papa significado bajosusvariados nombres,algunosdelos cualesnosóloson demalgusto paranuestraépoca, sinoquemanifiestanverdaderoserroresysustantivas desviaciones. Escribe el teólogo hoy papa:
Cabe preguntar si precisamente la dignidad sumo sacerdotal, no está directamente vedada por la carta a los Hebreos. Porque según las claras palabras de este texto, el equivalente neotestamentario del sumo sacerdote de la antigua alianza no está representado por sacerdote alguno puramente humano, sino por el sumo sacerdote Cristo, definitivo y en verdad único (Heb 4, 14; 10, 18)14 .
La designación del papa como summus hierarca que de pronto puede parecer brillante, es también peligrosa dentro de una estricta inteligencia del concepto de jerarquía15 .
El papa no es vicarius Christi en el sentido de que esté ahora en lugar del Cristo histórico que vivió sobre la tierra, sino, más bien, de suerte que representa exteriormente al Señor que vive y reina ahora, y actualiza su presencia16 .
JERARQUÍA
El imaginario mental, social y espiritual que encierra el término jerarquía es, con seguridad, el más refractario a ser purificado, de modo que exprese la verdad y la realidad que con él se nombra. Siempre y en todas partes la sociedad inerme e indefensa ha tenido que soportar los horrores del poder, ejercido como fuerza coercitiva y dominadora en todos los ámbitos sociales y personales, no excluido el santuario inviolable de la conciencia.
14 Ibid., p. 77.
15 Ibid., p. 79.
16 Ibidem.
Para el sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener
La jerarquía (civil, militar, empresarial, religiosa) ha sido tenida como concepción y ejercicio del poder a escala, en un diseño primitivista de sociedad también a escala, en que la cúspide concentra la plenitud del poder, de la cual no gozan las bases inferiores y subalternas. En la práctica, el ejercicio del poder jerárquico en las sociedades civiles y en las religiosas ha estado mezclado con componentes de poder despótico o absolutista o monárquico o aristocrático. Limpiar el concepto de lo jerárquicoy suejercicio ypurificarlo detodas sus excrecenciasy falseamientos es condición indispensable para que la estructura de mando y de autoridad en la Iglesia pueda ser creíble.
En su escrito teológico El Nuevo Pueblo de Dios, el actual papa recuerda, con su acostumbrada agudeza, que la fuente próxima de inspiración de lo jerárquico a escala fue Guillermo de Sait-Amour basado en la obra del Seudo-Dionisio sobre las jerarquías celestiales:
Según este principio, a ninguna jerarquía se le podía permitir intervenir en el orden total jerárquico, sino que cada una podía influir únicamente sobre la jerarquía que estaba inmediatamente debajo de ella17 .
Lo jerárquico en la Iglesia, lejos de ser una relación primitivista de superiores a inferiores, es una realidad teologal que pertenece a la estructura total de la Iglesia, en la cual el Espíritu Santo es principio y fuente () del cual proceden en la Iglesia los carismas diversos, los oficios y los ministerios por los que Él y sólo Él, de modo permanente, rige y gobierna a su Iglesia.
El orden de coordinación responsable de los oficios y de los ministerios suscitados por el Espíritu en la totalidad orgánica de la Iglesia proviene del esquema paulino, emergente hoy a despecho de los grados, de las subordinaciones y de las plenitudes de potestad, tan del gusto de los esquemas sacerdotales que heredamos, no del Nuevo Testamento, sino de la tipológica traslación del Antiguo.
Ibid., p. 66.
Alberto Parra Mora, S.J.
CONCLUSIÓN
La expresión castellana sentir con la Iglesia y la latina sentire ecclesiam se atribuyen a San Ignacio pero no son suyas. La castellana es una aproximación rápida a la expresión original y la latina es la traducción que para la aprobación del Instituto de la Compañía fue presentada a Paulo III. La expresión ignaciana para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, refiere un talante espiritual y una cualidad intelectual y moral, que en virtud de la fe y del amor, se inscribe en el ritmo que en la Iglesia el Espíritu Santo imprime a la regla de fe y de costumbres, según tiempos, lugares y personas.
Así, las reglas ignacianas, formuladas por necesidad desde la categorialidad y particularidad de la experiencia espiritual de su autor pueden ser levantadas a paradigma para quien vive su propia aventura espiritual por las nuevas sendas del tiempo y de la historia.
El sentido verdadero, comolonombraSanIgnacio,operaenelpunto de conjunción de cada nueva situación y concreción con el horizonte de la tradición para encaminar los pasos hacia el Señor del presente y del futuro, siempre mayor.
Ignacio, dice el teólogo papa:
No cedió un ápice de su misión, ni tampoco de su obediencia a la Iglesia… Sin embargo, la verdadera obediencia no es la obediencia de los aduladores (los que son calificados por los auténticos profetas del AT de «profetas embusteros»), que evitan todo choque y ponen su intangible comodidad por encima de todas las cosas… Lo que necesita la Iglesia de hoy (y de todos los tiempos) no son panegiristas de lo existente, sino hombres en quienes la humildad y la obediencia no sean menores que la pasión por la verdad; hombres que den testimonio a despecho de todo desconocimiento y ataque; hombres, en una palabra, que amen a la Iglesia más que a la comodidad e intangibilidad de su propio destino18 . 18 Ibid., p. 290-295.
Indice desde 2000 a 2005
AUTORES
TITULO
ANGULO Alejandro, s.j.
ALVAREZ JoséRicardo,s.j.
Perspectiva sociológica del Principio y Fundamento.
El problema de los «límites» y la construcción de la comunidad a la luz de la psicología.
El conocimiento de uno mismo. Alcances y riesgospsicológicosdela auto observación en los Ejercicios ignacianos.
Psicología y preparación para los Ejercicios Espirituales ignacianos.
ARANGO José R., s.j.
ARANGO Horacio, S.J.
El Lenguaje de Dios
«La comunión que desata los nudos impuestos por los guerreros»
Notas sobre los Ejercicios Espirituales en el contexto de nuestro país y de nuestro tiempo.
Indice de Apuntes Ignacianos
AUTORTITULOVOL.NºAÑOPÁG.
ARANGO Horacio, s.j.
ARISTIZÁBAL Tulio, s.j.
Homilía del P. Provincial en las exequias del P. EduardoBriceño.
Palabras del P. Provincial de la Compañía de Jesús. II Simposio.
Homilía en los 30 años del CIRE.
«Elacompañamientoenlos Ejercicios Espirituales»
Claver, la confesión y los casos de conciencia.
La«composicióndelugar» de los Ejercicios sin televisión ni revistas.
AZEVEDO Ferdinad, s.j.
Jerónimo Nadal, S.J. Su importancia en la cultura apostólica de la Compañía de Jesús.
BAENA Gustavo, s.j.
BEDOYA Sol Beatriz
Ejercicios ignacianos y comunidad.
Fundamentos del discernimiento en la revelación ¿Cómoacogeelserhumano la voluntad de Dios?
Dimensión bíblica del Principio y Fundamento.
La espiritualidadignaciana,elcaminoparaencontrar el sentido de mi vida.
AUTORTITULOVOL.NºAÑOPAG.
BOSSIO Tábatta
CABARRUSCarlosR.,s.j.
Compartiendo mi experiencia de Ejercicios Espirituales.
La espiritualidad ignaciana, es laical. Apuntes sobre ignacianidad.
CALLE Antonio J., s.j.
CÁRDENAS Felipe
CELY Rogerio
CÓRDOBA Juan V., s.j.
Intentos de poemas.
La aventura de la oración a la luz de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio.
La preparación de la persona para los Ejercicios Espirituales.
Perspectivas e implicacionespsicológicasdelacompañamiento en los Ejercicios Espirituales.
CRUZ Luis Raúl, s.j.
Buscar y hallar a Dios.
Rastrear los signos de Dios.
Novena de san Ignacio de Loyola 'el peregrino'
Caminar tras las huellas de Jesucristo.
La fiesta y Esperanza del perdón y de la vida.
Espiritualidad del seguimiento.
Indice de Apuntes Ignacianos
AUTORTITULOVOL.NºAÑOPAG.
CUARTAS Carlos Julio
Amigo Ignacio.
Ejerciciosignacianosyuniversidad contemporánea.
DE ROUX Rodolfo E., s.j.
Eucaristiayespiritualidad ignaciana.
DEGAN Alberto, m.c.c.j.
¿Cómo afrontar el conflicto en una perspectiva no violenta?
La no violencia como actualización cívica y política del misterio redentor.
DELPÍN Clara, s.a.
DEL REY José, s.j.
La experiencia de Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente.
Encontrar a Dios en todas las cosas.
La confirmación
«Orando nuestras despedidas»
Los jesuitas en las raíces de la colombianidad. IV centenariodelallegadade los jesuitas a Colombia.
DOMÍNGUEZ Carlos, s.j.
Principio y Fundamento: Aspectos psicológicos.
EQUIPO CIRE
«Felices los que trabajan por la paz»
EucaristíafinalIISimposio.
AUTORTITULOVOL.NºAÑOPÁG.
EQUIPO Juniores CIRE
FRANCO Mario, s.j.
FRANCO María Cristina
Oracionespropuestaspara la fiesta de san Ignacio.
Perspectivas bíblicas del AcompañamientoEspiritual.
Mí vivencia del Principio y Fundamento.
GÁLVEZ Hernando, s.j.
GÓMEZ Myriam, r.s.c.
GRANADOS Luis F., s.j.
Ejercicios Espirituales y psicología Gestalt.
El Principio y Fundamento: 'Dios estaba ahí y yo no lo sabía'
Pedagogía y Ejercicios Espirituales.
Diálogo pedagógico y acompañamiento espiritual en los Directorios de Ejercicios ignacianos.
«Desde mi fragilidad, Dios se hace misericordia»
La experiencia de vivir en soledad.
La Contemplación del Nacimiento de Jesús en los Ejercicios ignacianos
GUTIÉRREZ Alberto, s.j.
San Ignacio y el dorado apostólico americano.
Las elecciones pontificias en los tiempos ignacianos.
Indice de Apuntes Ignacianos
AUTORTITULOVOL.NºAÑOPAG.
GUTIÉRREZ Alberto, s.j.
Discernimiento y elección del primer proyecto apostólico de la Provincia.
GUTIÉRREZ Alvaro, s.j.
GUTIÉRREZ Mario, s.j.
La contemplación: encuentro con el Dios vivo. Espiritualidad conyugal.
Ala mayorgloria de la Trinidad.
CIRE. Tres decenios de acción constructiva.
El Principio y Fundamento enlaperspectivaignaciana.
JARAMILLO Dora Luz
JARAMILLO Gloría María
Ejerciciosqueformanyrenuevan.
De la niña prisionera de sí misma a una mujer, libre para servir: Dios en los Ejercicios Espirituales.
JIMÉNEZ Julio, s.j.
KUAN Misael, s.j.
Los Ejercicios Espirituales acompañados para laicos. 20 años de búsqueda.
El acompañamiento a los laicos en los Ejercicios Espirituales.
Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno.
LÓPEZ Jairo, s.j.
MARTÍNEZ Víctor M.
Apuntes para la vivencia del conflicto y la reconciliación social desde el seguimiento de Jesús.
La formación inicial y permanente en clave de refundación.
MEJÍA Jorge Julio, s.j.
MEJÍA Marta Elena
¿QuépuedeaportarelZena la experiencia de los EjerciciosEspiritualesignacianos?
El Principio y Fundamentodesde laperspectivapedagógica. Aportes para una reflexión.
MEJÍA Rodrigo, s.j.
«Buscar y hallar a Dios en todas las cosas» —La integración espiritual según san Ignacio de Loyola—
La integración espiritual.
Hacia una solución de integración espititual: evolución histórica.
El camino de solución propuestoporIgnaciodeLoyola.
La experienciafundamental: hallar a Dios.
Lascondicionesdelabúsqueda de Dios.
Acompañar en el espíritu de los tiempos.
Indice de Apuntes Ignacianos
AUTORTITULOVOL.NºAÑOPAG.
MENDOZA Fernando,s.j.
Disposiciones de la persona para los Ejercicios Espirituales en el contexto de los colegios.
MENDOZA Camilo
MESA José Alberto, s.j.
MURILLO Edwin, s.j.
Lapreparacióndelsujetoparalos Ejerciciosignacianos.
Lapedagogíaignaciana:una pedagogía ecléctica al servicio de una visión espiritual.
'Lo esencial es invisible a los ojos': del conflicto a la reconciliación.
OCHOA María Cristina
OSUNA Javier, s.j.
El acompañamiento en los Ejercicios, visto desde la perspectiva laical.
¿Es exacto hablar de «comunidadignaciana»?
Devoción a la Trinidad y carisma ignaciano.
Los Ejercicios: «redescubrirsudinamismoenfunción de nuestro tiempo»
En los 30 años del CIRE.
OROZCO Dairo, s.j.
PARRA Alberto, s.j.
¿Quémehaayudadoyqué no, en mi experiencia de acompañamiento en los Ejercicios Espirituales.
Para el sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener.
AUTOR TITULOVOL.NºAÑOPAG.
PENAGOS Manuel
PÉREZ Carlos Ernesto
REMOLINA Gerardo, s.j.
La ignacianidad como fuente de inspiración.
Un laico común y corriente enlacorte delSeñorJesús.
Principio y Fundamento: una continua presencia cuestionante.
Los Ejercicios Espirituales ignacianos en un contexto universitario.
RESTREPO Darío, s.j.
Confesión trinitaria, fraternidad y servicio por amor en el carisma ignaciano.
XX aniversaio de los EjerciciosEspiritualesacompañados con laicos. —EntrevistaalP.JulioJiménez,S.J.—
PedroArrupe,unprofetade Dios para nuestro tiempo.
Las Anotaciones 18, 19 y 20 como base de la preparación de la persona para los Ejercicios Espirituales.
Lectio Divina, oración vital del cristiano.
Nuestro Bautismo: ¿es decorativo u operativo?
Ignacio de Loyola, ¿Loco o Santo? Un cambio de 180 grados.
Indice de Apuntes Ignacianos
AUTORTITULOVOL.NºAÑOPAG.
RESTREPO Iván, s.j.
RINCÓN José L., s.j.
RODRÍGUEZ Gabriel I., s.j.
Envejecer en la vida consagrada.
EduardoBriceño,S.J.Elempecinadooptimismodelafe.
Orar con el Padrenuestro.
Relaciónpeculiarentrequien da y quien recibe y hace los Ejercicios Espirituales.
La reconciliación penitencial.
Distintos enfoques de una experiencia. Los laicos y su misión en la Iglesia.
Palabrasdeinauguración, IV Simposio.
RODRÍGUEZ Hermann,s.j.
Dimensiones de una espiritualidad trinitaria que respondaalmundodehoy.
Aportes de san Ignacio para una espiritualidad del conflicto.
En memoria de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, XX aniversario de su martirio.
Discernimientocomunitario.
La oración de Jesús en los Evangelios.
AUTOR
RODRÍGUEZ Hermann,s.j.
TITULO
PalabrasdeInauguración. II Simposio.
Homilía en la Eucaristía de clausura II Simposio.
Modos de orar en tiempos difíciles.
Crónicassobrelaformación.
El acompañamiento en los Ejercicios Espirituales según san ignacio de Loyola.
Introducción a los sacramentos.
El «Principio y Fundamento»comohorizonteyutopía.
Crecer viviendo juntos. Reflexiones sobre las condiciones del crecimiento en la vida compartida.
RUEDA Héctor
SAAVEDRA Ana M.
SANTAMARIA Patricia
SARMIENTO AntonioJ.,s.j.
Laespiritualidadtambiénes un compromiso del laico.
Misionera de Jesús, al menos,enmi metrocuadrado.
Un encuentro inesperado.
Eduardo Briceño Pardo, S.J. Un relato de Dios.
Indice de Apuntes Ignacianos
AUTORTITULOVOL.NºAÑOPAG.
SARMIENTO AntonioJ.,s.j.
Experiencia y posibilidad de los Ejercicios Espirituales en el contexto universitario postmoderno.
SARRALDE Luis J., s.j.
SOTOMAYOR Tatiana
TRIVIÑO Roberto, s.j.
Mirar al otro: presupuesto de reconciliación.
Mi experiencia como ejercitante: Un sí que reitero día a día.
El arte de acompañar.
Lacomunidad,baseysustento para la madurez de la castidad consagrada.
Comer, ¿es también una actividad espiritual?
El sacramento del Orden: un ministerio al servicio de la humanidad.
«¡Creo,ayudaamipocafe!»
VALDÉS Amanda ZAPATA Guillermo, s.j.
Mi experiencia vital en el acompañamiento de los Ejercicios Espirituales.
La Eucaristía: pan de esperanza para un pueblo peregrino.
MATERIAS
AUTORTITULOVOL.NºAÑOPÁG.
ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL
ARANGO Horacio, S.J.
CÓRDOBA Juan V., s.j.
FRANCO Mario, s.j.
GRANADOS Luis F., s.j.
«Elacompañamientoenlos Ejercicios Espirituales»
Perspectivas e implicacionespsicológicasdelacompañamiento en los Ejercicios Espirituales.
Perspectivas bíblicas del AcompañamientoEspiritual.
Diálogo pedagógico y acompañamiento espiritual en los Directorios de Ejercicios ignacianos.
JIMÉNEZ Julio, s.j.
Los Ejercicios Espirituales acompañados para laicos. 20 años de búsqueda.
El acompañamiento a los laicos en los Ejercicios Espirituales.
MENDIWELSO Mónica
OCHOA María Cristina
OROZCO Dairo, s.j.
Acompañar en el espíritu de los tiempos.
El acompañamiento en los Ejercicios, visto desde la perspectiva laical.
¿Quémehaayudadoyqué no, en mi experiencia de acompañamiento en los Ejercicios Espirituales.
Indice de Apuntes Ignacianos
AUTORTITULOVOL.NºAÑOPÁG.
RESTREPO Darío, s.j.
RODRÍGUEZ Hermann,s.j.
XX aniversaio de los EjerciciosEspiritualesacompañados con laicos. —EntrevistaalP.JulioJiménez,S.J.—
El acompañamiento en los Ejercicios Espirituales según san ignacio de Loyola.
SOTOMAYOR Tatiana
VALDÉS Amanda
El arte de acompañar.
Mi experiencia vital en el acompañamiento de los Ejercicios Espirituales.
COMPAÑÍA DE JESÚS - HISTORIA
AZEVEDO Ferdinad, s.j.
ARISTIZÁBAL Tulio, s.j.
DEL REY José, s.j.
Jerónimo Nadal, S.J. Su importancia en la cultura apostólica delaCompañía de Jesús.
Claver, la confesión y los casos de conciencia.
Los jesuitas en las raíces de la colombianidad. IV centenariodelallegadade los jesuitas a Colombia.
GUTIÉRREZ Alberto, s.j.
San Ignacio y el dorado apostólico americano.
Discernimiento y elección del primer proyecto apostólico de la Provincia.
KUAN Misael, s.j.
de las doctrinas
del Nuevo Reyno.
AUTOR
MESA José Alberto, s.j.
TITULO
Lapedagogíaignaciana:una pedagogía ecléctica al servicio de una visión espiritual.
RESTREPO Darío, s.j.
RESTREPO Iván, s.j.
SARMIENTO AntonioJ.,s.j.
PedroArrupe,unprofetade Dios para nuestro tiempo.
EduardoBriceño,S.J.Elempecinadooptimismodelafe.
Eduardo Briceño Pardo, S.J. Un relato de Dios.
DISCERNIMIENTO
BAENA Gustavo, s.j.
TRIVIÑO Roberto, s.j.
Fundamentosdeldiscernimiento en la revelación ¿Cómo acoge el ser humano la voluntad de Dios?
Comer, ¿es también una actividad espiritual?
EJERCICIOS ESPIRITUALES
ALVAREZ JoséRicardo,s.j.
El conocimiento de uno mismo. Alcances y riesgospsicológicosdela auto observación en los Ejercicios ignacianos.
Psicología y preparación para los Ejercicios Espirituales ignacianos.
ARANGO Horacio, S.J.
Notas sobre los Ejercicios Espirituales en el contexto de nuestro país y de nuestro tiempo.
Indice de Apuntes Ignacianos
TITULO AUTOR
ARANGO Horacio, S.J.
ARISTIZÁBAL Tulio, s.j.
Palabras del P. Provincial de la Compañía de Jesús. II simposio.
La«composicióndellugar» de los Ejercicios sin televisión ni revistas.
BOSSIO Tábatta
CÁRDENAS Felipe
CELY Rogerio
CRUZ Luis Raúl, s.j.
CUARTAS Carlos Julio
DELPÍN Clara, s.a.
Compartiendo mi experiencia de Ejercicios Espirituales.
La aventura de la oración a la luz de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio.
La preparación de la persona para los Ejercicios Espirituales.
Caminar tras las huellas de Jesucristo.
Ejerciciosignacianosyuniversidad contemporánea.
La experiencia de Ejercicios Espirituales en la Vida Corriente.
GÁLVEZ Hernando, s.j.
GRANADOS Luis F., s.j.
Ejercicios Espirituales y psicología Gestalt.
Pedagogía y Ejercicios Espirituales.
La Contemplación del Nacimiento de Jesús en los Ejercicios ignacianos.
AUTOR
JARAMILLO Dora Luz
MEJÍA Jorge Julio, s.j.
TITULO
Ejercicios que forman y renuevan.
¿QuépuedeaportarelZena la experiencia de los EjerciciosEspiritualesignacianos?
MENDOZA Camilo
MENDOZA Fernando,s.j.
Lapreparacióndelsujetoparalos Ejerciciosignacianos.
Disposiciones de la persona para los Ejercicios Espirituales en el contexto de los colegios.
OSUNA Javier, s.j.
REMOLINA Gerardo, s.j.
Los Ejercicios: «redescubrirsudinamismoenfunción de nuestro tiempo»
Los Ejercicios Espirituales ignacianos en un contexto universitario.
RESTREPO Darío, s.j.
RESTREPO Iván, s.j.
Las Anotaciones 18, 19 y 20 como base de la preparación de la persona para los Ejercicios Espirituales.
Relaciónpeculiarentrequien da y quien recibe y hace los Ejercicios Espirituales.
RINCÓN José L., s.j.
RODRÍGUEZ Hermann,s.j.
Distintos enfoques de una experiencia.
PalabrasdeInauguración. II Simposio.
Indice de Apuntes Ignacianos
AUTORTITULOVOL.NºPÁG. AÑO
SARMIENTO AntonioJ.,s.j.
Experiencia y posibilidad de los Ejercicios Espirituales en el contexto universitario postmoderno.
ESPIRITUALIDAD DEL CONFLICTO Y LA RECONCILIACIÓN
ARANGO Horacio, S.J.
DEGAN Alberto, m.c.c.j.
«La comunión que desata los nudos impuestos por los guerreros»
¿Cómo afrontar el conflicto en una perspectiva no violenta?
La no violencia como actualización cívica y política del misterio redentor.
EQUIPO CIRE
LÓPEZ Jairo, s.j.
MURILLO Edwin, s.j.
«Felices los que trabajan por la paz»
Apuntes para la vivencia del conflicto y la reconciliación social desde el seguimiento de Jesús.
'Lo esencial es invisible a los ojos': del conflicto a la reconciliación.
RODRÍGUEZ Hermann,s.j.
Aportes de san Ignacio para una espiritualidad del conflicto.
En memoria de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, XX aniversario de su martirio.
TITULO AUTOR
SARRALDE Luis J., s.j.
Mirar al otro: presupuesto de reconciliación.
ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
CABARRUS CarlosR.,s.j.
La espiritualidad ignaciana, es laical. Apuntes sobre ignacianidad.
CRUZ Luis Raúl, s.j.
Rastrear los signos de Dios.
Novena de san Ignacio de Loyola 'el peregrino'
CUARTAS Carlos Julio
MEJÍA Rodrigo, s.j.
OSUNA Javier, s.j.
RESTREPO Darío, s.j.
Amigo Ignacio.
«Buscar y hallar a Dios en todas las cosas» —La integración espiritual según san Ignacio de Loyola—
La integración espiritual.
El camino de solución propuestoporIgnaciodeLoyola.
La experienciafundamental: hallar a Dios.
Lascondicionesdelabúsqueda de Dios.
Devoción a la Trinidad y carisma ignaciano.
Ignacio de Loyola, ¿Loco o Santo? Un cambio de 180 grados.
Indice de Apuntes Ignacianos
TITULO AUTOR
ARANGO Horacio, S.J.
HOMILÍAS
Homilía del P. Provincial en las exequias del p. EduardoBriceño.
Homilía en los 30 años del CIRE.
EQUIPO CIRE
RODRÍGUEZ Hermann,s.j.
EucaristíafinalIISimposio.
Homilía en la Eucaristía de clausura II Simposio.
ORACIÓN
DELPÍN Clara, s.a.
EQUIPO Juniores CIRE
GUTIÉRREZ Alvaro, s.j.
RESTREPO Darío, s.j.
RESTREPO Iván, s.j.
RODRÍGUEZ Hermann,s.j.
Encontrar a Dios en todas las cosas.
Oracionespropuestaspara la fiesta de san Ignacio.
La contemplación: encuentro con el Dios vivo.
Lectio Divina, oración vital del cristiano.
Orar con el Padrenuestro.
La oración de Jesús en los Evangelios.
Modos de orar en tiempos difíciles.
AUTOR
TITULO
OTROS TEMAS DE ESPIRITUALIDAD
ARANGO José R., s.j.
BEDOYA Sol Beatriz
CALLE Antonio J., s.j.
CRUZ Luis Raúl, s.j.
DELPÍN Clara, s.a.
GRANADOS Luis F., s.j.
El Lenguaje de Dios
La espiritualidad ignaciana, el camino para encontrar el sentido de mi vida.
Intentos de poemas.
Espiritualidad del seguimiento.
«Orando nuestras despedidas»
«Desde mi fragilidad, Dios se hace misericordia»
La experiencia de vivir en soledad.
GUTIÉRREZ Alberto, s.j.
GUTIÉRREZ Mario, s.j.
JARAMILLO Gloría María
Las elecciones pontificias en los tiempos ignacianos.
CIRE. Tres decenios de acción constructiva.
De la niño prisionera de sí misma a una mujer, libre para servir: Dios en los Ejercicios Espirituales.
MEJÍA Rodrigo, s.j.
OSUNA Javier, s.j.
Hacia una solución de integración espititual: evolución histórica.
En los 30 años del CIRE.
Indice de Apuntes Ignacianos
PENAGOS Manuel
PÉREZ Carlos Ernesto
RODRÍGUEZ GabrielI., s.j.
La ignacianidad como fuente de inspiración.
Un laico común y corriente enlacorte delSeñorJesús.
Los laicos y su misión en la Iglesia.
RUEDA Héctor
SAAVEDRA Ana M.
SANTAMARIA Patricia
SOTOMAYOR Tatiana
Laespiritualidadtambiénes un compromiso del laico.
Misionera de Jesús, al menos,enmi metrocuadrado.
Un encuentro inesperado.
Mi experiencia como ejercitante: Un sí que reitero día a día.
TRIVIÑO Roberto, s.j.
«¡Creo,ayudaamipocafe!»
PRINCIPIO Y FUNDAMENTO
ANGULO Alejandro, s.j.
BAENA Gustavo, s.j.
DOMÍNGUEZ Carlos, s.j.
Perspectiva sociológica del Principio y Fundamento.
Dimensión bíblica del Principio y Fundamento.
Principio y Fundamento: Aspectos psicológicos.
FRANCO María Cristina
Mí vivencia del Principio y Fundamento.
GÓMEZ Myriam, r.s.c.
El Principio y Fundamento: 'Dios estaba ahí y yo no lo sabía'
AUTOR
GUTIÉRREZ Mario, s.j.
MEJÍA Marta Elena
TITULO
El Principio y Fundamento enlaperspectivaignaciana.
El Principio y Fundamentodesde laperspectivapedagógica. Aportes para una reflexión.
PÉREZ Carlos Ernesto
RODRÍGUEZ GabrielI., s.j.
RODRÍGUEZ Hermann,s.j.
Principio y Fundamento: una continua presencia cuestionante.
Palabrasdeinauguración, IV Simposio.
El «Principio y Fundamento»comohorizonteyutopía.
SACRAMENTOS
CRUZ Luis Raúl, s.j.
DE ROUX Rodolfo E., s.j.
DELPÍN Clara, s.a.
GUTIÉRREZ Alvaro, s.j.
RESTREPO Darío, s.j.
RESTREPO Iván, s.j.
La fiesta y Esperanza del perdón y de la vida.
Eucaristiayespiritualidad ignaciana.
La confirmación.
Espiritualidad conyugal.
Nuestro Bautismo: ¿es decorativo u operativo?
La reconciliación penitencial.
RODRÍGUEZ Hermann,s.j.
mentos.
Indice de Apuntes Ignacianos
TITULO AUTOR
TRIVIÑO Roberto, s.j.
ZAPATA Guillermo, s.j.
El sacramento del Orden: un ministerio al servicio de la humanidad.
La Eucaristía: pan de esperanza para un pueblo peregrino.
TEOLOGÍA ESPIRITUAL
CRUZ Luis Raúl, s.j.
GUTIÉRREZ Mario, s.j.
PARRA Alberto, s.j.
ALVAREZ JoséRicardo,s.j.
Buscar y hallar a Dios.
Ala mayorgloria de la Trinidad.
Para el sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener.
VIDA RELIGIOSA
El problema de los «límites» y la construcción de la comunidad a la luz de la sicología.
BAENA Gustavo, s.j.
MARTÍNEZ Víctor M.
OSUNA Javier, s.j.
RESTREPO Darío, s.j.
Ejercicios ignacianos y comunidad.
La formación inicial y permanente en clave de refundación.
¿Es exacto hablar de «comunidadignaciana»?
Confesión trinitaria, fraternidad y servicio por amor en el carisma ignaciano.
AUTOR
RESTREPO Iván, s.j.
RODRÍGUEZ Hermann,s.j.
TITULO
Envejecer en la vida consagrada.
Dimensiones de una espiritualidad trinitaria que respondaalmundodehoy.
Discernimientocomunitario.
Crónicassobrelaformación.
Crecer viviendo juntos. Reflexiones sobre las condiciones del crecimiento en la vida compartida.
TRIVIÑO
Lacomunidad,baseysustento para la madurez de la castidad consagrada.
Colección
Apuntes Ignacianos
Temas
Directorio de Ejercicios para América Latina (agotado)
Guías para Ejericcios en la vida corriente I (agotado)
Guías para Ejercicios en la vida corriente II (agotado)
Los Ejercicios: «...redescubrir su dinamismo en función de nuestro tiempo...»
Ignacio de Loyola, peregrino en la Iglesia (Un itinerario de comunión eclesial).
Formación: Propuesta desde América Latina.
Después de Santo Domingo: Una espiritualidad renovada.
Del deseo a la realidad: el Beato Pedro Fabro. Instantes de Reflexión.
Contribuciones y propuestas al Sínodo sobre la vida consagrada.
La vida consagrada y su función en la Iglesia y en el mundo.
Ejercicios Espirituales para creyentes adultos.
Congregación General N° 34.
Nuestra Misión y la Justicia.
Nuestra Misión y la Cultura. Colaboración con los Laicos en la Misión.
«Ofrece el perdón, recibe la paz» (agotado)
Nuestra vida comunitaria hoy (agotado) Peregrinos con Ignacio.
El Superior Local (agotado) Movidos por elEspíritu.
En buscade«Eldorado»apostolico.
Pedro Fabro: de discípulo a maestro. Buscar lo que más conduce...
Afectividad, comunidad, comunión.
A la mayor gloria de la Trinidad (agotado) Conflicto y reconciliación cristiana.
«Buscar y hallar a Dios en todas las cosas» Ignacio de Loyola y la vocación laical. Discernimiento comunitario y varia.
I Simposio sobre EE: Distintos enfoques de una experiencia.
«...para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz» La vida en el espíritu en un mundo diverso.
IISimposiosobreEE:Lapreparacióndelapersonapara losEE.
Conferencias CIRE 2002: Orar en tiempos difíciles. 30 Años abriendo Espacios para el Espíritu.
III Simposio sobre EE: El Acompañamiento en los EE.
Conferencias CIRE 2003: Los Sacramentos, fuente de vida.
Jesuitas ayer y hoy: 400 años en Colombia.
IV Simposio sobre EE: El "Principio y Fundamento" como horizonte y utopía.