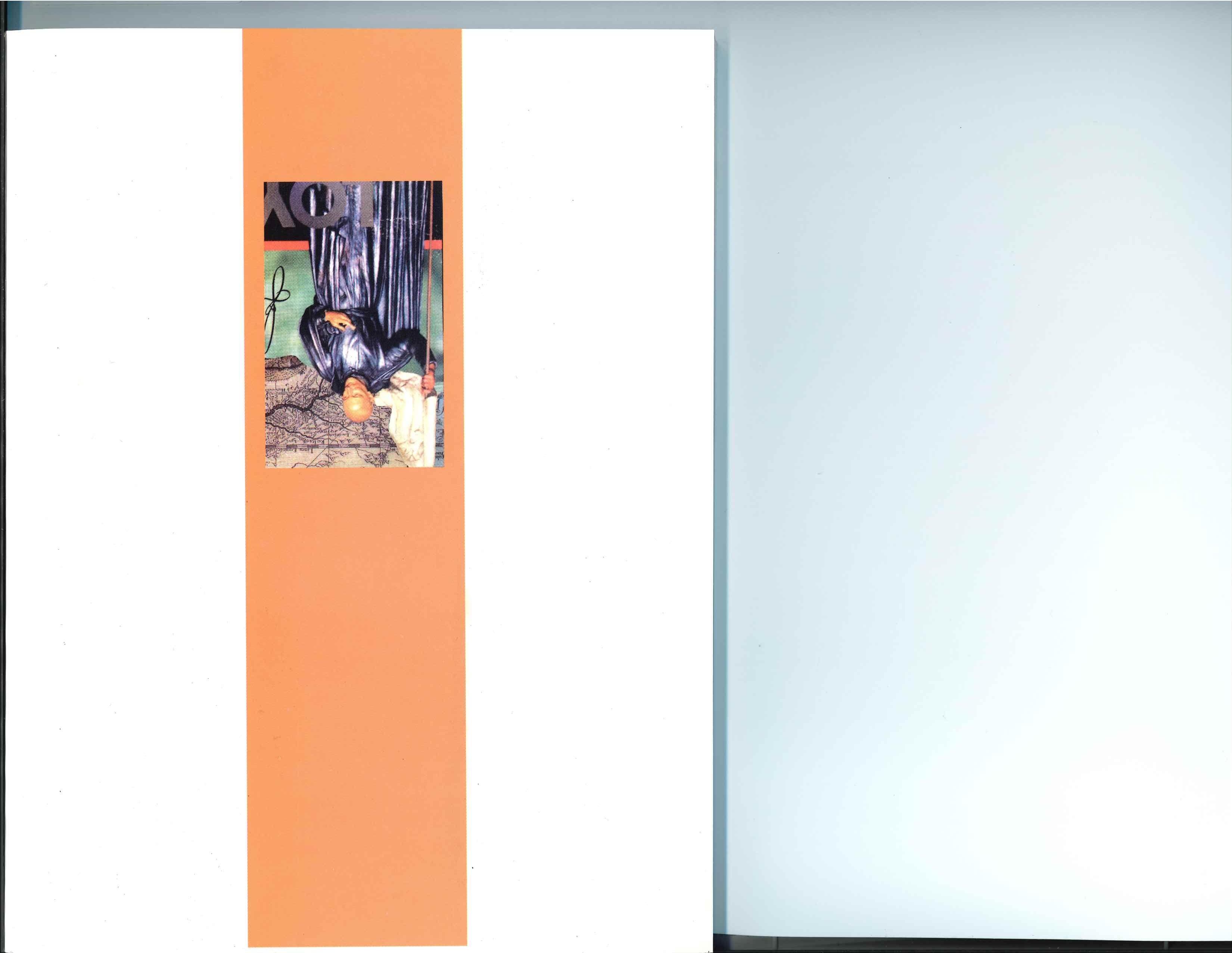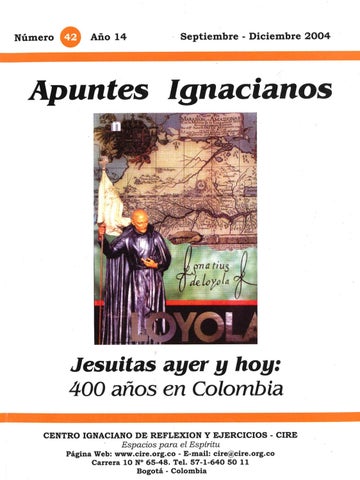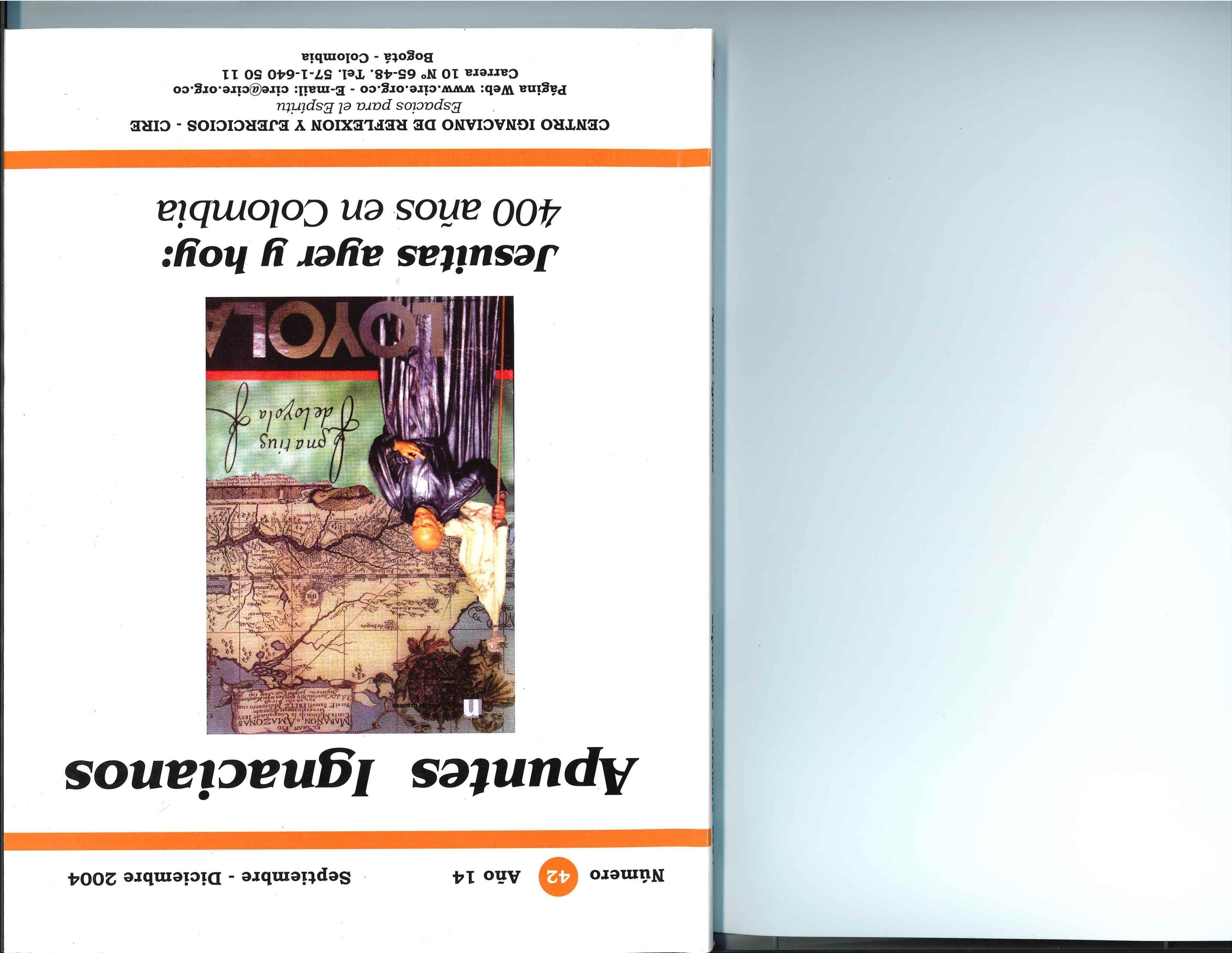
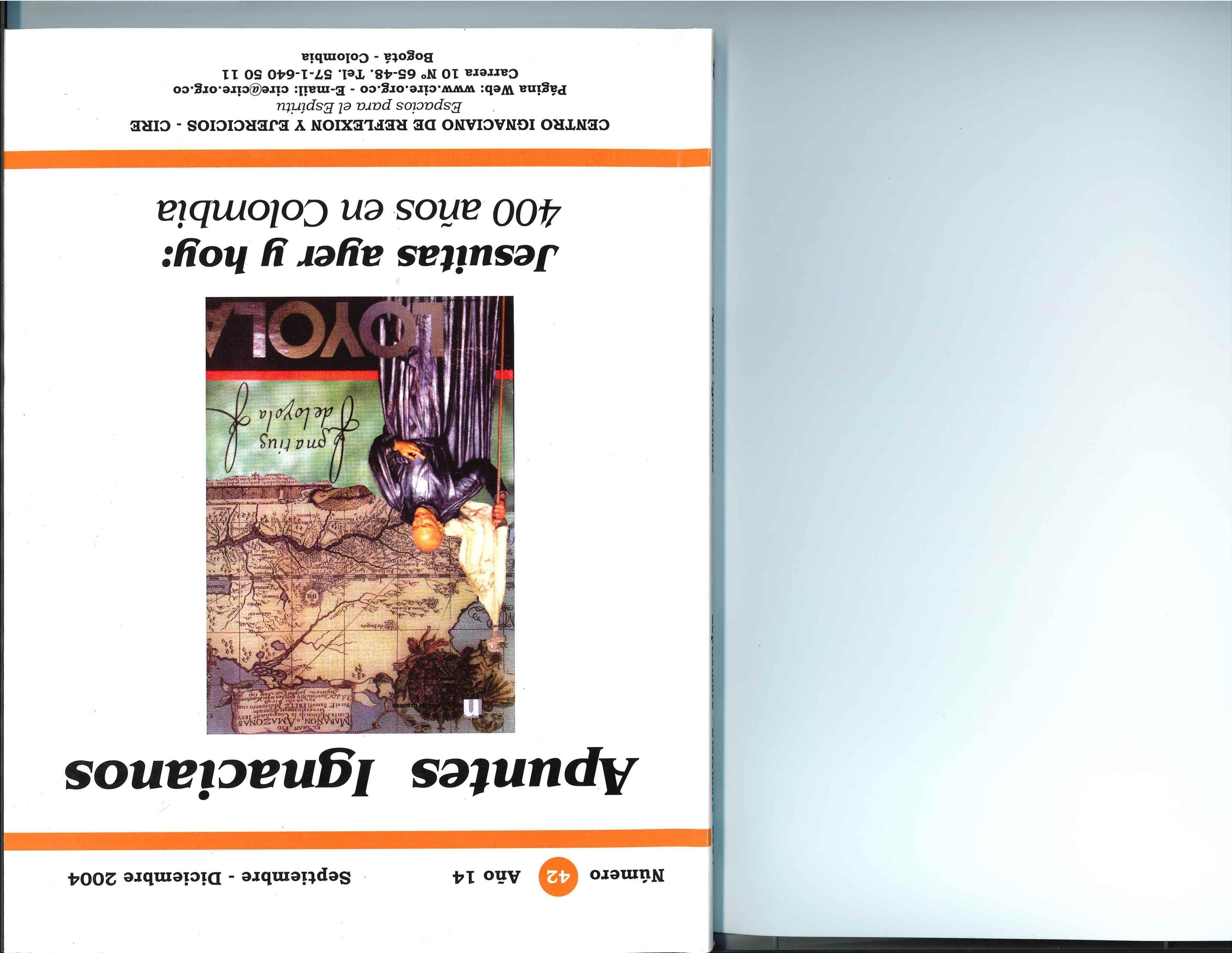
APUNTES IGNACIANOS
DirectorCarátula
Darío Restrepo L.
ISSN 0124-1044
Tomada de la Revista Javeriana
N° 709 de 2004, p. 32.
ConsejoEditorialDiagramación y Javier Osuna composiciónláser
Iván Restrepo
Hermann Rodríguez
Ana Mercedes Saavedra Arias
Secretaria del CIRE
TarifaPostalReducida:Impresión:
Número 912 - Vence Dic./2004Editorial Kimpres Ltda.
Administración Postal Nacional.Tel. (1) 260 16 80
Redacción,publicidad,suscripciones
CIRE - Carrera 10 N° 65-48
Tels. 57-1-640 50 11 / 57-1-640 01 33 / Fax: 57-1-640 85 93
Página Web: www.cire.org.co
Correo electrónico: cire@cire.org.co
Bogotá, D.C. - Colombia (S.A.)
Suscripción Anual 2005
Colombia:Exterior:
$ 45.000
Número individual: $ 18.000
Cheques: Comunidad Pedro FabroCompañía de Jesús
$ 50 (US)
Cheques: Juan Villegas
Apuntes Ignacianos
Número 42 Año 14
Septiembre-Diciembre 2004
Jesuitas ayer y hoy:
CENTRO IGNACIANO DE REFLEXION Y EJERCICIOS - CIRE
Espacios para el Espíritu
Carrera 10 Nº 65-48. Tel. 640 50 11
Bogotá - Colombia
Jesuitas ayer y hoy: 400 años en Colombia
Discernimiento y Elección del Primer Proyecto Apostólico de la Provincia
Discernimiento y Elección del Primer Proyecto Apostólico de la Provincia
Alberto Gutiérrez Jaramillo,
S.I.*
Los Ejercicios de san Ignacio presentan como esencial del seguimiento de Cristo el buscar siempre la mayor gloria de Dios por medio del discernimiento que conduzca a la elección de lo que más conduzca al fin de nuestras vidas. Lo que pretende una sana elección, en el plano apostólico, es optar por la mejor manera de ayudar a la obra de Cristo, en el mundo, por medio de la Iglesia bajo el Romano Pontífice1 .
Una vez llegaron los jesuitas al Nuevo Reino de Granada, en 1604, debieron realizar, dentro del espíritu de los Ejercicios, un discernimiento muy cuidadoso para llegar a elegir, dentro de los muchos apostolados posibles, los que más ayudaran a la implantación del Cristianismo en esta parte del Nuevo Mundo en donde ya estaba establecida la jerarquía eclesiástica y ya trabajaban las órdenes mendicantes: franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios. Cual fue la elección de los campos apostólicos en la por entonces Viceprovincia del Nuevo Reino, creada en 1604 y convertida en Provincia el 12 de abril de 1611, es el propósito de
* Doctor en Historia de la Universidad Javeriana de Bogotá; actualmente profesor de Historia Eclesiástica en la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma-Italia.
1 Cfr, JAVIER OSUNA, S.J., Cómo crear y encontrar el estilo de vida ignaciano. El discernimiento. Ignacianidad (1991) 79-84.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15
Alberto Gutiérrez Jaramillo, S.J.
la siguiente exposición, elaborada con motivo de la celebración del 4° centenario de la llegada de la Compañía al Nuevo Reino de Granada2 .
LA LLEGADA DE LOS JESUITAS AL NUEVO REINO
Cuando el Padre General Claudio Aquaviva envió los primeros 12 jesuitas a fundar la Provincia del nuevo Reino de Granada, no se sabía exactamente cual debía ser la estrategia apostólica que se debía adoptar y con qué medios se podría contar en el futuro inmediato para atender a los múltiples solicitudes que diversas personas y de diversas regiones le fueron haciendo. Fuera de los informes de los dos que habían llegado con el arzobispo don Bartolomé Lobo Guerrero, en 1599, los Padres Alonso de Medrano y Francisco de Figueroa, y de las cartas del arzobispo y del gobernador solicitando el establecimiento de la Compañía en el Nuevo Reino, poco más tenía el General a su disposición, pues los informes tanto a la Curia Generalicia como a la Corte española llegaban a través de los jesuitas del Perú, del cual el Nuevo Reino era apenas la periferia de la más antigua Provincia jesuítica hispanoamericana que tenía su sede en Lima.
Admiración debió causar al padre Aquaviva el saber que los citados padres habían conseguido a débito una casa para establecer obra duradera de la Compañía en Santafé y más que ya hubieran hablado con el arzobispo de un posible encargo del Seminario, sin saber si eso era posible y si contaba con la bendición de los superiores. Medrano y Figueroa se entusiasmaron con el campo apostólico que se ofrecía a sus ojos y más cuando se sintieron rodeados por el afecto del arzobispo y del gobernador, de los dirigentes del Nuevo Reino y del pueblo en general. Sin embargo, es un hecho que, cuando empezaron a discernir las posibilidades apostólicas, se sintieron sobrepasados por las expectativas: eran dos y se les abrían panoramas inéditos en el campo de la evangelización de los indígenas, del cuidado pastoral de los españoles y criollos y, quizás lo más urgente para
2 El documento del cual se extrae toda la información está constituido por los Memoriales presentados al Padre General, al rey de España y a la Congregación General 6ª. Se halla el original en el Archivo Romano de la Compañía de Jesús (ARSI) Fondo Congregaciones provinciales, 52.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15
Discernimiento y Elección del Primer Proyecto Apostólico de la Provincia el arzobispo, la formación de un clero instruido y espiritualmente capaz de afrontarlasresponsabilidadespastoralesenelNuevoReino3 .
En medio de su difícil discernimiento sobre qué hacer y por donde comenzar, se dedicaron a los ministerios propios de los sacerdotes, predicar y administrar los sacramentos, y a una actividad que podía llamar la atención por lo insospechada en personas que no se sabía cual era su destinodefinitivoenelNuevoReino:nadamenosqueemprenderelaprendizaje de la lengua chibcha para poderse dedicar al apostolado con los indígenas. Con ello demostraban su sentido ignaciano de la misión recordando que el Fundador había proclamado que a los jesuitas «la distancia del país no nos espanta, ni el trabajo de aprender lenguas: se haga sólo lo que más agrade a Cristo»4 .
Medrano y Figueroa, por orden del arzobispo Lobo Guerrero y del gobernador Antonio Sande, emprendieron el camino de Europa para informar en España y en Roma los propósitos largamente discernidos con las autoridades del Nuevo Reino y solicitar las respectivas autorizaciones. La misión que se les confió fue muy bien realizada, tanto que, en poco tiempo, se obtuvo la autorizaciónparareclutarunsuficientenúmero de jesuitas para la empresa de fundar la Compañía en el Nuevo Reino de Granada. El único inconveniente que surgió fue que, a última hora, los dos jesuitas pioneros se enfermaron y hubieron de quedarse en España. Providencialmente apareció en Roma la persona de quien sería, en definitiva, el cualificado fundador de la gran empresa: el Padre Diego de Torres, que, en 1600, había sido enviado por la Provincia del Perú como procurador en Roma y en España.
La distancia del país no nos espanta, ni el trabajo de aprender lenguas: se haga sólo lo que más agrade a Cristo
3 CFR. JUAN MANUEL PACHECO, S.J., Los jesuitas en Colombia, Tomo I, Bogotá 1959, 72-81.
4 Ignacio de Loyola, Obras de san Ignacio de Loyola. Carta a Diego de Gouvea, (BAC, 86) Madrid 1997, 742-743.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15
Alberto Gutiérrez Jaramillo, S.J.
LA VICEPROVINCIA DEL NUEVO REINO DE GRANADA
En el mes de febrero de 1604, el Padre Aquaviva, 4° sucesor de san Ignacio, emitió el decreto que creaba la Viceprovincia del Nuevo Reino de Granada, inicialmente dependiente de la provincia madre del Perú y luego, en 1607, independiente con el nombre de Viceprovincia del Nuevo Reino de Granada y Quito. La Viceprovincia se inició con 12 jesuitas que llegaron a Cartagena en julio de 1604, o, mejor, con 11 porque uno de ellos murió antes de llegar a su destino apostólico. El primer paso para el cual se tenía la aprobación del Rey y del Padre General, era fundar los Colegios de la Compañía deCartagena y Santafé. Lasdosfundaciones se realizaron en el año 1604: la de Cartagena en julio y la de Santafé en octubre, con el Padre Martín de Funes como rector. Con la llegada, en junio de 1605, del padre viceprovincial Diego de Torres, que había ido hasta Lima a llevar el resto de la expedición jesuítica que había conducido desde Europa, se completó el primer grupo de jesuitas fundadores: el viceprovincial había traído5refuerzosparaSantafé. SimultáneamentellegaronparaCartagena el padre Perlín, primer rector, y el padre Alonso de Sandoval, el primer apóstol de los negros y maestro de san Pedro Claver5 .
DISCERNIMIENTO Y ELECCIÓN DE LAS LÍNEAS APOSTÓLICAS
En el origen de la organización apostólica de la Compañía en el Nuevo Reino, todos desempeñaron un papel definitivo, pero fueron los padres Torres y Funes quienes, en Santafé, afrontaron la labor de discernir el futuro próximo del apostolado del pequeño grupo solicitado de todas partes y para una gran diversidad de obras posibles. Ambos jesuitas eran hombres de oración y conocían muy bien el espíritu de la Compañía; eran discípulos espirituales de quien fue prototipo de maestros de novicios en la primera Compañía, el padre Baltasar Álvarez, recomendado a san Ignacio por san Francisco de Borja. El Padre Álvarez fue director espiritual de santa Teresa de Ávila y formador de generaciones de jóvenes jesuitas dentro de las directrices del Padre General Everardo Mercuriano, en un momento trascendental de la vida de la Compañía,
5 Cfr. PACHECO, Op. cit., p. 86-110.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15
Discernimiento y Elección del Primer Proyecto Apostólico de la Provincia cuando aun no se había definido en todas partes el talante jesuítico en asuntos de oración.
Vale la pena recordar, para entender la espiritualidad con que nació la Compañía en el Nuevo Reino, que Mercuriano había mandado al Padre maestro de novicios que «entre los jesuitas no se hable de otro modo de orar, que el de los Ejercicios que es el propio de la Compañía de Jesús». El hecho es que ciertas tendencias demasiado contemplativas, de las cuales no era ajeno el padre Álvarez, podían desvirtuar el genuino espíritu apostólico ignaciano. La oportuna intervención de Mercuriano, debidamente acatada por el influyente padre Baltasar, determinaron, en gran parte, el talante apostólico y misionero, tanto del padre Torres como del padre Funes6 .
Los fundadores se aplicaron, desde el comienzo, a conocer el campo de apostolado y discernir el mejor camino para realizar las finalidades apostólicas de la Compañía en el Nuevo Reino y las expectativas y propósitos de las autoridades, tanto eclesiásticas como civiles. Lo primero que había que procurar era el establecimientos de las dos comunidades, Cartagena y Santafé en forma de colegio, según la legislación de la Compañía, que entendía por tal a la comunidad de jesuitas dedicados a los ministerios propios de la Orden, entre los cuales, el primero, la formación de los futuros efectivos de la Compañía.
Entre los jesuitas no se hable de otro modo de orar, que el de los Ejercicios que es el propio de la Compañía de Jesús
ElColegiodeCartagenayeldeSantafé, aunque pobres en sujetos y recursos, realizaron el discernimiento básico sobre el mejor lugar para la formación de los novicios y escolares de la Compañía. En los memoriales de la época se ve que, a pesar de que la primera candidatura posible era la de Cartagena para establecer allí el colegio noviciado, finalmente se vio como más conveniente el centro del país, y no propiamente en Santafé. Pasado un tiempo, sería Tunja la ciudad escogida para albergar el noviciado y el terceronado.
6 BALTASAR ÁLVAREZ, Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, I, Roma-Madrid 2001, 92.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15
Alberto Gutiérrez Jaramillo, S.J.
El segundo paso fue de tipo ministerial: ¿dónde realizar los ministerios sacerdotales en las primitivas e incómodas residencias? Se habilitó, en ambos colegios, un espacio reducido de la casa que muy pronto fue insuficiente. A Santafé, para fortuna de la comunidad, había venido de Italia entre los fundadores el padre Juan Bautista Coluccini quien, además de gran misionero y lingüista tenía dotes de arquitecto y de músico. No pasó mucho tiempo sin que el discernimiento apostólico de la pequeña comunidad empezara a prospectar una gran iglesia que, a la postre, sería la dedicada a san Ignacio, aun no canonizado cuando se puso la primera piedra, el 1° de noviembre de 1610.
El discernimiento apostólico de los jesuitas pioneros se orientó decididamente hacia lo que era el cometido fundamental de la evangelización del Nuevo Mundo, concebido desde los tiempos de los reyes católicos, doña Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón: la «policía» o civilización cristiana por medio de la catequización de los indígenas y la educación en todos los niveles, desde los más elementales hasta los universitarios. Es este el momento en que empieza a plasmar el gran proyecto apostólico de los jesuitas del Nuevo Reino, discernido por todos y expuesto por el padre Martín de Funes a las autoridades de la Compañía y del Reino español en 1607 con ocasión de la 6ª Congregación General de la Compañía.
LA ELECCIÓN DEL APOSTOLADO CON LOS INDÍGENAS
La primera preocupación de los jesuitas del Nuevo Reino, en lógica conexión con la voluntad pontificia y real y con los propósitos de la Compañía en el Nuevo Mundo, fue la de colaborar con la evangelización de los indígenas, teniendo en cuenta la necesidad de estos de que se les comunicara el evangelio en su propia lengua que era el chibcha, «lengua difícil y hasta endiablada», según el parecer de los misioneros. Dos fueron los pilares en que los jesuitas afincaron su apostolado: la reducción de los indígenas, a pueblos donde pudieran ser conducidos hacia el proceso de civilización y cristianización dentro de los patrones culturales de una «madre patria» que se juzgaba el patrón ideal de la «policía cristiana»; y la formación de un clero idóneo al que pudieran confiarse los grupos indígenas, cuando se superara el primer acercamiento de los indígenas a la civilización cristiana.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15
Discernimiento y Elección del Primer Proyecto Apostólico de la Provincia
Después de un concienzudo análisis de la situación de abandono y atraso del proceso de evangelización de los indígenas, Torres y Funes elaboraron un proyecto para responder a las necesidades de la raza aborigen, dentro de los postulados de las leyes de Indias y del espíritu apostólico de la Compañía. El proyecto era de amplio respiro y de proyección para todos los tiempos y lugares del Nuevo Reino. Se trataba de delinear una vasta empresa civilizadora y evangelizadora destacando «obreros» a los campos de misión por lejanos y difíciles que fueran; debían ser misioneros preparados debidamente en ciencias religiosas, capacitados para promover la «policía cristiana» y el desarrollo técnico y social de las comunidades indígenas.
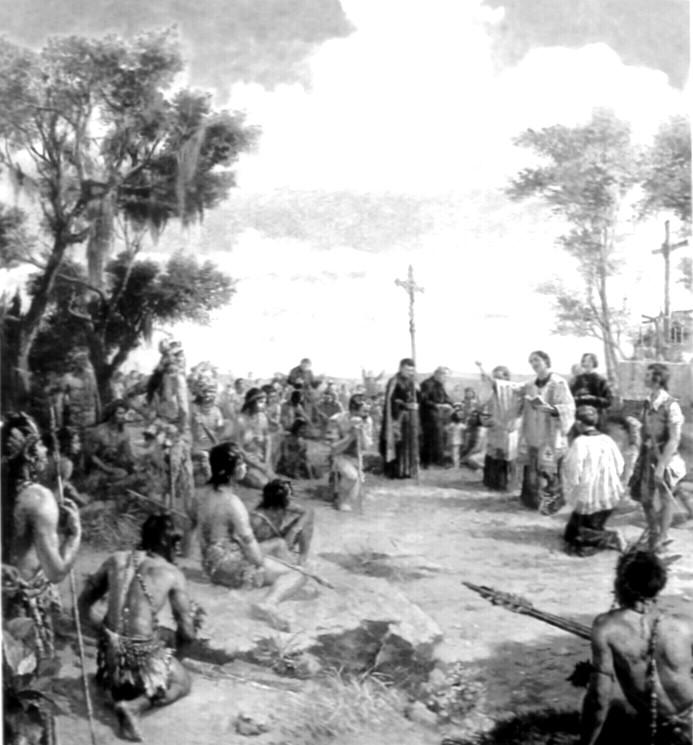
Dentro del estilo de acercamiento a la cultura de las tribus muiscas iniciado por Medrano y Figueroa y pedido por los concilios regionales de Lima y México, los actuales jesuitas llegados al Nuevo Reino proponían, como instrumento básico el aprendizaje y uso adecuado de la lengua chibcha. Ya para esa época los jesuitas habían iniciado el apostolado en las reducciones o doctrinas de Fontibón y Cajicá, a las que pronto seguirían otras para conformar una corona de poblados indígenas que rodeaban la ciudad de Santafé.
El discernimiento con respecto al apostolado con los indígenas no terminó allí: si se quería establecer una evangelización que mirara el espíritu con los criterios expuestos y decretados en el Concilio tridentino, era necesario que la Compañía adquiriera un compromiso serio con la formación del clero secular. Este era un asunto que llevaban muy en el alma tanto el padre Torres como el padre Funes, en esto en absoluta consonancia con los propósitos del arzobispo Lobo Guerrero. El asunto apareció claro a los tres y muy pronto se llegó a la decisión de darle vida al Colegio-Seminario de san Bartolomé. Fundado por el arzobispo en
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15
Alberto Gutiérrez Jaramillo, S.J.
octubre de 1605 y confiado a la Compañía, tenía como objetivo el formar al clero de la arquidiócesis y a un grupo selecto de laicos, con lo cual se esperaba capacitar debidamente a los directivos eclesiásticos y civiles de la sociedad colonial y, en lo tocante a las misiones, unos sacerdotes capacitados en los diversos campos para que asumieran las doctrinas iniciadas por los religiosos y ya listas para convertirse en parroquias, bajo la dirección de los obispos, según las normas del Concilio de Trento.
LA ELECCIÓN DEL APOSTOLADO
CON LOS ESCLAVOS NEGROS
Uno de los aspectos que más llama la atención en el apostolado de la recién fundada Viceprovincia, fue la decisión con que los padres y hermanos asumieron el apostolado en favor de los esclavos negros. No debió ser un discernimiento fácil, porque el asunto de la esclavitud estaba muy lejos de ser claro: el hecho es que se aceptaba la tesis de que la única manera de librar a los indígenas del trabajo esclavo, como lo había pedido la Reina Isabel y lo mandaban las leyes de Indias, era echando mano de la raza negra e imponiéndole las cargas del trabajo en haciendas, minas y demás trabajos pesados de la colonia. Lo que se consideraba una necesidad social llevabaa deducir, con injusticia, queeconómicamente se justificaba la esclavitud de una raza, siguiendo el violento postulado aristotélico de que el bien de la sociedad exigía que hubiera hombres que, por naturaleza, nacían para mandar y otros para obedecer, y, por tanto, que había seres humanos esclavos por naturaleza.
Uno de los aspectos que más llama la atención en el apostolado de la recién fundada
Viceprovincia, fue la decisión con que los padres y hermanos asumieron el apostolado en favor de los esclavos negros
Los jesuitas de la época, y entre ellos los del Nuevo Reino, estaban involucrados en un sistema injusto, por desgracia casi universalmente aceptado, y su discernimiento estaba encerrado en los férreos esquemas esclavistas contra los cuales la mera denuncia acarreaba la acusación de
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15
Discernimiento y Elección del Primer Proyecto Apostólico de la Provincia ilegalidad y de traición a la voluntad real, quedando como única opción cristiana práctica el luchar por afirmar la dignidad humana de los esclavos y por mejorar su condición de vida, incluyendo naturalmente la evangelización y «policía» cristiana de la raza negra esclava. Al Nuevo Reino llegó muy pronto, en 1605, el padre Alonso de Sandoval que se constituyó en el más audaz estudioso de la problemática de los esclavos y en el defensor de los derechos de su raza y de sus culturas. El discernimiento que revelan los postulados con respecto al apostolado a favor de los esclavos es claro y tiene dos pilares básicos: se trata de un apostolado de la mayor gloria de Dios y servicio de los prójimos y requiere el máximo esfuerzo espiritual y mental para no dejarse llevar por la creencia feroz e inhumana, de que los esclavos eran meros instrumentos de trabajo a los que había que hacer rendir al máximo y desechar cuando ya no servían.
Torres y Funes hacen un descarnado análisis de las necesidades espirituales de los negros, de sus evidentes cualidades humanas y de la situación en que eran traídos a América en los barcos negreros. Se detienen en las dificultades para trabajar con ellos por razón de la diversidad y complejidad de las lenguas y por la dificultad de encontrar curas y doctrineros para los esclavos negros. La conclusión es clara y muy en la línea de lo que debe ser una recta elección: tratándose de almas tan necesitadas, por las que pocos se preocupan, que exige con frecuencia, chocar conlos sistemasestablecidos, laCompañíadebeasumiresteapostolado con el sostén de todos los colegios y residencias, con la condición de que, en sitios de afluencia esclava donde no hubiera jesuitas, era necesario fundar obras nuevas que fueran «como misiones de Guinea»7 .
Los autores del memorial, fruto del discernimiento en el que se presume colaboró el padre Alonso de Sandoval, eran muy conscientes de que se producirían frecuentes choques con «los amos negreros desconsiderados y crueles» pero ello no los hacía echar para atrás. La fundamentación de su apostolado con los negros, no radicaba en una denuncia teórica de la ilicitud de la esclavitud, lo que les hubiera acarreado ser incluidos entre los fautores de tesis prohibidas por las autori-
7 Esta es la propuesta concreta de ALONSO DE SANDOVAL, S.J. en su obra clásica De procuranda aethiopum salute. Cfr. PACHECO, Op. cit., p. 274-282.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15
Alberto Gutiérrez Jaramillo, S.J.
dades civiles, sino en la denuncia de todos los días de las crueldades e injusticias contra los esclavos, las esclavas y sus hijos, trabajando por ellos como por hermanos hasta el sacrificio de sus propias vidas. Es edificante ver que los pioneros de la Viceprovincia del Nuevo Reino pusieron bases sólidas para un apostolado que, ya de por si, era una denuncia. Y, más aún, crearon el marco, en 1607, del apostolado jesuítico en pro de los derechos humanos de los esclavos negros, que cristalizaría en el apostolado de san Pedro Claver y sus compañeros y en el movimiento en pro de la abolición de la esclavitud, el peor flagelo de la sociedad colonial americana.
LA ELECCIÓN DEL APOSTOLADO CON LOS ESPAÑOLES Y CRIOLLOS
Después de los memoriales anteriores, Torres y Funes presentan el discernimiento acerca del apostolado en pro de sus hermanos de raza, los españoles peninsulares, inmigrantes al Nuevo Mundo, y los nacidos aquí llamados criollos. No se puede negar que los inmigrantes europeos habían demostrado un temple a menudo heroico frente a lo desconocido y una gran fidelidad a la fe católica ancestral; pero también una ambición insaciable, no exenta de crueldad frente a los indígenas que defendían lo que era suyo, y una bajeza moral casi endémica. Los jesuitas dejan constancia de las luces y sombras de la conquista, seguida por un lento y difícil proceso de colonización, signada por tres fidelidades no siempre compaginadasarmoniosamente: aDios,alreyyalpropiobolsillo,saciador este último, ya de la desenfrenada ambición de riquezas y poder a como diera lugar, ya de la más inocultable lujuria.
El análisis de los jesuitas pioneros es descarnado y está muy lejos de delinear la situación ideal en que soñaban los reyes y pontífices. Los jesuitas destacan los «pecados capitales» de la época colonial: la codicia con sus secuelas de injusticia y ociosidad, y la deshonestidad de las costumbres que atentaba contra el testimonio cristiano y el buen ejemplo que deberían dar los españoles y sus descendientes criollos. Lo anterior conlleva un juicio negativo de la familia de la época colonial, estable sí, pero tocada de un inconveniente laxismo en las costumbres masculinas.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15
Discernimiento y Elección del Primer Proyecto Apostólico de la Provincia
Las opciones básicas de los jesuitas pioneros, consignadas en los memoriales para el padre General y para el Rey se centran en tres puntos: 1° la predicación; 2° la educación de la juventud en todos los niveles, desde el elemental hasta el universitario; y 3° la formación de un clero instruido y fervoroso en los seminarios.
Torres y Funes, dentro del espíritu ignaciano, hacen mucho énfasis en que «el primer remedio de este pueblo consiste en que el Padre General envíe predicadores suficientes y apostólicos que con vida y doctrina planten de nuevo en todas estas ciudades costumbres cristianas». El método de las misiones populares, tan usado por los primeros compañeros de san Ignacio, aun antes de la fundación de la Compañía, fue considerado tan esencial en el Nuevo Reino que, antes que cualquier otro propósito, buscaron solucionar el de los lugares para predicar y administrar los sacramentos, sobre todo el de la confesión. Tener iglesia, y mientras más espaciosa y bella mejor, era lo primero para los jesuitas y eso explica que por todas partes del Nuevo Mundo surgieran templos de tradicional estilo barroco jesuítico que aun hoy forman parte del patrimonio cultural del continente.
El segundo remedio planteado por Torres y Funes en la exposición de su discernimiento apostólico fue que:
En todas las casas de la Compañía, ora sean colegios, ora sean casas profesas, se pusiese escuela de niños de leer y escribir, porque es tanta la corrupción de esta tierra que si se espera a que la juventud sea apta para el estudio, ya está depravada con deshonestidad, y así es necesario comenzar a enseñar a la juventud antes de que se pierda8 .
Los jesuitas pioneros de la Viceprovincia comenzaron su apostolado educativo con la organización de dos colegios de la Compañía en 1604, uno en Cartagena y otro en Santafé. En estos colegios se realizaba, dentro del espíritu de la Compañía, la múltiple actividad apostólica de los jesuitas: la predicación, la administración de los sacramentos, la iniciación de los jesuitas en los estudios, la formación de la juventud cartagenera y santafereña en clases abiertas a un personal externo.
8 ARSI, Congregaciones Provinciales, 52, 204v.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15
Alberto Gutiérrez Jaramillo, S.J.
Aunque los jesuitas preferían el sistema de convictorios o internados, sin embargo eso no fue posible en el primer año por falta de espacio físico y de fondos para hacerlo, tanto en Cartagena como en Santafé.
En 1605, se realizó, por fin, el ideal del arzobispo Lobo Guerrero de fundar su seminario arzobispal y el de los jesuitas de tener su convictorio: ambas entidades unidas conformaron el Colegio-Seminario de san Bartolomé que fue fundado el 18 de octubre de 1605. Torres y Funes, con una visión clara que les permitía tener un discernimiento jesuítico basado en lo que veían como de mayor gloria de Dios y en la buena disposición de las autoridades del Nuevo Reino, se atrevieron a proponer que el Colegio de la Compañía, que habría de ser el Colegio máximo de la futura Provincia fundada en 1611, pudiera dar títulos académicos y que fuera, por tanto, universidad. Así comenzó a gestarse un sistema educativo que tendría ramificaciones por todo el Nuevo Reino.
Respecto a la formación del clero en los seminarios, fue definitivo el discernimiento, tanto por los jesuitas del Nuevo Reino como en Roma por el padre Aquaviva, sobre la conveniencia de comprometerse con la formación del clero secular: fue un compromiso secular que duró hasta 1767 cuando los jesuitas fueron expulsados del Nuevo Reino por el rey Carlos III. La historia del Colegio-Seminario de san Bartolomé y modernamente la del Seminario arquidiocesano de san Pedro apóstol, son el mejor testimonio de la oportuna colaboración apostólica de la Compañía con la arquidiócesis primada y con su clero y pueblo9 .
CONCLUSIÓN
Los memoriales de Torres y Funes para el General, para el Rey y para la Congregación General 6ª contenían otras propuestas estudiadas y meditadas, «en espíritu de oración según nos enseña el Santo Padre
9 Sobre el Colegio-Seminario de san Bartolomé hay una literatura amplia. Se pueden citar aquí: DANIEL RESTREPO, S J El Colegio de San Bartolomé (no obstante las inexactitudes tiene buena información documental), PACHECO JUAN MANUEL PACHECO, Op. cit., p. 118-131; JOSÉ RESTREPO POSADA , El Seminario conciliar de Bogotá, Bogotá 1940 (importante porque hace llegar su historia hasta los últimos tiempos. Valiosa su información sobre el Seminario arquidiocesano de san Pedro, heredero del de san Bartolomé).
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15
Discernimiento y Elección del Primer Proyecto Apostólico de la Provincia
Ignacio»: por ejemplo, se solicitaba que la Viceprovincia se convirtiera en Provincia, como lo eran Perú y México; que la casa de Panamá fuera colegio o, si no, que se convirtiera en casa profesa, dentro del régimen de pobreza de esas instituciones jesuíticas y, naturalmente, con un número de personas suficiente para serlo. Así otras más. Pero ciertamente las tres líneas de apostolado, con los indígenas, los negros, los españoles y criollos, conformaron lo que bien se puede llamar el «primer plan apostólico de la Viceprovincia», aprobado en todas sus partes tanto por Roma como por España y practicado con rigor y devoción por los jesuitas de la Provincia que, como se ha dicho, fue constituida por el padre Aquaviva en 1611.
Ciertamente las tres líneas de apostolado, con los indígenas, los negros , los españoles y criollos, conformaron lo que bien se puede llamar el «primer plan apostólico de la Viceprovincia»
Ni Torres ni Funes lo vieron puesto en práctica; pero del primer discernimiento apostólico surgieron, entre otras obras de la mayor gloria de Dios: las misiones populares por todo el Nuevo Reino y las de los Llanos del Casanare, el Arauca, el Meta y el Orinoco con sus frutos de civilización y martirio; la obra santa y de repercusión mundial de Alonso de Sandoval, san Pedro Claver y muchos más que hicieron de los derechos de los esclavos el blanco de su apostolado y de su apostólica denuncia; el Colegio–Seminario de san Bartolomé, la Academia Javeriana y la corona de colegios por todo el Nuevo Reino; y la defensa y propagación de las diversas culturas que conforman la nacionalidad de esta parte del Mundo que hoy se llaman Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.
Discernimiento ignaciano para la mayor gloria de Dios. Elección que produjo frutos fecundos. Con realismo y agradecimiento podemos decir que «el dedo de Dios estaba allí», para glosar la frase del papa Paulo III al aprobar, el 27 de septiembre de 1540, la fórmula del Instituto de la Compañía de Jesús.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 3-15
José Alberto Mesa Baquero, S.J.
La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual
José Alberto Mesa Baquero, S.I.
INTRODUCCIÓN
n las últimas décadas ha habido un interés creciente al interior de la Compañía de Jesús por redefinir la «Pedagogía ignaciana» y recrear la Ratio Studiorum que hiciera famosa la educación impartida por la Compañía de Jesús. Esta búsqueda de identidad pedagógica surgió después de años en los que, por la falta de lineamientos comunes la práctica pedagógica de los jesuitas se había diversificado grandemente y se sentía la necesidad de buscar unos elementos comunes. La Compañía de Jesús ha hecho diversos intentos para crear esta unidad, basada en la idea de una pedagogía ignaciana que pueda adaptarse a diversos tiempos, lugares y personas. Los documentos de las Características de la Educación de la Compañía de Jesús y el Paradigma Pedagógico Ignaciano responden a esta búsqueda.
* Licenciado en Educación y Diplomado en Filosofía y Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Magister en Psicología Educativa de la Universidad de Harvard de Cambrige. PHD en Filosofía y Edución en la Universidad de Columbia de New York. Actualmente Rector del colegio san José de Barranquilla. Esta ponencia fue presentada en el Encuentro Internacional de Archiveros e Investigadores del Nuevo Reino de Granada y Quito S. XVI, XVII y XVIII. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, marzo 23 al 26 de 2004. Documento Inédito que forma parte de las Memorias del Encuentro. Se puede reproducir citando al autor y como fuente el Archivo Histórico Javeriano «JUAN MANUEL PACHECO, S.J.». En este artículo se ha prescindido de la Bibliografía por ser extensa.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual
San Ignacio de Loyola no tenía en mente una orden religiosa dedicada a la enseñanza
Sin embargo, yo quisiera hoy argumentar que la clave para continuar el proceso de renovación de la pedagogía ignaciana, radica en centrarnos más bien en los desarrollos pedagógicos exitosos y prometedores actualmente –estén donde estén– y no tanto en las discusiones en torno a lo que hicimos en los siglos anteriores. Quisiera argumentar que la pedagogía ignaciana existe como una práctica histórica flexible, que responde a una experiencia religiosa inspirada en san Ignacio de Loyola. Esta experiencia religiosa cumple dos funciones:
una función normativa, por la cual se constituye en criterio para decidir sobre la pertinencia o no de una práctica pedagógica;
una función teleológica, en cuanto esta experiencia religiosa brinda la finalidad última de la vida que orienta el quehacer pedagógico.
En este sentido la pedagogía ignaciana es un medio para llegar a un fin que se encuentra fuera de ella. Esta visión les permitió a los primeros jesuitas el ensamblar una pedagogía ecléctica a partir de elementos tomados de diferentes partes. Esta misma experiencia nos debe inspirar a hacer lo mismo hoy, mirando lo que los vecinos están haciendo y aprendiendo de aquellos que puedan aportarnos significativamente.
Hagamos ahora un breve recorrido para describir el criterio decisivo y la finalidad que orientan a la pedagogía ignaciana.
LOS ORÍGENES DE LA PEDAGOGÍA IGNACIANA
San Ignacio de Loyola no tenía en mente una orden religiosa dedicada a la enseñanza. Sus primeras intenciones se centraban en la creación de un grupo de amigos que querían gastar su vida al servicio del Evangelio y de la Iglesia en Tierra Santa. Este fue el sueño que alimentó por algún tiempo a los primeros compañeros. Pero Ignacio, hombre de profunda fe, que leía los acontecimientos en clave divina, descubre en la imposibilidad de ir a Jerusalén un llamado a servir a Dios de otra manera. Por eso, el peregrino, como se llamaba san Ignacio a sí mismo, decide
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
José Alberto Mesa Baquero, S.J.
con sus compañeros ir a Roma a ponerse a las órdenes del Romano Pontífice «para que los emplease en lo que juzgase ser de más gloria de Dios y utilidad de las almas»1 .
Lo que para algunos podrían ser meras circunstancias para Ignacio son signos claros de la voluntad de Dios. El ir a Roma y ponerse a órdenes del Papa cambiará la vida de Ignacio y sus compañeros. Hasta ese momento los ha unido una estrecha amistad y una experiencia espiritual que los lleva a servir al prójimo en hospitales, en la predicación y en los Ejercicios Espirituales. En Roma el Papa les encomienda algunos trabajos en la ciudad. Los compañeros ven la necesidad de discernir sobre su futuro y dedican parte de la primavera de 1539 a deliberar sobre el asunto. Como resultado elaboran la Deliberatio primorum Patrum de constituenda Societate, en la cual deciden agruparse en obediencia en torno a uno de ellos. Todo ello desembocará en la Fórmula del Instituto aprobada en 1550 por el Papa Julio III que brindará una misión y una meta clara a la naciente orden religiosa. La Compañía de Jesús es fundada principalmente para emplearse en la defensa y propagación de la fe y en el provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana, sobre todo por medio de las públicas predicaciones, lecciones y cualquier otro ministerio de la palabra de Dios, de los Ejercicios Espirituales, la doctrina cristiana de los niños y gente ruda, y el consuelo espiritual de los fieles, oyendo sus confesiones y administrándoles los otros sacramentos. Y con todo, se empleen en la pacificación de los desavenidos, el socorro de los presos en las cárceles y de los enfermos en los hospitales, y el ejercicio de las demás obras de misericordia, según pareciere conveniente para la gloria de Dios y el bien común2 .
Fijémonos bien: 1) que la Compañía tiene una finalidad religiosa clara que se va a constituir en el criterio clave para asumir posteriormente el apostolado educativo; 2) se menciona el apostolado catequético con los niños que tendrá una gran importancia para Ignacio pero no hay mención alguna que haga pensar en instituciones educativas o educación formal.
1 Autobiografía 85.
2 Cfr. Constituciones 3.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual
Sin embargo, algo sorprendente ocurre en los años siguientes. Ignacio acepta un poco a regañadientes primero, luego con gran entusiasmo el apostolado educativo3. En 1560, diez años después de aprobada la Fórmula del Instituto, como anota John O'Maley, la Compañía ha asumido la educación en los colegios como un ministerio tan importante que se le considera uno de los dos modos de ayudar al prójimo propios de la naciente Compañía e incluso le da una cierta prioridad sobre los otros4. En 1560 era Laínez el Prepósito General, el mismo que había propuesto originalmente la idea del apostolado de los colegios5. Pero ya antes Ignacio mismo había asumido con entusiasmo la nueva perspectiva apostólica que se habíaabiertoanteélyqueasumíacomorevelacióndelavoluntaddeDios6 .
No es nuestro interés aquí hacer un recorrido histórico por las causas que llevaron a los primeros jesuitas a dedicarse a los colegios. Nos interesa más bien mostrar que el criterio crucial para asumir el apostolado educativo fue un criterio netamente religioso: a través de la educación de la juventud en colegios y universidades los jesuitas se dieron cuenta que se llevaba a cabo de una manera privilegiada la finalidad original y siempre presente de servir a Dios y al prójimo. Así el Papa Gregorio XIII afirmará, de acuerdo con Charmot, que la educación en la Compañía de Jesús «se debe a una vocación divina; que es un gran beneficio de Dios y un tesoro espiritual para la Iglesia»7. En 1639, el P. General Vitelleschi declara que el apostolado educativo es «el medio principal que la divina Providencia ha puesto en manos de la Compañía para reformar el mundo»8 . Igualmente, el Papa Pío VII restableciendo la Compañía en el siglo XIX, argumentaba que «las urgentes peticiones que había recibido de restablecer la Orden se inspiraban todas en el vivo deseo existente en todas partes de ver a la juventud instruida y formada cristianamente por los
3 Cfr. WILLIAM V. BANGERT, Historia de la Compañía de Jesús, Santander 1981, 41. ALDEA QUINTÍN, Ignacio de Loyola en la Gran Crisis del Siglo XVI, Bilbao 1991, 342.
4 Cfr. JOHN W. O'MALLEY, The First Jesuits, Cambridge, Massachusetts 1993, 200.
5 Cfr. MIGUEL BERTRÁN-QUERA, La Pedagogía de los jesuitas en la Ratio Studiorum, San Cristóbal - Caracas 1984, 5.
6 Cfr. O'MALLEY, Op. cit., p. 201.
7 FRANÇOIS CHARMOT, Lapedagogía de los jesuitas: sus principios su actualidad,Madrid Sapientia 1952, 16.
8 Ibid., p. 19.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
José Alberto Mesa Baquero, S.J.
No fue el amor al aprendizaje por sí mismo el que inspiró a Ignacio sino una devoción implacable y práctica al propósito que él podría servir
Jesuitas»9. El apostolado educativo se convierte en el más visible y conocido de los jesuitas. La famosa máxima de los jesuitas: Puerilis institutio renovatio mundi (la educación de los niños es la renovación del mundo)10 se repite por todas partes y numerosas peticiones se hacen desde distintas ciudades y gobiernos para que los jesuitas acudan a la formación de la juventud.
Los testimonios de la dedicación de los Jesuitas al apostolado educativo por razón del fruto evangélico que se puede esperar son numerosos. Todos ellos apuntan a demostrar que el interés de la Compañía por la educación responde a un interés apostólico y no estrictamente pedagógico. El P. Donohue explica:
No fue el amor al aprendizaje por sí mismo el que inspiró a Ignacio sino una devoción implacable y práctica al propósito que él podría servir. Este es el punto de vista ignaciano en que la finalidad de la educación está directamente gobernada por un concepto cristiano de la finalidad de la vida misma y la educación se realiza para servir el fin totalizante del amor a Dios y al género humano11 .
Desde el comienzo queda claro que la educación se concibe como un medio adecuado al servicio del fin apostólico que inspira a la Compañía.
Los primeros colegios fueron fundados con la intención de proveer educación para los jesuitas en formación. Se establecieron primero alrededor de las universidades más prestigiosas de la época. La intención era posibilitar una excelente formación académica a los nuevos jesuitas con un fin claramente apostólico: «servir al prójimo por el trabajo de la inteligencia»12. Los estudios no se conciben por una finalidad mera-
9 Ibid., p. 16.
10 BANGERT, Op. cit., p. 42.
11 ARTHUR F. MCGOVERN, Jesuit Education and Jesuit Spirituality: Studies in the Spirituality of Jesuits, 20/4 (September 1988) 25.
12 LUCE GIARD, Los primeros tiempos de la Compañía de Jesús: del proyecto inicial al ingreso en la enseñanza: Tradición Jesuita: Enseñanza - Espiritualidad - Misión (2003) 33.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual mente académica sino apostólica. Deben llevar a Dios, a descubrirlo en la vida, en la ciencia, en la historia. Hay una intención pragmática que parte de un criterio religioso. Por eso, cuando algunos no jesuitas solicitan estudiar en los colegios, la decisión se verá clara: dado que esto los puede beneficiar en su acercamiento a Dios y al mismo tiempo se cumple con la finalidad de servir al prójimo, no hay razón para impedir su ingreso. Poco después seguirá la fundación de colegios exclusivamente para laicos. Veamos esto con un poco más de detenimiento.
El primer colegio en el que enseñan los jesuitas es el colegio san Pablo de Goa (India), seguido por el colegio de Gandía en España en 1546 y de otros muchos. Se destaca entre ellos la fundación en 1548 del colegio de Mesina al que san Ignacio dedicó su interés personal. Destinó allí algunos jesuitas destacados, entre ellos al talentoso P. Jerónimo Nadal. Bertrán-Quera afirma que a partir de este momento «se reconocía como un apostolado propio de la Compañía, la enseñanza a los seglares en los Colegios jesuitas»13. La razón está, de acuerdo con O'Maley, manifestada en una carta del P. Polanco dirigida al P. Araoz «los compañeros laicos conseguirán los mismos beneficios del programa de estudio y las prácticas devotas que esperan para los mismos jesuitas»14. La razón es nuevamente apostólica, el bien que se puede derivar para los prójimos del apostolado educativo formal. Ribadeneyra lo expresa claramente:
Todo el bienestar de la cristiandad y de todo el mundo depende de la educación apropiada de la juventud15 .
En 1551 se funda en Roma el colegio Romano, hoy Universidad Gregoriana, que se convertirá en el modelo de todos los demás colegios. Los jesuitas son conscientes que su ingreso en el mundo de la educación formal implica necesariamente el pensar una pedagogía adecuada a la finalidad apostólica que los anima. Al principio Ignacio da libertad para que los colegios establezcan su propia pedagogía, de acuerdo a lo que les dé mejor resultado. Sin embargo, pronto el colegio de Mesina dirigido por Nadal se irá convirtiendo en el modelo de los otros. Nadal será el que
13 BERTRÁN-QUERA, Op. cit., p. 12.
14 O'MALLEY, Op. cit., p. 207.
15 Ibid., p. 209.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
José Alberto Mesa Baquero, S.J.
introduzca el modus parisiensis en la pedagogía jesuítica. Nadal, como Ignacio y los primeros compañeros, se había formado en la Universidad de París y consideraba que el método allí practicado podría orientar los recién fundados colegios de la Compañía. A Partir de 1553 Nadal se convierte en visitador de España y Portugal y desde este puesto influirá notablemente para que el método del colegio de Mesina se vaya convirtiendo en el método de los otros colegios. Para Nadal era claro que la pedagogía jesuítica debía estar orientada de tal manera «que la piedad tenga el lugar de más importancia en los años de estudios, acomodada, es cierto, al régimen de estudio de los estudiantes»16. En este sentido Nadal asume los elementos pedagógicos de la Universidad de París pero los pone al servicio de la misión de la Compañía. Así, Nadal inaugura un modus operandi propio de la Compañía en cuestiones pedagógicas: aprender de los mejores métodos disponibles para adaptarlos a la finalidad propia.
Adoptar modelos pedagógicos exitosos
y enmarcarlos dentro de una visión educativa que los redimensiona y los potencializa
La pedagogía parisiense, como lo ha descrito el P. Codina, giraba en torno a algunas características propias: estudios sistemáticos y progresivos, un método acumulativo ordenado por cursos de acuerdo al nivel de conocimiento, importancia de la emulación y una gran disciplina entre otras17. Es verdad, que Nadal planteará una estructura de los estudios y un horario novedoso para la época, pero estrictamente Nadal no inventó una pedagogía, sino que retomó una pedagogía exitosa ya existente y la acomodó a las circunstancias y a la finalidad de la Compañía. Nadal tomó el método didáctico que había aprendido: explicación, repetición y disputa y lo aplica al plan de estudios humanista que ha diseñado. Esta es la genialidad de Nadal y de la Compañía: adoptar modelos pedagógicos exitosos y enmarcarlos dentro de una visión educativa que los redimensiona y los potencializa.
16 BERTRÁN-QUERA, Op. cit., p. 19.
17 Cfr. CARLOS VÁSQUEZ POSADA, La Ratio: sus inicios, desarrollo y proyección: Seminario Taller sobre la «Ratio Studiorum» (Cali, Pontificia Universidad Javeriana 1999) 4.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual
En ningún lugar mejor que en la Parte IV de las Constituciones de la Compañía quedó plasmada la finalidad educativa que anima a los jesuitas:
Para ayudar a más conocer y servir a Dios nuestro Criador y Señor. Para esto abraza la Compañía los Colegios y también algunas Universidades18.
Todas las normas prácticas que se dan sobre los estudios responden a esta orientación. En este sentido, las Constituciones plantean una visión educativa donde prima el valor religioso al servicio del cual se pone toda la estructura educativa. Esta visión se repite en varias ocasiones:
Siendo el fin de la doctrina que se aprende en esta Compañía ayudar con el divino favor las ánimas suyas y de sus prójimos19 . Como sea el fin de la Compañía y de los estudios ayudar a los prójimos al conocimiento y amor divino y salvación de su ánimas20
La pedagogía ignaciana responde a una visión teleológica y por ello quien busque en ella un mero valor didáctico pierde el punto fundamental que orienta los esfuerzos educativos de los primeros jesuitas. Ellos ven en la educación y buscan en la pedagogía una herramienta eficaz para lograr su fin evangelizador. El criterio crucial viene de su visión espiritual: ¿De qué manera este método educativo puede contribuir al fin para el cual se ha fundado la Compañía de Jesús?
EL ELEMENTO ECLÉCTICO DE LA PEDAGOGÍA IGNACIANA
Como queda dicho, los jesuitas no fueron originalmente pedagogos en búsqueda de nuevos métodos en educación, sino hombres que movidos por su experiencia de fe, encontraron en la educación formal una manera privilegiada de compartir la experiencia fundamental, que había transformado su vida. Algunos como el P. Nadal y el P. Diego de Ledesma tenían dotes pedagógicas sobresalientes. Pero en general, como
18 Constituciones 307.
19 Ibid., n. 351.
20 Ibid., n. 446.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
José Alberto Mesa Baquero, S.J.
lo afirma O'Malley, «los jesuitas crearon relativamente pocos de los componentes de su programa educacional, más bien ensamblaron estos componentes de una manera y a una escala que no se había hecho antes»21 . Muchos de estos componentes fueron tomados de la Universidad de París, otros de las diferentes tradiciones pedagógicas que encontraron. Lo novedoso fue que la combinación de estos elementos tomados, constituyó un estilo propio que pronto se conocería como el modus italicus al interior de la Compañía de Jesús y como el modo jesuítico al exterior de ella. Pero estrictamente «los jesuitas no inventaron métodos, propiamente hablando, sino que imprimieron una nueva vida a los que consideraban buenos, dándoles brillo y sentido»22. En este sentido los jesuitas asumieron una visión ecléctica de la pedagogía, tomando elementos de distintas partes y dándoles una orientación propia a partir del criterio religioso y la visión teleológica que los inspiraba. Por ello no es un misterio que propios y extraños tengan gran dificultad en describir la pedagogía jesuítica y muchas veces se contenten con enumerar los pasos metodológicos o las reglas de la Ratio Studiorum. Describir la pedagogía jesuítica no se puede hacer a la manera como se describe la pedagogía de Isócrates, Rousseau o Dewey. La pedagogía jesuita no se constituyó, como lo afirma Jean Paul Laurant, en una corriente pedagógica aparte23. Más bien fue una organización altamente exitosa que asumió los avances pedagógicos de su época, a partir de una visión espiritual teleológica que le brinda sus objetivos. La misma Compañía de Jesús lo reconoce al afirmar que la Ratio Studiorum
No es tanto un trabajo original, cuanto una buena colección de los métodos educativos más eficaces de aquel tiempo, experimentados y adaptados a los fines de los colegios de la Compañía24 .
Lo que suelen describir los libros de historia de la pedagogía sobre los jesuitas es muy poco para el impacto que la educación jesuítica tuvo
21 O'MALLEY, Op. cit., p. 225.
22 JEAN PAUL LAURENT, La pedagogía contemporánea en el marco de la educación jesuita: Tradición Jesuita: Enseñanza - Espiritualidad - Misión (2003) 81.
23 Ibid., p. 81.
24 COMPAÑÍA DE JESÚS, Características de la educación de la Compañía de Jesús, Bogotá 1987, n. 192.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual en el mundo, especialmente en Europa y América Latina. El mundo no había conocido un sistema tal de colegios y universidades. En el siglo XVIII la Compañía contaba con 1180 establecimientos educativos25. No había otra organización con semejante red. «Fue el primer sistema educacional de este tipo, que el mundo había conocido»26 .
Y no era solamente el número. Los colegios tenían una bien ganada fama por su calidad educativa. No en vano Descartes recomendaba a sus amigos el colegio jesuita de La Flèche como aquel donde se brindaba la mejor educación de la época27. Así mismo, el filósofo inglés Francis Bacon afirmaba en el siglo XVII: «En pedagogía la regla más breve sería: consulte a los Colegios de los Jesuitas porque nada mejor ha sido puesto en práctica»28 .
En 1993 la Compañía de Jesús declara al publicar el Paradigma Pedagógico Ignaciano: «La Pedagogía Ignaciana desde sus comienzos ha sido ecléctica en la selección de métodos de enseñanza y aprendizaje»29 . Nótese que la Compañía ha sido ecléctica en los métodos no en los fines. Por eso, reconoce el documento que a través de los siglos los jesuitas han buscado en los desarrollos pedagógicos del momento, los medios más adecuados para el fin espiritual que reúne a la Compañía, acudiendo a distintas fuentes y usando de ellas con libertad y creatividad30 .
Es verdad que la visión ecléctica de los jesuitas los llevó a ser inventivos e introducir una serie de innovaciones pedagógicas desconocidas para la época. Laurent anota cuatro áreas en la que los jesui-
25 Cfr. ANTONELLA ROMANO, Modernidad de la Ratio Studiorum (Plan razonado de los estudios): Génesis de un texto normativo y compromiso con una práctica docente: Tradición Jesuita: Enseñanza - Espiritualidad - Misión (2003) 46.
26 COMPAÑÍA DE JESÚS, Op. cit., n.193.
27 Cfr. BANGERT, Op. cit., p. 158.
28 VÁSQUEZ POSADA, Op. cit., p. 11.
29 COMPAÑÍA DE JESÚS, Pedagogía ignaciana: Un planteamiento práctico, Santafé de Bogotá, D.C. 1993, n. 7.
30 «Una característica constante de la Pedagogía Ignaciana es la continua incorporación sistemática de aquellos métodos, tomados de diversas fuentes, que puedan contribuir mejor a la formación integral, intelectual, social, moral y religiosa de la persona» Ibid. n. 8.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
José Alberto Mesa Baquero, S.J.
La Compañía se convierte en precursora de la educación centrada en el estudiante y de toda la pedagogía activa que se ha impuesto en la cultura occidental
tas fueron particularmente creativos: «la selección de los contenidos, la arquitecturadel tiempo, el lugar de los ejercicios, y la evaluación»31 .
Elcriteriocrucialyla visiónteleológica de la pedagogía jesuítica hay que buscarlas en los Ejercicios Espirituales. Es este el libro de pedagogía por excelencia de la Compañía. Allí se plasma el principio rector de la pedagogía ignaciana: facilitar el encuentro del discípulo con el único Maestro (Dios), ayudarlo para que entablen una relación de intimidad. En palabras más pedagógicas: se asume una pedagogía activa en la que la trabajo del educador se concibe como la de facilitador. El alumno debe encontrar la verdad por sí mismo. En todos los escritos de jesuitas sobre educación sobresale esta característica de preocupación y conocimiento de cada estudiante en su individualidad. En este sentido, la Compañía se convierte en precursora de la educación centrada en el estudiante y de toda la pedagogía activa que se ha impuesto en la cultura occidental. Precisamente, se asume el modus pariensis porque este posibilita que el alumno logre el dominio de un determinado saber. Las repeticiones, discusiones y ejercicios estaban todos orientados a este fin. Por ello, originalmente los jesuitas practicaban la «promoción automática» que estamos redescubriendo actualmente, pues los exámenes estaban diseñados para diagnosticar quien había logrado un determinado aprendizaje y podía continuar al curso siguiente (entendido no como grupo sino como un cuerpo de conocimientos para ser aprendidos)32 .
En los Ejercicios encontramos la formulación del Principio y Fundamento que se constituye en el fin último que orienta la vida cristiana: todo es creado para la plenitud de la vida humana en relación a Dios. De ahí se deriva el criterio más importante para discernir la vida: debemos escoger lo que más nos conduzca a este fin y rechazar lo que nos aparta
31 LAURENT, Op. cit., p. 81.
32 O'MALLEY, Op. cit., p. 217.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual de él33. La educación formal se concibe, desde esta perspectiva, como un medio privilegiado para acercarse a este fin último de la vida, de encontrar a Dios en todas las cosas. Los primeros jesuitas diseñaron la Ratio Studiorum con esta finalidad en mente, buscando los métodos pedagógicos mejores de la época y diseñando un plan de estudios de acuerdo a la división del saber propia de su época: gramática y retórica al comienzo, física y filosofía después y, finalmente, el estudio de la Escritura y la Teología. Todos los estudios deben llevar a que el estudiante se maraville ante la obra de Dios y se reconozca como su criatura.
LA TRADICIÓN VIVA DE LA PEDAGOGÍA IGNACIANA
La Ratio Studiorum estuvo vigente hasta la supresión de la Compañía en 1773. Antes vimos que cuando el Papa Pío VII restableció la Compañía en 1814, argumenta la necesidad de la educación de la juventud a que tan notablemente había contribuido la Compañía de Jesús. Pronto se vio la necesidad de recuperar la Ratio Studiorum pero adaptándola a los nuevos tiempos que corrían. No se podía ignorar que el ambiente cultural y político del mundo había cambiado drásticamente a partir de la Revolución Francesa, la Ilustración y los nacientes nacionalismos.
El P. General Rothaan promulgó en 1832 una nueva Ratio que conservaría siempre su carácter provisional y que no tenía diferencias muy de fondo con la anterior. Ya desde entonces se entendía que volver a la unidad planteada por la Ratio del P. Acquaviva de 1599 era imposible pues el nuevo panorama cultural había introducido los conceptos de nacionalismo, educación pública y desarrollo científico que exigían otros parámetros.
Sin embargo, es importante anotar que estas dificultades que imposibilitaban una nueva Ratio nunca fueron obstáculo para que la Compañía se empeñara con nuevo vigor por el apostolado educativo, ya que lo que había entrado en crisis era la metodología pedagógica anterior, pero no la finalidad y la pertinencia de la educación para alcanzar dicha
33 Cfr. Ejercicios Espirituales 23.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
José Alberto Mesa Baquero, S.J.
finalidad. La fe de los jesuitas en las posibilidades del apostolado educativo no había disminuido, pero sí había una conciencia clara de explorar nuevas posibilidades pedagógicas más acordes con los tiempos, lugares y personas que la nueva Compañía afrontaba.
Durante los siglos XIX y XX tanto los superiores generales jesuitas como algunas de las Congregaciones Generales, intentaron redactar una nueva Ratio Studiorum. Pero como hemos visto las nuevas circunstancias harán imposible que esto suceda. Más bien, los jesuitas se irán adaptando a las circunstancias y legislaciones educativas de cada país dando origen a muy diversas pedagogías.
El reto será cómo mantener una cierta unidad e identidad en medio de la necesaria diversidad impuesta por las nuevas circunstancias. Este reto ha llevado a que en las últimas décadas la Compañía formule unos documentos corporativos que tratan de explicitar aquello que se puede identificar como pedagogía ignaciana. Los documentos característicos de la educación de la Compañía de Jesús y el paradigma pedagógico ignaciano responden a este propósito. Allí se reconoce que,
A través de los siglos se han ido integrando en la pedagogía de la Compañía un buen número deotrosmétodos específicosdesarrollados máscientíficamente por otros educadores, en tanto en cuanto ayudan a los fines de la educación de la Compañía34
Se reconoce una vez más el carácter ecléctico y pragmático de la visión educativa de la Compañía. Estos documentos buscan garantizar que la diversidad metodológica y pedagógica que necesariamente imponen las realidades educativas actuales no nos hagan olvidar el carácter teleológico que orienta nuestra práctica y que constituye,
El modo nuestro de proceder: es decir, la inspiración, los valores, las actitudes y el estilo que han caracterizado tradicionalmente la educación de la Compañía y que deben ser característicos de cualquier centro educativo verdaderamente jesuítico hoy35 .
34 COMPAÑÍA DE JESÚS, Pedagogía ignaciana..., Op. cit., n. 8.
35 COMPAÑÍA DE JESÚS, Características..., Op. cit., n. 9.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual
Los documentos vuelven nuevamente a ratificar el carácter apostólico y afirman que la «meta es siempre descubrir a Dios, presente y activo en la creación y en la historia»36. Es verdad, que la finalidad se presenta también en un lenguaje más actual con la fórmula del P. Arrupe: formar hombres y mujeres para los demás, y bajo la insistencia de la formación integral que necesariamente pasa por «el servicio de la fe, de la que la promoción de la justicia es un elemento esencial»37 .
El Documento de las Características señala 28 peculiaridades que sirven para definir la identidad distintiva del apostolado educativo de la Compañía. Se debe entender como la descripción de la visión ignaciana de la pedagogía. Como tal no es un documento que describe una pedagogía. De hecho muchas y muy diversas pedagogías pueden aceptarse desde esta visión. Más bien lo que busca el documento es actualizar a la situación histórica presente a la visión ignaciana que sirve de criterio decisivo y de marco teleológico para la propuesta actual. El documento no describe una metodología concreta que pueda llamarse ignaciana. Más bien invita a que respondiendo a los retos de cada región los jesuitas decidan la pedagogía más conducente al fin. Otra vez ratifica que lo ignaciano es:
La meta es siempre descubrir a Dios, presente y activo en la creación y en la historia
El espíritu común y la visión de Ignacio… que hicieron posible que los colegios de los jesuitas del siglo XVI desarrollaran unos principios y unos métodos comunes38 .
El documento del Paradigma Pedagógico Ignaciano se escribe en 1993, 7 años después de las Características, «como respuesta a las numerosas solicitudes recibidas en orden a formular una pedagogía práctica que sea coherente» con estas. Sin embargo, es necesario clarificar qué se entiende por pedagogía práctica en este caso. El documento deja bien en claro que no se trata de crear una nueva Ratio Studiorum. El PPI
36 Ibid., n. 39.
37 COMPAÑÍA DE JESÚS, Pedagogía ignaciana..., Op. cit., n. 17.
38 COMPAÑÍA DE JESÚS, Características..., Op. cit., n. 198.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
José Alberto Mesa Baquero, S.J.
es más bien un estilo metodológico, un modo de proceder que ayuda eficazmente al logro de los fines de la educación jesuítica. Los documentos dejan en libertad la escogencia de las pedagogías y metodologías que puedan contribuir mejor a lograr los fines propuestos a la educación. Desde su publicación este documento ha tenido problemas en su aplicación. Algunas veces se ha asumido como una metodología pues sus momentos –contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación– parecieran invitar a ello. Sin embargo, pienso que es más bien una metapedagogía, es decir, una visión práctica que permite evaluar y orientar unapedagogía desdela visiónignaciana. Setrata degarantizar quecuando se utilice una metodología o pedagogía determinada se respete la dinámica propia de la experiencia ignaciana plasmada en los Ejercicios Espirituales: comenzar con la situación actual (contexto) en la que se halla la persona para que a través de la experiencia la persona llegue a enriquecer su vida conscientemente. Es verdad que al principio se utilizó como una metodología que se debía seguir en el salón de clase; pero a pesar de lo que al principio apareció como una gran novedad, el conocimiento actual y las metodologías propias de cada ciencia impiden que se haga una aplicación fundamentalista del PPI. Se trata de garantizar una dinámica que puede y debe realizarse con metodologías diferentes de acuerdo a los resultados que las investigaciones en las ciencias sociales, especialmente la sicología educativa van dando. La educación jesuítica debe buscar los métodos más avanzados que respeten el criterio y la visión teleológica propia de la Compañía. En esta búsqueda deben seguirse practicando la creatividad y la audacia que caracterizó a los primeros jesuitas al adaptar los progresos pedagógicos de su época.
LA EXPERIENCIA EN COLOMBIA
En Colombia la Compañía de Jesús ha tenido una rica experiencia en la elaboración de una pedagogía ignaciana que responda al criterio y a la visión teleológica y que al mismo tiempo asuma los desarrollos más recientes en la pedagogía y las ciencias sociales y humanas en estas últimas décadas. Vale la pena que le demos una rápida mirada ya que ello nos puede servir para ilustrar cómo el criterio decisivo y la visión teleológica han sido aplicadas en nuestro país.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual
Los colegios en Colombia comenzaron una renovación significativa a partir, por una parte, del llamado del P. Arrupe en 1980 a renovar la educación de la Compañía; y, por otra parte, de la renovación en la visión pedagógica que se estaba dando en Colombia en ese momento. Los jesuitas asumieron con entusiasmo la Educación Personalizada propuesta por el P. Pierre Faure S.J. y por varios pedagogos españoles. Un grupo de pioneros jesuitas colombianos vieron en ella la posibilidad de actualizar la propuesta educativa, de acuerdo al énfasis de las pedagogías modernas en la educación centrada en la persona, respeto por la individualidad y la actividad. Este esfuerzo resultó en una propuesta novedosa en Colombia que ayudó a renovar la educación del país. No hay duda que a través de la reflexión filosófica en torno a la persona, y las propuestas de renovación metodológica de la Educación Personalizada, la pedagogía jesuítica en Colombia cambió grandemente. De un método más centrado en los contenidos se pasó a un método centrado en el aprendizaje activo que incorpora los avances pedagógicos planteados por Montessori. Los que hemos presenciado los cambios desde nuestros años de colegio sabemos bien que estos no han sido pocos. Hoy la educación personalizada se ha popularizado hasta tal punto que difícilmente se encuentra un colegio que diga no practicar este enfoque. Pero en su momento los jesuitas fueron pioneros en ello.
La Educación Personalizada encajó fácilmente dentro de la propuesta jesuítica ya que en sus raíces mismas contaba con una inspiración cristiana de la vida. Por ello, los jesuitas no encontraron mayor dificultad en reemplazar los antiguos métodos, por unos nuevos que actualizaban la finalidad de la vida plena pregonada en los Ejercicios Espirituales. Es verdad, que la renovación no fue meramente metodológica ya que la educación personalizada se inspiraba en una visión filosófica de corte existencialista. Pero igualmente esta visión filosófica, inspirada en Emanuel Mounier39, encuadrabaclaramenteconlarenovacióndelaIglesia y la Compañía que buscaban expresarse en un lenguaje más acorde con la sensibilidad moderna.
39 Cfr. EMMANUEL MOUNIER, Manifiesto al servicio del personalismo: personalismo y cristianismo, Madrid 1976.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
José Alberto Mesa Baquero, S.J.
Luego de la Educación Personalizada vino en la década de los 80 el asumir la propuesta de la sicología educativa inspirada en Jean Piaget y su enfoque constructivista. Nuevamente los jesuitas asumieron con entusiasmo una pedagogía que contaba con el respaldo de investigaciones serias en el campo del desarrollo cognitivo y que tenía implicaciones importantes para el diseño del proceso enseñanza-aprendizaje, especialmente en la escuela primaria. La visión de un ser humano interactivo que construye su conocimiento, al actuar sobre el medio ambiente encuadra muy bien tanto con la visión filosófica de la Educación Personalizada, como con la visión ignaciana del ser humano que construye responsablemente la historia a partir de su libertad. Es verdad que no todos los elementos del constructivismo encuadran fácilmente con la visión ignaciana, especialmente el constructivismo moral de Lawrence Kohlberg40 con su énfasis individualista que desplaza la dimensión comunitaria a un segundo plano41. Sin embargo, en líneas generales este enfoque posibilita la renovación de la pedagogía ignaciana de acuerdo a las investigaciones actuales.
Así mismo, los jesuitas colombianos hemos hecho esfuerzos por integrar los lineamientos de las Características y el PPI, junto con la reflexión de la situación concreta de Colombia creando una propuesta pedagógica que responda a los retos presentes de violencia, injusticia, marginación, equidad de género, desarrollo afectivo y globalización42. No en todo hemos sido capaces de responder con la misma oportunidad y creatividad. Pero sin duda, hemos entrado en una dinámica de cambio y de actualización que se asemeja a la emprendida por los primeros jesuitas, para responder a los retos de su época desde la experiencia espiritual que los convocaba.
40 Cfr. LAWRENCE KOHLBERG, The Philosophy of Moral Development, San Francisco 1981.
41 Cfr. JOSÉ ALBERTO MESA, Reassessing Moral Education from the Perspective of the Predicament between the Individual and the Community, Columbia University, 2003.
42 Cfr. ASOCIACIÓN DE COLEGIOS JESUITAS DE COLOMBIA, Renovación Ignaciana, Santafé de Bogotá 1995.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
La Pedagogía Ignaciana: Una Pedagogía Ecléctica al Servicio de una Visión Espiritual
EL FUTURO DE LA PEDAGOGÍA IGNACIANA
Es necesario ante todo, esforzarse en elegir lo mejor entre las cosas existentes
Desdeque Ignacioaprobóelprimer colegioparaseglares en Mesina en 1548 y la promulgación oficial de la Ratio Studiorum en 1599 pasaron 51 años de observación, experimentación y adaptación. Es este tiempo de experimentación lo que mejor puede definir la nueva situación de la pedagogía ignaciana hoy. Los nuevos desarrollos científicos y humanos en todos los campos hacen pensar que la necesidad del cambio y la adaptación se han vuelto una constante. No es posible soñar con una nueva Ratio que recoja definitivamenteun mododeprocedereducativo. Los jesuitas y los que trabajan con nosotros hombro a hombro en la tarea educativa hemos de acostumbrarnos a vivir a la intemperie, a hacer camino al andar, siempre dispuestos a evaluar las pedagogías que utilizamos actualmente de acuerdo a los desarrollos de las ciencias y la educación buscando con criterio ignaciano aquellas que másconduzcanalfinúltimodellevar alaplenitudhumanaloseducandos. Tendremosque estar siempredispuestosa mirarhaciaafuera paraaprender de aquellos que pueden ofrecernos caminos más eficientes, más sólidos y exitosos para el aprendizaje y el dominio de las habilidades y destrezas que se necesitan para la vida plena y feliz. Hay que seguir el consejo de la Ratio Studiorum de 1586: «es necesario ante todo, esforzarse en elegir lo mejor entre las cosas existentes»43 .
Evidentemente, los jesuitas dialogaremos con nuestra propia tradición pedagógica para mantener una tradición viva. Pero no es en la reproducción de lo que hicimos bien anteriormente lo que nos dará mejor resultado, sino más bien mirar a nuestro alrededor para de manera ecléctica diseñar procesos de aprendizaje renovados. En ello siempre tendremos la ayuda de la visión ignaciana para tener un criterio de selección en la vasta cantera de la pedagogía actual. No nos interesa una pedagogía por el solo hecho de ser nueva, sino por el hecho de responder mejor al criterio y al parámetro teleológico que nos orienta. Por eso, en el
43 LAURENT, Op. cit., p. 81.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
José Alberto Mesa Baquero, S.J.
pasado reciente rechazamos pedagogías inspiradas en sicologías conductistas que concebían al hombre como una máquina de estímulos y respuestas; o metodologías que servían a visiones autoritarias de derecha o izquierda. Nuestro eclecticismo no es ausencia de horizontes sino flexibilidad en los medios.
Hoy necesitamos mirar con mayor atención nuevos desarrollos que están revolucionando la pedagogía y que son, al menos inicialmente, compatibles con nuestra visión. Me refiero a propuestas como las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner; la Escuela Inteligente de David Perkins; la propuesta feminista de la educación moral del cuidado de Nel Noddings; las propuestas de los neopiagetianos como la de Kurt Fischer que presentan un gran potencial de renovación pedagógica de acuerdo a las investigaciones científicas más serias y respetadas actualmente. Todas ellas pueden aportar elementos importantes para la pedagogía ignaciana, de la misma manera como el modus parisiensis aportó al comienzo de la Compañía o la educación personalizada lo ha hecho en estas últimas décadas.

Colegio Mayor de san Bartolomé 1604-2004
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 16-34
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad.
IV Centario de la Llegada de los Jesuitas a Colombia
José del Rey Fajardo,
S.I.*
EL LEGADO DE IGNACIO DE LOYOLA
l 31 de julio de 1556 fallecía en Roma el Padre Maestro Ignacio, vasco de voluntad libre, cabeza clara, espíritu firme, salud quebradiza, trabajador incansable, lúcido hasta en el refinamiento de la simpatía, en fin, alma endiosada, visionario de utopías y arquitecto de una organización planetaria… tenía 65 años y había fundado la Compañía de Jesús 16 años antes1. Como legado dejaba 938 miembros2, un centenar de residencias y casi 50 colegios3 distribuidos en tres mundos: Europa, Asia y América.
* Doctor en historia; Licenciado en filosofía y letras, y en Ciencias sociales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Doctor en letras y Licenciado en humanidades de la Universidad de Los Andes de Mérida, Venezuela. Esta ponencia fue presentada en el Encuentro Internacional de Archiveros e Investigadores del Nuevo Reino de Granada y Quito S. XVI, XVII y XVIII. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, marzo 23 al 26 de 2004. Documento Inédito que forma parte de las Memorias del Encuentro. Se puede reproducir citando al autor y como fuente el Archivo Histórico Javeriano «Juan Manuel Pacheco, S.J.» En este artículo se ha prescindido de la Bibliografía por ser extensa.
1 Son innumerables las biografías de Ignacio de Loyola. Recomendamos a RICARDO GARCÍAVILLOSLADA, San Ignacio de Loyola: nueva biografía, (BAC 28), Madrid 1986. Y para una información global de la vida y obra de Ignacio de Loyola: IGNACIO IPARRAGUIRRE, CÁNDIDO DE DALMASES y MANUEL RUIZ JURADO, Obras de san Ignacio de Loyola, Madrid 1991.
2 LUCE GIARD, Les jésuites à la Renaissance, París 1995, XIII.
3 Ibid., p. XXI. Cfr. LÁSZLO POLGÁR, Bibliographie sur l’histoire de la Compagnie de Jesús 19011980, Roma 1980.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
Se fue solo, como solo había salido treinta y cuatro años antes de su casa-torre de Loyola en Guipúzcoa. Un verdadero hombre de Dios, siempre está solo a la hora de la verdad y en su soledad había escrito la última línea de su biografía: a mayor gloria de Dios. Morir sin ser sentido, con las manos llenas4 .
Al conocer la noticia de la muerte del P. Ignacio quien interpretó de forma serena y profunda el sentir general romano fue el cardenal de la Cueva, quien se apresuró a manifestar: «La cristiandad ha perdido una de las cabezas más señaladas que en ella había»5 .
Ciertamente son muchos los juicios propicios y adversos que se han emitido sobre el fundador de la Compañía de Jesús6, el cual, en definitiva, es juzgado por los historiadores porque abrió nuevos derroteros a la historia de la Iglesia.
El culturalista rumano René Fülöp Miller escribía en 1929:
Quizá solamente en los tiempos más recientes se nos presenta en cierto sentido el ejemplo de una personalidad histórica de naturaleza emparentada con la de Loyola… Tan sólo el pensamiento de Lenín ha revolucionado tan profundamente, y en modo parecido al de Loyola, toda la Humanidad. Estos dos hombres, el celador de la fe en el siglo XVI y el gran ateísta del siglo XX, se acercaron a los profundos problemas de la naturaleza humana con la misma férrea resolución; no se contentaron con pequeñas alteraciones de superficie, sino que atacaron al cerebro, a la fe, al mundo de las ideas, logrando domeñar completamente las voluntades de sus discípulos, modelándolas a su arbitrio7 .
Pero será el catedrático de Historia de la Iglesia de la Universidad de Innsbruck, Hugo Rahner, quien se introduzca en el alma de este enigma histórico:
4 Cfr. ROSENDO ROIG, Yñigo de Loyola: Vida en sociedad, soledad y Compañía, Bilbao 1978, 394-395.
5 HUGO RAHNER y E. LARRACOECHEA, Ignacio de Loyola, Bilbao 1962, 329.
6 Cfr. JOAQUÍN IRIARTE, Loyolaante laintelectualidadno-católica: Razóny Fe 696-701(1956) 71-96.
7 RENÉ FULOP MILLER,Machtund geheimnisder Jesuiten:Kulturhistorische Monographie, LeipzigZürich 1929, 31.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad
A Ignacio y a su obra los entiende tan sólo el que penetra en la hondura escondida donde las ingentes fuerzas de su vida activa quedan sueltas en el íntimo encuentro con Dios. La acción de Ignacio y de su Orden en la Iglesia, en política, en cultura, en su misión por todo el mundo es en último término un resultado de su vida espiritual. Pues los grandes hechos de la historia comienzan siempre en el centro silencioso de un corazón8 .
Enconsecuencia,desentrañar «lahistoria de las fuerzas subterráneas del ideal» que Ignacio quiso dejar en herencia a su Orden, supone asomarse a los misteriosos encuentros que sostuvo con Dios, pues en definitiva toda revolución comienza en el silencio de un corazón iluminado. Las ilustraciones del espíritu le habían llevado a redactar el modelo de todo su ejercicio futuro.
Loyola entendió que lo que más necesitaba el hombre era, sin duda, justicia y amor, pero para conseguirlo era preciso encontrar antes el sentido para su vida
Enefecto,ladisponibilidaddeljesuita de los siglos XVI, XVII y XVIII para participar e integrarse en todos los frentes de la ciencia y la cultura hizo que dejaran honda huella en la historia de las gentes. Pero como anota Rafael Olaechea:
Huellas y efectos que causaban, por igual, la admiración y el odio, la oposición y el respeto, la reticencia, la apología o la calumnia (pero nunca la indiferencia) como jamás los ha producido ninguna agrupación católica, al igual que tampoco ninguna ha recibido tantos ataques por parte de los adversarios de la Iglesia católica, ni ha conocido en el interior de ésta tantos sinsabores y humillaciones, incluida la mayor de todas: su supresión en 17739 .
El hijo de Loyola entendió que lo que más necesitaba el hombre era, sin duda, justicia y amor, pero para conseguirlo era preciso encontrar antes el sentido para su vida. Y en su torturada búsqueda interior
8 HUGO RAHNER, Ignacio de Loyola y su histórica formación espiritual, Santander 1955, 11-12
9 RAFAEL OLAECHEA, Historiografía ignaciana del siglo XVIII. JUAN PLAZAOLA, Ignacio de Loyola y su tiempo, Bilbao 1992, 66.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
redacta el libro de los Ejercicios Espirituales10 que se identifica con el ser y el pensar de este tesonero peregrino, quien, tras una «travesía de fuego» –conceptuará Lacouture– en medio de consolaciones y desolaciones, de tempestades de escrúpulos y de tumultos de mociones internas, llegará al éxtasis espiritual y desde esta cátedra participará desde hace cuatro siglos «en la vida de innumerables individuos que buscan una ascesis y un contacto con lo divino»11 .
Pero, cuál es la herencia que el fundador lega a esa Compañía de Jesús como exigencia de identidad. Sin lugar a dudas la práctica de los Ejercicios Espirituales con los que supone que el jesuita adquirirá una convicción, una experiencia y un hábito. Es la metodología que avala tanto la creatividad como el compromiso.
Esa es la raíz que generó una estructura mental de valores y motivaciones que dio origen a un lenguaje singular, sólo inteligible «cuando se examinan las cláusulas y el sentido del Instituto que abrazaron, tras una experiencia interior que cambió sus vidas» y que los motivó a enfrentar todo tipo de dificultades y hasta de fracasos12. En su interior tenían que conjugar la interioridad de la experiencia religiosa, la obediencia, la preparación de élite y la apertura continua a la adaptación.
La espiritualidad ignaciana se inspira en la vida y como es una «espiritualidad portátil» recurre a todos los recursos de la vida y por ello ciencia y arte, naturaleza y cultura, patria y familia son valores humanos que comprometen el compromiso de acrecentarlos.
Todavía más, los ideales espirituales alimentaron su convicción religiosa y la fidelidad a la cotidianidad estuvo avalada por la disciplina y las reglas estrictas de forma tal que todo ello constituye la piedra de toque para comprender los niveles de la entrega, la cual, en el fondo, era entendida como respuesta individual a Dios y corporativa a los proyectos de la Compañía de Jesús.
10 IGNACIO DE LOYOLA, Ejercicios Espirituales para vencer a si mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea. Innumerables ediciones.
11 JEAN LACOUTURE, Jesuitas, I Los conquistadores, Barcelona-Buenos Aires-México 1993, 41.
12 Cfr. MANUEL RUIZ JURADO, Enviados por todo el mundo...: Paramillo 14 (1995) 735-736.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad
Pero la inspiración supone tensión y sin tensión no hay creatividad ni compromiso. Por eso el barroco ha considerado siempre a Ignacio de Loyola como encarnación de su espíritu: juego de antítesis, contrastes de idealismo y realismo crudo, de realidad y sueño, de virtud y vicio, tensión y dinamismo, pero siempre abierto de par en par hacia el espíritu, la idea, la fe.
Y también el romanticismo puro alemán en la persona del poeta Novalis (alma de religiosidad viva y profunda) intuyó la dialéctica de la genial creación del fundador de la Compañía de Jesús:
Siempre será esta Compañía –escribía en 1790– un modelo de cualquier sociedad que sienta un ansia orgánica de infinita expansión y de duración eterna; pero también será siempre una prueba de que basta un lapso de tiempo sin vigilancia para desbaratar las mejores calculadas empresas13 .
Para Ignacio de Loyola la clave del éxito debía medirse con dos actitudes de tensión espiritual, sin las cuales no puede darse ningún compromiso: el magis y la elección.
Hugo Rahner define el magis como «el amor que siempre quiere más; que por sistema no conoce límites, siempre abierto hacia lo alto, para un pronto servicio de Dios, y para una voluntad de asemejarse a Cristo… pero esta sistemática aspiración ilimitada del amor… queda limitada por el ideal deservicioenlaiglesiavisible militante». Larazóndetangigantescoretodel ideal ignaciano lo sintetizó sabiamente un desconocido jesuita en la Imago primi saeculi Societatis Jesu: «Sería divino no estar limitados por lo más grande y, sin embargo, permanecer encerrados en lo más pequeño»14 .
El valor de la elección lo clarificó la aguda inteligencia de Baltasar Gracián:
«No hay perfección donde no hay elección» porque vivir es saber elegir y no son suficientes ni el estudio ni la inteligencia sino que se imponen el buen gusto y el juicio recto. La elección tiene dos ventajas: «poder esco-
13 GARCÍA-VILLOSLADA, Op. cit., p. 8.
14 RAHNER, Ignacio de Loyola y su histórica, Op. cit., p. 13-14.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
ger y elegir lo mejor. Muchos con una inteligencia rica y sutil, con un juicio riguroso, estudiosos y de cultura amena se pierden cuando tienen que elegir… Por ello, éste es uno de los máximos dones del cielo»15 .
El hombre de Loyola es el hombre del discernimiento, de un discernimiento que es interpelado tanto por la convicción como por la responsabilidad y traducido en palabras más reales necesita tanto de la mística como de la política16 .
A partir del Renacimiento lo religioso, cultural, social y político se invaden mutuamente e Ignacio y sus compañeros han inventado una Orden religiosa que no es propiamente una Orden sino una «Compañía» que además se convierte en una corporación internacional, apoyada sobre el Papa y reconocida por las nuevas nacionalidades a los que presta sus servicios17 .
LA PRESENCIA JESUÍTICA EN EL NUEVO REINO
A pesar de que, desde 1567 habían trajinado los jesuitas peruanos y mexicanos la ciudad de Cartagena y desde 1590 la de Bogotá, sin embargo, sería en julio de 1604, hace exactamente 400 años, cuando arribaría a la ciudad heroica la expedición jesuítica que fundaría la Provincia jesuítica del Nuevo Reino y Quito18 .
Al iniciarse el siglo XVII la Compañía de Jesús ha asumido la inteligencia de cuerpo y cómo los poderes estructuran la sociedad. Por ello, la unión de sus miembros, bajo una severa disciplina apoyada en el sólido andamiaje de las Reglas como soporte del espíritu, con un ideario lleno de idealismo y unas metas comunes irían generando una fuerza
15 BALTASAR GRACIAN, Oráculo manual y arte de prudencia, Madrid 1998, 30, n. 51.
16 Cfr. DOMINIQUE BERTRAND, Política y mística en los jesuitas: Manresa Vol. 63 (1991) 377-391.
17 Cfr. DOMINIQUE BERTRAND, La politique de Saint Ignace de Loyola: l’analyse sociale, París 1985. PLAZAOLA, Op. cit., p. 713.
18 Cfr. PEDRO DE MERCADO, Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús, Bogotá 1957. CHARLES E. O’NEILL y JOAQUÍN Mª. DOMÍNGUEZ, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Tomo I, Roma 2001, 861-867.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad irresistible que desembocaría en la sistemática asunción de riesgos y peligros que acarrea la proximidad del poder.
En 1600 habían ya elaborado los jesuitas su carta de navegar tanto en los mundos de la ciencia y la cultura como en el de la aculturación religiosa de los nuevos mundos, pues contaba con 8272 miembros y 236 colegios distribuidos por Europa, Asia, Africa y América19 .
LOS FUNDADORES
Con ese aval intelectual y moral se presentaba en la naciente Bogotá el grupo fundador: América venía representada por el primer Vice-Provincial, P. Diego de Torres. Así, la nueva circunscripción neogranadina, ínsita en el corazón del mundo chibcha, se desgajaba de la del Perú y por ello es lógico que heredara su pasión por la vocación amazónica y su respuesta imitativa en la búsqueda del Marañón y del Orinoco. Y la Compañía de Jesús universal se hacía presente en el científico Juan Bautista Coluccini, en el humanista José Dadey y en el teólogo Martín de Funes20 .
Uno de los jesuitas más visionarios de comienzos del siglo XVII en América es el P. Diego de Torres Bollo (1551-1638)21. Fue el primer ViceProvincial del Nuevo Reino y el organizador de lo que sería la futura Pro-
19 LUCE GIARD, Le devoir d’intelligence ou l’insertion des jésuites dan le monde du savoir. GIARD, Les jésuites..., Op. cit., XIII. La cronología de ingreso en tierras americanas se llevó a cabo de la siguiente manera: en 1566 llegan a la Florida, en 1567 al Perú, en 1572 a Méjico, en 1586 a Ecuador, en 1593 a Chile y posteriormente a la región del Plata, al Paraguay y al Nuevo Reino.
20 Cfr. JUAN MANUEL PACHECO, Los jesuitas en Colombia. Tomo I(1567-1654), Bogotá 1959, 88-90. 21 Cfr. HUGO STORNI, Diego de Torres Bollo. CHARLES E. O’NEILL y JOAQUÍN Mª. DOMÍNGUEZ, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Tomo IV, Roma 2001, 3824-3825. ENRIQUE TORRES SALDAMANDO, Los antiguos jesuitas del Perú, Lima 1882, 111-118. FRANCISCO ENRICH, Historia de la Compañía de Jesús en Chile. Vol. I, Barcelona, 1891, 305-310. C. LEONHARD, El Cardenal F. Borromeo protector de las antiguas misiones del Paraguay: Archivum Historicum Societatis Jesu 1 (1932) 308-311. RUBÉN VERGAS UGARTE, El P. Diego de Torres y el cardenal Federico Borromeo: Boletín del Instituto de Investigaciones Históricas 17 (1934) 59-82. PACHECO, Los jesuitas... I, Op. cit., p. 86-88; 104-107. M. J. BIELZA, Esbozo biográfico del P. Diego de Torres Bollo: Missionalia Hispanica 43 (1986) 9-45. QUINTÍN ALDEA, Diego de Torres, fundador de las reducciones del Paraguay: Zamora y América (1992) 313-333. G. PIRAS, M. de Funes e gli inizi delle riduzioni dei gesuiti nel Paraguay, Roma 1998, 41-118.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
vincia22. A su rica experiencia personal como Superior en las reducciones de Juli (Alto Perú: 1581-1585) y la de los jesuitas portugueses en Brasil con los «aldeamentos», amén del conocimiento de los ensayos llevadosacabopor losfranciscanos yen especialpor elP.LuisdeBolaños (1550-1629), decide fundar las Reducciones del Paraguay y este hecho le hace afirmar al historiador Antonio Astráin que, «aunque no hubiera hecho otra cosa en toda su vida sino empezar a promover esta obra admirable, tendría justos títulos a que todo el mundo lo respetase como a uno de los grandes bienhechores de la humanidad»23. Pero además su nombre está ligado en la historia americana a su lucha contra el servicio personal de los indígenas del cono sur24 .
Pero su visión de América la fundamenta con la posición intelectual del P. José de Acosta, quien tuvo la audacia de releer el proyecto de América una vez que se acallaron las voces suscitadas por los «Justos Títulos» y que las meditaciones de Vitoria y la Escuela de Salamanca habían desplazado su quehacer teológico hacia una legislación indiana más humana y cristiana. Su Historia natural y moral de las Indias Occidentales marca una nueva época en la historia del americanismo por la cualidad de sus fuentes, su sentido crítico y sobre todo porque propone una teoría del hombre americano y un cuadro general de los pueblos amerindios25 .
El marco espacial de la Provincia neogranatense lo diseñaría en 1607 –tres años después de su llegada al Nuevo Reino– el P. Martín de Funes26, «hombre cosmopolita con mentalidad renacentista quien venía de enseñar teología en Austria y había recorrido como Profesor de esa disciplina una buena parte de Europa y quien pasaría a la historia eclesiástica romana como principal ideólogo del primer seminario de misiones extranje-
22 Cfr. PACHECO, Op. cit., p. 104-109.
23 ANTONIO ASTRAIN, Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España. Vol. IV, Madrid 21912, 666. PABLO HERNÁNDEZ, Organización social de las doctrinas guaraníes de la Compañía de Jesús. Vol. I, Barcelona 1913, 7.
24 Cfr. E. H. KORTH, Spanish Policy in Colonial Chile. The Struggle for Social Justice, Standford 1968, 96-108.
25 Cfr. PATRICK MENGET. Notes sur l’etnographie jésuite de l’Amazonie portugaise (1653-1759).
CLAUDE BLANCKAERT, Naissance de l’ethnologie?. París 1985, 190.
26 Cfr. JOSE DEL REY FAJARDO, Catedráticos jesuitas de la Javeriana colonial, Bogotá 2002, 131-134.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad ras»27. Su inquieta y atrevida personalidad intelectual28 dejó sus huellas en el alma de la nueva Provincia. Miembro fundador de la Provincia del Nuevo Reino y su representante ante la Congregación General que se reunió en Roma en 1608, solicitaba la independencia de la Provincia del Perú y abogaba por la adquisición de una identidad propia en el Memorial 9° que presentó al P. General de los Jesuitas en Roma ese mismo año29 . Su visión geopolítica de lo que él denominaba «Provincia de Tierra Firme» abarcaba desde Panamá hasta Canarias (de donde esperaba conseguir vocaciones para tan magna empresa); también se incluían todos los Llanos hasta el Brasil; por el norte comprendía las Islas de la Española y Cuba30. Asimismo, suplicaría en 1607 al P. Aquaviva que interviniera a fin de que su Majestad «funde este colegio y universidad como se lo han pedido el Presidente, el Arzobispo, el Visitador de toda la Audiencia y la Audiencia misma»31 .
Si Funes aportaba la visión de la Europa transmontana Juan Bautista Coluccini (1569-1641)32 y José Dadey (1576?-1660)33 significaban lainsercióndelaItaliarenacentista,en tierrasneogranadinas,puescomo escribirá Daniel de Barandiarán, la «empatía de los italianos es un caso relevante en la historia de la relaciones mundiales y de la captación antropológica de los pueblos más inverosímiles»34 .
Ambos habían asimilado la respuesta original de la nueva orden religiosa a la problemática renacentista creada por el cambio de mentalidad, por los grandes descubrimientos, por el nacimiento de las lenguas vernáculas y la formación de las nacionalidades, por la desmembración
27 JOSÉ LUIS SÁEZ, La visita del P. Funes a Santo Domingo y sus Memoriales sobre las Indias (1606-1607): Paramillo 14 (1995) 573.
28 Cfr. GIUSEPPE PIRAS, La Congregazione e il Collegio diPropaganda Fidei diJ. Vives, G. Leonardi e M. de Funes. Roma,1976.
29 Cfr. MARTÍN DE FUNES, Memorial 9°: Que la Viceprovincia del Nuevo Reino de Granada sea y se llame provincia: ARSI. Congregationes Generales, Tomo 52, fols. 209-210.
30 Cfr. SÁEZ, Op. cit., p. 605-606.
31 ARSI. Congregationes Provinciales, Tomo 52, fol., 206. Memorial 6º.
32 Cfr. FAJARDO, Op. cit., p. 81-84.
33 Cfr. FAJARDO, Op. cit., p. 96-99.
34 DANIEL DE BARANDIARAN, El Orinoco amazónico de las misiones jesuíticas. En: JOSE DEL REY FAJARDO, Misiones jesuíticas en la Orinoquía. Tomo II, San Cristóbal 1992, 306.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo,
S.J.
de las ciencias, por el conflicto entre la fe y la razón; pero a su vez aportaban la intuición de la Compañía de Jesús italiana: pasión por la lingüística, la retórica, la astronomía y la matemática35 así como el convencimiento del valor del arte barroco36 .
LA OFERTA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
¿Qué oferta presentaba la Compañía de Jesús a la sociedad neogranadina para la creación de una matriz histórica capaz de generar sus valores fundantes para la naciente Nueva Granada?
La erudición, los experimentos, el derecho, las lenguas, la historia, los viajes, la antigüedad y los descubrimientos imponían un tipo de sabiduría y de ciencia que interpelaban la actuación culturalista de la Orden de Ignacio de Loyola.
Dentro del concepto de identidad intelectual jesuítica se daban dos grupos de hombres37 que inspirarían los imaginarios filosóficos y teológicos de los miembros de la Compañía de Jesús en tierras americanas: la tríada andaluza compuesta por Francisco Suárez38, Tomás Sánchez39, Francisco de Toledo40 y la castellana integrada por Gregorio de Valencia41, Gabriel Vázquez42 y Luis de Molina43 .
35 Cfr. PEDRO MERCADO, Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús. Vol. I, Bogotá 1957, 183. PACHECO, Los jesuitas... I, Op. cit., p. 104.
36 Cfr. PATRICIA RENTERÍA SALAZAR, Arquitectura en la Iglesia de san Ignacio de Bogotá: modelos, influjos, artífices, Bogotá 2001, 98-102.
37 Cfr. WILLIAM V. BANGERT, Historia de la Compañía de Jesús, Santander, España 1981, 147.
38 Cfr. ELEUTERIO ELORDUY, Francisco Suárez. En: O’NEILL y DOMÍNGUEZ, Diccionario.... IV, Op. Cit., p. 3654-3656. Una visión global de Suárez puede verse en: Razón y Fe 183 (1948) 7-511.
39 Cfr. MANUEL RUIZ JURADO, Tomás Sánchez. En: O’NEILL y DOMÍNGUEZ, Diccionario.... IV, Op. Cit., p. 3489-3490.
40 Cfr. JOHN PATRICK DONNELLY, Francisco de Toledo. En: O’NEILL y DOMÍNGUEZ, Diccionario.... IV, Op. Cit., p. 3807-3808.
41 Cfr. ROBERT LACHENSCHMID, Gregorio de Valencia. En: O’NEILL y DOMÍNGUEZ, Diccionario.... IV, Op. Cit., p. 3489-3871-3872.
42 Cfr. JOHN PATRICK DONNELLY, Gabriel Vázquez Vásquez. En: O’NEILL y DOMÍNGUEZ, Diccionario.... IV, Op. Cit., p. 3489-3912-3913.
43 Cfr. JOHN PATRICK DONNELLY, Luis de Molina. En: O’NEILL y JOAQUÍN Mª. DOMÍNGUEZ, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. III, Roma 2001, 2716-2717.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad
Esta primera generación científica de la Compañía de Jesús traía a los estudios eclesiásticos todas las conquistas de la ciencia nueva y por ello se sentía atormentada por la fiebre y actividad intelectual que proviene de la investigación, la controversia y la unificación creadora. Con razón afirma Ludwig Pfandl que Suárez y Cano crearon nuevos y positivos valores en el concepto europeo de las ciencias del espíritu: el uno por su exposición sistemática de la metafísica, el otro por su síntesis crítica de las fuentes del conocimiento teológico44 .
La Ratio era un sistema educativo encaminado a la producción y circulación del saber y a la formación de ciudadanos cultos, probos y virtuosos
El mayor reto, pues, de los seguidores de Ignacio de Loyola consistía en insertar el Nuevo Reino en la Europa cultural, científica, social y católica que comenzaba a ver el mundo con los ojos del Barroco. Y para ello disponía de un sistema educativo experimentado en Europa, Asia y en algunas partes de América: Nos referimos a la ya reconocida internacionalmente Ratio Studiorum45 .
La Ratio era un sistema educativo encaminado a la producción y circulación del saber y a la formación de ciudadanos cultos, probos y virtuosos. Además, este movimiento significaba la inserción en el mundo cultural de un talento colectivo de innovación que tenía conciencia, los mecanismos exigidos por un empresa fuera de lo común de capitalización intelectual y de organización institucional a escala internacional. Finalmente, la razón de ser de los estudios jesuíticos y del conocimiento nuevo, constituían un método para conseguir los grandes ideales renovadores de la sociedad por parte de la educación jesuítica, al igual que los Ejercicios Espirituales escritos por el fundador de la Orden, intentaban transformar el interior de la persona humana.
44 Cfr. LUDWIG PFANL, Historia de la Literatura Nacional Española en la Edad de Oro, Barcelona 1933, 21.
45 Cfr. EUSEBIO GIL CORIA, La pedagogía de los jesuitas, ayer y hoy, Madrid 2002.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
LA UNIVERSIDAD JAVERIANA INTUICIÓN Y ARQUETIPO
Y su primera respuesta fue la Universidad Javeriana. Y sólo se puede entender la historia de la Academia de san Francisco Javier si se la estudia como una totalidad de proyectos que enfrentaron el hombre, la ciencia, la religión y la sociedad colonial.
Al asumir los jesuitas –casi en forma de monopolio– la educación de las juventudes en todos sus niveles en Santafé de Bogotá, –así como también en muchas partes del mundo occidental y de la Nueva Granada–se situaron obligatoriamente en las encrucijadas de la historia civil, social, intelectual y económica y, de forma paralela, dentro del ámbito de la historia religiosa en Colombia. De esta forma fueron produciendo un tipo de cultura que trataba de aunar los nuevos descubrimientos y la evolución del pensamiento filosófico con las creencias tradicionales46 .
EL PROYECTO CIENTÍFICO
El alma del proyecto científico que acariciaba la Universidad Javeriana era trasplantar la Weltanschaung que la Compañía de Jesús había desarrollado en el mundo occidental a las tierras neogranadinas. Se trataba de una red de centros de educación superior que hablaban el mismo lenguaje y luchaban por ideales comunes.
En el contexto europeo, la filosofía jesuítica acababa de librar una batalla intelectual en la famosa controversia denominada De Auxiliis. Melquíades Andrés sostiene que «jamás se ha escrito más y mejor sobre la libertad teológica y psicológica como en las disputas sobre el libre albedrío (1597-1607), y en las dedicadas al probabilismo y al casuismo»47. La libertad interior, o el señorío de si mismo, pretendía no sólo proteger la libertad frente a la ley sino que el acto humano se mantuviera dentro de los límites
46 Esta afirmación la establece D. MORNET, Les origines intelectuelles de laRévolution Française, París 1954, 173.
47 MELQUÍADES ANDRÉS, Historia de la mística de la edad de oro en España y América, (BAC 44), Madrid 1994, 49.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad de la prudencia48. La vinculación de la libertad con la verdad de si mismo y de Dios corrige el peligro de la arbitrariedad y de sometimiento a poderes externos o internos los cuales terminarían por agostar la libertad49 .
Durante el Renacimiento y el Barroco las ciencias eclesiásticas conservaron no sólo el vínculo del latín sino currículos muy similares y una producción bibliográfica que por estar escrita en una lengua común facilitaba la presencia del pensamiento de los grandes maestros en los lugares más recónditos.
A los mundos descubiertos por Colón la nueva Orden religiosa trató de dotarlos con la mejor red de colegios base del humanismo que produjo la «República de las Letras» y sembró en todas sus universidades las doctrinas del doctor Eximio quien sin lugar a dudas fue el pensador que más influyó en la América hispana hasta principios del siglo XIX. En realidad, Francisco Suárez «es, sin discusión, uno de los talentos más profundamente analíticos que han cruzado la historia de la Filosofía» y su obra metafísica ostenta tanto la novedad del genio por la disposición externa «(las Disputationes crearon su género), así como por la coherente unidad de su línea sistemática, por sus concepciones originales, en ese ambiente superior de grandiosidad trascendental en que constantemente se mueve»50 .
Al construir la obra ciclópea de la Metafísica, diseñada con planos tan gigantescos, entregó al patrimonio de las universidades americanas –y entre ellas la Javeriana– la magnitud, el ímpetu, la riqueza constructiva y el poder científico y modernizador de esta obra que serviría de texto en las universidades alemanas –católicas y luteranas–hasta fines del siglo XVIII51 .
48 Cfr. MELQUÍADES ANDRÉS, Pensamiento teológico y cultura. Historiade la teología, Madrid 1989, 142-146.
49 Cfr. ANDRÉS, Historia de..., Op. cit., p. 50.
50 JOSÉ GÓMEZ CAFFARENA, Suárez filósofo: Razón y Fe 183 (1948) 137.
51 Cfr. JOAQUÍN IRIARTE, La proyección sobre Europa de una gran Metafísica. Suárez en la Filosofía de los días del Barroco: Razón y Fe 138 (1948) 229-283.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
Todos los hombres son iguales en su origen, en su destino, en sus obligaciones y en sus derechos
La clarividencia intelectual del filósofo granadino previó la agonía de la cristiandad europea en sus fachadas política e internacional e intuyó que no eran los imperios el camino ideal para lograr la estructuración orgánica del mundo y la convivencia pacífica de todas las naciones, sino la comunidad internacional que comprendiera todos los pueblos de todas las razas para generar así como una gran familia de la que fuesen miembros, mediante pactos y tratados, todas las naciones, pero todas autónomas52. Y Lawrenceprecisará que «laleyaplicable aestaSociedado Familia nos es ya aquella ley común a todas las naciones, sino una ley entre las naciones, una ley que… debe observarse por todos los pueblos y Estados en sus relaciones mutuas»53. Este es el mandato ético de la verdad metafísica.
Asípues,seráSuárez, –ajuiciodePereña54–, yconélelsuarismo55 , el genuino teorizante oficial de la política de la España católica y su influencia será decisiva para recomponer –casi a la letra–56 el Derecho Indiano desde el empleo de la fuerza para la predicación de la fe, hasta lo que consideramos el cénit de su contribución jurídica a estas tierras: el problema de la igualdad jurídica.
El Doctor Eximio comprobó científicamente, con su exquisitez metafísica, que todos los hombres son iguales en su origen, en su destino, en sus obligaciones y en sus derechos57. Este esfuerzo hará del concepto suareciano de la igualdad jurídica, simultáneamente teórico y operativo como su concepto de la unidad del género humano58. Algo que en cierta
52 Cfr. RICARDO GARCÍA VILLOSLADA, La idea del Sacro Romano Imperio, según Suárez: Razón y Fe 183 (1948) 286-311.
53 LAWRENCE, The Society of Nations. New York 1919. Citado por GARCÍA VILLOSLADA, Op. cit., p. 311.
54 Cfr. LUCIANO PEREÑA, Teoría de la guerra en Francisco Suárez. Tomo I, Madrid 1954, 29.
55 Cfr. FÉLIX RODRÍGUEZ BARBERO, Suarismo. En: O’NEILL y DOMÍNGUEZ, Diccionario... IV, Op. cit., p. 3658-3662.
56 Cfr. RAFAEL GÓMEZ HOYOS, La Iglesia de América en las Leyes de Indias, Madrid 1961, 73.
57 ELEUTERIO ELORDUY, La igualdad jurídica según Suárez, Salamanca 1948, 101.
58 Ibid., p. 115.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad medida, a nuestro juicio, se adelantará en mucho tiempo a lo que luego Kant y la modernidad jurídica introducirán sobre la eficacia del Derecho.
Asimismo, la escolástica del barroco se distingue de las épocas anteriores por dos razones fundamentales: primera, porque la lingüística académica adopta un latín cultivado; y, segunda, porque la metodología se obsesiona por el uso sistemático de procedimientos históricos. De igual forma se abre a las tesis más modernas «siempre que éstas puedan fundarse en autoridades». Por ello no tarda la Universidad de Salamanca en aceptar la imagen copernicana del mundo y la de Coimbra la de Tycho Brahe. La ruptura con la ciencia moderna en nada se debió a la aceptación de las doctrinas nuevas sino «a la negativa de los modernos a ejercitar el arte de la interpretación y a documentar sus tesis con autoridades»59 .
También la Teología Moral fue adquiriendo personalidad propia60 y los tratados «De justitia et jure» constituyen el primer intento de elaborar una moral con metodología de interdisciplinaridad. Y este nuevo género filosófico-teológico se erige como un lugar de encuentro entre la fe y las realidades sociales. Allí irían a converger la filosofía moral, las ciencias jurídicas, la teología y el derecho canónico, así como también los problemas sociales, políticos, jurídicos y económicos61 .
Mas, con el correr de los tiempos, la evolución tampoco se detuvo en la sabana bogotana y desde el exilio romano recordará el jesuita italiano Felipe Salvador Gilij –egresado de la Javeriana en 1747– que hubiera deseado «para el cultivo de los buenos talentos de los hispanoamericanos: geometría, por ejemplo, historia natural, historia eclesiástica, griego y hebreo, filosofía menos sutil, teología más erudita»62 .
Sin embargo, más allá del espíritu y la mística del siglo de oro español encarnado en la Escolástica, la nueva Europa sembraría con
59 RAINER SPECHT, Escolásticadel Barroco. En: KARL RAHNER, Sacramentum Mundi. Tomo II, Barcelona 1972, 713-715.
60 Cfr. JOSÉ MARÍA LERA, La Ratio Studiorum de la Compañía de Jesús y los estudios de Teología. FAJARDO, Misiones jesuíticas... II, Op. cit., p. 801-812.
61 Cfr. MARCIANO VIDAL, Moral de actitudes. III, Madrid 1991, 29-39.
62 FELIPE SALVADOR GILIJ, Ensayo de Historia Americana. Tomo IV, Bogotá 1955, 284-285.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
Maquiavelo los gérmenes de una corriente ideológica que acabaría por imponer un nuevo concepto de pensamiento ético en la política al declararla autónoma y situarla al margen de cualquier valoración moral.
La moral, según el escritor Florentino, se reducía a algo secundario en relación con el logro y el mantenimiento del poder y del orden político. Las acciones no deben ser catalogadas en razón de su bondad o maldad, sino en virtud de sus consecuencias. Por ello afirmará en el capítulo XV de El Príncipe:
Muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás ni se ha sabido que existieran realmente; porque hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que quien deja a un lado lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende antes su ruina que su preservación; porque un hombre que quiera hacer en todos los puntos profesión de bueno, labrará necesariamente su ruina entre tantos que no lo son63
Con el correr de los siglos sería la herencia de Maquiavelo la que impondría el ser sobre el deber ser en la moralidad pública occidental y los problemas religiosos pasarán de manos de teólogos a las de los filósofos.
Existen otros proyectos sin los cuales no se podría entender la biografía de la Universidad Javeriana.
LAS ÉLITES NEOGRANADINAS
No se puede escribir la historia de las élites neogranadinas –civiles y eclesiásticas– sin adentrarse en la biografía del Real Colegio Mayor y Seminario de san Bartolomé64. El sentido de pertenencia e identidad fue siempre un distintivo de los «bartolinos». Supieron sembrarse como
63 BEATRIZ FERNÁNDEZ HERRERO, América y la modernidad europea. Reflexiones sobre la ética: Cuadernos Hispanoamericanos 547 (1966) 11.
64 Cfr. WILLIAM JARAMILLO MEJÍA, Real Colegio Mayor y Seminario de San Bartolomé. -nobleza e hidalguía- Colegiales de 1605 a 1820, Bogotá 1996. DANIEL RESTREPO, GUILLERMO Y ALFONSO HERNÁNDEZ DE ALBA, El Colegio de San Bartolomé. I. El Colegio a través de nuestra historia. II, Por el P. DANIEL RESTREPO S.J., Galería de hijos insignes del Colegio. Por GUILLERMO Y ALFONSO HERNÁNDEZ DE ALBA, Bogotá 1928.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad semilla prolífica en el cuerpo y en la geografía patria. Con toda razón escribía el más ilustre de los catedráticos de Filosofía de la Javeriana colonial, el P. Juan Martínez de Ripalda, en su libro De usu et abusu doctrinae divi Tomae, publicado en Lieja en 1704:
A ustedes les debe la Teología ciento veinte Doctores, cuatrocientos doce Maestros la Filosofía, siendo más de quinientos treinta los títulos concedidos por toda la Academia… Recorran casi todas las provincias del Nuevo Reino y contemplen a sus laureados: unos revestidos de sagradas Infulas; cubiertos otros con las más ilustres Togas; unos rigiendo los pueblos con la santidad de las costumbres y con el alimento de la doctrina en los Templos; moderando otros las Ciudades desde los Tribunales con la equidad de las Leyes y con integridad incorrupta del Derecho. Todos ellos, finalmente decorados con algo de singular piedad y con el premiode la munificencia Regia. Ciertamente, toda esta gloria, cuan grande es, revierte a sus cultivadores65
Esta fue la base de una ilustración indiana y por ello adoptamos la definición de Mario Hernández Sánchez-Barba que es «una actitud, un estilo, un concepto, que permite elaborar y expresar un juicio, una idea, desde una posición eminentemente racional y crítica». Y añade: no dispone de un espacio cultural donde se produzca y desde donde se difunda al resto del mundo, «sino que se trata de una maduración que abarca un inmenso espacio de la sociedad occidental y que ofrece sus mejores resultados en el amplísimo escenario histórico del Atlántico y sus tierras continentales aledañas»66 .
Por ello insistimos que el «humanismo jesuítico» es el alma de la cultura barroca americana «cimiento de una ilustración esencialmente literaria y política que… produce el conflicto eminentemente romántico, expresado en dos direcciones: en la ideología política de la independencia… y en el pensamiento crítico de la realidad económica…»67 .
65 JUAN MARTÍNEZ DE RIPALDA, De usu et abusu doctrinae divi Thomae, Leodii 1604. Epístola dedicatoria.
66 MARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, Lailustración indiana: Historiade España. XXXI, 2. La época de la ilustración XXXI (1988) 293.
67 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, La ilustración, Op. cit., p. 295.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
Por otro lado, tanto el tema de la independencia de América así como los conflictos territoriales que surgen con el nacimiento de las nuevas naciones americanas se interconectan, aunque de forma diversa, con la acción jesuítica en el subcontinente.
A las matizaciones del espíritu ilustrado que en el campo cultural surgieron en la Universidad Javeriana68, hay que añadir la conciencia de frontera de todas las misiones jesuíticas que atenzaban el corazón de Sudaméricaylaposicióncoherentequemantuvieron susmisionerosfrente al Tratado de Límites de 1750.
LA REPÚBLICA DE LAS LETRAS
En la historia de las letras neogranadinas ha pasado desapercibida la que Ignacio de Loyola denomina la «Facultad de Lenguas». La enseñanza de la Retórica creó en la Nueva Granada la denominada «República de las Letras» pues, fuera de las ciencias, esta disciplina constituyó el único prestigio social e intelectual hasta mediados del siglo XVIII. Como estatuye Roland Barthes la Ratio Studiorum de los jesuitas consagra la preponderancia de las humanidades y de la retórica latina en la educación de las juventudes. Su fuerza formativa la deriva de la ideología que legaliza, la «identidad entre una disciplina escolar, una disciplina de pensamiento y una disciplina de lenguaje»69 .
En definitiva se trata del estudio del humanismo y de la enseñanza de las humanidades en la Javeriana colonial70. Este proyecto literario constituyó la base de la formación de innumerables generaciones del Nuevo Reino (1605-1767) que aprendieron el genuino valor de la pala-
68 Cfr. JUAN MANUEL PACHECO, La ilustración en el Nuevo Reino: Caracas 1975, 9-187.
69 ROLAND BARTHES, Investigaciones retóricas. I. La antigua retórica, Buenos Aires 1974, 37.
70 Cfr. Sobre este tema, véase: JUAN MANUEL PACHECO, La Universidad Javeriana de Santafé de Bogotá durante la época colonial. JOSÉ DEL REY FAJARDO, La pedagogía jesuítica en Venezuela 1628-1767. Vol. I, San Cristóbal 1991, 77-173. JOSÉ DEL REY FAJARDO, Labiblioteca colonial de la Universidad Javeriana de Bogotá, Bogotá 2001. FAJARDO, Catedráticos, Op. cit. Todavía sigue siendo un estudio clásico: JOSÉ MANUEL RIVAS SACCONI, El Latín en Colombia: Bosquejo histórico del humanismo colombiano, Bogotá 21977.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad bra71, pues sólo existe si se da en ella algún encuentro. La actual identidad cultural y lingüística del colombiano bebe sus orígenes en la fina retóricaaprendidaenlaFacultaddeLenguas. ComoconceptualizaJoseba Aregui hoy, más que nunca,
La palabra es el lugar donde aparecen las cosas. La palabra es el lugar en el que las personas se encuentran. La palabra es el lugar de la revelación del ser. La palabra es el lugar en el que se da la comunicación. Aunque todos sabemos que en la palabra se pueden ocultar las cosas al igual que se les puede permitir que luzcan, y aunque en la palabra se pueden levantar las peores barricadas a la comunicación entre los humanos. Todos sabemos que la palabra es también el mejor lugar para el engaño y la traición72 .
EL PROYECTO ARTÍSTICO
La arquitectura, la escultura, la pintura, la música y el teatro fueron parte esencial del discurso plástico que desarrollaron los jesuitas en todo el mundo. Pues, en la memoria, los símbolos y los lenguajes formales de cada pueblo residen los instrumentos que nos permiten analizar e imaginar, creer y crear, decidir, amar y resistir73 .
La inspiración que ilumina el proyecto artístico javeriano, es indiscutiblemente la Iglesia santafereña de san Ignacio de la que dice Enrique Marco Dorta: «… es el mejor edificio religioso que se construyó en Bogotá durante el siglo XVII»74. Construida por manos indígenas, expresa «la evolución de un pasado nacido recientemente, que niega el pasado y el
71 Cfr. PACHECO, Los jesuitas... I, Op. cit., p. 540-542.
72 JOSEBA ARREGI, La palabra débil: Diario el Correo [En línea]. Bilbao, 29 de febrero de 2004. En: http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg040229/prensa/noticias/Articulos_OPI_VIZ/ 200402/29/VIZ-OPI-243.html [Consulta, 29 de febrero de 2004].
73 Cfr. ALFONSO ALFARO, Una tradición para el futuro. En: ANA ORTÍZ ISLAS, Ad maiorum Deigloriam. La Compañía de Jesús promotora del arte, México 2003, 15.
74 ENRIQUE MARCO DORTA, La arquitectura del siglo XVII en Panamá, Colombia y Venezuela. En: DIEGO ANGULO IÑIGUEZ, Historia del arte hispanoamericano. Tomo II, Barcelona-Buenos Aires 1941, 80.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
tiempo de las tierras en que fue construido. Tierras que tienen un nuevo presente y un nuevo tiempo»75 .
Esta obra de los jesuitas santafereños adquiere el valor de prototipo y su finalidad es netamente espiritual. Como acertadamente apunta Max Dvorak el arte
Es también, siempre y en primer término, expresión de las ideas que preocupan al hombre, y la historia del arte es, en no menor grado que la historia de la filosofía, de la Religión o de la Poesía, una parte de la historia general del espíritu76 .
El arte que los jesuitas neogranadinos propiciaron a través de sus artistas y el consiguiente mecenazgo representa una corriente fundamental de nuestra historia que fue capaz de integrar en una nueva matriz simbólica y estética un conjunto sorprendente de pueblos, estratos sociales y tradiciones. El mexicano Alfonso Alfaro llegará a conceptuar: «El lenguaje estético de Pozzo, Gracián y Zipoli es el mismo de Rubens y Bernini, el de Sor Juana y Calderón»77 .
En este contexto se debe explicar la biografía colonial de la Iglesia de san Ignacio78 en la que no sólo se dieron cita arquitectos, pintores, escultores, músicos, fundidores y artes afines sino que además convocó todo un movimiento religioso con su alud de oradores sagrados, congregaciones, devociones y una sociedad que buscaba beber el deber ser como parte vital de una cultura que pugnaba por edificar la arquitectura de una identidad mestiza.
75 Cfr. RENTERÍA SALAZAR, Op. cit., p. 133.
76 MAX DVORAK, Kunstgeschichte als Geistesgeschichte, München 1924. Citado por FERNANDO ARELLANO, El Arte Jesuítico en la América Española (1568-1767), San Cristóbal 1991, 17.
77 ALFARO, Op. cit., p. 17.
78 Una síntesis puede verse en: ARELLANO, Op. cit., p. 87-96.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad
EL PROYECTO ECONÓMICO-FINANCIERO
Uno de los proyectos más ambiciosos y audaces que desarrolló la Compañía de Jesús en tierras neogranadinas fue el económico financiero79 .
El investigador moderno tiene el peligro de dejarse atrapar por el fulgor de las ingentes sumas de dinero manejado por los jesuitas neogranadinos, que era el resultado de un cúmulo de unidades productivas del principal grupo financiero del virreinato de Santafé como fue, en opinión de Germán Colmenares, la Compañía de Jesús80 .
En Europa los jesuitas diseñaron diversas formas de financiar sus grandes obras educativas como lo demuestra Miguel Batllori81; sin embargo, la realidad americana era totalmente distinta y en este preciso contexto surge la «hacienda» como una fundación capaz de soportar las ingentes inversiones que requería el desarrollo de la obra cultural, educativa, religiosa, misionera y social que la Compañía de Jesús desarrollaba en el Nuevo Reino82 .
79 Cfr. PACHECO, Los jesuitas... I, Op. cit., p. 494ss.
80 Cfr. GERMÁN COLMENARES, Los jesuitas: modelo de empresarios coloniales: Boletín Cultural y Bibliográfico Vol. XXI, n. 2 (1984) 42-54.
81 Cfr. MIGUEL BATLLORI, Economia e collegi. En: Domanda e consumi. Firenze, L. S. Olschdi (1978) 323-334. Estudia el financiamiento del Colegio Romano y los de Mesina, Sassari, París, Viena y Madrid.
82 Cfr. EDUARDO RUEDA ENCISO, El desarrollo geopolítico de la Compañía de Jesús en los llanos Orientales de Colombia: Los Llanos una historia sin fronteras (1988) 184-196. HERMES TOVAR PINZÓN,Grandesempresas agrícolas yganaderasen elsiglo XVIII, Bogotá 1980, 178-179.GERMÁN COLMENARES, Las haciendas de los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada, Bogotá 1969. EDDA O. SAMUDIO A., El complejo económico del Colegio san Francisco Javier. En: JOSÉ DEL REY FAJARDO EDDA O. SAMUDIO A. MANUEL BRICEÑO JAUREGUI, Virtud, letras y política en la Mérida colonial I, San Cristóbal, Santafé de Bogotá, Merida 1995, 521-608. EDDA O. SAMUDIO A., ElColegiosan Francisco Javier en el marco histórico, social, religioso, educativo y económico de la Mérida colonial. FAJARDO [ET. AL], Virtud..., Op. cit., p. 39-166. EDDA O. SAMUDIO A., Las haciendas del Colegio san Francisco Javier de laCompañíade Jesús en Mérida. 1628-1767, Mérida 1985. EDDA O. SAMUDIO A., Lafundación de los colegios de la Compañía de Jesús en la Provincia de Venezuela. Dotación de un patrimonio. En: JOSÉ DEL REY FAJARDO, La pedagogía jesuítica en Venezuela. Vol. II, San Cristóbal 1991, 503-588. JAIME TORRES SÁNCHEZ, Haciendas y posesiones de la Compañía de Jesús en Venezuela. El Colegio de Caracas en el siglo XVIII, Sevilla 1999.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
El
hombre, por ser criatura de Dios, lleva en si una referencia intransferible de buscar y encontrar a su Creador
En un siglo en que se desconocía por completoelvalor delosderechos humanosy proclamaba los cuatro objetivos de la excelencia individual: honra, fama, riqueza fungible y lujo, Ignacio de Loyola apela a la excelencia social porque comprendió que el único fundamento inquebrantable de esos derechos reside «en que el hombre, por ser criatura de Dios, lleva en si una referencia intransferibledebuscar y encontrar asuCreador». El peso y razón de esta nueva visión del hombre, hicieron que Ignacio no dudara en dedicar muchos esfuerzos de su Compañía a la tarea de servir a los seres humanos de una manera organizada, a saber: por medio de la enseñanza gratuita, concepto que extendió a todas los servicios espirituales pues estaba convencido de que constituía «una estrategia indispensable y multiplicadora de esfuerzos»83 .
La clave del éxito del sistema hacendístico desarrollado en tierras neogranadinas por la Compañía de Jesús, la fundamenta Edda Samudio en la rígida organización administrativa, la cual:
Constituyó un modelo de previsión, de distribución de funciones y responsabilidades, de utilización de recursos, de productividad y control, lo que llevó a cabo un profundo sentido de comunidad y una inmensa tenacidad, elementos esenciales en el logro de la prosperidad que caracterizó los complejos socio-económicos jesuíticos84 .
Si bien es verdad que la Orden de Ignacio de Loyola en el Nuevo Reino poseía 60 haciendas dispersas por su territorio, incluyendo la Gobernación de Popayán85, sin embargo es necesario tener presente los destinos de sus haberes.
La primera inversión se canalizaba para financiar lo que los estudiosos llaman «riquezas improductivas» que vendrían a ser,
83 OLAECHEA, Historiografía... Op. cit. En PLAZAOLA, Op. cit., p. 61
84 SAMUDIO A., Las haciendas, Op. Cit., p. 740.
85 Cfr. COLMENARES, Los jesuitas..., Op. cit., p. 42.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad las edificaciones de los templos86 y colegios87, el valor del arte sacro –baste recordar como ejemplo la famosa custodia denominada comúnmente «La Lechuga»–88, de los ornamentos, bibliotecas89, boticas, la imprenta90 y entes similares.
La segunda significaba el sostenimiento gratuito de toda la estructura educativa jesuítica a todos los niveles y en todas las ciudades neogranadinas que albergaban instituciones docentes de la Compañía de Jesús91. A ello había que añadir el financiamiento de los claustros de catedráticos de Teología escolástica y moral, Sagrada Escritura, Filosofía, Derecho civil y canónico92 y todo el profesorado de retórica, humanidades y gramática, así como también los maestros de primeras letras, amén de todas las exigencias de la Ratio Studiorum relativas tanto a los ejercicios literarios como a los certámenes y representaciones que debían realizarse en cada colegio93 .
La tercera auspiciaba los servicios religiosos que se desarrollaban en las iglesias jesuíticas y que definían la espiritualidad ignaciana. Una encrucijada decisiva se ubicaba en el punto de contacto entre la fe y la cultura a fin de hacer audible la voz divina
86 Cfr. JUAN MANUEL PACHECO, Las Iglesias coloniales de los Jesuitas en Colombia: Revista de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica 4 (1969) 307-324.
87 Para comprender el costo de un colegio nos remitimos al estudio más completo de una institución educativa jesuítica neogranadina como fue el plantel de Mérida: EDDA O. SAMUDIO A. JOSÉ DEL REY FAJARDO. MANUEL BRICEÑO JÁUREGUI, El colegio san Francisco Javier en la Mérida colonial: germen histórico de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela 2003, 8 vols.
88 Cfr. JUAN MANUEL PACHECO,Los jesuitas en Colombia. Tomo III, Bogotá1959, 138-139.GUILLERMO HERNÁNDEZ DE ALBA, La Iglesia de san Ignacio de Bogotá: Anuario de Estudios americanos 5 (1948) 507-570.
89 Cfr. FAJARDO, La Biblioteca colonial..., Op. cit. y Las bibliotecas jesuíticas en la Venezuela colonial, Caracas 1999, 2 vols.
90 Cfr. una síntesis en JUAN MANUEL PACHECO, Historia eclesiástica. La Iglesia bajo el Regalismo de los borbones (Siglo XVIII). Vol. III, Bogotá 1986, 316-318.
91 Existen dos ejemplos en los que se puede estudiar el costo de un colegio jesuítico colonial. Para ello nos remitimos a: SAMUDIO A., Las haciendas, Op. Cit. TORRES SÁNCHEZ, Op. cit.
92 Para hacerse cargo de lo que significaba en número de personas el claustro javeriano, Cfr. FAJARDO, Catedráticos..., Op. cit. Lo mismo podría aplicarse a la Academia de Popayán.
93 Cfr. PACHECO, Los jesuitas…, I, Op. cit., p. 540-543.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
y los seguidores de Ignacio de Loyola trataron de diseñar un papel decisivo en la formación del lenguaje estético, retórico y espiritual que debía interpretar el carácter personal del encuentro con Dios, de la responsabilidad ética y del proyecto particular de cada uno. En este marco de referencia se debe situar la preocupación por la suntuosidad de las funciones sacras con deslumbrantes realizaciones estéticas que movían a artistas, músicos, pintores y oradores capaces de mover las almas del pueblo devoto. También había que costear la pedagogía religiosa que variaba desde lecciones sacras hasta la enseñanza del catecismo; se fomentaron las congregaciones94, institución religioso-cultural-económica que dentro de la historia de los movimientos religiosos del barroco logró despertar una gran vitalidad entre todos los estamentos sociales; a su tiempo se predicaban los Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola y se salía del recinto sacro para llevar al pueblo las denominadas Misiones circulares95 .
Un capítulo aparte amerita el financiamiento de las Misiones llamadas de infieles y en concreto las que se desarrollaron en los Llanos orientales colombianos y en la Orinoquía.
El «Proyecto Misión» imponía al misionero los siguientes compromisos: convertir al indígena en súbdito del rey de España, en ciudadano de un municipio, en beneficiario de un futuro mejor y a la vez dotarlo de la lengua de Castilla y hacerlo hijo de la iglesia católica96 .
94 Para quien esté interesado en el tema nos remitimos al libro de ELDER MULLAN, S.J., La Congregación Mariana estudiada en los documentos, Barcelona 1911, 204-316. PATRICK O’SULLIVAN, Congregaciones Marianas (=CC.MM). O’NEILL y DOMÍNGUEZ, Diccionario.... I, Op. Cit., p. 914-918.
95 Cfr. CECILIO GÓMEZ RODELES, Vida del célebre misionero P. Pedro Calatayud de la Compañía de Jesús y relación de sus apostólicas empresas en los reinos de España y Portugal (16891773), Madrid 1882, 499-523.
96 JUAN RIVERO, Historia de las Misiones de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta, Bogotá 1956, 293: En 1692 describía el Consejo la acción de los jesuitas «... que no se contentan solamente con reducir a los gentiles y agregarlos a pueblos, sino que procuran también con toda solicitud enseñarlos a vivir vida social, política y económica, como también su educación en las buenas costumbres y su mayor aumento».
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad
Para afrontar tan agresivo reto los jesuitas crearon la hacienda de Caribabare, «la más grande de las haciendas Hispano-americanas» pues llegó a tener casi medio millón de hectáreas97, la cual, desde su creación motivó los más airados ataques de los encomenderos y terratenientes hispanos98 .
Este fue el origen de un verdadero subsistema empresarial dentro del «Proyecto-Misión» que tenía por objeto de garantizar el soporte a la labor extraeconómica de índole espiritual, social, cultural y de desarrollo humano y comunitario llevada a cabo en los Llanos de Casanare y en la Orinoquía99 .
No fue fácil habilitar el espacio para un nuevo orden a través de la reducción. De la espacialidad tradicional orinoquense, juzgada como dispersión e ilimitada, había que transitar a una espacialidad caracterizada como concentración urbana. De esta suerte se debía construir un nuevo habitat como el espacio idóneo para la convivencia, el trabajo, la justicia y el nuevo orden social.
La mayor inversión que realizó la Compañía de Jesús, amén de la formación religiosa de la población y de la educación de la juventud, se dirigió a crear aquellas tres estructuras sobre las que debía reposar la reducción: el aseguramiento de la subsistencia, la capacitación de los recursos humanos y la adquisición de la ciudadanía a través del nuevo concepto de municipio.
Así fue surgiendo una nueva clase laboral como la de los trabajadores con distintas habilidades, desde los diestros maestros artesanos, quienes constituyeron mano de obra especializada, hasta la servidumbre
97 Cfr. HÉCTOR PUBLIO PÉREZ ÁNGEL, La hacienda de Caribabare: estructura y relaciones de mercado 1767-1810. Yopal, Casanare 1997, 69-75 donde estudia los límites después de la expulsión de los jesuitas.
98 Amplia información en: AGI. Santafé, 249. Información hecha por los misioneros del pueblo de Pauto en los Llanos del gran fruto obtenido en aquellas misiones de su cargo (1690). Una síntesis en: JUAN MANUEL PACHECO, Los jesuitas en Colombia. Tomo II, Bogotá 1959, 428-435.
99 Cfr. JOSÉ DEL REY FAJARDO, Función religiosa, social y cultural de las haciendas misionales en la Orinoquía. [De próxima aparición]
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
que habitaba en las haciendas y concurría directamente a su trabajo. A ellos se unían otros artesanos, ya oficiales o aprendices, indígenas y no indígenas, quienes con sus diversos trabajos contribuían a la construcción de los recintos públicos y privados100 .
Del trajinar de las haciendas nacieron los corredores comerciales entre las haciendas y las reducciones llaneras, las poblaciones hispanas del piedemonte y las ciudades del altiplano101, así como la Guayana, y las rutas de Barinas y Caracas con los consiguientes beneficios para la economía y el desarrollo de la región.
La venta de ganado y la actividad comercial desarrollada creó los sitios conocidos como posadas ganaderas y muchas de ellas «se convirtieron en matriz de nuevos pueblos, algunos hoy desaparecidos, otros convertidos en importantes ciudades»102 .
Del trajinar de las haciendas nacieron los corredores comerciales entre las haciendas y las reducciones llaneras
Las rutas frecuentadas por los jesuitas en la rutina de su cadena comercial entre Caribabare y Tunja-Santafé de Bogotá adquirieron tal auge que cuando el virrey Sebastián de Eslava (1740-1749) solicita de los miembros de la Compañía de Jesús que abastezcan de carne a la capital, el proyecto se pudo desarrollar de inmediato pues del Llano llegaban a la hacienda de Lengupá,
100 Cfr. SAMUDIO A., Las haciendas, Op. Cit., p. 753.
101 Cfr. PÉREZ ÁNGEL, Op. cit., p. 63.
102 Ibid., p. 65. En la nota 67 añade: «en Casanare un sitio tradicional de descanso ganadero fue el Morro-Marroquín (en la vía Labranzagrande-Sogamoso-Tunja) cuyo paraje dio origen a El Yopal, hoy la capital del Departamento (Ver. Archivo Notarial de Yopal. Casanare. Legajo único) La fundación de Yopal a partir de una posada ganadera se puede corroborar con tradición oral (Véase RICARDO SABIO, Corridos y coplas por los Llanos Orientales, Cali 1963, 41 a 48). Fuentes de otro caso similar ocurre con Villavicencio la capital del Departamento del Meta, la que surge a partir de un sitio de descanso ganadero (Véase el estudio realizado por NANCY ESPINEL, Villavicencio dos siglos de Historia comunera 1740-1790, Villavicencio 1989. En el capítulo IV trata sobre la Hacienda de Apiay, matriz de la urbe, p. 53)».
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad
Donde descansaban los vaqueros con sus ganados y luego proseguían hasta llegar a Firavitoba… Allí las reses recuperaban su peso para luego ser entregadas en Sogamoso, Tunja y Santafé de Bogotá103 .
Héctor Publio Angel descubre una primitiva estructura política desarrollada por lealtades personales alrededor de los llaneros de mayor fortaleza; los que se consideraron los caudillos que se destacaron en la guerra de independencia; tal fue el caso de Ramón Nonato Pérez, o Juan Nepomuceno Moreno en Casanare, entre otros104. De igual forma piensa que la organización de las haciendas, sobre todo la de Caribabare sembró en la mentalidad del mestizo un sentido,
…de apropiación de grandes extensiones de tierras y un sistema de explotación difícil de asimilar, dada la disciplina y organización de los misioneros en contraste con las indóciles costumbres del indígena y del llanero105 .
LOS PROYECTOS URBANOS NEOGRANADINOS
Al mediar el siglo XVII, los jesuitas santafereños se habían apostado en los enclaves que consideraban vitales para su acción en el Nuevo Reino. Habían asegurado la ruta del río Magdalena con puntos terminales de Cartagena y Bogotá en 1604 y los intermedios de Honda en 1620 y Mompós en 1643. También abriría hacia el oriente dos rutas estratégicas: la búsqueda de territorio venezolano y el insular de Santo Domingo con la apertura de Tunja en 1611, Pamplona en 1625 y Mérida en 1628. Y hacia la gran provincia de Guayana y el Atlántico establecerían el camino de Chita en 1625 y llegarían hasta Santo Tomé de Guayana en 1646. Las vías del sur hacia Quito se instauraría con la fundación de Popayán
103 PÉREZ ÁNGEL, Op. cit., p. 66. El recorrido duraba 8 días. EDUARDO RUEDA ENCISO, El complejo económico-administrativo de las antiguas haciendas jesuitas del Casanare: Boletín cultural y bibliográfico 20 (1969) 12-13.
104 Cfr. HÉCTOR PUBLIO PÉREZ ÁNGEL, La participación de Casanare en la Guerra de Independencia: 1809-18119. Bogotá 1987, 30.
105 PÉREZ ÁNGEL, Op. cit., p. 61.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
en 1640106. En el siglo XVIII se expandiría a Pasto en 1712107, a Antioquia en 1727108 y en 1745 a Buga109 .
Pero, ¿cuál fue el aporte de la Compañía de Jesús a las ciudades y pueblos neogranadinos en los que logró insertarse?
El modelo original y exitoso desarrollado en el Colegio Máximo de Bogotá sirvió de inspiración a cada ciudad neogranadina para que, en la medida de sus posibilidades, aceptara el reto de imitar el cúmulo de proyectos llevados a cabo por la Universidad Javeriana o de superarlos.
Para los javerianos neogranadinos fue la Academia de san Francisco Javier su arquetipo ideal como punto de referencia en su conciencia ideal, simbólica o imitativa.
El modelo original y exitoso desarrollado
en el Colegio Máximo de Bogotá sirvió de inspiración a cada ciudad neogranadina
La función psíquica exige para poder desarrollarse sustancia y promesas, es decir, arquetipos de identificación. Por ello, el jesuita neogranadino necesitaba encontrar en su alma Mater unaherencia cultural quele hizo habitante de una historia y partícipe de una sociedad, para de esta forma sentirse actor en una red de relaciones a partir de las cualespudieraelaborarcomportamientosenrespuesta a problemas existenciales. De esta manera, cada hijo de san Ignacio, cada colegio, cada rincón misional, cada hacienda reiteraba un modelo creador que invitaba no sólo a la imitación sino al riesgo de la superación.
Asimismo, tanto europeos como criollos habían vivido, a su manera, los cambios de mentalidad producidos bien en sus sociedades respectivas, bien en el imperativo de las ciencias, bien en el orden social y económico que trataba de imponerse, bien en las polémicas religiosas.
106 Cfr. PACHECO, Los jesuitas... I, Op. cit.
107 Cfr. PACHECO, Los jesuitas... II, Op. cit., p. 32.
108 Cfr. PACHECO, Los jesuitas... III, Op. cit., p.40.
109 Ibid., p. 52.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad
De las ciudades renacentistas traían los europeos en su mente la trilogía descrita por Adolf Muschg: la Iglesia como el lugar de la verdad religiosa; el Ayuntamiento como arena para la res publica; y la Plaza del Mercadocomoespacio parael intercambio delosbienes económicos. Pero, esta concepción del espacio y del hombre se sustentaba sobre las exigencias de equilibrio impuestos por la filosofía de lo social: cuando el balance entre Religión, Política y Economía se desequilibraba, se iniciaba el camino hacia la servidumbre, la cual podía adoptar muy diversas máscaras110 .
CARTAGENA Y LA NEGRITUD
Pero la biografía jesuítica en la ciudad de Cartagena se comprometería con un proyecto social de incalculables dimensiones: la acción de la Compañía de Jesús ante los mercados humanos que erigió el comercio del hombre de ébano en una de las lacras más lacerantes de la historia de occidente.
No eran advenedizos los jesuitas en el apostolado con las etnias africanas esclavizadas. Con la fundación de la Compañía de Jesús en Cabo Verde en 1604 se creó una red de información entre los jesuitas portuguesesy losdos centros más importantesdepoblación esclavacomo eran Sevilla y Lisboa. Y como dice Borja Medina:
FueronlosprofesoresdeteologíadelcolegiosevillanodeSanHermenegildo, informadores de Sandoval, los que elaboraron, basados en propia experiencia de medio siglo y en la información de Cabo Verde, el método mandado observar, en 1614, por el arzobispo, Pedro de Castro Quiñones, en todas las parroquias de la archidiócesis, método que, en 1617, aplicaría el P. Alonso de Sandoval en el Nuevo Reino y que, de aquí, pasaría a Lima y a Méjico y Puebla de los Ángeles111 .
En esta biografía de la raza esclavizada surge de nuevo la figura señera de Diego de Torres Bollo. A su mente iluminada a la hora de soñar en una nueva América diseña y funda las Reducciones del Para-
110 WARNFRIED DETTLING, Was heisst Solidarität heute: Die Zeit (27 Dezember 1996) 1
111 FRANCISCO DE BORJA MEDINA, El esclavo: ¿bien mueble o persona? algunas observaciones sobre la evangelización del negro en las haciendas jesuíticas. (Ms. cedido gentilmente por el Autor).
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
guay, así como también a la hora de la lucha en pro de los indígenas del Cono Sur levantó su voz pidiendo justicia en contra del servicio personal; a ellas hay que añadir la certera visión sobre el apostolado con los esclavos negros que llegaban a tierras de la América hispana.
Ha sido G. Jean-Pierre Tardieu, especialista en el estudio de la negritud, quien ha reivindicado la intuición visionaria del P. Diego de Torres Bollo no sólo en el Nuevo Reino sino en toda la Sudamérica pues lo considera que «fue en realidad el inspirador del apostolado de los jesuitas para con los Negros a través de todo el siglo XVII»112 .
Sin lugar a dudas que Martín de Funes recoge el pensamiento de Torres Bollo y lo enriquece con su experiencia personal en el Memorial segundo de la necesidad extrema corporal y espiritual de los negros y de los remedios que se les pueden dar. Y el Memorial 3º de los modos de efectuar el memorial de los negros113 .
Aunque considera –en 1607– que en las «Indias Occidentales serán más de quinientos mil» los negros que las habitan, sin embargo calcula que serán doscientos mil en «el distrito de la Vice-Provincia del Nuevo Reino». Describe después las necesidades corporales y espirituales que sufren estos esclavos. A la hora de las soluciones divide su proposición entre lo que corresponde al Rey de España y los Obispos y lo que pertenece a la Compañía de Jesús.
Mucho debieron impresionar al P. Claudio Aquaviva, General de la Compañía de Jesús, estos Memoriales pues con excepción de la pro-
112 G. JEAN-PIERRE TARDIEU, L’Eglise et les nois au Pérou (XVIe et XVIIe siècles), Bordeaux 1987, 493; 490-494. Mandará comprar algunos jovencitos negros para que convertidos al cristianismo y aprendido el castellano puedan servir de intérpretes. También se sirve de la experiencia conseguida por el equipo de jesuitas de Sevilla para con los africanos. Solicita a dos estudiantes jesuitas para aprendan la lengua de Angola de donde procede la mayor parte de los esclavos que llegan a su jurisdicción. Calcula que llegan a Buenos Aires más de 1500 esclavos cada año y para atenderlos se necesitarían de 6 a 8 jesuitas. Al final de su vida se dedica a componer un catecismo en la lengua Angola. (p. 527-537).
113 El texto se encuentra en ARSI. Congregationes Provinciales, 54, fols., 198-200. Han sido publicados por: SÁEZ, Op. cit., p. 596-599.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad puesta de una especie de Superior con autoridad sobre Provinciales y Rectores, todas las demás fueron aceptadas114 .
Pero han sido dos jesuitas quienes han opacado la acción heroica, silenciosa y anónima de los hombres de la Compañía de Jesús que enterraron sus vidas para servir a los esclavos negros en el colegio colonial cartagenero.
El primero es Alonso de Sandoval (1576-1652)115, quien diseñó la difícil arquitectura de asistencia espiritual y material al esclavo que llegaba a Cartagena y cuya experiencia logró traspasar a su libro De instauranda aethiopum salute, obra que conoció por vez primera la luz pública en Sevilla en 1627116. Enriqueta Vila Villar dirá que,
Sus conocimientos científicos son a veces certeros y avanzados (...) y a veces erróneos y pueriles (...), pero en general se mueve con soltura entre la bibliografía que usa. El libro se convierte así en una mezcla de realidad y fantasía, de erudición e infantilismo, de utopía y pragmatismo que no le resta méritos a la originalidad de ser el único tratado antropológico, etnológico, sociológico y doctrinal sobre el negro en América117 .
El segundo es Pedro Claver (1580-1654)118 cuya figura ha opacado en la historiografía colombiana y cartagenera el resto de ministerios que los jesuitas desarrollaron durante su etapa colonial en la ciudad heroica119 .
A plena conciencia hacemos nuestros los conceptos de su biógrafo colombiano Angel Valtierra:
114 Cfr. ARSI. Congregationes Provinciales, Tomo 54, fols., 213v - 214v. También en: SÁEZ, Op. cit., p. 609-611. Para las gestiones ante la corona española, véase: PACHECO, Los jesuitas... I, Op. cit., p. 245-247. TARDIEU, Op. cit., p. 451-452; 454-457.
115 Cfr. JOSÉ DEL REY FAJARDO, Los jesuitas en Cartagena de Indias 1604-1767, Bogotá 2004, 286-289.
116 Cfr. ALONSO DE SANDOVAL, De instauranda aethiopum salute: el mundo de la esclavitud negra en América, Bogotá 1956.
117 ALONSO DE SANDOVAL, Un tratado sobre la esclavitud, Madrid 1987, 38.
118 Cfr. FAJARDO, Los jesuitas en Cartagena..., Op. cit., p. 98-99.
119 Para una visión de conjuntos nos remitimos a: CHARLES E. O’NEILL y JOAQUÍN Mª. DOMÍNGUEZ, Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, Roma 2001. Pueden verse las entradas: Pedro Claver, Alonso de Sandoval y Colombia.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
Pedro Claver es una de las figuras más admirables del siglo XVII, como hombre, como sociólogo y como santo. Fue testigo vivo de la tragedia social del continente negro, el reino de la esclavitud… Vio llegar a los hijos de Africa a las costas de América encadenados y su aspiración suprema fue hacerlos libres… Al contacto con esos miles y miles de desgraciados, que procedentes de 40 naciones la esclavitud arrojó a las playas de América… Claver, sin quererlo representó en su profunda vida interior, la síntesis de tres mundos físicos y morales120
EL PROYECTO ORINOQUÍA Y SUS INDÍGENAS
Si en la «República de las Letras» la Compañía de Jesús en la Nueva Granada formó las élites del humanismo cultural, también los hombres de la Javeriana supieron asumir el reto de la «República cristiana» en las soledades del Llano y en lo profundo de la Orinoquía. Sin lugar a dudas, el proyecto humano y social de más aliento que llevaron a cabo jesuitas en estas regiones se puede calificar como una Utopía sofocada.
Pedro Claver vio llegar a los hijos de Africa a las costas de América encadenados y su aspiración suprema fue hacerlos libres
La historia de esta empresa misional es suficientemente conocida en la literatura histórica colombiana. Por este motivo sintetizo la obra espiritual llevada a cabo por los seguidores de Ignacio de Loyola con el espíritu gráfico de Jean Lacouture: la reducción fue una especie de colectivo donde se fabricaban civilizados; una forja para sociabilizar y convertir, y todo «diseñado, construido, creado para obligar a una vida en común ordenada por la razón e iluminada por la fe en un Dios único»121 .
Pero, el mejor indicador de la tensión espiritual de los jesuitas neogranadinos y de la formación dada por la Academia de san Francisco Javier lo constituye el conjunto de ciencias, saberes, conocimientos y disciplinas con que zurcieron la verdadera historia de estos pueblos aborígenes.
120 ÁNGEL VALTIERRA, El santo que libertó una raza, Bogotá 1954, p. XVIII.
121 LACOUTURE, Op. cit., p. 557.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad
Si pretendiéramos establecer una síntesis diríamos que la primera disciplina que tuvieron que desarrollar fue la lingüística como único y exclusivo método de acceder al otro.
Enelhorizontelingüísticodelasciudades-reduccionesprontoamaneció un sueño utópico de los misioneros del corazón de América y del que dejó constancia el autor del Ensayo de Historia Americana, confirmado por las afirmaciones de Humboldt122: las lenguas generales. Para las áreas orinoquenses no hubieran sido el caribe y el tamanaco, propuestos por el viajero alemán123 sino el caribe y el maipure ya que éste último –anotará Gilij– lo entienden todos en el gran río «y se podría hacer común si se quisiera»; por lo tanto, de persistir el «obstáculo de tantas lenguas... ésta sería bastante a propósito para hacer de ella una lengua general»124 .
Del ingente material filológico, lingüístico y literario producido en Casanare, Meta y Orinoco durante el período colonial (1661-1767)125 sólo vendría a conocer la luz pública la obra del P. Felipe Salvador Gilij (17801784) en el contexto de su destierro en la ciudad eterna126 .
Sin lugar a dudas, el mérito mayor de este jesuita italiano consistió en divorciar de forma definitiva la familia lingüística caribe de la maipure. Tras su muerte el silencio pareció sepultar su obra. Cien años más tarde con los estudios de Lucien Adam y Karl von den Stein se pudo valorar el acierto del autor del Ensayo de Historia Americana y la proyección que tenía para la lingüística comparada. Por ello, en la historia de la
122 Cfr. ALEJANDRO DE HUMBOLDT, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente Tomo II, Caracas 1941, 178.
123 Ibid., p. 181.
124 GILIJ, Ensayo de Historia Americana. Tomo III, 170-171. Y en el T. II, p. 56 dice: «Hacen amistad contodos yapenasse encuentra en Orinoco unanación enque nohaya algún maipure. Su lengua, como facilísima de aprender, se ha convertido entre los orinoquenses en lengua de moda y quien poco, quien mucho, quien medianamente, quien bien, la hablan casi todos...».
125 Cfr. JOSÉ DEL REY FAJARDO, Aportes jesuíticos a la filología colonial venezolana, Caracas 1771, 2 vols.
126 Para el estudio de la lingüística giligiana nos remitimos a JESÚS OLZA, El Padre Felipe Salvador Gilij en la historia de la lingüística venezolana. En: FAJARDO, Misiones jesuíticas..., Op. cit., p. 361-459. MARIE CLAUDE MATTEI-MILLER, El Tamanaku en la lingüística caribe. Algunas propuestas para la clasificación de las lenguas caribes de Venezuela. En: FAJARDO, Misiones jesuíticas..., Op. cit., p. 461-613.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
lingüística indígena de América del Sur, hay un reconocimiento general al P. Gilij como fundador del comparatismo en la región del Orinoco127 .
La segunda fue la misionología o la forma de tratar y convivir con el indígena para aculturarlo al sistema reduccional.
Los misioneros ingresaron al mundo cultural indígena porque, al dominar sus lenguas, lograron conocer sus universos míticos. La convivencia y el diálogo les hicieron partícipes del habitat en que vivían inmersos y por ende convertirse en parte de su historia, de su geografía, de su literatura y de sus modos de ser y existir porque, en definitiva, el lenguaje interpreta la diversidad humana e ilumina la identidad exclusiva del ser humano. A la diversidad de idiomas siempre corresponde diversidad de corazones, escribirá Gilij128 y por ello rechazaría todo parecido a la mentalidad reaccionaria de los que en este ámbito hablan de estructuras profundas y estructuras superficiales129 .
La tercera vertiente fue la historia en todas sus dimensiones, desde la carta, el memorial, el informe, la relación y la crónica hasta las obras innovadoras dentro de un contexto de colombianidad y de americanidad.
La historiografía jesuítica colonial neogranadina se abre en París en 1655 con el francés Pierre Pelleprat y se cierra en Roma con el italiano Felipe Salvador Gilij en 1784.
127 Cfr. WILHELM SCHIMIDT, Die Sprachfamilien und Sprachkreisen der Erde, Heidelberg 1962, 243, 250. Un estudio de la importancia comparatista del P. Gilij lo hizo Marshall Durbin: MARSHALL DURBIN, A surwey of the carib language family. En: E. B. BASSO, Carib-speaking indians: culture, society and language, Tucson. The University of the Arizona Press (The Anthropological Papers of the of Arizona, 28) 24.
128 Cfr. FELIPE SALVADOR GILIJ, Ensayo de Historia Americana. Tomo II, Caracas 1965, 147. «Me parece a mí el corazón del hombre no diferente de la lengua que le tocó en suerte al nacer».
129 Cfr. JESÚS OLZA, El Padre Felipe Salvador Gilij en la historia de la lingüística venezolana. FAJARDO, Misiones jesuíticas..., Op. cit., p. 439. Para explicitar esta teoría: SUSAN SONTAG, Kunst und Antikunst, Reinbek bei Hamburg 1968 y sobre todo el capítulo I, «Gegen Interpretation», p. 9-18.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad
Tres escritores del «diecisiete» han conocido hasta el momento la luz pública: el francés Pedro Pelleprat (1655)130, el criollo Pedro Mercado (1957)131 y el español Juan Martínez Rubio (1940)132 .
Las perspectivas historiográficas del siglo XVIII se encuadran dentro de una actitud totalmente nueva. El dieciocho está invadido por una verdadera floración de obras, temas, ensayos y personalidades. Nos parece que influyeron en este proceso: el florecimiento de las universidades jesuíticas del continente, el influjo directo cultural centroeuropeo establecido a través de sus misioneros y la toma de conciencia de los jesuitas neogranadinos ante la insospechada «Literatura Americanista» producida en tierras colombinas por los miembros de la Compañía de Jesús.
Existe a todas luces una interesante evolución historiográfica. A grandes rasgos podríamos trazar el siguiente cuadro del siglo XVIII.
Con El Mudo Lamento (1715) del antioqueño Matías de Tapia se deja atrás la crónica del XVII y se inicia la búsqueda de nuevas fórmulas de expresión histórica133 .
De inmediato surge el binomio clásico compuesto por los padres Juan Rivero y Joseph Cassani. El primero tendría que esperar al año
130 Cfr. PEDRO PELLEPRAT, Relato de las Misiones de los Padres de la Compañía de Jesús en las islas y en tierra firme de América Meridional. Estudio preliminar por JOSÉ DEL REY FAJARDO, Caracas 1965, n. 77. [La edición príncipe apareció en París en 1655]. JOSÉ DEL REY FAJARDO, Bio-bibliografía de los jesuitas en la Venezuela colonial, Caracas 21995, 485-487.
131 Cfr. DE MERCADO, Op. Cit. Sobre el P. Pedro de Mercado: JOSÉ DEL REY FAJARDO, Introducción al estudio de la historia de las misiones jesuíticas en la Orinoquía. JOSÉ DEL REY FAJARDO, Misiones jesuíticas en la Orinoquía. Tomo I, San Cristóbal 1992, 282-298. FAJARDO, Bio-bibliografía..., 388-395.
132 Cfr. JUAN MARTÍNEZ RUBIO, Relación del estado presente de las Misiones… La traducción castellana la publicamos por vez primera en: Documentos jesuíticosrelativos alaHistoriade laCompañía de Jesús en Venezuela. Tomo I, Caracas 1966, 143-168. Sobre Martínez Rubio: FAJARDO, Introducción, Op. cit., p. 299-306. FAJARDO, Bio-bibliografía, Op. cit. p. 366-369.
133 Cfr. MATÍAS DE TAPIA, Mudo Lamento de la vastísima, y numerosa gentilidad que habita las dilatadas márgenes del caudaloso Orinoco, su origen, y sus vertientes, a los piadosos oídos de la Magestad Catholica de las Españas, nuestro Señor Don Phelipe Quinto (que Dios guarde). Madrid 1715. Cfr. FAJARDO, Introducción, Op. cit., p., 307-314. FAJARDO, Bio-bibliografía, Op. cit. p. 608-610.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
1883 para conocer la luz pública134 y el segundo avalaría con su firma de fundador de la Real Academia la primera biografía oficial de la Orinoquía135. En Rivero, su inserción misionera le proporciona las medidas queinterpretanunaarmoníaentrehistoria,paisajeyhombre. EnCassani, los cánones del neoclasicismo le asisten para traducir al gusto europeo las historias manuscritas e inéditas de Mercado y Rivero.
Y en planos cronológicos casi paralelos brotan las nuevas corrientes que zurcen la pre-ilustración con el pre-romanticismo: nos referimos a José Gumilla136 y a Felipe Salvador Gilij137, verdaderos descubridores de la Orinoquía en el mundo culto y científico de la Europa de la segunda mitad del XVIII. Con todo, entre El Orinoco Ilustrado138 (1741) y el Saggio di Storia Americana139 (1780-1784) se interpone un espacio científico similar al comprendido entre la Ilustración y el Romanticismo.
134 Cfr. JUAN RIVERO, Historia de las Misiones de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta: escrita el año de 1736, Bogotá 1883. Para Rivero, véase: FAJARDO, Introducción, Op. cit., p., 315-324. FAJARDO, Bio-bibliografía, Op. cit. p. 526-529.
135 Cfr. JOSÉ CASSANI, Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reino de Granada en la América, Madrid 1741. Véase: FAJARDO, Introducción, Op. cit., p., 354-381. FAJARDO, Bio-bibliografía, Op. cit. p. 131-141.
136 Citamos tan sólo: Memoires pour l’Histoire des Sciences et des beaux Arts, commencés d’etre emprimés l’an 1701 a Trévoux, et dédiés á Son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince Souverain de Dombes. A Paris, Chez Chaubert: (1747 oct-dec.) 2319-2345, 25012524. (1748 jan-mar) 27-53, 189-191. (1759 marz-abril) 623-640.
137 Véanse por ejemplo: Nuovo Giornale di Letteratura di Modena. Tomo 33, p. 233-251. Efemeridi Letterarie di Roma. X: 1-3; 7-9; 9-12; 25-27; 33-35; 289-291; 297-299. XI: 153155; 161-163; 169-171. XII: 97-99. L’Esprit des Journaux. París (1781 junio) 106-116. (1782 enero) 75-90. (1784 julio) 187-209. (1785 octubre) 160-169. Biographie Universelle Ancienne et Moderne. París Tomo XVII (1816) 382-383.
138 El Orinoco ilustrado. Historia Natural, Civil y Geographica, de este Gran Río, y de sus caudalosas vertientes: Gobierno, usos, y costumbres de los indios sus habitantes, con nuevas y útiles noticias de Animales, Árboles, Aceytes, Resinas, Yervas, y Raíces medicinales: Y sobre todo, se hallarán conversiones muy singulares a nuestra Santa Fe, y casos de mucha edificación. Madrid 1741, XL (sin foliar)-580 + 19 de índices. Véase: FAJARDO, Introducción, Op. cit., p. 325-353. FAJARDO, Bio-bibliografía, Op. cit. p. 289-298.
139 Saggio di Storia Americana, ossia Storia Naturale, Civile e Sacra dei Regni, e delle provincie Spagnole di Terraferma nell’America meridionale. Scritta dall’Abate Filippo Salvatore Gilij e consacrata alla Santità di N. S. Papa Pio Sesto felicemente regnante. Tomo I. Della storia geografica e naturale della provincia dello Orinoco. Roma MDCCLXXX. Per Luigi Perego Erede Salvioni, Stampatore vaticano nella Sapienza. 8º, XLIV-399 p. Tomo II. De’ Costumi degli Orinochesi Roma, MDCCLXXXI. 8º, XVI-399 p. Tomo III. Della religione e delle lingue degli
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad
La cuarta área se mueve en el ámbito de la antropología y de la etnología es necesario recurrir a los historiadores antes mencionados140 .
Sin embargo, para el mundo caribe nadie ha superado hasta el presente la fina sensibilidad y perspicacia observadora de un humilde Hermano Coadjutor, el H. Agustín de Vega141 quien además recoge la problemática geomisional en la época comprendida entre 1731 y 1745.
La quinta área contempla los conocimientos generados en el ámbito de la geografía142, la cartografía143 y la historia natural.
Dos son los aportes fundamentales de los jesuitas a la geografía orinoquense: el primero haber descubierto la conexión fluvial OrinocoAmazonas a través del río Casiquiare144 y el segundo en haberse constituido en los descubridores científicos del gran río venezolano a través de las obras de los padres Tapia, Gumilla y Gilij. Por ello no es de extrañar
Orinochesi, e di altri Americani. Roma, MDCCLXXXII. 8º, XVI-430 p. Tomo IV. Stato presente di Terra-Ferma. Roma, MDCCLXXXIV. 8º, XX-498 p. Véase: FAJARDO, Introducción, Op. cit., p. 385-399. FAJARDO, Bio-bibliografía, Op. cit. p. 259-264.
140 Las mejores descripciones de las etnias llaneras se encuentran en la Historia de las Misiones del P. JUAN RIVERO aunque sus fuentes de inspiración correspondan, en la mayoría de los casos, a otros misioneros.
Para los sálivas, opinamos, que la mejor interpretación la ofrece el jesuita alemán GASPAR BECK, quien con su escrito Missio orinocensis in novo Regno, 1684 nos traza una visión certera de esta nación al concluir el siglo XVII.( Archivum Romanum Societatis Iesu. Provincia Novi Regni et Quiti., 15-I, fols., 71-78v. La traducción castellana se debe al P. Manuel Briceño, Profesor de Humanidades Clásicas en la Universidad Javeriana de Bogotá. Fue publicada en: JOSÉ DEL REY FAJARDO, Documentos jesuíticos relativos a la historia de la Compañía de Jesús en Venezuela. Vol. II, Caracas 1974, 168-190. FAJARDO, Bio-bibliografía, Op. cit. p. 498-500).
Para el mosaico de naciones de la gran Orinoquía hay que recurrir tanto a El Orinoco ilustrado y defendido de Gumilla como al Ensayo de Historia americana del P. Gili.
141 Noticia del Principio y progreso del establecimiento de las Missiones de Gentiles en el Río Orinoco... En: FAJARDO, Documentos jesuíticos..., Op. cit., p. 3-149.
142 BARANDIARAN, El Orinoco amazónico de las misiones jesuíticas. En: FAJARDO, Misiones jesuíticas.... II, Op. cit., p. 129-360.
143 MANUEL ALBERTO DONIS RÍOS, Lacartografía jesuítica en la Orinoquía (siglo XVIII). En: FAJARDO, Misiones jesuíticas.... I, Op. cit., p. 783-840.
144 Descubrimiento realizado por el P. Manuel Román en 1744. GILIJ, Ensayo de Historia... I, Op. cit., p. 55 y ss...
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
que Esteve Barba afirme que la ciencia geográfica de gran parte del XVII americano corre a cargo de los jesuitas145 .
En el ámbito de la cartografía hay que tener presente que toda la historia de los siglos XVI, XVII y XVIII identifica el nacimiento del Orinoco con el Nudo de Pasto en la misma perspectiva de sus supuestos hermanos gemelos amazónicos, el Caquetá y el Putumayo. No es lo mismo el Orinoco histórico que el Orinoco geográfico de hoy. La visión primigenia de los dos grandes ríos suramericanos plasmó el espejismo histórico de un Orinoco amazónico, un verdadero mito geográfico que se incrustó en el inconsciente de los hombres, de los gobernantes y de los misioneros de los siglos XVII y XVIII. Y este mito sirvió para la creación de una entidad gubernativo-provincial hispana de la doble provincia del Dorado: la del Dorado amazónico de Jiménez de Quesada y la del Dorado orinoquense de su familiar Antonio de Berrío.
Sin lugar a dudas el aporte más decisivo a la cartografía orinoquense nos la suministra en 1747 el P. Bernardo Rotella, en el documento ilustrativo de su mapa146. Entre la producción autóctona conocida es el primer mapa que revoluciona la concepción cartográfica guayanesa, en sus aspectos fundamentales pues traza al Orinoco como río íntegramente guayanés y no andino, establece la comunicación Orinoco-Amazonas y sitúa al lago de la Parima como distribuidor de las aguas que corren a las hoyas del Amazonas, Orinoco y Esequivo147 .
El estudio de la medicina y la salud en las misiones jesuíticas de la Orinoquía (1661-1767) es un capítulo de la historia misional que todavía está por escribirse148 .
145 FRANCISCO ESTEVE BARBA, Cultura virreinal. Barcelona-Madrid 1965, 636.
146 Museo Naval. Madrid. Mss., 320. Noticias sobre la Geografía de la Guayana. Bernardo Rotella. Caicara, abril 1 de 1747.
147 Cfr. JOSÉ DEL REY FAJARDO, El aporte de la Javeriana colonial a la cartografía orinoquense, Bogotá 2003.
148 Ello no excluye la presencia de valiosos estudios parciales como el de José Rafael Fortique sobre los aportes médicos en la obra del P. José Gumilla. JOSÉ RAFAEL FORTIQUE, Aspectos médicos en la obra de Gumilla, [Caracas] 1971.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad
Con las salvedades que imponía la lejanía y la pobreza también los poblados misionales dispusieron de su rudimentaria botica149. Asimismo, nos consta de la relación que mantenían los misioneros con la botica de la Universidad Javeriana, pues a ella remitían lo que consideraban podía ser útil para su mejoramiento; así lo evidencian, por ejemplo, los envíos del P. Gumilla al «hermano Juan de Agullón, boticario, médico y excelente químico del colegio máximo»150 .
En el siglo XVII aparece un personaje totalmente anónimo hasta la fecha que impulsaría de forma decisiva los programas de salud en el área misional casanareña. Nos referimos a Renato Xavier quien acompañaría al P. Dionisio Mesland desde Martinica a Tierra Firme en 1653 y se instalaría en las reducciones jesuíticas hasta su muerte. Por un juicio que se le siguió por extranjero sabemos que era,
... cirujano y médico y hace las más curas y medicinas con mucha /ilegible/ de interés y los pobres los cura de balde y aun los sustenta en su casa mientras los esta curando y que asimismo tiene una botica donde saca los reca[u]dos para las medicinas necesarias sin ningún interés...151 .
En la Orinoquía, en última instancia, se trataba de una experiencia acumulada tanto por la observación directa del modo de actuar de los indígenas y sobre todo de los piaches152 así como también de las reflexio-
149 Es convincente la declaración de un personaje clave en la historia del Orinoco entre 1730 y 1750; nos referimos al H. Agustín de Vega quien al describir al misionero dice: «... [es] un amoroso Padre de familia, que tiene prevención de medicinas, quantas puede adquirir, y el libro de mayor importancia después de los necesarios, que nunca les falta, es alguno de medicina» (Agustín Vega. Noticia, 105).
150 Cfr. JOSÉ GUMILLA, El Orinoco ilustrado y defendido, 399.
151 Archivo Nacional de Chile. Jesuitas, 226. Renato Xabier y el Sargento Guido Belile vecinos de la ciudad de Santa María de Rosa ante vuestra merced parecemos... y decimos que a nuestro derecho conviene que vuestra merced mande se nos saque un tanto autorizado... [Pauto, marzo de 1678].
152 Cfr. GILIJ, Ensayo de Historia... II, Op. cit., p. 88-101.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
nes de los españoles allí residentes153 y de la recopilación y ensayos llevados a cabo por los propios misioneros154 .
Y la literatura espiritual155 coronaría este recuento.
EXPULSIÓN Y EXILIO
El sueño neogranadino y americano de la Compañía de Jesús se interrumpe bruscamente el 1º de agosto de 1767, en nombre del despotismo ilustrado156 .
Sobre los planos del espíritu crítico, de la episteme universal y de la lógica científica edificaría Mateo Ricci «los ritos chinos» y esta imponente arquitectura de la «otredad» sería arrasada como una síntesis de lo imposible157. Análogo periplo recorrería Roberto Nóbili con «los ritos malabares» en la India y sus huellas quedan vigentes en la historia de las ideas y de las creencias.
153 La presencia de la Expedición de Límites de 1750 también facilitó la comprobación de las pócimas tropicales con la ciencia médica de entonces (GILIJ, Ensayo de Historia... II, Op. cit., p. 79).
154 La lectura de ciertos capítulos de El Orinoco ilustrado y del Ensayo de Historia Americana nos revela la preocupación de los misioneros por el intercambio de información sobre la ciencia médica de entonces (GILIJ, Ensayo de Historia... II, Op. cit., p. 79). GUMILLA, Op. cit., p. 360-457. GILIJ, Ensayo de Historia... II, Op. cit., p. 78: «Mis lectores se darán cuenta perfectamente de que yo en la descripción de los remedios orinoquenses hablo siempre de aquellos que usan los misioneros».
155 JUAN RIVERO. Teatro del desengaño en que se representan las verdades católicas, con algunos avisos espirituales a los estados principales, conviene a saber, Clérigos, Religiosos y Casados, y en que se instruye a los mancebos solteros para elegir con acierto su estado y para vivir en el ínterin en costumbres cristianas. Obra póstuma, escrita por el V. P. Juan Rivero, Religioso Profeso de la Compañía de Jesús, misionero apostólico y Superior de las Misiones del Orinoco, Meta y Casanare, que cultiva la provincia del Nuevo Reino, en la América Meridional. Córdoba 1741.
156 Seguimos la narración del P. JOSÉ YARZA, Expulsio Sociorum, 1767. Narratur historia laborum Societatis inter Indianos, quórum indoles et mores describuntur. Iter exsulium Jesuitarum in Italiam. Suppressio Societatis. Fue publicada la segunda parte por el P. JUAN MANUEL PACHECO, La expulsión de los jesuitas del Nuevo Reino de Granada en 1767: Revista Javeriana XXXVIII (1952) 170-183. Y ese texto lo reprodujimos en el tomo III de Documentos jesuíticos relativos a la Historia de la Compañía de Jesús en Venezuela. Caracas 1974, 73-90. [Las citas las tomaremos del texto del libro de Documentos jesuíticos…].
157 Cfr. LACOUTURE, Op. cit., p. 331-400.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad
Sin lugar a dudas, el reto de la asimilación de otras cosmovisiones conlleva siempre un dilema que se asoma, en último término, a dos vertientes extremas: o la asimilación con el riesgo de lo desconocido, o el cataclismo como fórmula de renuncia a lo arriesgado.
La expulsión de la Compañía de Jesús truncaba una de las empresas más audaces de la historia americana, de sus sociedades, de sus culturas y de sus creencias.
Ningún jesuita neogranadino, posiblemente, pudo imaginar el largo calvario que le esperaba. De repente habían perdido su nacionalidad, habían sido despojados de todos sus bienes y se iniciaba una aventurainédita. Deprotagonistasde un gran proyecto cultural-social-religioso habían pasado a delincuentes, condenados sin ser escuchados, por el más infame de los delitos: traición al rey de España.
La expulsión de la Compañía de Jesús truncaba una de las empresas más audaces de la historia americana
Mientras surcaban las aguas del Mar Caribe quizá intuyeron las palabras del escritor judío Fritz Hochwälder, quien plantea como tesis los aplazamientos del Reino de Dios en la Tierra, en su controversial pieza teatral Das heilige Experiment158. El fin de la utopía nunca puede ser previsto. El núcleo del escritor vienés gira en torno al establecimiento de la justicia y la paz en la tierra.
La verdad y la paz no son nada si no se encarnan; pero, tan pronto como lo hacen, se ven perseguidas y tienen que refugiarse en el desierto. El hombre aspira sin cesar al reinado de la justicia, pero desde el momento en que éste se perfila en el horizonte, tiene que sacar la espada para defenderlo; entonces la mística, al convertirse en política, se degrada y reniega de si misma159 .
158 Das heilige Experiment. Zurich, 1941. Sur la terre comme au ciel. París 1952.
159 Cfr. CHARLES MOELLER, Literatura siglo XX y Cristianismo. Vol. IV, Madrid 1958, 516.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
El amanecer del 1º de agosto de 1767 produjo una conmoción general cuando la iglesia san Ignacio amaneció cerrada y todas las entradas de la Universidad Javeriana custodiadas por las fuerzas militares. Varios fueron los estamentos de la sociedad santafereña que sufrieron el impacto del derrumbe moral de la Compañía de Jesús. Y así escribe el cronista: «Daba compasión ver el desconcierto de la juventud escolar de la Compañía, que en un momento se vio sin sus maestros y consoladores»160 .
Quizá haya que esperar al siglo XX (que ha conocido las mayores migraciones humanas de la historia) para evaluar la magnitud del exilio de los 2.746 jesuitas americanos desterrados en 1767 entre los que se contaban hombres santos, sabios, eruditos, escritores, profesores universitarios, predicadores, misioneros enraizados en los espacios profundos de América, así como abnegados formadores de juventudes y directores de almas. En verdad constituían un verdadero potencial espiritual, moral e intelectual cualificado en los saberes del mundo hispánico161 .
Y el cronista José Yarza, pinta la llegada de sus colegas neogranadinos a los Estados Pontificios, destino final de la expatriación:
… llegaron con los vestidos destrozados, faltos de fuerza, lánguidos, macilentos, descoloridos, quemados por el sol, tanto que los nativos del país mostraban horror, llenos de enfermedades y dolencias contraídas por la gran diversidad de climas, víveres, cárceles, navegaciones y, cuantos padecimientos se puede imaginar162
Hastael momentosehanidentificadomásde600jesuitasexpulsos que se dieron a conocer por sus escritos de exilio de los que 460 pertenecen a España y 145 a los territorios ultramarinos163, pero no dudamos que estas informaciones podrán en un futuro sufrir modificaciones.
160 JOSÉ YARZA, La expulsión de los jesuitas… III, Op. cit., p. 78.
161 Cfr. MANFRED TIETZ, Los jesuitas españoles expulsos. Su imagen y su contribución al saber sobre el mundo hispánico en la Europa del siglo XVIII, Madrid-Frankfurt am Main, 2001.
162 YARZA, Op. cit., p. 89.
163 GUIDO E. MAZZEO, Los jesuitas españoles del siglo XVIII en el destierro: Revista Hispánica Moderna 34 (1968) 344-355.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad
Mas, a partir del Breve Dominus ac Redemptor (1773)164 del Papa Clemente XIV, se ponía punto final a la biografía de la Orden religiosa fundada por Ignacio de Loyola. Tras este decreto pontificio, cada jesuita se vio obligado a romper con el pasado, iniciar una vida nueva y luchar por subsistir en un mundo que en el mejor de los casos toleraba a unos hombres, que habían servido a la humanidad en todos los continentes conocidos. Esta decisión reducía a cenizas las ilusiones y las obras desarrolladas por los jesuitas en todo el mundo165 .
Sin embargo, la fidelidad de los loyoleos neogranadinos a la tierra y sus hombres, se pondría a prueba, en el trágico momento de su aniquilación, pues serían fieles una vez más al axioma jesuítico «la presencia de ideales difíciles y grandes es madre de la autoridad moral interna»166. Expatriados en Italia sabrían inscribir el nombre de Colombia en los movimientos literarios y científicos167 que precederían al romanticismo. Y entre otros aportes insertarían en el mundo de la ciencia nueva a Felipe Salvador Gilij con su Ensayo de historia americana y al prolífico catedrático de la Javeriana P. Antonio Julián con La Perla de América, Provincia de Santa Marta168 .
SEMBRADOS EN LA COLOMBIANIDAD
Al partir los hijos de Loyola al exilio, atrás dejaban el señorío de la Universidad Javeriana, donde durante casi siglo y medio habían enseñado los valores genuinos de la libertad diseñados por los grandes maes-
164 El texto puede verse en: La expulsión y extinción de los jesuitas según la correspondencia diplomática francesa Tomo III. 1770-1773: Paramillo 17 (1998) 319-384.
165 Cfr. JOSÉ ANTONIO FERRER BENIMELI, Carlos III ylaextinción de los jesuitas: Paramillo 9-10 (1990) 417-436. JOSÉ ANTONIO FERRER BENIMELI, Laexpulsión yextinción de losjesuitas segúnlacorrespondencia diplomática francesa. Tomo III. 1770-1773: Paramillo 17 (1998) 5-386. ISIDORO PINEDO IPARRAGUIRRE, La intervención del Gobierno de Carlos III en el Cónclave de Clemente XIV (1769): Paramillo 9-10 (1990) 437-449. ISIDORO PINEDO IPARRAGUIRRE, El antiguo régimen, el Papado y la CompañíadeJesús(1767-1773): Paramillo 14 (1995)363-569.
166 ELEUTOERIO ELORDUY, El humanismo suareciano: Razón y Fe 183 (1948) 63.
167 MIGUEL BATLLORI, La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos: Españoles, Hispanoamericanos, Filipinos (1767-1814), Madrid 1966. JUAN MANUEL PACHECO, Los jesuitas del Nuevo Reino de Granada expulsados en 1767: Ecclesiástica Xaveriana 3 (1953) 23-78.
168 Cfr. ANTONIO JULIÁN, La Perla de América, Provincia de Santa Marta: reconocida, observada y expuesta en discursos históricos por Don Antonio Julián, Madrid 1787.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
tros jesuitas. En estas luchas entre el espíritu y la racionalidad los jesuitas neogranadinos fueron tomando conciencia de los tres factores principales: la ciencia, la moral filosófica y el Estado de derecho. Y como maestros comenzaron a distinguir las ideas de las creencias, la fe de las expresiones culturales y la historia de la eternidad.
Con toda razón podríamos afirmar con Guillermo Furlong que las doctrinas suarecianas en Colombia, fueron como en el Río de la Plata,
La llave de oro con que nuestros próceres de 1810 noblemente abrieron las puertas a la libertad política y a la soberanía argentina169 .
También resonaban en su memoria las voces de las aulas del solemne edificio de la Academia san Francisco Javier en donde había nacido la «República de las Letras» y con ellas la fecundidad del «humanismo colombiano». Allí aprendieron las juventudes a reivindicar la palabra débil que no es otra cosa que respetar lo que la palabra es: el lugar de la revelación del ser, al mismo tiempo que lugar del ocultamiento, lugar de luz y oscuridad, lugar de encuentro entre los humanos al igual que lugar de engaño mutuo.
Asimismo, cómo arrancar de su mente la serenidad grandiosa de la Iglesia de san Ignacio a la que miraban con ojos de nostalgia pero, a la vez, les reafirmaba su ideal en medio de la más profunda derelicción. En la solemnidad de su geografía y en el esplendor de sus funciones fueron generando la memoria, los símbolos y los lenguajes formales del pueblo bogotano y lo dotaron de aquellos instrumentos que permiten analizar e imaginar, creer y crear, decidir, amar, sufrir y esperar. Cuántas conciencias habían encontrado a Dios en ese templo que en el fondo deseaba instaurar una sociedad que buscaba beber el deber ser como parte vital de una cultura que pugnaba por edificar la arquitectura de una identidad colombiana y mestiza.
169 GUILLERMO FURLONG, Historia social y cultural del Río de la Plata 1536-1810. El trasplante cultural: Ciencia, Buenos Aires 1969, 172.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad
De igual forma transferían a Colombia la mejor red de haciendas, modelos de racionalidad económica y optimización de los beneficios, que en última instancia constituyen auténticos tratados de agronomía y economía agraria, riquezas que lamentablemente no llegarían al Estado sino a los particulares. Sin embargo, las mismas tierras conservaron los secretos de la industria ganadera de la nueva Colombia y sobre todo la herencia del café que con tanto cuidadotraeríadeTrinidad elP. JoséGumilla170 , riqueza exquisita de Colombia.
Pedro Claver patrimonio de la negritud y refugio de esperanza en la literatura, arte, música y folklore de los hombres de ébano
A la hora de la expulsión hacía entrega la Compañía de Jesús a Colombia de una tradición de defensa del negro, a pesar de las contradicciones oficiales, avalada por la acción heroica, silenciosa y anónima de decenas de jesuitas que se entregaron para redimir la raza esclavizada. Allí permanecerían como testimonios vivos el libro de Alonso de Sandoval (De instauranda aethiopum salute) «el único tratado antropológico, etnológico, sociológico y doctrinal sobre el negro en América»171 y la figura de Pedro Claver patrimonio de la negritud y refugio de esperanza en la literatura, arte, música y folklore de los hombres de ébano.
Decepcionante tuvo que ser para los misioneros el derrumbe del macroproyecto de redención y aculturación del indígena llanero y orinoquense que flotaría en sus corazones como recuerdo de unas ruinas de lo que fue una utopía que sofocó el poder real.
Sin embargo, las semillas del gran Proyecto Orinoquía se habían dispersado por todo el mundo occidental gracias al Orinoco ilustrado del P. José Gumilla. Y la biografía de la Provincia de Guayana nunca olvida-
170 Cfr. DANIEL RESTREPO, La Compañía de Jesús en Colombia, Bogotá 1940, 105-106. MANUEL AGUIRRE ELORRIAGA, La Compañía de Jesús en Venezuela, Caracas 1941, 38-41. ARÍSTIDES ROJAS, Estudios históricos. Tomo I, Caracas 1926, 301 y ss. TULIO FEBRES CORDERO, Archivo de historia y variedades, Caracas 1930, 166 y ss.
171 DE SANDOVAL, Un tratado, Op. Cit., p. 38.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
José del Rey Fajardo, S.J.
rá al Rector de la Javeriana Manuel Román, descubridor del Casiquiare en 1744 y el iniciador de las nuevas relaciones con las naciones del sur del Orinoco, así como de la nueva cartografía172; ni a Bernardo Rotella, fundador de Cabruta y pieza clave no sólo en las luchas anticaríbicas sino forjador del nuevo equilibrio interracial en los espacios surorinoquenses173; ni aFranciscodelOlmo174 y Roque Lubián175 genuinos hombres de frontera y sin cuya colaboración los hombres de la Expedición de Límites hubieran tenido que afrontar dificultades insuperables; nialtunjanoAgustíndeVegaaquiensedebela luminosidadesclarecedora del comportamiento social y bélico del Caribe depredador del Orinoco, cuyo libro le merece exclamar a un especialista de la historia de la Guayana: «esta Crónica aparece en labibliografíajesuítica e histórica de la Orinoquía, como un monolito único y ejemplar, pues no tiene algo similar en ninguna de las bibliografías coetáneas»176; en fin, ni a Felipe Salvador Gilij a quien la historia de la lingüística indígena de América del Sur lo reconoce como el fundador del comparatismo en la región del Orinoco177 .
Y, mientras el poder real hispano los arrojaba de toda América, quizá nunca se imaginaron que con ellos desaparecía la memoria histórica de la provincia de Guayana, que se extendía hasta las márgenes del río Amazonas y que el virreinato de Santafé se vería obligado a renunciar a lo que debió haber sido la Amazonía neogranadina, ribereña a lo largo de todo el río grande de América.
Pero toda esta gesta histórica ha inspirado a historiadores como Orestes Popescu, la intuición de que los jesuitas que misionaron en corazón de Suramérica se anticiparon varios siglos «al proyecto moderno de la carretera marginal de la selva, al ubicar puntos de dominio y control
172 Cfr. FAJARDO, Bio-bibliografía, Op. cit. p. 546-550.
173 Ibid., p. 553-555.
174 Ibid., p. 192-194.
175 Ibid., p. 348-350.
176 DANIEL DE BARANDIARAN, La crónicadel Hermano Vega 1730-1750. En AGUSTÍN DE VEGA, Noticia del principio y progresos del establecimiento de las Missiones de gentiles en el Río Orinoco, por la Compañía de Jesús, Caracas 2000, 127.
177 Cfr. SCHIMIDTM, Op. cit. (es idéntica a la nota número 127).
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Los Jesuitas en las Raíces de la Colombianidad socio-económico en Casanare, Maynas, Mojos, Chiquitos y Guaraní como principales polos de desarrollo»178 .
En verdad, algo sagrado se había quebrado en el alma de la americanidad y de la colombianidad. Teresa de la Parra percibió este fenómeno con sensibilidad femenina. Los jesuitas -según ella- se habían convertido en hábiles directores de conciencia y «su influencia imperaba por completo en el reino de las almas» y especialmente en las femeninas. «En ellas inculcaban la idea inseparable de Dios, Patria y Rey. Estos tres conceptos formaban un solo credo. La Patria y el Rey eran sinónimos de la sumisión a España. Arrojados y perseguidos por el Ministro del Rey se disoció la trinidad y cundió en las conciencias la anarquía del cisma». Y concluye esta escritora su análisis con esta sentencia: el Conde de Aranda «no se dio cuenta de la catástrofe sentimental primero y política después que iba a desencadenar en América la salida de los jesuitas»179 .
Para concluir quisiera apelar a la serena prosa ática del historiador Tucídides, severo escrutador del devenir humano, quien pone en boca de Pericles las siguientes palabras:
La tierra entera es el sepulcro de los hombres grandes. Lo que los distingue, en su patria, no son solamente las inscripciones funerarias cinceladas en piedra; sino que, a falta de epitafios, su recuerdo persiste más en la memoria de los pueblos lejanos que en sus propios monumentos.
Pero, nos atrevemos a glosar la traducción de la siguiente manera: los hombres excepcionales son reconocibles porque su conducta interpreta los profundos intereses de sus pueblos y de la humanidad toda, al mismo tiempo que interviene poderosamente en las circunstancias inmediatas. Por ello, no quedan enterrados en sus tumbas, sino sembrados en toda la tierra. Su existencia habita sin señalización en cada uno, como presencia innominada más cercana a su corazón que a sus actos.
178 H. P. PÉREZ ÁNGEL, La hacienda de Caribabare, 58. ORESTE POPESCU, El sistema económico en las Misiones jesuíticas: un vasto experimento de desarrollo indoamericano, Barcelona 1967, 22-24.
179 TERESA DE LA PARRA, Obras completas de Teresa de la Parra, Caracas, 744-745.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 35-81
Antonio J. Calle Restrepo, S.J.
Intentos de Poemas
Antonio J. Calle Restrepo, S.I.*
INTRODUCCIÓN
El P. Antonio José Calle Restrepo, S.J., es un poeta del Espíritu. A través de estas poesías, que él mismo ha querido denominar Intentos, y que han sido recogidas a lo largo de muchos años de paciente construcción, nos ofrece un reflejo de la hondura de su humanidad, en cuyo poso inquieto palpita la trascendencia innombrable de Dios.
León Felipe, poeta y rebelde luchador, hablando del origen de la poesía, en contraposición con el origen de la filosofía, afirma lo siguiente:
Creo que la Filosofía arranca del primer juicio. La Poesía, del primer lamento. No sé cuál fue la palabra primera que dijo el primer filósofo del mundo. La que dijo el primer poeta fue: ¡Ay!
¡Ay!
Este es le verso más antiguo que conocemos. La peregrinación de este ¡Ay! por todas las vicisitudes de la historia, ha sido hasta hoy la Poesía.
* Licenciado en Filosofía y Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente es Asesor Espiritual de los juniores en Bogotá.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 82-95
Intentos de Poemas
Un día este ¡Ay! se organiza y santifica. Entonces nace el salmo. Del salmo nace el templo. Y a la sombra del salmo ha estado viviendo el hombre muchos siglos. (León Felipe, El poeta y el filósofo, 1944).
A la sombra de los salmos ha vivido nuestro querido Toño toda su vida. Allí ha encontrado la posibilidad de expresar su propio lamento. No se trata de una queja sorda y muerta para la esperanza; se trata de un lamento confiado; brota de alguien que se siente creado, amado y salvadoporel Dioshumanodelamisericordia, quenosrevela JesúsdeNazaret. Por eso, esta expresión poética de los dolores humanos, refleja parte de las vicisitudes de esa historia sagrada del primer ¡Ay!, de donde brota la poesía. Un ¡Ay! que siempre tiene detrás, la confiada garantía de su pastor: «Aunque pase por cañadas oscuras, nada temo; tu vara y tu cayado me dan seguridad» (Salmo 23).
Toño ha sido un hombre capaz de transparentar con su existencia la vida de Dios para muchas generaciones de jóvenes jesuitas, para muchas personas que se han beneficiado de su ministerio apostólico y para sus compañeros de caminada. Estas poesías tienen detrás experiencias, nombres, seres humanos de carne y hueso que, como él, han buscado en la vida los brotes germinales del reino de Dios para ofrecerlos al mundo. Hemos querido hacerle un homenaje a una vida silenciosa, que ha retumbado en los corazones de tantos jesuitas, religiosas, religiosos y laicos (as) que hemos tenido la fortuna de recibir el aliento fresco de su vida y, por tanto, de su poesía.
Siguiendo a León Felipe, podríamos añadir como característica del poeta, en contraste con el filósofo, algunas palabra que el mismo Toño no tendría ningún problema en suscribir:
Además, los poetas sabemos muy poco. Somos muy malos estudiantes, nosomosinteligentes, somosholgazanes,nosgusta mucho dormiry creemos que hay un atajo escondido para llegar al saber. (León Felipe, El poeta y el filósofo, 1944)
Así se siente Toño. Por eso, ha decidido tomar el atajo de la poesía para llegar al saber, que no es sólo acumulación de conocimientos, sino sabiduría de la que pedía Salomón y por la que fue agradable a Dios:
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 82-95
Antonio J. Calle Restrepo, S.J.
Al Señor le agradó que Salomón le hiciera tal petición, y le dijo: «Porque me has pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino inteligencia para saber oír y gobernar, voy a hacer lo que me has pedido: yo te concedo sabiduría e inteligencia como nadie las ha tenido antes que tú ni las tendrá después de ti» (1 Re 3, 10-12).
Reflejos de esta sabiduría es lo que podemos encontrar en estos Intentos de Poemas.
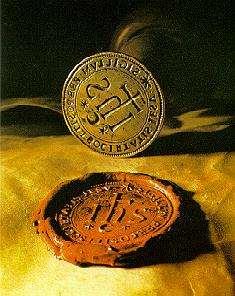
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 82-95
Hermann Rodríguez Osorio, S.J.
ASI SOY YO
Cuando regrese mi amigo de la variable inconstancia de sus rutas, y cansado de su viaje aventurero busque otra vez abrigo en la gruta silenciosa de mi afecto; me encontrará de nuevo, - con la apasible fidelidad de un perro -, en el punto exacto donde emprendió su vuelo, y se marchó sin mirar siquiera de soslayo la infinita tristeza en que me quedo.
Así soy yo: como los perros campesinos fieles al amo, porque él es el amo.
No importa que mi amigo se guarde en su bolsillo egoísta y receloso la palabra. No importa que desvíe sus ojos desconfiados de los ojos que buscó para sembrar en ellos los punzantes secretos que lo amargan.
Cuando mi amigo regrese taciturno, con la experiencia a cuestas, crucificada el alma; me encontrará sentado en el punto exacto donde emprendió su vuelo... y sin ningún recelo, como los perros, le ofreceré mi mano.
Así soy yo. Como los perros campesinos fieles al amo... porque él es el amo.
Antonio J. Calle Restrepo , S.J. Septiembre l978
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 82-95
SIEMPRE CONTIGO
Deseo morir y estar con Cristo (Flp 1, 23)
¡Que ganas rabiosas me invaden de irme contigo! Que ganas constantes de beberme el tiempo y sentir que vivo las horas eternas sin temor de ausencias y siempre a tu abrigo.
Que ganas rabiosas de que mi carrera se termine pronto, que esta vida muera, que vengas, Amigo, me lleves contigo, y me des el gozo de contar a todos que voy a tu tierra.
Que ganas rabiosas me invaden de irme contigo; de dejarlo todo, cortar las amarras que me atan al mundo, y en silencio blando, sepultar el trigo que he ido sembrando y que nunca puedo saber si es fecundo. Que ganas rabiosas de irme contigo.
No sabré nunca si cumplí mi tiempo... Si pude el talento que Tú me confiaste madurarlo lento, sembrarlo de amor...
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 82-95
Antonio J. Calle Restrepo, S.J.
Intentos de Poemas
Pero lo que siento en lo más profundo es que quiero verte, es que quiero amarte, y estar para siempre contigo, Señor.
Antonio J. Calle Restrepo , S.J. Enero 1990
ESTE DOLOR DE PATRIA...
Este pozo de dolor que se derrama con cada hijo de la Patria que se marcha... Esta tristeza larga que fluye como el río de piel serena y de corriente amarga... Este suplicio que crece repentino ante la incertidumbre del próximo caído; es la angustia prolongada en lágrimas de un pueblo que se seca de hijos porque su juventud ilusionada hacia la guerra fratricida marcha.
Este es el parto angustioso de esta Patria que se merece un sueño mejor en su esperanza, porque hay en ella tanto vino de alegría, tanto valor...tanta bondad...y tanta alma!!!
Y sin embargo la Patria se desangra con cada hijo enceguecido que se marcha.
Por eso se empoza de dolor la Patria pues a la vida que brota... se la mata.
Antonio J. Calle Restrepo , S.J. San Pablo, mayo de 1996
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 82-95
MUCHAS GRACIAS SOLEDAD
Buenos días, soledad. Estrenas hoy tus capullos con madrugada de rosas... Y antes de que el sol empole de ilusión todas las cosas, me has abierto, entre las hojas polvorientas de tu historia, tu lección elemental.
Hoy no temo tu presencia ni tu espectro que se acerca con su paso de chacal. Soy todo tuyo. No temas. Corta de mí lo que quieras con tu guadaña letal.
Poco tengo ya en la vida para darte, soledad: te has robado mis amores, mis doradas ilusiones... ¿Qué más te puedes llevar?
Quiero decirte al oído que has sido amarga conmigo cuando cortas, sin piedad, el capullo más sencillo que brota en mi pejugal.
Y no obstante, agradecido, te saludo hoy, soledad.
¿Y sabes por qué no me inquieta tu silueta macilenta ni tu voz sentimental? Porque hoy me dijiste - tierna-,
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 82-95
Antonio J. Calle Restrepo, S.J.
Intentos de Poemas
que casi nadie te entiende, que casi nadie comprende tu presencia sapiencial.
¡Que esa ilusión tan buscada y por tan pocos hallada, se hace contigo verdad, pues tú deshaces prisiones y aleccionas corazones... porque eres... la libertad!
Y en la amargura infinita que crucifica mi pecho, he aprendido, soledad, que al llegar tú de puntillas a robarme mis ensueños... me colmas de libertad.
Muchas gracias, soledad... que lo que quiero es ser libre. Y este ensueño al que me apego con un cariño tan ciego.. impide mi libertad. Buenos días! Muchas gracias... soledad...
Antonio J. Calle Restrepo , S.J. Octubre de 1979
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 82-95
DOLOR DE LEJANIA
¡Cuando se pierde la frescura de la confidencia ya todo está perdido!
La distancia se abre como un inmenso silo, y la palabra que tenía sabores de inocencia, se amarra a la garganta como un carbón prendido.
¡Qué pena tan amarga perder la confidencia! Sentir que la alegría se fué con sus cotizas por quién sabe qué caminos, y que lo que ayer, como si fuera un rito, unía una presencia; es ya vacío frio, es sequedad sin día y es una noche eterna sin cantos en el río.
¡Qué amarga es la distancia de quienes se quisieron sin velos en el alma y hoy al encontrarse se esquivan y se callan como si nunca antes se hubieran conocido!
¡Qué triste es la mirada de quienes se dijeron todo sin palabras, y hoy sienten que resbalan sus ojos ausentes sobre otras presencias nebulosas que están también presentes..., sin arriesgarse a contemplar de frente las rosas tan queridas de una cara!
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 82-95
Antonio J. Calle Restrepo, S.J.
Intentos de Poemas
Lo más glacial del mundo es sentir que el olvido ya no tiene mirada para quien se ha querido.
¡Cuando se pierde la frescura de la confidencia ya todo está perdido!
Antonio J. Calle Restrepo , S.J. Septiembre 1990
CUANDO TU NO ESTAS
Cuando Tú no estás es todo tan vacío que en medio del ruido oigo tu silencio.
Se escucha en las calles la voz de la gente -borrasca de río en mi pensamiento-, y se ahonda dentro la cascada triste de mi sentimiento.
Me estrechan las manos, abrazan mi cuerpo… y es todo tan vano y es todo tan yerto, que aunque el mundo entero me diera un abrazo; si no siento el Tuyo preñado de afecto, sólo palpo el hielo que en las cosas siento.
Entre muchas voces percibo tu acento y desde muy lejos distingo tu risa. Y cuando, entre muchas, no golpea el viento tu risa, tu voz o tu aliento, se va deslizando tu ausencia en mi cuerpo.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 82-95
Antonio J. Calle Restrepo, S.J.
...!Y cuando tú llegas es todo distinto! La vida sonrie en mi sementera y está el aire tibio como en primavera! El mudo recinto, tan frío en tu ausencia, se aviva por dentro con aires de fiesta!
¡Las manos del mundo saben a otras manos, y la tierra entera me sabe a otra tierra! Tu sola presencia convierte al lejano y al que está muy cerca en mi propio hermano.
¡No te vayas lejos! ¡No te vayas mucho!
¡Mira cómo me transforma tu alegre presencia: que si estás muy lejos el mundo está mudo, y todo es distinto si tú estás muy cerca!
Antonio J. Calle Restrepo , S.J. Noviembre 1979
¡NO LO DESPIERTES POR NADA!
¡Silencio! Deja que repose tranquilo ahora que sus torturas han cesado!
Fueron largas y agitadas sus luchas y es perfectamente natural que esté cansado...
¡No lo despiertes! Ha reposado muy poco todavía y bien sabes cuán frágil es su sueño atormentado.
Despertarlo sería simplemente asesinarlo pues no ha recobrado fuerzas para seguir amando.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 82-95
Intentos de Poemas
¡Silencio! !No lo despiertes por nada!
¿No ves que sus heridas aún no se han cerrado?
¿No ves que está dormido y el sueño va a curarlo?
¡Deja que duerma en paz un tiempo largo!
¡No lo despiertes por nada!... ¡Es un corazón... y sus heridas recientes aún están sangrando!
Antonio J. Calle Restrepo , S.J. Mayo 1992
OFERTORIO DEL DOLOR
Voy a celebrar mi misa solitaria...
Será un grito en el dolor... y una plegaria.
El Pueblo será la angustia que me está devorando el pecho, y el ofertorio mayor, el fracaso silencioso que me carcome por dentro. Hoy llevo a mi misa diaria mucho Pueblo -mucha angustia-, y mucha sangre para mezclar con el agua.
Voy a comenzar mi misa solitaria...
Y verá Nuestro Señor en el cáliz, su dolor que hoy resucita en mi alma.
Antonio J. Calle Restrepo , S.J. París, agosto de 1979
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 82-95
SEÑOR, EN MI DOLOR... PRESENTE
Pódame Señor... Soy árbol tuyo... Recorta las ramas que me sobran... las que me impiden mirar al infinito.
Destrózame, Señor... No tengas miedo... que aunque es hondo el vacío en que me quedo lo sufriré sin quejas... Sin lanzar en mi dolor un solo grito. Destrózame, Señor, no tengas miedo.
Tú has podado mi árbol muchas veces... Me arrancaste mis ramas más queridas, y me has hecho beber las turbias heces del fruto amargo que vierten mis heridas...
...Y no obstante, Señor, aquí me tienes... No has cortado suficiente todavía. Nuevas ramas recubren hoy mis sienes y es preciso podarlas, Señor, con mano fría. Yo sé que al fin el árbol macilento, reseco y mústio de mi frágil vida, -podado por tu mano jardinera-, verá crecer entre sus tallos nuevos tu propia vida entre la vida mía.
Antonio J. Calle Restrepo , S.J. Enero 1961
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 82-95
Antonio J. Calle Restrepo, S.J.
MI OFICIO
Yo no tengo más oficio que remendar corazones. Cerrar la sangrienta herida que está manando dolor, aunque la mía, entre tanto, mientras curo las ajenas, se vaya abriendo a jirones como el botón de la flor.
Apuntes Ignacianos 42 (septiembre-diciembre 2004) 82-95 Intentos

Antonio J. Calle Restrepo , S.J.
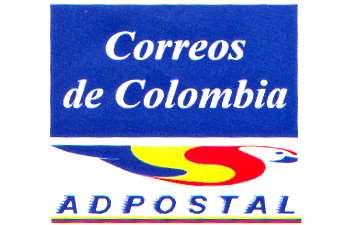
Llegamos a todo el mundo
CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS
VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO SERVICIO DE CORREO NORMAL CORREO INTERNACIONAL CORREO PROMOCIONAL CORREO CERTIFICADO RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS ENCOMIENDAS FILATELIA FAX
LE ATENDEMOS EN LOS TELEFONOS
243 88 51 - 341 03 04 - 341 55 34
LLAME GRATIS A NUESTRAS NUEVAS LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 018000-915525 - 018000-915503 FAX 283 33 45
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.adpostal.gov.co