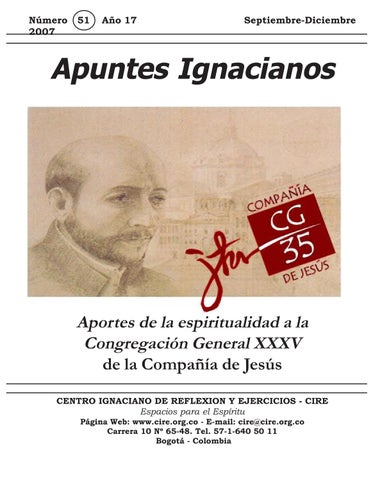APUNTES IGNACIANOS
DirectorCarátula
José de Jesús Prieto, S.J.
Consejo Editorial
ISSN 0124-1044
M.Jansen, Deutschland
Diagramación y Luis Raúl Cruz, S.J. composición láser
Clara Delpín, S.A.
Ana Mercedes Saavedra Arias
Fernando Londoño, S.J. Secretaria del CIRE
Javier Osuna, S.J.
Darío Restrepo, S.J.
Hermann Rodríguez, S.J.
Roberto Triviño, S.J.
Juan C. Villegas, S.J.
Tarifa Postal Reducida:
Número 2007-123
Impresión:
Editorial Kimpres Ltda. Vence 31 de Dic./2007
Tel. (1) 260 16 80 Servicios Postales S.A.
Redacción, publicidad, suscripciones CIRE - Carrera 10 N° 65-48
Tels. 57-1-640 50 11 / 57-1-640 01 33 / Fax: 57-1-640 85 93 Página Web: www.cire.org.co
Correo electrónico: cire@cire.org.co Bogotá, D.C. - Colombia (S.A.)
Suscripción Anual 2008
Colombia: Exterior:
$ 55.000
Número individual: $ 20.000
Cheques: Comunidad Pedro FabroCompañía de Jesús
$ 70 (US)
Cheques: Juan Villegas
Apuntes Ignacianos
Número 51 Año 17
Septiembre-Diciembre 2007
Aportes de la espiritualidad a la Congregación
General XXXV
de la Compañía de Jesús
CENTRO IGNACIANO DE REFLEXION Y EJERCICIOS - CIRE
Espacios para el Espíritu
Carrera 10 Nº 65-48. Tel. 640 50 11
Bogotá - Colombia
Nuestros Números en el 2008
Enero-Abril
VII Simposio de Ejercicios Espirituales «Encarnación,nacimientoyvidaoculta: contemplaralDiosquesehacehistoria»
Mayo-Agosto
LaVConferenciaGeneraldelEpiscopado LatinoamericanoydelCaribeenAparecida,Brasil
Septiembre-Diciembre
CongregaciónGeneralXXXV: Peregrinandomásadelanteeneldivinoservicio
Aportes de la espiritualidad a la Congregación General XXXV de la Compañía de Jesús
Presentación ................................................................ 1
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método ...................................................... 4
John O'Malley, S.J.
¿Quid agendum? La búsqueda continua de la voluntad de Dios ..................................................
Jaime Emilio González Magaña, S.J.
Una nueva pastoral vocacional ......................................
Jesús Andrés Vela, S.J.
39
60
Pertinentes de ideas ................................................ 87
Francisco J. de Roux Rengifo, S.J.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007)
Aportes para la CG 35 en los temas de la ecología, el medio ambiente y la sostenibilidad .......................... 101 José Alejandro Aguilar Posada, S.J.
Diccionario de Espiritualidad Ignaciana .......................
Colección Apuntes Ignacianos .....................................
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007)
Presentación
Presentación
ElP. General de la Compañía de Jesús, Peter Hans Kolvenbach, a través de carta dirigida a todos los jesuitas, ha convocado oficialmente a la Congregación General XXXV, que se abrirá el próximo 5 de enero de 2008 en la Curia de Roma, con la doble finalidad de elegir un nuevo Prepósito General y tratar otros asuntos importantes «…para más servicio de Dios nuestro Señor», como aparece en las Constituciones (680).
Una breve alusión que responda a qué es una Congregación General de la Compañía de Jesús, puede ayudar a contextualizar este número de nuestra revista, que ha querido vincularse con su reflexión a esta fase de preparación para la Congregación XXXV.
La Congregación General es el órgano supremo de gobierno de la Compañía de Jesús y no se convoca, como el resto de órdenes religiosas, periódicamente, sino a la muerte del Prepósito (Superior) General opara tratar asuntos que por su especial importancia lo requieren para la vida y Misión de la Compañía. Cabe recordar que el cargo de General es vitalicio y sólo se elige nuevo General en caso de fallecimiento, por enfermedad grave o si él mismo considera en conciencia que debe renunciar. El primer caso de renuncia fue el del P. Pedro Arrupe, quien el 3 de septiembre de 1983, imposibilitado para ejercer su cargo por grave enfermedad, presentó renuncia a la Congregación y ésta la aceptó. Su vigésimo noveno sucesor, el P. Kolvenbach, elegido el 13 de septiembre de 1983 por la Congregación 33, lleva 22 años como General y el próximo año cumplirá 80 años.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 1-3
Presentación
Participan en la Congregación: el P. General, los Consejeros Generales y Asistentes Regionales, los Provinciales, todos ellos en virtud de su oficio. Además, concurren uno o más representantes, según el número de sus miembros, de cada una de las 86 Provincias de la Compañía. Aproximadamente, unos 250 jesuitas acuden a ella. Su poder es legislativo, esto es, promulgar leyes para toda la Compañía, cambiarlas e interpretarlas correctamente. Las decisiones tomadas reciben el nombre de decretos, son de valor universal y perpetuo, y solamente pueden ser cambiados por otra Congregación.
Con todo, el referente de las Congregaciones Generales ha sido la Espiritualidad ignaciana. Todas ellas han querido hacer suya la gracia de la novedad de Dios en las diferentes circunstancias y culturas. La Espiritualidad, fuente de inspiración paradigmática del presente y del futuro, ha suscitado grandes temas de reflexión que las enriquecen, ponen al día su espíritu y, a la vez, dan fecundidad al carácter apostólico de la Compañía.
Participan en este número de nuestra revista, John O. Malley, S.J. con un importante ensayo sobre «nuestro carisma» desde su inspiración primigenia, el despliegue en la historia, sus límites y su fuerza, tomado de Cuadernos de Espiritualidad de Chile, N° 165 (septiembre-octubre 2007). El interés fundamental está en presentar cinco aspectos, de un único carisma, a los que él llama las cinco «misiones» de la Compañía, con las siguientes categorías interpretativas y complementarias: la misión pastoral-espiritual, la misión eclesiástica, la misión social, la misión cultural, y la misión cívica.
Jaime Emilio González Magaña, S.J. en el marco de la identidad jesuítica que apunta a la Misión, reflexiona sobre la centralidad de Dios en nuestra vocación, y la naturaleza corporativa y apostólica de la Orden. Para lo primero acude a grandes momentos de la vida de Ignacio en los que es Cristo quien orienta sus decisiones. La pregunta: ¿Qué hacer?, fue la que ayudó a articular la identidad del primer grupo apostólico, y continúa vigente para el actual grupo de jesuitas congregados.
La mirada a nuestro carisma, a nuestra identidad y modo de proceder, han de sostener la búsqueda de nuevas y auténticas vocaciones. El tema vocacional ha sido tomado de los Cursos de Iglesia y Vocación –
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 1-3
Presentación
CIV, número 256 (julio-agosto 2007). Su autor el P. Jesús Andrés Vela, S.J., aporta unas notas para pensar una nueva pastoral vocacional desde una misión compartida, y en el marco del nuevo «ecosistema» socioeclesial al que ha de ir adaptándose la vida consagrada.
Ante la pregunta: ¿Cómo puede la Compañía integrar mejor el tema de la globalización a sus ministerios y modo de proceder?, hay una respuesta concreta que el P. Francisco de Roux, S.J. ofrece a partir del proceso de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Un documento de trabajo en el que muestra cómo una comunidad regional haciendo valer sus derechos humanos, busca articularse con otros pueblos del mundo en la esperanza de construir una globalización diferente, alternativa.
Otro tema que concierne a la Misión es el relativo al tema ecológico. El P. José Alejandro Aguilar, S.J. se refiere a los desafíos que la dimensión ecológica propone a nuestra vida, desde una visión integral de la organización apostólica.
Finalmente, introducimos una presentación del Diccionario de Espiritualidad Ignaciana con motivo de su reciente publicación.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 1-3
John W. O'Malley, S.I.
Cinco misiones del carisma jesuita.
Contenido y método
John O´Malley S.I.*
INTRODUCCIÓN
Estamos en los preparativos de la Congregación General 35. Si las cuatro congregaciones anteriores, desde la treinta y uno hasta la treinta y cuatro, nos sirven de referencia, la preparación de ésta traerá consigo un debate sobre nuestro carisma: su carácter, sus límites, su fuerza. La Congregación misma tendrá presente este tema en todo momento, porque se observará que todas las decisiones que tome serán expresiones de ese algo elusivo que nos hace ser jesuitas, y que nosotros expresamos como «nuestro carisma». Pienso que reconocemos el carisma cuando lo vemos en funcionamiento, pero también creo que es difícil poner la realidad en palabras y, en consecuencia, difícil definirlo de manera prolija.
Ofrezco este ensayo como un intento de organizar desde una perspectiva histórica algunos aspectos de nuestro carisma. También pretendo hacer algo un poco más ambicioso, es decir, ofrecer algunas reflexiones sobre el método. ¿Cómo llegamos a obtener nuestro carisma? ¿Dónde y cuándo se expresa? ¿De qué recursos disponemos para verificar que
* Profesor emérito de Weston Jesuit School of Theology (Cambridge, MA, EEUU). Este artículo fue publicado originalmente en Studies in the Spirituality of the Jesuits 38/4 (Winter 2006). La traducción del Inglés fue hecha por Consuelo Fuenzalida.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
estamos más o menos en la senda correcta? Son preguntas contundentes y que no voy a responder en forma comprehensiva ni profunda. Espero, sin embargo, entregar unas pocas reflexiones acerca del contenido del carisma y los métodos para alcanzarlo que podrían suscitar nuevas reflexiones en otros. En esta empresa introduciré una «fuente» para ayudar a la Compañía en su tarea, una fuente que, creo yo, hasta este momento no hemos utilizado en forma deliberada y auto-consciente; me refiero a la historia social de la orden.
En su decreto sobre la vida religiosa, Perfectae caritatis, el Concilio Vaticano Segundo recordó a las órdenes y congregaciones que era necesario que fueran fieles a «la inspiración primitiva» de sus instituciones y al «espíritu y objetivos» de sus fundadores1. El recordatorio fue un mensaje permanente que, creo, la Compañía de Jesús consistentemente ha intentado tomar en cuenta y que lo ha practicado de un modo nuevo y más intenso después del Concilio con la CG 31. Los jesuitas comprenden, por supuesto, que el núcleo de su «inspiración primitiva» se encuentra en la bula papal Exposcit debitum de 1550, la cual es una versión modificada de Regimini militantis ecclesiae (1540), la bula del Papa Pablo II que crea a la Compañía como una orden religiosa dentro de la Iglesia Católica.
Regimini era, a su vez, una versión levemente modificada de un documento elaborado en la primavera de 1539 por los diez compañeros originales de París, liderados informalmente por San Ignacio, para indicarle a la curia papal qué esperaban de su nueva organización. Ese documento, conocido como los «Cinco Capítulos», bien podría llamarse «los cinco (largos) párrafos» porque probablemente no alcanza a llenar cinco páginas2. La bula en la versión expandida Exposcit debitum, aprobada por el Papa Julio III el 21 de julio de 1550, permanece hasta hoy como la licencia que autoriza a los jesuitas a actuar dentro de la Iglesia Católica. Esta es la carta de la Compañía y nunca ha sido sustituida. Como carta especifica, entre otras cosas, los objetivos para los cuales se fundó la orden y los medios que empleará para cumplirlos.
1 Perfectae caritatis, en The Documents of Vatican II, ed. Walter M. Abbott, S.J. (New York; Guild Press, American Press and Association Press, 1966), 468, no. 2b.
2 Cfr. La Fórmula del Instituto: Notas para un Comentario de Antonio M. de Aldama.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
La Compañía es libre de hacer cualquier variación en sus Constituciones y «modos de proceder» que considere apropiado si estos cambios no contradicen ninguna de las disposiciones principales de la bula. Si no es así, debemos, aun hoy, solicitar a la Santa Sede un permiso explícito para hacer el cambio. Conocida oficialmente en la Compañía como la Fórmula del Instituto, la bula no podía ser más sacrosanta. Equivale a «la Regla» en otras órdenes religiosas. En cuanto a los documentos oficiales, esta fórmula es el primer lugar donde hay que buscar para descubrir lo que es la Compañía. Es ahí donde hay que buscar para descubrir la «inspiración primitiva» o el «carisma» de la Compañía.
A pesar de lo importante que es la Fórmula, difícilmente abarca todos los elementos que para los jesuitas constituyen su «carisma». Si bien los Ejercicios pertenecen a la Iglesia en general, tengo la idea de que la mayor parte de los jesuitas se inclinaría a considerarlos casi tan propios de su identidad como la Fórmula. Hay además otros documentos. Las Constituciones forman parte de este conjunto, así como también algunas de las cartas más importantes de San Ignacio. Así, el número de fuentes o pozos del carisma comienzan a expandirse, tal vez incluso a desperdigarse. Esto implica que, mientras en un nivel resulta relativamente fácil describir «la inspiración primitiva» de la Compañía, en otros niveles es más difícil.
Quisiera ampliar este tema un poco más agregando la otra «fuente» que mencioné antes. Esa fuente, a diferencia de las que nombré recientemente, no es un documento. Es la historia social de la orden, especialmente en sus primeros años. Es la historia de lo que los jesuitas hicieron más que de lo que articularon en sus documentos formales. Pienso que esta fuente, que convive con los documentos oficiales, amplía el alcance de éstos y que puede ayudarnos a reconciliar importantes facetas de nuestra historia con nuestra «inspiración primitiva» y observar con nuevos ojos cuán «auténticas» eran algunas de estas facetas. Creo que pueden ayudarnos a justificar – para nosotros mismos y para los demás –algunas de las tareas en que estamos ocupados hoy. Y, más fundamental aún, nos puede dar una visión más extensa de nuestro carisma.
Es una nueva propuesta. En la Iglesia y en la Sociedad, «volver a las fuentes» se ha entendido como volver a los documentos oficiales o semi-oficiales. Sin duda tales documentos son el fundamento. Pero éstos
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
no pueden expresar la realidad completa e incluso podrían truncarla. Me gustaría ilustrar esta propuesta examinando una porción pequeña pero muy importante de la Fórmula, las líneas iniciales. En ellas se establecen los propósitos de la Compañía, así como también los ministerios por virtud de los cuales la Compañía va a cumplir estos propósitos. Más adelante analizaré estas líneas en su evolución desde los «Cinco Capítulos» originales, pasando por Regimini a su forma definitiva en Exposcit debitum, y luego me extenderé más allá de ese punto.
En los años fundacionales de la Compañía – digamos, hasta la muerte de Ignacio en 1556 – es posible aislar cinco aspectos que identifican a la Compañía. Llamaré a estos aspectos las cinco «misiones» de ésta. Estas son la misión pastoral-espiritual, la misión eclesiástica, la misión social, la misión cultural, y la misión cívica. Las tres primeras aparecen en forma explícita en la Fórmula, las dos últimas no. Estas dos últimas tampoco están claramente articuladas en ningún otro documento fundacional de la Compañía. Para encontrarlas debemos utilizar otro recurso.
LA RELACIÓN DE LA COMPAÑÍA CON SU HISTORIA
Estamos en el momento propicio para este recurso. Desde fines del siglo diecinueve, la Compañía ha estado realizando una investigación histórica sobre sus primeros años a una escala que no se había dado antes, y ahora estamos recibiendo sus frutos con una abundancia que hace cincuenta años no podíamos esperar. Nunca ha habido tantos estudiosos de tan distintas disciplinas y de orígenes culturales tan diversos dedicados a investigar sobre la historia de la Compañía como en este momento. Salen de las prensas libros y artículos en todo el mundo, pero especialmente en Francia, Italia y Norteamérica. La investigación es de alta calidad3 .
Aunque muchos de estos estudiosos no son jesuitas, las bases de sus trabajos estaban sólidamente sentadas dentro de la Compañía. Fue, sin embargo, Juan Alfonso de Polanco quien comenzó a construir el edificio. Cuando Polanco llegó a ser secretario de Ignacio en 1547, inició un cuidadoso archivo con la correspondencia entrante y saliente del supe-
3 Cfr. Jesuit History: a New Hot Topic, America (9 de mayo de, 2005) de John W. O’Malley, S.J. Un tratamiento más extenso del mismo autor se encuentra en «The
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
Desde el comienzo los jesuitas mostraron una preocupación muy moderna
para promover dentro de la Compañía el estudio y la presentación de su
historia
rior general. Después que Ignacio murió, Polanco continuó como secretario de los dos generales que lo sucedieron y actuó con la misma diligencia en la conservación de su correspondencia. Ambos fueron un ejemplo y estímulo en la preocupación por llevar un registro preciso que caracterizaría a la orden.
Hacia fines del siglo diecinueve, un grupo de jesuitas españoles bajo la conducción de José María Vélez emprendieron la publicación de la correspondencia completa de Ignacio y algunos documentos relacionados. El primer fascículo salió de la prensa en Madrid el año 1894. Este fue el modesto comienzo del Monumenta Historica Societatis Iesu (MHSI), una serie que finalmente alcanzó a tener casi 130 volúmenes que incluían toda la documentación relacionada con las Constituciones y los Ejercicios, toda la correspondencia de los primeros compañeros, y muchos otros documentos de los primeros años de la Compañía. En esa misma época también se estaban publicando otros documentos importantes, tales como la edición de ocho volúmenes de la correspondencia de Pedro Canisio, la publicación de setenta y tres volúmenes de documentos jesuitas de Nueva Francia de Reuben Gold Thwaites, las famosas Relaciones, y la bibliografía de escritores jesuitas compiladas por Carlos Sommervogel y otros. La visión de Polanco al llevar los registros con tanta prolijidad tuvo así un alcance que nunca pudo haber imaginado. Como resultado de esto, la Compañía de Jesús dispone de una documentación sobre los años fundacionales que sólo en cantidad excede vastamente la de todas las demás órdenes religiosas sumadas.
Desde el comienzo los jesuitas mostraron una preocupación muy moderna para promover dentro de la Compañía el estudio y la presentación de su historia, lo cual también sería una característica de los jesui-
Historiography of the Society of Jesus: Where Does It Stand Today?», en The Jesuits: Cultures, Sciences, and the Arts, 1540-1773, ed. John W. O’Malley et al. (Toronto: University Press, 1999), 3-37.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
tas que han persistido a través de los siglos. Inmediatamente que Polanco asumió su tarea de secretario de Ignacio, por ejemplo, le solicitó a Diego Laínez que hiciera un relato del nacimiento de la Compañía. Como bien se conoce, él y Jerónimo Nadal persuadieron a Ignacio para que dejara como legado su historia a la Compañía, lo que Ignacio finalmente hizo dictándole su vida a Luis Gonçalves de Câmara. Cuando Francisco de Borja fue nombrado general, le encomendó a Pedro de Ribadeneira que escribiera una biografía de Ignacio, estableciendo una tradición de «vidas» de jesuitas destacados de la Compañía.
En 1598, Claudio Acquaviva, el quinto General, le escribió a todos los provinciales para solicitarles que tomaran medidas para que escribieran las historias de todas las provincias. Dos siglos y medio más tarde, en 1829, apenas una década después de que se restaurara la Compañía, la Vigésimo Primera Congregación General decretó que, tal como se había hecho anteriormente, se continuara recolectando y compilando los documentos pertenecientes a la historia de la Compañía4. La VigésimoCuarta Congregación General de 1892 recomendó al general recientemente elegido, Luis Martín, que se continuara escribiendo la historia de la Compañía, «un deseo muy querido por todos los jesuitas de la orden»5 Debemos inferir que Martín actuó vigorosamente, pues al poco tiempo, los historiadores jesuitas, algunos con formación en métodos de investigación crítica modernos, comenzaron a escarbar en archivos locales y a escribir historias de sus respectivas provincias o lugares de servicio. Este impulso hizo que se publicaran casi cincuenta volúmenes en tres décadas y otros continúan apareciendo hasta hoy día.
Con excepción de las historias escritas más recientemente, las historias publicadas muestran rasgos apologéticos y hagiográficos, si bien son narraciones sobrias y confiables, a menudo indispensables para el investigador. Al suscribirse a la nueva fe en la objetividad histórica promulgada especialmente por los grandes maestros alemanes del siglo diecinueve, y al adoptar los métodos que garantizaban esta objetividad,
4 Cfr. For Matters of Greater Moment: the First Thirty Jesuit General Congregations: A Brief History and a Translation of the Decrees, Ed. John W. Padberg et al. (St. Louis: The Institute of Jesuit Sources, 1994), 442 (decreto 21).
5 Ibid., p. 487 / d. 21.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
estas historias produjeron un quiebre con las tradiciones retóricas del Renacimiento que hasta ese punto habían caracterizado las historias y biografías escritas por jesuitas y buscaban fundamentalmente hacer un relato bueno y edificante.
Estas historias, conforme al modelo de historia institucional del siglo diecinueve, se abstenían casi completamente de hablar de devoción oespiritualidad. Sin embargo, los jesuitas fueron de los primeros católicos que aplicaron los nuevos métodos críticos en ese campo, un hecho completamente vigente en la década de 1920. Especial mención merece el jesuita francés Joseph de Guibert, no sólo por su historia pionera de la espiritualidad jesuita sino también por fundar un periódico erudito específicamente dedicado a la espiritualidad, y en particular, por ser uno de los fundadores en 1937 del magnífico Dictionnaire de spiritualité que fue finalmente terminado hace casi diez años.
Lo que tenemos que tener presente, en otras palabras, es que nuestro carisma fue algo que surgió y evolucionó
Lo que necesitamos, creo yo, es hacer un uso efectivo de este rico conjunto de documentos de investigación al reflexionar sobre nuestro carisma. Para realizarlo, debemos superar la tendencia a enfocarnos exclusivamente en la documentación oficial y, en cierta medida, exclusivamente en la primera generación. Sin lugar a dudas, los documentos oficiales serán las directrices sólidas y básicas en nuestro caminar, sancionados por la más alta autoridad de la Iglesia y la Compañía. Son, además, más fáciles de utilizar, en comparación con lo dispersa que es la historia social de la orden. Con todo, es necesario incorporar en alguna medida esa historia en nuestra reflexión sobre la forma en que llegamos a ser lo que somos, de lo contrario no sólo estrecharemos innecesariamente nuestros horizontes, sino que incluso los distorsionaremos.
Lo que tenemos que tener presente, en otras palabras, es que nuestro carisma fue algo que surgió y evolucionó. No fue grabado en piedra en los «Cinco Capítulos», tampoco en la Fórmula de 1550. Los «Cinco Capítulos» efectivamente establecieron los lineamientos básicos que no han cambiado. Estos fueron ampliados y detallados en Regimini, primero,
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
y luego, aún más, en Exposcit debitum, como les mostraré. Sin embargo, las misiones de la Compañía, es decir, las funciones de la Compañía en el mundo y la Iglesia, se extienden significativamente más allá que las palabras de aquellos documentos.
Llamo la atención, por lo tanto, sobre dos adverbios utilizados en la descripción del propósito adoptado en la Fórmula – «principalmente» (potissimum) y «especialmente» (praecipue). Aparecen en los «Cinco Capítulos» y se repiten en las dos bulas. Son calificativos y, en consecuencia, dejan la puerta levemente abierta. Veo en esto un anticipo de lo que creo que caracteriza nuestro carisma y estilo, que es consistente con lo expresado en las Constituciones. Son pocas las cláusulas de este notable documento que no van acompañadas de calificativos. Es un documento que contiene muchas cláusulas de evasión. Lo mismo puede decirse de las orientaciones que Ignacio hace a los diferentes jesuitas en su correspondencia.
Así se inculcó desde el principio la flexibilidad y ajuste a las circunstancias. Estos principios estaban explícitos en el texto de los Ejercicios en cuanto al modo en que las personas debían ser guiadas en éstos. Ciertamente que los jesuitas no eran el único grupo del siglo dieciséis que postulaba y practicaba la flexibilidad en sus labores. Efectivamente, la flexibilidad era una cualidad elogiada por la tradición humanista en las autoridades. No cabe duda, sin embargo, de que estaba notable y sorprendentemente explícita en el ethos jesuita, aunque a veces en tensión con tendencias opuestas. Este es un aspecto del carisma que sugiere la posibilidad de algo genuino que está más allá de la letra de los documentos fundacionales.
CINCO CAPÍTULOS, CINCO MISIONES
A pesar de esto, debemos comenzar con los documentos. Aquí mostraré las secciones pertinentes de la Fórmula, señalando con negrita los cambios introducidos en 1540 y en 1550 en los «Cinco Capítulos».
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
«Los Cinco Capítulos» (1539)
«Quien quiera servir como un soldado de Dios bajo la bandera de la cruz en nuestra Compañía, la cual deseamos se distinga con el nombre de Jesús, y servir sólo al Señor y a su vicario en la tierra, deberá, después de hacer un voto solemne de perpetua castidad, tener siempre presente lo siguiente:
"El es un miembro de una Compañía fundada principalmente para este propósito": luchar especialmente para el progreso de las almas en la vida y doctrina cristianas y para la propagación de la fe
-mediante el ministerio de la palabra -mediante Ejercicios Espirituales, -mediante obras de caridad, y expresamente, -mediante la educación en la doctrina cristiana de niños y personas analfabetas».
La «Fórmula del Instituto» (1540), en Regimini militantis Ecclesiae
«Quien quiera servir como un soldado de Dios bajo la bandera de la cruz en nuestra Compañía, la cual deseamos se distinga con el nombre de Jesús, y servir sólo al Señor y al pontífice de Roma, su vicario en la tierra, deberá, después de hacer un voto solemne de perpetua castidad, tener siempre presente lo siguiente»:
«El es un miembro de una Compañía fundada principalmente para este propósito»: luchar especialmente para el progreso de las almas en la vida y doctrina cristianas y para la defensa y propagación de la fe
-mediante la predicación pública y el ministerio de la palabra de Dios, -mediante Ejercicios Espirituales, -mediante obras de caridad, y específicamente -mediante la educación en la doctrina cristiana de niños y personas analfabetas, - y, en particular, mediante la consolación espiritual de los creyentes en Cristo ayudando a sus confesiones».
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
La «Fórmula del Instituto» (1550), en Exposcit debitum
«Quien quiera servir como un soldado de Dios bajo la bandera de la cruz en nuestra Compañía, la cual deseamos se distinga con el nombre de Jesús, y servir sólo al Señor y a la Iglesia, su esposa, bajo el pontífice de Roma, el vicario de Cristo en la tierra, deberá, después de hacer un voto solemne de perpetua castidad, pobreza, y obediencia, tener siempre presente lo siguiente»:
«El es un miembro de una Compañía fundada principalmente para este propósito»: luchar especialmente para la defensa y propagación de la fe, y para el progreso de las almas en la vida y doctrina cristianas, -mediante la predicación pública, lecciones y cualquier otro tipo de ministerios de la palabra de Dios, y además -mediante Ejercicios Espirituales, y -mediante la educación en la doctrina cristiana de niños y personas analfabetas, -y, en particular, mediante la consolación espiritual de los creyentes en Cristo oyendo sus confesiones y - mediante la administración de otros sacramentos»
«Adicionalmente a lo que ya se ha dicho, esta compañía debe mostrarse igualmente útil
- para reconciliar a quienes están enemistados - para asistir y servir devotamente a quienes están en prisión oen hospitales, y de verdad, - para realizar cualquiera otra obra de caridad acorde a lo que parece conveniente par la gloria de Dios y para el bien común».
Antes de comenzar nuestro análisis de las misiones o funciones de la Compañía, debemos tener presente dos cosas. En primer lugar, «Cinco Capítulos» no fue escrito por Ignacio, como muchas veces tendemos a pensar. Este documento fue obra de una comisión. Ignacio fue ciertamente el centro de inspiración de la comisión. Con toda seguridad él estuvo de acuerdo con la forma que asumió el documento. Pero Ignacio no lo escribió, y no debemos asumir automáticamente que todo el contenido del documento haya surgido directamente de él.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
En segundo lugar, las cinco funciones que he delimitado son categorías interpretativas. Estas interpretan la realidad concreta de la motivación y acción de un jesuita. Cada una de éstas, en cierta forma, se encuentra simultáneamente en toda expresión de esa realidad. Se informan y permean unas a otras. La misión pastoral-espiritual es obviamente la fuerza que motiva a estas cinco funciones. La función civil de los jesuitas es un aspecto de su compromiso con instituciones de asistencia social. En todas sus obras, los jesuitas operan bajo una licencia de la Iglesia, etc. Sin embargo, obtenemos mayor claridad al hacer una distinción entre estas funciones y una elaboración de la contribución específica de cada una a la forma de desarrollar nuestra labor.
LA MISIÓN ESPIRITUAL-PASTORAL
La bula papal reprodujo fielmente el objetivo definido por los diez fundadores en los «Capítulos». La nueva orden era ser «una Compañía fundada principalmente con este propósito: luchar específicamente por el progreso de las almas en la vida y doctrina cristianas y por la propagación de la fe». «Progreso en la vida y doctrina cristiana» puede parecer genérico e insulso, por lo que es necesario dar algunas explicaciones para precisar su significado en contexto. El concepto «vida y doctrina cristianas» puede interpretarse mejor si decimos «vida cristiana y 'doctrina cristiana'», para dejar en claro que aquí la palabra doctrina se refiere más directamente a «doctrina cristiana» en el sentido de verdades básicas que deben vivirse y practicarse. En el siglo dieciséis y, de hecho, hasta el siglo veinte, «doctrina cristiana» era un sinónimo de Catecismo. En consecuencia, en la Fórmula, el término no debe ser entendido como una alusión a la avanzada educación en filosofía y teología que los miembros de la Compañía recibían en París. Tampoco es un presagio del posterior cultivo formal de los jesuitas en estas disciplinas y el compromiso de los mismos a enseñarlas en sus escuelas. En 1539 y 1940 las escuelas no estaban dentro de su pantalla de radar. Mucho menos es éste un manifiesto de ortodoxia en la era de la Reforma.
Luchar específicamente por el progreso de las almas en la vida y doctrina cristianas y por la propagación de la fe
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
El término más bien implica un contexto relativo a la práctica. Apunta a una preocupación directamente pastoral, impartir enseñanza básica como un medio de progreso espiritual. En el siglo dieciséis la «guerra contra la ignorancia y la superstición» comprometió a católicos y protestantes y esto ayuda a comprender el gran surgimiento de la catequesis que hace de este siglo un momento crucial para ésta en Occidente. De hecho, la Compañía hizo una enorme contribución a esta labor educacional en el nivel básico6. Para los católicos, el catecismo conservaba su tradicional relación con la «vida cristiana» porque el catecismo, impartido a través de la prédica, las clases, el canto, o de algún otro modo, era concebido como una introducción a las obligaciones comunes que involucran a cualquier creyente, incluso el más humilde. Era, para utilizar una expresión corriente en la época, una introducción al «arte de vivir como cristiano y morir como cristiano».
Esto implicaba enseñar oraciones, especialmente la Oración del Padre Nuestro. Era enseñar el Decálogo, como una preparación para la confesión. Significaba enseñar el Credo de los Apóstoles, generalmente en la forma de historias tomadas de la Biblia – las narraciones de la Creación en el Génesis, la Anunciación de Lucas, y así. Implicaba también, casi siempre, enseñar las siete obras de misericordia espirituales y corporales como expresión de lo que significaba vivir como un cristiano. «Vida y doctrina cristianas» significaba precisamente lo que John Van Engen había encapsulado de un modo muy útil con el término Christianitas –creencias y prácticas básicas compartidas por cristianos de todas las edades y clases sociales7. En efecto, en esa misma sección los jesuitas utilizan el término equivalente – Christianesimum – para referirse al catecismo, es decir, a «enseñar la cristianidad».
Esta enseñanza tenía por objeto el «progreso» de las almas. En latín, la palabra es profectum, que significa crecimiento, avance, mejora,
6 Entre los estudios más recientes, ver, «Alcune riflessioni sui primi catechismi della Compagnia di Gesù», de Michele Catto en Anatomia di un corpo religioso: L’identitá dei gesuiti in età moderna, ed. Franco Motta, número especial de Annali di storia dell’esegesi 19 (2002): 407-16.
7 Cfr., «The Christian Middle Ages as an Historiographical Problem» de John Van Engen, American Historical Review 91 (1986): 519-52.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
desarrollo, y, ciertamente, progreso. Debemos asumir que la palabra no fue elegida casualmente. Aquí es donde lo «pastoral» y lo «espiritual» comienzan a informarse mutuamente. Los primeros jesuitas creían, al igual que sus contemporáneos, que el conocimiento de ciertas verdades básicas era necesario para obtener la salvación. Esa creencia sin duda impulsaba su dedicación a «enseñar la cristiandad» Pero los jesuitas querían ir más allá de la «salvación». Querían conducir a la gente más allá de simple mínimo, a algo más profundo, incluso en un ministerio pastoral tan rudimentario como el catecismo.
Los jesuitas querían compartir con otros su experiencia de esa relación con Dios y llevar a éstos a una vida espiritual más profunda
Los jesuitas, por cierto, no fueron los primeros en este empeño. Fueron, sí, los primeros en articular y dar una forma sistemática a esta inquietud. La explicación está, por supuesto, en los Ejercicios Espirituales. A diferencia de todas las órdenes religiosas que los precedieron, en los Ejercicios los jesuitas tenían un programa formal para sus miembros que, si todo marchaba bien, los llevaba a una relación personal con Dios que iba más allá del acto ritual. Los jesuitas querían compartir con otros su experiencia de esa relación con Dios y llevar a éstos a una vida espiritual más profunda.
Jerónimo Nadal, en una de sus exhortaciones a las comunidades jesuitas respecto de la Formula, especificó este concepto. Insistió en que «la consolación espiritual de los creyentes en Cristo» no se restringía a oír confesiones sino que era una característica de todos los ministerios jesuitas. Esto significaba que los jesuitas no iban a quedar satisfechos con lo que se requería para obtener la salvación, sino que iban a luchar siempre por el progreso espiritual y la consolación interior de aquellos a quienes ofrecían ayuda. Cuando la Fórmula dice «especialmente la consolación espiritual», hay que comprender, de acuerdo con Nadal, que el progreso espiritual y su correlativo, consolación, tiene el primer lugar y debe ser la intención y objetivo primario de los jesuitas8
8 Cfr. Commentarii de Instituto Societatis Iesu, de Jerónimo Nadal, ed. Michael Nicolau, S.J., vol 5. de Epistolae et Monumenta P. Hieronymi Nada, vol. 90 of MHSI (Roma:
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
El segundo propósito indicado en la Fórmula era la «propagación de la fe». Hoy en día difícilmente podemos hablar de cristiandad sin utilizar la palabra misión, sin embargo, en el siglo dieciséis el término «misión» recién comenzaba a usarse en el sentido de evangelización de pueblos aún no cristianos o de cristianos que habían caído en la herejía o el cisma. Este uso de la palabra misión coincidió con la fundación de la Compañía, y el término de hecho aparece, un tanto precozmente, en otros lugares de la Fórmula. Los jesuitas podrían ser los grandes responsables de que este sentido haya ido adquiriendo validez y haya reemplazado gradualmente el término antiguo, aun cuando, en 1622 la congregación romana fundada ese año para hacerse cargo de las misiones de la Iglesia Católica en el extranjero fue denominada Congregación para la Propagación de la Fe (De propaganda fide)9
En 1540, el término «propagación de la fe» (o peregrinaje hacia el infiel) seguía siendo el término utilizado para referirse a esta actividad, de modo que no debe sorprendernos que los compañeros hayan utilizado este término para expresar el carácter misionero fundamental de la orden que estaban fundando. Después de todo, en su origen se habían unido para viajar a Palestina como «misioneros» a pesar de que la palabra misionero aún no había sido acuñada. Como resultado de esta deliberación en 1539, quisieron hacer más específico en la Fórmula que querían estar unidos bajo un voto especial de obediencia al papa «para hacer misiones» (circa missiones).
La palabra sugiere numerosas facetas de la función pastoral-espiritual de los jesuitas. Sugiere, en primer término, que esta función no está limitada a los creyentes. La redacción de la Fórmula parece colocar al creyente y al «infiel» en el mismo nivel de preocupación. Sugiere, por lo tanto, una visión global, en la cual «la viña del Señor» se extiende más allá de los territorios en que la Iglesia se ha establecido. También sugiere el estilo de ministerio básicamente itinerante que los compañeros se plantearon. La sección de la Parte VII de las Constituciones que se refiere a «la distribución de los miembros en la viña del Señor» indica que las
Monumenta Historica Societatis Iesu, 1962), 862, no. 66
9 Cfr. «Mission and the Early Jesuits» de John W. O’Malley, S.J, The Way, Suplemento 79 (Primavera 1994), 3-10.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
misiones que el papa podría imponer en virtud del voto serían de corta duración, no más de tres meses. En 1540, e incluso en 1550, los miembros de la orden vieron que lo que más los identificaba era que siempre estaban moviéndose de un lado a otro10 .
LA MISIÓN ECLESIÁSTICA
En 1550 la Fórmula fue modificada en la versión de 1550 y «la propagación de la fe» fue cambiada por «la defensa y propagación». Como ya se ha mencionado, la palabra «defensa» se agregó para expresar la creciente conciencia entre los jesuitas de la función a la que se sentían llamados a asumir frente al protestantismo. Aunque la Compañía no había sido fundada para refutar el protentantismo, como a menudo se ha aseverado, pronto comenzó a asumir esa causa, y en ciertas regiones de Europa, especialmente Inglaterra y Alemania, comenzó a ser fuertemente identificada como una fuerza anti-protestante. En otras partes de Europa y en el resto del mundo, este rasgo no fue relevante, e incluso estuvo casi ausente, como en China y Japón. A diferencia de otras modificaciones hechas en 1550 en la bula original y en los «Capítulos» ésta no era una elaboración o especificación de algo que ya estaba presente sino que algo nuevo, que apunta al hecho evidente de que la Compañía era una iniciativa en marcha que en 1540 aún no había asumido su plena identidad.
La «defensa de la fe», que en el siglo dieciséis se reducía a la defensa de la primacía papal, se relaciona con el enunciado de los «Cinco Capítulos»: «Quien quiera servir como un soldado de Dios bajo la bandera de la cruz en nuestra Compañía, la cual deseamos se distinga con el nombre de Jesús, y servir sólo al Señor y a su vicario en la tierra…» La bula de 1540 reproduce casi literalmente esta mención del papa. En ambas instancias pienso que en esos primeros tiempos los compañeros probablemente pensaban en el papa, en su función pastoral de quien envía a misiones. La bula de 1550 indica un cambio en el énfasis de papa a Iglesia, aun cuando la función papal todavía es importante: «servir sólo al Señor y a la Iglesia, su esposa, bajo el pontífice de Roma, el vicario de Cristo en la tierra».
10 Cfr. «La strada e i primi Gesuiti» de Mario Scaduto, Archivum Historicum Societatis Iesu 40 (1971): 335-90. Este artículo está ahora disponible en una traducción al inglés
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
La utilización de la palabra Iglesia en 1550 sugiere que la Compañía iba adquiriendo mayor conciencia de su función en la extensa escena eclesiástica. Estaba ahora expresamente declarando su misión eclesiástica. Aun cuando más tarde San Ignacio y los demás definieron ampliamente el carácter de esta misión, ellos expresaron con claridad que servirían a la Iglesia de acuerdo con su «modo propio de proceder». Ignacio era inexorable, por ejemplo, al insistir en que los jesuitas no asumieran cargos en la estructura jerárquica de la Iglesia, y que los jesuitas no ejercerían su función en las parroquias, la unidad eclesiástica que está bajo la supervisión de un obispo. Estaban para servir a la «Iglesia jerárquica» si empleamos el término utilizado por Ignacio, pero en la forma y grado en que no los atrapara.
Los jesuitas en la práctica servían a la Iglesia «jerárquica» en numerosas formas cuando
los obispos los recibían en sus diócesis
Los jesuitas en la práctica servían a la Iglesia «jerárquica» en numerosas formas cuando los obispos los recibían en sus diócesis. Instruían al clero local y les daban retiros. Examinaban a los candidatos a ser ordenados, en algunos lugares organizaban seminarios, y colaboraban en otras formas con la disciplina y moral de las instituciones diocesanas. En 1552 Ignacio abrió el Colegio Germánico en Roma para preparar a alemanes jóvenes en el sacerdocio diocesano, e instituciones similares, tales como el Venerable English College que surgió más tarde. En términos generales, los jesuitas, al igual que sus contemporáneos de otras órdenes religiosas, pero quizás con más notoriedad, lideraron acciones apologéticas y polémicas a favor del catolicismo y de su estructura jerárquica en aquellos lugares en que eran necesarias y se esperaba tal iniciativa.
Ignacio se sintió muy complacido cuando el papa Pablo III designó a Laínez y Salmerón como teólogos del papa para el Concilio de Trento, que sin duda era un modo de servir a la Iglesia al más alto nivel. Con todo, en los primeros años de la Compañía, ni Ignacio ni los demás veían a la Compañía como servidora de la Iglesia a través de la reflexión y publicaciones teológicas. Salmerón se indignó cuando fue publicada sin su autorización una exposición que hizo en el Concilio de Trento en 1546,
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
puesto que consideraba que la publicación de libros distraía de las «más excelentes obras de caridad»11. Ignacio y los demás pronto vencieron este escrúpulo y con su ejemplo colocaron a la Compañía en una vía de servicio a la Iglesia mediante el trabajo de teólogos como Toledo, Bellarmino, Suárez, y muchos otros a través de los siglos. Con la fundación de universidades jesuitas, comenzando con el propio Colegio Romano, adquirió una firme base institucional.
«Servir a la Iglesia». Tal como se ha mencionado, esta expresión aparece por primera vez en la bula de 1550, un documento en el cual Ignacio tiene ahora presumiblemente una mano más libre que la que tenía en los «Cinco Capítulos». Esta expresa sucintamente la misión eclesiástica de la Compañía, pero no debemos asumir, como tan a menudo sucede hoy en día, que esa expresión estaba en la boca de Ignacio como un modo de describir todo lo que era la Compañía. En efecto, con la excepción de la bula de 1550, no aparece ni una sola vez en los escritos de Ignacio, tampoco en su inmensa correspondencia, la correspondencia más extensa de todas las figuras del siglo dieciséis. Habitualmente describía el propósito de la Compañía no como un servicio a la Iglesia sino como un servicio a las «almas».
Cuando utiliza la palabra Iglesia (ecclesia, chiesa), casi invariablemente – digamos el 98 por ciento de las veces – Ignacio se está refiriendo al edificio físico, una iglesia que está contigua a alguna de nuestras residencias o ubicada cerca de éstas. En las pocas ocasiones en que habla de la Iglesia en un sentido más amplio utiliza esta palabra en fórmulas tales como «el seno de la Iglesia». La excepción notable y muy conocida a esta norma es, por supuesto, las «Reglas para pensar conforme a la Iglesia». Estas nos dan cuenta de un aspecto del modo de pensar de Ignacio que no sería tan claro si tuviéramos que juzgarlo desde el resto del corpus. En estas reglas describe a la Iglesia dos veces como «jerárquica» (nos. 353 y 365) y lo repite nuevamente en otro lugar del texto (no. 170). Mucho análisis se ha hecho de estas tres instancias, y
abreviada, «The Early Jesuits and the Road», The Way 42 (2003), 71-84.
11 Epistolae P. Alphonsi Salmeronis Societatis Iesu, 2 vols. 30 y 32 de MHSI, Madrid (1906-7), 1: 46ss.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
con buenas razones, porque Ignacio ponderó cada una de las palabras de ese texto durante el curso de muchos años. Sin embargo, nunca volvió a hacer tal descripción en sus escritos.
Ignacio tenía una eclesiología extensa y un tanto amorfa, típica del siglo dieciséis. Después de todo, la disciplina académica de la eclesiología estaba naciendo en esos tiempos y no era enseñada en los cursos de teología de la Universidad de París. En las Constituciones usa un metáfora típica para la Iglesia, «la viña del Señor». Esa viña en la cual los jesuitas iban a dispersarse, conducidos, por supuesto, a tierras de misión donde todavía no existía la Iglesia. En sus cartas de 1555 referidas a la posible conversión de «Claudio», el emperador de Etiopía, no pudo quedar más claro que la Iglesia genuina era la Iglesia del Pontífice Romano. Con todo, creo que la mejor manera de comprender su modo habitual de pensar está en la definición de Iglesia, que hizo en sus lecciones de catecismo, puesto que esa definición es la que una y otra vez repetía cuando hacía sus clases, «la congregación de devotos cristianos iluminados y gobernados por Dios nuestro Señor»12 .
LA MISIÓN SOCIAL
Las tres versiones de la Fórmula le da primacía al ministerio de la Palabra. Al hacerlo colocan a los jesuitas en el patrón de ministerio de las órdenes mendicantes del siglo trece. La bula de 1540 añadió la atención de confesiones, lo que afirmó aún más a los jesuitas en el patrón de ministerio mendicante: la oración generalmente estaba dirigida a motivar a los fieles a recibir el sacramento de la penitencia para el perdón de sus pecados. Sin embargo, la lista de los ministerios comienza a diversificarse de ese patrón con la mención de los Ejercicios, una forma de ministerio creada por Ignacio que no tiene precedente en ninguna de las órdenes más antiguas. Ese ministerio invitaba a la gente a realizar un camino hacia el interior y ofrecía diversas rutas para lograrlo. Aun cuando la práctica de retirarse de las circunstancias ordinarias de cada cual para
12 Sancti Ignatii de Loyola Societatis Jesu fundatoris epitolae et instructiones, 12 vols., vols. 22, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, y 42 de MHSI (Madrid 1903-11, reimpreso en Roma 1964-68), 12: 671: «Essendo la Chiesa una congregatione delli fideli chritiani, et illuminata et governata da Dio N.S.»
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
reflexionar y meditar es más antigua que la propia cristiandad, los Ejercicios fue el primer libro que organizó y codificó los procedimientos de una forma práctica, ordenada y flexible. En efecto, creó en la cristiandad el nuevo ministerio del retiro espiritual, y la promoción de tal ministerio contribuyó a la auto-definición y carisma de los jesuitas.
Pero también se diferenciaba del patrón anterior, la mención de «obras de caridad». Lo que la palabra significaba en concreto eran las siete obras de misericordia espirituales y corporales. Las últimas eran en gran medida una elaboración de la famosa escena del Juicio Final de Mateo 25 y, como se ha dicho, eran mencionadas incluso en el más breve de los textos de catequesis. Una de las obras espirituales era «enseñar al ignorante». Esta fue la primera obra de caridad que los jesuitas definieron para sí mismos; tal como leemos en los «Cinco Capítulos», «la educación en la cristiandad, es decir en la Doctrina Cristiana, de los niños y de las personas iletradas». La frase nos conduce nuevamente a la declaración del propósito, «el progreso de las almas en la vida y doctrina cristianas».
«Enseñar al ignorante». Esta fue la primera obra de caridad que los jesuitas definieron para sí mismos
Este fundamento original de la Compañía en la simple catequesis ayuda a explicar cómo, mientras hubo jesuitas que se movieron en las altas esferas, también hubo muchos otros que continuaron comprometidos con el pueblo más humilde en iniciativas pastorales. Esta raíz también nos recuerda que los ministerios que asumió la Compañía no vinieron desde arriba, sino que surgieron desde la realidad social de sus tiempos. Cuando se fundó la Compañía, Europa estaba viviendo tal vez el mayor surgimiento de la catequesis de la historia de la cristiandad, un resurgimiento que había comenzado a fines del siglo quince y que a mediados del siglo dieciséis estaba a punto de convertirse en una ola de maremoto menor. La Compañía se colocó sobre esa ola y después de un cierto punto le dio a ésta mayor energía y fuerza. Fue éste un ministerio, sin embargo, que – aunque en alguna forma lo practicaban los miembros de todas las órdenes mendicantes – ninguna orden lo tomó como propio en la forma en que lo hizo la orden jesuita.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
En la bula de 1550 se agregaron dos especificaciones a las obras de caridad, en reconocimiento de actividades en las cuales, durante la primera década, los miembros de la Compañía habían sido particularmente prominentes: reconciliación de quienes están enemistados («hacer las paces») y servir a los prisioneros en las cárceles y a los enfermos en los hospitales. Esta no era en ningún caso una lista completa de las acciones de los jesuitas en este respecto y, de hecho, omite una de las actividades más interesantes e innovadoras, como es la fundación de refugios y asilos para prostitutas y sus hijas, obras que fueron iniciativas del propio Ignacio. Más aún, no incluye lo que tal vez sea lo más importante en el compromiso de los jesuitas en estas labores de asistencia social, su compromiso a crear instituciones para llevar a cabo el ministerio. Ignacio no sólo ofreció a las prostitutas un oído comprensivo y la absolución de sus faltas, sino que además procuró la creación de la Casa Santa Marta, un hogar de transición para alimentar y ayudar a quienes deseaban un nuevo modo de vida, y luego fue más allá, hasta fundar una corporación con el fin de continuar financiando y administrando esta casa13 .
Los mendicantes, por supuesto, al igual que los monjes, realizaban diversas obras de caridad. La caridad, después de todo, es intrínseca al ser cristiano. En el siglo quince los franciscanos, por ejemplo, se destacaron por fundar el Monti di Pietà, que ofrecía prestamos a corto plazo a los necesitados. Lo peculiar de los jesuitas fue la articulación explícita de las obras de caridad como elemento esencial de su existencia. No sólo eran predicadores de la Palabra y ministros de los sacramentos, también eran, y lo profesaban, agentes comprometidos en la construcción de instituciones de asistencia social. Una de las instituciones de este tipo más interesantes, aunque no se ha estudiado mayormente y rara vez se menciona, son las farmacias de los jesuitas. La primera de todas se estableció en Roma, en vida de Ignacio14 .
Es verdad que las Constituciones asignan una prioridad a las obras espirituales en relación con las obras corporales (no. 650): «(Los miembros) también se ocuparán en obras de misericordia corporales, en la
13 Cfr. Working in the Vineyard of the Lord: Jesuit Confraternities in Early Modern Italy de Lance Lazar, University of Toronto Press, Toronto 2005.
14 Cfr. Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, s.v. «Farmacias» (2:1377-79).
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
medida en que las actividades espirituales más importantes lo hagan posible y sus propias energías se lo permitan».
En la práctica real, sin embargo, algunas veces era difícil distinguir las dos categorías. Pedro Arrupe definió la labor del Servicio Jesuita a Refugiados como una obra de tres dimensiones – humana, pedagógica y espiritual15. Estas dimensiones parecen haber estado presentes en las labores «corporales» realizadas por la Compañía desde sus primeros años. Aun cuando, como lo he dicho antes, podría parecernos útil hablar de cinco (o más) misiones de la orden, debemos recordar que son simplemente aspectos de un único carisma que en la práctica a menudo no pueden distinguirse.
La fundación de la Compañía fue como tal un acto de dicha fe, y en particular para Ignacio significó despedirse de sus «años de peregrinaje»
El compromiso de la Compañía desde sus inicios con instituciones de asistencia social es un reflejo de otro cambio en nuestros padres fundacionales y en el propio Ignacio, una fe creciente en el poder sustentador de las instituciones y un compromiso concomitante con las mismas. La fundación de la Compañía fue como tal un acto de dicha fe, y en particular para Ignacio significó despedirse de sus «años de peregrinaje». En 1541 «el peregrino» se había convertido en un director de empresa que nunca más abandonaría este puesto. Por cierto, la movilidad y la flexibilidad continuarían siendo un ideal de la Compañía, pero ahora compensado por un ideal que le hacía contrapeso. Una lectura superficial de la Parte VII de las Constituciones puede dejarnos con la impresión de que la principal labor del superior, especialmente del superior general, es enviar a los miembros de la Compañía de un lado a otro y luego de regreso. Pero el no. 623 v. 13 se refiere a determinadas labores e instituciones que «tienen mayor continuidad y un provecho más permanente» y es en éstas donde «el superior de la Compañía debe emplear a quienes de él dependen» más que en aquellas que tienen una existencia breve.
15 Cfr. Acta Romana 18 (1980): 320
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
En la bula de 1550 la lista de ministerios termina elogiando toda labor que contribuya al «bien común». Hasta ese punto el vocabulario de la sección de la Fórmula que estamos analizando ha derivado directa o indirectamente de la Biblia o de otros usos cristianos tradicionales. «Bien común» no deriva de esas fuentes sino de la filosofía. Aparece por primera vez en 1550 después de diez años de experiencia y después de que Juan Alfonso de Polanco comenzó a asistir a Ignacio en la «Formulación» de los documentos oficiales. La expresión implica una apertura respecto de lo que debería incluirse en las futuras «obras de caridad». Más importante aún, sugiere, creo, una preocupación por este mundo y por mejorar este mundo, un cambio respecto a fines exclusivamente evangélicos, el bien común. Las órdenes más antiguas sin duda tenían esta preocupación y la expresaba de diversos modos, como sus historias lo dejan ver claramente, pero el compromiso franco expresado en la Fórmula es lo que merece nuestra atención.
Menciono a Polanco porque creo que sería más dado a pensar en términos filosóficos que Ignacio, y también por la carta que le escribió a Antonio de Araoz a nombre de Ignacio el 1º de diciembre de 155116. Esto es justo un año después de la publicación de la versión revisada de la bula papal, en cuya redacción tuvo un importante papel. En la carta, Polanco presenta quince objetivos que la Compañía esperaba alcanzar mediante sus escuelas17. Los seis últimos objetivos eran diversos beneficios para las ciudades y pueblos en que estaban situadas las escuelas, y el penúltimo dice lo siguiente: «Los jesuitas fomentarán y colaborarán en la fundación de hospitales, casas de convertidas (prostitutas que buscan cambiar sus vidas), e instituciones similares». En la mente de Ignacio y de los demás, existía, por tanto, una correlación entre las escuelas y las labores de asistencia social, con una clara conciencia de los beneficios para la ciudad.
El objetivo número quince y final que Polanco presenta abarca a los demás y resalta lo mismo desde una perspectiva diferente: «quienes hoy en día sólo son estudiantes crecerán para convertirse en pastores, funcionarios civiles, administradores de justicia, y ejercerán otras labo-
16 Ignatii epistolae et instructiones, 4:5-9
17 Estos objetivos aparecen mencionados en John W. O’Malley, S.J. The First Jesuits Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press 1993, 212ss.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
res para el beneficio y ventaja de todos». Ese objetivo está dirigido a este mundo, no para una feliz vida en el próximo, lo que es importante.
El objetivo, todavía más, podría haber sido escrito por Erasmo, Pier Paolo Vergerio el Viejo, o cualquiera de los demás teóricos del programa de estudios promovido por los humanistas del Renacimiento. Precisamente lo que los humanistas prometían con su programa educacional era alcanzar ese objetivo, al cual consideraban, en este sentido, como un antídoto del programa especulativo y como torre de marfil de la tradición escolástica. Así como la dedicación de los jesuitas a la catequesis, su filosofía de la educación no caía del cielo ni fue desarrollada por ellos en forma aislada de su medio cultural. Ese objetivo número quince muestra cuán profundamente los primeros jesuitas se habían apropiado de la filosofía de la educación de los humanistas y con qué facilidad la correlacionaron con la misión en constante renovación de la Compañía.
En esa misión de constante renovación hubo, sin embargo, un cambio, que fue de una importancia absolutamente primordial y que ya estaba gestándose en 1550 al publicarse el Exposcit debitum. Fue el impacto en la Compañía de la decisión de realizar la enseñanza escolar formal como un ministerio, una decisión que tuvo su primera raigambre en la apertura del collegio en Messina, en el año 1548. Esta decisión afectó en alguna medida casi todos los aspectos de la comprensión que los jesuitas tenían sobre ellos mismos hasta entonces y amplió el objetivo de la misión de la Compañía, que a lo sumo era potencial en los inicios de ésta. En 1550, este cambio, aunque ya había comenzado a gestarse, estaba todavía demasiado en pañales para expresarse en Exposcit debitum
En consecuencia, en este punto, debemos abandonar la Fórmula. Aun cuando la Fórmula es absolutamente esencial para comprender los fundamentos de la Compañía, omite la mención al ministerio que llegaría casi a definir a la orden y que en mayor o menor medida tuvo un efecto transformador sobre todos los demás ministerios y en casi todos los aspectos del proceder de los jesuitas. Con algún matiz, las Constituciones contienen el mismo defecto. Fueron compuestas en un tiempo muy próximo a la Fórmula de 1550 y nunca se corrigieron adecuadamente conforme a las escuelas antes de que la Primera Congregación General las aprobara en 1558, dos años después de la muerte de Ignacio. Esta
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
es una prueba patente de lo limitada y desorientadora que puede ser la documentación oficial y normativa para comprender una realidad social. Si miramos sólo la Fórmula, no tendremos ningún indicio de la función que en realidad la Compañía había asumido como «la primera orden educativa de la Iglesia Católica», y las Constituciones no lo hacen mucho mejor.
Lo que aquí tenemos es una redefinición importante de la orden que nunca había sido articulada en documentos oficiales y que, a lo más, sólo era sugerida en la mayoría de los demás documentos escritos por los jesuitas. ¿Qué implicaba esta redefinición? En primer lugar, y el más evidente, implicaba un cambio. Los jesuitas pasaban de ser en gran medida un grupo de predicadores y misioneros itinerantes a educadores residentes. Además, los jesuitas adquirieron para sus escuelas vastas propiedades. Si en un comienzo habían sido casi franciscanos en su deseo de evitar las transacciones con dinero, para sostener las escuelas, se convirtieron en «los primeros recolectores de dinero profesionales»18. Específicamente, los jesuitas iniciaron una nueva relación con la enseñanza y las artes cuando recién se despertaba su especial interés en el programa humanista. Todo esto tuvo su comienzo con la bendición de San Ignacio.
LA MISIÓN CULTURAL
Entonces, ¿qué tipo de escuelas estaban creando estos maestros, y para quién es? Si bien algunas de las escuelas tenían el programa completo de estudios prescrito por el Ratio studiorum (1599), que luego pasó a llamarse «de estudios superiores» de filosofía y teología, todas estas escuelas también ensañaban las «disciplinas menores» de los programas humanistas –gramática, retórica, poesía, oratoria, drama– básicamente, las obras literarias de la antigüedad clásica. Estos cursos no eran impartidos como preparación a la teología, la ciencia tradicional del clero para estudiar tales textos, sino como un programa completo en sí mismo con sus propios fines particulares: ofrecen a los laicos el conocimiento y las habilidades que necesitaban para caminar en este mundo; y para que caminen con la meta, de ayudar a los demás y ser de beneficio para la comunidad en la que vivían.
18 Cfr. «Every Tub on Its Own Bottom: Funding a Jesuit College in Early Modern Europe», de Olwer Hufton, en Jesuits II: Cultures, Sciences, and the Arts, 1540-1773, Toronto: University of Toronto Press, 2006, 5-23 de John W. O’Malley, S.J. et al., eds.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
Esta realidad significó una expansión y un enriquecimiento de la misión de la orden jesuita. La misión religiosa siguió siendo fundamental, y la misión cultural debía integrarse a ella, incluso subordinarse a la misión religiosa. Con estas escuelas los jesuitas adquirieron un compromiso con la cultura, la urbanidad, la civiltà, la conversazione, y con el honneste homme del mundo que era nuevo para una orden religiosa. En el hecho, fue este compromiso con los studia humanitatis lo que diferenció culturalmente a los jesuitas de las órdenes mendicantes. En esas órdenes, también existió un compromiso serio con el «ministerio de la enseñanza», tal como lo revelan indudablemente sus diversos programas de estudio, y que tienen su demostración en los numerosos establecimientos de enseñanza que crearon para sus propios miembros. Pero estas órdenes fueron fundadas antes del Renacimiento, y sus programas ya estaban definidos antes de que la propaganda de los humanistas reintrodujera los studia humanitatis de forma organizada y autoconsciente en el Mundo Occidental. Estos studia no eran parte del sistema de los dominicanos o franciscanos, aun cuando había miembros de estas órdenes que tenían gran conocimiento de éstos. En cambio, sí formaban parte del sistema jesuita; eran los primeros estudios que hacían todos los miembros de la orden y los temas que casi todos ellos enseñaron profesionalmente en alguna etapa de su carrera. El dominio que los jesuitas tenían de los studia era exhaustivo y sistemático.
Muchos fueron los jesuitas que se dedicaron a enseñar textos paganos como Cicerón y Virgilio. Enseñaban esos textos no simplemente como modelos de vida sino también como fuentes de inspiración ética. Tal como se lee en Ratio, el dominio de la elocuencia se ha de desarrollar mediante «la lectura diaria de las obras de Cicerón, especialmente aquellas que contienen lecciones sobre el modo de vivir la vida en la rectitud moral»19. Así como Erasmo invocó a «San Sócrates», pienso que algunos jesuitas habrían invocado a «San Cicerón»20. No conozco de ninguno que lo hubiera hecho, pero Cornelio, el exégeta jesuita, se refirió a un pasaje de Epictetus en los siguientes términos, «oh maravilla, estas palabras vie-
19 Ratio Studiorum: The Official Plan for Jesuit Education, estudio de Claude Pavur, St. Louis: The Institute of Jesuits Sources, 2005, 166: «qui philosophiam de morinus continent».
20 Convivium religiosum de Erasmo, en Opera omnia, vol. 1/3 (Amsterdam, 1972), 254
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
nen del Evangelio, no simplemente de la filosofía moral»21. Creo que se puede suponer sin temor a equivocarse que, para bien o para mal, muchos jesuitas conocían a Cicerón más de lo que conocían la Biblia.
La tradición de la formación para el bien de la ciudad viene de Isócrates y los atenienses del siglo quinto, y estaba en el corazón del programa que los humanistas del renacimiento tanto trabajaron – y, finalmente, con tanto éxito – por revivir, gracias en importante medida a la Compañía de Jesús. Me resulta imposible creer que el haber enseñado, día tras día, año tras año, a los autores clásicos como Cicerón, quien inculcaba este ideal, no tuviera un impacto en el sentido que tenía para los jesuitas la misión de la Compañía y, por lo tanto, en el sentido para ellos de su propia vocación. ¿Acaso esto nos lo ancló al mundo y les significó una preocupación por éste que, considerando la época y sobre todo en los primeros años, era algo especial para los clérigos?
Se puede suponer sin temor a equivocarse que, para bien o para mal, muchos jesuitas
conocían a Cicerón más de lo que conocían la Biblia
Los estudios sobre la Compañía de los últimos quince años han puesto en evidencia las repercusiones de las escuelas jesuitas en la pintura, la arquitectura, la música, el teatro y la danza22. También han puesto de manifiesto y han valorizado la contribución de la Compañía a las ciencias23.Las universidades jesuitas, y también las «escuelas secundarias», enseñaban
21 Tomado de La Naissance de l’humanisme moderne, de François de Dainville, Paris, 1940, 223.
22 Cfr. «Saint Ignatious and the Cultural Mission of the Society of Jesus», de John O’Malley, en «The Jesuits and the Arts, 1540-1773», ed. John O’Malley y Gauvin Alexander Bailey, Philadelphia: Saint Joseph’s University Press, 2005, 3-16. Actualmente, la literatura existente sobre este tema es tan abundante que ya se ha llegado al punto de que es inmanejable. Se puede comenzar con dos extensas colecciones de artículos que tres colegas y yo editamos: The Jesuits: Cultures, Sciences, and the Arts, 1540-1773, Toronto: University of Toronto Press, 1999, and id. Jesuits II. Ver también Saggi sulla cultira della Compagnia di Gesù de Hugo Baldini, Padua, CLEUP Editrice, 2000.
23 En esto, la literatura reciente también es abundante. Además de los volúmenes de Torono citados en la nota anterior, ver Jesuit Science and the Republic of Letters de
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
«filosofía natural» y ramos de literatura. Esta filosofía no era herencia del humanismo sino del escolasticismo, que era parte integrante de la educación que los mismos jesuitas recibían, al igual que sus equivalentes en las órdenes mendicantes.
La dedicación de la Compañía en sus primeros años a la escolarización formal influyó en nuestro carisma
Debemos recordar que la dedicación de los jesuitas a la «filosofía», se manifestaba claro en las pocas universidades jesuitas, pero tenía una fuerte presencia en el estudio de las obras de Aristóteles sobre «filosofía natural», lo que hoy podríamos llamar ciencia, y a la cual, como sus contemporáneos, estaban poco a poco dando una base experimental. Como es bien conocido, los jesuitas comenzaron a operar importantes observatorios astronómicos, se mantuvieron siempre al día en los conocimientos científicos, y produjeron una abundante literatura sobre temas científicos. Fueron prácticamente, los únicos clérigos que escribieron sobre estos temas. El motivo por el cual los jesuitas desarrollaron este aspecto de la tradición «filosófica», y no lo hicieron otros, es que los jesuitas enseñaban estas ciencias sobre una base sistemática, y a alumnos laicos, quienes generalmente se mostraban más interesados en las ciencias que los aspirantes a clérigos.
Al insistir en esto no estoy tratando de argumentar a favor de las escuelas jesuitas que existen hoy. Lo que intento decir es que la dedicación de la Compañía en sus primeros años a la escolarización formal influyó en nuestro carisma. Afectó el carácter, la identidad, de la Compañía con repercusiones que subsisten hasta hoy. Pienso que esto, sumado al compromiso por las obras de asistencia social, dieron a la Compañía una preocupación por este mundo qua este mundo. Es decir, estos compromisos no eran sólo medios para alcanzar un fin más alto sino algo
Mordechai Feingold, ed. Cambridge, Massachusetts, MIT Press 2003). Ver también Catholic Physics: Jesuit Natural Philosophy in Early Modern Germany de Marcus Hellyer, Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2005, y La Contre-Réforme mathématique: Constitution et diffusion d’una cultuea mathématique jésuite à la Renaisance de Antonella Romano, Roma: École francçaise de Rome, 1999.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
bueno en sí mismos, que merecían el tiempo, el talento y el esfuerzo de los jesuitas. Eran contribuciones al «bien común».
Una de las grandes dificultades que tuvo que enfrentar Nadal cuando se reunía con nuevos candidatos a la Compañía a través de Europa fue convencerlos de que iban a formar parte de una orden activa, no una orden contemplativa y de claustro. Las palabras más potentes que utilizó para este efecto fueron «La casa de ustedes es el mundo»24. Con estos términos quería enfatizar la orientación misionera de la Compañía e insistir en que debían estar dispuestos a trasladarse a cualquier parte del mundo. Pero creo que legítimamente podemos agregar otro significado. Aun cuando los jesuitas, por supuesto, miraban hacia la otra vida, también tenían un compromiso con esta casa aquí y ahora, un compromiso por trabajar por el mejoramiento de la sociedad humana no simplemente produciendo cristianos que se comportaran correctamente y cumplieran sus deberes religiosos, sino que también estuvieran orientados interiormente al bienestar moral, físico y civil de las comunidades en la que vivían.
Los Ejercicios Espirituales son un clásico y, por lo tanto, por definición están abiertos a diferentes interpretaciones, tales como, por ejemplo, simplemente un manual para enseñar la auto-conquista25. Con todo, en el contexto de la época en que fueron escritos, existen tres rasgos especiales que los identifican. Primero, la meditación del Reino y las Dos Banderas les otorgan un sesgo hacia la acción en este mundo más que hacia una abstracción del mismo. Segundo, la Cuarta Semana es inusual para una época que estaba fuertemente obsesionada con el sufrimiento y la muerte de Jesús, de modo que la mayoría de los autores habrían terminado el libro con la Tercera Semana. La Cuarta Semana trae consigo no sólo la salvación del pecado y la muerte sino una nueva creación esplendorosa. Finalmente, esta consideración conlleva fácilmente a la Contemplación para Alcanzar Amor, que entrega un espléndido panorama para «encontrar a Dios en todas las cosas».
24 Cfr. «To Travel to Any Part of the World: Jerónimo Nadal and the Jesuit Vocation», de John W. O’Malley, en Studies in the Spirituality of Jesuits 16, no. 2 (Marzo 1984).
25 Cfr. e.g. The Spititual Exercises of Saint Ignatius Explained by Father Maurice Meschler, S.J., 2ª edición, Woodstock, Md. Woodstock College Press, 1899.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
El 28 de noviembre de 2005, Peter-Hans Kolvenbach confirmó lo importante que es este acento para nuestra tradición en la Compañía. Lo hizo en su presentación en una reunión de jesuitas provinciales en Loyola, España, en la cual dijo, haciendo alusión a Karl Rahner, que la espiritualidad ignaciana tiene su raíz en una relación positiva, amistosa y jubilosa con el mundo, que «no insiste en buscar a Dios fuera de las cosas creadas sino en encontrarlo a Él en estas cosas». Este aspecto de la espiritualidad de los jesuitas eleva el compromiso del bien común a un nivel superior.
LA MISIÓN CÍVICA
Si miramos a la Compañía antes de la expulsión, una de las definiciones de ese compromiso fue, como ya lo hemos sugerido muchas veces, el compromiso hacia la ciudad en la que los jesuitas se encontraban. Los historiadores aún tienden a considerar a las escuelas jesuitas de esa época, por ejemplo, como escuelas confesionales, incluso escuelas de la Contra-Reforma. Este es un aspecto de muchas de ellas, más o menos importante dependiendo del contexto. Pero más fundamental fue su función como instituciones cívicas – generalmente requeridas por la ciudad, pagadas, de una u otra forma, por la ciudad, establecidas para servir a las familias de esa ciudad, un servicio que implicaba estar atento a las expectativas de aquellas familias, y cuando era factible, hacer ajustes para acomodarse a éstas – al punto de tener que impartir, en algunas ocasiones, clases de equitación y esgrima. A menudo fueron la principal institución cultural, especialmente en las ciudades y pueblos pequeños. Ofrecían servicios de biblioteca antes de que existieran las bibliotecas públicas. Ofrecían entretenimientos públicos, a veces a gran escala. En los siglos diecisiete y dieciocho, las jesuitas de Milán, por ejemplo, fueron los responsables de organizar las grandes fiestas cívicas cuya celebración duraba una semana26 .
Coordinado con el estudio de esta realidad social estaba la teoría educacional de los studia humanitatis, afirmando que aquellos estudios
26 Cfr. «The Jesuit Stage and Theater in Milan during the Eighteenth Century» de Giovanne Zanlonghi, en Jesuits II, 530-49 de O’Malley y Bailey, y también «The Orator’s Performance: Gesture, Word and Image in Theater at the Collegio Romano», ibid., p. 512-29.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
eran el instrumento apto para producir hombres dedicados al bienestar público, al bien común. En el motivo número quince citado por Polanco para que los jesuitas establecieran escuelas, la dimensión cívica es crucial. Los estudiantes de estas escuelas serán los líderes de la comunidad para el bien de la comunidad como «pastores, funcionarios civiles, administradores de justicia», etc. En realidad, seis de los quince motivos de Polanco son «para el bien de la localidad».
El vértice del currículo humanista era la retórica, el arte del discurso público que según los grandes autores de la tradición clásica como Cicerón y Quintiliano surgió de instituciones cívicas como las cortes de justicia, el senado o la legislatura, y las celebraciones públicas y retornó a estas instituciones en las cuales se ejercitaba. La retórica era descrita comúnmente como «la ciencia cívica que utilizamos para hablar de asuntos cívicos»27. La retórica era el arte de ganar consenso para unir a la comunidad tras una causa común para el bien de la ciudad o el estado.
Un texto conocido por todo jesuita y que muchos de ellos enseñaron año tras año era De officiis de Cicerón, que puedo traducir como «De la Responsabilidad Pública». Incluyo aquí un pasaje muy conocido:
No hemos nacido para nosotros mismos… Todo lo que la tierra produce ha sido creado para nuestro uso, y también nosotros, como seres humanos hemos nacido en consideración a otros seres humanos con quienes debiéramos ser capaces de ayudarnos mutuamente, hemos, por tanto, de tomar la naturaleza como nuestra guía y contribuir al bien común de la humanidad mediante acciones de bondad recíprocas, dando y recibiendo unos a otros, y, en consecuencia, mediante nuestros conocimientos, industria y nuestros talentos, trabajar juntos en pos de una sociedad humana de paz y armonía.
(I. 7. 22, versión en español de la traducción al inglés del autor de este documento).
Creo que para los jesuitas resultaba fácil hacer una correlación entre este pasaje y el Principio y Fundamento de los Ejercicios, en el que
27 Cfr. George of Trebizond: A Biography and a Study of His Rhetoric and Logic de John Monfasini, Leiden: E.J. Brill, 1976, 208. Agradezco a Robert Maryks por esta referencia.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
se afirma que nosotros fuimos creados para la alabanza, reverencia y servicio de Dios. Los jesuitas sabían muy bien que la alabanza, reverencia y servicio no podían estar disociados de la preocupación por el prójimo. Sin embargo, el pasaje de Cicerón está dirigido al mejoramiento de este mundo más que a la salvación eterna de cada cual. Pienso que los jesuitas veían este texto más bien como una amplificación del mensaje del Principio y Fundamento que un texto contradictorio. Como amplificación, éste daba al Principio y Fundamento una nueva modalidad de gran importancia. Hay que notar, además, que el pasaje de Cicerón habla de «el bien común». Hay que observar, también, que la frase de Cicerón «no hemos nacido para nosotros mismos» suena evocativamente similar a la expresión de Pedro Arrupe «hombres y mujeres para los demás».
Me parece difícil creer que el enseñar año tras año textos como éste tomado de De officiis no hubiera tenido un impacto en el sentido de los jesuitas respecto de su vocación y de la misión de la Compañía. Cuesta pensar que la mera repetición de la enseñanza año tras año de estos textos que hablan de virtudes cívicas en instituciones orientadas al bienestar aquí y ahora de la ciudad y sus habitantes no hubiera repercutido en la construcción de la conciencia jesuita. Muchas veces se ha dicho de Ignacio que «amaba las ciudades»28. Este es un buen punto, pero quiero aquí llevarlo a un nivel más profundo mostrando que es posible considerarlo como parte integrante de nuestro carisma, aun cuando no es posible encontrarlo específicamente en nuestros documentos fundacionales. Al hacer este razonamiento no intento exaltar la cantidad y calidad de nuestros logros cívicos y culturales en comparación con los de otras órdenes religiosas. Los beneficios culturales que los benedictinos han otorgado a la civilización occidental son incalculables. Nuestro Andrea Pozzo finalmente está obteniendo el reconocimiento que merece, pero la gente estima que no se le puede comparar con un Fra Angélico dominicano. Por muy importante que sea la iglesia de Gesù en Roma, ésta nunca ha tenido el significado cívico de la Iglesia Santa Croce de los franciscanos en Florencia. Con esto no estoy diciendo que hemos hecho más o que lo hemos hecho mejor.
28 Cfr. e.g. «Saint, Site, and Sacred Strategy: Ignatius, Rome, and the Jesuit Urban Mission» de Thomas M. Lucas, en id., Saint, Site and Sacred Strategy: Ignatius, Rome, and Jesuit Urbanism, Ciudad del Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana, 1990, 16-45.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
Pienso, más bien, que con los jesuitas los logros cívicos y culturales han asumido una nueva modalidad y han sido realizados con una nueva racionalidad y una intención más explícita. Quiero decir que con las escuelas los jesuitas produjeron instituciones cívicas y culturales que eran nuevas para una orden religiosa y que tenían una orientación profesamente más orientada a este mundo, en gran medida porque surgieron de convicciones originadas en el mundo clásico, no del mundo cristiano, aunque estaban ahora siendo revividas para el mundo cristiano y eran consideradas en consonancia con éste. Creo que las escuelas dieron lugar a que la mayoría de los jesuitas pasaran gran parte del día en un espacio secular, no en el púlpito, el confesionario o el claustro. Allí enseñaron tópicos seculares, sin duda, literatura pagana, así como también matemáticas y el equivalente de física y astronomía, y, algunas veces, botánica e historia natural. Esto implicó que en la gran mayoría de los casos sus alumnos fueran estudiantes seglares, no clérigos ni miembros de órdenes religiosas. Esto significó que se hubieran adentrado en el mundo de la música y la danza de un modo nunca antes visto para el clero. «Ecco, i preti delle commedie»29.Tuvo por resultado que con ese acercamiento con la ciencia y las artes sorprendieron a muchas personas, y, más tarde, con las consecuencias conocidas, escandalizaron a los jansenistas30
Las escuelas dieron lugar a que la mayoría de los jesuitas pasaran gran parte del día en un espacio secular, no en el púlpito, el confesionario o el claustro
Estoy proponiendo con esto que nuestro carisma, y, en consecuencia, nuestra espiritualidad, tiene un modo cívico y cultural, un modo que en nuestra historia ha estado más bien implícito que explícito. Se ha manifestado en hechos más que en palabras, por lo que podemos inferir más
29 Cfr. First Jesuits de O’Malley, 224.
30 Cfr. por ejemplo, los dos artículos de Marc Fumaroli, «The Fertility and Shortcomings of Jesuit Rhetoric: The Jesuit Case», en Jesuitas, 90-106, y «Between the Rigorist Hammer and the Deist Anvil: The Fate of the Jesuits in Eighteenth-Century France», en Jesuits II, 682-90 de O’Malley y Bailey.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
que por lo que podemos verificar directamente. Este modo o dimensión, que no se encuentra claramente en nuestros documentos normativos, puede ser descubierto sólo mirando más allá de éstos para ver de qué forma fueron modificados, amplificados y enriquecidos en la realidad vivida actual.
CONCLUSIONES
No pretendo sugerir que se reinstaure en nuestras escuelas la tradición de los clásicos greco-latinos. Tampoco estoy argumentando a favor de privilegiar las escuelas como instrumento de nuestro ministerio jesuita. Mi idea es, más bien, sostener que esta tradición y las escuelas que tomaron esto como propio dieron una forma a nuestro carisma que, independiente de éstas, contribuyeron a lo que nosotros somos como jesuitas. Estoy sosteniendo que, de algún modo, el carisma modificado por aquellas realidades se ha introducido en la tela de nuestra alma corporativa, y que, por lo tanto, nuestras decisiones son tomadas en conformidad con éste casi sin reflexionar. Estoy sosteniendo, fundamentalmente, que necesitamos ser extensivos en nuestra búsqueda para localizar y comprender nuestro carisma y para continuar apropiándonos del mismo hoy en día.
Necesitamos ser extensivos en nuestra búsqueda para localizar y comprender nuestro carisma y para continuar apropiándonos del mismo hoy en día
Si necesitamos comprobar nuestra fidelidad en esa búsqueda, pienso que nuestros excéntricos pueden sernos útiles. Al decir excéntricos me refiero a aquellos jesuitas cuyas vidas estén «fuera del centro», en el sentido de que salen de lo común, diferentes a lo que encontramos en la mayor parte de los jesuitas, incluidos nosotros mismos. Es en la exageración, paradójicamente, donde se encuentra la norma. Los santos y mártires de nuestra Compañía son obviamente los primeros en estar en esta categoría, y siempre los hemos exaltado como instancias preeminentes de lo que nuestro carisma significa cuando se le comprende a cabalidad. Si se les califica de «demasiado», están en el lugar justo cuando se trata de comprender lo que somos.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método
Es importante, sin embargo, trasladarse más allá de los santos. En la Francia del siglo diecisiete, Gerard Manley Hopkins no habría sido considerado un excéntrico, porque muchos jesuitas escribían y publicaban poesía31.En la Compañía de Jesús en Inglaterra, sin embargo, ciertamente era un excéntrico y fue tratado como tal. Pero hoy pienso que la mayoría de nosotros reconocería lo que hizo como algo preeminentemente jesuita. Lo mismo podría decirse de aquellos excéntricos de la misión a China como Matteo Ricci y otros como él. En el siglo dieciocho Ruggiero Boscovich, probablemente el científico más grande que la Compañía haya producido, intentó adaptarse a la nueva ciencia, y, así a la Ilustración, y fue aceptado como un igual entre los eruditos de su época32.Incluso más, pienso que el esfuerzo corporativo que dio como resultado las Reducciones de Paraguay es aún más característico de la Compañía y su esfuerzo por aliviar injusticias y contribuir al bien común33. Acercándonos más al presente, ¿fue Teilhard de Chardin un jesuita preeminente? Y, aun cuando puede ser que no estemos de acuerdo con sus teorías, ¿acaso la imagen del mismo excavando en sitios arqueológicos de China no captura un aspecto importante de la aventura de nuestra vocación?
Por más que no quiero mencionar articulaciones auténticas de nuestro carisma hoy, aduciré una institución contemporánea fundamentada, fundada y atendida por jesuitas que da un indicio de la forma en que las nuevas modalidades expresan la tradición de manera apropiada para nuestros tiempos. Esa institución es el Servicio Jesuita a Refugiados34 . ¿No habló por nosotros Pedro Arrupe cuando dijo respecto del SJR,
31 Cfr., e.g. La Lyre jésuite:anthologie de poèmes latins, 1620-1730, Ginebra: Droz 1999, y Loyola’s Bees: Ideology and Industry in Jesuit Latin Didactic Poetry, de Yasmin Annabel Haskell, Nueva York: Oxford University Press 2003.
32 Cfr., e.g. los dos artículos sobre él: «The Recepction of a Theory: A Provisional Syllabus of Boscovich Literature, 1746-1800» de Ugo Baldini, en Jesuits II, 405-50, de O’Malley y Bailey, y «Boscovich in the Balkans: A Jesuit Perspective on Othodox Christianity» de Larry Wolff, ibid., 738-71. Ver también el sugerente estudio de Antonio Trampus, I gesuiti e l’illuminismo: Politica e religione in Austria e nell’Europa centrale, 1773-1798, Florencia: L.S. Olschki 2000. En este trabajo el autor muestra de qué modo los jesuitas de Europa Central intentaron acomodarse a la Ilustración.
33 Cfr., e.g. «El Legado Artístico y Arquitectónico de los Jesuitas en Hispanoamérica» de Ramón Gutiérrez y Graciela María Viñuales.
34 Cfr. «Consolation in Action: The Jesuit Refugee Service and the Ministry of
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
John W. O'Malley, S.I.
La penosa situación del mundo hiere tan profundamente nuestras sensibilidades como jesuitas que pone en movimiento las fibras más íntimas de nuestro celo apostólico35 .
Pienso, finalmente, que es importante tener en cuenta lo que Michel de Certeau, S.J., provocativamente destacó hace algunas décadas acerca de los carismas religiosos: Todo aquello que inyecte el veneno del presente en esta tradición es lo que la salva de la inercia y la osificación36 .

Accompaniment», de Kevin O’Brien, Studies in the Spitituality of Jesuits 37, no. 4 (Invierno 2005).
35 PEDRO ARRUPE, Rooted and Grounded in Love: en The Spiritual Legacy of Pedro Arrupe, S.J., New York: New York Province of the Society of Jesus, 1985, 188.
36 Cfr. «Le Mythe des origines» de Michel de Certeau, en La Faiblesse de croire, ed. Luce Giard, Paris: Seuil 1987, 53-74, esp. 69.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 4-38
¿Quid Agendum? La búsqueda continua de la voluntad de Dios
¿Quid agendum?
La búsqueda continua de la voluntad de Dios
LJaime Emilio González Magaña, S.I. *
PREMISA
a Compañía de Jesús ora y se prepara para celebrar su Congregación General N° XXXV. Sin lugar a dudas, un aporte fundamental del patrimonio ignaciano será, precisamente, que podamos discernir para que el Señor nos dé la gracia de ser fieles a nuestro modo de proceder desde nuestra espiritualidad. Cuando hablo de fidelidad no me refiero al hecho simplista de aferrarnos al pasado de un modo ciego e inmovilista, sino que potenciemos mediante una fidelidad creativa lo que somos y lo que estamos llamados a ser. Así lo expresaba el R. P. Peter Hans Kolvenbach, S. J., en la reunión a la que convocó a los Superiores Mayores y sus asistentes, en Loyola en septiembre de 20001
Un aspecto fundamental al que habrá de hacer frente la próxima Congregación General, es el que se refiere a la identidad del jesuita vivi-
* Doctor en Teología de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Director del Centro Interdisciplinario para la formación de formadores de sacerdotes. Profesor de Espiritualidad ignaciana y Teología espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
1 PETER HANS KOLVENBACH, Fidelidad creativa a la misión: Revista de Espiritualidad XXXI, III, N° 95 (2000) 27-43.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
Jaime Emilio González Magaña, S.I.
da en una crisis generalizada de la identidad sacerdotal y de la vida religiosa. Del mismo modo como nos lo planteábamos en la Congregación General XXXII, es necesario que hoy definamos lo característico de nuestro modo de vida y de nuestra misión. No creo que necesitemos inventar una nueva definición de la identidad jesuita pues ésta no ha cambiado. Sí me parecería prudente que, a la par que la Iglesia reflexiona sobre una nueva configuración de la identidad sacerdotal, asumiéramos con humildad que nos encontramos ante una crisis generalizada que no termina y que ha tenido su origen desde hace ya varias décadas2. Entonces sí podríamos plantear la conveniencia de una renovada configuración del jesuita como la Iglesia universal se plantea una identidad más nítida del sacerdocio. Por otra parte, en los años posteriores al Concilio Vaticano II y, precisamente por los extraordinarios cambios ocasionados por los documentos conciliares, se redescubrió el rol y la misión propia de los laicos y se les otorgó una participación más decidida en las distintas actividades eclesiales. Esto plantea –como lo afirman nuestros superiores–, un interrogante acerca de la permanencia y significado de la vida religiosa.
Urge que renovemos la identidad del jesuita en una sociedad que ha puesto en evidencia una crisis en la identidad sacerdotal, en la vida comunitaria y en el papel del hermano coadjutor, en lo que se ha llamado un «cambio de época»3. Estos cambios han tenido lugar en todos los niveles de la sociedad y de la Iglesia y, por lo tanto, la Compañía de Jesús, no podía ser la excepción. Tampoco es un tema nuevo, pues ya nos decía el Padre Arrupe que
El segundo Concilio Vaticano ha señalado varios hitos, que orienten a los religiosos por el camino de la accomodata renovatio: el seguimiento de Jesucristo, el espíritu del fundador, la vida de la Iglesia, las circunstancias del mundo actual, la intensa renovación espiritual… Y todo ello bajo la fiel obediencia del Vicario de Cristo, que en su nombre nos envía adonde sabe, como Pastor universal, que nuestro ministerio será de mayor provecho para la gloria de Dios y el bien espiritual de los prójimos en las circunstancias del mundo actual4 .
2 GISBERT GRESHAKE, Ser sacerdote hoy. Salamanca 2000, 9.
3 Cfr. Voz «Modernidad», en Diccionario Teológico Enciclopédico, Navarra 1995.
4 PEDRO ARRUPE, La identidad del jesuita de nuestros tiempos, Santander 1981, 307-308.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
¿Quid Agendum? La búsqueda continua de la voluntad de Dios
Y esto se hace más urgente en la medida que vamos comprendiendo que vivimos
Un proceso de secularización o laicización, es decir, la ruptura y el progresivo distanciamiento entre lo divino y lo humano, entre la revelación y la razón, o, si se prefiere, la lenta y sucesiva sustitución de los principios y valores cristianos, que habían dado unidad y sentido a los pueblos europeos durante al menos diez siglos, por los valores pretendidos de la razón pura5
Y que la religión haya sido desplazada hacia la periferia de la sociedad por otras ciencias –como la economía– que intentan explicar y dar respuestas diversas a la realidad y al sentido último de la vida6
Fieles a la herencia ignaciana, estamos ante la oportunidad de fortalecer nuestra identidad como hombres
Cuya misión consiste en entregarse totalmente al servicio de la fe y de la promoción de la justicia, en comunión de vida, trabajo y sacrificio con los compañeros que se han congregado bajo la misma bandera de la cruz, en fidelidad al Vicario de Cristo, para construir un mundo al mismo tiempo más humano y más divino7
Más aún, cuando el Santo Padre Benedicto XVI ha pedido que la Congregación General 35 profundice en el espíritu de devoción y de fidelidad especial al «Vicario de Cristo en la tierra», expresado en el cuarto voto. Definitivamente, la próxima Congregación General, tiene en nuestra espiritualidad una fuente inagotable de riqueza para orar y discernir lo que el Señor, Dios Eterno, pide de nosotros en estos tiempos difíciles.
La espiritualidad se fundamenta en la experiencia de Dios, en el modo como vivimos y sentimos esa relación cercana y paterna con el Señor de la Vida y de la historia. De ahí que el hecho de que volvamos a orar nuestra historia nos permitirá, sin duda, reproducir aquí y ahora, la
5 CARLOS VALVERDE, Génesis, estructura y crisis de la modernidad. Madrid 1992 BAC, 24.
6 Cfr. JOSÉ MARIA MARDONES, Socialismo y Cristianismo: Fe cristiana y sociedad moderna, N° 19, Madrid 1988; SM.
7 COMPAÑÍA DE JESÚS. Congregación General XXXII, Decreto 2, N° 31, Madrid 1975, 54.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
Jaime Emilio González Magaña, S.I.
pasión de Ignacio de Loyola y los primeros compañeros para ser capaces de responder a los retos que les presentaba la Iglesia y el mundo de entonces. Ignacio de Loyola jamás pensó en fundar una Orden religiosa, por lo que si intentásemos repetir lo que él hizo de un modo fixista, nos enfrentaríamos al más espantoso de los fracasos. La fundación de la Compañía de Jesús fue resultado de una pregunta que Ignacio se hacía continuamente: ¿Quid agendum?, es decir ¿Qué hacer? Planteamiento que tiene sentido en alguien que vivió un largo y complejo proceso de conversión, sufriendo fracasos y decepciones que lo lanzaban a nuevos descubrimientos8. La fidelidad creativa de la que hablaba el Padre General nos permite, asimismo, ser fieles a nosotros mismos y a lo que tantos jesuitas nos han heredado, que no es otra cosa sino la misma Compañía de Jesús. Orar nuestro modo de proceder en la historia no significa contemplarla de una forma irracional, sin reconocer nuestros errores y caídas, sino darnos la oportunidad de actualizar, con la misma pasión que los compañeros que nos han precedido y encontrar nuevas luces para actualizar el magis ignaciano en lo que Dios nos pide hoy según las circunstancias que vivimos.
Por todo lo anterior, quiero centrar mi reflexión en dos aspectos que, desde mi punto de vista, deberán ser tomados en consideración: la centralidad de Dios en nuestra vocación y la naturaleza corporativa y apostólica de la Orden. Cuando me refiero al reto de ratificar la centralidad de Dios en nuestro carisma, no es que la ponga en duda, sin embargo me parece que sigue vigente lo que ya nos decía el Padre Pedro Arrupe:
No sé si la matriz trinitaria del carisma ignaciano esté presente en los jesuitas de hoy con suficiente claridad y fuerza y yo me siento inclinado y casi interiormente obligado a procurarlo9
Considero, en segundo lugar, que es conveniente recordar el significado del cuerpo apostólico como un valor en sí mismo y como apoyo para la misión. Ante la tentación de caer en el individualismo o en la depresión, resulta imprescindible profundizar que somos un cuerpo universal dis-
8 JAIME EMILIO GONZÁLEZ MAGAÑA, Iñigo de Loyola. ¿Una Historia de Fracasos? México 2002: SEUIA-ITESO.
9 PEDRO ARRUPE, La Trinidad en el carisma ignaciano, Roma 1982, 12.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
¿Quid Agendum? La búsqueda continua de la voluntad de Dios puesto a rescatar los orígenes de un sencillo grupo que se autodenominaron compañeros de Jesús o, simplemente, «amigos en el Señor». El jesuita no es –ni deberá ser jamás–, la persona que elige una determinada misión o un apostolado especifico. Es el superior, mas aún el Romano Pontífice, quien nos «da y señala a cada uno... el oficio que ha de ejercitar... para que ninguno se guíe por su celo propio»10. La Compañía de Jesús debe insistir a que cada uno de los jesuitas asumamos en qué consiste ser
Obediente para cualquier cosa en que le quiera el Superior emplear en ayuda de todo el cuerpo de la religión, debe alegremente emplearse, teniendo por cierto que se conforma en aquello con la divina Voluntad, más que en otra cosa de las que él podría hacer siguiendo su propia voluntad y juicio diferente11
Y todavía más, cómo esta misión se desarrolla «en compañía», esto es, en un cuerpo y de ningún modo a título personal e individualista.
LA CENTRALIDAD DE DIOS EN EL MODO NUESTRO DE PROCEDER
La espiritualidad ignaciana no se puede entender si no reafirmamos la centralidad y la familiaridad con Dios Trino a la que llegó Ignacio de Loyola en las diversas etapas de su conversión. Fue precisamente por estar centrado en el Señor y descentrado de sí mismo, que Ignacio maduró la idea de invitar a un grupo de amigos a compartir un proyecto de vida y, más tarde, a la fundación de la Compañía de Jesús. La centralidad de esa experiencia logrará su concreción en los Ejercicios Espirituales y las Constituciones. Dios respetó la historia personal de Iñigo López de Loyola e irrumpió en su vida, una vez que había tocado fondo y comenzado un proceso de descentramiento de sí mismo para centrarse sólo en la Trinidad. El Señor no forzó ni impuso nada, simplemente permitió que Iñigo, el hombre de su tiempo, viviera en plenitud su libertad humana. La experiencia de Dios, como un proceso místico de encuentro con el único Absoluto comenzó después de que Iñigo había asumido que no podía ser seguidor de Jesús, el Hijo de Dios, si no era él mismo con sus luces y sombras, con su
10 Fórmula del Instituto [3] 1.
11 Constitutiones S.I., 547.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
Jaime Emilio González Magaña, S.I.
pecado y la gracia que estaba recibiendo. Sabemos que el proceso de conversión de aquel hombre no fue fácil. Inicia como el niño vasco que vive en medio de dos mundos, entre la casa torre de los «parientes mayores», los Loyola y Oñaz y el caserío de Eguíbar, con Juan de Herrasti y María Garín. Más tarde fue el caballero vasco que soñaba con emular a los caballeros de la Orden de la Banda. La historia del joven «desgarrado y vano» continuó en Arévalo, en la Corte del Rey Fernando el Católico y su mujer, la princesa francesa Doña Germana de Foix.
La Compañía de Jesús ha sido el producto de un hombre que se entregó a Dios en la casa torre de Loyola
Don Antonio Manrique de Lara, Duque de Nájera y la ciudad de Navarrete quedaron sorprendidos ante los excesos de aquel hombre que temía ser asesinado precisamente por su vida desordenada y vacía. Fracasó el temerario aprendiz de soldado en sus intentos de ganar la honra en la defensa de la indefendible fortaleza de Pamplona. Y fue, nuevamente en la casa torre de sus parientes, donde tuvo lugar el proceso de conversión del que, más tarde, nacería la Compañía de Jesús. En todos estos períodos difíciles y convulsos, el hilo conductor de las preguntas y decisiones de Iñigo López de Loyola, ante sus enésimas caídas y fracasos va a ser, precisamente la pregunta con que hemos iniciado esta reflexión: ¿Quid agendum? La Compañía de Jesús ha sido el producto de un hombre que se entregó a Dios en la casa torre de Loyola. El temerario aprendiz de soldado se convirtió después en «caballero a lo divino» que marcha a Montserrat, como los grandes señores, a repetir la simbólica caballeresca exigida a quienes habían sido juzgados dignos de iniciar un camino diferente. El hombre escrupuloso y con deseos suicidas se deja tocar por Dios, el Señor sale a su encuentro en aquella hermosa colina donde el «Cardoner se hace hondo», en las afueras de Manresa. Desde ese momento, la Compañía de Jesús va a formar parte de un sueño atrevido de aquel hombre que estaría dispuesto a darlo todo por la mayor gloria del Señor, Dios Eterno que lo había seducido. La idea ignaciana de misión tiene sus orígenes precisamente en la llamada visión del Cardoner en la que Iñigo se siente animado a dar lo mejor de sí en favor de las ánimas. Cuando contempla la Trinidad en aquella curiosa forma de «tres teclas», está naciendo una forma de concebir esa misión indisolublemente unida
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
¿Quid Agendum? La búsqueda continua de la voluntad de Dios a la experiencia de Dios. Contempla explícitamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y asume que, del mismo modo como la Trinidad envía a los apóstoles, es la Trinidad misma quien enviará a los jesuitas a servir al mundo entero. Aquel hombre que busca afanosamente a Dios, recibe de Él un llamado, le hace partícipe de su misión, lo invita a darlo todo por Él y por estar a su servicio.
Después de la visión del Cardoner, los ideales confusos y dispersos se unificaron en el deseo de servir y ayudar en un modo apostólico. En la medida que ayude a las ánimas, daría vida a su deseo de servir a Dios. La misión será entonces el elemento esencial que une su deseo de reconocer a Dios como el único Señor y lo hace con ese sentimiento tan ignaciano que es el de «acatamiento amoroso», «acatamiento reverencial» o «amor reverencial»12. Esta es una forma de expresar el sentimiento que tenía cuando se daba cuenta que era a Dios a quien serviría en la persona de sus hermanos. De ahí le brotará la certeza de que su misión será en pobreza y humildad. Ignacio recibe tanta luz con la presencia de Dios que él mismo dice que «le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto que tenía antes»13. La percepción de ese acatamiento y reverencia, será clave para el aprendizaje ignaciano del discernimiento espiritual, precisamente para ser fiel a la tarea recibida14
La visión de La Storta, acaecida en una pequeña capilla a pocos kilómetros de Roma, será una clave más para entender el encuentro de Dios con Ignacio y la centralidad para nuestro carisma ayer, hoy y siempre. Si en el Cardoner Ignacio recibió una llamada, en La Storta, recibió la confirmación que deseaba para ofrecer su vida y la de aquel pequeño grupo de amigos y, sobre todo, para los asuntos de la pobreza absoluta en las cosas de la Compañía15. El Padre lo acepta y lo encomienda al Hijo, le promete que le será propicio en Roma como servidor de Jesús y, según lo que Ignacio había pedido insistentemente en los Ejercicios, es puesto bajo Su bandera. Aquí está lo que podríamos llamar también el origen de la Compañía de Jesús como un cuerpo que sólo se entenderá si está al
12 Cfr. Diario Espiritual 83, 103, 156-181.
13 Nos lo comparte Laínez en nota marginal a la Autobiografía.
14 Cfr. la anotación del 27 de febrero de 1544 en el Diario Espiritual.
15 Cfr. la anotación del 23 de febrero de 1544 en el Diario Espiritual.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
Jaime Emilio González Magaña, S.I.
servicio de Dios. Para Jerónimo Nadal, en la visión de la Storta, está el sentido de que Dios elegía también a los compañeros y, con ellos, hoy a nosotros16. A partir de entonces, la intimidad con Dios Trino llevó a Ignacio a concebir la misión apostólica de la Compañía como un servicio continuo para buscar únicamente la voluntad divina. Solamente desde ahí se entiende cómo su respuesta fue total y su decisión tan profunda que está plenamente convencido que la misión debe ser realizada del mismo modo como lo hizo Jesús, incondicionalmente y viviendo el mismo movimiento de descenso, de abajamiento, de kénosis, que no es otra cosa que seguir a Cristo pobre y humilde, en unión continua con el Padre, hasta la cruz.
Su Divina Majestad inspirará a Ignacio en la definición de otras líneas centrales de la Compañía de Jesús: su fuerte sentido jerárquico, el sentido del servicio ofrecido al Papa «para ser más seguramente dirigidos por el Espíritu Santo»17, la capacidad de discernir la propia vocación y la definición de las normas para elegir ministerios que serán aquéllos que garanticen que el modo nuestro de proceder no se pierde sino que garantiza la especificidad de la misión apostólica recibida. La centralidad de la Santísima Trinidad está expresada de tal forma en la espiritualidad ignaciana que por ello es posible afirmar que es cien por ciento cristológica ya que todo el proceso de conversión ignaciano se centra en la persona de Jesucristo18. Los momentos más difíciles están bajo la mirada de Jesucristo19; la oblación de mayor estima y momento20 y el mismo tema de la elección hacia la que va encaminado todo el proceso de búsqueda de la voluntad de Dios, tienen su centro en la conformación de la vida del ejercitante con Jesús21. Para iluminar la decisión del ejercitante, es necesario conformarse con la persona de Cristo por lo que Ignacio le pide que se confronte solamente con Él y le pida la gracia de llegar a tener un conocimiento interno tan profundo que no desee otra cosa sino lo que Él quiera22 . El conocimiento personal, íntimo y amoroso será para todo jesuita el modo como podemos lograr que nuestra misión sea, afectiva y efectivamente
16 NADAL, Jerónimo. Exhort. Salmant. En: MHSI, FN I, 307.
17 Fórmula del Instituto de Julio III, 1, 3,4.
18 Cfr. Ejercicios Espirituales 53.
19 Ibíd., 48.
20 Ibíd., 98.
21 Ibíd., 1.
22 Ibíd., 95, 139, 147.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
¿Quid Agendum? La búsqueda continua de la voluntad de Dios
de Él y no nuestra. Esta disposición tendrá su test de confirmación en la jornada ignaciana: el entendimiento será verificado en Dos Banderas23 , la voluntad en los Binarios24 y el amor en las Tres Maneras de Humildad25 .
La presencia de Cristo es constante en los escritos y la experiencia de Dios que vivió Ignacio de Loyola. Lo vemos de un modo nítido en el Diario Espiritual en el que el fundador expresa una profunda e íntima relación con la Trinidad Divina y la expresa con una cercanía amorosa con Jesucristo como cuando afirma que:
...todas las devociones y sentimientos se terminaban a Jesús, no podiendo aplicar a las otras personas, sino cuasi la primera persona era Padre de tal Hijo, y sobre esto réplicas espirituales: ¡cómo Padre y cómo Hijo!26
Ignacio se refiere al Hijo cuando quiere hacer mención a la divinidad en el seno de la Trinidad. Menciona a Jesús cuando pone de relieve su humanidad, unida a su divinidad. La experiencia de La Storta le dejó profundamente marcado cuando «sintió tal moción en su alma y vio tan claramente que Dios Padre lo ponía con su Hijo»27. El Hijo le acepta en servicio suyo y le dice «yo quiero que tu nos sirvas». Se siente siempre «a la sombra de Jesús» que es su «guía» al Padre, por eso deseará siempre poner a la Compañía a la sombra de Jesús e insiste en que «es menester en Él solo poner la esperanza de que haya de conservar y llevar adelante lo que se dignó comenzar para su servicio y alabanza y ayuda de las ánimas»;
Porque la Compañía, que no se ha instituido con medios humanos, no puede conservarse ni aumentarse con ellos, sino con la mano omnipotente de Cristo, Dios y Señor nuestro28 .
Todo lo hace «en Cristo Jesús» o «en Jesucristo, Nuestro Señor». Su máximo anhelo es servir de tal forma que todo se haga en conformidad con la voluntad divina, que se habrá procurado hallar y sentir «delante
23 Ibíd., 135-148.
24 Ibíd., 149-157.
25 Ibíd., 164-167.
26 Diario Espiritual 72.
27 Autobiografía 96.
28 Constitutiones 812.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
Jaime Emilio González Magaña, S.I.
de Dios nuestro Señor»29, «como Dios nuestro Señor le diere a entender»30, o «como la unción del Santo Espíritu le inspirare, o en la su Divina Majestad y más conveniente sintiere»31. Toma como mediadores a la Madre y al Hijo32 y al Hijo lo siente muy cercano para que interceda por sus necesidades33 . Uno de los momentos críticos en los que podemos analizar la centralidad de Cristo en sus decisiones es precisamente en la elección cuando afirma que hay que tomarlo a Él y a María como nuestros intercesores y hacer
Un coloquio a nuestra Señora para que me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera… Pedir otro tanto al Hijo, para que me alcance del Padre34 .
Pide siempre la gracia de ser recibido debajo de la bandera de Cristo35 y de ser puesto con el Hijo36. De ahí que todos los jesuitas, a nivel individual, como toda la Compañía como un solo cuerpo, estamos llamados a hacer una oblación de mayor estima y momento y pedir que le sigamos hoy y siempre. Ese es y será el sentido de nuestros votos y de nuestra vocación. Jesucristo es «dechado y regla nuestra»37, es nuestro «guía»38 Nunca dudó de que Él es modelo de nuestro modo de proceder, es «la cabeza y el caudillo de la Compañía»39 de ahí que siempre defendería que el nombre de aquel incidiendo grupo de apóstoles tenía que llamarse «la Compañía del nombre de Jesús».
29 Ibíd., 621.
30 Ibíd., 583.
31 Ibíd., 624.
32 Cfr. Diario Espiritual 23.
33 Ibíd., 27.
34 Ejercicios Espirituales 147.
35 Cfr. Ejercicios Espirituales 147.
36 Cfr. Autobiografía 96.
37 Ejercicios Espirituales 344.
38 Diario Espiritual 101.
39 Cfr. Diario Espiritual 66.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
¿Quid Agendum? La búsqueda continua de la voluntad de Dios
LA MISIÓN APOSTÓLICA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS NACE DE LA AMISTAD DE UN CUERPO
La fallida misión en Jerusalén y una sorprendente manifestación de la conversión que se estaba operando en el interior de Iñigo López de Loyola se expresó en sus deseos de estudiar y su estancia en Barcelona y en la Universidad de Alcalá de Henares. Su anhelo de ayudar a las ánimas se verá complementado con la esperanza de tener un grupo de compañeros que creyesen en la posibilidad de compartir sus sueños. Más tarde, su entrega total a Dios tendrá lugar en la Universidad de París, el centro de estudios más famoso de la cristiandad. La Compañía de Jesús tiene sus raíces precisamente en esa ciudad cuando Ignacio de Loyola se formula nuevamente aquella pregunta tan familiar ¿Quid agendum? Después de que se dedicó seriamente a los estudios, se dio a la tarea de buscar compañeros que estuviesen dispuestos a compartir sus planes y sus sueños, que tuviesen el mismo sentir y pensar.
Este nuevo paso en su proceso de conversión será determinante en la espiritualidad ignaciana y creo que lo será del mismo modo para la próxima Congregación General. Es obvio que la misión no debe ser decidida por los deseos de un jesuita concreto, mucho menos de un grupo o sector de la Orden. La misión deberá realizarse siempre con los compañeros o «amigos en el Señor» como les llamará mas tarde, cuando han compartido la experiencia fundante de los Ejercicios Espirituales. El proceso de fundación de la Orden tiene un momento decisivo cuando, el 15 de agosto de 1534, día de la Asunción de Nuestra Señora la Virgen María, siete amigos hacen los votos como un signo de que quieren ponerse sólo en las manos de Dios. La promesa de vivir en pobreza, castidad y de ir a Jerusalén en peregrinación unirá para siempre a los siete universitarios de París. Sus nombres quedarán para siempre unidos a la historia y la espiritualidad de una Orden que, desde sus inicios, ha querido entregarse plenamente al servicio de Dios, bajo las órdenes del Romano Pontífice. Ellos son: Pedro Fabro, Francisco Javier, Simón Rodrigues, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás Bobadilla e Ignacio de Loyola. Con el tiempo, el grupo de compañeros se conformaría aún más ante las necesidades y retos apostólicos que se iban presentando.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
Jaime Emilio González Magaña, S.I.
Después de su visita y trabajo apostólico en Azpeitia, adonde se marchó para cuidar su maltrecha salud, el plan de Ignacio de Loyola era el de dirigirse a la universidad de Bolonia para continuar los estudios interrumpidos. Sin embargo, la poca hospitalidad y el clima de la ciudad italiana le hizo necesario cambiar de planes y decidió partir para Venecia en donde esperaría a los compañeros40, que según lo acordado, sería a principios de 1537. Reanudaba sus estudios de teología con el decidido empeño de llegar a cumplir los 4 años requeridos para poder ayudar «legítimamente» a las ánimas. Ahí le dio los Ejercicios a Diego de Hoces quien terminó uniéndose al grupo de los primeros compañeros pero «fue el primero que murió», joven, en Padua, en 153841 .
Los compañeros llegaron a Venecia el 8 de enero de 1537 y encontraron a Ignacio «con alegría de sus corazones»42 y con el mismo cariño y amistad que los mantenía unidos. Tres nuevos jóvenes teólogos habían sido ganados por los Ejercicios para la Compañía por Pedro Fabro encargado del grupo en París. Ellos eran Claudio Jayo, Pascasio Broët y Juan Coduri43. A su vez, Ignacio presentó a Diego de Hoces y a los hermanos Diego y Esteban de Eguía quienes también habían manifestado su interés en unirse al incipiente grupo. Se menciona también a Antonio Arias y Miguel Landívar para quienes se pidió las órdenes en Roma, pero dejaron el grupo a su regreso de esa ciudad a Venecia. Uno más, Lorenzo García, se les unió en Roma pero los deja muy pronto, asustado por las persecuciones a las que fueron sujetos44. Venecia va a ser para el naciente grupo una etapa decisiva, muy importante en el camino a la constitución de la Compañía y del apostolado que estableció firmemente sus cimientos45 Todos hablaban de su anhelado sueño de embarcarse para Tierra Santa, pero las naves no partían sino hasta después de Pentecostés, por
40 Cfr. MHSI, S. Ignatii Epp.et Instr., I, pp. 94-96.
41 Cfr. MHSI., I. de Polanco, Summarium Hispanum..., 74, FN, I, 195 y Vita P. Ignatii, VII, FN, II, 583. Cfr. Autobiografía, 92 y FN, I, 490-492.
42 Cfr. MHSI, SIMONIS RODRIGUES, Comentarium, FN III 42, 54-55.
43 Cfr. JAMES BRODRICK, El Origen de los Jesuitas, Madrid 1953, 52.
44 Cfr. LUIS DE DIEGO, La opción sacerdotal de Ignacio de Loyola y sus compañeros [1515-1540], Caracas 1975: Centrum Ignatianum UCAB, 182.
45 Cfr. PEDRO DE LETURIA, Importancia del año 1538 en el cumplimiento del «Voto de Montmartre»: Archivum Historicum Societatis Iesu, Vol. 9 (1940), 188-207.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
¿Quid Agendum? La búsqueda continua de la voluntad de Dios
lo que era necesario esperar casi medio año. Se entregaron al apostolado especialmente en hospitales y con los pobres. Al hospital de los Incurables se fueron Fabro, Javier, Laínez y otros dos46. Al hospital de Juan y Pablo se dirigieron Diego de Hoces, Rodrigues y Salmerón, con otros dos. Los sacerdotes Fabro y Hoces confesaban a los enfermos y les daban todo tipo de ayuda espiritual; los otros, que todavía no habían sido ordenados, se dedicaban a los oficios más bajos y humildes, primeros ensayos de las experiencias apostólicas obligadas para todo candidato a ser jesuita47. Ignacio seguía estudiando pues quería terminar cuanto antes y cumplir las exigencias impuestas por la Iglesia.
Se entregaron al apostolado especialmente en hospitales y con los pobres
Comenzaron los preparativos para viajar a Roma y pedir los permisos correspondientes para su viaje a Jerusalén y las dimisorias para que los no sacerdotes pudiesen ser ordenados «fuera de los tiempos previstos y por cualquier obispo»48. Los enviados regresaron a Venecia en mayo de 1537 con las mejores noticias: el Papa concedió no sólo el permiso para la peregrinación a Jerusalén49 sino también las licencias para la ordenación y sólo pidió a Salmerón que esperara un poco para su ordenación como presbítero ya que tenía sólo 23 años 50. El domingo 10 de Junio Ignacio recibió las cuatro órdenes menores, el día quince el subdiaconado; el día diecisiete, el diaconado y, en la fiesta de San Juan Bautista, el presbiterado e hizo voto de perpetua pobreza51. Pedro Fabro, Diego de Hoces y Antonio Arias, ya ordenados sacerdotes, obtuvieron también los favores para oír las confesiones de todos los fieles y absolverlos de
46 Cfr. MHSI., FN, I, 40, 110, 190.
47 Cfr. MHSI., Simonis Rodrigues, Comentarium, MI, FN, III, 56.
48 MHSI., Bobadillae Monumenta, 616.
49 Cfr. MHSI., Fontes Documentales 102, 527.
50 Cfr. MHSI. MI, Fontes Documentales 101, 526. Los incoó el 8 de septiembre de 1557.
51 Cfr. MHSI. Scripta I, 543-545; Lainni Monumenta, VIII, 635; Bobadillae Monumenta, 2; Epistolae Salmeronis, I, 574; Epistolae Codurii, 415-416. Cf. Sacris ordinationinus: FN, I, 119, 193, 266; FN, II, 83, 579; FN, III, 82, 401. Cf. SCHURHAMMER, G. (1991). Francisco Javier Su Vida y su Tiempo, Tomo I. Europa, 1506-1541. Gobierno de Navarra, Compañía de Jesús, Arzobispado de Pamplona, Freiburg im Breisgau: Herder & GmbH, 1955, Bilbao: Ediciones Mensajero, 327-328.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
Jaime Emilio González Magaña, S.I.
todos los pecados reservados a los obispos52. Ignacio estaba satisfecho. Comenzó solo y confundido; ahora se encontraba con sus
Nueve amigos míos en el Señor, todos maestros en Artes y asaz versados en teología, los cuatro de ellos españoles, dos franceses, dos de Saboya y uno de Portugal... y algunos otros que en los mismos propósitos los seguían...53 .
Los rumores de una guerra contra los turcos eran cada vez más escuchados en la ciudad de Venecia por lo que los neosacerdotes decidieron continuar sus labores de ayuda a las ánimas, fortalecieron su entrega al apostolado y se distinguieron por su disponibilidad, su movilidad y su iniciativa. Con mucha edificación servían a los pobres en los hospitales, vivían de limosna y se ejercitaban en la predicación, sin embargo, casi no les quedaba tiempo para prepararse para la celebración de su primera misa por lo que
Acordaron salir de Venecia, aunque no de la Señoría, dividiéndose en diversas tierras; Mº Iñigo con Mº Fabro y Mº Laynez a Vicentia, Mº Francisco y Mº Salmerón a Moncelese, Mº Coduri y el Bachiller Hozes a Treviso, Mº Claudio y Mº Simón a Bassán, Mº Pascasio y Mº Bobadilla a Verona. Era su intención en estos lugares, ultra de prepararse a la misa primera, ejercitarse en pedir limosna y en predicar con poco o ninguno estudio y en las plazas...54 .
Ignacio convocó a los compañeros en Vicenza con el fin de deliberar sobre los últimos acontecimientos. Desde San Pedro de Vivarolo la naciente Compañía irradiaba un estilo de vida nuevo, siempre atenta a buscar y hallar la voluntad de Dios. Sus deliberaciones los llevaron a decidir, a finales de septiembre, que Francisco Javier, Diego Laínez, Nicolás Bobadilla y Juan Coduri celebraran su primera misa. Rodrigues la celebró más tarde en Ferrara55 y Salmerón, como hemos dicho, todavía no había sido ordenado. Ignacio no lo hizo pues «había determinado, después
52 Cfr. MHSI. Fabri Monumenta, 7-8, pp. 9-12.
53 Carta a Mosén Juan de Verdolay, fechada en Venecia, el 24 de julio de 1537. MHSI., Epp. I, 118-123.
54 MHSI. Summarium Hispanum, 70, FN, I, 193.
55 MHSI. Epistolae Broeti, 495-496.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
¿Quid Agendum? La búsqueda continua de la voluntad de Dios
que fuese sacerdote, estar un año sin decir misa, preparándose y rogando a la Virgen que le quisiera poner con su Hijo»56. Las deliberaciones continuaron y los compañeros tomaron la decisión de buscar jóvenes estudiantes en las universidades con la intención de atraerlos a su Instituto57. En Vicenza tomaron otra decisión trascendental: dar nombre al grupo de compañeros que en adelante se llamaría Compañía de Jesús pues no podían dudar que Cristo era la única cabeza del grupo, que ese nombre había sido varias veces confirmado a Ignacio en visiones sobrenaturales y que había sido asumido por todos después de haberlo seriamente discernido58. La entrada de la República de Venecia en la Liga del Emperador y el Papa contra los turcos hicieron prácticamente imposible el viaje a Jerusalén. Y, habiéndose cumplido ya el año de espera de la nave, deliberaron ir a Roma a cumplir su entrega al Papa, tal como lo habían prometido en Montmartre, 15 de agosto de 1534.
En Vicenza tomaron otra decisión trascendental: dar nombre al grupo de compañeros que en adelante se llamaría
Compañía de Jesús pues no podían dudar que Cristo era la única cabeza del grupo
Mientras los compañeros trabajaban por varias ciudades italianas, Ignacio, Fabro y Laínez se encaminaron a Roma y fue entonces cuando Ignacio recibió una clara señal de que la decisión había sido la correcta, de que Roma sería otra Jerusalén. Ignacio emocionado nos cuenta que ...estando un día, algunas millas antes de llegar a Roma, en una iglesia, y haciendo oración, sintió tal mutación en su alma y vio tan claramente que Dios le ponía con Cristo, su Hijo, que no tendría ánimo para dudar de esto, sino que Dios Padre le ponía con su Hijo59
56 Autobiografía 96; FN, I 96, 496.
57 Cfr. MHSI. I. DE POLANCO, Summarium Hispanum 73, FN I, 194; Epistola P. Lainii 42, FN I, 120.
58 Cfr. MHSI. I, DE POLANCO, Sum. Hisp.86, FN I, 203-204; Chronicon I, 72-74; Vita Latina II, 595-597; Exordium Chronici 1573, FN II, 503; Laínez, Adhortationes 1559, FN II, 132133; Ribadeneira, Vita Ignatii..., FN IV, 273.
59 Autobiografía 96; FN, I 96, 496-498.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
Jaime Emilio González Magaña, S.I.
Las confirmaciones de «arriba» seguían llegando, la obra de Ignacio era grata a Dios y, como un signo y una prueba más de que la obra estaba marcada con la cruz de Cristo, aquí «abajo», los «sacerdotes reformados», los «sacerdotes peregrinos» suscitan envidias por su forma evangélica de predicar o de dar los Ejercicios60. Las dificultades se incrementaron cuando el cardenal Legado, Vicente Carafa, les concedió plenas facultades para llevar a cabo su misión, de una forma tan generosa que Ignacio, sorprendido, calificó de «licencia muy copiosa»61. Agustín Mainardi, un fraile agustino, incitó una investigación contra la vida y doctrina de Ignacio y sus compañeros. Los testimonios de varias personalidades, entre quienes se encontraban quienes habían examinado a Iñigo en sus anteriores comparecencias ante los tribunales: Juan Rodríguez Figueroa, en Alcalá; Pedro Ortiz y Francisco Mateo Ory, en París y Gaspar de Doctis, en Venecia, llevaron a la jerarquía eclesiástica a pronunciar un fallo de inocencia, demostrando que su doctrina era «evangélica, santa y buena» y que se habían manifestado siempre fieles a la Iglesia católica romana62. Finalmente, el 18 de noviembre de 1538, se firmó la sentencia absolutoria. ¡No quedaba obstáculo ni para que los Maestros de París realizaran su oblación al Vicario de Cristo, ni para que Iñigo celebrara su misa!
La sentencia absolutoria de Conversini, puso término a la espera. Había llegado la hora de presentarse al Papa y hacer su oblación. No podemos precisar la fecha de la audiencia con Paulo III, pero suponemos que ésta debió celebrarse antes del día 23 de noviembre, poco tiempo después de la promulgación de la sentencia absolutoria. Los compañeros cumplían lo que habían prometido en París y se ofrecían libremente al Vicario de Cristo para que él determinara adonde los había de enviar. Pedro Fabro comenta:
60 Cfr. MHSI. Epistolae Simonis Roderici, 499.
61 Carta que escribe a su bienhechora y amiga Isabel Roser, el 19 de diciembre de 1538. Cf. MHSI., FN I, 8, 41-42.
62 MHSI. Fontes Documentales, 108, pp. 542-557.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
¿Quid Agendum? La búsqueda continua de la voluntad de Dios
Nos hemos puesto a disposición del Sumo Pontífice en cuanto que es señor de la mies universal de Cristo y esto porque sabemos que él conoce mejor lo que más aprovecha al universo cristiano63 .
Paulo III no sólo los aceptó sino que dio al grupo un carácter de servicio universal y les pidió que permaneciesen en Roma y así dieran mayor gloria a Dios.
Ignacio se dispuso a celebrar su primera misa en el sitio en el que la fe popular y la tradición cristiana veneran «las reliquias del pesebre del nacimiento de Cristo», en la basílica de Santa María la Mayor64 . Y, por enésima ocasión se preguntó: ¿quid agendum? Hacia la Cuaresma de 1539, los compañeros comenzaron otro tipo de deliberaciones, ahora encaminadas a decidir la fisonomía de aquel grupo singular y concluyeron en el mes de junio del mismo año. Todos decidieron que deseaban un cuerpo durable que permaneciera unido aunque el Papa los enviase a distintas partes del mundo. Deseaban también invitar a otros a compartir su estilo de vida y suscitar vocaciones que hiciera más grande aquel cuerpo que el Señor había querido comenzar65. Decidieron también que solicitarían la formación de una nueva orden religiosa y, aunque de hecho, venían practicando la obediencia a Ignacio desde Vicenza ya que él ejercía un liderazgo natural, tenían que decidir si harían voto de obediencia a uno de ellos
para que con mayor sinceridad, alabanza y mérito, pudiésemos en todo y por todo hacer la voluntad de Dios, nuestro Señor, y juntamente la libre voluntad y precepto de su Santidad, a quien gustosísimamente habíamos ofrecido todas nuestras cosas, la voluntad, entendimiento, fuerzas...66
Y, no por pluralidad de votos, mas sin desentir ninguno [decidieron] sernos más expediente y necesario dar la obediencia a alguno de nosotros, para mejor y más exactamente poder ejecutar nuestros primeros deseos de cumplir en todo la voluntad divina, para más seguramente
63 MHSI. Epp. I, 132.
64 MHSI. Ignatii Epistolae I, 145-147. MI, Anonymi Auctoris Vita P. Ignatii, FN II, 443-444.
65 Cfr. MHSI. Constitutiones I, 3.
66 MHSI. Constitutiones I, 4.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
Jaime Emilio González Magaña, S.I.
conservar la Compañía, y, en fin, para poder dar decente providencia a los negocios particulares occurrentes, así espirituales como temporales67
Otros temas capitales como la interpretación del voto de obediencia al Romano Pontífice, la forma de enseñar el catecismo a los niños y la duración vitalicia del General también habrían de ser tratados, discutidos y aprobados en las deliberaciones del año de 1539, centrales en la historia del Instituto de la Compañía de Jesús.
El primer paso hacia la organización fue el nombramiento
del Prepósito
General
Ignacio con sus secretarios –en este tiempo era secretario de la Compañía el P. Francisco Javier– ayudados por otros disponibles, redactaron, a manera de un «Breve», un proyecto que contuviera una Fórmula del Instituto68. Por conducto del cardenal Gaspar Contarini, recibieron la aprobación papal del primer proyecto de agosto de 1539, en donde se les reconoce como «los queridos hijos de Ignacio de Loyola,... maestros de París...», el 3 de septiembre inmediato. El documento habría de ser retocado, y más con la intención de que fuera Bula. Ignacio vio cumplido uno de sus mayores anhelos y, ¡por fin! se expidió la Bula de Paulo III Regimini militantis Ecclesiae con fecha 27 de septiembre de 154069. En ella se delineaban ya los aspectos centrales de la nueva Orden religiosa. Sin embargo, faltaba dar al naciente cuerpo un orden, una estructura que organizara el espíritu y la vida que había configurado el grupo de los diez compañeros.
El primer paso hacia la organización fue el nombramiento del Prepósito General. En Roma sólo se encontraban Coduri, Salmerón e Ignacio. Fabro se hallaba en Alemania en compañía del Doctor Ortiz. Francisco Javier y Rodríguez estaban en Portugal. Bobadilla estaba en Calabria, actuando como Vicario General, en nombre del cardenal Bembo. Laínez,
67 MHSI. Constitutiones I, 7.
68 Cfr. MHSI. Vol. 63. M. I. Cfr. MI, Prolegomena, C., 3, A. I., CCV.
69 Cfr. MHSI. Prima Societatis aprobatio, 1540. Constitutiones Societatis Iesu, 24-26. Véase también MI, Prolegomena, C. 3, A. 3, De Pauli III Bulla «Regimini Militantis Ecclesiae» 1540, CCIX-CCXI.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
¿Quid Agendum? La búsqueda continua de la voluntad de Dios
Broët y Jayo llegaron a Roma en la cuaresma de 1541. El 4 de marzo, los seis congregados determinaron –con la autorización de los ausentes– que Coduri e Ignacio redactasen las Constituciones de 1541, aunque éstas no tendrían forma definitiva. Su misión era perfeccionar las Deliberationes y las Conclusiones de 1539, haciendo hincapié en las determinaciones sobre la pobreza, el vestir y el calzar, la enseñanza de la doctrina cristiana, la admisión de candidatos y sus experiencias, así como algunas primeras normas y disciplina interna. En total, 49 artículos. Concluidas, aprobadas y firmadas las Constituciones de 1541, sólo faltaba la elección del superior. Nuevamente Ignacio vela por la buena marcha de este asunto vital en la naciente Orden y elabora o dicta el documento Forma de la Compañía y oblación70 que describe la forma seguida en la elección y el ofrecimiento de la Compañía que la completó.
Hacia el 2 de abril se inició el proceso de elección del Prepósito General. Siguiendo el mismo método que les había dado buen resultado en las deliberaciones de 1539, comenzaron con un período de tres días para hacer oración, en un clima de absoluto silencio que impidiera que se influenciaran unos a otros en materia tan importante71. Cada uno con su voto escrito y sellado «porque más libremente cada uno dixese y declarase su voluntad»72, se reunieron al cabo de los tres días, juntaron las papeletas con las que habían enviado los compañeros de Portugal y Alemania y, con el propósito de dar oportunidad a que alguno cambiase de opinión, se dejaron todas las papeletas en un arca, cerrada bajo llave «para mayor confirmación de la cosa». El proceso de elección concluyó el viernes de pasión, el 8 del mismo mes y
Abriendo todas las cédulas, una tras otra, nemine discrepante, vinieron todas las voces sobre Iñigo, dempio maestro Bobadilla (que por estar en Bisignano, y a la hora de su partida para Roma le fue mandado por el Papa de detuviese más en aquella ciudad) no invió su voz a ninguno73
70 MHSI. FN I, 15-22.
71 Cfr. MHS. FN I, 17; RIBADENEIRA, FN IV, 365.
72 MHSI. FN I, 17.
73 Ibíd., 18.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
Jaime Emilio González Magaña, S.I.
Ignacio expuso sus reticencias a asumir el cargo y les pidió encomendar más la cosa por tres o cuatro días «aunque no con asaz voluntad de los compañeros, fue así concluido»74. La elección fue repetida el 13 de abril, con el mismo resultado de antes. Nuevamente Ignacio manifestó que se creía incapacitado para desempeñar ese cargo y, después de poner el asunto en manos de su confesor, el franciscano P. Theodosio, Ignacio asumió con humildad que no podía resistir al Espíritu Santo, manifestado tan claramente en la voluntad de sus compañeros y, el 19 de abril, aceptó ser el primer Prepósito General de la Compañía de Jesús. Ese mismo martes de Pascua se tomó la resolución de que «Iñigo tomase el asunto y régimen de la Compañía». El viernes 22 de abril, los seis compañeros pronunciaron sus votos solemnes en la Basílica de San Pablo extramuros.
Los seis congregados vieron la necesidad de dar a la Compañía un instrumento legislativo que completara la labor de las Constituciones de 1541. Consideraron que eran 49 puntos los que debían tratar con mayor urgencia y después del tema de la pobreza, entre los que se mencionaban estaban el asunto del superior general y la duración de su cargo, los vestidos que habían de llevar, su color, su forma, la instrucción que lo profesos debían dar a los niños, la fundación de los Colegios de la Compañía, las Universidades; la instrucción de los candidatos, etc. Juan Coduri murió en agosto de ese mismo año, por lo que la tarea quedó prácticamente en manos de Ignacio, ya como Prepósito General. En el proceso de redactar las Constituciones participaron Ignacio y los compañeros en una primera etapa, de 1539 a 1541, hasta la muerte de Coduri. Después el propio Ignacio, solo y ayudado por sus sucesivos secretarios: primero Jerónimo Doménech (1544-1545), Bartolomé Ferrâo (1545-1547) y, muy especialmente Juan Alfonso de Polanco (1547-1550).
A partir del mes de enero de 2008, otros son los compañeros que habrán de continuar esta historia con la Congregación General XXXV de la Compañía de Jesús. Sin embargo, el recuerdo vivo de Ignacio de Loyola y los primeros jesuitas, permitirá que sigamos siendo fieles a lo que el Señor, cabeza de la Orden, nos inspire. La espiritualidad ignaciana, fruto de una experiencia compartida, seguirá estando a la base de lo que los
74 Ibidem.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
¿Quid Agendum? La búsqueda continua de la voluntad de Dios
jesuitas electores del siglo XXI decidan. En un nuevo Pentecostés, los compañeros se plantearán –una vez más– la pregunta que ha estado a la base de nuestra historia: ¿Quid agendum? como tantos jesuitas antes que nosotros –y como otros en el futuro– seguirán buscando, hallando y sintiendo la voluntad de Dios. Estamos ante la posibilidad de rogar insistentemente al Señor, Cabeza y Modelo de la Compañía de Jesús, que asumamos con humildad que somos efectivamente una «mínima Compañía»75, sin afanes de protagonismo, con el único deseo de abrazar el anonimato con que Cristo vivió su vida en Nazaret y pidiendo la gracia de amar nuestra vida y misión según la tercera manera de humildad, siempre que sea «igual alabanza y gloria de su divina majestad»76 .

75 Cfr. MHSI., Constitutiones, 1,34, 190,318,638.
76 Ejercicios Espirituales 167.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 39-59
Jesús Andrés Vela, S.I.
Una nueva pastoral vocacional
Jesús Andrés Vela. S.I.*
INTRODUCCIÓN
La Pastoral vocacional a la vida consagrada exige una estrecha colaboración entre los dos procesos: la vida consagrada (VC) y la pastoral vocacional (PV). Un proceso «desde arriba» –la vida consagrada– y otro «desde abajo» –la pastoral vocacional–.
Todos caemos en la cuenta de la complejidad de la renovación de la vida consagrada, pero, por muy difícil que sea esta renovación, de ella depende una pastoral vocacional auténtica. Tenemos que convencernos que estamos viviendo tiempos de Kairós, en los que el Espíritu nos empuja a esa renovación. Como dice Isaías: «Los que te construyen van más aprisa que los que te destruyen»1 .
* Doctor en Misiología de la Pontificia Università Gregoriana de Roma. Licenciado en Filosofía, Letras y Teología de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Estudios en Psicología de la Universidad Belo Horizonte de Brasil. Director de la Casa de la Juventud y del Seminario de Planificación Pastoral.
1 Is. 49, 17.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Una nueva pastoral vocacional
Confiemos en que este proceso de «fidelidad creativa», en el que están empeñadas la mayoría de las congregaciones, produzca también un proceso nuevo de pastoral vocacional.
TRES PRESUPUESTOS PARA UNA AUTENTICA PASTORAL VOCACIONAL A LA VIDA CONSAGRADA
Antes de hablar de la Pastoral Vocacional, comentemos tres presupuestos que tendrá que procurar la vida consagrada:
Primer Presupuesto: Opción Prioritaria del gobierno por la generación puente
En el empeño por la «fidelidad creativa», en la que están empeñadas la mayoría de las congregaciones religiosas, se deben evitar tres peligros:
1.La política de mantenimiento o contemporización con las situaciones heredadas, sin afrontarlas con suficiente decisión y valentía tratando de contentar a todos y de no crearse excesivos problemas.
2.La preocupación preponderante, en la práctica, por el buen funcionamiento de las instituciones, sin la equivalente atención a las personas.
3.El derivar las instituciones religiosas hacia una dinámica funcional «empresarial», sin suficiente sensibilidad «carismática» para discernir si esa dinámica logra, tapa e incluso destruye la significatividad carismática de dichas instituciones. «Sin darse cuenta, los religiosos han pasado a ser simplemente unos cuerpos apostólicos especializados al servicio de las iglesias locales, o simples peones de trabajo apostólico o docencia»
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Jesús Andrés Vela, S.I.
Con el tiempo, la vida religiosa ha perdido su «capacidad simbólica» para desempeñar en la Iglesia-Comunión el servicio o misión específica, que hoy le pide la eclesiología de comunión del Vat. II2 .
Para solucionar este impasse, es imprescindible que los gobiernos provinciales y general apuesten por la generación puente3 de la congregación. Es decir, que se apoyen en los grupos de generaciones jóvenes oadultas interesadas por la orientación decidida de la congregación hacia la renovación (o recreación) de la vocación carismática en las realidades históricas y conflictivas de nuestro tiempo, conforme a las vivencias fundacionales de los grupos primigenios, para
Devolverle a la congregación la mayor significatividad apostólica y comunitaria posible.
Renovar los equipos de formación y de gobierno.
Reestructurar el cuerpo congregacional en una «fidelidad creativa».
Compartir la misión con los laicos no sólo en cuanto a tareas, sino en cuanto a revitalizar un carisma compartido, en diferentes estados de vida.
Reforzar la expansión misionera, inculturándola en el mundo de hoy.
Impulsar la colaboración intercongregacional y eclesial.
Pero tampoco será posible realizar esta tarea si la «generación puente» no cuenta con el apoyo, aceptación y colaboración del resto de la congregación. El impulsar y aumentar este apoyo y colaboración de la mayoría evitará las divisiones en la congregación y el enzarzarse en unas tensiones estériles, que impedirán que la congregación se enrumbe claramente por la refundación del carisma en las circunstancias históricas de hoy. Lo contrario sería fundamentar el elitismo y la división.
2 Cfr. AVELINO FERNÁNDEZ Propuestas Conjuntas a la vida consagrada y a la pastoral vocacional, para una mayor fecundidad mutua en Todos Uno 1994.
3 Cuando hablamos de generaciòn puente, nos referimos a aquel grupo de la Congregación que está interesado en la renovaciòn –recreación y refundación– del carisma congregacional, volviendo a las fuentes (Vat. II) y respondiendo a las necesidades históricas del mundo actual.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
La vocación tiene que ser «atractiva», porque presenta un carisma que responde a la historia y a sus necesidades básicas
No se trata de dividir la Congregación entre jóvenes y mayores o entre conservadores y renovadores, ni de llevar una Vida Consagrada de «doble vía», sino de crear las condiciones institucionales que hagan posible el que todos en su conjunto puedan recuperar la «significatividad carismática institucional» en el mundo y la Iglesia de hoy. Esto requiere que, aunque nos apoyemos en la «generación puente», impulsemos un movimiento comunitario e institucional común para que todos, miembros y comunidades, nos sintamos enviados en misión para realizar un mismo proyecto de renovación del carisma y de su significatividad en el mundo de hoy. Esta significatividad nos puede impulsar a «nuevas presencias» o a una manera nueva de estar presentes en la mundo de hoy.
Del logro de esta misión, es decir de conseguir o no esta significatividad carismática en el mundo de hoy, dependerá en gran medida la fecundidad de nuestra pastoral vocacional: tanto en el despertar vocaciones, como el integrarlas armónicamente en la congregación, como respuesta a las necesidades de la historia presente.
La vocación tiene que ser «atractiva», porque presenta un carisma que responde a la historia y a sus necesidades básicas. Tiene que ser «significativa», porque se enmarca en el universo cultural de ese mundo y ayuda a encontrar significaciones como respuesta. Tiene, además, que ayudar a encontrar la propia identidad personal, comunitaria e institucional.
Segundo Presupuesto: una formación inicial y permanente que profundice la espiritualidad y seriedad de la vida consagrada al servicio de una experiencia cristológica y carismática integradora
Sin una espiritualidad cristológica seria en los paradigmas del carisma fundante, toda refundación o recreación sería una novedad «veleidosa». Es necesario que toda la formación insista en la seriedad de una espiritualidad y vida religiosa «seria». No será siendo condescen-
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Una nueva pastoral vocacional
Jesús Andrés Vela, S.I.
dientes con una cultura posmoderna «Light» como podríamos revitalizar la vida consagrada.
El objetivo de la formación es ayudar a rehacer la experiencia espiritual cristológica de los primeros fundadores, para revitalizar el carisma congregacional.
Para conseguir este objetivo, hace falta insistir en dos grandes tareas:
Reevangelizar la vida consagrada
La reevangelización que propone Paulo VI en la «Evangelii Nuntiandi» para todos los «cristianos paganos» de nuestra generación4 y la Conferencia Episcopal de Medellín para todos los cristianos de América Latina en búsqueda de una significación nueva de la fe en nuestro tiempo, hay que aplicarla también en la vida consagrada.
Se puede decir que en nuestra experiencia primera de la vida consagrada hemos vivido una super espiritualización de la figura de Jesús de Nazaret, sin rasgos históricos humanos y aplicable lo mismo a cualquier época de la historia. Como dice Jon Sobrino: la vuelta «a Jesús de Nazaret (está) apenas por reestrenar en nuestro siglo». Mostrar a los hombres el verdadero rostro de Dios, revelado en Jesús de Nazaret, es la tarea primordial de la evangelización en nuestro tiempo. Y, en consecuencia, es el principal modo de entenderse a sí mismos y de vivir la vida religiosa.
Conforme a Congar, esto produce un monofisismo larvado que, al no reconocer la real y total humanidad del Nazareno, ha empobrecido y bloqueado el desarrollo humano de no pocos religiosos. Hasta el punto que uno de los retos más urgentes de la vida religiosa sea su humanización en la vivencia profunda del carisma recibido.
La Pastoral Vocacional necesita presentar testigos evangélicos profundamente humanos y profundamente cristificados, que contagien de su
4 Evangelii Nuntiandi, 50-55.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Una nueva pastoral vocacional
espíritu toda la tierra. Porque la vocación religiosa se transmite por contagio directo con testigos evangélicamente vivos con cara de resucitados, es decir de personas habitadas por el Cristo Pascual. No es suficiente, para contagiar una vocación carismática, tener cara de «voluntario», de humanista o de persona ética y legal, aunque todo esto puede integrarlo el testigo del Señor resucitado de la Pascua.
Una espiritualidad apostólica integradora de la mística con el compromiso social
Muchas congregaciones «apostólicas», nacidas a partir del s. XVI, padecen un dualismo apostólico vivencial en el que por un lado va la contemplación y la oración y, por otro, la acción apostólica. Es el dualismo contemplación-acción. Bien diferente de aquel principio ignaciano de «hallar a Dios en todas las cosas», que pone de relieve y trata de vivir en unidad el mandamiento de «amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo». El amor a Dios en la acción liberadora del hermano.
Es claro que el Señor nos está llamando «desde afuera» desde el clamor de los pobres y oprimidos de nuestro tiempo
Esta espiritualidad es todavía una asignatura pendiente en la Vida Religiosa Apostólica. Conforme a B. Lambert: «todavía no hemos superado la espiritualidad dualista de la contrarreforma». El Beato Pedro Fabro –hombre de los tiempos del Concilio Tridentino y compañero de Ignacio– escribía: «Buscando a Dios por el Espíritu en las actividades cotidianas, se le encuentra enseguida y muy fácilmente en la oración, mejor que buscándole primero en la oración, como se hace frecuentemente». Es claro que el Señor nos está llamando «desde afuera» desde el clamor de los pobres y oprimidos de nuestro tiempo. Fue el hombre, herido y desamparado a la vera del camino, lo que obligó al Samaritano a desviarse, curarlo con vino y aceite, cargarlo en su caballería y llevarlo al mesón para poder acabar su curación. Hubo sacerdotes y letrados que consideraron más importante continuar con su intimismo personal –espiritual o científico– que echar una mirada compasiva y desviarse de sus «obligaciones» para atenderlo.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Jesús Andrés Vela, S.I.
Es un ícono evangélico clave para la Vida Consagrada, como lo consideró la última asamblea de Institutos y Congregaciones Religiosas del año 2004. El compromiso social con los más pequeños y desamparados, por la injusticia criminal de los salteadores de caminos de nuestro tercero, cuarto… mundo, es la máxima señal de nuestro compromiso y amor a Dios.
El Documento de Puebla nos enseña que
El amor de Dios que nos dignifica radicalmente, se vuelve por necesidad comunión de amor para con los demás hombres y participación fraterna; hoy debe volverse sobre todo obra de justicia para con los oprimidos (Lc 4, 18), esfuerzo de liberación para quienes más la necesitan. En efecto, «nadie puede amar a Dios, a quien no ve, si no ama al hermano a quien ve» (1 Jn 4, 20)5 .
Y afirma más adelante:
El Evangelio nos debe enseñar que, ante las realidades que vivimos, no se puede hoy en América latina amar de veras al hermano, y, por lo tanto a Dios, sin comprometerse a nivel personal y, en muchos casos incluso a nivel de estructuras, con el servicio y la promoción de los grupos humanos y estratos sociales más desposeídos y humillados, con todas las consecuencias que se siguen en el plano de esas realidades temporales6
Tercer Presupuesto: Afrontar directamente la posibilidad de morir, como un acontecimiento pascual7
Como ya ha ocurrido otras veces en la historia, hay Institutos que corren incluso el riesgo de desaparecer… En otros Institutos se plantea más bien el problema de reorganización de sus obras8
Hoy es tan evidente el ocaso y pérdida de vida de muchas instituciones religiosas, que no tiene sentido el esconder la cabeza debajo del ala… La postura evangélicamente correcta es la de recreación y «fideli-
5 Documentos de Puebla 327.
6 Ibidem.
7 Abraham, cuando era viejo por la fe tuvo hijos y su descendencia fue tan grande como las estrellas del cielo o los granitos de arena de la playa.
8 JUAN PABLO II, Vita Consecrata 63.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Una nueva pastoral vocacional
dad creativa», aunque no veamos inmediatamente los frutos. Nos tenemos que enfrentar a la posibilidad de la desaparición por defender la vivencia del carisma fundacional en nuestro mundo. Lo importante es ser fiel a ese carisma.
¿Por qué identificar un instituto religioso con la vida de la Iglesia en el mundo? Pero también, ¿por qué hacer que desaparezca un don del Espíritu a la Iglesia y el mundo por nuestra negligencia y culpa? Los carismas no son nuestros sino dones del Espíritu al mundo, que nosotros no podemos enterrar. Seremos responsables, como en las parábolas de Jesús.
Por otro lado, no podemos usar como argumento que «somos hijos de Abraham», para continuar en posiciones equivocadas, porque «hasta de las piedras puede Dios sacar hijos a Abraham». Todo esto pone la responsabilidad en nuestra propia fidelidad creativa y, por otro lado, aumenta nuestra confianza en el Espíritu. Es lógico que nos desgastemos por responder a nuestra Iglesia y Mundo en el carisma recibido del Espíritu. Lo contrario sería desgastarnos porque no confiamos en el Espíritu y queremos continuar en nuestras estructuras desgastadas. Eso huele a muerte…
Deberíamos enfrentar una «muerte pascual» para que el carisma resucite en la Iglesia y el mundo de manera nueva… «Este 'ars moriendi' podría llegar a crear una libertad y una capacidad de determinación que, a su vez se transformaría en testimonio carismático en la Iglesia y para la Iglesia»9.
Dos signos bíblicos confirmarían los Institutos que están haciendo este camino de vuelta al carisma: el desierto para experimentar con radicalidad y seducción la voz de Dios en el Espíritu que les pide una vuelta al carisma primitivo, y el éxodo como un desplazamiento hacia la periferia y la frontera «para velar por la imagen divina deformada en los rostros de tantas hermanas y hermanos»10
9 Cfr. J. B. METZ, Las órdenes religiosas. Su misión en un futuro próximo como testimonio vivo del seguimiento de Cristo, Barcelona 1978, 21-26.
10 JUAN PABLO II, Vita Consecrata 75.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Jesús Andrés Vela, S.I.
Para eso contamos con la fuerza y el cuestionamiento en tantos jóvenes religiosos/as (que resuenan vitalmente) con esta espiritualidad pascual que les impulsa a vivir la vida religiosa con nuevos rostros y nuevos estilos, revitalizando así la vida religiosa con la originalidad y riqueza de su juventud. Cuando se integran a la «generación puente» y pueden vivir la comunidad con rostro humano y relaciones interpersonales profundas, entonces entregarán toda su persona y su vida al servicio ilusionado y generoso del proyecto evangélico en su carisma, y surgirá en ellos un profundo sentido de pertenencia congregacional.
El futuro de todos y cada uno de los Institutos se nos escapa. Por eso hay que distinguir «entre las vicisitudes históricas de un determinado Instituto o forma de vida consagrada y la misión eclesial de la vida consagrada como tal» en la Iglesia11. La única actitud verdaderamente cristiana es la de María en la Anunciación: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu Palabra».
LA PASTORAL VOCACIONAL
Nos podríamos preguntar sobre el «campo» de la Pastoral Vocacional.
Ciertamente, Dios puede llamar en cualquier cultura y circunstancia, pero, por una opción asumida. Tener que buscar predominantemente vocaciones en el ambiente rural en el que sobresale una necesidad de promoción, de elevar el nivel de vida y estudios, no es un trabajo vocacional propicio para impulsar el carisma profético de una vocación. Eso reforzará la institucionalidad, el conservadurismo y la salida de mucha gente de las congregaciones, una vez sean promovidos.
Uno se preguntaría cuál es el campo propicio para una auténtica pastoral vocacional.
Hace tiempo contábamos con estratos de jóvenes cercanos y afines al mundo religioso. Hoy son cada vez más escasos. Aumenta el número de jóvenes posmodernos para los que la religión es algo del pasado,
11 Ibíd., 63.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Una nueva pastoral vocacional
aunque en su interior haya una búsqueda de un Dios que se puede identificar con la energía, el sentimiento, una vaga sensación de búsqueda de apoyo… pero que no tiene nada que ver con la trascendencia y manifestación en Jesús del Dios cristiano. Hoy, en cambio, la «reserva de jóvenes» que más nos trata, admira y quiere, no nos sigue12. ¿Cómo crear puentes de mutua comunión y comprensión? Sin duda, a través del testimonio «contagioso» que podamos dar en un carisma misionero compartido, especialmente hacia los más oprimidos y necesitados. Esto supone grupos apostólicos de misión y compromiso.
Sin una auténtica pastoral juvenil, que a todo nivel sea vocacional, no podemos pensar en auténticas vocaciones religiosas. Vocación para madurar en una personalidad auténtica, vocación para encontrar su puesto y misión en el mundo y vocación para madurar como cristianos en el laicado apostólico, vida consagrada y ministerio sacerdotal.
Pero, además, se necesitan pastoralistas misioneros con profunda espiritualidad carismática y compromiso social para, sin más condicionamientos que su fe viva en Jesucristo, abandonar su tierra conocida y peregrinar a la tierra desconcertante de la juventud actual para evangelizarla. Un pastoralista que tendrá que ser profundamente espiritual para descubrir al Señor en la cultura desconcertante del joven, y comprometido con esa realidad; sea capaz de captar y sintonizar con el joven, aprender su lenguaje y simbología y, con él, celebrar la fe y descubrir el Evangelio de la salvación y liberación.
Para este tipo de Pastoral Vocacional, presentamos las siguientes Propuestas:
Primera Propuesta: Una nueva praxis en una nueva cultura vocacional
Partimos de una cultura vocacional «tradicional» en la que Familia-Escuela-Parroquia-Iglesia- Sociedad-Mundo Juvenil creaban una atmósfera cultural en la que la vocación a la vida religiosa «se mamaba».
12 Cfr. Imagen de los religiosos y religiosas en la juventud en Revista CONFER (España) Enero-Marzo 2000
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Jesús Andrés Vela, S.I.
Todos eran promotores vocacionales… En este ambiente germinaba y crecía la «llamada de Dios».
Sin embargo hoy no existe cultura alguna vocacional. Vivimos en una cultura del hombre sin vocación, preocupado únicamente por su trabajo y profesión, que aseguren su porvenir económico. Hombre preocupado únicamente por el afán de tener y de satisfacer inmediatamente sus deseos. Entre esos hombres de hoy, el joven es especialmente «a-histórico». Preocupado por vivir intensamente el presente. Una vocación por la que luchar, y menos para toda la vida, queda muy lejos de sus preocupaciones actuales.
Teniendo en cuenta todas estas reflexiones, me atrevo a hacer algunas sugerencias que afectarían la pastoral vocacional de toda la Iglesia.
Vivimos en una cultura del hombre sin vocación,
preocupado únicamente por su trabajo y profesión, que aseguren su porvenir económico
1.Del reclutamiento vocacional a la misión compartida
El Congreso Europeo sobre las Vocaciones (mayo 1997) reconocía que «la pastoral vocacional en Europa ha llegado a una encrucijada histórica, a un paso decisivo»; que ha pasado por una serie de fases y que ahora debe avanzar hacia el estado «adulto».
a)Primero fue el «reclutamiento vocacional». La pastoral vocacional consistía en abastecer de supuestas vocaciones religiosas (preferentemente de adolescentes) los seminarios y casas de formación.
b)Después vino la «pastoral juvenil vocacional». Y creo que se ha entendido de diversa forma:
A unos les pareció que se trataba de poner un marco a la pastoral vocacional tradicional; es decir, había que desarrollar la pastoral juvenil para realizar luego en ella el «reclutamiento» de las vocaciones sacerdotales o consagradas. La Pastoral Juvenil era
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Una nueva pastoral vocacional
una ocasión, para hacer en realidad Pastoral Vocacional para la vida religiosa o sacerdotal.
Otros comprendieron (y bien) que la pastoral juvenil era la nueva identidad de la pastoral vocacional; es decir, el esfuerzo había que ponerlo en desarrollar la pastoral juvenil, pero con la dimensión vocacional de principio a fin, de modo que cada uno pudiera encontrar su específica vocación cristiana, como la forma «histórica» de vivir el seguimiento de Jesús.
c)La fase que hoy se nos propone, que es la de el «estado adulto y maduro» de la pastoral vocacional, se llama «misión compartida». No anula la anterior, la de la pastoral juvenil, sino que la integra en un contexto que le da a ésta su pleno sentido.
La propuesta de esta fase consiste en realizar la pastoral vocacional «en función de una misión compartida».
Con la expresión «misión compartida» se quiere designar el nuevo contexto de interrelación entre diferentes identidades eclesiales laicos y religiosos en torno a la misión, señalando así su motivación central, que no es otra que la que justifica la existencia de la Iglesia misma en misión. Se compartiría así la misma misión dentro del carisma de una congregación particular. La misión nos precede a todos, la misión es la que nos convoca, por ella nos reunimos en Iglesia, y es ella la que ha motivado a la Iglesia como comunidad evangelizadora del Reino.
Al participar religiosos/as y laicos/as de la misma misión al estilo de una determinada congregación, se fomentaría también la experiencia de Dios en Jesús conforme al mismo carisma. El carisma es un don del Espíritu para la Iglesia y el mundo a través de determinado grupo religioso. No lo podemos guardar para nosotros mismos. Unos lo vivirían «al estilo laical» y otros «al estilo de vida consagrada». Unos enriquecerían y cuestionarían a otros.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Jesús Andrés Vela, S.I.
2.Estamos en un nuevo ecosistema socio-eclesial, al que hemos de adaptarnos
«Ecosistema» me parece un término muy adecuado para definir este ámbito vital que se constituye entre los diversos grupos que conformamos la Iglesia.
Estamos en un ecosistema socio-eclesial que es muy diferente, por muchas razones, al anterior, en el que, a fin de cuentas, hemos sido formados. La supervivencia dentro de este ecosistema depende de nuestra capacidad de adaptación a sus leyes y relaciones internas, sin renunciar por ello a la propia identidad. Y es necesario asumir esa tensión dialéctica que da a la vocación cristiana ministerial y consagrada su peculiaridad profética, crítica y generadora de cambio.
Para comprender la dinámica interna que va originando este ecosistema, al que nos estamos refiriendo, es preciso aludir a la conciencia o imagen que la Iglesia ha ido adquiriendo de sí misma en las diferentes épocas de su historia.
El Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium describe el núcleo inicial de esta identidad redescubierta como «Pueblo de Dios», dejando atrás aquella otra de «Sociedad de los fieles cristianos…» dividida en «estados de vida», como una pirámide en cuya culmen predominaba el orden sacerdotal y episcopal. El desarrollo posterior se explícita como «Comunión de comunidades», donde la Comunidad es quien da origen a la Institución; lo relacional entre personas y comunidades está antes que la organización; la igualdad básica y fundamental entre todos, antes que las diferencias por cuestión de puestos y ministerios; la llamada común a la santidad (LG, Cap. V), antes que las especificaciones vocacionales… Y todo el pueblo de Dios, en un caminar horizontal, avanza produciendo el Reino.
Como consecuencia de este «redescubrimiento» de la identidad de la Iglesia de Cristo, pero también de los cambios efectuados en la sociedad moderna, se ha producido una evolución que podríamos expresar así, en forma de fuerzas que nos indican la dirección de esa evolución eclesial, aún no concluida:
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Una nueva pastoral vocacional
Proclamamos una Iglesia:
«comunión de comunidades», toda ella ministerial, donde todos tienen una igual dignidad que sólo la da el Bautismo13;
donde los laicos, al igual que todos los demás, son protagonistas, y no sólo «objeto» de la evangelización, y ello no les viene por «cesión» de la jerarquía sino por los Sacramentos estructurales –Bautismo, Confirmación y Eucaristía–
donde el sacerdocio común de los fieles y el de los presbíteros se ordenan el uno al otro, –el sacerdocio ministerial al sacerdocio común– sin que ello suponga preeminencia de nadie;
donde cada uno, desde su vocación, desde su carisma, desde su ministerio, se convierte en signo para todos los demás;
donde la misión, la única misión de la Iglesia, es compartida por todos;
donde todos los creyentes deben ser evangelizadores.
donde la llamada a la radicalidad evangélica se presenta como característica bautismal que se puede vivir en una diversidad de vocaciones cristianas.
Un nuevo dinamismo relacional entre creyentes
Juan Pablo II escribió un texto profético en clave eclesiológica, que resalta muy bien el dinamismo relacional entre los diversos estados de vida en la Iglesia y que, por lo tanto, tiene que encabezar la reflexión sobre la nueva fase de la Pastoral Vocacional:
En la Iglesia-Comunión los estados de vida están de tal modo relacionados entre sí que están ordenados el uno al otro. Ciertamente es común –mejor dicho, único– su profundo significado: el de ser modalidad según la cual se vive la igual dignidad cristiana y la universal vocación a la santidad en la perfección del amor. Son modalidades a la vez diversas y complementarias, de modo que cada una de ellas tiene su original e inconfundible fisionomía, y al mismo tiempo cada una de ellas está en relación con las otras y a su servicio14
13 A este propósito, es ejemplar aquella frase de San Agustin, que aduce la Lumen Gentium del Vat. II en su Capitulo Cuarto: Con vosotros soy el cristiano, para vosotros soy el Obispo. Esto me conforta, que soy el cristiano. Esto me angustia, que soy el Obispo...
14 JUAN PABLO II, Christifideles Laici 55.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Jesús Andrés Vela, S.I.
En la conciencia eclesial han ido apareciendo perfectamente nítidas las dos dimensiones desde las cuales se va estructurando el conjunto: Misión y Comunión en un mismo carisma. Y al mismo tiempo, la íntima relación existente entre ellas:
La comunión y la misión están profundamente unidas entre sí, se compenetran y se implican mutuamente, hasta tal punto que la comunión representa a la vez la fuente y el fruto de la misión: la comunión es misionera y la misión es para la comunión15
En el centro está la misión, es decir, la obra de la evangelización, en su sentido más global: un proceso cuyo culmen es el anuncio explícito y la adhesión plena a la Buena Nueva del amor de Dios revelado en Jesucristo mediante el Espíritu Santo16. La Iglesia se identifica así con esta tarea: La tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia…, su identidad más profunda17. Y Juan Pablo II dirá que esa misión tiene como finalidad dar a conocer a todos y llevarlos a vivir la «nueva» comunión que en el Hijo de Dios hecho hombre ha entrado en la historia del mundo18 .
El protagonismo en la misión corresponde a todo el pueblo cristiano y no a una élite. Pues no sólo el «pueblo», en sentido corporativo, sino que cada creyente tiene la responsabilidad de ser evangelizador, aunque sólo sea con el testimonio de su vida:
Los fieles laicos, precisamente por ser miembros de la Iglesia, tienen la vocación y misión de ser anunciadores del Evangelio: son habilitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la iniciación cristiana y por los dones del Espíritu Santo19
Vocación y misión pasan a ocupar el centro de la pastoral vocacional, pues son también el centro de la Iglesia20. La misión se desplegará
15 Ibíd., 32.
16 Cfr. Evangelii Nuntiandi 17ss.
17 Evangelii Nuntiandi 14.
18 JUAN PABLO II, Op. cit., 32.
19 Ibíd. 33.
20 Cfr. JUAN PABLO II, Christifideles Laici 58.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Una nueva pastoral vocacional
de diversas formas, en una gran variedad de servicios y ministerios, pero siempre será la única misión de la Iglesia: «Hay en la Iglesia variedad de ministerios, pero unidad de misión»21 .
Hay que estar atentos a los momentos particularmente significativos y decisivos, para discernir la llamada de Dios y acogerla
Dios nos llama a todos y nos envía a trabajar por el Reino: «nos llama a cada uno por nuestro nombre»22. Pero este plan de Dios sólo se nos revela a través del desarrollo histórico de la vida y de los acontecimientos de nuestra historia, que nos descubre esa llamada como cargada de sentido.
Para descubrir esa vocación es necesario que vivamos la experiencia de Dios en Jesús, y que hagamos un atento discernimiento sobre las señales, para percibir los talentos recibidos y nuestra función histórica en los acontecimientos personales y sociales. Hay que estar atentos a los momentos particularmente significativos y decisivos, para discernir la llamada de Dios y acogerla.
Pero no se trata sólo de «saber», sino de «hacer» lo que Dios quiere de nosotros en las diversas situaciones de la vida. Como dijo María en las bodas de Caná: «Haced todo lo que El os diga». El nos hará cada vez más capaces para responder a su voluntad. Como dijo San León Magno: «Dará la fuerza, quien ha conferido la gracia»23
Esta es la tarea maravillosa de todos los fieles laicos: «conocer cada vez más las riquezas del Bautismo y vivirlas en creciente plenitud: crecer para la salvación, como nos dice Pedro en (1 Pe 2, 2)24 .
21 Vaticano II, AA 2.
22 Jn 10, 3.
23 «Dabit virtutem qui contulit dignitatem» (San Leùn Magno, Sermo II, 1).
24 Cfr. JUAN PABLO II, Christifideles Laici, 58.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Jesús Andrés Vela, S.I.
Conclusión: Pastoral de las vocaciones: el «salto cualitativo»
Si la pastoral de las vocaciones nació como emergencia debida a una situación de crisis e indigencia vocacional, hoy no puede concebirse con la misma precariedad; al contrario, aparece como expresión estable y coherente de la maternidad de la Iglesia, abierta al designio de Dios, que siempre engendra vida en ella.
Si en un tiempo la promoción vocacional se orientaba exclusiva y principalmente a algunas vocaciones, ahora se debería dirigir cada vez más a la promoción de todas las vocaciones, porque en la Iglesia de Dios o se crece juntos, o no crece ninguno.
Si en sus comienzos la pastoral vocacional trataba de circunscribir su campo de acción a algunas categorías de personas («los nuestros») ahora se siente cada vez más la necesidad de extender con valor a todos el anuncio y la propuesta vocacional.
Si anteriormente la actividad vocacional nacía en buena parte del miedo (a la desaparición, a la disminución) y la pretensión de mantener determinados niveles de presencia o de obras, ahora el miedo cede el paso a la esperanza cristiana, que nace de la fe y se proyecta hacia la novedad de Dios.
Si una cierta animación vocacional es, o era, peremnemente insegura y tímida, en un ambiente de inferioridad respecto a la cultura antivocacional, hoy hace auténtica promoción vocacional sólo quien está animado por la convicción de que toda persona es un don original de Dios que espera ser descubierto.
Si en otro tiempo el objetivo parecía ser el reclutamiento, o el método de propaganda, a menudo con resultados obtenidos forzando la libertad del individuo, ahora debe ser cada vez más claro que el fin es la ayuda a la persona para que sepa discernir el designio de Dios sobre su vida.
El «cirineo vocacional», solícito y a menudo improvisador solitario, debería pasar de una animación hecha con iniciativas y expe-
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Una nueva pastoral vocacional
riencias episódicas a una educación vocacional, que se inspire en la seguridad de un método de acompañamiento comprobado, para poder prestar una ayuda apropiada a quien está en búsqueda.
El mismo animador/a vocacional debería llegar a ser cada vez más educador en la fe y formador de vocaciones, y la animación vocacional llegar a ser siempre más acción grupal: de toda la comunidad, religiosa o parroquial, o de todo el Instituto o de toda la diócesis.
Es tiempo de que se pase de la «patología del cansancio» y de la resignación, que se justifica atribuyendo a la actual generación juvenil la causa única de la crisis vocacional, al valor de hacerse los interrogantes oportunos y ver los eventuales errores y fallos, a fin de llegar a un ardiente nuevo impulso creativo de testimonio25
Segunda Propuesta: Afrontar más incisivamente la propuesta vocacional
No presentar la vocación confundida con la opción profesional, ni como una salida a los problemas personales, familiares ni mucho menos económicos.
1.La vocación es una respuesta de «seguimiento», como discípulo, al llamado que nos hace Jesús de Nazaret para anunciar el Reino de Dios en un mundo de espaldas a todo lo que tenga sentido de fe26
La primacía de vivir el cristianismo a fondo como vocación universal a ser cristiano
El gran problema del mundo de hoy no es que falten vocaciones religiosas o sacerdotales, sino que hay cada vez menos creyentes a fondo, que coloquen a Dios como el centro de su vida. El problema vocacional es
25 Congreso Europeo sobre las Vocaciones, 1997.
26 En el Evangelio de Marcos se distinguen dos llamadas: una al seguimiento como discìpulos en Mc 1, y otra a la llamada definitiva como «apóstoles» en Mc 3, para estar con El y predicar el Reino
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Jesús Andrés Vela, S.I.
que falten cristianos que opten por su fe en Cristo con una opción fundamental. Cuando Pablo habla de vocación, la entiende como una llamada a optar por Cristo, como una opción fundamental.
La vocación religiosa o sacerdotal es una «modalidad» de la vocación cristiana. Un «estilo de vida» cristiana, como lo entiende el Concilio Vaticano II en la Constitución «Lumen Gentium». Tan importante como esas dos modalidades es la vocación a ser laico creyente y apóstol. Estas tres modalidades han de ser evaluadas por su autenticidad en su calidad cristiana evangélica. Todas tres deben ser «radicales» en la entrega.
Quiere decir que, en la Pastoral Vocacional, la esencia es el seguimiento a la llamada de Jesús a seguirle de veras como discípulo en su camino por anunciar y aún morir por el Reino de Dios en el mundo. En ese camino, cada cristiano «discípulo» tiene que discernir cuál va a ser su estado de vida «como apóstol» dentro de un carisma específico.
Por otra parte, el reconocimiento de la vocación laical27 en la Iglesia –desde el Vaticano II– nos ha llevado a subrayar el seguimiento de Jesús como el valor esencial en una vocación cristiana con todas sus formas de vida en la Iglesia. Esto no quita la debida fuerza a la vocación a la vida consagrada en la Iglesia. La vida apostólica consagrada es una forma –querida por el mismo Jesús– de resaltar el seguimiento. Por otra parte no queda claro la mutua complementación de las dos vocaciones para impulsar carismas del Espíritu en una sola Iglesia apostólica en comunión.
Nos falta a los religiosos vigor y entusiasmo para presentar con nuestra vida esta importancia y posibilidad real de vivir la vocación cristiana fundamental en la Iglesia.
27 Laico no es el que no es sacerdote o religioso. Laico es una vocación cristiana y apostólica, que necesita discernimiento y opciòn, como la necesita la vida consagrada osacerdotal ministerial. La mayor parte de nuestros cristianos no son laicos, sino «sociológicamente» cristianos, que no han hecho ninguna opción por Cristo. Cfr. Tesis Doctoral de JESÚS ANDRÉS VELA, S J. en laFacultad de Misiología de la Universidad Gregoriana (Roma): Reiniciación Cristiana, Respuesta a un Bautismo Sociológico, Verbo Divino, Estella 1986.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Una nueva pastoral vocacional
Importancia del discernimiento espiritual en la Pastoral Vocacional
El discernimiento ha sido siempre un pilar del proceso vocacional, pero con énfasis diferentes:
En la época preconciliar, el discernimiento se hacía preferentemente después de entrar en la Congregación o Instituto religioso. Para entrar a una congregación, bastaba «quererlo ser seriamente». La verdadera motivación de la vocación se clarificaba y confirmaba a lo largo del proceso de formación en la congregación.
La misma teología de la vocación suponía que, después de la entrada, un abandono de la vocación significaba una infidelidad más o menos culpable. La mayoría de las vocaciones eran de niños (escuelas apostólicas) o adolescentes, apoyadas por todo el ambiente social y eclesial; familia, escuela y sociedad casi ciento por ciento «cristiana».
A partir del postconcilio antes de entrar en la vida religiosa, se requería un discernimiento serio sobre los tres elementos básicos de la vocación: la madurez de su personalidad, su vivencia cristiana madura y la especificidad carismática de la llamada a la vida religiosa. Luego se requería un tiempo prudente de maduración y la toma de decisión, juzgada y aceptada por la institución.
La vocación se desarrollaba en la adolescencia/juventud en las llamadas «bolsas protegidas de juventud», es decir, los hijos de familias tradicionales o humanamente bien integradas, que provenían de la educación católica o de los diversos grupos apostólicos juveniles, atendidos por instituciones como parroquias, colegios católicos, movimientos juveniles… y que estaban protegidos de las influencias negativas de la sociedad moderna.
En esta época había que fomentar las vocaciones a la vida consagrada a partir de los «vocacionables», dado que la cultura vigente de la secularización y de la increencia ya no las producía.
Los antiguos «reclutadores vocacionales» se convierten en «promotores» con una metodología específica para hacer madurar la vocación
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Jesús Andrés Vela, S.I.
y llegar a opciones vocacionales conscientes y logradas. La Pastoral vocacional logra en este tiempo (de los años 70 a mitades del 90) en la Iglesia, un protagonismo decidido y se conforman en diócesis y provincias religiosas (numerosos Secretariados de Pastoral Vocacional).
En los momentos actuales, inmersos en pleno auge de la cultura posmoderna y de la globalización neoliberal capitalista, estamos asistiendo a una época tan nueva y comprometedora que no disponemos de medios para dar respuestas adecuadas al mundo joven. Existe un desconcierto generalizado sobre la metodología y el campo de la Pastoral Vocacional, dada la esterilidad de sus resultados. Todo ello nos invita a un atento y profundo discernimiento sobre la naturaleza y metodología de la Pastoral Vocacional.
Claramente nos encontramos con la desconcertante realidad de que nuestros jóvenes no entienden su decisión vocacional como definitiva. Con una alarmante facilidad se abandonan decisiones maduradas durante mucho tiempo y reafirmadas como libres y decisivas, por haber variado el escenario antiguo en el que se hicieron. «Así fue antes, pero ahora ya no valen…» Es lo que oímos afirmar tajantemente.
Por otro lado, se ha atrasado notablemente la madurez para asumir una decisión vocacional definitiva. En su gran mayoría, ya no son adolescentes sino jóvenes (de 20 a 30 años) o aún adultos con varios años de vida en una profesión, con la natural autonomía, responsabilidad, independencia y madurez humana que todo esto supone.
Este tipo de candidatos requiere un acompañamiento y discernimiento vocacional mucho más riguroso y exigente que en las épocas anteriores y una vivencia y madurez previa en el carisma congregacional: discernir si hay una llamada vocacional clara al instituto o congregación religiosa y confirmarla suficientemente antes de la entrada en el noviciado.
El camino de este discernimiento será el de un «carisma apostólico y vocacional compartido» en el que el candidato actúa y vive como laico comprometido junto con religiosos y religiosas. A este propósito, hay que recordar lo que nos dice la Vita Consecrata de Juan Pablo II:
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Una nueva pastoral vocacional
Las nuevas situaciones de penuria han de ser afrontadas por tanto con la seriedad de quien sabe que a cada uno se le pide no tanto el éxito, cuanto el compromiso de fidelidad. Lo que se debe evitar absolutamente es la debilitación de la vida consagrada, que no consiste tanto en la disminución numérica, sino en la pérdida de la adhesión espiritual al Señor y a la propia vocación y misión28
El que ayuda a discernir al «compañero carismático» debe poner al candidato limpia e incondicionalmente en contacto con Jesús, para que sea El quien le revele en que modalidad de vocación le quiere poner como discípulo y seguidor del camino.
El religioso o religiosa que ayuda en este discernimiento se tiene que librar de dos presupuestos implícitos:
La idea de la perpetuidad de la propia institución en su carisma, que le pueda impulsar a buscar candidatos, para perpetuar su congregación, con un sujeto vocacional insuficiente o dudoso. (Otro error sería la importación de vocaciones de otras culturas sin suficiente discernimiento),
El concepto «empresarial»: la necesidad de «mano de obra» para el mantenimiento de las diversas actividades de la congregación…
El carisma religioso de vocación personal es esencialmente una «convocación comunitaria». Por consiguiente, la identidad comunitaria del carisma es un elemento necesario para el descubrimiento de la vocación personal. De aquí se derivan dos consecuencias importantes:
El candidato tiene que ser apto no sólo para la vida en comunidad, sino también para «tal tipo de comunidad».
Es importante la fuerza del testimonio comunitario de determinado carisma y la acogida de las comunidades a los posibles candidatos.
Toda la comunidad se tiene que colocar en «emergencia vocacional»
28 JUAN PABLO II, Vita Consecrata 63. Cfr. Vita Consecrata 64.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Jesús Andrés Vela, S.I.
2.Suscitar y apoyarse en la experiencia de Dios en Jesucristo
La vocación sólo se desarrollará en la experiencia directa de Dios en la persona de Jesucristo. Como a los primeros discípulos, nos llama –como apóstoles– a seguirle por el camino de la predicación del Reino, pero también a «estar con El».
En un mundo como el nuestro, volcado hacia la producción, el trabajo, el gozo de todo lo inmediato, la afirmación del propio querer y autonomía… ¿Es posible hablar de la experiencia de Dios?
Educar en la fe a los jóvenes es preparar el terreno para la llamada, es crear el contexto donde sembrar presencias de la trascendencia y cultivar experiencias del Reino de Dios y de Dios en el Reino.
¿Cómo suscitar la experiencia de Dios –y, por lo tanto, la experiencia cristiana de Dios en Jesucristo– en un mundo de tantas lábiles convicciones, en una cultura que genera muchas personas frágiles, y casi a la deriva, en una sociedad que fragmenta a las personas y las relaciones humanas, en unos tiempos de tanta saturación de experiencias? Hay posibilidades de creer que Jesús es Dios sin la experiencia de querer tomarse la vida en serio, a fondo, intensamente, y de dar pasos autoconstructivos para eso?
Tenemos que detectar posibles puentes en la vida de los jóvenes, que los lleven a vivir intensamente la experiencia de Dios y la experiencia de fe en el Jesús del Evangelio.
Un puente es el deseo de silencio y de encuentro con uno mismo. Son muchos los jóvenes que no se conocen, que están desparramados y troquelados por tanto «fashion», que están hartos de tanto ruido, físico, emocional, consumista. Posibilitemos ámbitos de silencio. Acompañemos esas experiencias. Dios habla al corazón de cada uno.
Otro será la experiencia de la fragilidad personal, la enfermedad, el dolor… Las experiencias de fracaso afectivo o fracaso vital. Cuando se toca fondo, uno se pregunta si está sólo, aislado, en este mundo. Acompañemos esos momentos en los que el joven se
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Una nueva pastoral vocacional
pregunta si está sólo o si hay alguien más. Alguien que es amor y donación por encima de todo fracaso y destrucción. Un Dios Amor y Misericordia.
Otro puente es la experiencia del amor. El deseo de dar de sí a los demás. Cuando se desea dar más amor, más justicia, más libertad, más vida. Acompañemos esas experiencias, demostrando qué sabemos de amor, de misericordia, de ansia de justicia y de paz. Todo esto significa para nosotros la pasión por el Reino. A esto nos llama el Dios de Jesucristo. Eso es el seguimiento de Jesucristo. La misión en la Iglesia. Acompañemos esas experiencias de juventud y generosidad.
Otro puente es la inquietud por la verdad y la autenticidad. El joven dice no a la impostura, no a la falsedad. No pacta con la mentira. Desnuda al hipócrita, al falsario, al funcionario sea político o eclesiástico. (Oh, las diatribas de Jesús contra los hipócritas.!)
Acompañemos esas experiencias. Hablemos de la denuncia profética de todo lo que es corrupción, falsedad y pecado… Mostremos a Jesús, profeta del Reino…
Otro puente es la inquietud por una sociedad en justicia y comunión con los más débiles. Mostremos el cristianismo-comunión y solidaridad como lo quería Jesús y lo vivieron las comunidades primitivas. Produzcamos entre los jóvenes esas comunidades de fe y de solidaridad con los pequeños, los pobres y los que sufren… Hay más puentes: la lucha contra toda opresión por la liberación de toda alienación a la manera de Jesús. Como él mismo se describió en Nazaret: «He venido a liberar a los cautivos y oprimidos, a sanar a los enfermos, a predicar un mundo de solidaridad, paz, justicia para todos...»
El desafío del cristianismo en el momento presente es ofrecer al mundo secular su núcleo religioso más puro y más fuerte: la mística. Es necesaria la experiencia de la «intimidad», para poder vivir la experiencia de Dios. Desde ahí el mundo podrá sentirse lanzado a la solidaridad con el amor al hombre. En esta experiencia, la experiencia histórica de Jesús de Nazaret es central, ya que en Cristo se nos ofrece el acceso a Dios.
El gran escándalo de la Iglesia en su acción pastoral, decía un gran místico moderno, ha consistido en haber dado más primacía a la «fe
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Jesús Andrés Vela, S.I.
creída» (formulaciones dogmáticas de la fe), que a la «fe creyente» vivida y experimentada (experiencias de fe). Más en las fórmulas, en los conceptos doctrinales, en las verdades que tenemos que creer… que en el proceso mistagógico de iniciación al misterio cristiano que dispone al encuentro directo e inmediato con la persona de Jesucristo.
«Nadie cree por un dogma» (Card. Newman). Como dice Pablo, «El Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras». Esta inversión de perspectiva en la pastoral de iniciación de la Iglesia viene de muy lejos. Sin embargo está claramente afirmada en el Decreto Ad Gentes del Vaticano II en los que se indican los tres pasos de esta iniciación:
La evangelización con la conversión del corazón y la afirmación clara de la fe en Cristo (AG, 13)
La iniciación cristiana a los «sacramentos de la iniciación» (bautismo, penitencia y eucaristía) como un «noviciado de la vida cristiana» con la correspondiente catequesis. (AG, 14)
El compromiso apostólico y vocacional en la Iglesia como comunidad cristiana (AG, 15)
Ya en la constitución de la Sagrada Liturgia (Sacrosanctum Concilium) el Concilio Vaticano II había pedido que se restaurase el Catecumenado de Adultos, como un camino de iniciación para el Bautismo (n° 64). Posteriormente, el Ordo Initiationis Christianae Adultorum (OICA), promulgado por Paulo VI en 1972, en su Capítulo IV, instauraba también un camino de reiniciación para los adultos ya bautizados29
Del año 1973 al 1978 el OICA fue traducido y adaptado a otros 35 países. Sus repercusiones fueron abundantes en el campo de la reiniciación cristiana de adultos bautizados. El OICA marca ciertamente
29 Explícitamente las Conferencias Episcopales Italiana y Española saludaron al OICA como un motor de experiencias de reiniciación de los bautizados, sociológicamente cristianos y de hecho paganos, en las expresiones de la «Evangelii Nuntiandi» Paulo VI) y «Cateq uesi Tradendae» (Juan Pablo II). De hecho, la Conferencia Episcopal Italiana presenta el OICA como «forma típica» para todo intento de reiniciación de bautizados. Cfr. La Tesis Doctoral de JESÚS ANDRÉS VELA, S J. «Reiniciación cristiana. Respuesta a un bautismo sociológico» Ed. Verbo Divino 1986, 10-11.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Una nueva pastoral vocacional
un proceso de reiniciación al Bautismo y de reevangelización, como un camino personal de opciones de fe y de integración consciente a la Iglesia.
No se puede hacer una pastoral vocacional que no siga este camino de reiniciación a la fe hasta la opción consciente por Cristo en alguno de los estilos de vida, y que impulse una misión apostólica concreta en la lucha por instaurar el Reino de Dios en el mundo.
3.Que las comunidades religiosas muestren y se apoyen en la fuerza simbólica del carisma
Para sentir la vocación personal es imprescindible que el carisma se muestre comunitariamente en el mundo como algo significativo y vivido notablemente por una congregación religiosa. Un carisma presente y actuante en el mundo por la fuerza del Espíritu y por la opción conscientemente asumida por una comunidad. Cuando la comunidad religiosa se vuelca hacia «las obras», perdiendo u ocultando lo característico de su carisma, no sólo es infiel al Espíritu, sino que se hunde en su esfuerzo de «eficacia» y de «excelencia» a la manera temporal.
Las congregaciones deben estar preocupadas mucho más por el SER y por vivir la comunidad de personas evangélica y culturalmente significativas, que por su HACER operativo y funcional, tratando de integrar en equilibrio estas dos inseparables dimensiones de toda Vida Religiosa «a la apostólica».
De ahí la fuerza del testimonio, personal y comunitario, del carisma asumido. El ideal sería poder presentar a los jóvenes –en proceso de opción cristiana y humana– una vida consagrada auténticamente «samaritana», es decir con sed de Dios y con búsqueda apasionada del agua viva30, que mueva constantemente a la compasión activa hacia cualquier persona tendida en el camino –compasión del samaritano–31. Estos íconos –samaritana y samaritano– fueron asumidos como el símbolo de la vida consagrada en el Convenio de todos los Generales de congregaciones religiosas en su reunión de Roma en el año 2004.
30 Cfr. Jn 4, 1-42.
31 Cfr. Lc 10, 21-37.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Jesús Andrés Vela, S.I.
La vida consagrada debe ser «Encarnación y transparencia de la humanidad de Cristo… prolongación en la historia de una especial presencia del Señor resucitado»32 .
Todo el esfuerzo de una congregación religiosa, que quiera reflejar su carisma en una verdadera pastoral vocacional, deberá esforzarse en su conjunto por recrear las condiciones institucionales capaces de reflejar socialmente hacia el exterior las dos dimensiones de samaritana –la pasión por Dios– y de samaritano –la pasión por el hombre–. Encarnaría así las condiciones necesarias para una auténtica «cultura vocacional». La congregación se convertiría en «grano de mostaza», «trozo de levadura», «luz sobre el celemín», «pequeña parábola del Reino», como un microclima de la Iglesia cuya misión es humanizar el mundo y ser proclamadora del Reino.
El joven cristiano en proceso vocacional, antes de comprometerse con una congregación, la tiene que «sentir y gustar internamente» a través del contacto y convivencia con los testigos de su carisma. La vocación carismática brota de ese corazón y experiencia viva.
CONCLUSIÓN
El gran criterio para una auténtica pastoral vocacional ha de ser la búsqueda y logro de la significatividad del carisma congregacional en el mundo de hoy, siempre fiel al servicio apostólico en la Iglesia «no preocupados tanto por el éxito de nuestro esfuerzo cuanto por el compromiso de la fidelidad… porque la crisis de la vida consagrada no consiste tanto en la disminución numérica, sino en la pérdida de la adhesión espiritual al Señor y a la propia vocación y misión»33 .
Con todo, no debemos olvidar nunca que la vocación a la vida consagrada siempre será una gracia del dueño de la mies que llama obreros a su mies.
32 JUAN PABLO II, Vita Consecrata 19.
33 Cfr. JUAN PABLO II, Vita Consecrata 63.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 60-86
Pertinentes de ideas
Pertinentes de ideas
Francisco J. de Roux Rengifo, S.I. *
DIGNIDAD HUMANA, REGIÓN Y GLOBALIZACIÓN
ste texto es una reflexión sobre la globalización a partir del proceso de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
En la inmensa y creciente ínter conectividad del mundo actual, la relevancia de lo local-regional reside en que a este nivel la gente importa y el significado ético de cada persona es crucial. Por eso es importante una discusión sobre la globalización que responda a las exigencias estructurales de la paz en Colombia.
La globalización es una realidad que penetra todas las sociedades con dinámicas constructivas y destructivas. Si las dinámicas negativas prevalecen sobre las positivas, la globalización puede acabarse como ocurrió con el final de la economía globalizada entre 1925 y 1938. En esa época la oposición a la internacionalización del mercado y del capital vino de los Estados nación y frenó por más de treinta años la globalización de
* Director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Investigador y colaborador del CINEP.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 87-100
Francisco J. de Roux Rengifo, S.I.
los flujos de mercancías y finanzas. Hoy en día, si la globalización actual, mucho más pluridimensional y envolvente, no pone en primer plano a todos los seres humanos sin exclusión y en armonía con la naturaleza, la oposición vendrá de la gente, de las comunidades interconectadas en una forma que era impensable a principios del siglo pasado. Y la gente detendrá el proceso.
El valor de cada persona humana y el cuidado de los seres humanos entre sí y con su territorio es el fundamento del peso específico, sociológico, moral y político, de las comunidades regionales
Al lado de las conexiones del mercado, la tecnología y las finanzas, de la globalización de hoy, es importante notar que el aumento de las comunicaciones y de las relaciones entre comunidades territoriales ha producido tres efectos: relevar el valor de todo ser humano; poner en evidencia las diferentes formas como seres humanos en entornos culturales y medioambientales distintos, quieren vivir su propia dignidad; y mostrar la necesidad de que las comunidades y las organizaciones actúen responsablemente en instituciones a diversos niveles nacionales e internacionales en un planeta unificado. Este posicionamiento mundial de lo personal, lo local, lo cultural, lo territorial medioambiental, está lejos de ser una atomización de lo particular y nada tiene que ver con el provincialismo, el parroquialismo o la autarquía. El valor de cada persona humana y el cuidado de los seres humanos entre sí y con su territorio es el fundamento del peso específico, sociológico, moral y político, de las comunidades regionales. Hoy, las comunidades regionales, de manera cada vez más significativa, están dando a los Estados la legitimidad indispensable para los roles que juegan a nivel nacional e internacional. Al mismo tiempo, están estableciendo múltiples formas de articulación con otras comunidades regionales en el planeta. La intención de las comunidades de mantener la conexión con los derechos humanos integrales y con la cultura, las tradiciones y el medioambiente, mantiene a la producción económica conectada con las necesidades y la sostenibilidad, y garantiza que la producción responda a los deseos reales de la gente, contra la homogenización artificial impuesta sobre los consumidores por las multinacionales. A este nivel, local y regional, se origi-
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 87-100
Pertinentes de ideas
na la información indispensable para librarnos de la vulnerabilidad del «casino capitalista», y se origina el respeto entre los pueblos que nos protege a todos de la violencia y el terror internacional.
Usamos el término comunidades regionales en un sentido amplio: un conjunto de poblaciones y los cultivos y fincas en un área rural suficientemente extensa; la cuenca de un río caudaloso y sus afluentes; una ciudad grande; un conjunto de ciudades intermedias que comparten espacio, civilización y mercados. El territorio regional es el espacio donde las mujeres y los hombres deciden vivir la vida que les es propia, en armonía con la naturaleza; por esta razón hablamos de comunidades regionales. En la literatura de la Unión Europea estas regiones son llamadas «comunidades», «comunidades autónomas», o «regiones dentro de un país». Hoy en día existen muchas formas de asociaciones y organizaciones, y muchas comunidades virtuales globales a través de Internet, pero normalmente, cuando se tiene una comunidad humana responsable esta se encuentra circunscrita a un territorio, comparte un paisaje y posee una cultura.
El territorio regional es el espacio donde las mujeres y los hombres deciden vivir la vida que les es propia
Cuando se habla de comunidades regionales uno habla de la gente. El Magdalena Medio es su gente. Hombres y mujeres que han tenido el coraje de permanecer en el territorio en medio de la violencia. Campesinos de las montañas, y pobladores de corregimientos, veredas y pueblos, que se quedaron mientras muchos huían espantados por las masacres. En un territorio de guerra y de ausencia por muchas décadas de las instituciones no armadas del Estado, este pueblo creó organizaciones y se mantuvo en la convicción de hacer valer sus derechos humanos. Este es el pueblo que busca articularse con otros pueblos del mundo en la esperanza de construir una globalización diferente.
A contracorriente con los deseos de la comunidad regional, se da en el Magdalena Medio el plan de transformar el valle exclusivamente en una plataforma de exportación de bienes transables, aprovechando la vía fluvial y la proximidad de Miami. Estos bienes de exportación se originan en la refinación de petróleo y sus derivados al borde del Río; en grandes
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 87-100
Francisco J. de Roux Rengifo, S.I.
plantaciones en manos de corporaciones para la producción de biodisel, aceite de palma, caucho y maderas; y explotaciones corporativas de carbón, oro y otros minerales que viajan por el Magdalena hacia la demanda externa. Este modelo ya está en marcha. Si se consolida seguirán llegando inversiones intensivas en capital, más de la mitad de los pobladores tendrán que salir del territorio, y las tierras y los recursos naturales serán propiedad de compañías grandes de accionistas ajenos.
Podemos
impulsar una minería del carbón y del oro con
tecnologías apropiadas,
intensivas en mano de obra y cuidadosas del medioambiente
Pero podemos desarrollar otra alternativa. Podemos poner primero al pueblo. Podemos acompañar al pueblo en su lucha por el territorio, en la preservación de su herencia cultural, en su determinación de ocupar productivamente la región en armonía con la naturaleza. Podemos desarrollar la Finca Campesina con seguridad alimentaria y un producto tropical agroindustrial que garantice el futuro de las familias allí asentadas, y doblar en número de hogares que están en el campo; podemos impulsar una minería del carbón y del oro con tecnologías apropiadas, intensivas en mano de obra y cuidadosas del medioambiente. Podemos articular el proceso con la cultura y la industria apropiadas. Podemos llegar a acuerdos con los inversionistas nacionales e internacionales para que el capital y la tecnología participen en este esfuerzo, siempre y cuando garanticen que primero es la gente y su hábitat natural. Los campesinos vinculados al Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio PDPMM han probado que esto es posible, que son capaces de doblar la productividad de los cultivos de caucho, cacao y palma de aceite en sus fincas campesinas. Desarrollar esta alternativa es crucial para este país que vive un conflicto armado interno. Un país de comunidades territoriales diversas, que fue unificado artificialmente por la clase dirigente, y que puede consolidarse como una nación en paz, y ocupar un lugar central en la unificación del continente latinoamericano y en una globalización alternativa si logra reconstruirse desde las comunidades regionales que lo forman.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 87-100
Pertinentes de ideas
Hay que establecer una base para la alternativa que permita fortalecer los elementos positivos de la globalización y detener los negativos. Esta base ética ha sido ya establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El preámbulo declara que la dignidad inherente e igual de todo ser humano, y los derechos inalienables que se derivan de esa dignidad (Convenio de los derechos Civiles y Políticos), son el fundamento de la libertad, la justicia y la paz del mundo.
La dignidad, igual de todos los seres humanos, se da en cada persona como valor absoluto siempre. La dignidad no depende del sistema social y no se recibe del Estado, ni de ninguna institución nacional o global, religiosa o secular. La dignidad se tiene simplemente por ser humanos y no puede ser violada por ninguna institución. De esto se sigue como una norma ineludible el que toda persona, en todos los casos, debe ser reconocida como miembro por si misma, e igualmente valiosa que cualquier otro miembro, de la comunidad humana universal e histórica. De esta forma, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Convenios consecutivos, la comunidad internacional, implícitamente estableció las bases para la constitución de la ciudadanía global de todas las personas sobre el Planeta.
La dignidad no puede hacerse crecer. La dignidad de las personas no aumenta por el crecimiento económico de un país, ni por los estudios que las personas hagan, ni por ser pobladores de una potencia internacional; ni es menor por ser poblador de un país pobre. La dignidad no puede ser desarrollada. Lo que se desarrolla son las condiciones para que cada persona pueda proteger y expresar libremente su propia dignidad, de la manera como quiere vivir este valor absoluto. Estas condiciones son los derechos económicos, sociales, culturales, medioambientales y de género convertidos en realidad, en la forma como las personas de una comunidad decidan. Estas condiciones que garantizan la libertad y la justicia hoy no se dan para la mayoría de los habitantes del Planeta. Las comunidades regionales están mostrando cada vez más que tienen la posibilidad y el deber de hacerlo posible. La paz en Colombia pasa por estas condiciones.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 87-100
Francisco J. de Roux Rengifo, S.I.
Vivimos un momento de la historia en el que la conciencia del valor de las personas, independientemente de las posiciones sociales, el ingreso o los títulos académicos, independientemente de si se es africano, norteamericano, latino o europeo, está creciendo más rápidamente que los movimientos del capital y del mercado. El desafío hoy es garantizar que la globalización llegue a ser la dinámica, que afirme y dé posibilidad a la libertad de expresión, a la dignidad de cada persona y de cada comunidad humana en el escenario del Planeta; tal es el sentido del primer parágrafo de la declaración del Milenio de las Naciones Unidas.
En el Magdalena Medio miles de personas fueron asesinadas y desplazadas porque otros se consideraban más importantes y las juzgaron un obstáculo para el logro de sus ambiciones
Para lograr este ideal, desde la perspectiva de las comunidades regionales, el proceso del Magdalena Medio ha puesto en evidencia los siguiente dilemas:
El primer dilema consiste en aceptar o no que todos los miembros de la comunidad humana valen lo mismo como personas. Es el dilema entre la inclusión y la exclusión. Entre aceptar que no hay vidas humanas más importantes que otras. Entre aceptar o no que ninguna persona puede ser utilizada como un medio para lograr fines militares, económicos o políticos y por tanto aceptar o no el secuestro, la intimidación, las minas antipersonales, la desaparición forzada. Es el dilema entre la guerra y la paz. En el Magdalena Medio miles de personas fueron asesinadas y desplazadas porque otros se consideraban más importantes y las juzgaron un obstáculo para el logro de sus ambiciones.
El segundo dilema consiste en dar o no prioridad a la gente sobre las compañías, las corporaciones y los negocios. La gente son el amor y la pasión, las familias, la identidad, las tradiciones y la cultura. Las corporaciones son los negocios y los aparatos que generan utilidades para dueños extranjeros o nacionales. Los negocios incluyen la producción y el mercadeo de cocaína. La priori-
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 87-100
Pertinentes de ideas
dad a las corporaciones significa que cualquier actividad que interfiera la plena realización de los negocios es considerada peligrosa para la sociedad. En el Magdalena Medio se han conocido las consecuencias de una seguridad concentrada en la protección de las compañías de petróleo, oro y palma africana que se convierte en amenaza para la tranquilidad humana. Se ha experimentado la imposición de la economía de la coca a costa de la destrucción de las comunidades. Igualmente la Región ha experimentado las diferencias entre empresas que son organizaciones que arrasan con las comunidades y empresas que dan toda la importancia al valor de los pobladores; y la diferencia es crucial cuando se trata de buscar alternativas.
El tercer dilema es sobre el desarrollo. Si entendemos el desarrollo como la expansión sostenible de las posibilidades de la dignidad humana en un territorio; o si entendemos el desarrollo como la utilización de un territorio para expandir las ganancias de grandes empresas nacionales e internacionales. Es el dilema entre orientar el proceso productivo a producir la vida que la gente quiere vivir a partir de sus derechos humanos, su cultura y su medioambiente; o orientar el proceso productivo a generar ganancias privadas de propietarios que no son de la Región. Es el dilema entre los empresarios interesados en hacer crecer la vida de una comunidad en un territorio, que invierten las utilidades juntamente con la expansión de la producción, en el capital social, la infraestructura de conectividad y la protección del medio ambiente; y los gerentes de corporaciones y sus empleados que hacen dinero explotando los recursos del territorio, para invertir las ganancias extraídas en cualquier lugar donde hayan mejores alternativas. Este es el dilema entre el desarrollo regional y el desarrollo de enclaves. Entre dar la prioridad al mercado interno conectado con la calidad de vida de los pobladores, sin perder la perspectiva de exportar excedentes; o dar la prioridad a las actividades exportadoras sin importar lo que ocurra con la vida cotidiana de toda la gente. Es el dilema entre hacer a una comunidad capaz de participar en todas las etapas de un proceso productivo que incorpora toda la tecnología necesaria para concentrarse en la producción de las condiciones de la vida querida por la gente; o mantener
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 87-100
Francisco J. de Roux Rengifo, S.I.
la asimetría tecnológica que concentra el conocimiento y los instrumentos en los países desarrollados y crea en las regiones colombianas la seguridad y los incentivos para atraer multinacionales que controlen la tecnología y la producción y establezcan las redes de distribución para la demanda de los consumidores de otros lugares del mundo.
El cuarto dilema es sobre la iniciativa del desarrollo. Dar la iniciativa del desarrollo y la paz a las comunidades regionales, o entregar la iniciativa al Estado. Es el dilema entre las decisiones de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Las comunidades del Magdalena Medio establecieron la «propuesta»:
Esto es lo que nosotros nos proponemos hacer en este territorio para acabar con la exclusión y la pobreza y alcanzar la justicia y la paz; y para proteger nuestra dignidad en un contexto de conflicto local, inequidad nacional y globalización.
Al formular la propuesta las comunidades saben que la paz que se obtenga en las regiones y en toda Colombia depende del tipo de desarrollo que se emprenda. Al tomar esta decisión la propuesta de las comunidades, en un escenario de decisiones libres, tiene que enfrentar el debate con la propuesta del Estado que da estímulos a los grandes propietarios para el impulso del biodisel de aceite de palma y la gran minería. La propuesta de las comunidades, centrada en la dignidad de la gente, es una propuesta de calidad, sostenibilidad, y posicionamiento en el horizonte de lo mundial; y tiene un sentido orgánico: requiere de la salud y educación para todos, del cuidado de las aguas y los bosques y las especies nativas, de la organización de la infraestructura, el acceso de los pobladores a la tierra y los bienes de capital, las comunicaciones, y la tranquilidad para todas las personas.
El quinto dilema: es aceptar las señales provenientes de las comunidades regionales o rechazar esas señales como irrelevantes. Como ejemplo está la señal de la seguridad alimentaria que trasciende todos los hogares de la Región. Los pobladores quieren preservarla porque va pegada a ella su soberanía, su cultura, su
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 87-100
Pertinentes de ideas
salud y la sostenibilidad de su medio ambiente. Un ejemplo significativo de la señal no escuchada es la dada por las comunidades de pescadores del Magdalena Medio: Los pueblos de la ribera consideran sustancial, en la vida querida, el desayuno con pescado y yuca. Lo necesitan igual a como otros pueblos necesitan la arepa de maíz, o el chocolate o el café para quedar desayunados. Hace 25 años en el Magdalena Medio se sacaron 17 mil toneladas de pescado, el año 2007 solamente se pudieron pescar 700 toneladas. En consecuencia ya no hubo pescado para el desayuno. La vida querida por la gente ha sido afectada. Esta pérdida no puede resolverse solamente en la Región. Es toda Colombia la que ha destruido el Río Grande de la Magdalena. La señal de alarma de los pescadores apunta a un problema que toca con el calentamiento global, la destrucción de los bosques naturales y la polución. Como esta, hay muchas otras señales inatendidas.
La respuesta a estos dilemas es compleja y es posible. Requiere al mismo tiempo el compromiso de las comunidades y de las instituciones. En una perspectiva de ciudadanía mundial que ejerce su papel a diversos niveles locales, nacionales e internacionales, en un entrabe institucional, cultural, político y económico, construido de abajo hacia arriba, siempre desde la perspectiva de que el desarrollo es la gente. La gente con dignidad como principio y como fin del desarrollo. La mano invisible del mercado libre no trae el desarrollo que pone a la gente como principio y como fin. El desarrollo regional muestra que se requiere la mano visible de la sociedad en sus organizaciones y del Estado, comprometidos en la comunidad regional, que orienten el mercado hacia la vida querida por la gente.
En el Magdalena Medio grupos crecientes de hombres y mujeres han identificado la manera como quieren proteger su propia dignidad, manifestarla y vivirla. Ellas y ellos comprenden que lo que está en juego es el sentido de cada una como persona humana. Son personas en una comunidad que es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos y costumbres íntimamente conectados con la valoración consciente que cada persona tiene de sí misma. Vulnerar la comunidad y detener su desarrollo es inevitablemente vulnerar la dignidad de sus personas. De allí el
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 87-100
Francisco J. de Roux Rengifo, S.I.
inmenso énfasis puesto por las comunidades en los derechos humanos: la protección de la vida y la integridad de cada uno, y el cuidado de los Espacios Humanitarios, territorios donde la integralidad de las personas está más amenazada y se requiere mayor organización y solidaridad para evitar muertes y desplazamientos.
En el Magdalena Medio la reflexión sobre la dignidad llevó a las comunidades y organizaciones a comprender la importancia del Estado y de las instituciones públicas. Al comienzo únicamente se tenían comunidades populares, muy reticentes a entrar en relación con el Estado que se consideraba fuente de corrupción, violencia e injusticia. Poco a poco los pobladores comprenden la necesidad de una institución que garantice en igualdad de derechos la dignidad de todos y todas. Entienden que esta es la razón de ser del Estado. Comprenden la responsabilidad del Estado en la protección efectiva de la dignidad humana, y en la ampliación de las condiciones para vivir la dignidad como los pobladores quieren, sin inequidad ni exclusiones; se dan cuenta de que todos y todas son ciudadanos y tienen el derecho a rendimiento de cuentas sobre los bienes públicos. Comprenden que todos y todas tienen que participar en la formación, en el control democrático, en la legitimación y en la gobernabilidad del Estado que requiere la convivencia.
En
el Magdalena Medio la reflexión sobre la dignidad llevó a las comunidades y organizaciones a comprender la importancia del Estado y de las instituciones públicas
En el Magdalena Medio se ha aprendido que el acuerdo de paz se hace con el enemigo, y que el desarrollo, que hace los cambios estructurales para que la paz sea posible, se hace entre todos los actores productivos del territorio. El principio que se sigue es: «la Región se construye entre todos y todas o no será posible». Este es el principio más difícil de llevar a la práctica en las actuales circunstancias cuando todavía se está en el conflicto. Nadie puede ser excluido. Nadie puede ser amenazado ni desaparecido. Todos son importantes. Se es consciente que para lograr esto todos y todas tienen que cambiar: Los políticos y los burócratas tie-
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 87-100
Pertinentes de ideas
El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio
establece que el objetivo es la paz; y que el desarrollo determina la paz
nen que abandonar la corrupción; los jueces tienen que rechazar el soborno y terminar la impunidad. Los paramilitares desmovilizados tienen que desmontar las estructuras de coerción y entregar las armas y las propiedades que robaron. Los guerrilleros tienen que terminar con el secuestro y las minas antipersonales y adentrarse en la solución política del conflicto. Los latifundistas tienen que compartir la tierra. Las corporaciones tienen que poner primero el desarrollo regional. Los grupos religiosos tienen que practicar la inclusión y la solidaridad con todo el mundo, empezando por los más pobres y rechazados. El ejercito y la policía tienen que estar al servicio de la tranquilidad de todas las personas y comunidades y no presionar ni dar premios para convertir a los ciudadanos en informantes. Es necesario que las comunidades y organizaciones depongan los prejuicios, los odios, las venganzas, y que juntos trabajen por la verdad, la justicia y la reconciliación. Es indispensable que se conozca la verdad sobre los hechos. Hay que impulsar el diálogo, basado sobre el respeto a todos los niveles, y la búsqueda de acuerdos para producir la vida que los pobladores quieren vivir en el territorio. Las comunidades saben que esta tarea no se circunscribe a los límites del Magdalena Medio; hay que realizarla más allá, en los espacios nacionales e internacionales porque el mundo está en la región a través de las comunicaciones, la tecnología, el capital y el mercado; y la Región está en el mundo con el proyecto de vida de los pobladores, como el aporte de ellos y ellas a la comunidad internacional, de una manera propia de expresar la dignidad humana.
El Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio establece que el objetivo es la paz; y que el desarrollo determina la paz. Es decir, que de la forma como hagamos el desarrollo, depende el tipo de paz que consigamos en la sociedad. Es necesario poner en evidencia que lo que está en juego en el PDPMM es la consecución de la paz. Cada proyecto emprendido se hizo para enfrentar un conflicto y, al enfrentarlo, para llegar a las raíces del problema estructural subyacente. Y para que a través de un grupo de proyectos pertinentes se pudiera llegar al conjunto de los conflictos estructurales de la Región y poner en marcha el proceso irreversi-
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 87-100
Francisco J. de Roux Rengifo, S.I.
ble de su solución. Ese fue el origen de la Ciudadela Educativa cuando la comunidad decidió mediar entre la empresa privada y la guerrilla para evitar que la construcción de una termoeléctrica en Barrancabermeja terminara en una guerra urbana; de allí surgió la institución educativa de más de 4 mil estudiantes. Cuando las organizaciones paramilitares entraron creando pánico en la montaña y los guerrilleros quisieron utilizar los pueblos como parapeto para la guerra, las comunidades crearon los Espacios Humanitarios que protegen la soberanía y la autonomía de los pobladores. Cuando la confusión y el terror se iban extendiendo por las comunidades, los jóvenes pusieron en marcha el proyecto de la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio para difundir la confianza, la esperanza y la solidaridad y mostrar que había un futuro posible. Cuando la coca para financiar la guerra buscaba implantarse en todo el territorio y los campesinos eran expulsados por la mafia y los terratenientes, la gente creo la finca campesina de cacao, de caucho, de bosques, de frutas, de microhatos, de palma campesina; y construyó carreteras para unir las fincas con la cooperación del Japón.
Con estos aportes el proceso del Magdalena Medio pretende unirse a las dinámicas que en muchas regiones del mundo intentan transformar la globalización en una dinámica envolvente y sostenible de protección de la dignidad de todos los seres humanos y de ampliación de las posibilidades de expresar las diversas maneras como se manifiesta la grandeza del ser humano. Esta dinámica es a la vez ética, cultura filosófica y política. En esta dirección escribió Bernard Lonergan cuando planteó la idea de cosmópolis en 1956. Hoy David Held, cincuenta años después, presenta la idea de una manera más acabada y rigurosa: una comunidad cosmopolita, con una ciudadanía que actúa en diversos escenarios institucionales, dentro de diversos niveles de autoridad legítima, participativa y democrática, para proteger el valor y la dignidad igual de todo ser humano. Hacia la construcción de una ciudadanía mundial de abajo hacia arriba con niveles diferentes de expresión política y de rendimiento de cuentas: en lo local regional, lo nacional, las uniones de naciones y lo global; a partir de las comunidades territoriales y culturales a las que las personas pertenecen, en la cuales viven física o emocionalmente, desde las cuales actúan, y a las cuales regresan. Con el accionar en redes que conectan formas de actuar responsablemente a niveles distintos: las regiones, las organizaciones nacionales, las supranacionales y
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 87-100
Pertinentes de ideas
las globales; y con participación ciudadana responsable y eficaz en los asuntos globales como el hambre mundial, la deuda, la deforestación, el calentamiento, el armamentismo, y la inestabilidad financiera. En este escenario los Estados tienen un papel propio particularmente en los derechos humanos y el capital social y la educación que vigorice la participación regional. Y hay un papel propio para las comunidades locales y para la unión de naciones latinoamericanas, africanas, asiáticas, etc.
El desafío del Magdalena Medio es continuar construyendo, en medio del conflicto
A finales de 1995, cuando se puso en marcha el Programa del Magdalena Medio a partir de procesos sociales y religiosos que se habían venido gestando desde los años setenta, los participantes pensaban que sus objetivos se limitaban a la Región y buscaban simplemente desarrollo local y acuerdos de paz para los pobladores del territorio. Ahora trabajan con una perspectiva global y saben que lo que hace es relevante para asuntos tan envolventes como la volatilidad del capital financiero internacional, el respeto a los pueblos migrantes, la construcción y la transformación de las instituciones internacionales, la protección de los derechos humanos integrales y la participación efectiva en una ciudadanía humana cosmopolita, mundial. Hoy saben que cuando están impulsando proyectos educativos en los caseríos, o haciendo carreteras campesinas o elevando la seguridad alimentaria, o protegiendo las tierras de los pobladores, están en contacto con millones de hombres y mujeres de la Tierra que participan en la misma aventura basada en los principios de justicia, cooperación, libertad y derechos humanos.
Sabemos que la justicia y la paz no pueden venir de una guerra que desde hace años produce lo contrario de lo que se propusieron los actores: degradación creciente del ser humano, desesperanza, desplazamientos, polarizaciones bárbaras, cocaína y crimen para financiar la guerra. Tampoco pueden venir de los esquemas de seguridad nacional con sus énfasis autoritarios de llamada a alinear la población con las fuerzas armadas y hacer que la presencia militar prevalezca sobre las dimensiones jurídicas y no militares del Estado. El desafío del Magdalena Medio es continuar construyendo, en medio del conflicto, la sociedad equitativa y
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 87-100
Francisco J. de Roux Rengifo, S.I.
participativa que basada en la dignidad humana va forjando entre todas y todos la manera como un pueblo quiere vivir su identidad.
Aspiramos a una globalización alternativa, formada por regiones donde las comunidades puedan expresar su grandeza humana como quieran, desde sus tradiciones espirituales y simbólicas. Donde los conflictos se manejen en el respeto y la verdad. Donde no haya excluidos. Una globalización en la diferencia, totalmente distinta de la homogenización de las multinacionales, y del materialismo consumista. Una globalización de la convivencia en dignidad, donde el desarrollo no es otra cosa que la mujer y el hombre en plenitud, en armonía con todas las formas de vida sobre la tierra.
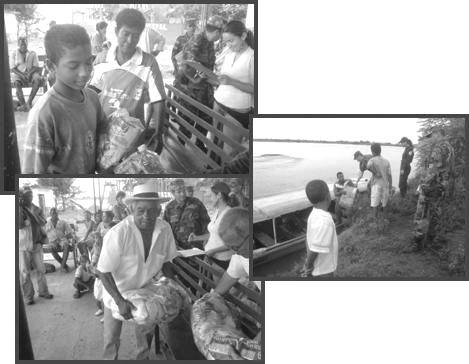
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 87-100
Aportes para la CG 35 en los temas de la ecología, el medio ambiente y la sostenibilidad
Aportes para la CG 35 en los temas de la ecología, el medio ambiente y la sostenibilidad
Alejandro Aguilar Posada, S.I. *
ESTADO DE LA CUESTIÓN
Conviene hacer la debida distinción entre lo ecológico y lo ambiental. Si los hacemos sinónimos reducimos lo ecológico a las cuestiones del medio ambiente, olvidándonos de todas las posibilidades, retos y problemas presentes en otras dimensiones o medios en los que nos movemos los seres humanos. Aunque en este horizonte más amplio ecología y ambiente vuelven a encontrarse en algunos campos. Es así como hoy es común hablar de una «ecología espiritual» o «ambiente espiritual».
La ecología, en su horizonte de comprensión más amplio, contribuye a una lógica de la percepción, restauración y construcción del mundo, lo que la convierte en una perspectiva muy interesante para la Compañía, en sus posibilidades de pasar de la percepción que «vivimos en un mundo roto» a la acción restauradora y recreadora de «nuestro mundo roto».
* Consultor de Provincia. Director Académico del Programa de Desarrollo Regional Sotenible de Nariño y Putumayo andinos.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 101-106
José
José Alejandro Aguilar Posada, S.I.
A lo largo de la historia reciente de la humanidad muchas personas, movimientos e instituciones, intentaron resolver las contradicciones estructurales presentes en las relaciones sociales desde mediaciones ideológicas (izquierda-derecha; liberalismo-marxismo; capitalismocomunismo-socialismo, etc.). Estas mediaciones poco han contribuido a soluciones estructurales de los retos fundamentales de nuestro mundo y han aumentado las polarizaciones, los fanatismos y el escepticismo. Una aproximación integral de la ecología o de la sostenibilidad podría ofrecer un nicho integrador, menos polarizante, que invita a sectores amplios de la humanidad a darnos una nueva oportunidad desde el horizonte de la ternura, el cuidado y la corresponsabilidad con la creación.
La ecología se incorpora a una visión integral que permite una comprensión diferente del mundo
Las tomas de conciencia sobre inconsistencias fundamentales en las relaciones sociales y en las relaciones sociedades – naturaleza, también se han expresado históricamente en elaboraciones conceptuales y en acciones de reacción extrema. En un nuevo horizonte de comprensión y de acción se debe evitar llegar a un nuevo centrismo, el ecocéntrico, luego de haber pasado por otros como el antropocentrismo o el tecnocentrismo.
Se propone como camino de búsqueda conceptual y como referentes para la misión de la Compañía un horizonte integral, en el que las cuestiones ambientales se interrelacionan con las posibilidades, retos y problemas espirituales, económicos, culturales, sociales y políticos, de tal manera que gracias a acciones sinérgicas puedan alcanzar visiones y resultados holísticos («el todo es mayor que la suma de las partes»). La ecología se incorpora a una visión integral que permite una comprensión diferente del mundo. DIOS – mundo – seres humanos hacemos parte de la ecología.
La invitación a restaurar la imagen de Dios, «buscándole a Él en todas las cosas y amándolas a todas en Él» podría alcanzar resultados estructurales en este horizonte integral, más allá de acciones puntuales.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 101-106
Aportes para la CG 35 en los temas de la ecología, el medio ambiente y la sostenibilidad
Uno de los lugares privilegiados para una integración holística y para acciones sinérgicas lo podemos encontrar en la complementariedad de nuestra organización apostólica por áreas y sectores, con una organización local y regional, en la que, constituyéndonos en un solo equipo, jesuitas y compañeros apostólicos laicos y aportando lo mejor de nuestras prácticas apostólicas espirituales, educativas, parroquiales, sociales, comunicativas, estimulamos y nos sumamos a procesos de reconstrucción y recreación de nuestro mundo roto a través de la construcción de regiones sostenibles. Se trata de pasar de las contribuciones de nuestros apostolados desde su situación específica a una acción apostólica local y regional en la que se promueva una colaboración efectiva.
Estrechamente vinculados a los procesos regionales podremos encontrar pistas y motivaciones más cercanas e intimas para nuestra búsqueda de un «modo de proceder» y vivir ecológico, un estilo de vida «sostenible», que nos ayude a expresar de manera integral el compromiso a la austeridad de nuestra vida consagrada y se constituya en un elemento pedagógico, alentador.
Podríamos, en este capítulo del estado de la cuestión, inspirados por documentos y materiales como el documental de Al Gore «Una verdad Incómoda», seguir profundizando en un ejercicio diagnóstico. Como Compañía debemos poner el énfasis en las potencialidades de la vida y de la creación frente a todos los retos.
Debemos colocar el énfasis de la reflexión teológica, espiritual y de la investigación en lo propositivo, más allá del estudio de los problemas ambientales. La insistencia en las problemáticas y los diagnósticos que no ofrecen pistas estructurales pueden llevar a acciones insignificantes o a comprometer la esperanza.
Un ejercicio de reestructuración de los postulados enviados hasta ahora sobre la misión y sus reflexiones, a partir del horizonte integral propuesto, resultaría interesante y enriquecedor para la comprensión de nuestra misión apostólica y ofrecería pistas importantes para su puesta en marcha.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 101-106
José Alejandro Aguilar Posada, S.I.
DESAFÍOS QUE EL TEMA PRESENTA
Cuidarnos de no poner demasiado el énfasis en los problemas ambientales, como ya lo hemos hecho en otros campos. Que nuestra dimensión profética sea sobretodo propositiva en pensamiento y acción. Que ayudemos a identificar las potencialidades, buscando inspiración en la identificación de acciones exitosas en pequeña y mediana escala que otros y nosotros realizamos y en la búsqueda de caminos para resultados más amplios.
Si estamos tomando conciencia de que el gran problema ético de la justicia social es también un problema bioético, debemos hacer que esta evolución se vea reflejada en nuestra acción apostólica, transparentando la dimensión ecológica de nuestra vida y apostolado.
Las particularidades de los diferentes nichos ecológicos regionales ofrecen a la compañía elementos invaluables para contribuir en los procesos de construcción de sentidos de pertenencia e identidad regionales y nacionales, así como a la identificación y puesta en práctica de formas de comunión y solidaridad interregional e internacional. Este horizonte contribuirá igualmente a la búsqueda de las nuevas estructuras de articulación y gobierno (redes, conferencias de provinciales, etc.).
Esta opción se puede expresar en las características de nuestras instituciones, en su infraestructura, en el uso que hacemos del patrimonio natural, en la minimización de los impactos ambientales, con todos los aportes con los que hoy se cuenta sobre arquitectura bioclimática y sostenible. Ahora bien, lo más importante sería que cada uno de nosotros, de nuestros colaboradores y de aquellos a quienes formamos y servimos exprese en su estilo y opción de vida esta «lógica» de restauración y recreación de «nuestro mundo roto». Si como Compañía Universal empezamos a decir y a actuar esta «lógica», junto con otros, sin duda podremos alcanzar un resultado significativo.
Se puede contribuir al punto anterior con una resignificación del discurso y la práctica ecológica de tal manera que cada jesuita, cada compañero apostólico, cada persona formada o asesorada por nosotros, cada
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 101-106
Aportes para la CG 35 en los temas de la ecología, el medio ambiente y la sostenibilidad
obra, cada proyecto apostólico, cada provincia se pueda apropiar de esta lógica de construcción del mundo, enriquecerla y dinamizarla.
LO QUE LA CG 35 DEBE EXPRESAR SOBRE ÉL
La CG podría discernir si se trata de un tema importante o si estamos frente a algo constitutivo de nuestra misión hoy. Esta aproximación, que podría estar determinada por las preocupaciones crecientes derivadas de los problemas ambientales, podría distraer del reto de avanzar hacia una mirada integral de nuestro mundo y realidad, que debe identificar los articuladores de los diferentes componentes en la búsqueda de propuestas y soluciones. De lo que se trata es de la búsqueda de un modelo de sociedad en el horizonte de un mundo nuevo, restaurado. Esta búsqueda debe resolver cada uno de los componentes y subcomponentes, y su adecuada articulación, de las dimensiones espiritual, económica, ambiental, cultural, social y política.
En la historia reciente el trabajo inicial de algunos jesuitas en cuestiones ambientales o ecológicas se veía como algo curioso, interesante, tal vez como una moda, de todas maneras como una opción particular. Hoy la CG asume, desde los retos que plantean los problemas ambientales, una perspectiva integral en el horizonte de su acción apostólica y lo plantea como una pregunta sustancial.
La CG podría discernir si se trata de un tema importante o si estamos frente a algo constitutivo de nuestra misión hoy
Si logramos alcanzar la visión integral y realizar las acciones correspondientes señaladas en los puntos anteriores, estaríamos aportando a la elaboración de una dimensión constitutiva, esencial de nuestro ser y nuestra misión. Correspondería más al capítulo de “Nuestra Misión”, que al de “Algunas dimensiones y obras de nuestra misión” en la estructura de los decretos de la CG 34. La espiritualidad ignaciana, la sagrada escritura y la teología nos ofrecen elementos de gran riqueza para ir articulando este nuevo horizonte.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 101-106
José Alejandro Aguilar Posada, S.I.
Los componentes específicos de la dimensión ambiental están presentes en todas las otras dimensiones. La justicia no está referida únicamente a la justicia social; como reto integral significa una opción preferencial por la vida, hecha realidad desde lo local y lo regional. ***Se trata de nuestra misión de servicio de la fe y promoción de la vida, de la sostenibilidad.
NOTAS FINALES
Estas reflexiones recogen y ordenan aportes de una conversación tenida con el equipo de profesionales del Programa Suyusama, después de haber leído el documento enviado con los temas de los postulados sobre ecología.
Algunas de estas reflexiones han sido insinuadas en la red ignaciana del medio ambiente y podrían ser retomadas en su interior.
Para el desarrollo de la Congregación General quiero sugerir, en este tema y en los otros, la posibilidad de contar con equipos de apoyo en las distintas provincias y asistencias que puedan ser consultados por correo electrónico e invitados a hacer contribuciones en los documentos que se vayan elaborando. Los padres congregados contarían con la ventaja de la diferencia horaria para consultar a posibles colaboradores de Norte América y América Latina. Cuando en Roma terminen la jornada del día podrían enviar sus preguntas y consultas a los colaboradores de estas regiones y enviarlas al final del día en América, para ser luego trabajadas por las comisiones de la CG.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 101-106
Diccionario de Espiritualidad Ignaciana
Estamos ante el patrimonio de la tradición de la Compañía de Jesús: la espiritualidad ignaciana, que desde el siglo XVI hasta nuestros días, ha ayudado a vivir la fe a millones de creyentes y ha generado una bibliografía inmensa. El empeño de seguir transmitiendo y ponerla a disposición de quienes desean conocer y vivir más y mejor nuestra espiritualidad, tiene ahora que ver con la publicación del Diccionario que recoge el trabajo de numerosas personas que han aportado valiosos conocimientos en las últimas décadas.
La obra, editada por un equipo de jesuitas que trabajan en el campo de la Teología Espiritual en España e Italia, la componen dos tomos (1.816 páginas) en los que se incluyen 383 artículos de 157 autores de veinticinco países y de diversas especialidades complementarias: Teología, Historia, Filología, Antropología y Psicología, Ciencias, Derecho civil y canónico, Sociología y Filosofía. Como una ayuda para su consulta, aparecen: una «propuesta de lectura sistemática» y varios mapas conceptuales.
En las más de 350 voces que contiene el diccionario, hay términos que corresponden a: conceptos teológicos (la Trinidad, Jesucristo, la salvación, el mundo…), jesuitas del comienzo de la Compañía (Polanco, Nadal y Fabro), ciudades significativas para san Ignacio, «el Peregrino»; instituciones llevadas por la Compañía (colegios, parroquias, casas de Ejercicios…), notas del texto de los Ejercicios Espirituales. También aparecen términos históricos, sociales (inserción, increencia o ecología), religiosos (Ecumenismo, Islam, Institutos religiosos femeninos, laicado),
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 107-108
Diccionario de Espiritualidad Ignaciana
jesuíticos (el cuarto voto, la cuenta de conciencia), o algunos más técnicos («moción», «reflectir», «embolumar»…).
El P. Kolvenbach, superior general, señala en su prólogo:
Este diccionario se inscribe plenamente en estos objetivos: conocer y amar mejor la espiritualidad ignaciana, tanto los jesuitas como toda la familia ignaciana. Numerosos testimonios y escritos de unos y otros confirman la necesidad actual de redescubrir y actualizar las fuentes y ejemplos del desarrollo histórico de nuestra espiritualidad, como un servicio a nosotros mismos, a la Iglesia, y a la sociedad contemporánea (…). Pero, además de cumplir un propósito de divulgación, es también un instrumento de primera mano para todos aquellos que quieran formarse con rigor en nuestra espiritualidad.
Es una obra necesaria, y aunque ha sido redactada en español, su ámbito y alcance –como se ve en la bibliografía en seis idiomas– es internacional e interdisciplinar. Sea este trabajo a la «mayor gloria de Dios» y servicio a la Iglesia.
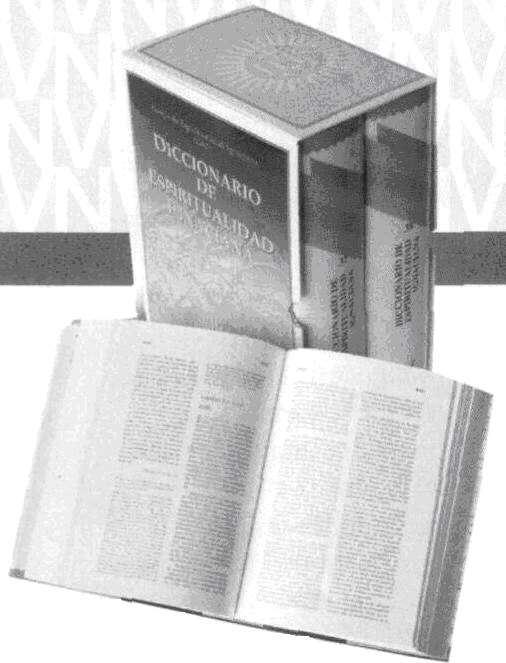
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 107-108
Colección Apuntes Ignacianos
Apuntes Ignacianos
Temas
Directorio de Ejercicios para América Latina (agotado) Guías para Ejericcios en la vida corriente I (agotado)
Guías para Ejercicios en la vida corriente II (agotado)
Los Ejercicios: «...redescubrir su dinamismo en función de nuestro tiempo...»
Ignacio de Loyola, peregrino en la Iglesia (Un itinerario de comunión eclesial).
Formación: Propuesta desde América Latina.
Después de Santo Domingo: Una espiritualidad renovada.
Del deseo a la realidad: el Beato Pedro Fabro. Instantes de Reflexión.
Contribuciones y propuestas al Sínodo sobre la vida consagrada.
La vida consagrada y su función en la Iglesia y en el mundo.
Ejercicios Espirituales para creyentes adultos.
Congregación General N° 34. Nuestra Misión y la Justicia.
Nuestra Misión y la Cultura. Colaboración con los Laicos en la Misión. «Ofrece el perdón, recibe la paz» (agotado)
Nuestra vida comunitaria hoy (agotado) Peregrinos con Ignacio.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 109-111
Temas
El Superior Local (agotado) Movidos por el Espíritu.
En busca de «Eldorado» apostólico. Pedro Fabro: de discípulo a maestro. Buscar lo que más conduce...
Afectividad, comunidad, comunión. A la mayor gloria de la Trinidad (agotado) Conflicto y reconciliación cristiana.
«Buscar y hallar a Dios en todas las cosas» Ignacio de Loyola y la vocación laical. Discernimiento comunitario y varia.
I Simposio sobre EE: Distintos enfoques de una experiencia. (agotado) «...para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz» La vida en el espíritu en un mundo diverso.
II Simposio sobre EE: La preparación de la persona para losEE.
Conferencias CIRE 2002: Orar en tiempos difíciles. 30 Años abriendo Espacios para el Espíritu.
III Simposio sobre EE: El Acompañamiento en los EE. Conferencias CIRE 2003: Los Sacramentos, fuente de vida.
Jesuitas ayer y hoy: 400 años en Colombia.
IV Simposio sobre EE: El "Principio y Fundamento" como horizonte y utopía. Aportes para crecer viviendo juntos. Conferencias CIRE 2004.
Reflexiones para sentir y gustar... Índices 2000 a 2005.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 109-111
Colección Apuntes Ignacianos
V Simposio sobre EE: El Problema del mal en la Primera Semana.
Aprendizajes Vitales. Conferencias CIRE 2005. Camino, Misión y Espíritu.
VI Simposio sobre EE: Del rey temporal al Rey Eternal: peregrinación de Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Pedro Fabro.
Contemplativos en la Acción.
Apuntes Ignacianos 51 (septiembre-diciembre 2007) 109-111
Colección Apuntes Ignacianos 111

Somos el nuevo Operador Postal
Oficial de Colombia
Nueva Sede Administrativa
Diagonal 25 G N° 95 A – 55
PBX: 419 92 92
Bogotá – Colombia
Conozca nuestro portafolio de servicios de correo y mensajería especializada. Línea de Atención al Cliente 018000 111 210
Bogotá: 419 92 99
Aportes de la espiritualidad a la Congregación General XXXV de la Compañía de Jesús
Presentación 1
Cinco misiones del carisma jesuita. Contenido y método 4 John O'Malley, S.J.
¿Quid agendum? La búsqueda continua de la voluntad de Dios 39 Jaime Emilio González Magaña, S.J.
Una nueva pastoral vocacional 60 Jesús Andrés Vela, S.J.
Pertinentes de ideas 87 Francisco J. de Roux Rengifo, S.J.
Aportes para la CG 35 en los temas de la ecología, el medio ambiente y la sostenibilidad 101 José Alejandro Aguilar Posada, S.J.
Diccionario de Espiritualidad Ignaciana 107
Colección Apuntes Ignacianos 109