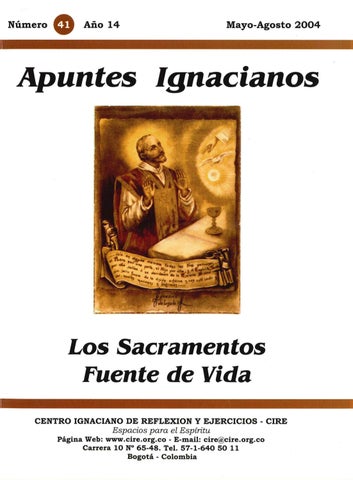APUNTES IGNACIANOS
DirectorCarátula
Darío Restrepo L.
ISSN 0124-1044
Primera Eucaristía de San Ignacio de Loyola
ConsejoEditorialDiagramación y Javier Osuna composiciónláser
Iván Restrepo
Hermann Rodríguez
Ana Mercedes Saavedra Arias
Secretaria del CIRE
TarifaPostalReducida:Impresión:
Número 912 - Vence Dic./2004Editorial Kimpres Ltda.
Administración Postal Nacional.Tel. (1) 260 16 80
Redacción,publicidad,suscripciones
CIRE - Carrera 10 N° 65-48
Tels. 57-1-640 50 11 / 57-1-640 01 33 / Fax: 57-1-640 85 93
Página Web: www.cire.org.co
Correo electrónico: cire@cire.org.co
Bogotá, D.C. - Colombia (S.A.)
Suscripción Anual 2004
Colombia:Exterior:
$ 40.000
Número individual: $ 15.000
Cheques: Comunidad Pedro FabroCompañía de Jesús
$ 45 (US)
Cheques: Juan Villegas
El
Los sacramentos fuente de vida
Darío Restrepo Londoño, S.I.
Rodolfo E. de Roux Guerrero, S.I.
Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.
Roberto Triviño Ayala, S.I.
Alvaro Gutiérrez Toro, S.I.
Apuntes Ignacianos 40 (enero-abril 2004)
Presentación
Hoy nos ahoga la multiplicidad de signos, de símbolos, de logotipos de toda especie y condición. Señales de tránsito, logos de empresas, insignias de equipos… Ante tal proliferación, el riesgo es el no saber leerlos. Pierden su jerarquía, su valor y su mismo significado. Se hacen intrascendentes y generan una total indiferencia. De símbolos se convierten en jeroglíficos egipcios, es decir, indescifrables para el común de los mortales. Un chofer que no sepa interpretar las señales de tránsito arriesga la vida de los demás y la suya propia. Un cristiano que no sepa qué significan los sacramentos en la Iglesia, arriesga su vida cristiana y la vida eterna. Acaso los siete sacramentos, signos de la gracia divina se nos han convertido, parcial o totalmente en jeroglíficos que no nos dicen nada. A un bachiller de un colegio de religiosos, en un examen deculturageneralparalaadmisiónalauniversidadlepreguntaron: «¿Qué se necesita para hacer una buena confesión?»; «estar en gracia de Dios», respondió sin titubear. ¿Ignorancia?, ¿indiferencia?, o, ¿algo más?
«Los sacramentos son signos eficaces», «unas señales exteriores escogidas por Jesucristo para comunicarnos su gracia» -leíamos en el catecismo- «En relación con Dios nada está vacío, todo es signo suyo» (S. Ireneo, s. III). La Sagrada Escritura está llena de ejemplos de los signos sacramentales de la vida. Así en ella las personas, las cosas, los paisajes no valen solo por lo que son sino por lo que significan para los otros. Así también la Iglesia, como comunidad de Cristo y en su nombre, nos comunica la vida divina en su origen, la alimenta y la hace crecer hasta llegar a la plenitud en el mismo Cristo nuestro Señor por los siete sacramentos. Pero estas obras de Cristo, el Sacramento del Padre, por media-
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 1-3
Presentación
ción de la Iglesia, Sacramento de Cristo, no operan simplemente como ritos mágicos, ni se reciben por tradición, por compromiso social o por conveniencias prácticas. Exigen el aporte de nuestra fe y la praxis de nuestra vida como cristianos, como nos lo recuerda san Agustín: «El que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti, sin ti». De ahí el que, de vez en cuando, nos veamos obligados a hacer un retorno consciente a ellos.
Hermann Rodríguez nos introduce en el tema de los siete sacramentos y en el significado de su lenguaje plurívoco y propio, partiendo de ejemplos de la vida cotidiana. ¿Cómo leer comprendiendo el lenguaje de cada sacramento? ¿Por qué siete y solo siete? ¿Cuál es el mensaje de los objetos, gestos y palabras sacramentales? Termina su artículo con lo sim-bólico y lo dia-bólico del universo sacramental y el modo de celebración. Darío Restrepo nos invita a preguntarnos si el bautismo que hemos recibido es operativo o simplemente decorativo. Es necesario tomar un momento de conciencia para examinarnos sobre el compromiso personal que implica el ser hijos/as de Dios, asumiendo nuestra fe tradicional de manera personal y dinámica. Al bautismo sigue la confirmación; Clara Delpín nos recuerda que con este sacramento la fe se con-firma abriendo el camino a nuestro ser de creyentes adultos para ser guiados por el Espíritu y para convertirnos en testigos del Evangelio como Jesús. De ahí la necesidad de ser plenamente conscientes del papel del Espíritu en nuestra vida cuando lo dejamos actuar, como nos lo recuerda el rito mismo de este sacramento. El sacramento de la reconciliación penitencial es presentado por Iván Restrepo dentro de la experiencia cristiana donde adquiere su verdadero sentido. Propone en su estudio la forma de quitar la indiferencia con que muchos lo miran hoy. La penitencia es un sacramento muy humano pero que ha caído en una excesiva privatización, sin relación con la comunidad. Requiere un auténtico proceso de conversión y penitencia, sentido que tuvo en su origen como también su sentido curativo más que judicial; de ahí que se deban resignificar hoy los actos del penitente con una debida preparación.
Por su parte, Rodolfo E. de Roux, nos ofrece una visión original de la Eucaristía unida a los Ejercicios Espirituales de san Ignacio y a su papel dentro de ellos: su sentido, su relación, la afinidad de la experiencia eucarística en los Ejercicios y el sentido nuclear de la Eucaristía en
Apuntes Ignacianos 40 (mayo-agosto 2004) 1-3
el Nuevo Testamento como regla de fe ('regula fidei'), y en la liturgia como ley de oración ('lex orandi').
El sacramento de unción de los enfermos, dice Luis Raúl Cruz se debe celebrar como la fiesta y esperanza del perdón y de la vida. Después de una introducción y reflexión teológica sacramental, de una consideración de la reconciliación (perdón) y del dolor (sufrimiento) pasa directamente a la unción, a los retos que hay que superar para su administración,enunavisióndeconjuntoconla reconciliación. Roberto Triviño estudia el sacramento del Orden como un ministerio al servicio de la humanidad. Considera su naturaleza, su sentido, sus funciones de enseñar (como profeta y maestro de la Palabra), santificar (ministro de los sacramentos) y regir (guía de la comunidad como pastor celoso de su grey a ejemplo de Cristo, Buen Pastor). Finalmente, el sacramento del matrimonio y la espiritualidad conyugal fue tratada brevemente por Alvaro Gutiérrez, pues anota que los más indicados para hablar del tema deberían ser los mismos esposos. La diferencia con otras clases de unión la marca precisamente el Dios-Amor quien también se compromete con la pareja como lo sienten los mismos cónyuges.
El camino del cristiano está marcado por estas siete estaciones de la gracia de Dios que lo acompañan en el viaje desde la cuna hasta la tumba. Dios se compromete con el hombre pero espera que el hombre, a su vez, se comprometa con él. Dios se hace fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Pero se requiere una samaritana que entienda cuál es el don de Dios, el agua que se convierte en fuente de vida eterna para no volver a tener sed de la tierra.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 1-3
Hermann Rodríguez Osorio, S.J.
Introducción a los Sacramentos
Hermann Rodríguez Osorio, S.I. *
MOMENTO DE ORACIÓN DIRIGIDA:
EN BUSCA DE UN OBJETO SIGNIFICATIVO
Puede colocarse una música suave que vaya acompañando el ejercicio.
Las invito y los invito a que tomen una postura cómoda y traten de tomar conciencia de sus cuerpos durante algunos momentos. Pueden poner su espalda lo más recta posible. Pueden también cerrar los ojos o dejarlos fijos en un solo punto.
Vayan recorriendo su cuerpo, desde sus pies, hasta la cabeza, tomando conciencia de cómo está. No traten de cambiar nada.
* Licenciado en Filosofía y Magister en Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Doctor en Teología de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Actualmente es Director del CIRE, Director de la Licenciatura en Ciencias Religiosas (presencial) en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana y profesor de la misma.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 4-16
Introducción a los Sacramentos
Solamente, tomen conciencia de cómo están en este momento. Escuchen lo que su cuerpo o alguno de sus miembros les quiere decir en este momento.
Una vez han entrado en contacto con su cuerpo, vamos a invitarlo a que nos acompañe en este rato de encuentro con el Señor. Pidamos a nuestro cuerpo que ore con nosotros y participe en esta relación íntima con Dios durante algunos momentos.
Fíjense un momento en los objetos que llevan puestos. Traten de hacer un repaso, con la imaginación, de las cosas que llevan puestas: Ropa (Distintas prendas con distintas texturas, colores, formas...); adornos (cadenas, pulseras, aretes, broches, manillas, relojes, anteojos, hebillas...).
Recorran, también con la imaginación, sus bolsillos; los del saco, el pantalón, la camisa... ¿Qué llevan allí? ¿Para qué llevan estos objetos? Pueden llevar pañuelos, llaves, lápices, esferos, papelitos con notas, billeteras y otros objetos necesarios para realizar tareas diarias.
Deténganse ahora un momento, de nuevo con la imaginación, en los objetos que llevan en sus billeteras, en sus carteras, bolsos, mochilas, maletines... Hagan de cuenta que van a bucear un rato dentro de sus propias alforjas: seguramente la lista es larga: llaves, celulares, medicinas, cosméticos, pañuelos, fotos, recuerdos, oraciones, estampas, billetes, documentos...
Dentro de esta gran diversidad de objetos de los que hemos tomado conciencia y que nos acompañan en este momento: prendas de vestir, objetos de adorno, objetos de uso cotidiano, y la larga lista de los contenidos de nuestra billeteras y bolsos, quiero invitarlos a que se fijen en un solo objeto; el que ustedes consideren que puede ser el más significativo en sus vidas... La pregunta que puede ayudar a seleccionar un objeto sería la siguiente: de las cosas que tengo puestas o que llevo conmigo, ¿cuál me dolería más perder? Deja unos momentos para hacer esta selección. In-
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 4-16
Hermann Rodríguez Osorio, S.J.
cluso, más que seleccionar yo una cosa determinada, deja a ver si alguna cosa te selecciona a ti... Deja que algún objeto tome la iniciativa y diga: «¡Yo soy lo más importante que llevas encima en este momento!»
Vas a establecer ahora un diálogo con este objeto. Pídele que te recuerde en este momento ¿cuál fue su historia hasta antes de llegar a ti? ¿Qué caminos había recorrido? ¿De dónde salió? Y ahora, trata de recordar con su ayuda, ¿cómo fue que este objeto llegó hasta ti? ¿Quién te lo dio? ¿Quién te lo regaló? Ve tomando conciencia de los sentimientos que van surgiendo en tu interior al dialogar con este objeto y con lo que él representa para ti.
Pregúntale ahora a este objeto significativo que te ha seleccionado o que tu has seleccionado, ¿cómo se siente allí donde está? ¿Se siente valorado, querido, apreciado? ¿Siente que lo tienes olvidado o descuidado o se siente estimado y amado por ti? Deja que el objeto te responda, no te apresures con tus respuestas, ve despacio y espera a que el objeto te vaya comunicando sus sentimientos.
Cuéntale ahora al objeto lo que él significa para ti; dile por qué lo llevas contigo, a quién te recuerda, qué experiencias hay detrás de su presencia, qué sentimientos aparecen en ti cuando entras en contacto con él. Trata de ser muy sincero o sincera con el objeto. El está dispuesto a entenderte y a respetar tus sentimientos.
Pregúntale ahora al objeto ¿cómo le gustaría a él que tu lo trataras? ¿Qué echa de menos en su relación contigo? ¿Qué necesita de ti? Deja que las respuestas a tus preguntas vaya surgiendo despacio, sin prisas, sin acosar. Fíjate en los sentimientos que van surgiendo en tu interior.
Dile ahora al objeto que te eligió o que tú elegiste, que estarás más atenta o atento a sus necesidades y sabrás escuchar con más atención lo que te dice o te quiere decir en tu vida cotidiana. Dile que estás muy agradecido con su presencia en tu vida y que aprecias lo que él representa para ti.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 4-16
Introducción a los Sacramentos
Escucha ahora con atención este texto:
En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. El es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa1 .
¿Qué relación encuentras entre lo que has ido experimentando en este rato y el texto que acabas de escuchar? ¿De qué manera el objeto que has escogido puede ser una Palabra de Dios para ti?
Terminar el ejercicio agradeciendo lo que hemos descubierto sobre el lenguaje sacramental.
El hombre no es un mero manipulador de su mundo, sino alguien capaz de leer el mensaje que el mundo trae en su interior
Propiciar un compartir de algunas de las experiencias que han vivido las personas presentes para enriquecer la reflexión de todos y todas.
EL LENGUAJE SACRAMENTAL
Leonardo Boff, en su libro Sacramentos de la vida y vida de los sacramentos, dice lo siguiente:
El hombre no es un mero manipulador de su mundo, sino alguien capaz de leer el mensaje que el mundo trae en su interior. Este mensaje está escrito en todas las cosas que forman el universo. Por eso los estudiosos de la Semántica, tanto antiguos como modernos, comprendieron muy bien que las cosas que están «más allá de las cosas», constituyen un sistema de signos, como las sílabas de un gran alfabeto. El alfabeto está al servicio de un mensaje inscrito en las cosas, mensaje que puede ser des-crito y des-cifrado por quien tiene los ojos abiertos.
1 Heb 1, 1-3.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 4-16
Hermann Rodríguez Osorio, S.J.
El hombre no es jamás un analfabeta, sino alguien capaz de leer el mensaje del mundo, un ser que, en la multiplicidad del lenguajes, puede leer e interpretar. Vivir esto, es leer e interpretar en lo efímero lo Permanente; en lo temporal, lo Eterno; en el mundo, a Dios. Entonces lo efímero se tras-figura en signo de la presencia de lo permanente; lo temporal en símbolo de la realidad de lo Eterno; el mundo en gran sacramento de Dios.
Cuando las cosas empiezan a dar voces y el hombre a oírlas, surge el edificio sacramental, que tiene escrito en su frontispicio: Todo lo real es solamente un signo. ¿De qué? De otra realidad, de la realidad que fundamenta todas las cosas: de Dios2 .
Este lenguaje sacramental es plurívoco. Esto significa que se trata de un lenguaje que viene determinado por una cultura; pero contrariamente a lo que sucede con el lenguaje racional o científico, su significación queda abierta y puede implicar diversos sentidos. Por esto, los signos pueden ser muy variados y nunca tienen una sola significación, sino que quedan abiertos para que la comunidad que los utiliza exprese, a través de ellos, mensajes distintos y variados. Debe vehicular sentimientos, experiencias, realidades importantes para esta comunidad concreta que se sirve de ellos.
Resumiendo lo anterior, podemos decir que el lenguaje sacramental posee un significado en parte determinado por la cultura ambiente, pero, al mismo tiempo, queda abierto para que los individuos o las comunidades puedan expresar en él lo que ellos mismos llevan y sienten en su interior.
Leonardo Boff, trae la siguiente reflexión que nos ayuda a entender mejor el lenguaje sacramental:
En el fondo de la gaveta escondo un pequeño tesoro: una colilla de cigarrillo adherido a un vidriecito. Es una colilla amarillosa por el humo, y de paja, como se acostumbra fumar en el sur del Brasil. Nada nuevo y, sin
2 LEONARDO BOFF, Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos (Iglesia Nueva, 19), Indo-American Press, Bogotá 21975, 11.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 4-16
Introducción a los Sacramentos embargo, esta insignificancia tiene una historia única, habla al corazón, posee un valor evocativo de una nostalgia infinita.
Era el 11 de agosto de 1965, en Munich; lo recuerdo muy bien. Allá afuera, las casas aplaudían el sol vigoroso del verano europeo; flores multicolores lucían en los parques y se asomaban sonrientes a las ventanas. Eran las dos de la tarde, cuando el cartero me trajo la primera carta de la patria, cargada con la tristeza del camino recorrido. La abro precipitadamente y descubro que parece un periódico, porque todos escriben... Contiene un misterio: «Ya debes estar en Munich cuando leas estas líneas. Igual a todas las otras, sin embargo esta carta te lleva un hermoso mensaje, una noticia que, vista desde el ángulo de la fe, es de veras maravillosa. Dios ha exigido de nosotros en estos días un tributo de amor, de fe y de sumo agradecimiento: descendió al seno de nuestra familia, nos miró uno por uno y escogió para sí el más perfecto, el más santo, el más maduro, el mejor de todos, el más próximo a Él, nuestro amado Papá. Querido, Dios no lo apartó de nosotros, porque lo dejó aún más verdaderamente entre nosotros; Dios no se llevó a Papá para sí, sino que nos lo dio aún más; Él no lo arrancó de la alegría de nuestras fiestas, sino que lo plantó hondamente en la memoria de todos; Dios no hurtó a Papá de nuestra presencia, sino que lo hizo más presente; Él no se lo llevó sino que lo dejó; Papá no ha partido, ha llegado... no se ha ido, sino que ha venido para ser más Papá si cabe, para estar más presente hoy y siempre, aquí en el Brasil, con todos nosotros, contigo en Alemania, con Ruy y Clodovis en Lovaina, y con Waldemar en los Estados Unidos».
Y la carta seguía con el testimonio de cada hermano, para el que la muerte, instaurada en el corazón de un hombre de 58 años, era celebrada como hermana y como la fiesta de la comunión que unía a la familia dispersa en cuatro países diferentes. En la turbulencia de las lágrimas bullía una serenidad profunda. La fe ilumina y exorciza el absurdo de la muerte que se convierte así en el «vere dies natalis» del hombre. Por eso, en las catacumbas del antiguo convento, en presencia de tantos vivos del pasado –desde Guillermo de Ockham hasta el humilde enfermero que pocos días antes había nacido para Dios– celebré tres días consecutivos la Misa de Navidad por aquel que allá lejos, en la Patria, ya había celebrado su Navidad definitiva. Que extraña profundidad adquirían para mí entonces los antiguos textos: «Puer naturs est nobis...».
Al día siguiente, en el sobre que me había traído el anuncio de la muerte, percibí una señal de vida de aquel que nos la diera en todos los sentidos, y que la víspera me había pasado inadvertido: una amarillenta colilla de
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 4-16
Hermann Rodríguez Osorio, S.J.
cigarrillo de paja, del último cigarrillo que se había fumado momentos antes del infarto al miocardio que lo liberó definitivamente de esta cansada existencia. La intuición profundamente femenina y sacramental de una hermana, había colocado la colilla en el sobre.
De este momento en adelante, la colilla de cigarrillo dejó de ser solamente eso, para ser un sacramento vivo, que habla de vida y acompaña la vida. Su color típico, el fuerte olor que despide, la parte quemada de la punta, hacen que para nosotros permanezca encendido y, por eso, un valor inestimable. Pertenece al corazón de la vida y a la vida del corazón ya que recuerda y hace presente la figura de papá que se va tornando, con el pasar de los años un arquetipo familiar y un marco de referencia para los valores fundamentales de todos los hermanos. «Oímos de sus labios y aprendimos de su vida que quien no vive para servir no sirve para vivir»: así está escrito en su tumba3 .
Cuando las realidades del mundo, sin dejar de ser del mundo, evocan otra realidad diferente a ella, asumen una función sacramental... dejan de ser una cosa y se convierten en signos de algo, señalan una realidad que está más allá de ella. Y esto pasa con todo el universo y se concentra en algunos objetos particularmente, que se van llenando de contenido y de significados para un grupo humano: una bandera, un escudo, un objeto determinado... Pero los signos no sólo se quedan en objetos; en el lenguaje sacramental y ritual entrar a jugar otros elementos, también fundamentales que se hace vehículo de significados. Esto es lo que veremos en seguida.
OBJETOS, GESTOS Y PALABRAS:
LA MATERIA PRIMA DE LOS SACRAMENTOS
El lenguaje sacramental se sirve de tres elementos básicos para comunicar su mensaje: Objetos, gestos y palabras. Estos objetos, gestos y palabras se articulan dentro de un trasfondo cultural determinado. Por eso, es fundamental tener en cuenta el contexto socio-cultural en el cual aparecen. Si un sacramento determinado pierde este trasfondo, es muy difícil captar el mensaje que pretende transmitir.
3 Ibid., p. 21-22.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 4-16
Los sacramentos, con todas sus características, no sólo dependen de la comunidad que las celebra o de quien los preside, sino que tienen un orden que es importante respetar, para no matarlo
Introducción a los Sacramentos
Hay una infinidad de ritos que no son, propiamentehablando,sacramentos,peroque se inscriben dentro de este mismo lenguaje. Pensemos,porejemploen fiestasdecumpleaños (Torta,tarjeta,canto,comida,velas,etc.); despedidas (regalos, tarjetas, discursos, coplas, etc.); bienvenidas; ritos de iniciación en un determinado momento de la vida o en una tarea; aniversarios (de matrimonio, de votos, de vida religiosa, de ordenación, etc.). En todos estos ritos, están presente los objetos, los gestos y las palabras.
Junto con los sacramentos, encontramos en la Iglesia los sacramentales, que tienen una gran fuerza de comunicación entre los creyentes: funerales, ceniza, ayunos, vigilias, etc.
Por otra parte, el rito tiene un carácter repetitivo. Adquiere su valor en la medida en que se repite y se va cargando de un contenido cada vez más denso. Los ritos no se inventan de la nada, sino que se van cuajando en el ámbito de una cultura, de una sociedad, de un grupo humano... Lleva muchos años el proceso de consolidación de un ritual determinado. Por eso, los sacramentos, con todas sus características, no sólo dependen de la comunidad que las celebra o de quien los preside, sino que tienen un orden que es importante respetar, para no matarlo.
En el famoso libro de Saint-Exupéry, el Principito, se nos presentanmuchosritualesquevanconstituyendounarelaciónentreelprincipito y el zorro. En primer lugar, se van acercando poco a poco. Siempre el zorro espera a su amigo a la misma hora. Después de su despedida, el zorro recuerda a su amigo del alma cuando ve los trigales dorados mecidos por el viento. En este sentido, podemos decir que:
La repetición es una manera de decir y volver a decir lo que no puede expresarse por medio del puro lenguaje lógico. Así, cuando se prepara y se realiza debidamente una celebración matrimonial, se está «interpretando» la toma de conciencia de diversos sentimientos; toma de conciencia que
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 4-16
Hermann Rodríguez Osorio, S.J.
sirve para reestructurar las relaciones sociales vinculadas al matrimonio. La repetición ritual hace decrecer la tensión y permite que se produzcan con normalidad los «pasos» o momentos cruciales ineludibles. Después de todo, tal matrimonio concreto tal vez sea el único para nosotros, pero ha habido otros anteriormente, y habrá otros después que se celebren con palabras y gestos semejantes. El tomar conciencia de esto como de una experiencia común permite sentir mejor y domesticar lo que se vive4 .
SI TODO ES SACRAMENTO, ¿POR QUÉ LOS SIETE SACRAMENTOS?
Hasta el siglo XII se usaba la palabra sacramento como lo venimos haciendo en este escrito; desde la más antigua tradición de la Iglesia, sacramento era lo que permitía establecer una relación con Dios, trascendente, desde lo inmanente. Pero a partir de los teólogos Rudlfo Ardens (+1200), Otto de Bamberger (+1139) y Hugo de San Víctor (+1141), se comenzó a destacar de las centenas de sacramentos, siete gestos primordiales de la Iglesia. (san Agustín enumera 304, otros hablan de 120 sacramentos y algunos incluso dan la cifra de 365 sacramentos).
En el sínodo de Lyon en 1274, en el Concilio de Florencia, en 1439, la Iglesia asumió oficialmente esta doctrina; por fin, en el Concilio de Trento, en 1547, definió solemnemente que «los sacramentos de la Nueva Ley son siete, ni más ni menos, a saber: Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Penitencia, Extremaunción, Orden y Matrimonio»5. En este sentido, se explica que hoy hablemos solamente de siete sacramentos, siguiendo la tradición de la Iglesia desde el siglo XII y oficialmente desde el siglo XVI.
Sin embargo, no se trata solamente de algo que seguimos porque así lo mandó la Iglesia. La elección de los siete sacramentos, no fue algo arbitrario. Se trató de un proceso de reflexión y maduración del lenguaje sacramental y terminó por elegirse los ritos que recogían, de una manera más completa, los núcleos fundamentales de la vida y aprovechando el carácter simbólico y arquetípico del número siete.
4 GÉRARD FOUREZ, Sacramentos y vida del hombre. Celebrar las tensiones y gozos de la existencia (Presencia teológica 15), Sal Terrae, Santander 1983, 26-27.
5 Cfr. Concilio de Trento, Sesión VII, canon 1.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 4-16
Introducción a los Sacramentos
Los siete sacramentos condensan momentos fundamentales de la vida humana; se trata de momentos clave, como especie de nudos existenciales en los que se cruzan las líneas decisivas del sentido trascendente de lo humano.
Nacimiento... Bautismo.
Entrada en el mundo de los adultos con responsabilidad... Confirmación.
Sin alimento no se mantiene la vida... Eucaristía.
La culpa en relación con los otros y con Dios... Penitencia.
La enfermedad y la muerte... Extremaunción, llamada actualmente unción de los enfermos.
El servicio de la comunidad... Orden.
El amor que se vive en la mutua entrega de la pareja... Matrimonio.
El número siete debe ser entendido simbólicamente, no como una suma de uno más uno, más uno, etc., hasta siete, sino como resultado de tres más cuatro. La sicología de las profundidades, el estructuralismo, aún antes la Biblia y la Tradición, nos enseñan que los números tres y cuatro sumados forman el símbolo específico de la totalidad de una pluralidad ordenada.
El 4 es símbolo del cosmos (los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire), del movimiento y de la inmanencia. El 3 es el símbolo del Absoluto (SS. Trinidad), del espíritu, del descanso, de la trascendencia. La suma de ambos, el número siete, significa la unión de lo inmanente con lo trascendente, la síntesis entre el movimiento y el descanso, del encuentro entre Dios y el hombre, vale decir, el Verbo encarnado de Dios, Jesucristo. Con el número siete queremos expresar el hecho de que la totalidad de la existencia en su dimensión material y espiritual, está consagrada por la gracia de Dios. La salvación no se restringe a siete canales de comunicación; la totalidad de la salvación se comunica a la totalidad de la vida humana y se manifiesta de forma significativamente palpable en los ejes fundamentales de la existencia. En esto reside el sentido principal del número siete6 .
6 BOFF, Op. cit., p. 50-51.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 4-16
Hermann Rodríguez Osorio, S.J.
LO DIA-BÓLICO Y LO SIM-BÓLICO
EN EL UNIVERSO SACRAMENTAL
El momento sim-bólico en el sacramento... Cuando unifica, une, recuerda, hace presente.
El sacramento supone la fe. Sólo para quien tiene fe, los ritos sagrados se convierten en vehículos misteriosos de la presencia de la gracia divina.
El sacramento expresa la fe.
El sacramento no sólo supone y expresa la fe, sino que también la alimenta.
El sacramento concretiza la Iglesia Universal en una determinado situación crucial de la vida, como el nacimiento, el matrimonio, el comer y beber, la enfermedad, etc.
Por último, el sacramento es «rememorativo, recuerda el pasado en el que irrumpió la experiencia de la gracia y la salvación; mantiene viva la memoria de la causa de toda liberación, Jesucristo y la historia de su misterio. Es conmemorativo; celebra una presencia en el aquí y en el ahora de la fe; la gracia visibilizándose en el rito y comunicándose en la vida humana. Es, por fin, anticipativo: anticipa el futuro dentro del presente, la vida eterna, la comunión con Dios y el convite con todos los justos»7 .
El momento dia-bólicodel sacramento... Cuando separa,escandaliza, desvía.
El sacramentalismo. Se celebra el sacramento sin conversión.
Se ponen signos figurativos de la presencia del Señor, pero sin preparar el corazón.
Expresan una fe sin consecuencias prácticas.
Fe de una hora a la semana o de momentos puntuales de la vida.
Espíritu capitalista; acumulación de la gracia...
El espíritu mágico.
7 Ibid., p. 67.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 4-16
Introducción a los Sacramentos
CELEBRAR EN LA AMBIGÜEDAD Y EN LA TERNURA
Gérard Fourez, al final de su libro Sacramentos y vida del hombre, se pregunta por la posibilidad de vivir una auténtica celebración sacramental, cuando hay tantos condicionamientos y límites es nuestra experiencia cristiana:
Mi opinión personal es que no tiene sentido pretender una celebración absolutamente «pura». Cuando, hace algunos años (y en un contexto que explica el por qué), proponían algunos el slogan «no es posible la fiesta si no hay justicia», estaban introduciendo, sin saberlo, una aporía. Porque, si hay que aguardar a que esté establecida la justicia para comenzar a celebrar la fiesta, ésta no se celebrará jamás. Los pobres y oprimidos, que hacen fiesta siempre que pueden, lo saben perfectamente. Pero es muchas veces una exigencia propia de los privilegiados la de poseer absolutamente la «justicia» y... una buena conciencia8 .
Por tanto, no es necesario esperar a que las condiciones de la celebración estén del todo dadas; vamos caminando en medio de la opacidad de nuestro mundo, hacia la claridad definitiva del reino. Terminamos con una bella poesía de Benjamín González Buelta, S.J., en la que refleja esta realidad de nuestra relación con Dios. No podemos poseerlo totalmente, ni podríamos vivir en su ausencia absoluta. Nuestro Dios se hace presente a través del sacramento necesario y por tanto, es el Dios de la justa cercanía:
Cualquier segundo es una puerta para entrar en tu tiempo. Todo centímetro es una tierra que lleva tu huella.
Cada color y cada aroma me hacen sentir tu fantasía jugando hacia el infinito.
8 FOUREZ, Op cit., p. 198.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 4-16
Hermann Rodríguez Osorio, S.J.
En cada mirada se asoma la intimidad de tu misterio. Tu golpe de azada cae sobre la tierra con certeza de cosecha. Cada canto verdadero trae hasta mi corazón el rumor de la fiesta que ya empezó eterna al final de mi camino.
Señor, no puedes perderte en una clandestinidad absoluta: yo me moriría en tu ausencia. Ni puedes revelarte en toda tu grandeza: yo quedaría absorbido en el resplandor de tu gloria.
Tú eres el Señor de la justa cercanía, del sacramento necesario que nos permite irnos haciendo, sin tanto frío y noche que quede crudo nuestro barro, ni tanto sol y mediodía que tu fuego nos calcine9 .
9 BENJAMÍN GONZÁLEZ BUELTA, La transparencia del barro. Salmos en el camino del pobre, (El Pozo de Siquem, 39) Sal Terrae, Santander 1989, 115.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 4-16
Nuestro Bautismo: ¿es decorativo u operativo?
Nuestro Bautismo:
¿es decorativo u operativo?
Darío Restrepo Londoño, S.I. *
INTRODUCCIÓN
El apóstol Pablo preguntaba en Éfeso a los discípulos:
¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos contestaron: «Pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo». El replicó: «¿Pues qué bautismo han recibido?» «El bautismo de Juan (Bautista)», respondieron. Pablo añadió: «Juan bautizó con un bautismo de conversión…» Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y, habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo…1 .
Este diálogo es muy revelador y nos cuestiona a fondo. Tanto para Lucas, que escribe los Hechos de los Apóstoles, como para Pablo, protagonista de esta evangelización en Éfeso, es claro que no puede haber una comunidad de fe ni un bautismo sin Espíritu Santo. Más aún, es el Espíritu el que marca la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Los discípulos de Éfeso eran conscientes, al menos,
* Miembro del Equipo Cire y director de la Revista Apuntes Ignacianos. Doctor en Teología, Instituto Católico de París, 1971.
1 Hch 19, 2-7.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 17-31
Darío Restrepo Londoño, S.J.
de que no conocían al Espíritu y de que solo habían recibido el bautismo preparatorio del Bautista, no el de Jesús. Pero para nosotros, (por lo menos para una buena parte), si vivimos como vivimos, si pasa en nuestra patria lo que pasa en un país donde la mayoría somos bautizados, la pregunta obligada es: ¿Recibimos el Espíritu Santo cuando fuimos Bautizados? O, ¿solo recibimos un bautismo por tradición de familia, por costumbre social, por conveniencias prácticas, en síntesis, una decoración más para nuestro «curriculum vitae»? Porque el bautismo del Espíritu no es un rito mágico que obra sin colaboración humana, no es un Espíritu que se impone sino que se recibe o no se recibe personal y comunitariamente, que se secunda con la educación y la práctica del Evangelio en la Iglesia. ¿Comprendemos lo que significa una vida vivida en y según el Espíritu, vivimos sus exigencias?
Este tema del bautismo puede parecernos extraño a estas horas de nuestra vida. Y quizás más extraño mientras más años tengamos. ¿Por qué ahora? ¿Para qué ahora? Cuando nos bautizaron a la gran mayoría de nosotros, sino a todos, salva alguna excepción, estábamos recién nacidos; no teníamos conciencia. Fue la gran fe de nuestros padres, como la de los que descolgaron desde el techo la camilla del paralítico para que Jesús lo curara, la que nos llevó ante Jesús para ser bautizados por El en el Espíritu Santo. Pero, ya adultos, ¿hemos tomado plena conciencia y responsabilidad de este hecho?
Por ignorarlo, comprobamos no pocas funestas consecuencias: no nos sentimos y no obramos siempre como hijos de Dios. Quizás nuestro Dios, no coincide con el Padre de nuestro Señor Jesucristo del Evangelio. ¿Cuántos colombianos (as) estamos bautizados? Un altísimo porcentaje. La mayoría de las personas que actualmente está generando violencia en el país, tanto por las armas como por la corrupción y la deshonestidad, está bautizada.
¿Cuántas veces en la vida hemos pensado, de modo eficaz, en nuestro propio bautismo? Nosotros como cristianos, por el sacramento del bautismo somos real y objetivamente, miembros de Cristo. Pero debemos llegar a serlo consciente y subjetivamente, (es decir, plena y libremente), animados por Cristo.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 17-31
Nuestro Bautismo: ¿es decorativo u operativo?
Quizás nos faltan una conciencia moral y una conciencia práctica de lo que significa el haber sido bautizados en el nombre de (y consagrados a) la Santísima Trinidad. Por todas estas carencias de conciencia del haber sido bautizados y de la relación que como tales, debemos tener con el mundo, no en vano el Espíritu Santo suscitó en la Iglesia, después del Vaticano II, la «Renovación Carismática» (auténtica) que con el «bautismo del Espíritu» se ha encargado de hacernos caer en la cuenta de que, con no poca frecuencia, nosotros dejamos congelado este Espíritu Santo de nuestro primer compromiso como católicos. Por eso no puede hacer su obra en nosotros; o solo lo dejamos actuar a medias. Extinguimos2 o mentimos y tentamos al Espíritu3, o entristecemos al Espíritu4 y por eso no puede operar como «Creator Spiritus».
Caigamos en la cuenta de que el bautismo es el sacramento más mencionado en el Nuevo Testamento, y con razón. Por todo lo dicho, nos conviene recordar lo fundamental de este sacramento de iniciación en la fe y el compromiso que nos exige.
¿QUÉ ES EL BAUTISMO?5
Es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta de acceso a los otros sacramentos y a la Iglesia misma. Por él somos liberados del pecado, regenerados como hijos de Dios, hechos miembros de Cristo, incorporados a su cuerpo místico, partícipes de su misión y herederos de la vida eterna.
«Bautizar» (baptizein) significa bañar, sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua, elemento de purificación, simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo para resucitar con él como «nueva criatura»6. Anteriormente se hacía por inmersión (lo que continúa en algunas 'confesiones religiosas'). Hoy, en occidente, se suele hacer por 'ablución'.
2 Cfr. 1 Tes 5, 19.
3 Cfr. Hch 5, 3 y 7.
4 Cfr. Ef 4, 30.
5 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católico, Asociación de Editores del Catecismo, 284ss, n. 1213ss.
6 Ibíd., n. 1214.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 17-31
Darío Restrepo Londoño, S.J.
El Bautismo es llamado: «baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo»7 ; o 'Iluminación' por la enseñanza catequética recibida (S. Justino); y el cristiano, hijo de la luz.
El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios... lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura, de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no aportan nada; gracia, porque es dado incluso a los culpables; bautismo, porque el pecado es sepultado en el agua; unción, es sagrado y real (tales son los que son ungidos); iluminación, porque es luz resplandeciente; vestidura, porque cubre nuestra vergüenza; baño, porque lava; sello, porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios (S. Gregorio Nacianceno, or. 40, 3-4)8 .
Este sacramento es también el fundamento del sacerdocio común de los fieles como enseña el Concilio Vaticano II, de modo que por él son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo, «como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano, ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de Aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz…»9 .
El Bautismo es llamado: baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo
El bautismo constituye también la base por la cual todo fiel cristiano debe convertirse en un apóstol de su fe de modo que «están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la Iglesia»10 .
BREVE HISTORIA DEL BAUTISMO
El bautismo era un rito común a varias religiones y fue adoptado por los esenios quienes lo recibían en forma de baño diario y simbolizaba el esfuerzo por una vida pura y la aspiración a una gracia purificadora.
7 Tit 3, 5; Cfr. Jn 3, 5.
8 Catecismo de la Iglesia Católic, Op cit., n. 1216.
9 Cfr. Lumen Gentium 10.
10 Ibíd., 11.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 17-31
Nuestro Bautismo: ¿es decorativo u operativo?
Los judíos, hacia la época neotestamentaria, lo practicaban con ocasión de los prosélitos11, paganos de origen que se agregaban al pueblo judío.
Las prefiguraciones del bautismo
La bella y significativa liturgia de la Vigilia Pascual del sábado santo, la noche en que se re-nace para Dios con el Cristo muerto y resucitado, está llena de símbolos bautismales: en primer lugar, el agua y todo lo que tiene relación con ella como liberación de la esclavitud y del castigo por el pecado: el arca de Noé, la Pascua, el Exodo y el paso del mar Rojo, la Tierra Prometida, etc. Luego, el fuego, la luz del Cristo resucitado, símbolo de la vida nueva en Cristo.
El bautismo impartido por Juan Bautista
Juan bautiza en el Jordán, cerca de Jericó, que según la tradición era la puerta de la Tierra prometida. Por eso el bautismo se relaciona con el Exodo y la liberación de la esclavitud. El apelativo de «Bautista» lo recibió precisamente por su misión particular de bautizar como una preparación inmediata para la venida del Señor. El bautismo de Juan era conferido en el desierto y su objetivo era el arrepentimiento; insistía en la pureza moral. Comportaba la confesión de los pecados y un esfuerzo de conversión definitiva expresada en el rito. En tiempo de Jesús, los fariseos, esenios y muchos otros practicaban las abluciones y baños rituales. Pero es Juan Bautista quien renueva el espíritu de esta práctica. Ya no se trata de un simple rito de purificación que uno cumple por sí mismo y lo repite varias veces. Es un acto público que requiere conversión de los pecados y obras de justicia. La gente iba al Bautista y eran bautizados por él, con un bautismo 'para el perdón de los pecados' que va a exigir la 'conversión', que es más que una simple purificación. Es ruptura y cambio hacia una vida nueva12. Pero Juan Bautista es consciente de que su bautismo no es más que el anuncio y profecía de otro bautismo, precursor del que traerá Jesús de Nazareth: «Yo los bautizo en el
11 Cfr. X. LÉON-DUFOUR, S I., Diccionario del Nuevo Testamento, Ediciones Cristiandad, Madrid 1977, 117.
12 Cfr. Lc 3, 1-17.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 17-31
Darío
Restrepo Londoño, S.J.
agua; pero viene Aquél que es más fuerte que yo...; El los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego»13. Este bautismo preparatorio es necesario para comprender el bautismo cristiano.
El bautismo recibido por Cristo
En su Pascua, Cristo
abrió a todos los hombres y mujeres las fuentes del bautismo. El agua y la sangre que brotaron de su costado en la cruz son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva
Todas las prefiguraciones de la Antigua Alianza culminan en Cristo Jesús. Y El comienza su vida pública después de hacerse bautizar en el Jordán14 . El bautismo de Jesús por Juan es una teofanía trinitaria: baja el Espíritu sobre él y se oye la voz del Padre que proclama su filiación divina. Y después de su resurrección confiere esta misión a los apóstoles: «Id y haced discípulos... bautizándolos...»15 .
Bautismo es anonadamiento16, es morir al pasado. Dios, en Jesús, se hace solidario con nosotros y, no de modo genérico, sino precisamente en el punto más débil de nuestra naturaleza humana: el pecado. A Él, que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros17. El será el hombre pleno del Espíritu que ha venido a vencer el mal, a liberar al hombre y a darnos su Espíritu. En su Pascua, Cristo abrió a todos los hombres y mujeres las fuentes del bautismo. El agua y la sangre que brotaron de su costado en la cruz son figuras del bautismo y de la Eucaristía, sacramentos de la vida nueva.
La descripción del bautismo de Jesús en el Evangelio ilustra el significado de nuestro propio bautismo. «Porque si nos hemos injertado en él (en Cristo) por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos
13 Lc 3, 16.
14 Cfr. Mt 3, l3.
15 Mt 28, 19-20.
16 Cfr. Flp 2, 5.
17 Cfr. 2 Cor 5, 21.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 17-31
Nuestro Bautismo: ¿es decorativo u operativo? por una resurrección semejante»18. El bautismo nos hace «hijos de Dios» y el bautismo recibido por Jesús nos explica qué comporta el serlo: «ser hijo de Dios», contrariamente a lo que el hombre, como Adán, puede pensar, significa hacer como ha hecho Jesús19 , que se muestra Hijo de Dios en su ser más profundamente solidario con los hombres. Y, ¿cómo obró Jesús bautizado? Con su bautismo se hizo clara su misión.
Todo el episodio, precisamente, y especialmente la venida del Espíritu sobre Jesús y las palabras que Dios proclama sobre él, evocan la figura del 'Siervo del Señor' (Yahvé) del libro de Isaías (42, 1ss. primer cántico del Siervo). En el bautismo, Jesús se consagra siervo de Dios y de los hombres. La actitud de servicio inspirará toda su vida. Ser siervo hasta la muerte es su vocación. El llamará a su muerte un bautismo. La muerte será el punto culminante de su servicio.
ConestoJesús impugna,desdelaraíz,alhombre(alamujer)ensuambición deautoafirmaciónyensubúsquedadedominio,deprovechoydedominio.El hombre,encuantoprisionerodelegoísmoydelatendenciaainstrumentalizar es condenado. La actitud de servicio, proclamada en el bautismo de Jesús, ataca también la estructura económica, social, política, y cultural en los cuales el espíritu patronal se ha condensado y manifestado20 .
Por eso, todo el conjunto de situaciones de alienación, de dependencia y esclavitud del hombre por parte de los poderes social, político, tecnológico, cultural y aun religioso, quedan superados y golpeados con el bautismo de Jesús, que se hace solidario con todos especialmente con los más pobres. De ahí que el cristiano, plenamente consciente de su bautismo, o procede como Cristo o no es realmente cristiano.
CARÁCTER PASCUAL DEL BAUTISMO21
El bautismo cristiano es la entrada en un tiempo y en un orden nuevo. Es una Pascua, un paso tan esencial que el mismo Jesús lo recibió. Luego, le dará un significado nuevo. «He venido a arrojar un
18 Rom 6, 5.
19 Cfr. Flp 2, 5-11.
20 AA.VV. Una comunità legge il Vangelo di Marco, EDB, Bologna 31981, 29.
21 Cfr. Philippe Béguerie, Le sacrement de la Pâque: Alliance 37 (janvier-février 1985) 2ss.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 17-31
Darío Restrepo Londoño, S.J.
fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya estuviera ardiendo! Con un bautismo tengo que ser bautizado y ¡qué angustiado estoy hasta que se cumpla!»22. El se refería a su Pasión, muerte y resurrección. Y luego: «Pueden ustedes -dice a Santiago y Juan- beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado?»23 La copa es la Pasión, el bautismo es la muerte y la resurrección. El verdadero bautismo traído por Jesús no es solamente el bautismo de Juan Bautista. Ya no es un rito, es la vida misma vivida como un paso, -pascua- de este mundo al Padre. Así dice san Pablo:
¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, vivamos una vida nueva24 .
De ahí se sigue que nuestra vida cristiana tiene que ser un éxodo. Para el pueblo de Israel se trata de un éxodo desde la esclavitud de Egipto hasta la liberación en la Tierra Prometida, pasando durante 40 años (es decir, toda la vida de un hombre) por el desierto lugar de la prueba y de la revelación de Yahvé. Esto es un símbolo de la vida del cristiano bautizado.
El bautismo de Jesús, «en Espíritu Santo y fuego» nos remite a Pentecostés. En Éfeso, a doce hombres que no habían recibido más que el bautismo de Juan Bautista y que no habían oído hablar del Espíritu Santo, Pablo los

22 Lc 12, 49.
23 Mc 10,38.
24 Rom 6, 3-4. Cfr. especialmente: Rom 6, 1-14: doctrina paulina sobre el bautismo.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 17-31
Nuestro Bautismo: ¿es decorativo u operativo?
rebautiza en el nombre del Señor Jesús. Es el paso de la comunidad del Bautista a la primera comunidad cristiana.
Nosotros,confrecuencia pensamosennuestrobautismosolocomo un rito de purificación (un poco como el bautismo de Juan): se nos perdonó el pecado original. Pero nos olvidamos de lo esencial: del ¡Espíritu Santo! Por eso nuestra vida es lo que es, no lo que sería si la viviéramos en y desde el Espíritu; olvidamos que la Iglesia es la comunidad del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo.
Bautizar con agua, lo que también hacemos nosotros, se refiere al rito. Pero bautizar en el Espíritu y en el fuego es totalmente otra cosa. Ya no es una acción visible, es acoger lo invisible, es poner toda su vida bajo el signo del Espíritu.
El BAUTISMO EN LA IGLESIA
Desde el día de Pentecostés la Iglesia ha celebrado y administrado el bautismo25, ligado a la fe. Por el bautismo el creyente muere y resucita con Cristo26. El bautismo imprime un sello espiritual indeleble en el bautizado.
Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano se sigue un camino y una iniciación (catecumenado) que consta de varias etapas. Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente y comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio de la Palabra, la acogida del evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe. Luego con la recepción del sacramento del bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística y a la Iglesia.
Jesús, en su enseñanza sobre el «nuevo nacimiento», habló a Nicodemo del Espíritu en conexión con el agua del bautismo. El, como todo fariseo observante, estaba convencido de que para pertenecer al «reino de Dios» era necesario y suficiente la descendencia carnal, el «nacimiento» de la estirpe de Abraham y la observancia de la ley.
25 Cfr. Hch 2, 38.
26 Cfr Rom 6, 3-4.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 17-31
Darío Restrepo Londoño, S.J.
La respuesta de Jesús es desconcertante: todo esto es 'inútil'. Para entrar en el reino de Dios es necesaria una renovación total desde la raíz, como entrar en la vida con un nuevo ser. Pero nacer, entrar en la vida no depende de nosotros sino de Dios. Ninguna receta puede permitir a Nicodemo y a Israel, a quien él representa,'convertirse', asegurarse el acceso al reino. El renacer sucederá en el signo del agua, en el bautismo, pero será obra del Espíritu27 .
Todo el diálogo se basa sobre la contraposición entre la carne y el espíritu y sobre las dos maneras de entender la palabra (nacer) «de nuevo» («anothen»): «de lo alto» como lo entiende Jesús, o «de nuevo» como lo entiende Nicodemo. La incomprensión de este rabino evidencia elcarácter misterioso, sobrenatural, delnacimiento delEspíritudesde el bautismo (el agua), condición para comprender a Jesús y entrar así en el reino de Dios. Le dice también Jesús: «Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es espíritu»28 . La carne y lo que sale de ella, indica el plano natural y la impotencia del hombre para darse por sí mismo la salvación. Además, le hace caer en cuenta a Nicodemo de que, a pesar de ser maestro en Israel, ignora algo esencial: «escuchar al Espíritu», hacer un discernimiento. El Espíritu, –le decía Jesús–, es como el viento: tú no sabes de dónde viene ni a dónde va: ¡pero oyes su voz! Nuestra conciencia de bautizados, ¿nos permite oír siempre la vozdelEspíritu que nos guía en el discernimiento de nuestra vida cotidiana? El discernimiento espiritual es el modo privilegiado para poder llevar una vida de cristianos según el Espíritu del Señor, realizando la voluntad concreta de Dios sobre nuestra vida. El versículo 5° (citado más arriba) da a entender que este trozo del Evangelio era utilizado en la Iglesia primitiva como catequesis bautismal.
Lo nacido de la carne, es carne; lo nacido del Espíritu, es espíritu
27 Messale dell'Assemblea cristiana, Feriale, LDC, 362.
28 Jn 3, 6.; cfr. Messale Op. cit., p. 361-362.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 17-31
Nuestro Bautismo: ¿es decorativo u operativo?
El bautismo, inicialmente, se hacía «en el nombre del Señor Jesucristo o del Señor Jesús»29 con el significado de que el bautizado pertenece a Cristo y que está asociado interiormente a él.
Posteriormente prevaleció la fórmula trinitaria de Mateo. El bautismo es una consagración a la Santísima Trinidad y a cada una de la Personas divinas: hay que bautizar «en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo»30 .
Esta fórmula expresa excelentemente que el bautizado, unido al Hijo, lo está al mismo tiempo con las otras dos personas; el creyente recibe, en efecto, el bautismo en nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios viene a ser templo Espíritu, hijo adoptivo del Padre, hermano y coheredero de Cristo, viviendo íntimamente su vida y destinado a compartir su gloria31 .
Consagrar es dedicar exclusivamente lo consagrado a quien se consagra, separándolo del uso profano. En virtud de esta consagración, con Jesús, inspirados por el Espíritu, podemos dirigirnos a Dios diciendo: «Padre nuestro…».
Esta consagración nos hace 'sagrados' juntamente (con-sagrados) con todos los hermanos y hermanas bautizados. De ahí la pertenencia a la «ecclesía», a la asamblea del Señor y el deber de la solidaridad fraterna. Si llamamos a Dios Padre nuestro, tenemos también que llamar a los otros hermanos o hermanas nuestros.
Este sacramento es el fundamento para hacer Iglesia y para pertenecer la Iglesia.
29 Cfr. X. LÉON-DUFOUR, S I , Vocabulario de Teología Bíblica, Editorial Herder, Barcelona 51972, 117ss.
30 Mt 28, 19.
31 X. LÉON-DUFOUR, Op. cit., p. 119.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 17-31
Darío Restrepo Londoño, S.J.
EL BAUTISMO, VISTO EN PERSPECTIVA DE FE32
El bautismo mirado en perspectiva de fe es:
Una iniciativa de Dios: «toda dádiva buena, todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces»33 Este sacramento relaciona al ser humano con Dios en una relación personal. El bautismo alcanza al hombre (o mujer) en lo más íntimo de su ser. Por eso se bautizan los niños. La Sagrada Escritura habla de «nueva criatura»34, del «hombre nuevo»35, de «renacimiento»36 de «paso de las tinieblas a la luz»37 del «pecado a la gracia»38, de «filiación divina»39 .
Una respuesta del hombre: el bautismo en sus ritos y palabras concreta la respuesta del hombre o la mujer adultos, que acogen la iniciativa o llamada de Dios, o de los niños por medio de sus padres y padrinos. En el contexto de esta dimensión personal se coloca la opción fundamental del cristiano (conversión) como un compromiso profundo entre el hombre y Dios en Jesucristo. Llegado el uso de la razón y la madurez psicológica, se renuevan y aceptan personalmente las promesas bautismales y se sellan con el sacramento de la confirmación.
Una inserción del bautizado en el Pueblo de la Nueva Alianza, la comunidad de la Iglesia, sacramento de la Salvación. El amor de Dios llega al hombre de manera sacramental. No hay ya una comunicación de Dios al hombre que prescinda de la mediación de Cristo. El es el Sacramento primordial. Su visibilidad
32 Cfr. Bautismo, sugerencias pastorales, DELC 7, 9ss.
33 Sant 1, 17.
34 2 Cor 5, 17.
35 Col 3, 9-10
36 Cfr. Jn 3, 5.
37 1 Pe 2, 9.
38 Cfr. Rom 6, 14.
39 Cfr. Jn 3, 1-2.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 17-31
El
bautismo incorpora al hombre a la comunidad de la Iglesia para hacerlo explícitamente participante de esta salvación
Nuestro Bautismo: ¿es decorativo u operativo?
continúa a través de la sacramentalidad de la Iglesia, por la cual la Salvación es dada a la humanidad40 .
EFICACIA DEL BAUTISMO
Los sacramentos son sacramentos de la fe. En la fe acogemos al Espíritu. «Y les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo... Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que seconduzcansegúnmis preceptos...»41 Aquí se nos abre una vida nueva para ser hombres y mujeres nuevos, según Cristo. El sacramento del bautismo recubre la vida de todo la persona y de toda su vida futura bajo el soplo del Espíritu.
Ser y estar bautizado es aceptar, consciente y plenamente que toda nuestra vida es y debe ser una pascua, un éxodo. Por el bautismo nosotros entramos en el Pueblo de Dios (la Iglesia) y emprendemos el camino del desierto bajo el soplo del Espíritu. Sabemos que este es el tiempo del combate y de la tentación. El bautismo nos hace miembros del Cuerpo de Cristo, y con el cuerpo entero emprendemos la ruta de la pascua en seguimiento del Señor.
Desde los primeros siglos, el bautismo, junto con la confirmación y la eucaristía, conforma la iniciación cristiana o sea el camino que hay que recorrer para entrar en la Iglesia y ser miembro verdadero.
Por eso no se puede desvincular bautismo y comunidad. El bautismo incorpora al hombre a la comunidad de la Iglesia para hacerlo explícitamente participante de esta salvación y, por su vida en comunión eclesial, ser apóstol, señal e instrumento de salvación en medio de los hombres42 .
40 Cfr. Lumen Gentium 9.
41 Ez 36, 26ss.
42 Cfr. Ef 22;1 Pe 2, 9: Lumen Gentium 9, Gadium et Spes 32. Recordemos los ritos y símbolos principales del bautismo: -La señal de la cruz al comienzo; -el anuncio de la palabra; -la oración de exorcismo y óleo de los catecúmenos; -el agua bautismal; el rito esencial:
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 17-31
Darío Restrepo Londoño, S.J.
Partamos de un punto central de nuestra fe. Por el bautismo se establece entre Dios y nosotros un vínculo definitivo: el Espíritu Santo se convierte en fundador de una historia que se puede llamar divina, pero que es también una historia humana, un largo camino de una libertad a través de sus 'sí' y de sus 'no'. Cada uno construye pues, su propia espiritualidad que no es otra que la vida del Espíritu en él43
ALGUNAS CONSECUENCIAS PRACTICAS PARA NUESTRA VIDA
¿Cuál es nuestra relación con la Santísima Trinidad a la que fuimos consagrados en el bautismo y cuál nuestro trato íntimo con cada una de las Personas de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O nos quedamos con una sola?
Por lo que hemos visto hasta ahora, por nuestra conciencia (= darnos cuenta plenamente) de las consecuencias del ser bautizados: ¿cuál es y cuál tiene que ser nuestra relación con el Espíritu Santo? Desde que Cristo fue bautizado fue siempre el hombre pleno del Espíritu, el hombre espiritual por excelencia que vino a vencer el mal y darnos su Espíritu. ¿Vivimos en permanente actitud de discernimiento espiritual?
¿Qué significa ser recibido, por el bautismo, en la ComunidadIglesia y qué deberes y derechos implica este hecho?
¿Cómo influye, o no influye el hecho de ser bautizados en nuestrarelacionesconlosdemás,particularmenteeneldar vidayamor? ¿En qué forma desempeñamos nuestra obligación de ser testigos y apóstoles del evangelio? ¿Cómo nos situamos con actitud de «siervos» ante la entrega hasta dar la vida por nuestros hermanos(as)?
del bautismo: ablución con el agua y consagración a la Trinidad; -la unción con el santo crisma; -la vestidura blanca y el cirio encendido; -(la primera comunión eucarística si es un adulto); -la bendición solemne.
43 MAURICE GIULIANI, S.I, Espiritualidad ignanaciana, apuntes.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 17-31
Nuestro Bautismo: ¿es decorativo u operativo?
El bautismo de Jesús fue una completa muestra de solidaridad con nosotros en el punto más débil de nuestra naturaleza humana: el pecado. Su actitud de hacer fila ante Juan en medio de toda la gente pecadora, sencilla, los 'anawim' o gente de la tierra, de los humildes, enfermos, necesitados, fue un compromiso de solidaridad con ellos especialmente. ¿Cuál debe ser nuestra solidaridad con nuestros hermanos más pequeños en virtud del bautismo?
El bautismo de Jesús fue una consagración al servicio hasta la muerte y muerte de cruz (figura del 'Siervo de Yahvé') y nos enseña que significa el «ser bautizado», convertirse en «hijo de Dios» y hermano de nuestros prójimos en nuestro propio bautismo. ¿Qué significa hacer como ha hecho Jesús?

Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 17-31
La Confirmación
Clara Delpín, S.A.* ... Recibirán una fuerza, el Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, para ser testigos míos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo1 .
La confirmación: afianzamiento y fortaleza para la misión.
El bautismo, la confirmación y la eucaristía son los sacramentos de iniciación cristiana. El bautismo nos abre la puerta y nos da acceso a los otros sacramentos. El que va a ser bautizado es sumergido en el agua, que simboliza el acto de ser sepultado en la muerte de Cristo, de donde sale como creatura nueva por medio de la resurrección con Él.
La confirmación es un sacramento (signo visible que nos da algo interior: vida en Jesús, en el espíritu) que nos inicia en la vida adulta de nuestra fe. La palabra confirmación viene de FIRMARE, que quiere decir sellar, consolidar, afirmar, dar mayor firmeza.
* Maestría en Espiritualidad Cristiana de Creighton University, Omaha, Nebraska. U.S. Miembro del Equipo del CIRE.
1 Hch 1, 8.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 32-40
Clara Delpín, S.A.
La Confirmación
En el bautismo hemos nacido de nuevo por el agua del Espíritu Santo. En la confirmación somos confortados y confirmados en nuestra existencia para que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. La confirmación, como sacramento, quiere ayudar a la persona «joven» en su vida cristiana, por medio del Espíritu Santo somos confortados o consolados para no dejarnos guiar por el espíritu del mal, sino por el Espíritu de Dios.
La confirmación se puede interpretar como un rito transformador, un paso público que damos en la comunidad cristiana en la cual y con la cual me comprometo a vivir mi fe como persona adulta.
La persona adulta deja la adolescencia a medida que se hace más responsable de su vida, se va conociendo más y hace uso de ese conocimiento reconociéndose, aceptándose y siendo fiel a quien es, a la vez va asumiendo responsabilidades personales y con otras personas.
Las personas van madurando a medida que son conscientes de sus principios y fundamentos. ¿Qué y quiénes me rodean? ¿Cómo es mi familia, mi barrio, mi colegio, mi comunidad? ¿Estoy presente a la realidad en la cual me encuentro? ¿Soy responsable de mi desarrollo integral, de lo que vivo interiormente, de mi felicidad? ¿Me he preguntado cuál es mi misión aquí y ahora, qué puedo yo aportar a los menos favorecidos?
NUEVAS CAPACIDADES
En el Evangelio de Lucas hay abundantes referencias de como Jesús caminaba por la fuerza del Espíritu Santo, cumpliendo su misión. Lucas interpreta el bautismo como el don del Espíritu Santo; por el Espíritu. Jesús es conducido al desierto. Después de las tentaciones nos dice el mismo evangelista: «Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu» o dice otra traducción «Jesús lleno de la fuerza del Espíritu regresó a Galilea»2. En la sinagoga de Nazareth Jesús lee la cita del profeta Isaías: «El Espíritu del Señor esta sobre mí, porque me ha ungido, para anunciar la buena noticia...»3 .
2 Lc 4, 14.
3 Lc 4, 18.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 32-40
Clara Delpín, S.A.
En el sacramento de la confirmación recibimos al Espíritu Santo para poder cumplir nuestra misión en el mundo y en la Iglesia. El mismo Espíritu nos ayuda a discernir cual es nuestra misión. El Espíritu nos da nuevas capacidades para que las pongamos al servicio de los demás. Jesús comprende y manifiesta su unción por el Espíritu como tarea y misión por el bien de los demás. Cada persona tiene una misión, cada uno, una tiene algo que solo el o ella puede realizar.
En el pensamiento cristiano Dios se hace humano a través de su hijo Jesús para que podamos participar en el amor y energía trinitaria como hijas e hijos adoptivos suyos. A través del amor concreto, testimoniamos que la presencia de Dios esta viva y operante entre nosotros (as). Es en lo práctico de la cotidianidad que experimentamos y participamos en el amor trinitario.
En el sacramento de la confirmación recibimos al Espíritu Santo para poder cumplir nuestra misión en el mundo y en la Iglesia
San Ignacio de Loyola comprendió que amedidaquenosacercábamosalamordeDios, escuchábamos con más claridad el llamado a amar a los demás. También advirtió que el llamado al amor y a servir se tiene que discernir cuidadosamente. Por eso para descubrir cuál es «mi misión» tengo que considerar realidades concretas, mis cualidades, dones, lo que se necesita en una situación real. No entramos en el amor de Dios en el vacío, sino en diálogo con otros (as) y en oración sincera frente a Dios.
ENTENDIENDO AL ESPIRITU SANTO
Propongo unos textos de los Evangelios de Juan y Lucas.
Según el Evangelio de Juan, el amor es el don por excelencia de Jesús; el evangelista Juan interpreta el Espíritu Santo como el amor que nos sopla Jesús, para que se abran las puertas de nuestros corazones y nos abramos a los demás. Somos invitados por el Espíritu a tener confianza, aabrirnos alos demás y compartir con ellosy ellas el misterio del amor.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 32-40
La Confirmación
El perdón también es otra expresión del Espíritu Santo. «Reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen, quedan perdonados»4. El Espíritu de amor de Dios es el que actúa en y a través de nosotros (as) para que podamos perdonar a los demás y a nosotros mismos. El perdón purifica, el Espíritu nos libera.
Juan también nos presenta al Espíritu Santo como manantial,
Venga a mí el que tiene sed; el que crea en mi tendrá de beber. Pues la Escritura dice: De él saldrán ríos de agua viva. Jesús al decir esto, se refería al Espíritu Santo que luego recibirían los creyentes en él5 .
El agua del manantial que corre por debajo de los pozos nos une y refresca; así también somos uno en el Espíritu, siempre refrescado por la vida que se nos es dada. Del manantial podemos beber lo que Dios nos regala.
Lucas y Juan nos presentan al Espíritu como defensor que nos acompaña, que nos habla en nuestro interior mostrándonos lo que es justo, lo que conduce a la vida. Reconocemos que el Espíritu nos guía a través de nuestras experiencias interiores: nuestra imaginación, memoria, sentimientos intelectos y voluntad. Si nuestro corazón es jaloneado hacia el deseo de mar y servir a Dios en los demás, el Espíritu está presente.
El perdón purifica, el Espíritu nos libera
En el relato de Pentecostés se nos relata la irrupción del Espíritu en forma de ráfaga de viento, que lleno la casa donde se encontraba la comunidad asustada de los discípulos y los anima a salir para anunciar lo que ellos habían experimentado; su vivencia de Jesucristo. El miedo de los discípulos es transformado, los apóstoles son colmados de confianza y la comunidad se convierte en Iglesia.
4 Jn 20, 22ss. 5 Jn 7, 38-39.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 32-40
Clara Delpín, S.A.
La confirmación nos llena del Espíritu de Jesús para que demos testimonio de él, para que con la fuerza del Espíritu que nos consagra seamos portadores de la buena nueva, sanando y construyendo un mundo nuevo. La realidad que en todas sus formas dé: el dolor, la pobreza, el desempleo, la violencia, la soledad, el desespero y todo lo que se sabe y conoce confronta la vivencia de nuestro bautismo, confirmación y común unión.
Hoy en día los signos de la presencia activa de Dios se dan a través de nuestra presencia sanadora, nuestra acogida, escucha, buen humor, alegría y servicio amoroso. El hacer camino con otras (os), acompañar, ayudar en la resolución de conflictos, aportarle a la vida con esperanza, lleva al triunfo de la vida sobre la muerte, a participar en el acto liberador de Jesús quien nos da su Espíritu.
LA CELEBRACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN
Y EL SIGNIFICADO DE LOS RITOS
Todo sacramento posee un momento simbólico: el de unir, recordar, hacer presente.
El sacramento supone fe, para quien tiene fe los ritos son sagrados.
El sacramento expresa FE, la cual es una actitud fundamental.
Alimenta nuestra vida interior, nuestro ser y quehacer en Dios.
Es rememorativo – recuerda el pasado.
Es conmemorativo – celebra una presencia en el aquí y ahora de la fe.
Es anticipativo: anticipa el futuro dentro del presente –vida eterna, comunión con Dios–
El sacramento de la confirmación se administra usualmente durante la celebración de la Eucaristía; de la homilía. El ritual prevé que antes de la homilía se llame a cada confirmado por su nombre. Esto es signo de la decisión libre y activa de ser confirmada (o) y de ser enviada (o) por el Espíritu Santo. Parecido al sacramento del orden, el obispo (quien es el ministro ordinario) dirige su homilía principalmente a los confirmandos.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 32-40
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Después de la profesión de fe, el que administra la confirmación extiende las manos sobre todos (as) e invoca al Espíritu Santo sobre los confirmandos. Este es un gesto de la Iglesia antigua, que significa que el Espíritu de Dios desciende para proteger y transformar a las personas. El obispo invoca al Espíritu Santo sobre los confirmandos para que nazcan de nuevo, para que sean transformados, colmados con el Espíritu de Cristo, con su amor y su fortaleza.
El obispo invoca la efusión del Espíritu diciendo:
Dios todo poderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste, por el agua y el Espíritu Santo, a estos siervos tuyos y los libraste del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo Paráclito; llénalos de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad; cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor6 .
LA IMPOSICIÓN DE MANOS
Acompañada (o) por su padrino o madrina cada confirmando se presenta ante el obispo (cuando yo fui confirmada en los Estados Unidos,uno lepresentabael nombrede un santo, santaoadvocacióndeMaría, el cualeraañadido al nombre dado por los padres de uno). Él impone sus manos sobre cada uno en silencio. Es un momento donde por la fe cada cual recibe el don según su necesidad particular. El confirmando puede experimentar en este rito como el Espíritu se le dirige personalmente, tal cual como es, con sus cualidades y limitaciones. A través de las manos del obispo el Espíritu Santo se infunde al cuerpo del confirmado,

6 Catecismo de la Iglesia Católica, Asociación de Editores del Catecismo, 301, n. 1299.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 32-40
Clara Delpín, S.A.
impregnándolo de su poder, colmándolo de amor, iluminándolo, sanando lo que está enfermo, transformando lo que hay en el o ella.
La crismación. Después de la imposición, sigue el rito esencial del sacramento, el cual es conferido por la unción del crisma en la frente mientras dice: «Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo»7. Esta unción se interpreta como sello del don que es el espíritu Santo. En la carta a los Efesios leemos:
Ustedes también al escuchar la Palabra de la verdad, el Evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido, el cual es la garantía de nuestra herencia8 .
VIVIR DESDE LA CONFIRMACIÓN
Seguramente son pocas las personas que recuerdan su confirmación a igual que las que reconocen, que fue un acontecimiento que impregnara su vida futura; pero, sí se puede contemplar la vida HOY y, configurarla a la luz de la realidad de la confirmación.
PARA ORAR
Tomar un tiempo para silenciarse, relajarse, sentir la respiración. Tomar conciencia de que he sido ungida (o) con el Espíritu Santo.
El Espíritu de Dios me habita.
El Espíritu libera: ¿Cómo está mi libertad? «El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del señor, hay libertad»9 .
En muchas cartas Pablo describe lo que significa vivir según el Espíritu y no según la carne. Vivir según la carne significa para él, vivir según los valores del mundo, vivir desde la presión que ejerce el ansia
7 Ibíd., p. 301, n. 1300.
8 Ef 1, 13-14.
9 2 Cor 3, 17.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 32-40
La Confirmación del éxito y de la fama. La experiencia más importante de los que viven según el Espíritu es para Pablo, la libertad10 .
Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son los hijos e hijas de Dios. El Espíritu que está dentro de nosotros mismos nos libera.
SEGÚN LA FUERZA11
El Espíritu da fuerza – ¿Cómo vivo esta fuerza del Espíritu que esta dentro de mi, la dejo salir o la reprimo?
La fuerza del Espíritu se manifiesta para los discípulos en el hecho de que anuncian la palabra de Dios con valentía.
Muchas veces en nuestro hablar nos dejamos condicionar por las expectativas de los demás, por eso nuestras palabras han perdido fuerza. Vivir según la fuerza del Espíritu significaría decir aquello que siento en mi corazón, lo que Dios inspira, sin un falso respeto ante la opinión de los demás.
Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son los hijos e hijas de Dios
El Espíritu nos regala dones – ¿Cuáles son los míos, cómo los uso para el bien de los demás?
Nuestra confirmación quiere decir que confiamos en los dones que hemos recibido.
¿Sigo al Espíritu?
Para Pablo, vivir según el Espíritu quiere decir, orientarse según las exigencias del Espíritu, «Si vivimos gracias al Espíritu, procedemos también según el Espíritu»12 – Vivir según el Espíritu es conocerse a sí mismo (a), conocer al Espíritu que me habita.
10 Cfr. Rom 8, 1ss.
11 Cfr. Hch 4, 29-31.
12 Cfr. Gál 5, 5.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 32-40
Clara Delpín, S.A.
Después de este tiempo de oración y reflexión ayudaría tomar nota de lo vivido y sentido, de lo que has descubierto y de las invitaciones que el Espíritu te este haciendo.
Padre de Bondad, confirma lo que has obrado en nosotros (as), y conserva en el corazón de tus hijos (as) los dones del Espíritu Santo, para que no se avergüencen de dar testimonio de Cristo crucificado y movidos por la caridad, cumplan sus mandamiento.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén13 .

13 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA, Catecismo Básico para Adultos. Creemos en Jesucristo, Bogotá 31988, 297.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 32-40
La Reconciliación Penitencial
Iván Restrepo
Moreno, S.I. *
Me propongo situar el sacramento de la Penitencia al interior de la experiencia cristiana. No voy a insistir en sus puntos críticos –que bien sabemos todos que los tiene–, sino que, sin pasar por alto sus dificultades,iremostrassumásauténticasignificación cristiana,parapoderlo vivir fructuosamente y con un mayor sentido1 .
El problema con este sacramento hoy en día no es tanto que se lo rechace, cuanto que se lo ignore y olvide, que se lo deje pasar... Pero la vida nos carga de experiencias que nos invitan a no prescindir sin más de él; ¿o será que no tenemos experiencias suficientemente duras como para que nazca el deseo de reconciliarnos con Dios y con los demás y de vivir en paz con la propia conciencia? ¿Acaso no experimentamos, como Pablo, la contradicción existencial de no hacer el bien que queremos sino el mal que no queremos?
* Doctor en teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Superior de la Comunidad del Juniorado. Actualmente pertenece al Equipo CIRE.
1 Recomiendo en especial un librito corto y sustancioso sobre esta materia: DIONISIO BOROBIO, Para comprender, celebrar y vivir la reconciliación y el perdón, PPC, Madrid 2001.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
Iván Restrepo Moreno, S.J.
LA PENITENCIA, SECUELA DEL BAUTISMO
En el sacramento de la penitencia acontece el mismo proceso de salvación que vivimos en el bautismo. Me parece que allí encontramos una de las causas que están a la base de nuestra incomprensión de la reconciliación penitencial, que cuando fuimos bautizados no tuvimos la oportunidad de percibir toda la riqueza de este don y la novedad radical que este primer sacramento aportaba a nuestras vidas, al perdonarnos radicalmente los pecados y hacernos criaturas nuevas, hijos de Dios, miembros de la Iglesia, ciudadanos del cielo y herederos de la vida eterna. Pude verificar esto recientemente al constatar con admiración la experiencia fuerte que vivía un grupo de adultos al recibir el bautismo, después de un período de seis meses de preparación concienzuda.
El descubrimiento del bautismo como piedra angular sobre la que se levanta el edificio de la vida cristiana constituye el primer paso para poder percibir lo que supone su pérdida, y la consiguiente necesidad de restablecerlo mediante un nuevo sacramento. La necesidad de la reconciliación sacramental, aparece cuando experimentamos que el nuevo nacimiento en el bautismo, no suprime la fragilidad de nuestra naturaleza, pues llevamos este don en vasos de barro. Por eso, la Iglesia descubrió desde sus inicios la necesidad de ofrecer a sus hijos, que recaían en el pecado, un nuevo signo que restaurase en ellos la salud plena, para que no se sintieran solos frente a la fuerza destructora del pecado.
La Penitencia, un sacramento muy humano
Al invitarnos a participar en los sacramentos después del Concilio, la Iglesia ha hecho énfasis y lo sigue haciendo, en que deben ser celebrados y vividos en íntima relación con la vida real, con sus alegrías y sus problemas. Todos los sacramentos corresponden a situaciones fundamentales de la existencia. Son la presencia salvífica de Dios en todas las situaciones y etapas de nuestra vida: nacimiento, crecimiento, alimento, amor, enfermedad, curación y misión.
¿Y cuál es la situación vital propia del sacramento de la penitencia? Es una situación de pecado en la cual nace el deseo de conversión,
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
La Reconciliación Penitencial con la esperanza del perdón y la reconciliación. Es, en primer lugar, una situación de pecado, de un pecado verdaderamente serio que supone una ruptura de la comunión con Dios y con la Iglesia.
El sacramento de la penitencia es la proclamación eficaz de la justicia de Dios
Cuando en el tejido de nuestra vida experimentamos un sano sentido de culpabilidad, se nos desvela el grado de responsabilidad personal que nos cabe y eso produce en nosotros un desgarramiento interior, del cual nace una aspiración a la plena realización de nosotros mismos. El sacramento de la penitencia supone esa conciencia recta de culpabilidad, nos toma a partir de allí, invitándonos a no instalarnos,nienunaactituddeimpiedad,nienescrúpulosaniquiladores, sino a reconocer nuestra verdad ante Dios, ante la comunidad de la Iglesia y ante nosotros mismos, confiando en el nuevo comienzo de vida desde la gracia misericordiosa del Padre.
Con mucha frecuencia reparamos cómo el ideal de justicia que abrigamos entra en contradicción, porque a la vez vemos la injusticia y somos injustos, a la vez oprimimos y sufrimos la opresión. Si somos sinceros vemos que en 'alguna medida' todos somos responsables. ¿Qué hacer entonces? La injusticia nunca se solventa con nuestras excusas, ni menos con una nueva injusticia, sino con la apuesta eficaz por actitudes y medios que hagan justicia. El sacramento de la penitencia es la proclamación eficaz de la justicia de Dios, la única que «nos hace justos», es también el compromiso de reparar la injusticia y de empeñarse en vivir justamente.
Vivimos en muchos ámbitos la experiencia de la esclavitud del pecado; el sacramento de la penitencia, lejos de ser un rito que nos encierre, es el sacramento que quiere liberarnos de esa esclavitud. Sabemos también de todas las rupturas, rencores, odios, soledad, que se experimentan en tantos ámbitos de la convivencia humana. El sacramento de la reconciliación penitencial quiere superar la ruptura que siempre supone el pecado serio y mueve a reconstruir la convivencia basada en el respeto y el amor.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
Iván Restrepo Moreno, S.J.
En nuestro medio social desgarrado por la guerra, la inseguridad y la violencia, clamamos por la aspiración a la paz. El sacramento de la reconciliación penitencial no resuelve mágicamente los conflictos violentos, pero concede, celebra y proclama la paz con Dios y con la Iglesia y nos compromete a luchar por y a hacer la paz, empezando por los ámbitos de nuestra convivencia más cercana.
El sacramento de la reconciliación penitencial nos ayuda a remontar actitudes de indiferencia, de pesimismo y de pasividad que se van instalando peligrosamente en nuestro interior y que son caldo de cultivo de la pérdida del talante cristiano; nos ayuda al reconocimiento humilde de nuestro ser inacabado, como estímulo hacia la realización de lo posible y a aceptar, con renovada esperanza, la tarea y la aventura de nuestra vocación cristiana. Esa esperanza se apoya precisamente en la reconciliación que nos viene de Dios, por la cruz de Cristo, y que se continúa en la historia por la mediación de la Iglesia.
En Cristo se ha realizado de modo único e irrepetible la reconciliación a la que aspiramos. En él, en su corazón, ha sido vencida la injusticia y su raíz negativa ha sido arrancada de cuajo. Así que el sacramento de la reconciliación tiene su asentamiento en todas estas experiencias y aspiraciones, que nos están llamando a la plenitud de la reconciliación. LaPenitenciaes, pues,unsacramentoprofundamente humano,quetanto en los actos del penitente como en la mediación eclesial posee un claro cimientoantropológico. Esmás,todareconciliaciónhumanaconllevasiempre un encuentro interpersonal; y la revelación cristiana no hace sino trasladar esta verdad tan humana a la relación con Dios y con la comunidad eclesial, elevándola a la categoría de sacramento.
UN SACRAMENTO DEMASIADO PRIVATIZADO
Expresar los pecados, mediante palabras y gestos y recibir la absolución y el perdón es mucho más consolador y humano que el simple arrepentimiento interior. Pero hoy en día la confesión ha caído en desuso por una crisis en la manera de entenderla y celebrarla, y, entre otros motivos, a causa de una excesiva privatización. Por eso, para que obtenga todo su valor y su vigor habrá que restaurar verdaderas comunidades
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
La Reconciliación Penitencial cristianas. En el seno de esas comunidades, donde existen, la Penitencia sacramental, reencuentra su uso sano y equilibrado, con un adecuado desarrollo de sus elementos comunitarios y personales.
Se trata de redescubrir el inmenso torrente liberador que se desprende del Evangelio y que enlaza con los sentimientos más profundos del ser humano. Habrá que ver la Penitencia como un sacramento que, en lugar de limitar, conduce las potencialidades humanas a su plenitud. No existe anuncio de la Buena Noticia que no se traduzca en una gozosa conversión del corazón y en una nueva forma de vida. Basta abrir cualquier página del evangelio para entenderlo así.
Una de las causas de la desafección generalizada a la confesión ha sido quizás la forma de hacerla, demasiado individualista y con poca profundización en la conciencia de pecado. Se hace necesario devolverle a la confesión su realidad sacramental, es decir, su realidad de encuentro con Cristo, en un signo sensible más puesto de manifiesto. La confesión es todo un proceso, más o menos largo, que se hace sensible con un rito, del cual la confesión 'auricular' es solamente una parte. Es preciso que entremos en este proceso de conversión y penitencia de manera consciente y que nos detengamos en él.
UN PROCESO DE CONVERSIÓN Y PENITENCIA
En la oración de la misa, después del Padre nuestro, decimos: «...para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado». Esa liberación del pecado se puede entender 'preservativamente', presérvanos del pecado futuro, pero líbranos también del pecado cometido, de nuestra historia de pecado, de nuestro ser pecador. Existe, pues, una 'marcha sacramental de penitencia' en la cual es conveniente que se destaque y que se haga vivir más plenamente el aspecto de haberse cortado de Dios y de la comunidad, para ser readmitido, de una manera visible, a la comunión de sus hermanos y hermanas.
Al hacer la confesión individual y centrarla en el examen de conciencia, se entró en un sentido de pecado demasiado personal, con el peligro de cultivar por un lado culpabilidades malsanas que no aciertan
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
Iván Restrepo Moreno, S.J.
a recibir el perdón de Dios, y que se quedan en el solo sentimiento de no haber podido ser iguales al ideal de nosotros mismos.
En los primeros siglos, la pertenencia abierta al 'orden de los penitentes' por un tiempo largo, era el reconocimiento público de que uno se había hecho indigno de la comunidad de sus hermanos los santos. Al decidirnos a recibir el sacramento de la reconciliación sintámonos incluidos en este 'orden de los penitentes', en la Iglesia de una manera interior y pública la vez. Deberíamos acercarnos proclamando, «Padre, bendígame porque soy un pecador que quiere convertirse en la Iglesia». El penitente tiene necesidad de ayuda y la Iglesia se la brinda. Por eso la Iglesia le dice: «Que el Señor inspire tu corazón y anime tus labios para que puedas lealmente confesar tus pecados». Quizás sería bueno una postración y que el celebrante le diga: «levántate».
En el «yo confieso» nos ponemos en la presencia de todos aquellos a los que el pecado ha ofendido: Dios todopoderoso, la Virgen María, los apóstoles, los ángeles y los hermanos presentes. Se nos concede, por así decir, una anticipación del juicio. Estos espectadores nos sacan de nosotros mismos y nos hacen ver las esperanzas que hemos defraudado en los demás. Así que no nos confesamos solamente delante de nuestra conciencia individual; somos los ofensores que vamos a ser perdonados por una multitud de testigos.
Reconocemos que en este encuentro con Cristo, su misterio pascual llega a nuestra vida, para seguir haciéndonos morir al pecado y resucitar a vida nueva. Exteriormente doblamos nuestras rodillas, manifestando nuestros pecados, que es siempre un gesto difícil, pero por el cual nos reincorporamos a la Iglesia.
Además, la confesión del pecado es un acto profundamente humano, concreto que hace que esa confesión se inscriba en la historia y deje de ser del dominio propio para ser asumida por la Iglesia. Los demás quedan con derecho de esperar la conversión de quien se confiesa pecador. Es siempre difícil confesarse culpable y el realizarlo de palabra hace que la contrición sea más profunda y verdadera. Claro está que es más fácil confesarse a Dios, a él le podemos decir todo más claramente, mejor
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
La Reconciliación Penitencial dicho, no necesitamos siquiera decírselo. Por eso al hacerlo a otro cristiano podemos decir: «así es como lo veo delante de Dios...».
Cierto, el pecado no es el centro del sacramento sino su trágico punto de partida. Pero solo desde el pecado se desencadena el movimiento de la reconciliación. Quien no tiene conciencia de pecado, no tiene por qué convertirse. La verdadera situación vital del sacramento no viene dada solo por el pecado serio, sino por el deseo y la voluntad de convertirse. La conversión es la llave y el centro de la penitencia. Es el fruto de la gracia y el comienzo del mismo sacramento que tiene como meta el perdón. Quien no tiene su esperanza puesta en el perdón se auto-absuelve o se auto-condena.
DIVERSOS ELEMENTOS Y NOMBRES DE LA PENITENCIA
La reconciliación es un proceso en el cual intervienen palabras claves como: conversión, penitencia, misericordia, reconciliación, perdón. De todas ellas el sínodo que trató de este asunto escogió, en lugar de sacramento de la confesión, los nombres de «Reconciliación y Penitencia» o «reconciliación penitencial» como la designación más diciente de este sacramento.
Este sacramento podría entenderse como confesión, pero quizás másque unaconfesióndenuestros pecados,como una confesión de nuestra fe en la misericordia de Dios, confesión en la que se cuenta nuestra vida y se engrandece al Señor. Al recibir el sacramento de la reconciliación solemos decir, «me voy a confesar». Y es verdad, porque lo primero que voy a renovar y a confirmar es mi fe, y la fe es lo que con toda propiedad 'se confiesa'. Así que decimos que vamos a confesar 'nuestros pecados'; pero, propiamente en la Iglesia lo único que se confiesa es la fe.
La conversión es la llave y el centro de la penitencia
La primera pregunta, entonces, al confesarnos es, ¿cuál es mi fe y mi confianza en Cristo salvador? Voy a renovar mi fe bautismal y a
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
Iván Restrepo Moreno, S.J.
decir como Tomás, «Señor mío y Dios mío»2. O como Pedro, «¿A dónde iremos? ¡Solo tú tienes palabras de vida eterna!»3. Voy a decirle a Cristo que sí, pues donde hay un cristiano hay un sí.
Nuestra fe la confesamos con frecuencia en la recitación del Credo, pero también la confesamos, y esta la confesión más importante, con nuestra fe vivida y, para hacerlo con sinceridad, uno tiene que proclamar también la pequeñez de su vida, las incoherencias que hay entre la propia vida y el Evangelio. Recordemos a Pedro que le responde a Jesús al ser preguntado por tercera vez: ¿Pedro, me amas? Señor, ¡tú lo sabes todo! Estas son mis debilidades y mis fallos, pero yo creo y confieso que tú, Señor Jesús, eres el Cristo, mi salvador. Mi vida podráhaber sido incoherente, peroyote amo y deseo seguir amándote!
La confesión es un acto de fe en un Dios santo, justo y misericordioso
Esa actitud, esa disposición, es lo que la Iglesia llama la contrición. Contrición no puede haber cuando no hay amor, cuando únicamente lo que nos duele es el haber fallado. Y tras la confesión de Pedro: Señor ¡Tú lo sabes todo! Y la de Tomás: ¡Señor mío y Dios mío!, ambos se entregaron al Señor con confianza y humildad.
La confesión es una proclamación de la santidad y de la misericordia divinas. Eso es lo que en el fondo vamos a proclamar allí. Eso es lo que en definitiva sale a relucir en la manifestación de nuestra indignidad. La confesión es un acto de fe en un Dios santo, justo y misericordioso. Es un proceso eminentemente religioso, es un acto de culto. De ahí la conveniencia de distinguirlo de la dirección espiritual.
Es también el sacramento de la penitencia, no entendida solo como mortificación, aunque puede ser que la implique. Es sobre todo conversión, es cambiar, es volver. Es el sacramento de la reconciliación de la amistad; la revivimos, no solo con Dios, sino con la Iglesia, con la familia y
2 Jn 20, 28.
3 Jn 6, 68.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
La Reconciliación Penitencial la comunidad. Son, pues, varios y muy importantes los elementos contenidos en la reconciliación y es bueno enfocarlo en todos esos sentidos.
Cuando acudo a la 'reconciliación penitencial':
Voy a vincularme más profundamente con la Iglesia y a sentirme miembro vivo suyo, con todas las consecuencias que eso trae;
voy a reincorporarme a la Iglesia, o mejor, a que Cristo me reincorpore a ella;
voy a renovar la coherencia entre mi fe y mi vida;
voy a experimentar de nuevo que Cristo es mi salvador. Y, muy importante,
voyavolverarecibirdemanosdeJesúslamisiónevangelizadora, tal como le sucedió a Pedro que, a renglón seguido de exclamar, ¡apártate de mí Señor porque soy un pecador!, oye que Jesús le dice, «no tengas miedo, desde hoy serás pescador de hombres»4 .
Por eso, el rito de la confesión concluye con el «vete en paz y sé portador de paz para los demás» No es solo que te vayas tranquilo, sino que empieces a convertirte en sacramento de paz para los demás. La reconciliación significa de manera visible y eficaz la reconciliación con Dios y con la comunidad eclesial, mediante la proclamación eficaz del perdón que Dios nos concede. En ella se juntan, el esfuerzo de conversión del penitente y la misión reconciliadora de la Iglesia. Queremos vivir el encuentro de reconciliación entre Dios y nosotros por el ministerio de la Iglesia.
La reconciliación comprende: todo lo que pasa en nosotros bajo la acción del Espíritu Santo: la contrición, la confesión de los pecados, la satisfacción; y la acción de Dios por el ministerio de la Iglesia que en nombre de Jesucristo concede el perdón, determina la satisfacción y ora por el pecador.
El pecado es todo lo que nos separa de Dios, de la comunidad y de la Iglesia. Por la penitencia nos reconciliamos con Dios, con la comunidad y con la Iglesia. La reconciliación con la comunidad eclesial es inse-
4 Lc 5, 8-10.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
Iván Restrepo Moreno, S.J.
parable de la reconciliación con Dios. La Iglesia es una comunidad reconciliadora a la que la gente puede volver para rehacer su camino.
MÁS QUE 'JUDICIAL' ES UN SACRAMENTO DE 'CURACIÓN'
El sacramento de la 'reconciliación penitencial' es también y sobre todo, un sacramento de ¡curación! Al entenderlo así, estamos enlazando con su verdadero fundamento evangélico, cuando Jesús decía: «No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos... No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores»5. A ese propósito san Jerónimo afirmaba, «si el enfermo tiene vergüenza de descubrir su llaga al médico, no puede esperar de la medicina que cure lo que ignora».
¿Cómo podemos, pues, entender los elementos integrantes de este sacramento desde esta perspectiva medicinal y curativa, que es la que corresponde a su verdadera naturaleza? Por desgracia, en la mentalidad de muchas personas todavía la Penitencia se la ve desde una perspectiva judicial, en equivocada analogía con la justicia terrena, que no corresponde con su fundamento evangélico, pues el juicio que se realiza en este sacramento manifiesta la gratuidad del perdón divino, ante quien uno se reconoce culpable, mientras que la justicia humana condena al culpable y solo absuelve a quien es inocente. La absolución sacramental se parece más a un indulto o amnistía que a una sentencia, pues en ella se absuelve a quien se declara culpable.
Este sacramentodestinado al cristiano pecador ha resultado siempre difícil de aceptar. ¡A nadie le gusta reconocerse pecador! Esta actitud está profundamente asentada en el corazón humano. Nuestra actitud natural siempre es la de exculpar nuestras propias acciones y culpar a los demás. Esta actitud nace de la lógica humana de que 'quien la hace la paga', y por eso nos da miedo reconocerlo. Para contrarrestar esa actitud, Jesús no se cansa de repetir a lo largo de todo el evangelio que ha venido a curar y a salvar lo que estaba perdido, a dar su vida en rescate por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Con este gozo-
5 Mt 9, 12-13.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
La Reconciliación Penitencial so anuncio comienza Marcos su evangelio: «el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca: conviértanse y crean en la buena nueva»6, y los signos que suceden a este anuncio son curaciones conducentes al perdón de los pecados, como aparece de manera privilegiada en el encuentro con el paralítico.
Lo mismo hace Lucas en la presentación de Jesús en la sinagoga de Nazaret, donde su misión aparece como un gran jubileo, el definitivo, en el que llega a todos el perdón de Dios7. En resumen, los textos evangélicos nos manifiestan que la «buena noticia» del Reino concierne, ante todo, a los pecadores: por fin hay salvación para ellos; y la misión de la Iglesia aparecerá descrita de la misma manera. Consistirá en la actualización permanente de la salvación acontecida en Jesús.
La respuesta que Jesús espera en todos estos encuentros con los pecadores, es la del simple reconocimiento de la necesidad que tienen de salvación. Con los únicos con los que él no tiene nada que hacer, es con quienes creen que no han de arrepentirse de nada y que no necesitan el perdón de nadie; a estos, Dios sencillamente les sobra. Es la doble reacción magistralmente resumida en la parábola del fariseo y del publicano, dirigida por Jesús a «algunos que se tenían por justos»8 .
En estos encuentros de Jesús, él se dirige siempre a cada persona, a cada hombre, a cada mujer, como un ser único, irrepetible en el plan de Dios; cada uno posee sus dolencias específicas, concretas, que precisan de un tratamiento propio. En esos encuentros con personas enfermas o pecadoras, él siempre espera, en definitiva, una respuesta por parte de sus destinatarios, que marca un nuevo comienzo. Zaqueo, el centurión, la mujer pecadora en casa de Simón, el buen ladrón, o cada uno de ellos le da una respuesta muy propia.
Pero, donde esto se describe con más detalle es en la parábola del Padre y sus dos hijos. Allí se nos muestra que, aunque estos encuentros suponen el compromiso total del ser humano, ellos representan ante
6 Mc 1, 15.
7 Cfr. Lc 4, 16-22.
8 Cfr. Lc 18, 9-14.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
Iván Restrepo Moreno, S.J.
todo una gracia, un don totalmente gratuito, en el que Dios nos otorga aquello que no nos corresponde. Dios declara inocente a quien reconoce su culpa. Ese es el gozo de Dios. «Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no tengan necesidad de conversión»9 .
LOS ACTOS DEL PENITENTE
La principal aportación humana, el primer y más importante de los actos del penitente, del que depende la verdad del sacramento es la contrición o conversión del corazón. El don gratuito que Dios nos hace en Cristo espera una respuesta libre de nuestra parte. La acogida de la gracia reconciliadora y restauradora de Dios por el ser humano, es lo que llamamos conversión. Ella se manifiesta en un cambio real en la orientación de la vida, en la mentalidad, y también en la consiguiente forma de vivir, como lo vimos en cualquiera de los pecadores con los que se encontró Jesús en su camino.
La
acogida de la gracia reconciliadora y restauradora de Dios por el ser humano, es lo que
llamamos
conversión
Esta transformación acontece en la intimidad de la persona, en su encuentro con Dios. Es la obediencia de la fe, con una confianza plena puesta en Dios, la que saca a la luz nuestra radical insuficiencia y nuestro pecado, a la par que nos remite a él como al único que nos salva por medio de Jesucristo y en cuyas manos nos ponemos con disponibilidad incondicionada.
Ahora bien, dada nuestra naturaleza corporal y social, esta actitud interna necesita exteriorizarse por medio de gestos y palabras. A esta doble exigencia antropológica responden los dos actos a través de los cuales el pecador expresa su arrepentimiento: la confesión y la satisfacción. Además, tanto la confesión como la satisfacción permiten un amplio margen de flexibilidad creativa, en su contenido y en su duración. Esto no ocurre en la celebración de ningún otro sacramento, que está mucho más condicionada por fórmulas rituales.
9 Lc 15, 7.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
LA CONFESIÓN DE LOS PECADOS
La contrición y el propósito son actos internos, que el pecador realiza en la intimidad de su corazón. La confesión ante el ministro de la Iglesia y la satisfacción son acciones por las que el penitente expresa externamente su actitud interior de conversión.
Para la confesión podemos escoger un trozo de la Palabra de Dios que mejor se adapte a nuestra situación de pecado y conversión. Con la manifestación de nuestros pecados le damos verdad al sacramento y sinceridad a nuestra conversión. Esa confesión humilde es nuestra parte en el signo sacramental. Es una entrega de nosotros mismos, por encima del pecado, a la misericordia de Dios que perdona.
LA SATISFACCIÓN
Al imponer una satisfacción se hace al penitente partícipe de la lucha contra el pecado y sus consecuencias. Antiguamente la satisfacción implicaba un período largo al que finalmente sucedía la reconciliación. Ahora se la ha incorporado al rito lo que hace, en el mejor de los casos, que la vida toda quede incorporada a ese régimen de la satisfacción: «que los méritos de Cristo, el bien que hicieres y el mal que puedas sufrir, te liberen de tus pecados, aumenten la gracia y te lleven a la vida eterna». La pequeña penitencia es como un rito de iniciación a esa vida de penitente.
La súplica «el Señor tenga misericordia de ti, perdone tus pecados...» y la penitencia son las trazas de ritos más largos, en los que toda la comunidad cristiana tomaba sobre sí la responsabilidad de ayudar al penitente, con su ejemplo y su aliento y con su oración y sacrificio. El sacerdote y el penitente se arrodillaban ante el altar, recitaban diversas oraciones y el sacerdote debía ayunar antes de administrar el sacramento. Así se ponía de presentela realidadde lacomunión delossantosen laluchapor develar el pecado y al mismo tiempo por participar en esa lucha con otros.
Nosotros estamos siendo solidarios de todos los que acuden a la Iglesia a pedir la reconciliación. La satisfacción debe dar continuidad a nuestra lucha contra el pecado y ofrecer reparación de los males causa-
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61 La Reconciliación Penitencial
Iván Restrepo Moreno, S.J.
dos, compensar las heridas al prójimo. «Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si engañé a alguno, le devolveré cuatro veces más»10 .
Antiguamente el confesor sugería ir a madurar el proceso de conversión a través de las obras de satisfacción, antes de dar la absolución. Hasta el s. XII así se celebró este sacramento: 1) reconocimiento del pecado; 2) obras de satisfacción y 3) reconciliación o absolución.
La satisfacción debería tener un cierto carácter de 'duración' e ir en la línea de la caridad, la justicia, el servicio, el vencimiento propio. Por eso la Iglesia le ha dado a esas expresiones humanas de arrepentimiento –la confesión y la satisfacción– formas celebrativas muy diversas, buscando lo que mejor se adapte a su humanidad y cultura.
La historia de este sacramento nos enseña que las crisis penitenciales se han superado mediante el impulso de un movimiento espiritual de renovación. Así los monjes irlandeses en el s. VI, los franciscanos, dominicos, carmelitas y agustinos en el s. XIII. En el s. XVI, después del concilio de Trento, encontramos el énfasis en recomendar la confesión frecuente en las corrientes creadas en torno a Ignacio de Loyola, Francisco de Sales, Carlos Borromeo y Alfonso María de Ligorio.
LA RECONCILIACIÓN PENITENCIAL ES UN INTERCAMBIO
El sacramento de la penitencia no es, pues, solamente el obedecer al deseo de purificar mi conciencia, de darme buena conciencia. No; es un intercambio mucho más profundo con Dios y con la Iglesia. Es verdaderamente un 'segundo bautismo'. Le damos a Dios lo que somos (nuestro ser pecador), y Dios nos da lo que él es (su amor, la fuerza de realizar su designio en nosotros) y así nos reincorporamos a la Iglesia.
Así, el examen de conciencia es una manera de oración, en la que pedimos a Dios que nuestro corazón se torne maleable, es decir, pedimos un corazón 'compungido'. El corazón, al roce con la vida, se nos va
Lc 19, 8.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
La Reconciliación Penitencial agriando y endureciendo. Con un corazón duro y frío Dios no puede hacer nada. Es un corazón que se hace inaccesible al amor; y el contrario del amor es el pecado, así como el reverso del pecado es el amor.
Jesús fue hecho pecado por nosotros, el que ha clavado en la cruz el acta de nuestra condena
En la penitencia, Dios toma todo lo nuestro y nos da el conocimiento de nosotros mismos que él quiere darnos. Generalmente, el conocimiento que tenemos de nosotros 'a partir de nosotros' es equivocado, porque es demasiado optimista o demasiado pesimista. Y ambos son inconvenientes. Tenemos que pedir a Dios un conocimiento propio a partir de él. Del Pedro que decía «Señor, te seguiré donde quiera que vayas», al Pedro que dice: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo», se da ese paso a alguien mucho más conocedor de sí mismo a partir de Dios, a partir de Jesús, hecho víctima de propiciación por nuestros pecados. San Pablo llega a decir que Jesús fue hecho pecado por nosotros, el que ha clavado en la cruz el acta de nuestra condena. El es el único que conoce nuestros pecados y que puede dárnoslos a conocer. Y no lo hará sino en un contexto de un gran amor.
La reconciliación no es un descargo psicológico; no es una costumbre devota; es fidelidad al evangelio y al Espíritu en la lucha contra el pecado. La celebración de la reconciliación penitencial es un encuentro entre Dios misericordioso y el ser humano pecador, en y por la mediación de la Iglesia, para la reconciliación y el perdón. Es el sacramento de la desproporción que hay entre lo que nosotros presentamos y lo que Dios nos ofrece con su misericordia. Es en él donde se ponen frente a frente estas dos realidades. Y, ante el abismo que hay entre ambas, se produce un corto-circuito purificador y vivificador. Es lo que expresaba Pablo con la expresión: «allí donde abundó el pecado sobreabundó la gracia».
Se enfrentan, pues, de un lado y de otro en este sacramento:
La irresponsabilidad culpable frente a la verdad en la responsabilidad; la injusticia frente a un compromiso y la justicia; la división y el odio frente a la unidad en el amor;
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
Iván Restrepo Moreno, S.J.
la soledad y la ruptura frente a la fraternidad y la solidaridad; la esclavitud del pecado frente a la libertad de los hijos de Dios; la discordia y la violencia frente a la paz consigo, con Dios y con los demás.
En el sacramento de la reconciliación celebramos el verdadero sentido de nuestra vocación cristiana, sin ceder a la indiferencia y al pesimismo. Es el sacramento para recuperar el sentido e ideal asumido en el bautismo, para renovar la relación agraciante entre Dios, la Iglesia, y el Penitente que la había puesto en crisis por su pecado.
PENITENCIA POR LOS PECADOS COTIDIANOS
Experimentamos de modo permanente nuestras limitaciones y fragilidades que nos llevan a cometer 'pecados cotidianos'. La modalidad y los ámbitos enque nuestra debilidad se manifiesta sonilimitados, y mientras más atentos seamos a seguir el querer de Dios, con más nitidez reparamos en la multitud de actitudes, actos y omisiones que no responden a las invitaciones de Dios.
Y con esto no estoy hablando ni incitando a cultivar una conciencia escrupulosa. A esta situación nuestra, rodeada de debilidad, corresponde también una actitud y una voluntad permanentes de conversión y reconciliación, que se puede expresara de múltiples formas y a través de actos muy diversos, que constituyen las 'formas cotidianas' de penitencia en la vida cristiana.
Desde el concilio de Trento principalmente se había extendido la concepción de que para el perdón de todo pecado, y por tanto para poder comulgar, era necesario celebrar antes del sacramento de la penitencia. Hoy, el catecismo de la iglesia católica reafirma todas esas formas cotidianas de penitencia11 .
11 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1434-8.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
La Reconciliación Penitencial
De modo que si la reconciliación pública y ministerial se ha espaciado por otras consideraciones, eso no debería significar necesariamente que la virtud de la penitencia tenga que desaparecer de nuestra vida; por el contrario, si la reconciliación ministerial y pública recobra su lugar, con ello se le abre de nuevo un amplio espacio a la expresión de las formas cotidianas de penitencia.
FORMAS DE PENITENCIA COTIDIANA UNIDAS A LA RECONCILIACIÓN PENITENCIAL
¿Y cuáles son esas formas de penitencia? La Escritura y los Padres de la Iglesia insistieron siempre en tres de sus formas principales: el ayuno, la oración y la limosna.
El ayuno expresa la conversión con relación a sí mismo, la oración con relación a Dios y la limosna con relación al prójimo. En cada uno de estos tres ámbitos se citan múltiples formas de obtener el perdón de los pecados.
Así, la conversión en relación con el prójimo en la vida cotidiana se realiza: por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, por los esfuerzos operados para reconciliarnos con ellos, por la preocupación por su salvación, por la corrección fraterna hecha con actitud de servicio y con disposición a aceptar la ayuda y corrección de los demás, por el perdón mutuo que acepta y ofrece la reconciliación al que nos ha ofendido, que hace posible la reconciliación y el perdón de Dios; por gestos de solidaridad y compromiso con los pobres y oprimidos y con quienes padecen desgracias o catástrofes y por todas las práctica de la caridad que como sabemos «cubre multitud de pecados»
La conversión en relación consigo mismo se ejercita en el cumplimiento de nuestra misión en la Iglesia y la comunidad, en la aceptación de situaciones vitales que ponen a prueba nuestra fe, como pueden ser una desgracia, una enfermedad, un sufrimiento, un contratiempo; por la renuncia a gastos superfluos; por las lágrimas de penitencia, por el examen de conciencia.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
Iván Restrepo Moreno, S.J.
La conversión en relación con Dios puede tener expresiones muy variadas: la lectura de la Sagrada Escritura, que nos descubre el verdadero sentido de la vida y obra en nosotros la salvación, la oración de la Liturgia de las Horas, el rezo de los salmos penitenciales, sobre todo el salmo 50; el Padrenuestro, que nos ayuda a confrontar la vida con la voluntad de Dios, nos mueve a la conversión y a la mutua reconciliación y a la esperanza del perdón de Dios.
Los tiempos y días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de Cuaresma y cada viernes, son momentos fuertes de la práctica penitencial en la Iglesia. La conversión y la penitencia diarias encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía que, como decía el concilio de Trento «es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales»12 .
Todas estas y otras formas que se nos puedan ocurrir, pueden ser camino para la conversión sincera, para la reconciliación real y para el perdón eficaz de nuestros pecados leves o cotidianos.
Debemos aprender a valorar como conviene todas estas formas, con la conciencia clara de que Dios no limita su perdón al momento en que vamos a confesarnos y recibimos la absolución en el sacramento. Dios viene también a nuestro encuentro y nos perdona a través de los mil caminos de la vida, siempre que haya un corazón sincero. Todas estas formas perdonan nuestros pecados y son eficaces a su modo.
La
Eucaristía es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales
Estas formas no están separadas ni excluyen el puesto del sacramento de la penitencia. Al contrario, están orientadas a la celebración plena del sacramento, por el que se expresa eclesialmente y de modo privilegiado la reconciliación con Dios y la co-
12 Concilio de Trento: DS 1638.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
La Reconciliación Penitencial munidad. Son, de algún modo, el comienzo de la celebración sacramental y la expansión del sacramento celebrado; son la incidencia y la encarnación del sacramento en la vida. Cuando estas formas se valoran debidamente, la celebración del sacramento recobra toda su seriedad.
OTRAS FORMAS MÁS COMUNITARIAS DE RECONCILIACIÓN COTIDIANA
Pero, ya que no vivimos en solitario esa actitud de conversión permanente, junto a estas formas 'cotidianas' de conversión, existen otras formas litúrgicas de conversión-reconciliación en las cuales nos podemos unir. Con aquellas celebraciones en las que la asamblea congregada, movida por la Palabra de Dios, toma conciencia de su pecado y expresa su deseo de conversión por un rito penitencial, y pide perdón a Dios y a los hermanos, a través de la oración de la Iglesia. De nuevo, estas celebraciones, que no han de confundirse con el sacramento de la reconciliación, tampoco pueden separarse de él.
¿A qué me estoy refiriendo? Primero, a celebraciones penitenciales comunes, recomendadas por el ritual de la penitencia, en las cuales no hay manifestación individual del pecado ni absolución. Esas celebraciones expresan el aspecto comunitario y social del pecado, de la conversión y la reconciliación, manifiestan la voluntad y el esfuerzo común para ayudarse, animarse, convertirse y contribuyen a una educación de la conciencia cristiana, fuera de que ofrecen una mayor flexibilidad, pudiendo añadir otros elementos. Además, no es necesario que la dirija un sacerdote. Tendríamos que valorarlas en sí mismas, aunque sin llegar a darles tanto valor que pensáramos que ya no es necesario nunca celebrar el sacramento.
Segundo, al rito penitencial en la celebración de la Eucaristía. Es una forma abreviada de estas celebraciones penitenciales comunes. Son varios los momentos penitenciales explícitos de la misa: «por las palabras de este santo evangelio, sean borrados nuestros pecados» la liturgia de la palabra, el padrenuestro, el rito de la paz, la comunión. A través de ellos, reconocemos nuestro pecado, manifestamos nuestra conversión y pedimos perdón juntos. Todos esos momentos penitenciales de la Euca-
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
Iván Restrepo Moreno, S.J.
ristía reciben su pleno sentido a partir del misterio que se celebra, son una explicitación del carácter reconciliador de la Eucaristía y, al mismo tiempo, una preparación para la participación plena. Por eso se la llamó el «antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales»13 .
Por último, la Cuaresma es el momento privilegiado para la celebración explícita y espaciada, de la reconciliación y el perdón, pero no vamos a insistir en ella ahora.
Junto con este carácter personal del perdón aparece también su repercusión en la vida fraterna. Todo perdón de los pecados supone siempre reincorporación del pecador a la comunidad creyente, de la que el pecado le había excluido. Es esta la acción eclesial para con el pecado de sus miembros, a fin de reconducir al pecador a la comunión plena. En la reconciliación con Dios nos jugamos la reconciliación con los hombres; en la reconciliación con los hombres nos jugamos la reconciliación con Dios.
¿CÓMO PREPARARSE A ESTE SACRAMENTO?
¿Cómo prepararse a él? Con un examen de la conciencia para la confesión. Con gran sencillez, pero con gran humildad, que es la verdad. Pidiendo al Señor el dolor, como gracia del amor, para sentir en el corazón la ingratitud del hijo pródigo y el calor de la casa del Padre.
La enmienda: no es voluntad y puños. Es la gracia pedida de la aceptación de nosotros mismos y la aspiración serena de dejarse convertir, no como tú quieres ser, sino como Dios quiere que tú seas.
Así que prepara la declaración de tus pecados como un privilegio. No como una carga, sino como un privilegio. Escríbela y entonces puedes leer lo que has escrito como hablando con Dios. No te disculpes, pero tampoco te abatas. Di tus pecados en ambiente de acción de gracias, como una confessio laudis. Eso cambiará el tono de tu confesión.
13 Ibídem.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
La Reconciliación Penitencial
Será necesario también reparar por tus pecados, hacer una satisfacción, porque dejan huellas, en ti y a tu alrededor. Hay compromisos rotos, añoranzas vergonzosas, hábitos, confusión y amargura. Deudas de dinero y de fama no se quitan con una oración rápida. ¿Cómo puedes irradiar el evangelio, cómo puedes difundir bienestar y alegría?
Entramos, pues, en la acción litúrgica del sacramento de la penitencia, que comprende:
Acogida,
palabra de Dios que ilumine y motive,
exhortación,
confesión que reconoce y manifiesta los pecados,
aceptación de la penitencia o satisfacción,
absolución y reintegración a la comunidad de la Iglesia
y acción de gracias.

Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 41-61
Rodolfo E. de Roux Guerrero, S.J.
Eucaristía y Epiritualidad Ignaciana
Rodolfo E. de Roux Guerrero, S.I.
*
El propósito de este trabajo es explorar la relación entre el sacramento de la Eucaristía y la espiritualidad ignaciana. Más allá de la simple observancia de una práctica litúrgica, normada por la Iglesia o asumida por mera devoción personal. Trataremos, entonces, los temas siguientes:
El sentido de la Eucaristía, y de la espiritualidad ignaciana, en el contexto de nuestro tema.
La relación entre ambos, tal y como se evidencia en el texto de los Ejercicios ignacianos.
La afinidad profunda entre esta experiencia eucarística, en los Ejercicios ignacianos, y el sentido nuclear de la Eucaristía en el NuevoTestamento,como regulafidei; yenlaLiturgiacomo lexorandi.
* Licenciado en Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y doctor en Teología de la Universidad Gregoriana de Roma.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Eucaristía y Espiritualidad Ignaciana
EUCARISTÍA Y ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
Entendemos y valoramos la Eucaristía, memorial de la Pascua del Señor Jesús, como el corazón sacramental del proceso continuo de sanación y crecimiento de la Iglesia misma, en cuanto es Su Cuerpo: «pues, por la celebración de la Eucaristía del Señor (...), se edifica y crece la Iglesia de Dios»1, al decir del Vaticano II. Lo mismo afirma el Concilio de cada uno de nosotros, como miembros vivos de ese Cuerpo: «la renovación de la Alianza del Señor con los hombres en la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. (...) la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente, y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios, a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin»2 .
Por la celebración de la Eucaristía del Señor, se edifica y crece la Iglesia de Dios
De otra parte, no reducimos la espiritualidad a un conjunto de prácticas que expresan y favorecen la vida cristiana. La asumimos, más bien, como el crecimiento continuo, y la eventual sanación, de esa vida misma, hacia una madurez plena de nuestra discipulatura del Señor. Vale decir, en relación comunitaria-eclesial, y en corresponsabilidad por la humanización de nuestro entorno social, en el horizonte del Reino de Dios.
Desde allí precisamos el sentido de una espiritualidad ignaciana, tal y como fluye de la experiencia originante de los Ejercicios, y estará siempre regulada por estos. Hervé Coathalem compendia así el carácter más propio y específico de esa espiritualidad:
(...) reside esencialmente en el servicio por amor, siguiendo los pasos de Cristo redentor, en unión con El, por sus mismos caminos3 .
1 Decreto «Unitatis redintegratio» sobre el ecumenismo, n. 15.
2 Constitución «Sacrosanctum Concilium» sobre la sagrada Liturgia, n. 10.
3 HERVÉ COATHALEM, Commentaire du livre des Exercices, París 1965, 38. Asume así la afirmación de J. DE GUIBERT, otro clásico de los estudios ignacianos. Ver allí la nota 1.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Rodolfo E. de Roux Guerrero, S.J.
Un servicio por amor que integra, en forma complementaria e inseparable: una mística de lo que se pretende, el servicio apostólico por amor, y una sabiduría práctica del camino que nos capacita para realizarlo con eficacia, de veras, al decir de Ignacio. Uno y otra se compendian en la expresión tan ignaciana de la discreta caritas, amor con discernimiento4
EUCARISTÍA Y EJERCICIOS IGNACIANOS
Exploramos, en primer lugar, esa relación a nivel del texto total de los Ejercicios:
a- La comunión sacramental – recibir el santísimo sacramento –aparece por primera vez como intencionalidad inmediata de la confesión general sugerida por Ignacio, fruto y culminación deseable de los Ejercicios de la Primera Semana. Por lo demás, señala la pertinencia de esa comunión, puesto que «no solamente ayuda para que no caya en pecado, mas aun para conservar en aumento de gracia»5. A primera vista, solo recoge sobriamente los efectos de la comunión eucarística, tal y como lo formula la doctrina de la Iglesia en su tiempo. ¿Pero en substancia no anticipa así el objetivo de los Ejercicios mismos?
b- En adelante, la solicitud eucarística de Ignacio, a lo largo de la experiencia espiritual que nos propone, aparece solo en forma indirecta, casi como un presupuesto incuestionable, al distribuir los tiempos de oración en cada semana: «El tercero (ejercicio se hará) antes o después de la misa»6. Surge obvia la pregunta ¿por qué? ¿Acaso Ignacio se limita a seguir los usos devocionales de su época? ¿Pero basta eso para dar razón de la importancia suma que mantiene la celebración de la misa en la vida apostólica del mismo Ignacio, y especialmente en el proceso de discernimiento que preside su redacción de las Constituciones?7 .
4 Ibid., p. 39 y 40.
5 Ejercicios Espirituales 44.
6 Así por ejemplo: Primera Semana [EE 72]; Segunda Semana [EE 128, 129, 133, 148, 159]; Tercera Semana [EE 204]; Cuarta Semana [EE 227].
7 Cfr. Autobiografía 100.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Eucaristía y Espiritualidad Ignaciana
c- En cambio, la Eucaristía pasa a primer plano en la Tercera Semana, con la contemplación de la Cena8, y el correlativo Misterio de la Cena9. Todavíatieneunapresencia,quejuzgamossignificativa,enlaCuarta Semana, con la quinta aparición a los discípulos de Emaús10, en los Misterios de la vida de Cristo.
d- Finalmente, entre las reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener 11, la Segunda nos invita a «alabar (...) el recibir del santísimo sacramento una vez en el año, y mucho más en cada mes, y mucho mejor de ocho en ocho días, con las condiciones requisitas y debidas»12. Y en la tercera, más todavía: «alabar el oír misa a menudo»13 . Ni puede tomarse como una mera referencia disciplinar a la práctica eucarística de la Iglesia de su tiempo. Pues, aun tratándose de «obedecer en todo a la vera esposa de Cristo»14 , todavía lo hacemos «creyendo que entre Cristo nuestro Señor, esposo, y la Iglesia, su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas»15 . Ignacio sitúa así la Eucaristía en la dimensión eclesial de su espiritualidad.
De momento, podemos sacar una inferencia sencilla pero valiosa: la Eucaristía, como celebración y como portadora de sentido, en el camino espiritual del ejercitante, pertenece a la trama de los Ejercicios de Ignacio, y de la vida eclesial, y apostólica, que se inspira en ellos. ¿Por qué? Anticipando el punto de llegada de estas reflexiones, pensamos que el corazón de Ignacio intuyó en el sentido eclesial de la Eucaristía, y experimentó en su propia vida espiritual y apostólica, la síntesis sacramental de todo el itinerario de vida plasmado en sus Ejercicios. Para mostrarlo, nos volvemos entonces hacia los textos de Ignacio, que parecen condensar para él el núcleo de sentido y valor de la Eucaristía.
8 Cfr. Ejercicios Espirituales 190-191.
9 Ibid., 289.
10 Ibid., 303.
11 Ejercicios Espirituales 352.
12 Ibid., 354.
13 Ibid., 355.
14 Ibid., 353.
15 Ibid., 365.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Rodolfo E. de Roux Guerrero, S.J.
EUCARISTÍA Y MISTERIO PASCUAL EN LOS EJERCICIOS
Distintas en su funcionalidad, como momentos específicos del camino de espiritualidad ignaciana, la Tercera y Cuarta semanas forman una unidad indisoluble en cuanto a su objetivo: dejarnos integrar por el Espíritu en el Misterio Pascual del Señor, como sentido pleno de nuestro seguimiento apostólico. No es entonces casual que en ambas semanas, si bien en manera diferente, se explicite en ellas la Eucaristía. Considerarlas separadamente, en su respectiva especificidad, y en su integración definitiva, para un estilo de espiritualidad coherente, nos abrirá un camino hacia la comprensión y vivencia que pudo tener el mismo Ignacio del Sacramento de nuestra fe; y, por consiguiente, del papel que le atribuye en la experiencia espiritual propuesta al ejercitante.
EUCARISTÍA Y PASIÓN DEL SEÑOR
La contemplación de la Cena16, constituye el umbral de la Pasión entera, y junto con la del Huerto17 explicita todo el sentido del itinerario espiritual correspondiente a esta etapa de los Ejercicios. Cuál pueda ser ese sentido, se expresa, como de costumbre, en la petición respectiva a cada una de esas dos contemplaciones. Con una diferencia significativa.
Dejarnos integrar por el Espíritu en el Misterio
Pascual del Señor, como sentido pleno de nuestro seguimiento apostólico
En la contemplación de laCena, losafectosseorientan haciael«dolor, sentimientoy confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión»18. ¿No estamos en el ambiente afectivo del coloquio de la meditación sobre el pecado, en la Primera Semana? La conversión se sitúa, aquí como allá, en el corazón de una íntima relación interpersonal con el Señor Crucificado, símbolo personal del Amor
16 Cfr. Ejercicios Espirituales 190-199.
17 Ibid., 201-207.
18 Ejercicios Espirituales 193.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Eucaristía y Espiritualidad Ignaciana divino, creador y redentor. Vale decir un amor eminentemente actuante, y por cierto, aun a costa de sí mismo. Un amor divino hasta el propio sacrificio, que suscita en el ejercitante la pregunta por su propio amor eficaz, como respuesta «lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo (...) viéndole tal, y así colgado en la cruz»19 .
En la contemplación del Huerto, la petición nos orienta a entrar de lleno en una identificación personal, ulterior, con el Señor; con su amor salvífico, que se encarna en un camino histórico de cruz. De una parte, es el fruto mejor de la Tercera Semana «conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga»20 . Pero de otra, en el corazón, ya, del Misterio Pascual, ese mismo conocimiento interno, llega a ser «dolor con Cristo doloroso, y pena mía de tanta pena que Cristo pasó por mí»21 No solo eso, por cuanto este amor de con-dolencia, por así decirlo, ha de encarnarse también en mi propio obrar, «qué debo yo hacer y padecer por él»22. El hacer se ha profundizado y enriquecido con un padecer. El amar y servir llega aquí hasta el sacrificio personal, y por cierto de cruz.
Tampoco por primera vez en los Ejercicios. Si la Tercera Semana es un camino de discipulatura de Cristo Jesús, y el ámbito para un discernimiento y elección de vida; al interior de ese horizonte, la llamada Contemplación del Rey Eternal23 propone un paradigma de sentido. Como gracia ofrecida (llamamiento), y como decisión personal (cumplir ), «pedir gracia a nuestro Señor para que no sea sordo a su llamamiento, mas presto y diligente paracumplir su santísima voluntad»24. Allí el tema de los padecimientos de Cristo, en unidad indisoluble con el obrar apostólico, define el llamamiento del Rey Eternal a la discipulatura, «ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en lapenatambién me sigaen lagloria»25. Más aún, en la oración de oblación subsiguiente, que sintetiza nuestra respuesta, todo
19 Ibid., 53.
20 Ibid., 104.
21 Ibid., 203.
22 Ibid., 197.
23 Cfr. Ejercicios Espirituales 91-98.
24 Ejercicios Espirituales 91.
25 Ibid., 95.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Rodolfo E. de Roux Guerrero, S.J.
el énfasis se pone en esta dimensión crucificante del seguimiento apostólico, «de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio»26 .
Dentro del proceso mismo de elección27, el tema de padecer con Cristo vuelve a afirmarse, como nota auténtica de nuestra respuesta. Así, en la meditación de Dos Banderas. Se pide allí, como gracia de conocimiento e imitación28, en perspectiva apostólica, «el ser movido, y el mover a otros a deseo de oprobios y menosprecios29. Más adelante, como disposición existencial, inmediata a la elección, llega a constituir la meta insuperable de un amor criatural, y por lo mismo humilde; que si comienza como rendimiento fiel de sí mismo a la voluntad de Dios, aspira ya a la identificación con Cristo paciente, en el seguimiento. Es la tercera humildad, para Ignacio por cierto perfectísima «por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más (...) oprobios con Cristo lleno dellos que honores»30 .
El sometimiento se ha elevado a imitación. Nótese, por lo demás, la conexión entre imitación y servicio «para más le imitar y servir»31. Aquí, mediante la forma retórica de endíadis, que expresa un concepto mediante dos nombres coordinados, Ignacio consigna su propia experiencia de la discipulatura. En ella, imitación y servicio se cualifican mutuamente; se imita sirviendo, y solo se sirve en cuanto se imita. De ser así, la imitación de Cristo paciente, ¿no cualifica también – y en este sentido auténtica–el servicio? Ni cabe esperar que el servicio esté inmune de la imitación en el padecer.
Tal es el contexto de sentido, que pasa a primer plano en la experiencia espiritual del ejercitante en Tercera Semana. Y en esta, de la Eucaristía que nos introduce en ella con la contemplación de la Cena. Todavía, dos anotaciones de conjunto precisan aún más este sentido de cruz de una Eucaristía, que anticipa y da vía a la pasión del Señor:
26 Ibid., 98.
27 Cfr. Ejercicios Espirituales 135.
28 Ibid., 139.
29 Ibid., 146.
30 Ejercicios Espirituales 167.
31 Ibid., 168.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Eucaristía y Espiritualidad Ignaciana
Considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad, o quiere padecer, según el paso que se contempla32: lo que hace el Señor en la Cena, será expresión-realización de una elección por padecer.
Cómo la divinidad se esconde (...), cómo podría destruir a sus enemigos y no lo hace, y cómo deja padecer la sacratísima humanidad tan crudelísimamente33. En este ámbito de cruz, todo encarna el anonadamiento del Señor, ante las acometidas del Mal. Resuena aquí el himno paulino: «El cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios sino que se despojó de sí mismo (...) haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz34 . Y todavía más, porque esta actitud es el rechazo tajante de cualquier respuesta retaliadora al mal que quieran infligirnos los otros, aun a costa del propio sufrimiento. Así lo afirma Cristo, y lo extiende a la condición del cristiano, «Si obrando el bien soportáis el sufrimiento, esto es meritorio ante Dios. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus huellas»35. Es el designio sabio y misericordioso del Padre, de vencer el mal por el bien, como camino de liberación nuestra.
Sucintamente, como suele, propone Ignacio nuestro tema eucarístico:
En la contemplación de la Cena, al traer la historia, «y dio su santísimo cuerpo y preciosa sangre a sus discípulos»36;
EnelMisteriodelaCena,punto tercero, «Instituyóel sacratísimo sacrificio de la Eucaristía, en grandísima señal de su amor, diciendo: "Tomad y comed"»37 .
32 Ibid., 195.
33 Ibid., 196.
34 Flp 2, 6-8.
35 l Pe 2, 20-21.
36 Ejercicios Espirituales 191.
37 Ibid., 289.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Rodolfo E. de Roux Guerrero, S.J.
A primera vista, es sólo la afirmación escueta de la doctrina eucarística de su Iglesia. Y por cierto en la formulación binaria, medieval, de sacramento (comunión) y sacrificio38. Pero lo decisivo, para nosotros, es el sentido ignaciano de esa doctrina de fe, en el ámbito de su propia experiencia espiritual. Con razón nos advierte von Balthasar sobre el valor del testimonio de los santos, como espacio iluminador del sentido de los misterios de la fe:
Muchascosasapareceríanbajounaluzmuydistintasiaplicáramosnuestras reflexiones a la función arquetípica de los santos, en vez de hacerlo a la figura que presenta el pecador promedio, por ejemplo para comprender qué es un sacramento y qué significa recibirlo. ¿Qué significa para un santo comulgar? El lo sabría y podría enseñárnoslo39 .
En síntesis recogemos lo siguiente: para Ignacio, la Eucaristía en su contexto originante de la Cena, es ya una primera actuación de la decisión del Señor de padecer por nosotros. Y este por nosotros se encarna allí en una entrega suya, de sí mismo, a nosotros en su condición de Crucificado40. Esa misma entrega se interpreta también como oblación al Padre y sacrificio, pero el énfasis recae de nuevo sobre este amor suyo a nosotros, hasta la muerte; y por lo mismo se expresa y realiza en ese dársenos a los suyos en alimento41. Oblación al Padre y auto-comunicación al discípulo se funden en la identidad de un solo amor y de su expresión sacramental. Por lo demás, esa Eucaristía de Cristo paciente está inmersa en el anonadamiento de su condición divina, y en su obediencia al Padre en el desechar todo acto de poder contra el mal que lo acosa, asumiendo en cambio los efectos de su rabia destructora. Esa Eucaristía es toda ella, amor paciente, y como tal, se nos da a nosotros para ser apropiada por nosotros «Tomad y comed»42. Es pues una entrega del Señor, transformadora.
38 Una doctrina eclesial que consagraría el Concilio de Trento en sus dos Decretos definitorios: Sobre la Eucaristía (Sesión XIII, 1551) y Sobre el santísimo sacrificio de la Misa (Sesión XXII, 1562). Con participación de NADAL y LAÍNEZ como teólogos del Papa.
39 Citado por VICTORIA S. HARRISON en Holiness, Theology and Phylosophy: von Balthasar’s Construalof Their Relationship and its Development: Philosophy and Theology Vol. 12/1 (2000) 53-78.
40 Cfr. Ejercicios Espirituales 191.
41 Ibid., 289.
42 Ibídem.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Eucaristía y Espiritualidad Ignaciana
Vista así la Eucaristía, ¿no es para Ignacio la mediación sacramental de la intencionalidad profunda de la Tercera Semana?:
Más allá de la simple imitación del Rey Eternal en sus trabajos (mecum laborare), la unión y participación del miembro en la Pasión del jefe, a un nivel que es ajustadamente el suyo (sequens in poena)43 .
EUCARISTÍA Y RESURRECCIÓN
En las contemplaciones de Cuarta Semana, tal y como se prescribeenlosMisteriosdelavidadeCristoNuestroSeñor, laEucaristíaemerge en el contexto de Emaús, «Quinta aparición en el último capítulo de S. Lucas (Lc 24,13-24/25-26/29-33.35)»44. Y si nos atenemos al ritmo de dos contemplaciones por día, que se propuso en la semana de pasión45 , ha de ocupar el primer lugar en el tercer día, un dato éste que también puede tener significado, como diremos luego.
En el texto de Lucas, Ignacio señala un itinerario de sentido:
Primero, la memoria de Cristo por parte de los dos discípulos, como punto de partida y contexto próximo de la manifestación del Señor.
Segundo, la iluminación, por parte del Señor mismo, del sentido de Su muerte-resurrección, desde las Escrituras.
Tercero, la cena de Emaús, como consumación de esta experiencia del Resucitado. Y todo se focaliza entonces en la Eucaristía; «por ruego dellos se detiene allí, y estuvo con ellos hasta que, en comulgándolos, desapareció: y ellos, tornando, dijeron a los discípulos cómo lo habían conocido en la comunión»46 .
43 COATHALEM, Op cit., p. 225. Es la versión ignaciana del completar en nosotros mismos «lo que falta a la pasión de Cristo», en la escuela de Pablo (Col 1, 24).
44 Ejercicios Espirituales 303.
45 Cfr. Ejercicios Espirituales 226.
46 Ejercicios Espirituales 303.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
E. de Roux Guerrero, S.J.
La Eucaristía, en su doble dimensión pascual, es un encuentro interpersonal profundo, del discípulo con su Señor, Crucificado y Resucitado
Como en la contemplación de la Cena47, la atención se centra, pues, en la comunión; consumación de la intencionalidad del sacramento, por la entrega personal de Cristo al discípulo, y la apropiación por éste de su Señor sacramentado. Pero además ahora, en contexto de resurrección, esa misma comunión es reconocida como plenitud lograda de la teofanía; vale decir, de la auto-manifestación del Señor en la experiencia revelatoria del discípulo, lo habían conocido en la comunión. Resultacoherenteentoncesafirmarque, paraIgnacio, laEucaristía,ensudobledimensión pascual, es un encuentro interpersonal profundo, del discípulo con su Señor, Crucificado y Resucitado. Más aún, en nuestro presente pospascual es encuentro con el Resucitado, en cuanto Crucificado.
Como hicimos con el texto de la Cena, integramos ahora ese contenido nuclear de la Eucaristía de Emaús, según Ignacio –comunión y reconocimiento–, en el contexto de sentido que despliega él mismo, para toda la Cuarta Semana. Como lo expone en los preámbulos de la Primera Contemplación48. Advertimos entonces lo siguiente:
a- Por paradójico que parezca, y en contraste con la Tercera Semana, la intención del ejercitante es lograr en la Eucaristía una experiencia personal del gozo pascual, y por supuesto, no por esfuerzo propio sino como don y gracia del mismo Señor; «será aquí pedir gracia para me alegrar y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor»49. Solo un amor capaz de sacarnos de nosotros mismos, hasta la identificación total con el amado, puede desear esta trasposición total del propio gozo en el del Amado.
47 Cfr. Ejercicios Espirituales 191.
48 Ibid., 218-225.
49 Ejercicios Espirituales 221.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Rodolfo
Eucaristía y Espiritualidad Ignaciana
b- Y por eso, esta alegría de pura complacencia en el bien del amado, solo puede brotar y alimentarse de la experiencia de fe que nos abre a la manifestación teofánica del Señor Resucitado. En cuanto la divinidad (...) parece y se muestra agora tan miraculosamente en la santísima resurrección, por los verdaderos y santísimos efectos della50. La Eucaristía del Resucitado es posibilidad, ofrecida por El, de una experiencia, en la que nuestra fe descubre Su condición divina. No ya en sí misma –puesto que nos trasciende totalmente, hasta que lo veamos tal cual es–sino en la transformación radical de su misma condición humana. Una transformación, por lo demás, asequible a nosotros solo en la medida de nuestra relación vivida con El.
c- Es así, entonces, como esa transformación del Resucitado se nos hace experienciable en los «verdaderos y santísimos efectos della», que acontecen también, de alguna manera, en nosotros. Para Ignacio, la gloria y gozo del Resucitado viene siempre a nosotros en alguna forma de consolación. Porque precisamente, es eloficio de consolar queCristo nuestro Señor trae. Siempre en el ámbito del amor; comparando cómo unos amigos suelen consolar a otros51. Si nuestra consolación es el polo experiencial, sujetivo, de la relación vivida del Resucitado con nosotros; la Eucaristía es ámbito y mediación de esa experiencia y nos resulta clave para penetrar en el sentido ignaciano del Sacramento, integrarlo en su comprensión genuina de esa consolación.
Llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna moción interior, con la cual viene la ánima a inflamarse en amor de su Criador y Señor; y consequenter, cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. (...) Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda leticia interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su ánima, quietándola y pacificándola en su Criador y Señor52 .
50 Ejercicios Espirituales 223.
51 Ibid., 224.
52 Ibid., 316.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Rodolfo E. de Roux Guerrero, S.J.
Podemos concluir que en la Eucaristía pascual de Ignacio, se actualiza la intencionalidad específica de la Cuarta Semana, tal y como la sintetiza Hervé Coathalem:
(...) la unión espiritual a Cristo resucitado; después de aquella otra a Cristo sufriente [en la pasión], la participación, según la medida del don de Dios, en el fruto que encierra para nosotros la resurrección vivificante de Cristo, como otrora en el fruto que encierran los sufrimientos de su Pasión: Como tenéis parte en los sufrimientos, así también tenéis parte en la consolación (2 Cor 1, 7)53 .
¿Y LA CONTEMPLACIÓN PARA ALCANZAR AMOR?
Anota Polanco en su Directorio que «Este Ejercicio para excitar el amor se podrá proponer después de que el que se ejercita se habrá ocupado uno o dos días en los misterios de la resurrección»54. Lo cual, de hecho cuando menos, coincide con nuestra observación anterior de que la contemplación de Emaús se propone para el comienzo del tercer día. Sea lo que fuere de esta coincidencia, nos interesa más constatar que en la experiencia eucarística presupuesta en la presentación ignaciana de ese Misterio, se halla en germen el objetivo de la contemplación para alcanzar amor, como meta final de los Ejercicios, y paradigma de una vida apostólica subsiguiente. ¿No expresa y realiza esa Eucaristía el amor que consiste en comunicación de las dos partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que tiene, o de lo que tiene o puede55? ¿Y qué pedir de ella sino conocimiento interno de tanto bien recibido –¡Eucaristía, acción de gracias!– para que yo, enteramente reconociendo pueda en todo amar y servir a su divina majestad?56. Supuesto que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras57. Y entonces la mejor respuesta eucarística del ejercitante ¿no puede ser el Tomad, Señor, y recibid...?58 .
53 COATHALEM, Op cit., p. 242-243.
54 MIGUEL LOP, Ejercicios espirituales y Directorios: Directorio del P. Polanco 102, Editorial Balmes, Barcelona 1964, 263.
55 Ejercicios Espirituales 231.
56 Ibid., 233.
57 Ibid., 230.
58 Ibid., 234.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Eucaristía y Espiritualidad Ignaciana
SENTIDO IGNACIANO DE LA EUCARISTÍA
Podemos quizás sintetizarlo en estas dos afirmaciones:
Para Ignacio, la Eucaristía es primordialmente entrega del Señor Jesús a nosotros, en obediencia al Padre hasta una muerte de cruz. Expresión-realizacióndesuamorpaciente hasta el extremo. De parte nuestra, es apropiación de ese Jesús Crucificado, en un amor de identificación con El, que asume también el padecer.
La Eucaristía es «fuente y cumbre» de un servicio por amor
Pero no es menos encuentro personal con ese mismo Señor Resucitado. Experiencia de su condición divina en el amor gozoso de la consolación que El nos otorga, y respuesta nuestra en el servicio por amor.
En términos de espiritualidad ignaciana, bien puede decirse que la Eucaristía es «fuente y cumbre» de un servicio por amor, siguiendo los pasos de Cristo redentor, en unión con El, por sus mismos caminos59. Es una mediación sacramental, unitiva y transformadora, de su identificación con nosotros.
UN RETORNO A LAS DOS PRIMERAS SEMANAS
Esta Eucaristía de Ignacio, tan inmersa en el Misterio Pascual, ¿cómo puede constituir la trama sacramental del proceso espiritual precedente, sin reducirse a un elemento marginal a la experiencia de los Ejercicios? En ausencia de referencias ignacianas concretas, cabe plantear una hipótesis sugerente y sólida.
De una parte, los dos polos de sentido de la Eucaristía ignaciana, están de hecho siempre presentes, desde la Primera Semana. De parte de Cristo, es encuentro sanante con el Crucificado, y es «oficio» consolador del Resucitado. Permanencia del Señor, que acrecienta el amor, alienta y
59 Cfr. COATHALEM, Op cit., nota 3.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Rodolfo E. de Roux Guerrero, S.J.
fortalece en la desolación. De parte nuestra, es acogida y respuesta de un amor humilde, sanado del pecado, en el amor penitente que despierta y sostiene el Crucificado. Es amor oblativo que responde al llamamiento del Rey Eternal, el Resucitado presente y actuante en nuestra historia, para imitarlo y trabajar con El, en el amor servicial, incluso en sus penas.
Pero a su vez, la experiencia de los Ejercicios, como apropiación de la Palabra y conocimiento interno del Señor, especialmente en la Segunda Semana, es fuente enriquecedora de nuestra Eucaristía. Da un rostro concreto a nuestro Pan de Vida, y propone una tarea históricamente situada a nuestro Cáliz de Salvación. La Eucaristía cotidiana, asume entonces la tonalidad espiritual de cada paso, auténtica y consolida una experiencia continuada del camino de Emaús.
Eucaristía ignaciana, y Nuevo Testamento60
Al ubicarse en la Tercera y Cuarta Semanas, la Eucaristía de Ignacio evidencia una afinidad profunda con la del Nuevo Testamento por cuanto en éste, y bajo cualquiera de sus denominaciones, la Cena es primordial y sustantivamente memorial de la Pascua del Señor. En el sentido fuerte de la Escritura, actualización en el presente eclesial de la acción salvadora del Padre, en Cristo Jesús, por el Espíritu.
Así, en la interpretación normativa de Pablo, que él funda en el mismo Señor, la Cena es memorial del Crucificado, Pues cada vez que comáis este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor. Pero el horizonte fundante es el Resucitado, que vive y es el Señor, hasta que venga61 .
Porque este Memorial, aunque instaurado proféticamente por el Señor, la noche en que era entregado62; solo alcanza su pleno sentido, y se afirma como continuidad celebrativa, en la vida de la comunidad
60 Apenas podemos reseñar aquí un tema que se amerita un estudio más amplio. Sobre la Eucaristía en los Evangelios Sinópticos, puede verse: RODOLFO E. DE ROUX, S J., El Pan que compartimos. II. La Cena con los Doce, Centro Editorial Javeriano, Bogotá 1994.
61 1 Cor 11, 26.
62 1 Cor 11, 23. En el contexto de la vida y pasión de Jesús el Cristo, Mt 26, 26-29; Mc 14, 22-24; Luc 22, 19-20.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Eucaristía y Espiritualidad Ignaciana cristiana, a partir de y en la experiencia de la presencia transformadora del Resucitado63 .
En el texto normativo de la Cena (Sinópticos y Pablo), el Memorial de Jesús es auto-revelación bendicional (eucaristía) suya, de sí mismo como mediación personal, definitiva, de la Nueva Alianza de Dios Padre con nosotros. Y por cierto a la manera sacrificial-martirial del Siervo de Yahvé64. Pero no menos, unitariamente, es auto-entrega personal de sí mismo al discípulo; Tomad y comed. En términos de la Carta a los Hebreos, es el Memorial de su Sacrificio Sacerdotal65, universal y definitivamente salvador. Porque, llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen66 .
Esta afinidad básica, se profundiza más todavía en el contexto total de los Ejercicios. Si en la bella expresión de Sebastián Moore, El Crucificado no es un extraño para nosotros, su Memorial no es menos bendición por nuestra propia vida en El. En su muerte-resurrección sigue inmersa la nuestra, del pecado a la vida según el Espíritu67. Y esta transformación profunda, en El, se continúa, actualiza y expresa en la Eucaristía. Como vida nuestra desde Dios; «Como el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo por el Padre, también El que me coma, vivirá por mi»68 . Una vida que se plenifica en el servicio mutuo69, y fructifica en el amor mutuo, en cuanto inserta en la Vida70 .
Comunión con El y entre nosotros en El, en su Cuerpo y en su Sangre71, el Memorial es llamamiento a seguirlo por los caminos del Reino, y tomar su cruz72. Es asumir en carne propia los designios del Padre
63 Así en Luc 24, 13-35; Hch 2, 42-47. 20, 7-12. Es el supuesto de 1 Cor 10, 14-22 y 11, 1734. Es el horizonte último de sentido del discurso del Pan de Vida en Jn 6.
64 Directamente, Is 52, 13 a 53, 12; pero en el gran contexto de los demás Cantos del Siervo: 42, 1-9; 49, 1-7; 50, 4-11.
65 Cfr. Heb 5, 7-10; 10, 5-18.
66 Heb 5, 9.
67 Cfr. Rom 6, 1-11.
68 Jn 6, 57; Cfr. Jn 6, 52-58.
69 Cfr. Jn 13, 1-17.
70 Cfr. Jn 15, 1-17.
71 Cfr. 1 Cor 10, 16-17.
72 Cfr. Mc 8, 34.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Rodolfo E. de Roux Guerrero, S.J.
Cada celebración de la Eucaristía, bien puede ser una renovación, actualización y consolidación de la experiencia espiritual de los Ejercicios
que lo entregó a la muerte, y una muerte de cruz; conocerle a él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hecho semejante a él en la muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos73 .
Bendición de Dios Padre a nosotros, en el Hijo, el Memorial no es menos exigencia continua de fidelidad a él, y de reconciliación/solicitud por el hermano. Es memoria del amor que se entrega, y entregándosenos también nos juzga; pues quien come y bebe sin discernir el Cuerpo, como y bebe su propia condena74. En la recurrencia de nuestras incoherencias, es instancia de conversión, Examínese, pues, cada cual, y coma así el pan y beba del cáliz75 .
¿Quién puede dudar de una fusión de sentido entre la espiritualidad de Ignacio y el Sacramento de nuestra fe?
EJERCICIOS Y LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Bástenos señalar dos afinidades profundas y decisivas, evidentes a quien comparte, en su propia vida, la espiritualidad de Ignacio con la piedad eucarística. En primer lugar, el isomorfismo estructural de los Ejercicios con el Rito de nuestra celebración de la misa: sobre un presupuesto bautismal (Fundamentos), la liturgia penitencial actualiza la conversión (Primera Semana), y en la liturgia de la Palabra nos reconduce al seguimiento (Segunda Semana). La liturgia del Memorial nos integra en el Sacrificio del Señor (Tercera Semana), y la liturgia de la Comunión nos funde con él en el amor servidor para la misión apostólica (Cuarta Semana). Así, cada celebración de la Eucaristía, bien puede ser una renovación, actualización y consolidación de la experiencia espiritual de los Ejercicios.
73 Flp 3, 10-11. Cfr. Mc 10, 38-39.
74 1 Cor 11, 29.
75 1 Cor 11, 28.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Eucaristía y Espiritualidad Ignaciana
Pero además, ese isomorfismo estructural con el rito, se dobla en afinidad de contenidos, a lo largo de los tiempos litúrgicos. Así el ritmo y la secuencia puedan ser distintos. La Eucaristía se detiene y ahonda en la conversión, en Adviento y Cuaresma; se explaya en el seguimiento, en elTiempoOrdinario;sesumergeen laCruz-ResurrecciónduranteelTriduo Sacro; se ofrece a la transformación del Resucitado y del Espíritu, a lo largo de un tiempo pascual, que se estructura en torno a los dos sacramentos de nuestro ser-en-Cristo, Bautismo y Eucaristía76 .
En verdad los santos iluminan a fondo, desde su propia experiencia del Señor, los misterios de nuestra fe. En manera refleja o no, solo Ignacio lo sabe, Eucaristía y espiritualidad se funden, en sus Ejercicios, en una unidad indisoluble. Si estos, como camino de transformación personal en Cristo, comprometen a fondo la sujetividad del ejercitante; la Eucaristía concomitante, objetiva en su realismo sacramental, la presencia actuante del Crucificado-Resucitado. Sin la cual aquella no sería ni siquiera imaginable.

76 No es entonces casual que, en los orígenes de la Compañía, la oración cotidiana sobre el libro de los Ejercicios haya inspirado una fusión de los Misterios de la vida de Cristo con el ciclo litúrgico, temporal y santoral: el tema se toma del evangelio del día, y la petición se inspira en la oración de colecta. Cfr. COATHALEM, Op cit., p. 277.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 62-79
Luis Raúl Cruz Cruz, S.J.
La Fiesta y Esperanza del Perdón y de la Vida
Luis
Raúl Cruz Cruz, S.I. * Es la fiesta del que lucha en el nombre del Señor; gente unida que celebra un hecho importante de la historia y la certeza de la victoria del amor1
PRESUPUESTOS GENERALES
Nosotros tenemos necesidad de los sacramentos, porque no podemos vivir solos, si queremos que nuestra vida tenga sentido es preciso marcar juntos los momentos diferenciadores y evocar en la fiesta la esperanza y la ilusión con la que vivimos. Los sacramentos pues, son necesarios no como una condición de la salvación, sino porque es imposible vivir en profundidad, si no se celebra lo que se vive.
Los sacramentos son reales cuando de verdad producen su efecto; a saber, la manifestación del poder liberador de Dios en Jesús, la confrontación entre el amor y el mal y la esperanza del Reino. Los sacra-
* Sacerdote jesuita, colaborador del Equipo CIRE.
1 FRANCISCO TABORDA, Sacramentos, praxis y fiesta: Para una teología latinoamericana de los sacramentos, Ediciones Paulinas, Madrid 1987, 185, nota 5.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
La Fiesta y Esperanza del Perdón y de la Vida
Estos sacramentos pueden ser asumidos como fiesta y esperanza
mentos están destinados a manifestar las liberaciones que vienen de DIOS y son una esperanza porque allí se respira la alegría de saber que hay una comunidad amada por DIOS. Sin embargo, allí sentimos la tensión de un Jesús ajusticiado entre bandidos por haber escogido la solidaridad con los pobres, los pequeños y los enfermos. Es en los sacramentos donde festejamos el choque entre la vida y la muerte en medio de tensión porque se encuentran el amor de DIOS con el mal producido por nosotros.
La condición humana está llena de tropiezos, las tensiones y los conflictos son una constante en nuestra vida. Nos agrade o no, pasamos gran parte de nuestra existencia en el conflicto... Es importante que integremos en nuestra historia los conflictos que la misma conlleva.
Descubrimos tensiones en todas nuestras relaciones, incluidas las más profundas o las más tiernas. El mismo amor conlleva una dimensión de deseo y agresividad que puede ocasionar daño a la otra persona. Amar a alguien es efectivamente desear una repuesta de ese alguien; pero ello significa entrar en su terreno y esta intrusión provoca tensiones. Aceptar la proximidad de otra persona significa correr el riesgo a veces de herirla y de ser herido.
Al abordar la realidad de los sacramentos, en este caso el de la Unción, como el de la reconciliación, tanto en su base antropológica, así como en el momento de crisis que afrontan y la posible salida, veo importante el presentar el contexto de realidad en la que se viven, no solo este sacramento, sino los otros que hacen parte del edificio sacramental, para de esta manera presentar porque estos sacramentos pueden ser asumidos como fiesta y esperanza.
La realidad de los sacramentos se manifiesta por presencias, ausencias y signos2 .
2 Cfr. Puebla 30-47.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
Luis Raúl Cruz Cruz, S.J.
a. En un primer momento estamos frente a la realidad de muerte, dentro de un ámbito de múltiples manifestaciones presentes a lo ancho y largo del continente que inerme vive la amenaza de esta realidad, que se ha vuelto cotidiana, y donde la presencia de violencia genera un clima de muerte, inseguridad y temor, bajo diversas manifestaciones de violencia, de lo irreconciliable, de sufrimiento, que vienen desde diversos ámbitos. En medio de una realidad que destruye y genera ausencia de vida en todo nivel.
En esta presencia de la muerte surgen signos de esperanza, de un pueblo que cree en el Dios de la vida, que va gestando la conciencia social, así como personas que conservan actitudes, criterios y valores que van encaminados a exaltar la dignidad de la persona humana y por lo tanto a defender el derecho a la vida.
b. Un segundo momento es la realidad de ruptura en diversos ámbitos; personal, familiar y social, que genera y promueve el individualismo, donde el tener a cualquier precio es norma de vida, y se impone un consumismo y despersonalización que lleva al deterioro de valores; igualmente aparece la dificultad para formar grupos, anudar esfuerzos, celebrar los gozos de la existencia, compartir la solidaridad en los dolos... es una ruptura que menoscaba todo interés que busca el bien común. La presencia de desunión, de no-reconciliación, de desconocer el sufrimiento y el dolor, son la manifestación más evidente de esta realidad, donde es más fácil disolver que construir, donde se ve al otro como adversario y la desunión hace su manifestación en la sociedad dividida, no solo por clases sociales, brecha entre ricos y pobres, mayorías minorías... Esta presencia tan fuerte ha generado una ausencia de confianza, la falta de esperanza porque ya no se cree en el otro, nadie es vocero de nadie, impera la ley del más fuerte... esta falta de confianza se manifiesta en vacíos del otro, de estado, de Iglesia, de sociedad civil que generan apatía a establecercompromisos,formalizar vínculosy crearparticipación. Pero aparecen signos de solidaridad a través de manifestaciones de convivencia social e interrelación humana, que exteriorizan la conciencia de la necesidad de los otros en el proyecto de vida y en un asentir que la vida tiene sentido, en la medida que me relaciono con los otros, igualmente se puede comprobar la solidaridad al-
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
La Fiesta y Esperanza del Perdón y de la Vida
rededor de la ética, porque aparece la opción por la no-violencia, el respeto a los derechos humanos y un trabajo por la liberación integral, así como el deseo de una conversión permanente.
c. Aunque la esclavitud terminó, sigue presente una realidad de este tipo que genera una ausencia de libertad, porque a lo largo de la historia latinoamericana han existido mecanismos que directa o indirectamente han reprimido o exterminado las manifestaciones de autonomía y libre albedrío, igualmente esta el temor a la censura, la amenaza de disentir, el dolor de callar, la cobardía de la complicidad, porque se prefiere lo suficiente para «sobrevivir», que ha llevado a que el hombre latinoamericano sea visto como un títere de todo tipo de intereses, manipulado por sistemas políticos, económicos, socio-culturales de índole internacional. Ante este drama aparecen signos de igualdad y motivos para realizarfiesta,porqueelpueblocrealazosderelaciones,deayuda mutua, de colaboración, donde al otro se ve o percibe como igual a mí, donde hay un sentimiento de comprensión e interpretación del plan divino de que «todos somos hijos de Dios, todos somos semejantes a él». Esta igualdad fundamental no se sitúa a nivel de sexo, raza, color, condición social, religión o idioma, porque ninguno de estos factores hace inferior o superior, mejor o peor a quien los viva.
PRINCIPIOS DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA SACRAMENTAL
Un sacramento cristiano es una transparencia de Cristo. Un cristiano que proceda como Jesús es el sacramento de Jesús. Una comunidad que proceda como Jesús es un sacramento de Jesús. Por eso, la Iglesia como signo de Jesús es también una función salvífica, la palabra sacramento se podría traducir por transparencia de Dios. Sacramento es un modo de proceder humano que transparenta el modo de ser de Dios. La Iglesia es Jesús salvando; es decir, la Iglesia es un sacramento de Jesús. Los sacramentos se viven en la Iglesia en tanto que ella es sacramento de Jesús. Los cristianos debemos someternos con humildad al poder salvador de Dios que está presente en la comunidad. Su misión
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
Luis Raúl Cruz Cruz, S.J.
es acoger el poder santificador del otro; los unos a los otros somos los que nos santificamos, acogiéndonos a la propuesta de santificación del otro, acogiendo la vida de Dios que el otro nos da. Dios no salva a nadie directamente; sólo lo hace por medio de nosotros; somos necesarios para salvar al otro y más cuando vemos de cerca las fragilidades que vienen por la enfermedad, la vejez, la cercanía de la muerte, así como por la falta de perdón.
Los sacramentos ni se dan, ni se reciben. El signo sacramental es una obra exclusiva de la Trinidad que la produce, Dios mismo desde el interior de la persona, por in-habitación de la Trinidad en la persona. El que yo me pueda parecer al crucificado es acción de Dios en nosotros. Los sacramentos los produce el buen Dios en uno, identificándolo a uno cada vez más con la persona del crucificado.
El sacramento es un comportamiento humano semejante al modo de ser de Jesús, comportamiento que es posible únicamente por el obrar de Dios en nuestro interior. Por eso podemos decir, que el sacramento es un signo antropológico, y para significarlo están todos los signos litúrgicos, toda la liturgia sacramental (palabras, acciones simbólicas). La liturgia es un lenguaje simbólico, lo grave es que nos quedamos allí, identificando los signos litúrgicos con el sacramento. Una cosa es el sacramento, otra es el signo sacramental.
Los
sacramentos los produce el buen
Dios en uno, identificándolo a uno cada vez más con la persona del crucificado
La reflexión teológica sacramental que surge de esta realidad latinoamericana se ubica en el aquí y el ahora, en nuestra espacio-temporalidad donde celebramos. Esto lo denominamos la fiesta: que es un movimiento vital, palabra-acción, celebración significativa de toda sacramentalidad. Enfatizado por Francisco Taborda en Sacramentos, praxis y fiesta. Para que los Sacramentos recobren la vida es preciso que hagan posible captar, sentir y expresar las alegrías, las tensiones, los conflictos, las esperanzas y las contradicciones de las diversas existencias individuales y colectivas. Todo esto precisamente en una sociedad que tiende a suprimir el simbolismo y a reducir el intercambio al mero consumo o a la gestión racional de las personas.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
La Fiesta y Esperanza del Perdón y de la Vida
Además, celebrar hoy en un mundo lleno de afanes, en medio de una sociedad centrada en el rendimiento y en la eficacia, no deja espacio ni tiempo para celebrar. El hombre actual lleno de rituales técnicos, laborales, superficiales... Llega agotado a los símbolos trascendentes y no le queda ni oportunidad ni interés por domesticar su vida, las cosas y las personas... Por eso en la Iglesia hay que preparar la fiesta que surge en un espacio y tiempo concreto, porque ella es movimiento vital, palabra-acción,celebración significativadetodasacramentalidad,porqueaunque estamos en una realidad de muerte, ruptura y esclavitud hay signos que invitan a celebrar. Al unir los dos movimientos de la experiencia sacramental (el hombre y la fiesta) surge la fuerza de la «communitas», porque no celebro mi reconciliación, mi unción, sino que a la base de todo ello esta la «communitas» porque toda antropología sacramental posee una dimensión comunitaria, de lo cual tampoco es ajena la fiesta.
Un error común encontrado en la teología sacramental, está en el partir de conceptos para mostrar la importancia de la experiencia sacramental; para nosotros los cristianos no se trata de conceptos o de simple cambio de palabras, sino de modo de vida, porque la vitalidad está en el transparentar a Dios, además porque se ve que el lenguaje no es la única mediación, sino que la vitalidad de los sacramentos está no en los conceptos sino en el dato revelado.
La disposición sacramental del latinoamericano desde su experiencia celebrativa, implica de suyo una epistemología latina como disposición para el conocimiento, un nuevo código y una expresión de sentido que lograría consolidar una verdadera antropología latino americana en proceso de fragmentación. La capacidad de celebrar la vida en el espacio latinoamericano, es continua y evidente ante la realidad tan dura que vive.
Igualmente el hombre latinoamericano encarna su conciencia en los signos, que son manifestación de la racionalidad simbólica latinoamericana, porque hace una nueva interpretación frente a una racionalidad técnico-científica y racionalidad de corte Europeo. Esta racionalidad simbólica latinoamericana encuentra su cohesión en lo sacramental, donde cada cultura de América Latina logra conservar su identidad, porque cada cultura posee sus signos y hay signos que congregan, que unen, que celebran, donde lo aparentemente fragmentado se une en la celebra-
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
Luis Raúl Cruz Cruz, S.J.
ción y convocación, porque permite encontrarnos y mantenernos diferentes pero unidos.
¡La fiesta rompe lo cotidiano! La fiesta de celebración acentúa o distensiona los conflictos... Permite la ruptura con el antes. Invita a cambiar las relaciones humanas, los ritos cambian la existencia. Allí hay temor y fascinación porque se crea un aire sagrado y de respeto. Después del rito las gentes toman conciencia de y por los otros. De alguna manera luego de una fiesta los demás significan algo a alguien.
LA RECONCILIACION (PERDON) Y EL DOLOR (SUFRIMIENTO):
INTERROGANTES HUMANOS CONTINUOS
Una de las realidades más existenciales y misteriosas que tiene que vivir el ser humano es el perdón. Por eso se debe abordar la dinámica del perdón desde distintos ángulos para tratar de rodear la complejidad de su comportamiento. No sabemos porque a veces perdonamos y otras veces no. Incluso los complejos de culpa que tenemos a veces se diluyen con el tiempo y otras veces se endurecen más. En lo concerniente a la Unción pasa algo parecido, el ser humano hace hasta lo imposible para evitar el sufrimiento y el dolor, quiere apartar esta realidad, que no aparezca por ningún lado. Lo cierto es que la existencia humana está necesitada de reconciliación tanto a nivel personal, social y trascendente, e igualmente el asumir como realidad de la vida el sufrimiento y el dolor, que tienen motivos para amar la vida, crecer en la solidaridad, fomentar la comunidad.
Ante la realidad de no-reconciliación, de dolor-sufrimiento esta presente en el ser humano lo SEPARATIVO. Esto es un estado de separación-desgarrador que acompaña al ser humano desde que nace hasta que se muere y que le señala una vida continua de finitud, de vacío, de carencia, de vulnerabilidad. Es un estado de sed continua, de hambre insaciable, de ansiedad intranquila que no se llena ni con personas, ni con cosas, ni con sucesos. Se calma por momentos, pero casi siempre acosa en los tiempos de soledad.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
La Fiesta y Esperanza del Perdón y de la Vida
No se llena ni con alcohol, droga, súper trabajo, vagancia, violencia, genitalidad desbordada, reuniones continuas y fiestas cotidianas. No. Lo separativo es un estado emocional que nos acompaña y nos obliga a salir de sí mismos para poder manejarlo. Por lo general es saliendo a llenar lo separativo del otro como se llena lo separativo nuestro. Es con el compromiso interrelacional con alguien concreto como lo separativo aminora.
La realidad en que vivimos en una trama de malentendidos, incomprensiones, inseguridades, caprichos, imposiciones, indiferencias, agresiones, culpabilidades, ignorancias, indefensiones y violencias, algunas son conscientes y otras son inconscientes. Con algunas personas los roces y fricciones nos desgastan más que con otras. Con algunas sentimos más cercanía y amistad de tal manera que los comportamientos de ellos los toleramos con facilidad, alegría, emulsión afectiva. Hablamos diferente. Sentimos distinto. Pensamos con opiniones propias que chocan con los otros.
Hablar, sentir, pensar, nos causan heridas y sinsabores cuando nos relacionamos con los otros, ante el sufrimiento se acaban las palabras, se agotan los discursos y aparece un sin-sentido, no se sabe que hacer. Hay un teatro geográfico donde ocurren distancias y silencios entre las personas. Hay una historia de relaciones donde suceden dificultades.
La realidad de todo hombre o mujer en la vida es de una profunda escisión, por la falta de perdón y la facilidad de la ofensa, la fatalidad y horror al dolor-sufrimiento y el gozo de vida saludable, porque poseemos un desnivel complejo que se percibe como una grieta constante entre el Decir y el Hacer... La vida humana se enmarca en una «esquina» donde no coincide el hablar con la acción de lo que pronunciamos. Donde se habla más de lo que se hace. Donde, incluso, lo que hacemos es contrario a lo que decimos. Hablamos y no hacemos. Decir y hacer no coincide en nadie
Como esto nos lastima, necesitamos vivir en un continuo perdón y solidaridad. En una constante actitud de perdonarnos, de ganar en solidaridad ante el que sufre. Pero en el fondo de todo, es nuestra incapacidad por hacer coincidir el decir con el quehacer lo que nos desnivela. Convivimos en una antropología del desgaste debido al desnivel interior
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
Luis Raúl Cruz Cruz, S.J.
que se manifiesta en una inadecuación exterior que nos desanima, nos desilusiona, nos atemoriza y acobarda ante el dolor y sufrimiento. Nos hace quedar mudos.
Estamos necesitados de reconciliación y de unción para poder celebrar la fiesta y esperanza del perdón y de la vida
La relación humana se organiza en torno a personas que sentimos cerca y nos son simpáticas, con personas «lejanas» que nos causan antipatía o indiferencia. Hay una electricidad en la piel de los otros que contagian, encienden y sintonizan la alegría de vivir en nosotros. Por el contrario hay gente que nos causa «corto circuito» ocasionando un malestar muchas veces con el solo hecho de verlo y mucho más cuando nos dirige la palabra. Nos sentimos ¡agredidos! Y el perdón no es fácil.
A veces una palabra inconveniente o un suceso desarmónico ejecutado por alguien que nos es simpático no nos lastima... Y ese mismo suceso o incluso otro de menor importancia lanzado por alguien que es antipático nos causa dolor-agresión y lo consideramos como «imperdonable». Muchas veces nos interroga el dolor de una persona cercana, nos parece increíble e imposible... Pero ante otros, que no están dentro del ámbito de relaciones cercanas, pasamos de forma indiferente e insensible ante dicho sufrimiento, dolor y cercanía de la muerte.
Lo que se constata es que somos profundamente vulnerables, débiles, frágiles. Cada uno es carente y lleno de vacíos. Todo hombre o mujer es finito y llamado a desaparecer, a todos nos duele la vida, a todos nos inseguriza el mañana, a todos nos amenaza el morir, estamos necesitados de reconciliación y de unción para poder celebrar LA FIESTA Y ESPERANZA DEL PERDÓN Y DE LA VIDA.
Nacemos por imposición y seremos sacados de la vida también por ella. Nos arrojan a vivir. Nos sacarán de la vida con la frontera de la muerte. Y entre el nacer y el morir... La vida se desarrolla entre el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, el conflicto, la necesidad de ofrecer y recibir perdón.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
La Fiesta y Esperanza del Perdón y de la Vida
El enfermo no es propiamente una víctima de un mal externo, sino que todo cuerpo va marcado por el deterioro normal de la vida, que se manifiesta en su crecimiento como algo que avanza hacia la muerte. La enfermedad, o es genética-hereditaria, o es algo adquirido a raíz de una causa que genera consecuencias complicadas en el organismo humano o brota en el interior mismo de la corporalidad debido a los estímulos interiores que el mismo cuerpo tiene (el desarrollo de los virus).
En el espacio de la reconciliación percibimos que en nosotros comparte nuestra realidad el mal, el cual es un habitante nuestro interior, que trabaja allí, que se monta sobre nuestras realidades de fragilidad y nos lleva a donde no queremos, que nos hace exponer más de la cuenta, que nos hace sembrar distancia, discordia... Nos abre heridas y el cual nos deja tirados al borde del camino, bien sea por el mal que se causa o se padece, que nos hace sentir que necesitamos de reconciliación, para alcanzar el equilibrio y poder ir ganando la partida a la inestabilidad, reconociendo que esta realidad es latente y no la podemos desconocer.
EL SACRAMENTO DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
En una sociedad tan racional como la nuestra, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte son difíciles de aceptar; ¿No son acaso parte de lo irracional por excelencia, lo que no es posible manipular? Se tiene la sensación de que nuestra sociedad no sabe afrontar estos momentos límites y consiguientemente encuentra mil maneras de camuflarlos.
Ante la enfermedad que limita, que acerca la muerte, muchas veces se quiere eludir esta situación, buscando como encontrar rendimiento que evada esta realidad y es común encontrar que se llega a orar por el moribundo en orden a su curación, en lugar de orar para vivir juntos este misterio. Más que nunca, nuestra sociedad debe encontrar gestos rituales que ayuden al enfermo y a la comunidad a vivir todo cuanto se les ofrece en tales circunstancias.
La finalidad de este sacramento no es la curación, ni es para el último momento antes de morir y alcanzar la salvación... Los primeros
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
Luis Raúl Cruz Cruz, S.J.
cristianos al sufrir persecuciones, castigos y la misma muerte se identifican con Jesús en los padecimientos que ellos mismos estaban padeciendo, es así como los cristianos vinieron a entender la pasión de Jesús cuando ellos la padecen3 . La comunidad cristiana primitiva entendió que lo más salvador de Jesús es la pasión y la tradición de «la última hora» era para animar y reforzar a los cristianos en los momentos de crisis.
La unción no dice relación inmediata con la muerte ni con la curación física, sino que consiste en ayudar a vivir de modo positivo y salvífico la situación de enfermedad. Éste es el efecto que se obtiene de modo cierto recibiendo el sacramento con fe; los otros efectos son eventuales y condicionados. Los documentos posconciliares presentan la unción como sacramento de vida y de esperanza, y no ya como veredicto de muerte; en este sentido, se puede hablar de una evolución positiva de la concepción de la unción, la administración a los moribundos de la unción debería constituir sólo una rara eventualidad; por desgracia, en la práctica sigue siendo aún lo normal.
La finalidad de este sacramento no es la curación, ni es para el último momento antes de morir y alcanzar la salvación...
La unción de los enfermos busca reforzar al enfermo, hacerlo capaz de salvar más humanidad. Sacar la mayor santidad posible para que salve más pecadores, él es un mediador de salvación. La unción de los enfermos es un sacramento para reforzar la vida bautismal del enfermo, a fin de que el enfermo produzca más valores trascendentales de salvación para la Iglesia. No se trata de salvarse, sino de salvar a los otros, salvar a la humanidad. El sacramento de la unción de los enfermos tiene la finalidad de ayudar al enfermo y a sus allegados a entrar en contacto con sus propios sentimientos y a descubrir en la enfermedad y en la misma muerte un don y una esperanza que vienen de Dios.
La crisis existencial que se origina dentro de una enfermedad arriesgada, es uno de esos momentos en que el enfermo siente más in-
3 Cfr. Lc 22, 35-38.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
La Fiesta y Esperanza del Perdón y de la Vida
tensamente la necesidad de comprensión solidaria y aprecia más el gesto de la proximidad de Dios y de la solidaridad eclesial. La unción de enfermos es el momento culminante de la respuesta de Cristo y de la Iglesia a esa necesidad. El Nuevo Testamento atestigua con marcada evidencia la atenta solicitud de Jesús por los enfermos; los Hechos de los Apóstoles resumen este aspecto relevante de la vida de Jesús de manera incisiva: «Pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio»4 . Marcos subraya la resonancia popular de las solícitas curaciones realizadas por Jesús: «Adonde entraba, aldeas, ciudades o caseríos, ponían a los enfermos en las plazas y le pedían que les dejase tocar al menos la orla de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados»5 ; el mismo Marcos presenta la curación de los enfermos como una de las funciones esenciales que deben acompañar a la obra de evangelización, confiada por Jesús a los apóstoles: «Pondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán»6
Retos del sacramento de la Unción de enfermos: superar resistencias y recuperación desde la catequesis de los aspectos dialogal y eclesial.
1. Resistencias Perdurables: La mentalidad arraigada de que la unción es solamente el sacramento del paso fatal, es una de las más graves resistencias a las instancias de renovación. La unción de enfermos sigue siendo un rito privado que se celebra generalmente con quien está ya privado de lucidez y que se resuelve casi siempre en un gesto fugaz, a manera de presagio de muerte, cometido ingrato del sacerdote y de algún pariente. La mentalidad tradicional ha encontrado un poderoso aliado en la actual cultura secular, que veta los temas de la enfermedad y de la muerte y, mientras exige eficiencia y eficacia en el aspecto médico, no toma suficientemente en cuenta los valores religiosos y su función humanizadora.
2. Urgente tarea de la catequesis, apreciar la índole dialogal y comunitaria de la unción de enfermos en cuanto encuentro sa-
4 Hch 10, 38.
5 Mc 6, 56.
6 Mc 16, 18.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
Luis Raúl Cruz Cruz, S.J.
cramental con Cristo en la comunidad. Estas dos dimensiones se contraponen precisamente a los dos obstáculos principales, a saber: la praxis de extremaunción y la privatización del sacramento.
La índole dialogal de la Unción de enfermos recuerda ante todo que el protagonista humano del acontecimiento sacramental es el enfermo. Esa cooperación activa del enfermo constituye una condición importantísima en orden a la consecución de los efectos del sacramento, como el robustecimiento en la esperanza, la actitud de confianza, el alivio psico-físico, el estímulo a luchar... Semejante reacción positiva no se puede ciertamente verificar en el agonizante.
La índole eclesial del sacramento plantea exigencias tanto al enfermo como a la comunidad. Del enfermo exige que viva su prueba también en beneficio de la Iglesia y del mundo, uniendo sus sufrimientos a los de Cristo con amor fiel y generoso a la voluntad del Padre, que quiere la salvación de todos los hombres, un servicio pastoral solicito al mundo de los enfermos; en cuyo contexto la celebración del sacramento constituye el momento central, no final, de la solicitud de la Iglesia. Este compromiso es hoy más importante, ya que está ordenado a superar la condición de marginación y de soledad en que los enfermos se ven frecuentemente arrojados por la sociedad del bienestar y de la eficiencia, provocando lo que puede llamarse una nueva pobreza.
La celebración de este sacramento debe tener en cuenta estas claves:
Conseguir hablar de la enfermedad y la muerte con serenidad.
Vivir juntos la prueba y la realidad humana de la separación inminente.
Descubrir la nueva libertadque puedan vivir quienes se acercan a la muerte, especialmente la libertad que hace posible perdonarse y hasta reconciliarse.
Abordar con la mayor paz posible todo lo que en una existencia queda, incluso a causa de la muerte.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
La Fiesta y Esperanza del Perdón y de la Vida
Vivir juntos en la esperanza, el término de una existencia, recordando la muerte de Jesús.
SACRAMENTO DE LA PENITENCIA, DE LA RECONCILIACIÓN, DE LA CONFESIÓN, DE LA CONVERSIÓN, DEL PERDÓN
Por experiencia sabemos que los nombres que les damos a las cosas, quisiéramos que expresaran su identidad, pero no siempre sucede como lo esperamos y es el caso del llamado sacramento de la penitencia al que se le ha llamado «Poenitentia secunda», bautismo penoso, segunda salvación, confesión (exomologesis como lo llaman los griegos y que se hizo común, primero con Tertuliano en el siglo III y luego se reafirma a partir del siglo VIII) reconciliación, de los antiguos sacramentarios romanos y que indica la celebración del sacramento para señalar la «absolución» del penitente y perdón. También sabemos que el contenido fundamental de la penitencia es un proceso de conversión que supone la reconciliación, la intervención del hombre, de la Iglesia, del Padre misericordiosos y termina con el perdón. Ahora bien si conversión exige la participación del hombre y la reconciliación exige la mediación de la Iglesia, el perdón apunta a la acción bondadosa del Padre. Conversión, señala una transformación acompañada de un esfuerzo y una renuncia, expresada en la palabra «penitencia». Reconciliación, señala apertura a los demás y al Dios Padre para unir lo dividido. Perdón, señala la misericordia y la gratuidad, es creador y renovador. Ante todo esto el primer nombre evoca el sacramento de la penitencia, el segundo el sacramento de la reconciliación y el tercero el sacramento del perdón.
El sacramento está en crisis, es el decir común, pero el reto es asumir nuevas maneras de recuperar el sentido y ver las oportunidades que existen allí, de crecer a nivel personal y eclesial. Algunos puntos que ponen de manifiesto la crisis son: el rechazo generalizado, la indiferencia general, instrumento de control sobre las conciencias, un acto de devoción pasado de moda, está en proceso de revisión y de renovación, la angustia que produce, pero que no angustia a mucha gente, la falta de comunidad que lleva a un rito individual, quizá anónimo; sin conversión, es un acto vacío e inútil.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
Luis Raúl Cruz Cruz, S.J.
Todo sacramento ha de reflejar un proceso de conversión, como fruto del seguimiento de Jesucristo, en este sacramento en particular, la misma terminología, no es muy clara y lo primero que exige son acuerdos y clarificación que estamos hablando de un sacramento a través del cual celebramos el perdón del pecado, como proceso que integra la vida y de conversión que afecte las opciones de la vida. Acaso no nos hemos preguntado ¿Para qué este sacramento si no pasa nada?, Pero lo cierto es que en medio de la crisis de este sacramento en particular, hay que ir de la praxis a la praxis que lleva mordiente comunitaria y eclesial.
Mirar este sacramento exige mirar el asunto del pecado. (No podemos olvidar que no hay una clara conciencia de pecado, así como un creciente relativismo del mismo) Jesús propiamente no da una definición de pecado en ninguna parte. Ni aun en las interpretaciones que los evangelistas hacen de Jesús. Es decir, en ninguna parte del material evangélico se habla de pecado. La finalidad de Jesús es eliminar el pecado. Si algo es claro en el Nuevo Testamento es el combate de Jesús contra el pecado, para eliminarlo. La obra de la redención es arreglar al hombre desde dentro para que no siga pecando, cambiarlo desde dentro, desde el corazón7 . El pecado como si fuera un habitante al interior del ser humano8 lo acaba, lo desbarata, por eso Jesús lo que quiere hacer es que los pecadores dejen de ser pecadores, para ello busca que suceda el reinado de Dios. El ser humano no se endereza sino a base del Reino de Dios. Esto es exclusivo y original de Jesús. Desafortunadamente hoy no hemos comprendido que lo que hace Jesús es arreglar al ser humano desde dentro, atacando el pecado que es un desajuste interior.
En la medida en que Dios va habitando al hombre va eliminando el mal, desde dentro, hasta que el hombre queda transparente, re-hecho y queda al servicio del otro por acción de Dios en uno lanzándolo hacia fuera, por eso lo mas escalofriante que le puede pasar al ser humano o a la Iglesia es que se busque a sí misma. Esto pide entonces la conversión, que es imposible sin oración, porque se esta expuesto a la frustración y se expone no orando. El pecado no se elimina sino por fuerza de Dios en la comuni-
7 Cfr. Mc 7, 14ss; Mt 15, 10-20.
8 Cfr. Rom 7, 14-25.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
La Fiesta y Esperanza del Perdón y de la Vida
dad. Por ello hay queconfesarse,porque hayque decirlea la comunidadque me equivoqué. Nunca hay tanta claridad de lo divino como en la confesión de los pecados. Cuando abrimos nuestra propia miseria. Se trata de entender que «reconciliación» es ante todo poner en práctica el mensaje de Cristo para cada bautizado y para toda la Iglesia, reuniendo el ser del hombre con aquel mandato de amar al prójimo tal como Él nos amó.
¿Cuáles son los modos de proceder de una persona que practique el sacramento de la penitencia? Son la conversión y la confesión. La conversión es sencillamente identificarse con la persona de Jesús, a base de la acción del Espíritu Santo quien va trabajando en el hombre hasta irlo identificando; todos los sacramentos son parte del sacramento de la penitencia. Toda la vida sacramental, la oración, los compromisos. De ahí que cuando examinemos nuestra conciencia, hemos de ir a ver comova nuestrobautismo, nuestraeucaristía,nuestra vida comunitaria local. La conversión implica toda la vida sacramental. Cuando uno toma conciencia en un proceso de conversión, comienza a revisar los sacramentos, los cuales no son ritos sino proceso de vida, comportamientos y actitudes. Cada sacramento lo va empujando a un compromiso mayor. La conversión es un proceso de identidad con Jesús.
Nunca hay tanta claridad de lo divino como en la confesión de los pecados
Es nuestra condición antropológica la que crea el pecado como aquello que nos conduce al rechazo, el enfrentamiento, la insolidaridad y la envidia. Esta condición humana no tiene en cuenta el bien común, ni la justicia, ni el derecho a la diferencia o la tolerancia. En esta perspectiva, la realidad de pecado es la que está perjudicando permanentemente el bien del otro y por tanto de toda la sociedad. Pecado es distancia, pecado es lejanía del mensaje anunciado por Jesucristo, pecado es división entre los cristianos, división que contradice el mensaje que predicamos y la vida que llevamos, sin una real aproximación a los misterios de la reconciliación. Nos cuesta mucho descubrir sin prejuicios las exigencias de la reconciliación para salir al encuentro del otro, de tal forma que toda reconciliación no es un punto de partida, sino una meta a la cual llegamos luego de una duro y doloroso proceso que exige cambios y transformaciones continuas.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
Luis Raúl Cruz Cruz, S.J.
Pero a pesar de esta realidad de pecado o mejor a pesar de esta ruptura permanente, vivimos una verdadera «nostalgia de reconciliación» derivada de múltiples causas9 . Estamos llamados a superar permanentemente los conflictos y las divisiones, estamos llamados a buscar en forma continua el perdón y el encuentro abierto y diáfano con los demás, de lo contrario nuestro sacramento en mención, continuará siendo un rito-calmante de culpabilidades y aliviador de conciencias, pero no un instrumento constructor de la unidad, la justicia y la paz.
Este proceso de perdonar y recibir el perdón en medio de un conflicto lleva a ambas partes o adversarios a reconocerse recíprocamente en sus diferencias y hasta en sus oposiciones, sin por ello reducirse mutuamente a tales oposiciones; y es también superar la negación del prójimo y el propio aislamiento que muchas veces son engendrados en los conflictos, sin necesidad de suprimirlos.
La razón fundamental del sacramento de la reconciliación para darle sentido más humano a la vida y a la historia, no puede centrarse en la celebración de un rito sacramental, sino en el hecho reconciliador. La reconciliación o penitencia no es para purificarnos fundamentalmente de un pecado individual, sino para hacernos tomar conciencia del pecado estructural en que vivimos y que obstruye los caminos de la justicia, la solidaridad, la libertad y la paz verdaderas, dentro del espíritu10 .
En la base de la celebración esta la petición de perdón. Es importante en la vida saber pedir, porque de hecho nada hay más penoso que encerrarse en sí mismo sin atreverse a pedir algo. La confesión no tiene sentido si es culpabilizante y dolorosa. Eso sería una perversión. Porque en la confesión son muy importantes tanto la plegaria interior como la petición del perdón que posee la fuerza humana, y esta se debe pronunciar con otro. Saber escuchar sin culpabilizar, como Jesús, es sin duda una actitud demasiado poco frecuente en la Iglesia y sus ministros.
9 Cfr. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Post-Sinodal Reconciliatio et Paenitentia, n. 3.
10 Cfr. tanto de la Carta Encíclica Populorum Progressio de PABLO VI, n. 87, como de la Carta Encíclica Sollicitudo Rei Socialis de JUAN PABLO II, n. 36 y por supuesto de la Exhortación del mismo pontífice Reconciliatio et Paenitentia.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
La Fiesta y Esperanza del Perdón y de la Vida
Acompañar, aprender y celebrar el proceso de la penitencia...
Celebrar este sacramento no es fácil, porque exige humildad en quien asume el reto de vivenciar este misterio. El inconveniente está en que muchas veces quien desea celebrarlo cree que es heroico lo que hace y por eso realiza propósitos, que por x o y razón no puede llevar a cabo y que al no colmar estas expectativas, dichos propósitos pueden llevar al remordimiento, en lugar de suscitar arrepentimiento.
Quizá una gran tarea es aprender «lúdicamente» la reconciliación, y la clave puede estar en apoyar, no en juzgar, así como la capacidad de acogida paternal-maternal, para invitar a celebrar en la intimidad, para acompañar el proceso interior personal en el cual no se tapa el dolor, sino que se asume (siervo sufriente), el problema no está en los términos, sino en el atolladero, en la falta de celebrarlo, así como en lanzar a la alegría de volver a la cotidianidad y celebrar con otros. El gran desafío de este sacramento tanto para el ministro, así como para la comunidad que quiere celebrar este sacramento esta en acompañar al penitente, así como en la consolación que viene luego de la celebración que invita al crecimiento personal en una comunidad. Vivir el sacramento de la penitencia es uno de los dones más grandes que Dios puede concederle a una persona. Sin el sentido de la confesión no nos convertimos.
En este proceso del sacramento conviene acompañar entonces en un camino de confesar la vida (reconocimiento del mal en la persona y el compromiso de renovación de la propia vida y las relaciones), confesar la fe (mirar el éxodo de sí que hay que hacer para caminar en madurez humana y cristiana en el seguimiento de Jesucristo) y confesar la alabanza (tomar conciencia de lo que estorba –discernimiento– y mantenerse en plan de acción de gracias por los dones de Dios).
Las formas celebrativas del sacramento de la penitencia descritas en el Ritual de la Penitencia (1975) presenta tres formas
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
Luis Raúl Cruz Cruz, S.J.
distintas de celebración: a) individual; b) comunitaria (varios o muchos penitentes, confesión y absolución individual); c) colectiva (de carácter excepcional: muchos penitentes, confesión y absolución general, confesión y absolución individual posterior). El Ritual destaca tres aspectos fundamentales para la renovación del sacramento: la conversión, la Palabra de Dios, la comunidad. Según el concilio Vaticano II, «Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la Iglesia»11; por tanto, en general, la celebración comunitaria de los sacramentos «hay que preferirla, en cuanto sea posible, a una celebración individual y casi privada»12. En este aspecto es un llamado a la creatividad y a la recreación de estimular la necesidad de este sacramento.
COMO REALIZAR EL CAMINO...
Hay que asumir que la crisis es la posibilidad de mirar con creatividad y optimismo las posibilidades de recreación de las realidades humanas del perdón y del dolor.
Creo que habría que hacer el proceso en ambos sacramentos de:
a) ¡Reconocer la presencia del otro! La primera condición es orgánica ambos están ahí, pero el uno está vulnerable por la enfermedad y el otro se considera sano-aliviado. Así mismo el uno esta necesitado del perdón y el otro de ser perdonado.
b) ¡Reconocer la diferencia! Para que ocurra la posibilidad de diálogo es necesario que cada uno se perciba en la orilla que siente... Por eso esa diferencia de ver la vida es la que posibilita creación de lenguajes, visiones, percepciones y ángulos diferentes para ver la vida.
11 Sacrosanctum Concilium 26.
12 Ibíd., 27.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
Hay
que reflexionar que el dolor, la enfermedad y el sufrimiento, así como el perdón son procesos transformadores en la vida
La Fiesta y Esperanza del Perdón y de la Vida
c) Reconocerse como equivalentes. Que se traten con respeto, como iguales en la diferencia. El uno en la orilla de la enfermedad y el otro en el de la salud... Igualmente en la orilla de dar y de recibir perdón, pero conscientes de que ambas posiciones pueden ser intercambiables, que la vida es dialéctica, que ambos se columpian entre el dolor y la salud, la enfermedad y el equilibrio vital, entre el perdón y la ofensa. Así como no puede haber diálogo entre patrón y esclavo, no puede haber diálogo entre salud y enfermedad, entre perdón y ofensa, si no hay equivalencia y respeto intercambiables. La materia del diálogo cercano entre enfermo y médico, entre agresor y ofendido es posible gracias a la mutua presencia, la diferencia y la equivalencia cuando se crean tiempos, espacios y corrientes afectivas en cercanía complementaria.
Al reconocer la presencia del otro, al respetar su existencia, eso quiere decir que cada uno descubre que es posible sentirse «yo mismo», que el cuerpo del uno ocupa su propio lugar, que en el diálogo el uno es yo y el otro es tú y que cada uno va descubriendo la soledad radical (uno como enfermo y otro sano, uno como agresor y el otro como ofendido y en ambos casos amenazado)
d) El dolor, la enfermedad y el sufrimiento, el perdón tienen un sentido transformador y salvador. Si la vida la concebimos como una cadena continua de transformaciones... Si la evolución es un proceso dispendioso, colosal, misterioso de transformaciones espectaculares... Si toda acción creadora o destructora genera profundas transformaciones que van haciendo la historia del hombre en el universo... También hay que reflexionar que el dolor, la enfermedad y el sufrimiento, así como el perdón son procesos transformadores en la vida.
Así como las grietas de los temblores y las sacudidas de la tierra son dolores que sufre el globo, así como los vientos huracanados atropellan la piel del planeta en que vivimos, así como las aguas desbordadas cicatrizan
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
Luis Raúl Cruz Cruz, S.J.
las venas de las montañas y los volcanes queman las laderas, cordilleras, valles y hondonadas... Y todo eso le duele al universo, pero lo transforma, así son los sufrimientos de las mujeres, los dolores de los ancianos, las enfermedades de los niños, así son las necesidades ante la carencia de perdón (ofrecido o recibido). No se puede seguir viviendo después como antes de un dolor, un sufrimiento, enfermedad, agresión, ofensa... Son fuerzas y sucesos transformantes. Estos lo hacen a uno diferente. Lo marcan a uno con los sellos de la fragilidad, la vulnerabilidad, la carencia, el vacío y la finitud que posee la vida ante la muerte y se la pre-anuncian.
Así como un lienzo con colores conforman un cuadro y permiten la visualización de lo invisible, y esas formas con colores nos manifiestan al pintor... Así como un tubo de cristal con mercurio es para medir la temperatura de un hombre con fiebre... Así todo hombre debe leer sus cambios corporales que son los síntomas, las señales de alerta. Cuando las personas dejan de interpretar los hechos, los sucesos que ocurren en el mundo y en el curso de su propia piel, su existencia se disipa en la incoherencia y el absurdo. Cada uno debe leer lo que le sucede para no caer en el sin-sentido de la vida y perder las brújulas de la orientación en la existencia. El cuerpo mismo es el lienzo que cada uno pinta en su propia piel y colorea la vida de su propio organismo... Cuando el cuerpo manifiesta enfermedad se hace patente la necesidad de leer, de interpretar y de atender el tablero porque es una luz que se enciende como alarma. Todo síntoma exige la atención propia de saber que hay un desorden porque la enfermedad tiene un objetivo, hacernos sanos sabiendo que somos frágiles, vulnerables y finitos.
La curación y reconciliación se producen exclusivamente desde la enfermedad transmutada, nunca desde un síntoma derrotado, desde el perdón ofrecido sin deseos ocultos de venganza. Curar es incorporar lo que falta, perdonar es ofrecer el corazón, porque caminar la vida es irse haciendo cada día más sano –en el nivel interno y externo–, sabiendo que estamos llamados a la muerte. Enfermedad y salud son términos y realidad de una polaridad profunda en la que vive el ser humano. La polaridad no es propiamente del mundo en sí, sino nuestro conocimiento que la conciencia capta de la vida en el mundo. Nuestro cuerpo está inscrito en la ley de la polaridad por el mismo ritmo de la respiración: INHALAR y EXHALAR.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
La Fiesta y Esperanza del Perdón y de la Vida
e) La narración. El aprender a contar o narrar lo que sucede en la propia vida se vuelve evocadora de un pasado y de un futuro vividos en un presente; es decir, es una comunicación continua, un reflejo del acontecer de Dios en la vida particular de los hombres, en el encuentro mismo de la humanidad consigo misma y en el desarrollo de la historia humana, así como las esperanzas y búsquedas que se cargan de sentido. Es aprender a expresar las fragilidades y debilidades, los dolores y sufrimientos, para ganar en sensibilidad ante el dolor, así como ante la reconciliación, porque son hechos de la vida humana que pueden ayudar a otros.
f) Celebraciones liberadoras. La posibilidad de evoca los acontecimientos de reconciliación total que anuncia la nueva alianza de la Cena última... Esperar esa liberación y esa reconciliación es algo esencial para que en medio de las luchas actuales y conflictos cotidianos se mantenga la apertura a todo aquello que de habla a la resurrección. Igualmente ante el dolor la posibilidad de mirar como esta realidad humana convoca a la solidaridad y quien está pasando esta situación, ahora más que nunca, es más importante para la familia, para la comunidad. La celebración sea el gozo de compartir las tensiones y logros que produce el perdón, el sufrimiento y dolor, porque alimentan la esperanza y dan sentido a la fiesta continua de la vida.
Es preciso que mas allá de los conflictos y tensiones propios de una vida de relación, se comparta realmente una auténtica ternura. Por todo ello sería menester que los cristianos se dijeran unos a otros: «¡Yo te acepto tal como eres!...» Perdonar de este modo no significa conceder graciosamente misericordia o compasión. Tampoco significa aprobar. Lo que significa es reconocer incondicionalmente al otro; aún sabiendo sus limitaciones y hasta los conflictos que pueden seguir oponiéndose. Esta aceptación total es un don.
Hay que vivir la celebración y el sacramento con una gran ternura, aún cuando los conflictos persistan. Esta ternura es el sentimiento de quienes sabemos que a pesar de todo, compartimos el marasmo del pecado incrustado en cada uno, pero que nos sabemos perdonados. Somos cómplices y estamos implicados en el conflicto, hemos herido pero
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
Luis Raúl Cruz Cruz, S.J.
no merece la pena llevar la cuenta de eso. Vivamos el perdón, la bondad, la liberación de quien a todos nos quiere y no salva. La penitencia no es intercambio... El perdón es gratuito. Es aprender a recibir sin tener que dar nada a cambio. El perdón vivido hoy, siempre será distante de la reconciliación de apenas seguirá siendo parcial...
La celebración del sacramento de los enfermos puede ayudar a la comunidad a hacer frente a la angustia inherente a la muerte. Hay una primera reacción que se caracteriza por la negación de la realidad. Hay una segunda fase que es la cierta irritabilidad frente a la gravedad de la situación. Después muchos moribundos tratan de regatear con su destino; están dispuestos a aceptar la muerte, pero intentan ver si podrían llegar a un «Arreglo» con el destino, a fin de aligerar la pérdidas.
Actúan en cierto modo como a veces lo hacen los que se dan cuenta de que a pesar de sus deseos, no podrán estar en dos sitios a un mismo tiempo: Tratan de hallar trucos inimaginables para conciliar lo inconciliable. Lo mismo ocurre frente a la muerte: Muchos tratan de ver cómo aceptarla y al mismo tiempo, no dejar inacabada toda una serie de cosas emprendidas.
La celebración puede ser un momento privilegiado para «domesticar» algunos sentimientos que se experimentan frente a este tipo de separación. La celebración del sacramento de los enfermos puede constituir un importante momento en el que, en comunidad, se dejan estas cosas en manos de DIOS. Algunas de ellas tal vez se vean realizadas antes de que llegue el final, mientras que otra seguirán como están.
La celebración del sacramento de los enfermos puede ayudar a la comunidad a hacer frente a la angustia inherente a la muerte
Para que las exequias sean significativas, es importante que la comunidad pueda vivir su aflicción. Frente a la muerte la comunidad deberá pasar por todas la fases anteriormente descritas con la imaginación, negar la realidad y las consecuencias del fallecimiento, miedo a las nuevas situaciones, sentimientos de cóle-
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
La Fiesta y Esperanza del Perdón y de la Vida ra y rebeldía ante la muerte, «Regateos» tendientes a ignorar los cambios que van a producirse en la existencia, depresión y por último, comienzo de aceptación y de esperanza. Será preciso vivir sentimientos de éste género frente a la realidad del fallecimiento. Correctamente celebradas, las exequias pueden ayudar a «Domesticar» estos sentimientos, teniendo siempre presente el recuerdo del desaparecido y la vivencia de la separación.

Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 80-103
Roberto Triviño Ayala, S.J.
El Sacramento del Orden: un ministerio al servicio de la humanidad
Roberto Triviño Ayala, S.I. *
Esta sencilla reflexión sobre el ministerio sacerdotal de los presbíteros, estará fundamentada en los principales Documentos del Magisterio de la Iglesia que dicen relación con el sacramento del Orden Sacerdotal. Este sacramento que nos ha llegado hasta nuestros días, como continuación del ministerio apostólico, es un servicio que está puesto, por voluntad del Señor, en favor de la humanidad.
Entre los documentos básicos consultados está el Decreto Presbyterorm Ordinis del Concilio Vaticano II, el Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros, la Exhortación Pastores Dabo vobis, el Código de Derecho Canónico y algunas cartas del Papa Juan Pablo II dirigidas a los sacerdotes con motivo del Jueves santo.
NATURALEZA DEL SACRAMENTO
Primeramente, la legislación de la Iglesia, que la conocemos como el Código de Derecho Canónico, nos da la verdadera naturaleza del Orden Sacerdotal. Dice así:
* Sacerdote jesuita. Miembro del Equipo del Cire.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 104-119
El Sacramento del Orden: un ministerio al servicio de la humanidad
Medianteelsacramentodelorden,porinstitucióndivina,algunosdeentre los fieles quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble, y así son consagrados y destinados a apacentar el pueblo de Dios según el grado de cada uno, desempeñando en la persona de Cristo Cabeza las funciones de enseñar, santificar y regir1
Y luego nos especifican, todavía más, los grados en este orden: Los órdenes son el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Se confieren por la imposición de las manos y la oración consecratoria que los libros litúrgicos prescriben para cada grado2 .
De los textos anteriores podemos deducir algunas ideas básicas sobre este sacramento y así darnos perfectamente cuenta de qué se trata cuando se nos habla de Orden Sacerdotal.
El Orden
Sacerdotal es de institución divina y no invento de los hombres
1- «Deentrelosfieles,algunossonconstituidos ministros sagrados por institución divina». Esto quiere decir, en primer lugar, que el Orden Sacerdotal es de institución divina y no invento de los hombres. La vocación al sacerdocio es un llamado, una vocación que tuvo su iniciativa en Dios. «Ustedes no me han elegido a mí, sino que yo los he elegido a ustedes»3. Dice Jesús: «Yo sé bien a quienes he elegido»4. Podemos, además, añadir esta otra referencia evangélica de «muchos son los llamados, pero pocos los escogidos»5. Así, pues, la vocación al sacerdocio es un don, una gracia, un carisma que se debe recibir con inmensa alegría, pero a la vez con humildad porque «este tesoro lo llevamos en recipientes de barro»6 .
En segundo lugar, se expresa que esa elección por parte de Dios se realiza «de entre los fieles». La explicación de esta frase po-
1 Código de Derecho Canónico 1008.
2 Ibíd., 1009.
3 Jn 15, 16.
4 Jn 13, 18.
5 Mt 22, 14.
6 2 Cor 4, 7.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 104-119
Roberto Triviño Ayala, S.J.
dría ser la siguiente. Todos los fieles han recibido el bautismo, o sea, que por ese mismo hecho participan del sacerdocio de Cristo. La doctrina conciliar señala las dos maneras de participación del único sacerdocio de Cristo. El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico. «El sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico, aunque diferentes esencialmente y no sólo de grado, se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único sacerdocio de Cristo. El sacerdocio ministerial, por la potestad sagrada de que goza, forma y dirige el pueblo sacerdotal, confecciona el sacrificio eucarístico en la persona de Cristo y lo ofrece en nombre de todo el pueblo de Dios. Los fieles, en cambio, en virtud de su sacerdocio regio, concurren a la ofrenda de la Eucaristía y lo ejercen en la recepción de los sacramentos, en la oración y acción de gracias, mediante el testimonio de una vida santa, en la abnegación y caridad operante»7. Tenemos, pues, que de entre esos bautizados que han recibido su sacerdocio común, Dios elige a algunos para el sacerdocio ministerial o jerárquico.
La vocación al sacerdocio ministerial es una llamada personal y específica. Hermosamente el Papa Juan Pablo II, con ocasión del Jueves Santo del año 1996, escribía a los sacerdotes una carta donde expresa:
Está claro, pues, que en el ámbito más amplio de la vocación cristiana, la sacerdotal es una llamada especifica. Esto coincide generalmente con nuestra experiencia personal de sacerdotes... Nuestra vocación al sacerdocio ha surgido en el contexto de la vida cristiana. Toda vocación al sacerdocio tiene, sin embargo, una historia personal, relacionada con momentos muy concretos de la vida de cada uno8 .
Con ocasión del Jueves Santo del año 2000, el Papa hace memoria de su visita a los lugares santos en Jerusalén y envía a los sacerdotes una carta desde el Cenáculo:
7 Cfr. Lumen Gentium 10.
8 Carta del Papa Juan Pablo II a los Sacerdotes con ocasión del Jueves Santo 1996, n. 3.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 104-119
El Sacramento del Orden: un ministerio al servicio de la humanidad
Precisamente desde este lugar quiero dirigiros la carta, con la que desde hace más de veinte años me uno a vosotros el Jueves Santo, día de la Eucaristía y "nuestro" día por excelencia. Sí, os escribo desde el Cenáculo, recordando lo que ocurrió aquella noche cargada de misterio... Hemos de seguir meditando, de un modo siempre nuevo, en el misterio de aquella noche. Tenemos que volver frecuentemente con el espíritu a este Cenáculo, donde especialmente nosotros, sacerdotes, podemos sentirnos, en un cierto sentido, "de casa". De nosotros se podría decir, respecto al Cenáculo, lo que el salmista dice de los pueblos respecto a Jerusalén: "El Señor escribirá en el registro de los pueblos: éste ha nacido allí" (Salmo 87 [86], 6)9 .
Ratificando esta misma doctrina conciliar, en otro número de la misma carta , el Papa añade:
Desde este lugar en que Cristo pronunció las palabras sagradas de la institución eucarística os invito, queridos sacerdotes, a redescubrir el don y el misterio que hemos recibido. Para entenderlo desde su raíz, hemos de reflexionar sobre el sacerdocio de Cristo. Ciertamente, todo el pueblo de Dios participa de él en virtud del Bautismo. Pero el Concilio Vaticano II nos recuerda que, además de esta participación común de todos los bautizados, hay otra específica, ministerial, que es diversa por esencia de la primera, aunque está íntimamente ordenada a ella10
Concluimos, que la vocación al ministerio sacerdotal es una llamada cierta, intransferible, irrevocable que hace Dios al hombre a quien ha querido elegir por designio suyo.
2- «Quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con un carácter indeleble, y así consagrados». El sacramento del Orden sacerdotal imprime en el elegido una especial configuración – carácter indeleble – que lo distingue esencialmente de los demás fieles. Este carácter indeleble es distinto al del bautismo y al de la confirmación, constituyendo al elegido en sacerdote para siempre: «Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec»11. El Decreto Presbyterorum Ordinis del Concilio
9 Carta del Papa Juan Pablo II a los Sacerdotes con ocasión del Jueves Santo 2000, n. 2-3.
10 Ibíd., n. 7.
11 Sal 110 (109), 4; cfr. Hebreos 5, 5-6.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 104-119
Roberto Triviño Ayala, S.J.
Vaticano II, afirma: «Por eso, el sacerdocio de los presbíteros supone, desde luego, los sacramentos de la iniciación cristiana; sin embargo, se confiere por aquel especial sacramento con el que los presbíteros, por la unción del Espíritu Santo, quedan sellados con un carácter particular, y así se configuran con Cristo sacerdote, de suerte que puedan obrar como en persona de Cristo cabeza»12 .
En la Ordenación sacerdotal se recibe el Espíritu de santidad. El sacerdote es un hombre ungido o consagrado por el Espíritu del Señor para «anunciar a los pobres la Buena Nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor»13. La vida y ministerio de Jesús fueron conducidos por el Espíritu desde su misma concepción; así sucede también en el sacerdote a partir de su Ordenación.
De aquí se desprende y se desarrolla una teología acerca del obrar «en persona de Cristo». Recojo este aspecto de la vida del sacerdote en dos documentos, así:
«Los presbíteros son, en la Iglesia y para la Iglesia, una representación sacramental de Jesucristo Cabeza y Pastor, proclaman con autoridad su palabra; renuevan sus gestos de perdón y de ofrecimiento de la salvación, principalmente con el Bautismo, la Penitencia y la Eucaristía; ejercen, hasta el don total de sí mismos, el cuidado amoroso del rebaño, al que congregan en la unidad y conducen al Padre por medio de Cristo en elEspíritu.Enunapalabra,lospresbíterosexistenyactúanparaelanuncio del Evangelio al mundo y para la edificación de la Iglesia, personificando a Cristo, Cabeza y Pastor, y en su nombre14 .
Y el segundo, cuando hablando de la dimensión cristológica del sacerdocio afirma:
12 Cfr. Decreto «Presbyterorum ordinis» sobre el ministerio y vida de los presbíteros, n. 2.
13 Lc 4, 18-19.
14 JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Postsinodal Pastores Dabo Vobis. Al clero y a los fieles sobre la formación de los sacerdotes en la situación actual, n. 15.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 104-119
El Sacramento del Orden: un ministerio al servicio de la humanidad
Actuando in persona Christi Capitis, el presbítero llega a ser el ministro de las acciones salvíficas esenciales, transmite las verdades necesarias para la salvación y apacienta al Pueblo de Dios, conduciéndolo hacia la santidad15
Es tal la identificación que logra el sacerdote con Cristo, gracias a la unción que ha recibido, que actúa en el nombre y con el poder de Cristo. De modo que, cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza; cuando proclama la Sagrada Escritura es Cristo quien habla; cuando celebra la Eucaristía es Cristo quien la celebra. Con toda razón, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo16. La identidad del sacerdote no puede ser otra que la de Cristo: «Que los hombres nos consideren como ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios»17 .
Cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza; cuando proclama la Sagrada Escritura es Cristo quien habla; cuando celebra la Eucaristía es Cristo quien la celebra
Consecuencia lógica que resulta de esta identificación con Cristo es la santidad de vida a la que debe tender el sacerdote. Si a todo fiel le incumbe este deber, cuánto más a quien representa al Señor en su vida y acciones.
El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, dedica todo el capítulo 5° a proclamar la universal vocación a la santidad. «En la Iglesia, todos, lo mismo quienes pertenecen a la Jerarquía que los apacentados por ella,estánllamadosalasantidad,segúnaquello del Apóstol: Porque ésta es la voluntad de Dios,vuestrasantificación (1Tes4,3)»18. Ymás adelante, en el Decreto Presbyterorum Ordinis, se especifica nuevamente esta vocación: «Ahora bien, los sacerdotes están obligados de manera especial a alcanzar esa perfección, ya que, consagrados de manera nueva a Dios por la recepción del orden, se
15 Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros, n. 7.
16 Cfr. Constitución «Sacrosanctum Concilium» sobre la sagrada Liturgia, n. 7.
17 1 Cor 4, 1.
18 Cfr. Lumen Gentium 39.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 104-119
Roberto Triviño Ayala, S.J.
convierten en instrumentos vivos de Cristo, Sacerdote eterno, para proseguir en el tiempo la obra admirable del que, con celeste eficacia, reintegró a todo el género humano»19 .
La pregunta que se podría ahora formular es: ¿Y por medio de qué acciones se logra esa santidad? La respuesta la da el mismo Magisterio de la Iglesia cuando dice «que las mismas acciones sagradas de cada día, como por todo su ministerio, que ejercen unidos con el Obispo, ellos mismos se ordenan a la perfección de vida... Este sacrosanto Concilio exhorta vehementemente a todos los sacerdotes a que, empleando los medios recomendados por la Iglesia, se esfuercen por alcanzar una santidad cada vez mayor, para convertirse, día a día, en más aptos instrumentos en servicio de todo el Pueblo de Dios»20. Y vuelve a insistir en este aspecto al expresar: «Los presbíteros conseguirán de manera propia la santidad ejerciendo sincera e incansablemente sus ministerios en el Espíritu de Cristo»21 .
El Cardenal Eduardo Pironio, ya fallecido, en alguna ocasión escribía lo siguiente:
La consagración del Espíritu nos marca de un modo definitivo. Nos cambia radicalmente en Cristo, dejándonos, sin embargo, la experiencia de lo frágil y la posibilidad misma del pecado (Heb 5, 2-3). El Espíritu nos da la seguridad, pero nos deja la sensación serena de lo pequeño y de lo pobre. Nos ilumina interiormente, pero nos impone la búsqueda, el estudio y la consulta. Nos robustece con su potencia sobrehumana, pero nos hace sentir la necesidad constante de los otros. La unción del Espíritu Santo nosconfigura con CristoSacerdote.Nos da capacidad para obraren nombre de Cristo22 .
3- «Destinados a apacentar el pueblo de Dios según el grado de cada uno». Aquí está toda la dimensión apostólica del sacerdocio.
19 Cfr. «Presbyterorum ordinis», Op. Cit., n. 12.
20 Ibídem.
21 Cfr. «Presbyterorum ordinis», Op. Cit., n.13.
22 EDUARDO PIRONIO, Escritos Pastorales (BAC 344), Madrid 1973, 150.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 104-119
El Sacramento del Orden: un ministerio al servicio de la humanidad
La centralidad de este tema insinúa la actividad de la Caridad Pastoral. La exhortación apostólica postsinodal Pastores Dabo Vobis la define en estos términos:
La caridad pastoral es aquella virtud con la que nosotros imitamos a Cristo en su entrega de sí mismo y en su servicio. No es sólo aquello que hacemos, sino la donación de nosotros mismos lo que muestra el amor de Cristo por su grey. La caridad pastoral determina nuestro modo de pensar y de actuar, nuestro modo de comportarnos con la gente. Y resulta particularmente exigente para nosotros...23 .
Jesucristo es el verdadero y supremo Sacerdote de la Nueva Alianza. Como dijimos anteriormente, quiso que algunos hombres elegidos por El, participaran de la dignidad sacerdotal, de modo que llevaran la salvación a todos los demás. Con este fin instituyó el sacerdocio de la Nueva Alianza. Al elegirlos les confió una misión y les confirió unos poderes especiales, como el poder de perdonar los pecados24; el poder de predicar la palabra25; el poder para renovar incruentamente el sacrificio de la cruz26. Estos poderes que les confirió tienen la finalidad de continuar la misión redentora hasta el fin de los siglos.
La Congregación para el Clero, redactó una Carta Circular en el año 1999, dirigida a los Obispos y sacerdotes. En el texto se recogen las enseñanzas del Concilio, de los Papas y se remite a otros documentos acerca del Ministerio sacerdotal. Está concebido en perspectiva del Tercer Milenio Cristiano.
4- «Desempeñando... las funciones de enseñar, santificar y regir». Podemos sintetizar el servicio pastoral del sacerdote en su triple dimensión como: a) Maestro de la Palabra; b) Ministro de los sacramentos; c) Guía de la Comunidad.
23 JUAN PABLO II, Op. Cit., n. 23.
24 Cfr. Jn 20, 23; Mt 16, 19; 18, 18.
25 Cfr. Mt 28, 19-20; Jn 20, 21.
26 Cfr. Lc 22, 19; 1 Cor 11, 23-25.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 104-119
Roberto Triviño Ayala, S.J.
Maestro de la Palabra
Jesucristo es aquel a quien el Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido «Sacerdote, Profeta y Rey». El sacerdote participa, por su unción, de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas27. El sacerdote siente en sí el imperativo del Señor al escuchar su envío: «Id a todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación»28 . Para el sacerdote el predicar la palabra no es algo optativo, sino un imperativo. La predicación de la Palabra por parte de los ministros hace que ellos participen, en cierto sentido, de la Palabra misma, o sea, el Verbo encarnado. Este servicio exige la entrega personal del ministro a la Palabra predicada, una entrega que, en último término, mira a Dios mismo, «al Dios, a quien sirvo con todo mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo»29. El sacerdote se convierte en un ministro autorizado de la Palabra de Dios, en un verdadero profeta, a ejemplo de Jesucristo profeta y maestro, en su poder de enseñar.
Profeta es el que habla en lugar de Dios, siguiendo toda la línea de la tradición del profetismo del Antiguo y del Nuevo Testamento
Profeta no en el sentido del que anuncia cosas que sucederán en el tiempo futuro, sino en el sentido etimológico de la palabra; es decir, el que es mensajero, portavoz, el que habla en lugar de otro. En este caso, profeta es el que habla en lugar de Dios, siguiendo toda la línea de la tradición del profetismo del Antiguo y del Nuevo Testamento. La misión concreta del profeta es la de anunciar un mensaje y denunciar el pecado. Ser profeta de verdad es una misión difícil, porque por ser fieles a esta misión muchos de ellos fueron asesinados.
27 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 783.
28 Mc 16, 15.
29 Rom 1, 9.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 104-119
El Sacramento del Orden: un ministerio al servicio de la humanidad
Prestemos atención a esta opinión acerca del sentido de la muerte del profeta:
El pueblo judío había vivido la experiencia de hombres cuyo clamor en nombre de los valores pisoteados, resulta molesto y termina por ser quitado de en medio, legal o al menos impunemente. El valor de la muerte del profeta radica en que al morir a manos del sistema, el profeta no se sale de él. Esto quiere decir que su protesta contra la comunidad era en nombre de la comunidad misma y por amor a ella. La muerte del profeta redime en cierta forma el sistema, no sólo porque puede provocar su conversión, sino porque adquiere más fuerza representativa del sistema que los mismos responsables de él30 .
Quisiera destacar dos aspectos del profetismo en cuanto al anuncio de la Palabra. La primera característica es la de ser fiel al evangelio que ha recibido. El Papa Pablo VI, en una magistral Exhortación Apostólica, insiste «sobre la grave responsabilidad que nos incumbe... de guardar inalterable el contenido de la fe católica que el Señor confió a los Apóstoles: traducido en todos los lenguajes, este contenido no debe ser encentado ni mutilado..., debe seguir siendo el contenido de la fe católica tal cual el Magisterio eclesial lo ha recibido y lo transmite»31 .
El profeta no debe avergonzarse de lo que predica o anuncia, según escribe san Pablo: «No me avergüenzo del Evangelio»32 .
Y la segunda característica es la de ser testimonio de lo que anuncia con su palabra. Aprovechando esta misma exhortación tan valiosa sobre la Evangelización, se subraya esto: «Para la Iglesia el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiana»33. El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio de lo que enseñan o dicen, que a los que hablan mucho y ven incoherencias en su actuar.
30 CARLOS BRAVO, S.J., El fundamento de la fe de pascua: Notas de estudio, Publicaciones Universidad Javeriana, Bogotá 1992, 27-28.
31 PABLO VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, al episcopado, al clero y a los fieles de toda la iglesia acerca de la evangelización en el mundo contemporáneo, n. 65.
32 Rom 1, 16.
33 PABLO VI, Op Cit., 41.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 104-119
Roberto Triviño Ayala, S.J.
Ministro de los sacramentos
La Eucaristía es como la consumación de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos
Participa de la misión de Cristo con el poder de santificar. Es la misión propia del sacerdote. Administra los sacramentos, pero de manera especial, los sacramentos de la Reconciliación y de la Eucaristía. Celebrar la Eucaristía es la misión más sublime y sagrada de todo sacerdote. Con motivo del Jueves Santo del año 2003, Juan Pablo II escribió una Carta Encíclica sobre la Eucaristía en su relación con la Iglesia. Viendo la relación que hay entre Eucaristía y ministerio sacerdotal anota:
Si la Eucaristía es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es del ministerio sacerdotal. Por eso, con ánimo agradecido a Jesucristo, nuestro Señor, reitero que la Eucaristía «es la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, nacido efectivamente en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella»34 .
El oficio principal del sacerdote es la celebración del Santo Sacrificio de la Eucaristía, donde se renueva sacramentalmente la obra de nuestra redención y donde, como lo acabamos de ver, el ministerio encuentra su plenitud, su centro y su eficacia. Y la razón de esto está en que en la santísima Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia o como diría santo Tomás de Aquino: «La Eucaristía es como la consumación de la vida espiritual y el fin de todos los sacramentos»35 .
No en vano el Obispo se dirige con estas significativas palabras al que está siendo ordenado: «Agnosce quod ages, imitare quod tractabis, et vitam tuam mysterio dominicae vía conforma. Sé por lo tanto consciente de lo que haces, imita lo que realizas y, ya que
34 JUAN PABLO II, Carta Encíclica Ecclesia de Eucharistia, a los obispos, a los presbíteros y diáconos, a las personas consagradas y a todos los fieles laicos, n. 31.
35 Cfr. «Presbyterorum ordinis», Op. Cit., n. 5.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 104-119
El Sacramento del Orden: un ministerio al servicio de la humanidad celebras el misterio de la muerte y resurrección del Señor, lleva la muerte de Cristo en tu cuerpo y camina en su vida nueva»36 .
Todavía más, san Agustín llegaba a exclamar: «Sed lo que recibís y recibid lo que sois»37. Es decir, pasamos a ser aquello que recibimos, y si recibimos el Cuerpo de Cristo, pasamos a ser Cristos.
La identidad de la vida y la razón de su existir como sacerdote está en la Eucaristía que diariamente celebra. A este propósito el Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros se refiere en éstos términos:
Si bien el ministerio de la Palabra es un elemento fundamental en la labor sacerdotal, el núcleo y el centro vital es, sin duda, la Eucaristía: presencia real en el tiempo del único y eterno sacrificio de Cristo. La Eucaristía – memorial sacramental de la muerte y resurrección de Cristo, representación real y eficaz del único Sacrificio redentor, fuente y culmen de la vida cristiana y de toda la evangelización – es el medio y el fin del ministerio sacerdotal, ya que «todos los ministerios eclesiásticos y obras de apostolado están íntimamente trabados con la Eucaristía y a ella se ordenan». El presbítero, consagrado para perpetuar el Santo Sacrificio, manifiesta así, del modo más evidente, su identidad38
Ahorarespecto alSacramentodelaReconciliación. Lanuevaevangelización exige, pues, – y esta es una exigencia pastoral absolutamente ineludible– un empeño renovado por acercar a los fieles al sacramento de la penitencia. El sacerdote debe dedicar suficiente tiempo para atender a las confesiones de los fieles. Es un ministerio arduo, difícil y exigente; pero a la vez reconfortante porque (nada menos) en ese momento el sacerdote se identifica con Cristo cuando por sus labios le dice al pecador: «Yo te absuelvo de tus pecados, vete en paz». Cuánto bien podemos hacer a los demás al estar dispuestos a atenderlos en la confesión, en la asesoría o acompañamiento espiritual. El sacerdote es como el sacramento de la misericordia del Padre.
36 Pontifical Romano. En la ordenación de los Obispos, Presbíteros y Diáconos, cap. II, n. 151.
37 SAN AGUSTÍN, Sermón 272, 1: en Pentecostés.
38 Directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros, n. 48.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 104-119
Roberto Triviño Ayala, S.J.
Guía de la Comunidad como Pastor celoso de su grey
Participa del poder de Cristo, dirigiendo a las almas y orientando sus vidas hacia la santidad. El sacerdote es un hombre para los demás, un hombre para la comunidad. Esta es la dimensión apostólica de su carisma. La comunidad debe ser el centro de sus preocupaciones y atenciones. De aquí se deriva la teología del Buen Pastor.

La III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano reunida en Puebla en el año de 1979 explicitó esta dimensión soteriológica del «munus pastorale» al decir que «quienes reciben el ministerio jerárquico quedan constituidos, "según sus funciones", "pastores" en la Iglesia. Como el Buen Pastor, van delante de las ovejas; dan la vidapor ellas para que tengan vida y la tengan en abundancia; las conocen y son conocidas por ellas»39 .
Nos podríamos preguntar entonces ¿cuáles serían las características del Buen Pastor? El Buen Pastor a semejanza de Jesús es un hombre que:
No se pertenece porque su vida se realiza en plena libertad según los planes salvíficos del Padre. Está en continua consonancia con la voluntad del Padre: «Yo hago siempre lo que le agrada a El»40; «El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al padre: lo que hace él, eso también lo hace igualmente el Hijo»41. (Virtud de la Obediencia)
39 Puebla, 681.
40 Jn 8, 29.
41 Jn 5, 19.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 104-119
El Sacramento del Orden: un ministerio al servicio de la humanidad
Se da a sí mismo, sin apoyarse en ninguna seguridad humana, aunque usando de los dones de Dios para servir. (Virtud de la pobreza evangélica)
Ama virginalmente a todos haciendo que todo ser humano se realice sintiéndose amado y capacitado para amar en plenitud. (Virtud del celibato).
En alguna ocasión leí esta reflexión: «El pastor auténtico se conoce por su sintonía con las ovejas, y además porque su actitud no es negativa y condenatoria, sino positiva y benevolente. Actuar de otra manera es propio de bandidos y salteadores».
Pero de manera especial, como Buen Pastor, su corazón debe estar con los que son los preferidos de Jesús: los pobres. «Es así como los pobres son los primeros destinatarios de la misión y su evangelización es por excelencia señal y prueba de la misión de Jesús»42 .
La acción pastoral o «munus regendi» del sacerdote no debe considerarse únicamente como una acción sociológica, filantrópica o puramente humanitaria, sino que debe estar impregnada del espíritu de fe en el Señor resucitado y conducir a los hombres y mujeres a un pleno desarrollo de la vida espiritual en el ámbito eclesial.
Según las orientaciones de la Iglesia para su pastoral en los países de América Latina, es un signo de los tiempos el trabajar preferencialmente por los pobres. Notemos que no se dice exclusivamente, más sí prioritariamente. En los pobres debemos ver el rostro sufriente de Cristo que nos cuestiona y nos interpela. De ninguna manera podemos eludir este compromiso con ellos. Escuchemos bien lo que se nos dice:
Los pobres merecen una atención preferencial, cualquiera que sea la situación moral o personal en que se encuentren. Hechos a imagen y semejanza de Dios, para ser sus hijos, esta imagen está ensombrecida y
42 Puebla, 114.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 104-119
Roberto Triviño Ayala, S.J.
aun escarnecida. Por eso Dios toma su defensa y lo ama. Es así como los pobres son los primeros destinatarios de la misión y su evangelización es por excelencia señal y prueba de la misión de Jesús43
Quisiera detenerme en este asunto de la pobreza evangélica como signo profético, porque aquí se pone en juego nuestra credibilidad ante ese inmenso mundo de los pobres y de los desprotegidos. La pobreza como comunión con los pobres.
Nuevamente la Pastores Dabo Vobis, nos aporta los elementos para entender en qué consiste la pobreza del sacerdote.
La pobreza del sacerdote, en virtud de su configuración sacramental con Cristo Cabeza y Pastor, tiene connotaciones «pastorales» bien precisas.... Los sacerdotes, siguiendo el ejemplo de Cristo que, siendo rico, se ha hecho pobre por nuestro amor (cfr. 2 Cor 8, 9), deben considerar a los pobres y a los demás débiles como confiados a ellos de un modo especial y deben ser capaces de testimoniar la pobreza con una vida simple y austera, habituados ya a renunciar generosamente a las cosas superfluas (Canon 282)44 .
Y concluye ese número:
No hay que olvidar el significado profético de la pobreza sacerdotal, particularmente urgente en las sociedades opulentas y de consumo, pues, «el sacerdote verdaderamente pobre es ciertamente un signo concreto de la separación, de la renuncia y de la no sumisión a la tiranía del mundo contemporáneo, que pone toda su confianza en el dinero y en la seguridad material»45 .
He aquí, pues, trazados los rasgos de la fisonomía de lo que debe ser un sacerdote hoy, a semejanza de Jesús el Buen Pastor, el Sacerdote por excelencia, porque «El es el mismo ayer, hoy y siempre»46 .
43 Ibídem.
44 JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Postsinodal Pastores Dabo Vobis. Al clero y a los fieles sobre la formación de los sacerdotes en la situación actual, 30.
45 Ibídem.
46 Heb 13, 8.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 104-119
El Sacramento del Orden: un ministerio al servicio de la humanidad
Concluyo con una oración por los sacerdotes.
Señor, Jesús, Sacerdote Eterno y Pontífice de la nueva ley, guarda a tus Sacerdotes bajo la protección de tu Sagrado Corazón, donde nada pueda mancillarlos.
Guarda inmaculadas sus manos ungidas, que tocan cada día tu Sagrado Cuerpo.
Guarda inmaculados sus labios, diariamente teñidos con tu Sangre.
Guarda puros y despojados de todo afecto desordenado sus corazones, que tu has sellado con la marca sublime del Sacerdocio.
Que tu santo amor los rodee y los preserve de todo peligro.
Bendice sus tareas apostólicas con abundante fruto y haz que las almas confiadas a su celo y dirección sean su alegría aquí en la tierra, y formen en la bienaventuranza eterna su hermosa e inmarcesible corona.
Amén
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 104-119
Alvaro Gutiérrez Toro, S.J.
Espiritualidad Conyugal
Alvaro Gutiérrez Toro, S.I.*
Comienzo por decir que los más indicados para hablar sobre este tema son los mismos esposos, que han vivido la continuidad de su sacramento en el tiempo. Con todo, creo que nosotros los que nos asomamos admiradosa esta realidad humana de la pareja, también podemos decir una palabra inspirados por lo que la palabra de Dios dice sobre este tema.
También es cierto que en esta convivencia respetuosa en la que nos encontramos todos los días entre personas célibes y personas casadas, van surgiendo los matices específicos de lo que podemos llamar espiritualidad conyugal, que no es otra cosa que una vivencia del espíritu a nivel de la pareja. Pueden darse tantas espiritualidades como vocaciones, porque toda llamada implica una respuesta particular y bien definida en este cuerpo de Cristo que es la Iglesia.
Partimos entonces del hecho de que se da una espiritualidad conyugal, pero también reconocemos que no fue bien definida durante muchos años y que se debe a los movimientos de espiritualidad conyugal más bien recientes, su mayor desarrollo actual.
* Licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Especialista en Bioética de la misma.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 120-124
Espiritualidad Conyugal
¿Qué estamos entendiendo por espiritualidad? Lo espiritual es un nivel de la realidad en la que nos movemos. Con todo, se da una vida espiritual cristiana, completamente autónoma porque queda especificada por la presencia de Cristo a través de todas las etapas de esta vida.
Cristo Resucitado actúa en nuestra vida. ¿Cómo lo hace?
Actuando por nosotros, porque está vivo, presente,activo,transfiguranteydivinizador... De maneraque cadadecisión humanizadoraadquiere una dimensión de Reino. Desde luego, solo puede divinizar las acciones que humanizan.
El matrimonio católico es diferente a otras formas de unión, porque en él, Dios se compromete con la pareja y así lo asumen los esposos
Cuandoseadquiereunanuevadimensión, estamos indicando esto: Joaquín está soltero. Su vida tiene una dimensión filial (tiene a sus padres vivos); pero también tiene una dimensión fraterna (con sus hermanos y hermanas). Pero también tiene una dimensión patriótica (es colombiano). Como le gusta mucho la música, también su vida tiene una dimensión musical... Pero al ser soltero, le falta la dimensión conyugal, desde luego. El día en que se case, su vida adquiere una nueva dimensión: la conyugal, y puede ser que esta nueva dimensión supere a todas las demás en importancia.
Esta nueva dimensión que adquiere la vida de un hombre y de una mujer que se unen en matrimonio, comienza a significarnos lo que es la espiritualidad conyugal. Es decir, que todo lo que hacen tiene referencia al otro, implícita o explícitamente. Me parece que es bien importante que se entienda esto para poder adentrarnos en la espiritualidad conyugal.
El matrimonio católico es diferente a otras formas de unión, porque en él, Dios se compromete con la pareja y así lo asumen los esposos. Este hecho tiene que transformar el amor humano de la pareja en un amor único, duradero, fecundo, total. Implica la permanencia, el consentimiento por siempre. Esto es espiritualidad conyugal: la pareja en su amor encuentra el amor de Dios.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 120-124
Alvaro Gutiérrez Toro, S.J.
El matrimonio se funda en el consentimiento de los cónyuges, es decir, en la voluntad de darse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo1. De modo que todo lo que hacen los esposos, para seguir dándose el SI, sí te quiero, sí te acepto, sí me entrego, es espiritualidad conyugal.
ElPadreCaffarellqueiniciólosEquiposdeNuestraSeñora (E.N.S.) en Francia, hace unos treinta años, decía: «el amor conyugal radica en entregarse el uno al otro y, juntos, entregarse a los demás». Así entendemos las cosas: es el amor misericordioso de Dios, actuando en los esposos, para construir el Reino.
La espiritualidad conyugal que se descubre y que comienza a ser vivida por muchas parejas es algo, en cierta forma revolucionario. Trae aspectos nuevos como el de afirmar que la sexualidad es un factor de santificación y que el placer es una realidad santa, querida por Dios. Son descubrimientos que no dejan de asombrar todavía a algunos.
Es claro que se han dado cambios en los últimos años. Esto implica desajustes en el modelo tradicional y es lo que produce el hecho de quemuchas parejasnoresistenlos cambiosyterminanpordesintegrarse. Las condiciones actuales en que se vive esta experiencia humana de la configuración de parejas sacramentales, requieren que se hagan los ajustes necesarios conformes con las nuevas circunstancias. Recuerden: no se echa vino nuevo en odres viejos.
Los ajustes que se requieren según una pareja de los Equipos de Nuestra Señora son:
CONOCERNOS A NOSOTROS MISMOS
Esto requiere ante todo, no rotularnos. No somos los mismos de ayer ni seremos los mismos de mañana. Tengamos una actitud edificante, de apertura, démonos permiso de descubrirnos, de redescubrirnos, de maravillarnos, de sorprendernos.
1 Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1661.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 120-124
Espiritualidad Conyugal
CONOCERNOS EN PAREJA
Nos hace falta conocer la sicología femenina y masculina. Muchas de las peleas entre hombres y mujeres se deben a que vemos el mundo con ojos diferentes, hablamos un lenguaje que no comprendemos.
CONOCER LAS GRACIAS DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
El ampliar este conocimiento ha sido uno de los logros de este caminar en la espiritualidad conyugal. El haber contraído matrimonio por el sacramento, nos brinda unas gracias especiales: la fortaleza, la paciencia, la comprensión, la generosidad, la capacidad de perdón, etc. Siempre y cuando las pidamos al Señor.
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE VIDA
La espiritualidad conyugal nos lleva a mostrar que el matrimonio es el mejor camino para el amor
Puesto que hoy en día no hay roles definidos, es importante realizar un proyecto de vida en pareja. Es indispensable tener un proyecto común, anclado en la espiritualidad conyugal, no basado en cosas externas, sino que comprometa nuestras vidas. El proyecto más comprometedor lo hicimos el día en que nos casamos, cuando nos comprometimos a amarnos y respetarnos todos los días de nuestra vida, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Es el proyecto más importante y a más largo plazo que un ser humano pueda realizar. Es un proyecto sin condiciones, y lo hicimos delante del Señor.
La espiritualidad conyugal nos lleva a mostrar que el matrimonio es el mejor camino para el amor, para la felicidad y para la santidad, contrariamente a lo que algunos piensan, que es precisamente la recepción del sacramento el que viene a poner fin a una relación de pareja establecida. Al tener esto claro las parejas lucharán mucho más para conservar su unión, a pesar de las grandes dificultades por las que todos necesariamente hemos de pasar.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 120-124
Alvaro Gutiérrez Toro, S.J.
ORACIÓN DE LOS ESPOSOS

Somos dos, pero Tu estás con nosotros, Señor, en el camino de la vida.
Somos diferentes, pero cada uno a su ritmo, camina hacia Ti.
A medida que avanzamos se profundiza el don total del uno al otro, y nos abrimos a tu amor.
El espera de mí una palabra, un gesto que le ofrezca aliento y protección. Yo espero de él un oído atento a mis cuidados y fatigas.
Encerrados en la prisión de nuestro egoísmo, experimentamos la dificultad para encontrarte. Pero siempre la llamita de tu presencia, nos abre al Amor.
Alimentados por tu palabra, inmersos en tu Espíritu, caminamos hacia Ti.
Bendito seas Tu, Dios en nosotros... Emmanuel.
Amen2 .
2 DOMINIQUE, Alliance 135-136 (Mai-Août 2001) 48.
Apuntes Ignacianos 41 (mayo-agosto 2004) 120-124

Llegamos a todo el mundo
CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS
VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO SERVICIO DE CORREO NORMAL CORREO INTERNACIONAL CORREO PROMOCIONAL CORREO CERTIFICADO
RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS
ENCOMIENDAS FILATELIA FAX
LE ATENDEMOS EN LOS TELEFONOS
243 88 51 - 341 03 04 - 341 55 34
LLAME GRATIS A NUESTRAS NUEVAS LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 018000-915525 - 018000-915503 FAX 283 33 45
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB
www.adpostal.gov.co