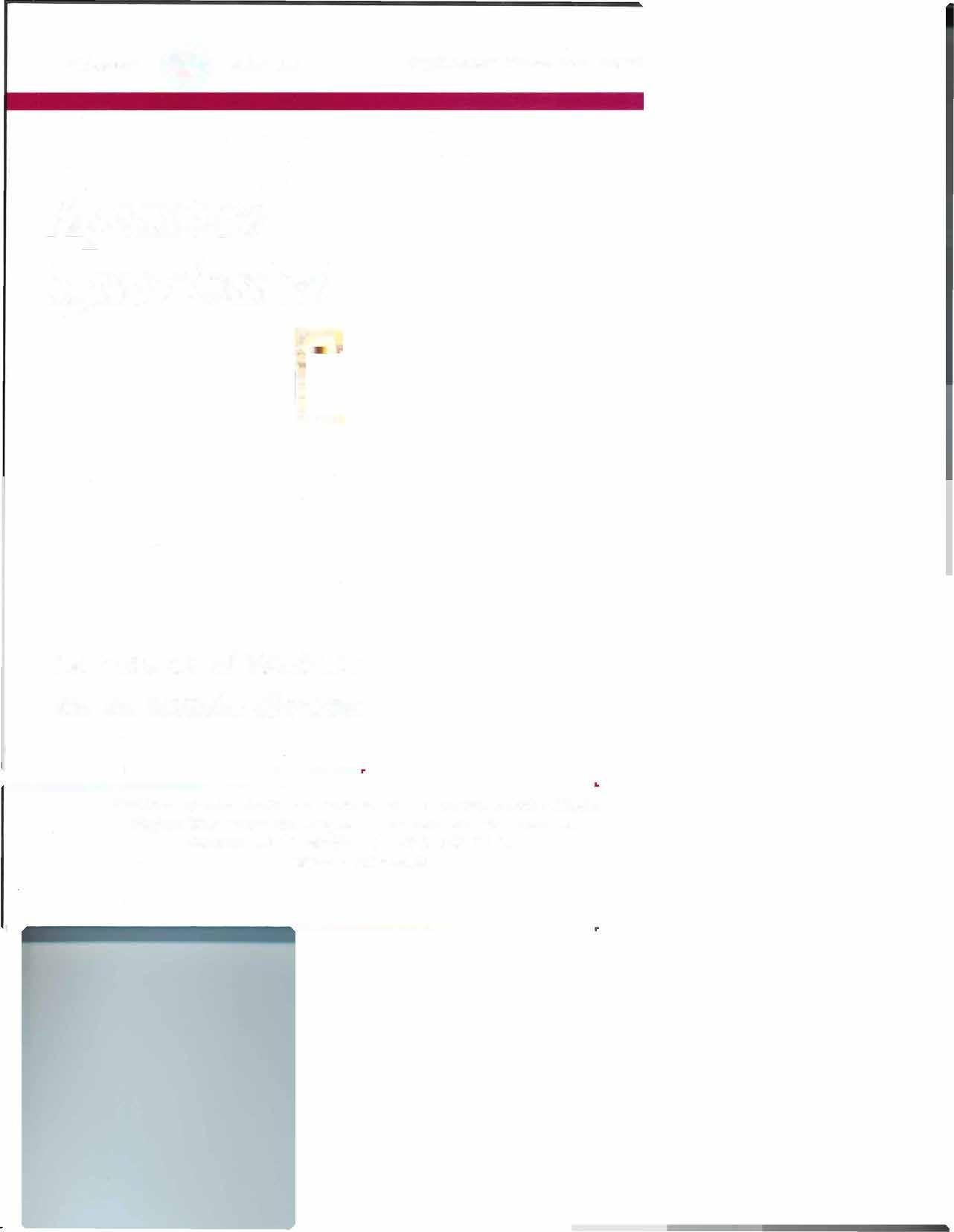
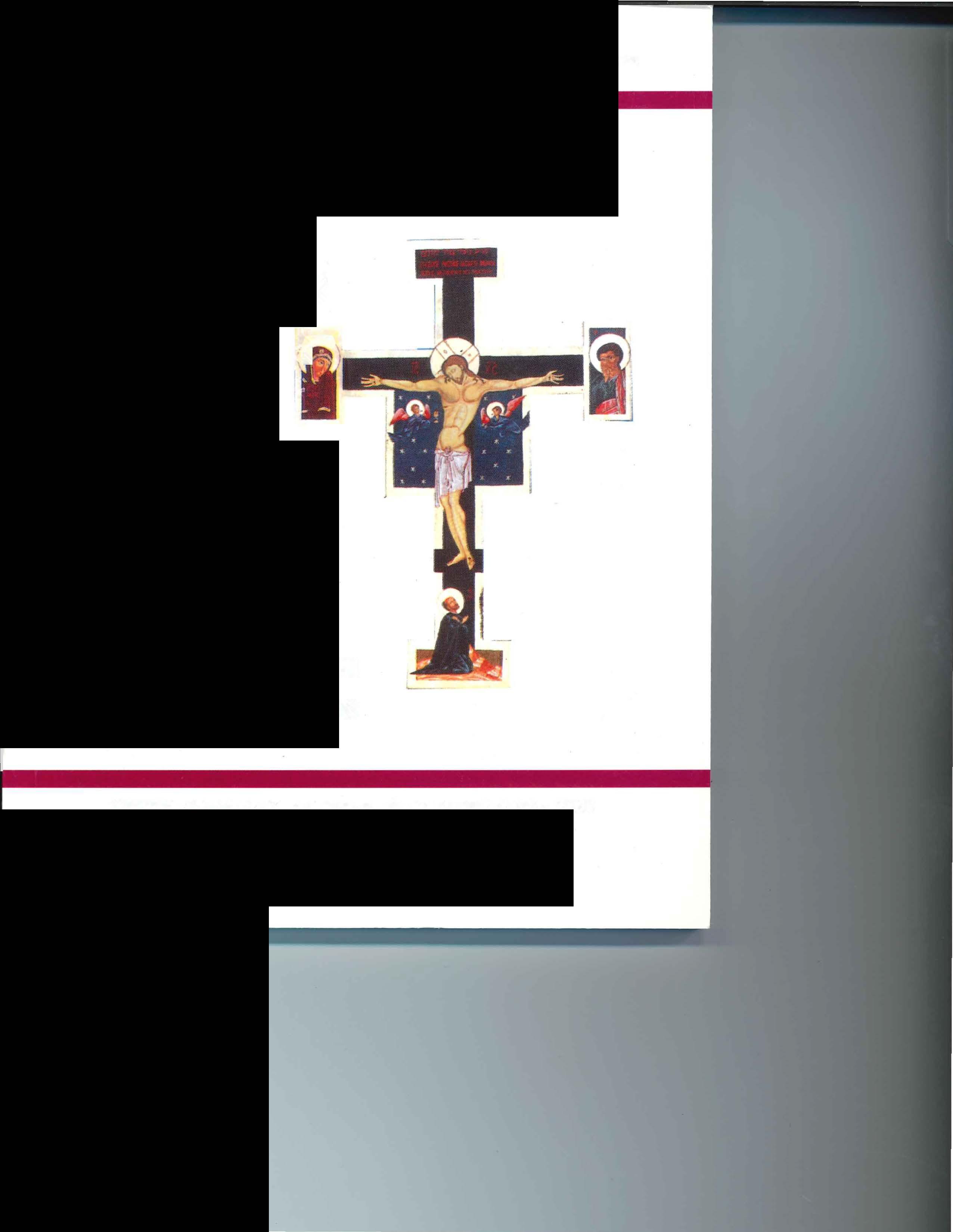
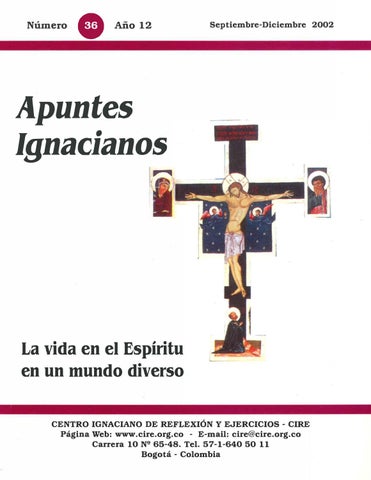
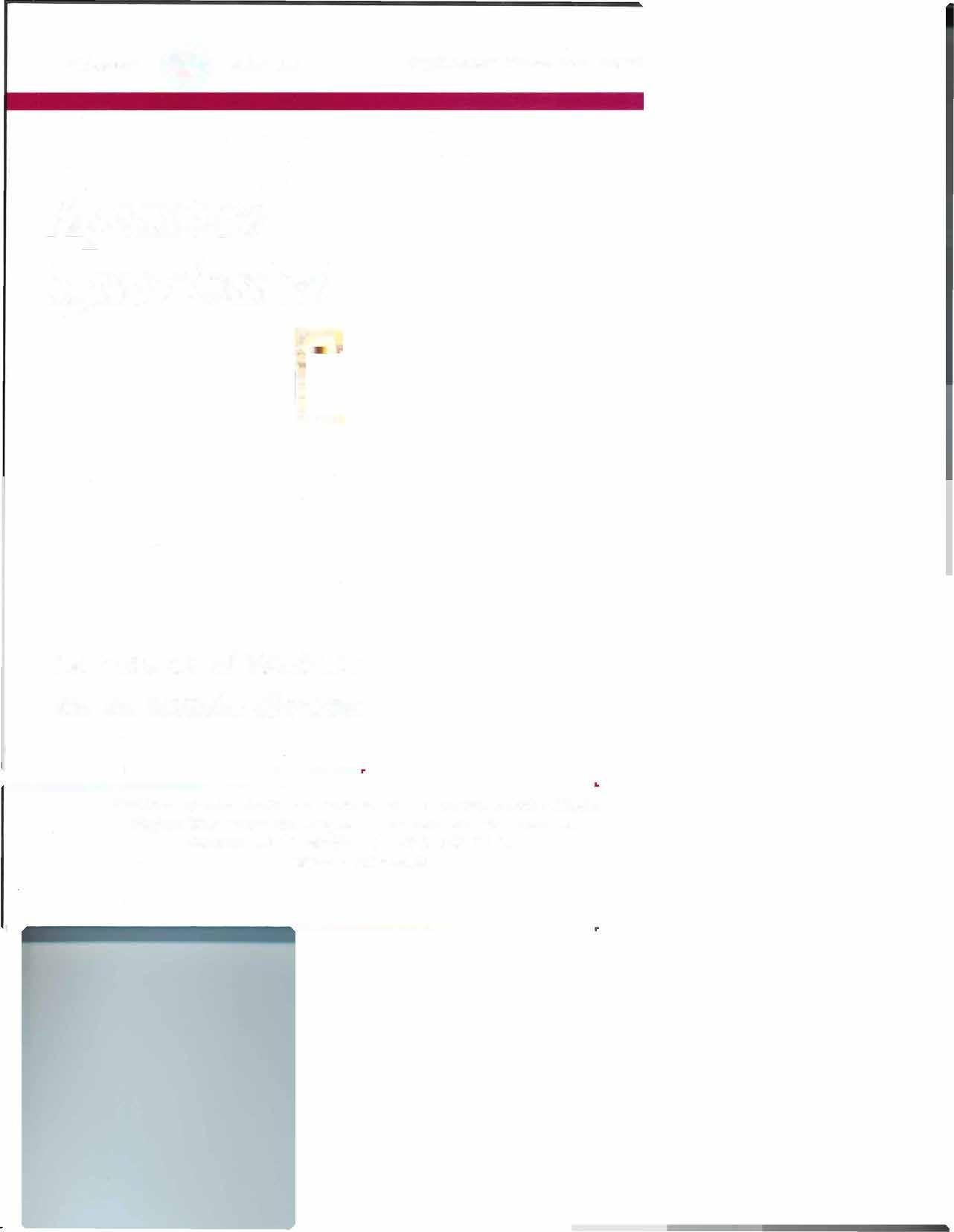
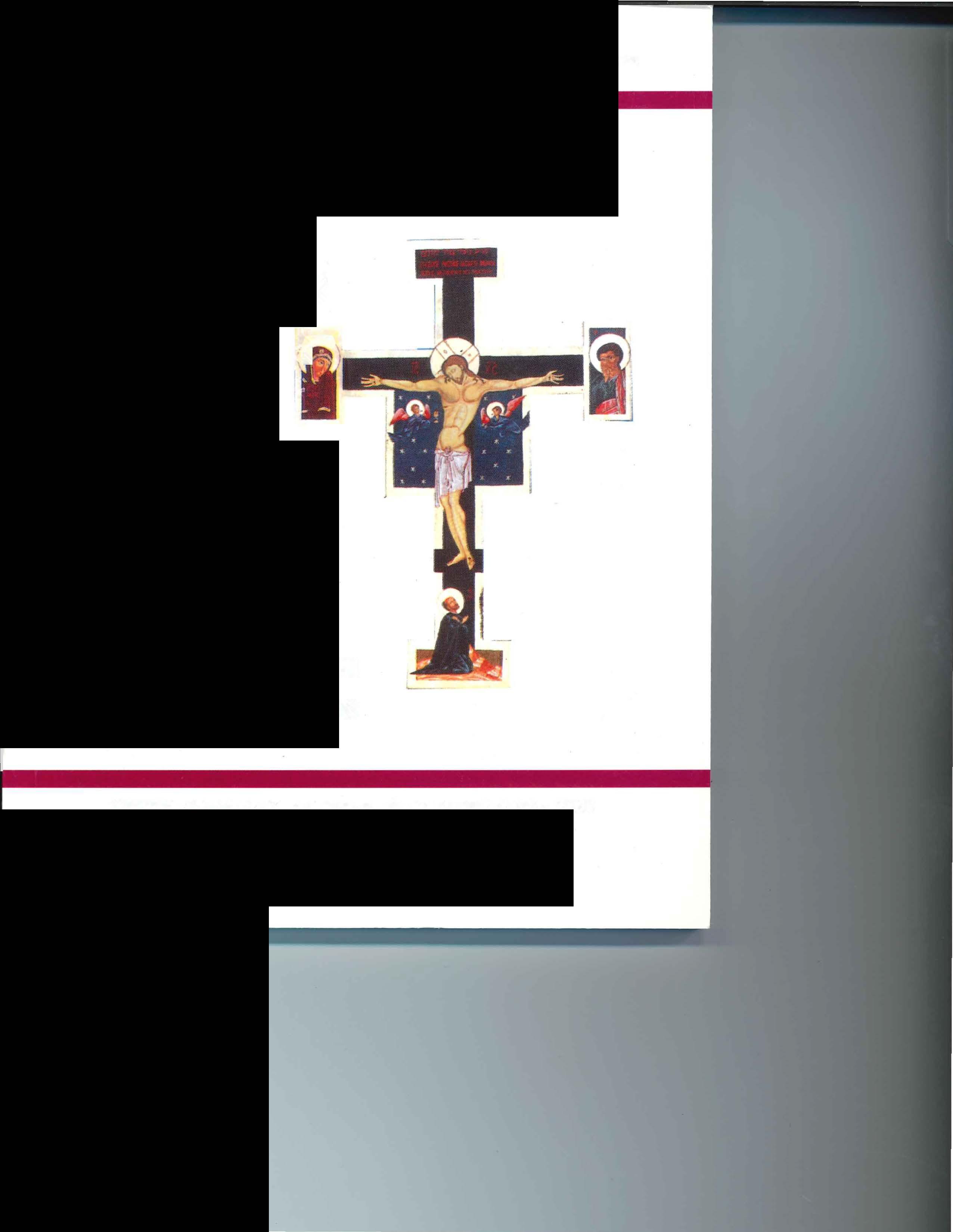
Director Carátula
Darío Restrepo L.
Consejo Editorial
ISSN 0124-1044
G.Drance, S.I., USA
Diagramación y Javier Osuna composición láser
Iván Restrepo
Hermann Rodríguez
Ana Mercedes Saavedra Arias
Secretaria del CIRE
Tarifa Postal Reducida: Impresión:
Número 912 - Vence Dic./2002Editorial Kimpres Ltda.
Administración Postal Nacional.Tel. (1) 260 16 80
Redacción, publicidad, suscripciones
CIRE - Carrera 10 N° 65-48
Tels. 57-1-640 50 11 / 57-1-640 01 33 / Fax: 57-1-640 85 93
Página Web: www.cire.org.co
Correo electrónico: cire@cire.org.co
Bogotá, D.C. - Colombia (S.A.)
Colombia: Exterior: $ 35.000 $ 45 (US)
Número individual: $ 12.000
Cheques: Comunidad Pedro FabroCompañía de Jesús
Cheques: Juan Villegas
Número 36 Año 12
Septiembre-Diciembre 2002
CENTRO IGNACIANO DE REFLEXION Y EJERCICIOS - CIRE
Carrera 10 Nº 65-48. Tel. 57-1-640 50 11
Bogotá - Colombia
Buscar y hallar a Dios ................................................. 3
Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.
La oración de Jesús en los Evangelios ..........................
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
La Eucaristía: pan de esperanza para un pueblo peregrino .........................................................
Guillermo Zapata Díaz, S.I.
18
48
La formación inicial y permanente en clave de refundación .................................................... 73
Víctor M. Martínez Morales, S.I.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002)
Claver, la confesión y los casos de conciencia ............................................................
Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno ........................................................
Misael Kuan Bahamón, S.I.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002)
En medio del caos inicial, Dios creó el «cosmos» mientras el Espíritu planeaba sobre la oscuridad y el abismo. Un Espíritu ordenador y organizador por medio del aliento vital (spiritus). Hoy, después de millones de años de la creación inicial, todavía los humanos desordenamos este cosmos maravilloso, como consecuencia del desconcierto personal. Pero el Espíritu no cesa de ser el «Creator Spiritus», el que renueva la faz de la tierra y el corazón de los hombres y mujeres de nuestro planeta.
La «espiritualidad», acción del Espíritu en nosotros, renueva permanentemente la vida interior y la vida de relaciones, la contemplación y la acción, la creación y el mundo nuevo. Un mundo sin Espíritu, una acción sin ánima están llamados a convertirse otra vez, tarde o temprano en el caos original. En una existencia contrastante donde presenciamos la lucha del bien y del mal, donde somos tentados por el pesimismo radical, necesitamos abrir los ojos del corazón para ver la invisible acción del Espíritu del Señor que renueva constantemente la faz de la tierra.
Al pluralismo de los hechos y acontecimientos vitales corresponden los distintos enfoques de una única espiritualidad. Por eso hay que «buscar y hallar a Dios» que se deja encontrar en todas las cosas, como nos lo presenta Luis Raúl Cruz por el camino de los Ejercicios Espirituales. Hermann Rodríguez nos conduce al modelo y fuente de toda oración: «la oración de Jesús» y en ella, las enseñanzas de Jesús sobre esta rela-
Apuntes Ignacianos 36 (septiembe-diciembre 2002) 1-2
Presentación
ción con Dios, para terminar con una aproximación teológica a la misma. «La eucaristía es el pan de esperanza para un pueblo peregrino», nos recuerda Guillermo Zapata. Solo la comunión con el crucificado y unidos en su sangre podremos llegar a una esperanza inconmovible.
El Espíritu, fuente del carisma religioso invita a la Vida Consagrada a volver perennemente a sus orígenes para recibir plenamente sus dones. Víctor M. Martínez nos habla de «la formación inicial y permanente en clave de refundación». Este Espíritu actúa en la persona del consagrado a través de sus carismas personales, como actuaba en Pedro Claver a través del ministerio de la reconciliación, según Tulio Aristizábal. Pero actúa también en las instituciones de ayer y de hoy. Es la reflexión que nos ofrece Misael Kuan con la historia sobre la «Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno». Un solo Espíritu en la pluralidad de mundos y de tiempos que pasa a través de la espiritualidad del Evangelio.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 1-2
Buscar y hallar a Dios
Luis Raúl Cruz Cruz, S.I. *
Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su Resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como él en su muerte. Flp 3,10
Dios es la alteridad por excelencia. En Jesús vemos al Padre.
La relación con el Dios que Jesús ha mostrado es confiada y sencilla. Se mueve entre la ausencia-presencia, palabra-silencio, oscuridad-luz, tierra fértil-desierto. Es un Dios que presenta la alegría de la misericordia, la incondicionalidad, el amor gratuito y el compromiso histórico. Es un Dios de la experiencia... que invita, que se deja conocer internamente, que se hace humanidad, que manifiesta su predilección por los pobres y los pecadores. Todo eso sobrepasa la realidad humana porque su donación es infinita y lo que se percibe es sólo parcialmente. Dios esta allá como «horizonte de toda experiencia» (K. Rahner).
Dios parece buscar caminos misteriosos para aflorar en la vida. El está allí presente en todo, haciéndose el encontradizo, suscitando, animando, confortando, trabajando. Dios busca y halla la manera de
* Sacerdote jesuita, colaborador del Equipo Cire.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17
Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.
hacerse presente ante el ser humano. La siguiente parábola puede iluminar lo anterior.
El hombre, digámoslo así, está escalando una montaña. El hombre cree que Dios está en la cumbre de la montaña. Abajo, en el valle, están los quehaceres y las preocupaciones de la vida humana, todos los enredos del amor y de la guerra. El hombre cree que al escalar la montaña y llegar a la cima encontrará la felicidad. Dios por el contrario, baja de la montaña como si deseara entrar de lleno en todas las cosas de las cuales el hombre quiere escapar. El hombre quiere ser DIOS. Dios quiere ser humano. El hombre y Dios se cruzan en el camino, pero moviéndose en direcciones opuestas. Cuando el hombre llegue a la cima de la montaña, no va a encontrar a nadie. Dios no está allí.
Supongamos que el hombre realmente llega a la cima de la montaña y descubre la ausencia de Dios. O supongamos que se cruza con Dios por el camino o descubre las huellas de Dios bajando de la montaña, o simplemente, escucha el rumor de que Dios está bajando de la montaña. De una forma u otra, el hombre descubre que escalar la montaña fue un error y que lo que el busca sólo puede hallarse bajando al valle. Por lo tanto, él regresa y comienza el descenso hacia el valle. Se encamina hacia el amor y hacia la guerra, de donde había venido originalmente.
La teología como ciencia promueve el contacto entre la experiencia de Dios y la vida humana en la cual se presentan valores y significaciones (sentidos), para ayudar a la humanidad a transitar por caminos comunitarios. Tales caminos deben tener sabor a evangelio y expresarse enpraxisdemisericordia,compasión,solidaridad. Soncaminosquenacen de la experiencia de fe para llegar a la vida cotidiana, tanto en el plano personal, como también familiar y eclesial. Estos caminos se pueden hallar discerniendo el momento actual, gracias al aporte, entre otros, de la teología, para hacer presente a la conciencia cristiana la manera cómo Dios trabaja en seres humanos desatando su desarrollo.
Comunicar y hablar de la experiencia de fe es hacerlo desde el amor de Dios. La teología entonces ayuda a que el amor penetre en una
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17
Buscar y hallar a Dios dinámica de encarnación, en el corazón de la vida, en medio de la sociedad, de la cultura. El camino1, para lograr expresar la experiencia de fe es la estructura misma del ser humano, del creyente; pues hacer teología es colocar al ser humano en el centro para que la vida de Dios sea acogida en la vida humana personal, comunitaria y eclesial. En términos ignacianos es el encuentro de la criatura con el creador2, que desata su desarrollo y su autenticidad. La teología como tal es una ayuda para conocer y valorar el obrar humano ayudado por la gracia.
«El hombre es el único ser vivo que puede poner en lenguaje expreso, explícito, los datos trascendentes, es decir, las premisas que compaginansuobrar»3 esto esloquese pretendepresentar en un textoexperiencial. Por ello, teologizar la experiencia espiritual, será expresar y comunicar la experiencia del encuentro con Dios en los Ejercicios Espirituales.
La necesidad de interioridad vivida, bien sea como fruto de un redescubrimiento de una esencialidad cristiana respecto a la «práctica» y a la devoción, bien en el sentido de reacción frente a un difuso activismo, es una exigencia que aflora con claridad en muchos cristianos que buscan fundamentos para la vida espiritual tanto en su expresión interna (vida interior de contemplación) como la actividad apostólico-pastoral (vida exterior de acción). Por eso la experiencia que brota de los Ejercicios Espirituales, de Ignacio de Loyola, conjugan estas búsquedas espirituales de muchos hombres y mujeres en el mundo de hoy.
La experiencia del peregrino de Loyola, consignadas por escrito como medio de ayuda a otros4, permite alcanzar la coherencia y unidad entre la fe y la vida, entre la reflexión y la acción de manera integral y armónica expresada en la conversión como experiencia de misericordia (primera Semana), de seguimiento radical de Jesús (segunda a cuarta Semana), para discernir los signos de los tiempos que acaecen en la vida
1 Dinamismo originante e imprescindible que favorece la creatividad y la colaboración.
2 Cfr. Ejercicios Espírituales (EE) 15.
3 SEGUNDO, JUAN LUIS, El hombre de hoy ante Jesús de Nazareth, Tomo I, Ediciones Cristiandad, Madrid 1982, 199.
4 Cfr. Autobiografía 99.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17
Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.
personal, social y eclesial. Sólo así el hacer teología podrá ser eficaz en el proceso de transformación de los seres humanos, de la Iglesia y de la sociedad, distanciándose del mal y entregándose continuamente en favor de la vida.
En síntesis, la tarea teológica será vivir el encuentro personal con elSeñordesdelassituacionespropiasde lavida (personal, social,eclesial) de tal manera que exista apertura y disposición abierta a la realidad, para permitir que Dios opere en ella haciendo todo nuevo.
La realidad personal, social y eclesial es fuente para el quehacer teológico. La contribución que se realiza al trabajar por una humanidad nueva en todas sus dimensiones pasa por un compromiso histórico de diverso ámbito; por ello el quehacer teológico es momento segundo de reflexión y no la base de la praxis liberadora.
El quehacer teológico ofrece una comprensión de la realidad en la que se tiene que comunicar la experiencia cristiana y especialmente la tradición bíblica, de una manera transformadora.
La experiencia de fe que se vive y profesa, en «Jesús, mi Señor», da la posibilidad de compartir cómo la Espiritualidad es la identidad del ser cristiano. Esta identidad, en su plenitud, es el seguimiento de Jesús, por la aceptación de su persona y su palabra, por la acción del Espíritu Santo.
Este caminar en la espiritualidad cristiana permite vivirla como acontecimiento integralmente liberador e integralmente humanizante. Ella busca ser transformadora de seres humanos, desde dentro, por la acción de la gracia, así como de estructuras sociales por medio de seres humanos que trabajan por un mundo mejor. Lo anterior nace de una decisión por recorrer el camino del crecimiento interior, de la libertad desde dentro, de la vida vivida consciente y presente. Todo esto, vivido como gracia de Dios que se reconoce al mirar la experiencia que de él se ha tenido.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17
Buscar y hallar a Dios
La experiencia puede ser vista como una destreza o sabiduría de la vida, fruto del aprendizaje y el esfuerzo, ó como contacto vital con la realidad que impacta, deja huella y transforma. Esto último es el punto de partida del caminar y el alimento durante el viaje. Por lo tanto, cuando una experiencia ha calado hondo cambia la cabeza y el corazón; se ve la vida con ojos nuevos. Es lo que le ha sucedido a Ignacio en la experiencia del Cardoner; el mismo lo narra:
... El camino va junto al río; y yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba hondo. Y estando allí sentado se le empezaron a abrir los ojos del entendimiento; y no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto de cosas espirituales, como de cosas de la fe y de letras; y esto con una ilustración tan grande, que le parecían todas las cosas nuevas. (...) de manera que entodoeldiscursodesuvida,hastapasadossesentaydosaños,coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, (...) no le parece haber alcanzado tanto, como de aquella vez sola. Y esto fué (sic) en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado, que el parescía (sic) como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto, que tenía antes5
Esta experiencia profunda da lugar a la espiritualidad. Muchas veces dicha experiencia es repentina pero frecuentemente es algo gradual que se da en el ser humano, porque se busca o porque se impone; por eso, la experiencia personal no se suple con nada, ni por nada.
Cuando una experiencia ha calado hondo cambia la cabeza y el corazón; se ve la vida con ojos nuevos
El caminopor recorrerseinspiraenlosEjercicios Espirituales de Ignacio de Loyola. Como experiencia de éxodo, ella traspasa la existencia misma, siendo todo gracia y liberación que permite vivir la conversión, entendiendo ésta como experiencia de misericordia y apertura al proceso de seguimiento de Jesucristo, bajo el impulso del Espíritu y la guía de la Iglesia. En este proceso pascual se pasa progresivamente por la identificación con Jesús y el poder participar de su misterio pascual. Este éxodo es el camino para encontrar cómo la historia personal y los acontecimientos son un continuo llamado a
5 Aubiografía 30.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17
Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.
salir del propio amor, querer e interés6, de tal manera que, al ser y estar revestidos de Cristo, se pueda vivir para los demás en medio de las realidades históricas, así como en los desafíos actuales.
El hecho mismo de ser cristianos tiene como referencia a Jesucristo y su seguimiento que nace en la contemplación. Participar del camino contemplativo de Jesús, no nace del esfuerzo humano por buscar a Dios. Es más bien fruto de la acción del Espíritu Santo en nosotros, que ora en nosotros7. Esta contemplación o experiencia es encarnada, comprometida. Se nutre en la vida, en la acción, especialmente de las formas de amor fraterno y de trabajo por seres humanos que pasan necesidad.
La experiencia del Dios de Jesús es encarnada en la historia; el llamado es a experimentar a Dios no solo en la oración8 sino en la vida, en la acción, en la naturaleza, en la Iglesia. Este encuentro con el amor es experiencia del amor de Dios que quiere realizar su Reinado en medio de cada ser humano y en la sociedad. Es un amor que se revela en la historia y empuja a renovar la historia de cada ser humano, de los demás y de la sociedad. Es todo un proceso de corrección de los desajustes producidos por el egoísmo, para que el ser humano salga de sí y se entregue a los demás, de manera que su acción ética no resulte simple discurso o ideología, sino que lo quiere y desea hacer en bien de cualquier prójimo, nace de la experiencia del encuentro, cara a cara, con el Señor de la vida y de la historia.
La experiencia de encuentro con seres humanos en diversidad de circunstancias, así como en la vida personal, es la constatación continua de sentir y vivir continuamente la tensión interior que produce vivir la realización de la condición humana más profunda. Ser lo que es resulta laborioso. Este camino está jalonado por los llamados a la santidad que vienen del Dios que nos habita y nos constituye amorosamente y, al mismo tiempo, por las contra-llamadas del yo egoísta, que nos lanza a la estupidez de renunciar por caminos fáciles al desarrollo de nuestra propia existencia encarnada.
6 Cfr. EE 189.
7 Cfr. Rom 8, 26ss.
8 Forma eminente de la contemplación por la cual la relación con Dios es de manera exclusiva y privilegiada.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17
Buscar y hallar a Dios
La experiencia de Dios se encuentra entre la inteligencia de vivir la bondad constitutiva y agraciada del don del Espíritu Santo, de una parte y, de otra, los afectos desordenados que llevan a resignarse con lo mínimo necesario que permite sobrevivir en el planeta, cuando no a naufragar en las aberraciones del pecado.
Estecontinuomovimientoentrelaautenticidady lainautenticidad, entre la bondad y la maldad, entre el amor entregado y el egoísmo que busca intereses personales, entre la libertad y la esclavitud, es el espacio en el que se debate la vida de cualquier ser humano. Ser persona es la tarea. Ser libre es ser capaz de resolver lo que destruye, acorrala, trastorna o aniquila la vida. Ser sujeto en desarrollo constante hacia la autotranscendencia. Este es el horizonte. Hacia esto está orientado el sentido de la vida sin desconocer las realidades de la historia.
La conversión cotidiana es un proceso que permitirá salir al ser humano de la tensión de fuerzas contrarias que lo acorralan, cuando llegan a ser contradictorias. Es necesario, recuperar el sentido que nos muestra el horizonte en el que podemos, ser lo que somos por don de creación y por gracia, es decir, por acción del Espíritu Santo.
Ser libre es ser capaz de resolver lo que destruye, acorrala, trastorna o aniquila la vida
En un mundo tan lleno de contradicciones, tan arrevesado como el nuestro, en una realidad creciente de violencia, de guerra, de violación de los derechos humanos, de rampante corrupción, etc., se hace necesaria una recuperación del sentido de la vida personal y social, como aporte espiritual para luchar por erradicar todo aquello que atenaza las ansias de libertad, de compartir, de gozo y alegría. Se trata de evangelizar, es decir, ayudar a discernir los caminos que permitan el reencuentro entre los seres humanos, no como enemigos sino como hermanos. Ayudar a discernir, a ver; tal es el compromiso. En esta línea, la responsabilidad, antes que nada, es ser «sí mismo» y ello pasa por ser testimonio de lo que se anuncia, se vive y se anima.
La experiencia de los Ejercicios Espirituales hace crecer en la opción en favor de la vida y en contra de la muerte, porque disponen el
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17
Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.
Es a través de Jesús como se recibe el regalo del Espíritu, que desarrolla en los seres humanos la capacidad para la experiencia de Dios en el encuentro «cara a cara»
corazón y purifican las intenciones, porque fortalecen el crecimiento en actitudes y valores evangélicos, y permiten al ser humano vivir los frutos de la conversión permanente, de tal manera que pueda reflejarse en sus opciones de vida. Esta experiencia espiritual posee una dimensión contemplativa del servicio y de la entregapersonal. Entérminosignacianos, esasumir la vida como contemplativos en la acción trabajando por la mayor gloria de Dios, todo ello en medio de la Iglesia.
Esta experiencia que se vive en los Ejercicios Espiritualeses trinitaria y ha deser vividaen la cotidianidad, como gracia y don: es a través de Jesús como se tiene acceso a Dios Padre, de otro modo inaccesible; es también a través de Jesús como se recibe el regalo del Espíritu, que desarrolla en los seres humanos la capacidad para la experiencia de Dios en el encuentro «cara a cara».
Se quiere ahora seguir las huellas de la experiencia cristológica9 de Ignacio presente en sus Ejercicios Espirituales a través de una experiencia dinámica: «Nuestro Señor y creador es venido a hacerse hombre»10 . Un hombre más que «liberal y humano»11, capaz de suscitar el entusiasmo y el liderazgo. Hombre que hay que contemplar, oír y con el que hay que conversar y trabajar hasta el punto de identificarse con El, pues es capaz de obtener el seguimiento radical.
9 «Creemos que la cristología es útil, que puede presentar a Cristo de tal manera que ello sea beneficioso para la fe de los creyentes, para la vida de la Iglesia y para la configuración de la historia, pero, de nuevo, sin precipitarse. Ante todo, hay que recordar que las cristologías son «construcciones transitorias que utilizan instrumentos conceptuales contingentes», es decir, que son, por su naturaleza, conceptualmente limitadas. (...) Siendo hecha por seres humanos, está también sujeta a la pecaminosidad y la manipulación» SOBRINO, JON, Jesucristo liberador, Editorial Trotta, Madrid 1991, 13.
10 EE 53.
11 EE 94.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17
Buscar y hallar a Dios
La tarea de realizar un trabajo sobre la Cristología de un texto tan inspirador y transformador de seres humanos, no es nada fácil:
La dificultad no es sólo técnica, sino que es más honda. Proviene del «objeto» mismo de la Cristología, Jesucristo, de quien se afirma en la fe que es la real, verdadera e insuperable manifestación del misterio de Dios y del misterio del ser humano. Confrontarse con algo que es realmente «misterio» no es cosa fácil, formularlo y conceptualizarlo es cosa todavía más difícil, hacerlo adecuadamente es imposible12 .
EnlosEjerciciosEspirituales,Ignaciotienepresentealmismotiempo la kénosis humana de Cristo. El Cristo que suscita entusiasmo y seguimiento, suscita así mismo el caminar incondicional en su kénosis13 . Esta se realiza por la fidelidad en la obediencia incondicional al Padre. Sin embargo, para los seres humanos la temporalidad, la muerte y el mal oscurecen el horizonte amoroso de este camino.
La intuición fundamental de Ignacio es que la vida de Jesús es la que puede y debe renovar la existencia cristiana, tanto en vida personal, como en la vida eclesial. «La Cristología puede mostrar un camino, el de Jesús, dentro del cual el ser humano se puede encontrar con el misterio, puede nombrarlo «Padre», como lo hizo Jesús, y puede nombrar a ese Jesús como el Cristo»14 .
Los Ejercicios Espirituales, por lo tanto, están dirigidos a empaparse de dicha vida. Para ello, Ignacio, se vale de diferentes propuestas tales como, repeticiones, diversos modos de orar, aplicación de sentidos, contemplaciones, exámenes para lograr una fuerte disposición al seguimiento de Jesús, de tal manera que nadie pueda resistir al amor y «no sea sordo a su llamamiento»15 .
El mismo nombre de Ejercicios Espirituales implica el que esta actividad no sea considerada como un tratado de meditaciones o de puntos para realizar la oración, sino que por el contrario al poseer una «dynamis»
12 SOBRINO, Op. Cit., p. 12.
13 «Se vació a si mismo» Cfr. Flp 2, 7.
14 SOBRINO, Op. Cit., p. 19.
15 EE 91.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17
Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.
propia, pretenda la realización de unas determinadas prácticas a través de las cuales se intenta llegar a vivenciar una experiencia espiritual.
La «Cristología» no se presenta aquí como un cuerpo sistemático de doctrina acerca de Cristo, sino que se percibe como experiencia «para buscar y hallar la voluntad divina»16 . «Su esencia más honda está en ser algo «espiritual»: que ayude a las personas y a las comunidades a encontrarse con Cristo, a seguir la causa de Jesús, a vivir como hombres y mujeres nuevos y a hacer este mundo según el corazón de Dios»17
La dinámica misma de los Ejercicios Espirituales presente en lo que Ignacio llama materia que se propone para meditar hay que tenerla presente, pero hay que centrar la atención en la importancia que tienen las peticiones, los coloquios y otras observaciones que orientan sobre lo que se busca conseguir en determinado ejercicio.
Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre es el que se refleja en los Ejercicios Espirituales,
La «Cristología» no se presenta aquí como un cuerpo sistemático de doctrina acerca de Cristo, sino que se percibe como experiencia «para buscar y hallar la voluntad divina»
Con esto queremos indicar que la cristología de san Ignacio no se desprende tanto de sus declaraciones explícitas, sino del enfoque general que da a los ejercicios y del tipo de praxis que va a definir como acción cristiana. San Ignacio no habría entendido una palabra sobre la moderna discusión acerca del Jesús histórico y el Cristo de la fe; hubiese admitido al Cristo total, como hoy también lo sabe admitir un cristiano; pero en los ejercicios nos da la quintaesencia del modo de comprender y acceder a ese Cristo total a través del seguimiento del Jesús histórico18
Los Ejercicios Espirituales al ser una pedagogía hacia una experiencia espiritual, se desarrollan en un proceso que es una experiencia histórica. Ella implica el afecto de la persona que la realiza. Todo lo que
16 EE 1.
17 SOBRINO, Op. Cit., p.19.
18 SOBRINO, JON, Cristología desde América Latina, Ediciones CRT, México 1977, 342.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17
Buscar y hallar a Dios
se hace en los Ejercicios Espirituales se complementa, compensa, impulsa, hasta la totalidad de lo que se pretende en la experiencia.
El contexto general de los Ejercicios Espirituales nos sitúa más allá de la controversia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe, no presentes en la época de Ignacio. Para Ignacio, «'Jesús es el Cristo' (y tal profesión) representa el resumen de la fe cristiana, no siendo la Cristología otra cosa que la concienzuda exposición de esta profesión. Con esta profesión se quiere decir: este Jesús de Nazaret, único, insustituible, es simultáneamente el Cristo enviado por Dios, o sea, el mesías ungido por el Espíritu, la salvación del mundo, la plenitud escatológica de la historia»19 .
Siguiendo a Ignacio, para conocer el derrotero de acercamiento a Cristo hay que mirar lo que el peregrino define por Ejercicios Espirituales. Es un proceso de ordenamiento de la vida conforme al Espíritu de Jesús. «Ejercicios Espirituales para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea»20. Igualmente, «Todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y, después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios espirituales»21 .
Este proceso histórico, comúnmente conocido como las cuatro Semanas, exige en el ejercitante una total apertura a Dios para que, en el encuentro del creador y la criatura, pueda la criatura sentir el proceso misericordioso22 que Dios ha tenido con ella. Ignacio coloca al ejercitante ante el crucificado23 y de esta inflamación de amor que nace dentro, pueda pedir el Conocimiento Interno del Señor24 para amarlo y seguirle. El seguimiento del Rey eterno y Señor universal25 llega al extremo del amor en el seguimiento tanto en injurias, vituperios y toda pobreza26, sabiendo
19 KASPER, WALTER, Jesús, el Cristo, Ediciones sígueme, Salamanca 1976, 14.
20 EE 21.
21 EE 1.
22 Cfr. EE 61.
23 EE 53.
24 EE 104.
25 EE 97.
26 Cfr. EE 98.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17
Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.
que ello implica el camino de la pobreza espiritual y actual, de los oprobios y menosprecios que son vitales para llegar a la humildad27. Luego el paso a la tercera Semana en la pasión y muerte de cruz en la cual se considera cómo la divinidad se esconde28 y, finalmente, en la cuarta Semana encontrar que el crucificado es el resucitado, para detenerse a interiorizar o mirar el oficio de consolador de Cristo nuestro Señor29 .
Es una experiencia no intimista sino abierta. Va desde la profundidad del ser humano mismo al reconocer la dificultad para relacionarse con Dios (primera Semana), pasando por el llamado de Jesús al seguimiento (segunda Semana), por la pasión y muerte (tercera Semana) y Resurrección y consolación (cuarta Semana). Esta experiencia lanza nuevamente a la realidad para que «enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad»30. Se vuelve a la realidad para ser colaboradores de la misión de Cristo, siguiendo el proceso espiritual de ser «contemplativos en la acción».
Así como Dios al ver la aflicción de su pueblo se conmueve y lo libera31, y dicho pueblo emprende su camino, a través de un largo éxodo, rumbo a la tierra prometida, es factible decir que esta imagen expresa lo que le puede suceder a quien, llegue a los Ejercicios Espirituales con ánimoy liberalidad32,condisposicióndecambiarlavida,seapocaomucha su experiencia de Jesús. Es olvidarse de comer los mismos ajos y cebollas de Egipto, y atreverse a vivir la novedad de ese camino para no continuar con los trabajos forzados y agotadores, y hacer que la vida se convierta en un yugo llevadero y una carga ligera33. Sólo ligeros de equipaje para iniciar el camino y conociendo que este éxodo está orientado por la
27 Cfr. EE 146.
28 Cfr. EE 196.
29 EE 224.
30 EE 233.
31 Ex 3, 7-9.
32 Cfr. EE 5.
33 Cfr. Mt 11, 28-30.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17
Buscar y hallar a Dios persona de Jesús, podemos sentir que el corazón arde y palpita34; que este caminar con ansias de infinito es para participar no sólo en su reinado sino también en el trabajar ahora, en compañía de tantos hombres y mujeres, para dejar este mundo mejor de lo encontrado.
La experiencia de la primera Semana rompe con los esquemas egoístas y libera de todo aquello que hace imposible la libertad e impide toda posibilidad de iniciar el Exodo, como pueden ser los deseos de posesiones, prestigio, dinero...; una vez desatadas dichas ataduras y mirar atrás, después de todo este proceso lento, largo y productivo de ir luchando contra los afectos desordenados, brota el agradecimiento por la vida dada hasta ahora y el seguir contando con la gracia para seguir adelante35. Experimentar la misericordia es sentir la invitación y el llamado a tomar parte con Jesús tanto en la victoria como en los trabajos36 .
Los pies ligeros, las manos abiertas, la cabeza sin tantos prejuicios y el corazón cargado de esperanza se engrandecen en el calor del afecto del Señor, que se logra en el conocimiento Interno, alcanzado en el proceso de aprendizaje afectivo a través de estar con él; estar a solas con quien sabemos ama gratuitamente y sin medida; ello hace crecer y madurar el aprendizaje de la decisión y la respuesta que fructifica y se concreta en el seguimiento de Jesús.
La opción decisiva de seguir las huellas de Jesús, pasada por el tamiz del discernimiento y la experiencia de «vengan y vean»37, es la atracción que Dios produce38. La elección se hace más concreta y auténtica en la medida que se siente la importancia de salir del propio amor, querer e interés39. Esto se logra en una lucha sin tregua alguna que se da en el interior. Sin embargo, para enfrentar esta lucha, se cuenta con la garantía del amor y gracia del Señor, no hay por ello soledad sino compañía.
34 Cfr. Lc 24, 32.
35 Cfr. EE 61.
36 Cfr. EE 93.
37 Jn 1, 39.
38 Cfr. EE 175.
39 Cfr. EE 189.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17
Luis Raúl Cruz Cruz, S.I.
Este éxodo del propio «Yo» muestra que el amor ha de ser puesto en obras y no en palabras40, pasa por la elección en plena libertad, por la confrontación e identificación con Jesucristo, tanto en su vida itinerante como en sus momentos de padecimiento, gozo y alegría.
Dios continúa su proyecto y espera de cada cristiano una respuesta total
La experiencia honda de intimidad se acompaña también con el estar atento a signos de los tiempos; dolorosos, en ocasiones; otros llenos de alegría, de esperanza y de sentido, que aparecen en el afán de cada día, en los agites de la vida, así como en los sufrimientos, los conflictos personales y sociales, igualmente, por las opciones de la Iglesia. Ellos no pueden pasar inadvertidos.
En todo este acontecer personal y comunitario, y hasta cósmico, se puede contemplar cómo Dios continúa su proyecto y espera de cada cristiano una respuesta total. En Ignacio de Loyola, se percibe que ser compañero de Jesús es estar con el corazón dispuesto a salir de sí, es bueno recordar que dijeron que «aquel peregrino era un loco por Jesucristo» (de un monje de Monserrat que conoció a Ignacio en 1522). Esta experiencia de éxodo personal es lo que hace creíble la acción misericordiosa y transformadora de «Jesús, mi Señor». Es el éxodo que lleva a renunciar a ser tenidos por sabios y prudentes en este mundo41 y transparentar la gloria de Dios que es la debilidad invencible de Dios en su amor.
En la medida que se recorre de manera profunda, sentida y plena los Ejercicios Espirituales y se experimenta la acción transformadora de Dios en el corazón, se corrobora y reconoce que el amor misericordia hace sentir nuevamente el estar en camino hacia el Padre. Se siente el impacto y la invitación por parte de «el eterno Señor»42 no para emprender una aventura más sino el camino del seguimiento y el crecimiento de los deseos mismos de ser «alter Christus». Como Pablo que expresó que
40 Cfr. EE 230.
41 Cfr. EE 167.
42 EE 98.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17
Buscar y hallar a Dios
en la propia vida llevaba por todas partes el morir de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en la propia persona43. Esta es la verdadera aparición del Resucitado, que es la vida de un cristiano entregándose al otro. El Resucitado está vivo en los seres humanos. Estos con sus comportamientos muestran quienes lo siguen, porque el mundo es para el seguidor de Jesús, un crucificado, y éste a su vez un crucificado para el mundo44 .
Sentir y conocer la pasión de Jesús hace parte de la experiencia, en la cual la presencia transformadora y siempre nueva de Dios se hace presente. Gracias a esta experiencia se comparte con Jesús las consecuencias de la elección, vivida desde el seguimiento mismo que condensa la opción libre, amorosa y total por toda la humanidad, sintiendo la solidaridad con el Señor. Ahora es Cristo quien vive en el interior de los seres humanos, y la respuesta es la de estar sintonizado, corazón a corazón, tanto en el sufrir del Señor45, como en él poder gozar y alegrarse intensamente de tanto gozo y gloria de Cristo nuestro Señor46. Es un éxodo no sólo personal, sino en compañía de tantos hombres y mujeres, con los cuales se está de camino, sabiendo que el actuar del Señor que sufre, goza y padece, es lo que alienta al Pueblo de Dios.
Toda experiencia profunda, aquilatada en diversos momentos de la vida, en encuentros con diversas personas, palabras y acontecimientos; siempre al mirar atrás se percibe que lo cotidiano entreteje y carga de sentido cosas que dejaron de ser y ahora se convierten en sacramento, porque comunican una realidad diferente de ellas. La historia de quien se ha dejado encontrar, invitar y seducir por Dios, le hace tomar consciencia que el presente no es fortuito: sino que es obra del designio amoroso. Todo se hace símbolo y sacramento. «El sacramento emerge, principalmente, como encuentro de Dios que desciende al hombre y del hombre que asciende hacia Dios»47 .
43 Cfr. 2 Cor 4, 10.
44 Cfr. Gal 6, 14.
45 Cfr. EE 203.
46 Cfr. EE 221.
47 BOFF, LEONARDO, Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, Indo-american press service, Bogotá 1975, 62.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 3-17
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
Hermann Rodríguez Osorio, S.I. *
El presente trabajo pretende ser un estudio cuidadoso de los textos evangélicos en los que se nos presenta la oración de Jesús. No se trata de un estudio exegético, pero sí una reflexión seria a partir de la Revelación, tal como nos llega en los Evangelios.
Quisimos presentar los mismos textos evangélicos para facilitar una visión de conjunto de la oración de Jesús; para esto hemos organizado los pasajes en dos capítulos. Primero uno sobre la oración de Jesús, en el que recogemos tanto lo que los Evangelistas dicen sobre la oración de Jesús, como los que presentan el contenido mismo de esta oración.
En el segundo capítulo presentamos las enseñanzas de Jesús sobre la oración. Recogemos aquí sus enseñanzas explícitas, los comentarios de Jesús sobre la eficacia de la oración, sus recomendaciones y otras citas que se salían un poco de nuestra clasificación.
* Licenciado en Filosofía y Magister en Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Doctor en Teología de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Actualmente es Director del CIRE, Director de la Licenciatura en Ciencias Religiosas (presencial) en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana y profesor de la misma.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
La oración de Jesús en los Evangelios
Cada uno de estos conjuntos de textos van seguidos de una constatación de datos que van guiando la reflexión. Son simples constataciones, aunque de alguna manera tienen una orientación dentro del conjunto del trabajo.
Hay que tener en cuenta varios límites de los que hemos sido conscientes. Por un lado, esta manera de presentar los textos que hablan de la oración de Jesús, no es una organización que aparezca así en los propios Evangelios.
Ensegundo lugar, somosconscientesdequecadaunodelosEvangelios tiene sus esquemas literarios y sus intereses teológicos que le dan una fuerza determinada a cada uno de estos pasajes en su propio contexto. En parte por esto quisimos mantener los textos paralelos, porque cada uno de ellos tiene una fuerza propia como expresión de un conjunto unitario que quisimos respetar. Cada evangelista, al colocar un texto, aunque fuera tomado de una tradición anterior, tenía una intencionalidad concreta dentro del conjunto de su escrito.
En tercer lugar, hemos utilizado la traducción de la Biblia de Jerusalén; el ideal en un estudio de esta índole sería acceder a los textos en su idioma original, pero esto rebasa con mucho nuestra posibilidades.
A pesar de estos límites, nos pareció valioso tratar de acercarnos a la oración de Jesús como se nos revela en el conjunto de los Evangelios; cada uno de ellos enfatiza algún aspecto o alguna característica, pero en la complementación mutua, consideramos que es posible acercarnos a la Palabra de Dios revelada plenamente en Jesús.
Una vez organizados y estudiados estos textos, presentamos, en el tercer capítulo, unas aproximaciones a una teología de la oración de Jesús; para esto, nos acercamos a la oración de Jesús siguiendo la distinción que hace José María Castillo, al hablar de la esencia, las formas y los condicionamientos de la oración.
Sin embargo, no pensamos que las formas y los condicionamientos sean simples elementos accesorios; de alguna manera también estos dos niveles de la oración forman parte de lo que presentamos aquí como
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
aproximaciones a una teología de la oración de Jesús. No significa que los tres niveles tengan la misma fuerza normativa para nosotros, pero sí es importante reconocer que en las mismas formas y en los condicionamientos de la oración que presenta Jesús con su vida y en sus enseñanzas, hay elementos constitutivos de la oración cristiana.
Estas reflexiones parten de los datos que habíamos recogido en los dos primeros capítulos, pero van más allá, en la medida en que tienen en cuenta el conjunto de la vida de Jesús. Además, buscamos que estas reflexiones sobre la oración de Jesús, iluminen también el camino oracional del cristiano.
Habría que recalcar el hecho de que se trata de aproximaciones a una teología de la oración de Jesús; no son reflexiones acabadas o definitivas. Somos conscientes, como en los dos primeros capítulos, de los límites de nuestra reflexión.
Por último, recogemos en las conclusiones los frutos de nuestro trabajo. La oración de Jesús nos revela lo más profundo de su ser, al revelarnos la plenitud de su humanidad, y la plenitud de su divinidad.
Los evangelistas hablan de la oración de Jesús
Mateo 14:19
Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba; tomó luego los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición y, partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la gente.
Mateo 14:23
Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí.
Mateo 15:36
Tomó luego los siete panes y los peces y, dando gracias, los partió e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
La oración de Jesús en los Evangelios
Mateo 26:26-28
Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: «Tomad, comed, éste es mi cuerpo.»
Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio diciendo: «Bebed de ella todos, porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos para perdón de los pecados»
Mateo 26:30
Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos.
Mateo 26:36
Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dice a los discípulos: «Sentaos aquí, mientras voy allá a orar».
Mateo 26:44
Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras.
Marcos 1:35
De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración.
Marcos 6:41
Y tomando los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los dos peces.
Marcos 6:46
Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar.
Marcos 8:6-7
Entonces él mandó a la gente acomodarse sobre la tierra y, tomando los siete panes y dando gracias, los partió e iba dándolos a sus discípulos para que los sirvieran, y ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pescadillos. Y, pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
Marcos 14:22-24
Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: «Tomad, este es mi cuerpo.» Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: «Esta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos».
Marcos 14:26
Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos.
Marcos 14:32
Van a una propiedad, cuyo nombre es Getsemaní, y dice a sus discípulos: «Sentaos aquí, mientras yo hago oración».
Marcos 14:39
Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras.
Lucas 3:21
Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo,
Lucas 5:16
Pero él se retiraba a los lugares solitarios, donde oraba.
Lucas 6:12
Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en la oración de Dios.
Lucas 9:16
Tomó entonces los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición y los partió, y los iba dando a los discípulos para que los fueran sirviendo a la gente.
Lucas 9:18
Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos y él les preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?»
Lucas 9:28-29
Sucedió que unos ocho días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y subió al monte a orar.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
La oración de Jesús en los Evangelios
Y sucedió que, mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una blancura fulgurante,
Lucas 11:1
Y sucedió que, estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: «Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos».
Lucas 22:17-19
Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: «Tomad esto y repartirlo entre vosotros; porque os digo que, a partir de este momento, no beberé del producto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios.» Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Éste es mi cuerpo que es entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío».
Lucas 22:31-32
«¡Simón, Simón! Mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo; pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos».
Lucas 22:41
Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba.
Lucas 22:44-45
Y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza;
Lucas 24:30
Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando.
Juan 6:11
Tomó entonces Jesús los panes y, después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron.
A estas citas hay que añadir dos pasajes en los que Jesús aparece en lugares solitarios, donde acostumbraba a orar:
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
Mateo 14:13
Al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, salieron tras él viniendo a pie de las ciudades.
Juan 6:15
Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo.
Al analizar estos 30 pasajes en los que encontramos referencias a la oración de Jesús, podemos notar que los evangelistas hablan fundamentalmente de dos tipos de oración de Jesús:
Por unladounaoraciónquepodríamosllamar litúrgica,queaparece en los pasajes de multiplicación de panes y de peces, en los pasajes en los que se hace referencia a la institución de la eucaristía y en el gesto de la fracción del pan con los discípulos de Emaús, que registra Lucas; hay también dos referencias al canto de los himnos, después de la última cena. Tanto en la multiplicación de panes y peces, como en la institución de la eucaristía, los evangelistas hablan de bendición y acción de gracias.
Por otro lado, nos encontramos con referencias de la oración solitaria de Jesús: en Mateo hay dos referencias explícitas, una de ellas en Getsemaní, que es mencionada dos veces; en Marcos encontramos dos referencias, más la de Getsemaní, que también se menciona dos veces; por su parte, Lucas es el que más menciona la oración de Jesús en soledad: en el momento del bautismo, antes de escoger a los doce, antes de la confesión de Pedro, en la transfiguración, antes de enseñarle a orar a sus discípulos y en Getsemaní, donde se hacen tres menciones a la oración de Jesús. Llama la atención la cita de Lucas 5:16, en la que se habla de la oración solitaria como una costumbre de Jesús.
El Evangelio de Juan sólo menciona la bendición en el momento previo a la multiplicación de los panes; el otro pasaje al que hacemos referencia sólo menciona su huída al monte solo para evitar que lo proclamaran rey, después de la multiplicación. Juan no menciona explícitamente la oración de Jesús, pero, como veremos más adelante, es el que nos presenta una oración más completa de Jesús y tiene múltiples referencias a la oración de petición.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
La oración de Jesús en los Evangelios
También colocamos en esta primera lista la cita de Mateo 14:13, cuandoJesússeretiraaunlugarsolitario,despuésdeenterarsedelamuerte deJuan el Bautistayantesdelaprimeramultiplicacióndelospanes. Tanto en este pasaje, comoen el que citábamos de Juan, no aparece explícitamente la oración, pero los señalamos porque tienen una referencia a la búsqueda de la soledad, que en Jesús estaba relacionada con la oración.
En Lucas22:31-32, semencionala oración deJesúspor Simón Pedro, después de la institución de la eucaristía y antes del anuncio de la negación de Pedro.
Cuando Jesús ora solo, lo hace en el 'monte' (4 veces), sin contar las referencias al monte de los Olivos, ni la cita de Juan en la que no se explicita la oración; dos pasajes lo presentan orando en un 'lugar solitario', y uno habla de 'lugares solitarios', además de la cita de Mateo 14:13, en la que no se explicita la oración.
Los pasajes que se refieren a la oración que hemos llamado 'litúrgica', suponen siempre presencia de sus discípulos o de otras personas; Lucas presenta tres pasajes (9:18; 9:28-29; 11:1) en los que Jesúsora sólo, pero 'con' sus discípulos: en el pasaje de la confesión de Pedro, en la transfiguraciónycuandolesenseñaelPadrenuestro;tambiénllamalaatención la cercanía a la gente en el momento del bautismo; además todos los textos que refieren la oración en Getsemaní suponen la compañía de todos los discípulos y de una manera especial de Pedro, Santiago y Juan.
A modo de primer acercamiento a la oración de Jesús, tal como la presentan los evangelistas, tenemos una oración que es litúrgica o solitaria. La oración litúrgica siempre es comunitaria y la oración que Jesús hace en soledad se presenta con una referencia clara a la compañía de otros.
Los evangelistas nos presentan la oración de Jesús
Mateo 11:25-27
En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar».
Mateo 26:39
Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y suplicaba así: «Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú».
Mateo 26:42
Yalejándosede nuevo,porsegunda vezoró así: «Padremío, siesta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad».
Mateo 27:46
Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: «¡Elí, Elí! ¿lemá sabactaní?», esto es: «¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?»
Marcos 14:36
Y decía: «¡Abbá, Padre!; todo es posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú».
Marcos 15:34
A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: «Eloí, Eloí, ¿lamá sabactaní?», -que quiere decir- «¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?»
Lucas 10:21-22
En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo, y dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien en Hijo se lo quiera revelar».
Lucas 22:41-42
Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: «Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya».
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
La oración de Jesús en los Evangelios
Lucas 23:34
Jesús decía: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.» Se repartieron sus vestidos, echando a suertes.
Lucas 23:46
y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: «Padre, en tus manos pongo mi espíritu» y, dicho esto, expiró.
Juan 11:41-42
Quitaron, pues, la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: «Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tu siempre me escuchas; pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado».
Juan 12, 27-28
Ahora mi alma está turbada. Y ¿qué voy a decir? ¿Padre, líbrame de esta hora? Pero ¡si he llegado a esta hora para esto! Padre, glorifica tu Nombre. Vino entonces una voz del cielo: «Le he glorificado y de nuevo le glorificaré».
Juan 17:1-26 (Todo el capítulo)
Los evangelistas nos presentan en los pasajes que hemos expuesto, oraciones explícitas de Jesús; cada uno de ellos recoge lo que quiere poner en boca de Jesús a la hora de presentarlo dialogando con su Padre Dios. Ya no se trata aquí de que afirmen que Jesús oraba, sino de la presentación directa de su oración. Al analizar estos 13 pasajes, podemos afirmar lo siguiente:
Lamayoríadelostextos (10) estánreferidosal momentocrucial de la muerte de Jesús; sea la oración de Jesús en el Huerto y en la última cena o sus palabras en la cruz. Los evangelistas colocan aquí el énfasis de la comunicación de Jesús con su Padre; es en estos momentos cuando se puede descubrir más profundamente los sentimientos de Jesús frente al Abbá.
Losevangelistaspresentana Jesústratandomuyfamiliarmente a Dios: «Padre mío», «Abbá», «Padre», «Dios mío».
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
Hay oraciones de bendición, de acción de gracias; hay un ofrecimiento de su vida: «en tus manos pongo mi espíritu»; hay dos gritos de reclamo: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» La mayoría son oraciones de petición; Jesús pide que si es posible se le evite el dolor de la cruz, pero al mismo tiempo pide que se haga la voluntad del Padre, o que el Padre glorifique su nombre; también pide al Padre que perdone a los que lo crucifican «porque no saben lo que hacen».
Tanto Mateo como Lucas muestran a Jesús bendiciendo al Padre por su voluntad de revelar los secretos del Reino a los pequeños y ocultarlos a los sabios e inteligentes. Lucas añade un «lleno de gozo» que refleja la alegría de Jesús al descubrir esta voluntad salvífica de Dios.
Juan presenta la oración de Jesús ante la tumba de Lázaro; es una oración de acción de gracias. Acción de gracias porque su oración ha sido escuchada.
El capítulo 17 de Juan merecería todo un trabajo. En esta oración, tradicionalmente conocida como 'Oración sacerdotal', Jesús resume su vida y presenta al Padre una súplica confiada por sus discípulos y por toda la humanidad.
Resumimos, estesegundoacercamientoa laoración deJesúsafirmandoquelos evangelistasnospresentan aJesúsorandoanteel momentocrucial desuvida:sumuerte. Esunaoraciónconfiada,perollenadeangustia. Esuna oración que pide fundamentalmente que se haga la voluntad de Dios y que bendice o agradece esta voluntad salvífica para toda la humanidad.
Jesús enseña cómo orar
Mateo 6:5-13
Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres; en verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí, en lo secreto; y tu Padre,
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
La oración de Jesús en los Evangelios que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis, pues, como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre; venga tu Reino; hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle hoy; y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores; y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del Mal.
Mateo 7:21
«No todo el que me diga: 'Señor, Señor', entrará en el Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial».
Marcos 11:25
Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas.
Lucas 6:46
«¿Por qué me llamáis: 'Señor, Señor', y no hacéis lo que digo?»
Lucas 11:2-4
El les dijo: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu Nombre, venga tu Reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación».
Lucas 18:1
Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. (el juez inicuo y la viuda importuna)
Lucas 18:9-14
Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, esta parábola: Dos hombres subieron al templo a orar; uno fariseo, otro publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: «¡Oh Dios! Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: '¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que soy pecador!' Os digo que este bajó a su casa justificado y aquél no. Porque todo el que se ensalce, será humillado; y el que se humille, será ensalzado».
Las enseñanzas de Jesús sobre la oración están concentradas en los Evangelios sinópticos. Juan no hace referencia a estas enseñanzas. Tratando de sintetizar lo que Jesús comunica a sus discípulos sobre la oración, podemos decir:
Aunque se fija en detalles como el sitio en el que se debe hacer la oración o las pocas palabras que se deben emplear, el énfasis de la predicación de Jesús sobre la oración está en la actitud del corazón: no orar para ser vistos, perdonar, ser constante, humillarse más que ensalzarse.
Otro elemento fundamental en estos pasajes es la necesidad de cumplir la voluntad de Dios más que hablar mucho; lo que pide Jesús es una sinceridad en la práctica de la vida y no tanto en la repetición de un discurso.
Mateo y Lucas nos presentan dos versiones de la oración que Jesús enseñó a sus discípulos: el Padre Nuestro. Las diferencias no son notables; en Lucas responde a una petición de los discípulos; en Mateo está en el contexto de sus enseñanzas más concretas sobre las actitudes que deben acompañar la oración.
Ante estos siete pasajes que nos hablan de la forma como Jesús enseñó a orar a sus discípulos, podemos afirmar que los evangelistas hablan poco de esta enseñanza de Jesús; se fijan muy poco en los métodos o en las fórmulas; lo que más se recalca es la actitud interior que debe acompañar el gesto orante del cristiano. Esto es claro en las dos parábolas que presenta Lucas, en las que lo fundamental es la constancia y la sencillez del corazón.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
La oración de Jesús en los Evangelios
La eficacia de la oración
Mateo 7:7
«Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá».
Mateo 18:19
«Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos».
Mateo 21:22
Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis.
Marcos 9:29
Les dijo: «Esta clase con nada puede ser arrojada sino con la oración».
Marcos 11:24
Por eso os digo: todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis.
Lucas 11:9
Yo os digo: «Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá».
Lucas 18:6-7
Dijo, pues, el Señor: «Oíd lo que dice el juez injusto; y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que están clamando a él día y noche y les va hace esperar?»
Juan 14:13-14
Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.
Juan 15:7
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
Juan 15:16
No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda.
Juan 16:23
Aquel día no me preguntéis nada. En verdad, en verdad os digo: lo que pidáis al Padre os lo dará en mi nombre.
Juan 16:26-27
Aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere, porque me queréis a mí y creéis que salí de Dios.
Dentro de las enseñanzas de Jesús sobre la oración, hay que destacar estos 12 pasajes en los que se habla de la eficacia de la oración.
Juan es el que más se refiere a ella en los discursos de la última cena: cinco veces.
Mateo es el único que invita a pedir en comunidad; sin embargo los demás textos se presentan en plural; Jesús le habla a una comunidad creyente.
Los sinópticos no presentan a Jesús como mediador ante el Padre, mientras que Juan habla de pedir en el nombre de Jesús.
Estos pasajes nos dejan ver claramente que Jesús estaba totalmente convencido de la eficacia de la oración; pedir confiadamente a Dios, que es un Padre, es la oración típica de Jesús. Esto es lo que aparece en las recomendaciones que presentan los distintos evangelistas.
Jesús recomienda orar
Mateo 5:44
Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
La oración de Jesús en los Evangelios
Mateo 9:38
Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies.
Mateo 24:20
Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado.
Mateo 26:41
Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el espíritu está pronto, pero la carne es débil.
Marcos 13:18
Orad para que no suceda en invierno.
Marcos 14:38
Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el espíritu está pronto, pero la carne es débil.
Lucas 6:28
Bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen.
Lucas 10:2
Y les dijo: «Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies».
Lucas 21:36
Estad en vela, pues, orando en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está para venir, y podáis estar en pie delante del Hijo del hombre.
Lucas 22:40
Llegado al lugar, les dijo: «Pedid que no caigáis en tentación».
Lucas 22:46
Y les dijo: «¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación».
Juan 16:24
Hasta ahora nada le habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea colmado.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
Las recomendaciones de Jesús para recurrir a la oración se refieren todas (12) a una oración de petición; cuatro de ellas están en el contexto de la Oración del Huerto y son peticiones para no caer en tentación; tres están inscritas dentro del discurso escatológico, que presentan los sinópticos; hay dos por los enemigos; dos pidiendo al dueño de la mies para que mande obreros; la recomendación que presenta Juan está en el contexto de los discursos de despedida.
Mateo 19:13
Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orase; pero los discípulos les reñían.
Mateo 21:13
Y les dijo: «Está escrito: Mi Casa será llamada Casa de oración. ¡Pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos!»
Mateo 26:53
¿O piensas que no podría yo rogar a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición más de doce legiones de ángeles?
Marcos 11:17
Y les enseñaba, diciéndoles: «¿No está escrito: Mi Casa será llamada Casa de oración para todas las gentes? ¡Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos!»
Lucas 19:46
diciéndoles: «Está escrito: Mi Casa será Casa de oración. ¡Pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos!»
Juan 4:21-24
Jesús le dice: «Créeme mujer, que llega la hora en que, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran, deben adorar en espíritu y verdad».
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
La oración de Jesús en los Evangelios
Juan 14:16
y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre.
Los últimos 7 pasajes que presentamos se refieren a distintas circunstancias; tres de ellos, en los sinópticos, son una cita del profetas Isaías (56:7), dicha en el contexto de la expulsión de los vendedores del Templo.
Los otros dos textos de Mateo hablan de las personas que le presentaban los niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos; y el momento en el que Jesús es apresado por los guardias del Templo y uno de los discípulos se defiende con una espada.
Juan presenta a Jesús en diálogo con la samaritana; los verdaderosadoradoresnoadoraránaDiosnienJerusalénnien el monteGarizim, sino 'en espíritu y en verdad'; el último pasaje que presentamos, está en el contexto de los discursos de despedida. Jesús afirma que rogará al Padre para que envíe otro Paráclito.
Después de hacer este recorrido por los textos de los Evangelios en los que se presenta la oración de Jesús en sus distintas manifestaciones, vamos a tratar de elaborar unas aproximaciones a una teología de la oración de Jesús. Para esto vamos a seguir la distinción que propone José María Castillo en su libro Oración y existencia cristiana1: La esencia, las formas y los condicionamientos.
Nos parece una manera válida de acercamiento a la oración de Jesús tal como nos la presentan los Evangelios; sin embargo, no creemos que las formas y los condicionamientos de la oración, tal como aparece en la vida y en las enseñanzas de Jesús sean menos reveladoras de una oración que se quiera llamar cristiana; tienen, eso sí, una fuerza normativa menor, pero mantienen una vigencia fundamental.
1 CASTILLO, JOSÉ MARÍA, Oración y existencia cristiana, Sígueme, Salamanca 1969, 58.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
Jesús
vivió su relación con Dios compartiendo
en todo nuestra condición humana, menos en el pecado
Para comenzar una reflexión sobre la esencia de la oración de Jesús, es necesario partir del dato revelado de la Encarnación; Jesús, el hijo de María, el carpintero de Nazaret, fue un hombre de su tiempo. Como muy bien lo afirma el Concilio, Jesús «trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre»2 .
A partir de este dato revelado, podemos afirmar que también su oración fue una oración de hombre; su encuentro frecuente con Dios a través de la oración respondió a su necesidad vital de comunicación y de comunión con su Padre. Subrayamos aquí la necesidad que tuvo Jesús de la oración frecuente. No se trató sencillamente de una práctica superflua. No se trató simplemente del ejemplo que Jesús nos dejó para estimular nuestra oración; no es una enseñanza más o una recomendación hecha desde fuera; se trata de una práctica vital de Jesús, que respondió a su condición humana.
Es fácil encontrar estudios en los que la práctica de la oración de Jesús se presenta como algo añadido: «Jesús no tenía las mismas razones que nosotros para orar. El, en cierto sentido, no tenía necesidad de orar, pese a lo cual quiso que su oración nos sirviera de ejemplo»3. Desde el dato revelado de la Encarnación, partimos del hecho de que Jesús vivió su relación con Dios compartiendo en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Por esto pensamos que las razones que tuvo Jesús para orar están muy vinculadas a las que tenemos nosotros mismos. Lo que digamos aquí sobre la esencia de la oración de Jesús, tiene relación con la esencia de la oración del cristiano.
2 Concilio Vaticano II, Constitución Pastoral Gaudium et Spes, n. 22, BAC, 31ª edición, Madrid 1976, 216-217.
3 BRO, BERNARDO, Enséñanos a orar, Sígueme, Salamanca 1969, 113.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
La oración de Jesús en los Evangelios
Partiendo, pues, de este presupuesto fundamental, y teniendo presentes los textos a través de los cuales los evangelistas presentan la oración de Jesús, podemos afirmar que ésta responde a la conciencia que tenía Jesús de su propia limitación. Jesús siente el límite de su condición humana, que muchos desconocen, confundiéndolo con el pecado. La conciencia de la limitación no le quita nada de su divinidad; es más, ser consciente de su límite es la garantía de su apertura a lo otro de sí y particularmente al Otro: su Padre.
La oración en Jesús y en los cristianos, es una aceptación amorosa de la propia limitación. Jesús no se basta a sí mismo; no puede hacer su camino sin la compañía de su Padre Dios; sin la obediencia, no puede «ser causa de salvación eterna»4; una obediencia que le llevó a la muerte y muerte de cruz5 .
La oración en Jesús, pues, es una apertura fundamental al Otro y a los otros; Jesús no se sintió completo con sus propios criterios o con su visión de las cosas; Jesús necesitó abrirse al Padre que le revelaba su voluntad; pero esta apertura al Padre, esta necesidad del Otro en su vida, está mediada por la apertura a los otros. Como anotábamos más arriba, es en la historia donde Jesús descubre la voluntad de Dios; es en las relaciones con sus hermanos, con los acontecimientos. Sólo por colocar unos ejemplos, descubrimos la oración de Jesús ante el asesinato del Bautista6, ante la inminencia de la muerte (Oración del Huerto), ante la realidad de la cruz que le ha caído encima.
Iluminados por esta realidad de Jesús, podemos afirmar, entonces, que la limitación propia del cristiano es la que le lleva también a estar siempre abierto, a sentirse incompleto en su visión de las cosas; esta apertura fundamental al Otro y a lo otro de sí, es lo que posibilita la oración para dejarse configurar, como Jesús, a Imagen de Dios.
4 Heb 5, 9.
5 Cfr. Flp 2, 8.
6 Cfr. Mt 14, 13.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
La esencia de la oración de Jesús y la oración del cristiano, es la conciencia del propio límite y por tanto la apertura a lo otro de sí, desde donde se nos revela el Otro. Un Dios que trasciende toda realidad, pero que, al mismo tiempo se revela en esta misma realidad.
Pero esta caracterización de la esencia de la oración de Jesús y de la oración del cristiano no estaría completa si faltara una concreción de esta apertura; la conciencia de la limitación y su consecuente apertura, que hemos designado como el fundamento antropológico de la oración cristiana, tiene como complemento teológico la revelación de la Voluntad de Dios.
Tanto
tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces
Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre
La oración de Jesús es apertura fundamentalmente a la voluntad de su Padre Dios, que se manifiesta en su vida y en los acontecimientos de la historia. Jesús mantiene, a través de la oración, una comunicación y una comunión permanente con su Padre, que le lleva a 'conformarse' de tal modo a su voluntad, que para sus amigos más cercanos y para nosotros, desde la fe, llega a ser uno con El: «Yo y el Padre somos uno»7; esta afirmación de identidad llega a su expresión más plena en la respuesta que pone Juan en labios de Jesús ante la petición de Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta»8, a lo que responde Jesús: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre»9 .
La oración de Jesús, tal como nos la presentan los Evangelios, responde a la necesidad de disponer su vida para la aceptación de la voluntad de su Padre Dios. Los textos que presentan la oración explícita de Jesús, están referidos a esta voluntad salvífica de Dios.
7 Jn 10, 30.
8 Jn 14, 8.
9 Jn 14, 9.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
La oración de Jesús en los Evangelios
Por un lado, Jesús agradece al Padre Su Voluntad de revelar los secretos del Reino a los pequeños. Ese ha sido su beneplácito; esa ha sido la experiencia de Jesús. La voluntad del Padre no se revela propiamente en la oración sino en la vida y Jesús trae a la oración este descubrimiento que hace, esta revelación que le ha regalado el Padre.
Por otra parte, en Getsemaní, la oración de Jesús no es propiamente para descubrir la voluntad de Dios; ésta ya se le va revelando en su vida diaria y en los acontecimientos cotidianos; Jesús es consciente de la inminencia de la cruz; Jesús ve que su misión desemboca en la muerte violenta; no es fácil asumir y entender esta Voluntad Salvífica de Dios; sin embargo, lo que pide Jesús es fuerza para asumirla.
Esto es, precisamente, lo que manifiesta la Oración Sacerdotal que presenta Juan en el capítulo 17: «Padre, ha llegado la hora; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar»10. Jesús manifiesta cómo ha glorificado a su Padre con la obediencia radical a su Voluntad, llevando a cabo la obra que le fue encomendada.
EnJesús,laoraciónestámarcadapor estavoluntadsalvíficadeDios que tenemos que acoger y practicar; por esto no basta decir 'Señor Señor', ni sirven las muchas palabras; lo más importante es el 'hágase tu voluntad' y el 'no nos dejes caer en tentación', que en el contexto del Huerto de los Olivos claramente está referido a no beber el cáliz que el Padre le ofrece.
Tenemos, entonces, la segunda cara de la esencia de la oración de Jesús y, por tanto, de la oración del cristiano: la apertura de Jesús es fundamentalmente disposición para asumir, para 'conformarse' con la voluntad del Padre. No hablamos simplemente de un 'conformarse' pasivo y resignado; hablamos de una docilidad libre para dejarse 'formar' por la voluntad de Dios; voluntad que está, las más de la veces, en contradicción con nuestros propios criterios.
10 Jn 17, 1-4.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
En síntesis, la esencia de la oración de Jesús es la apertura radical de su ser a la voluntad del Padre, que le va configurando a su Imagen. Los cristianos compartimos esta misma vocación a participar de la vida de Dios y allí está la esencia de lo que podemos llamar la oración cristiana: Una apertura ilimitada a la acción de Dios, que manifiesta una voluntad salvífica en nuestra propia historia.
Las formas de la oración de Jesús
En los textos que hemos presentado al comienzo de este trabajo, nos encontramos con las formas de la oración de Jesús: la acción de gracias, la bendición, la petición.
No podemos olvidar que Jesús es hijo de su tiempo y de una cultura religiosa propia del pueblo judío; en este sentido encontramos en él la acción de gracias, la bendición y el canto de los himnos, que pertenecen a una práctica común, que está enmarcada fundamentalmente en un contexto litúrgico. Jesús agradece y bendice al Padre antes de las comidas.
Es evidente que esta acción de gracias y bendición tomaron una relevancia mayor en la acción litúrgica de la Iglesia; los textos evangélicos recogen ya una elaboración teológica y litúrgica de estas oraciones de Jesús; el gesto de partir el pan yde compartir la copa, se han convertido, en el momento en el que se escriben los Evangelios, en un memoria clara de la entrega de Jesús a la muerte y de su resurrección. Podemos decir, en todo caso, queestosgestos en la vidadeJesús mismo, recogen una tradiciónque comparte con su pueblo y que él asume dándoles una significación nueva.
Es frecuente, además, su presencia en las sinagogas, donde seguramente participó de la oración de su pueblo. Ningún texto evangélico menciona explícitamente esta oración de Jesús, aunque sí se habla de su presencia en las sinagogas11. Incluso llama la atención que el Templo de Jerusalén, que Jesús llama 'Casa de oración', no sea lugar habitual
11 Cfr. Mt 4, 23; 9, 35; 12, 9; 13, 54; Mc 1, 21ss; 1, 39; 3, 1; 6, 2; Lc 4, 15ss; 4, 33ss; 4, 44; 6, 6; 13, 10ss; Jn 6, 59; 18, 20.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
La oración de Jesús en los Evangelios de su oración, ni se mencione nunca la oración litúrgica que Jesús debió practicar allí.
Esta oración, que hemos llamado litúrgica, tiene una clara dimensión comunitaria; es el canto del pueblo que se une para alabar a Dios por sus maravillas. Es una comunicación con el Dios de la Historia que se hace presente con sus dones en la vida cotidiana del pueblo.
La Oración del Señor es una cadena de siete peticiones que se van desprendiendo del 'Padre nuestro'
Además de estas manifestaciones de la acción de gracias y de la bendición, encontramos en los textos otras expresiones que se salen un poco de esta práctica común. Éstas serían la bendición al Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber revelado los secretos del Reino a los pequeños y por otro lado, la acción de gracias de Jesús, por haber sido escuchado, delante de la tumba de Lázaro. Muy seguramente la oración privada de Jesús muchas veces se hizo bendición y acción de gracias.
Estas dos formas se corresponden muy bien con lo que hemos señalado como la esencia de su oración; bendecir y agradecer a Dios por su voluntad salvífica, que Jesús constataba y vivía en su misión apostólica, parecen ser formas típicas de la oración de Jesús.
Sin embargo, lo más típico de la oración de Jesús, por lo que registran los evangelistas, parece ser la oración de petición. Jesús no sólo pide en su oración, sino que nos enseña a pedir; lo que hemos llamado La Oración del Señor es una cadena de siete peticiones que se van desprendiendo del 'Padre nuestro'.
Las doce recomendaciones sobre la oración que recogemos de los Evangelios están marcadas por la petición; los textos que nos hablan de la eficacia de la oración están referidos en su mayoría a la eficacia de la petición. Peticiónpersonalypetición común, comoloanota Mateo(18:19).
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
La oración de petición es la oración del que se sabe pobre y necesitado; es la oración del que sabe que todo es don y gracia de Dios; es la oración del que se siente abierto a la novedad del Otro, del que sólo puede acogerse al amor del Padre, porque está totalmente seguro de su inagotable misericordia. Es la oración del que se siente Hijo y por eso totalmente dependiente del Padre.
La parábola y el comentario que sigue a la oración del Padre nuestro en el Evangelio de Lucas, resaltan la importancia de la petición12; hay que pedir como el amigo importuno, como la viuda que reclama justicia13, como el hijo le pide a su padre un pan, un pez o un huevo14, como la cananea que se acerca a Jesús pidiendo insistente y tercamente la curación de su hija15 .
Un conocido maestro de oración de nuestros tiempos, Anthony de Mello se refiere a la oración de petición con estas palabras:
La oración de petición es la única forma de oración que Jesús enseñó a sus discípulos; de hecho, es prácticamente la única forma de oración que se enseña explícitamente a lo largo de toda la Biblia. Ya sé que esto suena un tanto extraño a quienes hemos sido formados en la idea de que la oración puede ser de muy diferentes tipos y que la forma de oración más elevada es la oración de adoración, mientras que la de petición, al ser una forma «egoísta» de oración, ocuparía el último lugar. De algún modo, todos hemos sentido que más tarde o más temprano hemos de «superar» estaformainferiordeoración paraascendera la contemplación, al amor y a la adoración, ¿no es cierto?
Sin embargo, si reflexionáramos, veríamos que apenas hay forma alguna de oración, incluida la de adoración y amor, que no esté contenida en la oración de petición correctamente practicada. La petición nos hace ver nuestra absoluta dependencia de Dios; nos enseña a confiar en Él absolutamente16
12 Cfr. Lc 11, 5-8.
13 Cfr. Lc 18, 1-5.
14 Cfr. Mt 7, 7-11; Lc 11, 9-13.
15 Cfr. Mt 15, 21-28; Mc 7, 24-30.
16 DE MELLO, ANTHONY, S J., Contacto con Dios, Sal Terrae, Santander 1991, 90.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
La oración de Jesús en los Evangelios
Aparentemente el Señor nos ha dicho también que no debemos insistir en nuestras peticiones porque el Padre sabe lo que necesitamos antes de pedírselo17; sin embargo, no deja de insistir que debemos pedir, como puede comprobarse en muchos de los textos que presentamos al comienzo de este trabajo.
La petición nos hace tomar conciencia de nuestra radical dependencia de Dios; nos recuerda nuestro límite y la generosa misericordia de Dios que se nos revela y nos salva en Jesús; por eso la oración de petición responde también a la esencia de la oración que hemos anotado más arriba. Esto aparece aún más claramente cuando la petición más repetida de Jesús en los textos evangélicos es «que no se haga mi voluntad sino la tuya», o el «hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo».
Los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad
Los condicionamientos de la oración de Jesús
EsteterceracercamientoalaoracióndeJesúsquiere fijarse más en ciertas condiciones que Jesús recomienda para la oración; aunque son condicionamientos 'externos', si se quiere, contienen elementos fundamentales a la hora de definir la oración propiamente cristiana.
Primero que todo Jesús recomienda purificar las intenciones. Cuando recomienda orar en el cuarto con la puerta cerrada, lo importante no parece que sea el sitio físico como tal, sino la intención que mueve al orante: los que oran en las esquinas de las plazas, lo hacen «para ser vistos de los hombres»18; el que ora debe orar a Dios que «ve en lo secreto»19. A esto habría que añadir lo que Jesús le dice a la Samaritana: «los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad»20; no hay un lugar que pueda ser considerado como más sagrado o mejor para adorar al Padre. Lo fundamental es la actitud del hombre a la hora de acercarse a Dios.
17 Cfr. Mt 6, 8.
18 Mt 6,5.
19 Mt 6, 6.
20 Jn 4, 23.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
A esta purificación de la intención y a la consecuente relatividad del sitio en que se hace la oración, hay que añadir el perdón a los que nos deben algo: «Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad si tenéis algo contra alguno»21; texto que nos recuerda la recomendación a la hora de presentar nuestra ofrenda en el altar: «Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda»22 .
Por otra parte, Jesús insiste en que no se utilicen muchas palabras; pues Dios entiende más la humildad y la sencillez del corazón que la palabrería que busca discursos bellísimos, pero carentes de sinceridad; esto es en parte lo que aparece en la parábola del fariseo y el publicano23. Esta actitud es fundamental en la relación con Dios que propone Jesús: por esto es muy importante insistir en la obediencia y en la humildad de Jesús antes su Padre Dios. Jesús se presenta ante su Abbá con las manos abiertas, siempre dispuesto a recibir.
Por último, Jesús habla frecuentemente de la necesidad de insistir en la oración; perseverar, velar, reclamar con vehemencia; clara señal de esta actitud es la noche que pasa en oración24 o cuando sale «de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro»25. En Getsemaní, se ve claramente su insistencia y su perseverancia, contrastada con el sueño de los discípulos. Tenemos, por otra parte las parábolas que ya hemos comentado, en las que la viuda, o el hijo, o el amigo importuno, son escuchados precisamente por su insistencia.
Se trata de condicionamientos que no están en la médula de la oración cristiana, pero que sí son importantes como referencias a la hora de hablar de la oración propia de Jesús.
21 Mc 11, 25.
22 Mt 5, 23-24.
23 Cfr. Lc 18, 9-14.
24 Cfr. Lc 6, 12.
25 Mc 1, 35.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
La oración de Jesús en los Evangelios
Después de hacer este recorrido por los textos de los cuatro Evangelios en los que se habla de la oración de Jesús, y después de haber intentado una reflexión sobre la teología de la oración que surge de esta práctica de Jesús, podemos llegar a tres conclusiones.
1. Hablar de la oración de Jesús, es hablar de su humanidad; la oración que describen los Evangelistas nos revelan a un Jesús profundamente encarnado en la historia orante de su pueblo y en una humanidad que se angustia y se alegra ante la sorprendente voluntad salvífica de Dios Padre.
Hablar de la oración de Jesús es desentrañar lo másprofundamentehumanodesu persona: es hablar de la conciencia humana de la limitación. Jesús siente la necesidad de abrirse a los demás, a la historia y, en último término, al Padre. La oración es el camino de la comunicación y la comunión con Dios, que se revela en la realidad, pero que trasciende toda realidad. La oración es el espacio que abre Jesús en su vida para dejar que su Padre Dios realice en El plenamente su voluntad salvífica. Un espacio de humanidad totalmente disponible y totalmente abierto al amor misericordioso de Dios Padre.
La oración es el camino de la comunicación y la comunión con Dios, que se revela en la realidad, pero que trasciende toda realidad
2. Es precisamente en esta humanidad de Jesús, que se hace totalmente obediente a la voluntad del Padre por la oración, donde se nos revela la divinidad de Jesús. Jesús, verdadero hombre -igual a nosotros en todo, menos en el pecado-, es verdadero Dios. Hablar de la oración de Jesús, es también hablar de la divinidad de Jesús: su obediencia plena a la voluntad del Padre, es lo que lo convierte -en palabras de la Carta a los Hebreos- en «causa de salvación eterna para todos los que le obedecen»26 .
26 Heb 5, 9.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
Hermann Rodríguez Osorio, S.I.
Es en la oración, tal como nos la presentan los Evangelios, donde se revela la fragilidad y la fuerza, la pobreza y la riqueza, la pequeñez y la grandeza de Jesús
De tal manera Jesús se 'conformó' con la voluntad del Padre, de tal manera Dios Padre 'conformó' a Jesús con su voluntad, que la persona humana de Jesús, desde su límite, se hizo transparencia plena de Dios, «resplandor de su gloria e impronta de su sustancia»27. Se hizo «Imagen de Dios invisible, Primogénito de toda la creación»28 .
La oración de Jesús, que fue la apertura total a la acción de Dios Padre en su vida, fue la que le llevó a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz: «Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el Nombre que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es SEÑOR para gloria de Dios Padre»29 .
La divinidad de Jesús es la plena obediencia a la voluntad del Padre; esta obediencia es la que lo constituye en causa de salvación; con otras palabras lo afirma san Pablo en la carta a los Romanos: «En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos»30 .
3. En síntesis, la oración de Jesús es la manifestación más plena de su humanidad y de su divinidad; es en la oración, tal como nos la presentan los Evangelios, donde se revela la fragilidad y la fuerza, la pobreza y la riqueza, la pequeñez y la grandeza de Jesús.
Todos los hombres hemos recibido una misma vocación, una misma llamada, con Jesús, a participar de la vida de Dios como hijos: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bende-
27 Heb 1, 3.
28 Col 1, 15.
29 Flp 2, 9-11.
30 Rom 5, 19.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
La oración de Jesús en los Evangelios cido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en Cristo; por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en sus presencia, en el amor; eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el Amado»31 .
Más adelante, el autor de la Carta a los Efesios, nos exhorta a vivir de una manera digna la vocación a la que hemos sido llamados32. Los cristianos tenemos en la oración el espacio necesario para dejarnos moldear por la voluntad del Padre, que se nos revela en la historia.
La oración es, pues, un instrumento privilegiado para la vida del cristiano, tal como lo fue para la vida de Jesús. A través de la oración podemos dejar actuar a Dios Padre que nos quiere conformar a Imagen de Jesús; la Primera Carta de San Juan nos recuerda que, «ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a El, porque le veremos tal cual es»33. Y esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor Nuestro.
31 Ef 1, 3-6.
32 Cfr. Ef 4, 1.
33 1 Jn 3, 2.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 18-47
Guillermo Zapata Díaz, S.I.
Guillermo Zapata Díaz, S.I.*
La Eucaristía: pan de esperanza para un pueblo peregrino tiene como contexto la Teología de la Cruz. Nace en el anuncio del Reino proclamado por Jesús hasta su muerte. El espíritu de Jesús revitaliza la comunidad del Reino que se alimenta de la memoria viviente de todos los unidos por la sangre del crucificado, que se ponen en camino alimentando su esperanza con el pan de la solidaridad, recuerdo vivo del proyecto anunciado por el Maestro ajusticiado. La Eucaristía tiene su historicidad en la dinámica convergente que convoca a todos los crucificados y excluidos de la historia y les constituye como piedras vivas de un nuevo pueblo que actualiza la nueva humanidad que emerge del seguimiento
* Magister en Teología, Doctor en Filosofía. Profesor de Filosofía y Teología. (Pontificia Universidad Javeriana; profesor invitado en el ISEHF Instituto Superior de Estudios Filosófico Humanísticos (Asunción,Paraguay), Profesor invitado en el Seminario san Luis (Perú). Miembro del Cire Ampliado. Especialización en Espiritualidad Ignaciana. Especialización en Pedagogía Ignaciana, PUJ Cali.
1 Este artículo puede leerse en continuidad con otros publicados por el mismo autor a saber: AméricaLatinaun continente crucificado: Theologica Xaveriana vol. 81 36/4 (1986) 29-53; Del olvido de la cruz a su presencia en la historia: Theologica Xaveriana vol. 82 37 (1987) 423436. Puede consultarse también un trabajo más extenso a saber: La Iglesia como pueblo que nace de la cruz, PUJ, Bogotá 1996.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
La Eucaristía: pan de espereanza para un pueblo peregrino en la misión y compromiso de Jesús hasta sus últimas consecuencias. La Eucaristía se constituye en el escenario que pone en marcha la historicidad del Reino de Dios. Allí se gesta la nueva humanidad que participa del memorial de la cruz, actualiza la radical presencia del Señor en el perdón, la solidaridad, la reconciliación. Este presente, vivo del Señor se experimenta como anticipo de una plenitud todavía no realizada, en el mismo caminar de quienes esperan y alimentan su fe con el pan de la esperanza, hasta que el Señor sea todo en todos. Ella es presencia radical del Dios Padre que transparenta en su Hijo la misericordia de un Dios volcado sobre los humildes, a quienes constituye como su pueblo preferido, que ha configurado en su itinerancia constante, ha alimentado con su palabra y con su espíritu viviente aún en el más azaroso reverso de su historia, que cada día se reedita con su radical vitalidad para hacerla síntesis de Iglesia, pueblo de Dios, comunidad de creyentes que acogen y transparentan el orden querido por Dios: el poder de Dios en medio de todos los hombres, la solidaridad hasta la muerte.
La muerte de Jesús convocó a quienes determinaron continuar con la causa del Reino predicada por su Maestro. «La resurrección manifiesta lo que Jesús era antes de su muerte»2, la continuidad del Reino es, a su vez, presencia resucitada de Jesús. El sentido de su obra que termina con el fracaso de su muerte en la cruz es recuperada nuevamente como praxis. En la praxis del Reino aparece el mismo Jesús; a través de su persona acontece y se gesta el Reinado de Dios entre los hombres.
«La resurrección es la continuación de la vida personal de Jesús en cuanto hombre más allá de la muerte»3. El mismo Jesús crucificado es ahora el resucitado. «La fe en Jesús resucitado mostró a los cristianos que la muerte no tuvo poder para separar a Jesús de Dios. La unión terrena de Jesús de Nazaret con Dios es "mantenida" por Dios mismo, y Jesús es confirmado más allá de las fronteras de la muerte en su previa
2 SCHILLEBEECKX, E. Cristo y los cristianos, Cristiandad, Madrid 1983, 780.
3 Ibíd., 781.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
Guillermo Zapata Díaz, S.I.
comunión con Dios: la negatividad de esa muerte es superada en Jesús por Dios con una comunión duradera y plena»4 .
Jesús está no solamente en comunión con Dios. La comunión con Jesús es comunión entre todos los que creen en él y en su causa. Es comunión restaurada de los discípulos. Esta comunión con el crucificado es tan profunda que participamos de su muerte resucitadacompletandoennuestracarne lo que falta a sus padecimientos5 .
Entrar en comunión con Jesús es participar de su comunión con el Padre. La manera como Jesús realizó en su vida histórica esta comunión con Dios Padre, fue la solidaridad con el pueblo que sufre, con el afligido, el pobre y descalificado
La comunión con Jesús es participación plena de toda su realidad como Hijo del Padre. Entrar en comunión con Jesús es participar de su comunión con el Padre. La manera como Jesús realizó en su vida histórica esta comunión con Dios Padre, fue la solidaridad con el pueblo que sufre, con el afligido, el pobre y descalificado. Esta sensibilidad de Jesús por los necesitados6, es re-descubierta por los primeros creyentes que vieron en Él el amor revelado de Dios para con los pequeños y camino de acceso al Padre. El Dios de Jesús es el Dios que ama al pueblo, su nombre quiere decir precisamente esto: «Yo soy quien soy, el solidario con el pueblo»7. Esta solidaridad como comunión con el hermano, exige poner la vida al servicio del necesitado. Para creer en el Dios del Reino anunciado por Jesús, es necesario creer solidariamente, porque «creer en Dios implica solidaridad con el pobre en orden a aliviar su sufrimiento inmerecido, estableciendo "la justicia y el derecho"»8 .
La comunión de vida con el crucificado es así una referencia continua al que sufre injustamente. La cruz es símbolo de esta trascenden-
4 Ibíd., 783.
5 Cfr. Col 1, 24.
6 Cfr. Mt 25,40.
7 GUTIÉRREZ, G., Hablar de Dios desde el sufrimiento, Cep, Lima, 1986, 121.
8 Ibíd.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
La Eucaristía: pan de espereanza para un pueblo peregrino cia del amor solidario remitido siempre al que sufre. En este sentido el crucificado está vivo, en la medida en que se supera el sufrimiento con la solidaridad. El valor redentor y liberador del sufrimiento, «consiste, precisamente, en asumir personalmente ese sufrimiento con un esfuerzo responsable por superarlo»9 .
La comunión de vida con el crucificado se da, pues, participando plenamente de la historia viviente de Jesús en referencia al servicio y amor solidario, capaz de sacrificar la vida misma por el hermano. Esto recupera la comunión para con Dios y con los hermanos necesitados de ella.
Desde los primeros creyentes, hasta nuestros días, el sufrimiento injusto del hombre ha ganado un horizonte de significación; no es un absurdo cuando es asumido y transformado. El sufrimiento asumido a favor de los otros adquiere así su fuerza liberadora, redentora. Es un sufrimiento que llama a la comunión con el que sufre y a la compasión, que consiste precisamente en transformar las estructuras que producen la muerte. En este sentido, la muerte injusta del inocente se convierte en juicio contra el agresor, contra el verdugo, porque la cruz quedó patente como símbolo en donde el verdugo no triunfa sobre la víctima inocente. Si hubiera sido así, la causa del Reino proclamada por Jesús habría terminado en su fracaso en la cruz. Encontramos en esta dimensión liberadora de la muerte de Jesús, un profundo sentido que le confiere a la misma muerte la posibilidad de morir por los demás. Una muerte así no termina con la muerte, sino que continúa con la vida. Quien muere como murió Jesús, entregado plenamente a los demás, renace en quienes se liberan así de la fatalidad y del sinsentido de la muerte.
Después de la muerte de Jesús, la recuperación de la comunión de quienes en primer momento se escandalizaron de su muerte ignominiosa, se estatuye como reconciliación, porque la muerte del ajusticiado en el madero agrupó nuevamente a todos los discípulos dispersos. Este reagrupamiento se hizo en la conciencia de los apóstoles como testigos de la muerte de Jesús. La muerte tiene así un carácter convocador. Les reúne nuevamente en el espíritu de su Maestro ajusticiado.
9 SCHILLEBEECKX, Op. Cit., p. 678.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
Guillermo Zapata Díaz, S.I.
El sufrimiento que transforma la historia, que en el bautismo es solidaridad con el sufrimiento de Cristo, no es pasividad quietista que soporta con calma y resignación el dolor y la muerte
El que ha sido suprimido, ajusticiado y matado no desaparece en su causa ni en su espíritu. Quienes conocieron en vida al Maestro entran ahora en comunión con su espíritu. Es así, como los primeros creyentes experimentan el Espíritu de Jesús en medio de ellos, como gracia que les convoca en fraternidad «porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad»10, allí hay comunidad, solidaridad y fraternidad11. El Señor es así el crucificado viviente; es el Espíritu de solidaridad de quienes reconocen a Dios como Padre, es decir, el Espíritu de los Hijos de Dios12, que comparten la misma fe en el crucificado resucitado.
Esta reunión de los creyentes para solidarizarse con la muerte de Jesús, encontró la manera de articular esta experiencia de participación en la historia pascual de Jesús, a través del Bautismo y la Eucaristía como lo explicaremos a continuación.
La primitiva comunidad cristiana conservó el vivo recuerdo del Bautismo, como identificación plena con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. El mismo Jesús había descrito su muerte como un bautismo (de sangre, sacrificial)13. Porque «sufriendo se convirtió en causa de salvación eterna»14 .
El sufrimiento que transforma la historia, que en el bautismo es solidaridad con el sufrimiento de Cristo, no es pasividad quietista que soporta con calma y resignación el dolor y la muerte. El sufrimiento para
10 2 Cor 3, 17.
11 Cfr. Hch 2, 42ss.
12 Cfr. Gál 3, 26, 27.
13 Cfr. Mc 10, 38; Lc 12, 50.
14 Heb 5, 7-9.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
La Eucaristía: pan de espereanza para un pueblo peregrino el bautizado, es una manera de cambiar la historia, quitando15 de ella la fuente de donde surge el mismo sufrimiento, es un nuevo modo de llegar a ser. Por esta razón, el bautizado está llamado a ser como el Jesús del Reino, quien asumiendo plenamente el sufrimiento de la historia le quita la fuerza causante del mismo sufrimiento: porque todo sufrimiento y dolor es experimentado como amenaza de la propia vida, que atañe a la relación con Dios: «porque Dios está siempre con el hombre que sufre»16 , y su amor por el hombre es más fuerte que la desgracia.
La relación entre el creyente y el bautismo no está solo en el sentido del sufrimiento, va hasta la participación plena de la muerte de Jesús en su pasión. El bautizado está invitado a cargar con su cruz y hacer en su vida el camino de la pasión de Dios, «si alguno quiere venir en pos de mí , niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame»17. El bautismo es la configuración con Cristo, que fue descubriendo en su historia la realidad del ser Hijo de Dios, de comunión con Dios en todos los hombres, en los pobres y ofendidos, lo cual le llevó al suplicio de la cruz. Como Jesús, los bautizados participan plenamente del bautismo de sangre de su Maestro, ya que «fuimos pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte»18. La muerte de Cristo por el bautismo hace a los convocados en la cruz, a la comunidad de la cruz, partícipes de la muerte expiatoria, reconciliadora de Jesús con el Padre.
Según la Primera Carta de Pedro, la pasión-muerte de Jesús, entendidas como muerte reconciliadora, son propuestas como modelo para los bautizados que sufren19. El bautismo desde la perspectiva de la cruz, convoca a formar la comunidad de los reconciliados por el poder del perdón ofrecido en la misma cruz de Jesús, a seguir a Jesús en la «necesidad» y la libertad para un sufrimiento por los demás, que es portador de salvación y abre la puerta al futuro de todos los hombres reunidos como hermanos, sin divisiones ni barreras. Esta actitud ante el sufrimiento como sacrificio por la reconciliación es un amor indefenso que desarma,
15 SÖLLE DOROTHEE, Sufrimiento, Sígueme, Salamanca 1978, 102.
16 Ibíd., 102.
17 Lc 9, 23.
18 Rom 6, 4.
19 Cfr. 1 Pe 2, 21-25.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
Guillermo Zapata Díaz, S.I.
pero es a la vez vulnerable. Este bautismo de sangre que realizó Jesús es la participación de su pasión como lo atestigua el Evangelio de Marcos: «¿Podéis beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizado con el bautismo con que yo voy a ser bautizado?»20 .
El bautizado se configura con el Jesús de la pasión en su sacrificio que tiene una misión, implicada en la misión de Jesús: la reconciliación del mundo con Dios, que exige su vida y sufrimiento inocente al servicio de todos los demás, al servicio del futuro mejor para todos los hombres, para todos los pobres.
En este sentido el bautismo de la cruz, «el bautismo de sangre», recibido por Jesús con su muerte crucificada le constituye como «Sumo Sacerdote» de este nuevo pueblo de Dios que emerge de la cruz21. La comunidad cristiana, configurada como Jesús es, a su vez, comunidad sacerdotal, pueblo de Dios sacerdotal. El antiguo sacrifico de la alianza veterotestamentaria es reemplazado por el «sacrificio espiritual» de la solidaridad con el sufrimiento de otros22; aunque sea un «sufrimiento inmerecido»23 .
En esta comprensión del sufrimiento de los bautizados, de los convocados como pueblo de la cruz de Jesús, «sufrir por ser cristiano»24 es, no solamente, «sufrir por hacer el bien, sino también padecer por los demás»25. Este sufrimiento reconcilia a todos los hombres sometidos por el mal hecho por otros. Aquí el cristiano, el bautizado es un siervo doliente de Dios26, que es el mismo «Jesucristo que sufre»27; el «modelo» que deben «copiar», y realizar en su vida todos los cristianos, es decir, todos los bautizados, quienes participan del misterio de la cruz con su sufrimiento.
20 Mc 10, 38.
21 Cfr. Heb 5, 7-10.
22 Cfr. 1 Pe 1, 6.
23 Cfr. 1 Pe 2, 20.
24 Cfr. 1 Pe 4, 16.
25 Cfr. 1 Pe 3, 17.
26 Cfr. 1 Pe 2, 21-25.
27 Cfr. 1 Pe 2, 21.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
La Eucaristía: pan de espereanza para un pueblo peregrino
En el bautismo los cristianos están llamados a seguir a Jesús, dispuestos a aceptar el sufrimiento inmerecido por los demás. Su fundamento y modelo es un participar de la cruz, «porque también Cristo sufrió por vosotros»28. Este sufrimiento es un morir al pecado y vivir para la justicia29. Al seguir a Jesucristo en el sufrimiento, el cristiano bautizado no responde con rabia o venganza ante el sufrimiento, producido injustamente, sino que «imita» el ejemplo paciente de Jesús: «No devuelvan mal por mal, insulto por insulto; al contrario, respondan con bendiciones»30. En este sentido el bautismo se vuelve salvífico, porque el justo que sufre y es «denigrado por el bien», hace meditar a los demás, y sobre todo a quienes están causando el sufrimiento y dolor injusto, moviéndoles con su actitud «paciente» a la conversión y al cambio de actitud.
La comunidad de los convocados en la cruz por el bautismo es constituida por Dios Padre «linaje elegido, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo adquirido por Dios, para publicar sus proezas del que os llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Los que antes erais pueblo, ahora habéis alcanzado misericordia»31. Ahora son grupo de hermanos: fraternidad, hijos de Dios, comunidad convocada por Dios en la muerte de Jesús.
El bautismo nos hace pueblo salido de las entrañas de Dios Padre. Nos hace partícipes de la filiación divina en el Hijo. Somos por el bautismo hijos en el Hijo, es decir, hermanos de un mismo Pueblo. En efecto, «todos los bautizados en Cristo habéis sido revestidos de Cristo; ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús»32 .
Ahora todo el pueblo es pueblo sacerdotal, pueblo profético, pueblo misionero (enviado) como continuador de la predicación y la presencia del Reino de Dios en la historia. Este pueblo tiene acceso a Dios por
28 1 Pe 2, 21.
29 Cfr. 1 Pe 2, 24; Is 53, 6.
30 1 Pe 3, 9.
31 1 Pe 2, 9-10.
32 Gál 3, 26-28.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
Guillermo Zapata Díaz, S.I.
medio de su muerte resucitada que hace suya en el bautismo33, y es desplegada, experimentada y asumida en la historia del bautizado.
De acuerdo a lo que llevamos dicho, la comunidad eclesial se hace pueblo de Dios al pie de la Cruz, como fruto de la muerte expiatoria y reconciliadora de Jesús en la cruz y de su glorificación en la resurrección34. Allí se nace de nuevo35 porque se cree y espera en Dios practicando el amor fraterno y la solidaridad36. Este amor solidario, anima la esperanza que mantiene la comunidad orientada hacia el fin que es la salvación37, a la cual se va llegando por medio del sufrimiento38 .
Hemos presentado el bautismo como unidad en la sangre, en su relación con la cruz martirial, como participación plena del misterio de la muerte de Jesús, que convoca a un nuevo pueblo en hermandad. La actitud de Jesús que realiza esta obra está presente en toda su vida. Toda la vida de Jesús es reconciliadora, reparadora. Toda la historia de Jesús es redentora, no solamente su muerte, momento de profunda densidad en la entrega a todos los hombres para recuperarlos como hermanos, hijos del Padre.
La comunidad eclesial se hace pueblo de Dios al pie de la Cruz, como fruto de la muerte expiatoria y reconciliadora de Jesús en la cruz y de su glorificación en la resurrección
El bautismo, leído desde nuestra realidad de muerte en América Latina, continente crucificado adquiere un sentido muy hondo. América es bautizada por la sangre de los mártires, que son semilla de vitalidad de su Iglesia. Este bautismo de sangre para
33 Cfr. 1 Pe 2, 18.
34 Cfr. 1 Pe 2, 9-10.
35 Cfr. Col 3, 10.
36 Cfr. 1 Pe 1, 21-11.
37 Cfr. 1 Pe 1, 10.
38 Cfr. 1 Pe 1, 11.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
La Eucaristía: pan de espereanza para un pueblo peregrino
América Latina hizo exclamar a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, que esta iglesia latinoamericana de los pobres y los mártires es «una Iglesia tan viva, una iglesia tan Mártir. Una Iglesia tan llena del Espíritu Santo»39 .
La Iglesia latinoamericana es una Iglesia bautizada con el bautismo de cruz, que le hace no solamente experimentar la muerte que lleva a la vida, sino anunciar la esperanza en contra de toda esperanza.
La iglesia mantiene la esperanza, precisamente por que es contra toda esperanza. En el dolor, en el sufrimiento, en la muerte se alimenta esa esperanza. El gran mérito de Monseñor Romero fue haber convertido (para la Iglesia latinoamericana bautizada en la cruz) los innumerables martirios en motivo de esperanza. «estoy seguro (decía) de que tanta sangre derramada y tanto dolor causado a los familiares de las víctimas no serán en vano». El grito de liberación de este pueblo es un clamor que sube hasta Dios y que ya nada ni nadie puede detenerlo40
El bautismo de la Iglesia de la cruz es su misma realidad crucificada, en la historia de la opresión y explotación injustas. Allí la cruz vive en la carne viva del pueblo. Ser cristiano es tener fe en la vida del resucitado que ha pasado por el viacrucis hasta su muerte. Para la Iglesia latinoamericana, su bautismo es persecución, martirio, sacrificio constante.
Esta persecución es un bien y una gracia para la Iglesia, y es la verificación de que se ha actuado cristianamente. Una Iglesia que de otra forma no sea perseguida, no puede llamarse en verdad, seguidora de Jesús41. Pero, «Una Iglesia que no sufre persecución, sino que está disfrutando los privilegios y el apoyo de la tierra, esa Iglesia ¡tenga miedo! Noes laverdadera Iglesiade Jesucristo»42, decíaMonseñor Romero. Pero, si es perseguida como Jesús, está actuando como Jesús.
El pueblo de la cruz, la Iglesia, sufre entonces el destino del crucificado y ser bautizado tiene que expresar esta realidad. La Iglesia sufre
39 SOBRINO, J., La opción por la vida, desafío de la Iglesia del Salvador: ECA 429-450 (JulioAgosto,1984) 539.
40 SOBRINO, J., La Iglesiade El Salvador, interpretación y buena noticia: ECA 429-450 (1984) 34.
41 Ibíd., 34.
42 Ibíd.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
Guillermo Zapata Díaz, S.I.
el destino de los pobres: la persecución, y se gloría de «mezclar la sangre de sus sacerdotes con las masacres del pueblo»43 .
Ser Iglesia bautizada en América Latina es ser presencia del crucificado como pueblo que sufre y que lucha por su liberación. Es Cuerpo de Cristo crucificado y resucitado que va creciendo en su fe, en su fraternidad, en su esperanza definitiva. Esta Iglesia así expresada y vivida desencadena solidaridad con los pobres, con el pueblo. Solidaridad por su fe martirial, capaz de ofrecer su dolor, su esperanza, su trabajo por elpuebloqueansíaliberación. Sóloenlacruz, en el olvido de sí mismo, nos hacemos cristianos de esta comunidadde la cruz que pierde la vida para ganarla como comunión con el crucificado por el bautismo.
La Eucaristía nos remite a la Iglesia como pueblo que nace de la cruz. Ella es memoria viva de la Pascua de Jesús, muerte resucitada del Señor que convoca a la solidaridad entre los hombres
Si la Iglesia no se encarna en el dolor del pueblo, si como Jesús no pone su tienda entre los hombres que sufren y mora entre ellos, serán vanos sus intentos de servicio al Reino.
La Eucaristía es la presencia de la muerte martirial resucitada de Jesús que convoca a la Comunidad en la Mesa del Señor. En la Eucaristía desentrañamos el nacimiento la Iglesia. «La Eucaristía es "fuente" (y) a la vez culminación de toda la vida cristiana»44. «Mediante ella la Iglesia y el pueblo de Dios vive, se acrece y edifica sin cesar»45 .
La Eucaristía nos remite a la Iglesia como pueblo que nace de la cruz 46. Ella es memoria viva de la Pascua de Jesús, muerte resucitada del Señor que convoca a la solidaridad entre los hombres. Como comu-
43 SOBRINO, J., OSCAR, Homilía 11.03.1979: ECA 429-450 (1984).
44 Cfr. Lumen Gentium (LG) n. 11.
45 Cfr. LG n. 26.
46 ZAPATA, G., La Iglesia como pueblo que nace de la Cruz. Tesis para obtener el título de Magister en Teología, Pontificia Universidad Javerina, Facultad de Teologia, Bogotá 1996.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
La Eucaristía: pan de espereanza para un pueblo peregrino nidad de Mesa es comunidad de cruz, es decir, de aquellos que siguen al señor Jesús en el camino de su pascua y desde ella es el crucificado viviente. Comunidad de vida con Jesús inspirada en el sentido del Reino de Dios que llama a una pro existencia, a un ser para los demás.
Trataremos la Eucaristía bajo tres aspectos: sacrificial, memorial y escatológico. En estos tres aspectos notamos que la Eucaristía es la historicidad de la Iglesia, es decir, Jesús muerto y resucitado presente, vivo y actuante en medio de la comunidad. Historicidad que nos permite pensar en procesualidad histórica, es decir, en comunidad que camina, haciéndose hacia su consumación definitiva del Reino en donde la misma Iglesia, comunidad de la cruz, es instrumento provisorio del Reino de Dios ya acaecido plenamente en Jesús, que es el Señor de la historia.
La muerte martirial de Jesús nos explica toda su vida de entrega al servicio del Reino. La cruz representa un punto de gran densidad en la vida de Jesús por cuanto en ella se consumó la obra y misión que vino a realizar: predicación, proclamación y anuncio del Reino de Dios. Con la muerte crucificada de Jesús se desvela la autenticidad del mensaje de Jesús que fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Su muerte, como ya hemos anotado anteriormente, no fue una muerte natural, aunque bien sabemos, que Jesús muere porque los hombres somos mortales. Sin embargo, su muerte fue consecuencia de la condenación que de su vida hizo el tribunal romano. Jesús entrega su vida al servicio de una causa, el Reino de Dios. Jesucristo es así el siervo de Dios del Reino. El servicio que prestó fue el recuperar la comunión de los hombres con Dios y para ello entregó su vida haciéndose solidario con todos los que como él sufren injustamente, derramando su sangre para el bien de muchos47 .
La Eucaristía expresa toda esta realidad de entrega que hace Jesús de su vida para el bien de todos. En ella el mismo Jesús es ofrecido a Dios como víctima, lo cual está inspirado en su vida anterior terrena.
47 Cfr. Mc 14, 24.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
Guillermo Zapata Díaz, S.I.
La Eucaristía reasume toda la vida histórica de Jesús y reasume toda su pasión, y las anuda en una realidad simbólica que es la auto-manifestación y auto-donación de Jesús a los hombres en que dándose como Hijo nos da a Dios mismo que no existe sino como Padre y por ello no existe al margen de él48 .
No podemos separar, pues, vida de Jesús y Eucaristía, porque ella es el resumen de su vida en donde compartió su palabra, sus acciones y sus preocupaciones con los pobres, pecadores y marginados; es la anticipación de su gesto supremo de libertad y de perdón, muriendo ante Dios como solidario del pecado de los hombres, asumiéndolos sobre sí y transformando el dolor en oración por los pecadores, en expresión de solidaridad suprema, en desvelamiento de toda culpabilidad, en acusación de toda injusticia; acusación y desvelamiento que son supremos, cuanto tienen lugar justamente desde la inocencia que perdona y desde la solidaridad que comparte y permanece.
Por ello la Eucaristía está marcada por el martirio, punto de gran densidad en la vida histórica de Jesús que permitió a los primeros apóstolesorganizarsecomogrupoparaguardarmemoriadelcrucificado.Desde esta experiencia de reencuentro se lee e interpreta la vida de Jesús, entendiéndose así el sentido pleno de su obra a favor de todos los hombres.
La Eucaristía tiene sus antecedentes históricos en las cenas de Jesús con los publicanos y pecadores, igualmente las comidas compartidas con sus discípulos y amigos.
Esta comunidad de Mesa, tanto con notorios «publicanos y pecadores» como con los suyos, en grupos mayores o menores, es un rasgo esencial y característico del Jesús histórico. En ella, Jesús se revela como el mensajero escatológico de Dios que comunica a todos -incluidos en particular los que, según los criterios de la época, estaban excluidos- la invitación divina al banquete de paz del Reino de Dios; esta comunidad de mesa, el acto de comer con Jesús, ofrece en el presente (a los pobres) la salvación escatológica 49
48 GONZÁLEZ DE CARDENAL, OLEGARIO, Responsabilité Partage Eucharistie, 42e. Congrés Eucharisique International a Lourdes, France, Juillet, 1981, 13.
49 SCHILLEBEEKXS, EDWARD, Jesús la historia de un viviente, Ed. Cristiandad, Madrid 1981, 198.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
La Eucaristía: pan de espereanza para un pueblo peregrino
Jesús mismo toma la iniciativa de invitar a estas Comunidades de Mesa, convirtiendo su acción en «una profecía en acción» de lo que sería el Reino ya consumado. El Reino de Dios predicado por Jesús que se refleja en esta praxis.
El mensaje de Jesús como anuncio de la comunión con Dios y con todos los pobres y oprimidos (Lc 4, 16), termina, como hemos indicado, con su asesinato en la cruz. La cruz tiene que ver con el centro de la predicación de Jesús, porque con su muerte crucificada, da testimonio ante Dios de la sinceridad de su mensaje. «Tal generosidad en el límite, pone de manifiesto el amor sin límite de Dios, su trascendencia como capacidad solidaria y de sufrimiento en favor de los otros. Pero no menos suscita en el hombre una capacidad de respuesta, al mostrarle que su propia palabra ha sido revivida y por eso ya hecha posible y necesaria»50
Fue precisamente en las Comunidades de Mesa en donde las primeras fraternidades cristianas reconocieron viviendo a Jesús como el crucificadoqueviveenmediodeellos. Sefueuniendolamuerteresucitada de Jesús con el signo del partir el pan. En este lugar de la comunidad de mesa fue también en donde se comprendió su mensaje del Reino de Dios, allí los creyentes se dejaron evangelizar, fue allí donde en el amor y la compresión generosa,queacogiendoresponde,elaboraronlos relatos de la pasión. La Ultima Cena de Jesús se entendió como prolongación de las diversas cenas de Jesús realizadas durante su vida pública y que expresan la comunión de Dios con los hombres en su Reino51. Al comer en compañía de los pecadores, Jesús quería dejar en claro que el Padre los invita a todos a la reconciliación52. Las cenas son así comunidades de reconciliados. En estas cenas Jesús explica sus parábolas;
50 GONZÁLEZ DE CARDENAL, Op. Cit., p.11.
51 Cfr. Mt 22, 1-4.
52 Cfr. Mt 9, 9-13.
Fue precisamente en las Comunidades de Mesa en donde las primeras fraternidades cristianas reconocieron viviendo a Jesús como el crucificado que vive en medio de ellos
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
Guillermo Zapata Díaz, S.I.
allí predica sobre la actitud de servicio: «el que manda sea como el que sirve»53, allí proponía a todos vivir en fraternidad: «todos vosotros sois hermanos»54. En justicia e igualdad: «vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros...»55. Allí, en estas cenas, también enseña Jesús sobre el amor solidario con los pobres y descalificados social y religiosamente con quienes se identifica plenamente56. En estas comidas que representan la comunión con Jesús y con Dios como Padre, se percibió el conflicto que fueron suscitando las actitudes y el mensaje de Jesús lo que desencadenó su persecución y su muerte.
Los discípulos dispersados y reagrupados nuevamente luego de la muerte del crucificado, experimentaron la presencia viva de Jesús en el signo del pan y el vino, centro de las comunidades de mesa con el mismo Jesús. Jesús se apareció (término que designa la realidad viviente del crucificado, difícil de expresar en lenguaje literario) a quienes habían compartido su vida con él. Pedro lo expresó diciendo:
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén; a quien llegaron a matar colgándole de un madero; a éste, Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos57
El comer y el beber con Jesús es signo, pues, de comunión con él; por ello, quienes aceptan la invitación a asumir y vivir su mensaje comen y beben en la Mesa del Señor. Esta es la manera de continuar en la historia la comunión con el Maestro practicada por los primeros cristianos que «acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones»58 .
53 Cfr. Lc 22, 26.
54 Mt 23, 8.
55 Jn 13, 14.
56 Cfr. Mt 25, 40.
57 Hch 10, 39-42.
58 Hch 2, 42.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
La Eucaristía: pan de espereanza para un pueblo peregrino
La comunión crea así comunidad, entre los discípulos y el Maestro. Crea tradición viviente inspirada en el recuerdo de la muerte de Jesús, «quienes comían y bebían con él»59. Pablo también nos relata este hecho fundacional de la comunidad cristiana articulado en la Cena del Señor:
Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo que se da por vosotros; hace esto en recuerdo mío». Así mismo también el cáliz después de cenar diciendo: «Este cáliz es la Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas veces lo beban háganlo en recuerdo mío»60
La tradición viva del recuerdo martirial de Jesús tiene el signo del pan y el vino de la comunidad reunida. Este signo martirial recuerda la muerte en la cruz del crucificado con la cual se ha sellado la «Nueva Alianza» en su Sangre. Porque allí nace el pueblo reunido desde la cruz, ya que él «de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que les separaba... para crear en sí mismo, de los dos, uno sólo Hombre Nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo Cuerpo, por medio de la cruz... pues por él unos y otros tenemos acceso al padre en un mismo Espíritu»61 .
«Esto es mi cuerpo, que muere en favor de ustedes»62 es el Cuerpo entregado de Jesús, que constituye la Comunidad, la «Ekklesía», la Iglesia o comunidad de Dios. La Iglesia tiene, pues su fundamento en la entrega de Cristo que se reactualiza en la comunidad reunida alrededor del Señor muerto y resucitado, simbolizando ella misma su realidad trascendente.
La Eucaristía es así el sacramento de la Iglesia63. Ella mantiene la unidad de todos los cristianos en un solo Cuerpo, Cristo. «Porque siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de
59 Hch 10, 42.
60 1 Cor 11, 23-26.
61 Ef 2, 14-18.
62 1 Cor 11, 24.
63 RAHNER, KARL, Curso fundamental sobre la fe, Ed. Herder, Barcelona 1982, 488.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
Guillermo Zapata Díaz, S.I.
un mismo pan»64. El pan compartido en común, en la Mesa del Señor, forma, pues, el Cuerpo del Señor en la historia que es la Comunidad reunida en el crucificado que vive. El sacrifico de Jesús como Eucaristía (acción de gracias a Dios Padre) edifica y realiza la comunidad cristiana; afirma san Agustín: «Este es el sacrificio de los cristianos, el ser muchos un solo cuerpo en Cristo, lo cual lo realiza también la Iglesia en el sacramento del altar, bien conocido de los fieles, donde se demuestra que en aquello que ofrece, ella misma se ofrece (quod in ea re quam offert, ipsa offeratur)»65 .
El pan compartido en común, en la Mesa del Señor, forma, pues, el Cuerpo del Señor en la historia que es la Comunidad reunida en el crucificado que vive
Como Cristo, la comunidad es crucificada con él. La Iglesia es así la comunidad de los crucificados que esperan que Dios los rescate de la muerte a la vida definitiva ya asumida en el señor Jesús. «La Iglesia en su conjunto es (por la Eucaristía) Cuerpo de Cristo en la cruz y tiene por consiguiente, que ser crucificada juntamente con su Cabeza»66. Pablo afirma con precisión esta visión de la iglesia, cuando en su carta a los Gálatas expresa la continuidad entre el cristiano y Cristo: «Vivo yo, pero ya no soy yo (ya no como un yo que está encerrado en sí mismo), sino que es Cristo quien vive en mí»; lo cual quiere decir: «Con Cristo estoy crucificado...; la vida que vivo al presente en la carne la vivo en la fe de Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí»67. La constitución eclesial es la dinámica que suscita el subir a la cruz con Jesús; por ello el cristiano lleva en su cuerpo el morir con Jesús, para que no sea su vida la que se manifieste, «sino que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal»68. Esta realidad cristiana es la que hemos asumido con el Bautismo y la Eucaristía69. Beber el cáliz y sufrir el Bautismo
64 1 Cor 10, 17.
65 SAN AGUSTIN, La Ciudad de Dios, 10, 6 (PL 41, 284 Sol. II, 389).
66 FEINER, JOHANNES ; LÖHRER, MAGNUS, Mysterium Salutis III/II, Madrid, 1971, 231.
67 Gál 2, 19-20.
68 2 Cor 4, 10.
69 Cfr. Rom 6, 3-11.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
La Eucaristía: pan de espereanza para un pueblo peregrino de Jesús70 es apropiarse del puesto que el cristiano tiene en la cruz de Jesús. El bautismo es una invitación a participar plenamente de la Historia de Jesús y la Eucaristía es desplegar esa historia: historicidad, el hacer el camino hacia la cruz.
Este camino del cristiano hacia la cruz, lo vive desde la experiencia eucarística de todos los bautizados. Por ello, la Eucaristía es el Pan del Camino para la Comunidad de la Iglesia, pueblo peregrino que necesita alimentarse con el Pan de la Esperanza, nacida en el recuerdo de lo que el Padre ya realizó en Jesús, su liberación definitiva. Mientras tanto, la Eucaristía sigue reuniendo «a los hijos dispersos»71 a quienes alimenta con el banquete de la Esperanza ya realizada en Jesús. Este recuerdo esperanzado guarda memoria de lo que cotidianamente sucede: la salvación de todos en Jesús sacrificado por el bien de todos los hombres que se sienten convocados en la memoria de la cruz, acontecimiento que fundó la realidad de la fraternidad, la comunitariedad de la Iglesia.
Muerte resucitada
Enel puntoanteriornosdetuvimosaconsiderarlaEucaristíadesde el punto de vista sacrificial como banquete del Reino que es el fundamento de la comunidad eclesial convocada en el Bautismo. Ahora profundizaremos en la Eucaristía como Memorial, es decir, como actualización (litúrgica) cultual de Jesús; ella es la presencia del Señor en la historicidad de la Iglesia. En otras palabras, es el «Pan del Camino», es decir, es una reedición del banquete de comunión con Jesús. Nuestra última consideración sobre la Eucaristía es su dimensión escatológica que estudiaremos a continuación.
La Iglesia, comunidad del Reino, participa de la provisoriedad de la historia humana que todavía no ha ganado su plenitud. «La Iglesia vive en la historia, que tiene su fundamento en la resurrección de Cristo crucificado y cuyo futuro es el omniabarcante de la libertad. El recuerdo vivo de Cristo sirve de orientación a su esperanza en el reino, y la fuerza
70 Cfr. Mc 10, 38.
71 Jn 11, 52.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
Guillermo Zapata Díaz, S.I.
viva en el retrotrae el recuerdo inagotable de Cristo72. Esta provisoriedad de la Iglesia le hace guardar memoria de Jesús en la Eucaristía que es su memoria presencial y su presencia memorial en medio de la comunidad. Memoria es hacer presente lo acaecido, retrotraerlo desde el pasado hacia el presente. Aquello que se retrotrae desde el pasado hacia el presente es lo que se actualiza en la memoria salvífica de lo acontecido en la Historia de Jesús, la reconciliación y restauración de la comunión con el Padre. En este sentido, afirmaba Kierkegaard, somos salvados en la medida en que nos hacemos contemporáneos con la cruz de Jesús, a través de la fe memoria (afirmaría M. Lutero) que nos hace llegar al ámbito original de la Palabra y la Revelación (Escritura) y la Gracia.
La actualización de la memoria de Jesús muerto y resucitado la realiza la Iglesia por la fuerza del Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo que es «fuerza actual» de este recuerdo inagotable de Cristo, pues los hombres no pueden creer en Jesús como el Cristo (el crucificado resucitado), ni esperar el futuro como futuro de Dios, por sus propias fuerzas, su razón y su voluntad, sino es por la mediación el Espíritu de Jesús «porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad»73. La presencia resucitada de Jesús es su Espíritu. Como presencia del Espíritu de Jesús es actualidad de la totalidad de Jesucristo.
En esta presencia memorial y esta memoria presencial de Jesús se realiza la Eucaristía.
La Iglesia no sólo «guarda memoria» de un pasado remoto (la persona y la obra del Jesús histórico), sino que es o debe ser además «memoria viva» o sacramento ella misma del Viviente. De este modo, la Iglesia, (sobretodo en su celebración eucarística) se presenta como ese punto intermedio entre una memoria como pura rememoración subjetiva (mero recuerdo del pasado histórico) y una presencia puramente objetiva (pura presencia de dones o de cosas). La memoria, a la vez que la presencia de Cristo (en su dimensión histórica y pasada y en su dimensión eclesial presente), acaece en y por medio de la comunidad eclesial74
72 MOLTMAN, JÜRGEN, La Iglesia fuerza del Espíritu, Salamanca, 1978 240.
73 2 Cor 3, 17.
74 GESTEIRA GARZA, M., La Eucaristía, Misterio de Comunión, Ed. Cristiandad, Madrid 1983, 414.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
La Eucaristía: pan de espereanza para un pueblo peregrino
La Eucaristía es así historicidad, gestación de la verdadera Historia de Dios en el mundo que proclama la muerte del Señor Jesús hasta que vuelva75. La Eucaristía no es un momento puntual, litúrgico, sino una historicidad, el modo como el Reino se hace historia que es simbolizado y presentizado en la liturgia como celebración y conmemoración. Ella debe pues recordar la predicación de Jesús, invitando a todos los hombres a construir el Reino con la fuerza del Espíritu de Jesús. En esta medida, «el único sacrifico de Jesús opera permanentemente en la historia y, a través de la acción litúrgica representativa de la dimensión de la Iglesia, esencialmente histórica, se hace eficaz de manera permanente en la celebración Eucarística»76 .
La celebración litúrgica articula la memoria del Señor que nos reúne en su Mesa, «pues cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor, hasta que venga»77. La Eucaristía rememora así el sentido de la muerte del Señor, su entrega absoluta a Dios en los hermanos. Por ello es signo de justicia entre los hombres como presencia del amor; en la Eucaristía se busca ser justicia, solidaridad, comunión, paz en la comunidad, «porque esta cena prolonga y lleva a su culminación las diversas cenas que Jesús realizó durante su vida pública. Expresa la comunión de Dios con los hombres en su Reino (Mt 22, 1-4)»78 .
La Eucaristía nos lleva a la solidaridad con el hermano experimentada comunitariamente, en la sensibilidad con el hermano pobre porque desde su pobreza interroga la comunidad dividida en ricos y pobres a quienes acerca y convoca, por ello, en la Eucaristía se vive la praxis del perdón ofrecida por Jesús a quienes creen en su Reino79. Igualmente, hace referencia a unas nuevas relaciones sociales más humanas, basadas en el servicio a los más pobres y a la comunidad80, y de fraternidad en donde se renueva la hermandad que constituyó Jesús para el Padre.
75 Cfr. 1 Cor 11, 26.
76 RAHNER, KARL, Op. Cit., p. 488.
77 1Cor 11, 26.
78 BOFF, LEONARDO, Desde el lugar del pobre, Indo American Press Service, Bogotá 1984, 100.
79 Cfr. Lc 7, 36-50.
80 Cfr. Lc 22, 26.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
Guillermo Zapata Díaz, S.I.
En la Eucaristía entretejida de solidaridad y perdón se experimenta, la lucha por la justicia que construye la comunidad y va contra todo lo que desordena y desbarata las relaciones comunitarias. Esto ya lo apuntaba san Pablo en sus cartas cuando se refiere a las reuniones que hacían las comunidades cristianas de Corinto en donde unos comían de la cena y otros pasaban hambre81. Cuando esto sucede, es decir, cuando en el seno de la comunidad existen divisiones, no se puede celebrar la Cena del Señor, porque la comunidad no vive fraternalmente y no esta dispuesta a comer y beber como comunión de Mesa con el Señor Jesús y «se come y bebe su propia condenación»82. Por ello, se lee en el evangelio de Mateo: «si al presentar tu ofrenda ante el altar te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda»83. Esto sugiere que la Eucaristía tiene su sentido en la plena comunidad eclesial, social, en el perdón y la reconciliación de todos. En la antigüedad, los cristianos que cometían pecados en contra de la comunidad no eran admitidos en la celebración eucarística precisamente porque atentaban contra la comunión fraterna a la que todos estaban llamados.
Situados en este contexto, preguntémonos entonces: ¿Cómo es posible celebrar la Eucaristía en un mundo de exclusión? ¿Cómo celebrar el sentido definitivo de la justicia, la fraternidad y la paz que la misma Eucaristía anuncia ya realizado en Cristo?
Profundicemos ahora en la dimensión escatológica de la Eucaristía. Para ello hemos tenido en cuenta que la vida de la comunidad que se reúne en torno a Jesús muerto y resucitado guarda, por un lado, memoria de su pasión martirial, pero a la vez, es futuro adelantado. En cuanto a futuro anticipado, podemos referirnos a la Eucaristía como Mesa del Señor, recuerdo esperanzado que la comunidad vive en torno a Jesús.
81 Cfr.1 Cor 11, 17-22.
82 1 Cor 11, 27-29.
83 Mt 5, 23-24.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
La Eucaristía: pan de espereanza para un pueblo peregrino
Desde la dimensión anticipada, la Eucaristía es profética en la medida en que anuncia la comunión definitiva de todos los hombres con Dios. Este futuro, decide la significación definitiva y, la «esencia» de todo lo que es, precisamente al revelar su significación verdadera en el marco de todo lo que acontece, es decir, al revelar lo que verdaderamente era y es84. La historia contemplada desde su definitividad y consumación como todavía no acontecida, aunque ya sucedida en Jesús. La Iglesia así se percibe en suspenso, y ha nacido precisamente en la expectativa de la llegada definitiva de Jesús (segunda venida).
Esta realidad de lo ya vivido anticipadamente en la historia de Jesús, marca a la comunidad eclesial que se reúne en el Señor para esperar su regreso definitivo. E. Peterson afirma que: «La Iglesia existe únicamente por la condición de que la venida de Cristo no fuera inminente, en otras palabras, de que la escatología concreta haya sido dejada en suspenso y en su lugar haya entrado la doctrina de los últimos fines del hombre y del mundo85 .
En cierta forma, podemos afirmar, que Jesús predicó el Reino de Dios y su última venida no se hizo inminente, lo que vino fue la Iglesia. La Iglesia celebra y articula la utopía realizada del Reino en la Eucaristía. La realidad del Reino ha sido asumida por Dios Padre en la resurrección de Jesús, sin embargo, nos encontramos con el hecho de que aún no se ha logrado la plenitud vivida por el resucitado para toda la humanidad que espera y «gime con dolores de parto»86 hasta su consumación definitiva.
La Eucaristía es así esperanza en medio de la cruz. Ella es «prenda de esta esperanza y una ayuda para este viaje. La dejó el Señor a los suyos en el sacramento de la fe, en el que los elementos de la naturaleza, cultivados por el hombre (pan y vino), se transforman en su cuerpo y en su sangre gloriosos, en la cena de comunión fraternal y pregustación del convite celestial»87, ya celebrada con sus discípulos por el mismo Jesús,
84 GESTEIRA GARZA, Op. Cit., p. 555.
85 BOFF, LEONARDo, Eclesiogénesis, Sal Terrae, Santander 1980, 90.
86 Rom 8, 22.
87 Cfr. Gaudium et Spes (GS) 38.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
Guillermo Zapata Díaz, S.I.
cuando anunció en el pan y en el vino su muerte «hasta que venga»88, «porque yo os digo que ya no comeré más... y no beberé del producto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios»89 .
La fe creyente, celebrada en la Eucaristía y orientada hacia el futuro de Dios, sabe que:
La Eucaristía presencia memorial de la muerte resucitada del Señor no separa sacrificio y resurrección. La esperanza futura, en vez de hacer olvidar la cruz, la asume
Diospreparaunanuevahabitacióny una nueva tierra, en la que habita la justicia (2 Cor 5, 2) y cuya bienaventuranza llenará y sobrepasará todos los deseos de paz que ascienden en el corazón del hombre (1 Cor 2, 9). Entonces vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo, y lo que se había sembrado débil y corruptible se vestirá de incorrupción, y permaneciendo la caridad y sus frutos, toda la creación, que Dios hizo por el hombre, se verá libre de la esclavitud90
La Eucaristía une cruz y utopía, martirio y liberación. Sabe que la llegada al Reino escatológico de Dios pasa por la cruz, la cual abre el sentido más hondo de la vida, que se sabe entregada y abandonada a Dios, porque sabe también que la respuesta de Dios a la vida que se entrega, es la revitalización resucitada de la vida, como ocurrió en Jesucristo con su resurrección. «El Señor abrió para nosotros una puerta para el futuro absoluto y una esperanza indesarraigable penetró en el corazón humano»91, con la resurrección de Jesús.
La Eucaristía presencia memorial de la muerte resucitada del Señor no separa sacrificio y resurrección. La esperanza futura, en vez de hacer olvidar la cruz, la asume, porque «la resurrección remite a la crucifixión: resucita el crucificado y resucita por haber sido crucificado; ya que le fue arrebatada la vida por el anuncio del Reino de Dios, le es devuelta la vida nueva como cumplimiento del Reino de Dios. La resu-
88 1 Cor 11, 26.
89 Lc 22, 18.
90 GS. 39.
91 BOFF, LEONARDO, Jesucristo Liberador, Indoamerican Press Service, Bogotá 1977, 135.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
La Eucaristía: pan de espereanza para un pueblo peregrino rrección remite así a la pasión y la pasión a la vida de Jesús como anunciador del Reino92 .
La esperanza en la llegada definitiva del Reino se asume como lucha por el perdón y la reconciliación liberadores en la historia. El perdón y la reconciliación liberador se gestan en lucha contra el poder de la muerte que mata, excluye, y asesina injustamente al inocente como el primer mártir que nos unió con su sangre. En esta lucha el sacrificio de la propia vida vuelve a cobrar su sentido, sobretodo, cuando esta actitud reconciliadora se vive en medio de un mundo de plagado de injusticias atroces que inhumanizan al mundo y le cercenan toda solidaridad, como lo revelan las injustas políticas que gobiernan el mundo olvidando a tantos que son rechazados por no entrar en el paradigma del consumo y en las políticas nefastas del mercado neocapitalista.
La esperanza escatológica adelantada en la Eucaristía, hace de la misma una actitud constante de compromiso histórico con la justicia el espacio donde se experimenta el llamado a la conversión que exige fraternidad, servicio al hermano pobre, comunión de vida con el crucificado viviente en la Comunidad. La conversión es así esperanza activa, como esperanza comprometida con el hombre y con el mundo, es asumir la redención como tarea que pasa por nuestra libertad desde la gratuidad ya ofrecida por Dios en Jesús; es reconciliación que el Señor Jesús nos ofrece en su Comunidad de Mesa como liberación política, porque la «redención es idénticamente "la liberación política del pueblo y su conversión a Dios"»93 .
La Eucaristía desde esta clave escatológica como invitación al banquete del Reino, es invitación también a crear ya en medio de los hombres, con la fuerza del Espíritu de Jesús, la fraternidad como si ésta ya fuera definitiva, la paz como si ésta ya estuviera presente, la solidaridad como si ésta ya fuera una realidad, en otras palabras, el vivir las actitudes del Reino: solidaridad, paz, fraternidad ya presentes en la Comunidad, aunque no en su forma consumada y definitiva. Tal praxis exige el
92 ELLACURÍA IGNACIO, Cruz y Resurrección, México 1977, 58.
93 ELLACURÍA, Op. Cit., p. 60-61.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
Guillermo Zapata Díaz, S.I.
estar dispuesto a vivir la resurrección (el futuro adelantado) desde la cruz (memorial de la vida martirial de Jesús entregada al servicio del Reino), es decir, el gozo experimentado en la misma cruz.
La felicidad plena en medio del martirio, quiere decir:
Jamás dejar de amar aún en los mayores sacrificios. Las sombras nunca podrán eclipsar el sol. Importa también la moralización de quien impone sin hacer comprender la bondad intrínseca de la cruz como expresión de la libertad y de comunión universal. Con ello no se legitima la cruz y la muerte; ellas continúan como crimen, pero éste no consigue cerrar el círculo alrededor de sí mismo y matar todo su sentido. Mediante la libertad se opera una reconversión de sentido, por la aceptación de la cruz se retoma al criminal en actitud de perdón y reconciliación. Así se abre camino hacia un sentido que va más allá de la injusticia. La redención y la libertad total debe verse en este horizonte94
La Eucaristía encierra así la plenitud de lo histórico que ha sido asumida por el Señor Jesús. Cruz y Vida se entrecruzan formando una sola realidad, el recuerdo esperanzado del amor de Dios acontecido ya en nuestra historia, pero llamado a la consumación definitiva, cuando lo provisional de nuestra historia haya desaparecido, porque ha sido transformado y transubstanciado en definitiva por el Espíritu de Jesús que es Cristo resucitado.
La Eucaristía es así un pedazo de historia adelantada, ella es presencia resucitada de quien muriendo por amor a los demás en una cruz vive para siempre entre nosotros y nos inspira y mueve a dar razón de nuestra esperanza95 convocándonos a hacer camino de reconciliación, solidaridad y perdón entre los hombres, haciendo emerger la humanidad nueva purificada en el dolor y el sufrimiento, alimentada en el pan de la esperanza hasta el final de la Historia en que el Señor Jesús sea todo en todos.
94 BOFF, LEONARDO, Desde el lugar del pobre, Indo American Press Service, Bogotá 1984, 130-131.
95 1 Pe 3, 15.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 48-72
La formaión inicial y permanente en clave de refundación
Víctor
Quisiera en primer lugar compartir a dónde hemos de apuntar en nuestra misión de formadores, se trata de ser conscientes que ante nosotros está una persona, una existencia en actitud de respuesta a una vocación a la que desea apostarle su vida. Nuestra misión es la de compartir con ella una vivencia: nuestra vocación.
Nos centramos en la persona como sujeto de formación, cada uno de nosotros agentes de su propia formación. Es así como la formación es tarea de todos, todos somos responsables de los procesos formativos a nivel personal y comunitario.
La formación es compromiso de toda la comunidad aunque para ella se destine personas que de forma más directa han de ejercer y velar para que se realice la formación inicial y permanente requerida para la vitalidad propia de la congregación. La formación inicial y permanente
* Doctor en Teología de la Universidad Gregoriana de Roma. Licenciado en Filosofía y Teología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Decano Académico de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Javeriana.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 73-88
Víctor M. Martínez Morales, S.I.
es tarea de todos, por ello hoy hablamos de comunidades o fraternidades de formación y en formación. Comunidades formadoras y en formación. Todas las comunidades son responsables y están comprometidas en la formación de sus miembros.
Nuestra labor de formadores va dirigida al modo nuestro de proceder, al modo de cómo somos religiosos: se ha de formar en el seguimiento de Jesucristo a partir de un estilo propio legado a nuestros fundadores, se ha de formar en la impronta propia que constituye el sello característico de nuestra identidad como religiosos y de nuestra autenticidad como consagrados. Se forma en el carisma único y original, herencia de nuestros fundadores y toque distintivo de nuestra manera de seguir al Señor.
A partir de allí hemos de dar una mirada a nuestros criterios, actitudes, valores, comportamientos y acciones. Nuestro ser y hacer de consagrados, nuestra manera de ser y de actuar como religiosos. Nuestro estilo de vida es una vocación que necesita formación. Hemos de ser lo que parecemos y aparece ante el mundo desde lo que somos.
Modo de ser y de proceder que compromete toda la existencia:
Entendimiento (razón)
Afecto (corazón)
Medios (voluntad
Desde nuestros sentimientos, emociones, mociones, pulsiones, sueños, deseos, eroticidad, etc.
Igualmente, desde la complejidad del yo. Es decir, desde su ser físico, su corporeidad, su exterioridad; desde su interioridad, espiritualidad, mundo interior; su sexualidad, todo mi yo es sexuado, la sexualidad va más allá de la genitalidad; su psicología, yo soy mi modo de ser y de proceder, mi modo de pensar y de actuar, mi yo es un yo relacional. En fin, yo soy mi existencia, mi manera de ser y existir.
Nuestra misión de formadores nos exige un comportamiento natural, espontáneo. Se trata de «ser como soy», de «decir lo que siento».
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 73-88
La formaión inicial y permanente en clave de refundación
Evitar escandalizarnos
Evitar ser intransigentes.
Evitar el argumento de autoridad.
Evitar la incoherencia.
Evitar la falsedad, la «inseguridad», «doble comportamiento», «doble moral».
Nuestra opción ha de ser por el discernimiento, esta es la regla de oro de nuestra pedagogía formativa, ser verdaderos acompañantes de los procesos personales y tal acompañamiento esta basado en el discernimiento.
Hoy se ha dado todo un desplazamiento de una formación colectiva (grupal) que repercutía en el individuo a una formación personalizada que tiene sus incidencias en la vida comunitaria. Ayer, el énfasis estaba puesto en el formador como sujeto y responsable último de la formación, de aquellos que se le confiaban. Hoy, es el formando el artífice, responsable y protagonista de su propia formación.
La preocupación radicaba en la disciplina religiosa, la formación de la norma y la instrucción de la orientación. De ahí que todo el esfuerzo por parte del formador se hacía en el itinerario que había que recorrerse, haciéndose un verdadero guía que sabía dirigir, orientar y corregir el camino. Hoy se tiene en la libertad responsable, la formación personalizada e integral. El formador ha de hacerse un verdadero acompañante, compañero de ruta en el proceso vital del formando.
Nuestra opción ha de ser por el discernimiento, esta es la regla de oro de nuestra pedagogía formativa
El ritmo formativo estaba marcado a nivel cronológico, dado por el tiempo, el período de duracióndecadaetapa. Hoy,elritmoformativoquiere colocarse en el proceso, en el tiempo psicológico que apunta al ritmo vital, marcado por los logros que se obtienen.
La fuerza de la formación consagrada se hacía en la racionalidad, de ahí el subrayar el énfasis en el binomio enseñar-aprender, donde la indoctrinación privilegiaba la razón. Actualmente, la fuerza se hace a
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 73-88
Víctor M. Martínez Morales, S.I.
partir de la afectividad, donde se privilegia el corazón, el énfasis se hace en el binomio testimoniar-comprometer.
Los criterios son los fundamentos, los derroteros o lineamientos que señalan la razón última de nuestro estilo de vida, de nuestro modo de ser y de proceder como consagrados a partir de un determinado carisma.
Cómo responder ante: lo institucional, lo obligatorio, lo comunitario, la perpetuidad, el compromiso. La autodisciplina, la suficiencia académica, el nivel de vida, la opción por el pobre, la realidad.
Testimoniar creíblemente la autoridad
Entrar a partir de documentos y de argumentos de autoridad -aún de lo mismo obligatorio- no es viable. Adquirir posturas de autoridad, adoptar argumentos autoritarios o asumir posiciones de superioridad nos hace odiosos, perezosos y crea repulsión.
Como instituciones y como superiores se ha de manifestar la totalidad de lo que se exige. No hemos de decir «medias verdades» o «verdades a medias», no podemos impartir medios mensajes o partir la información en partes, unas para dar a conocer otras para ocultar. Hemos de comunicar sin ambigüedades, con toda claridad y transparencia, dejando suficientemente comprendido la totalidad de lo que se quiere comunicar.
No se trata de ceder a..., sino de ver el cómo se acepta lo institucional normativo. No se trata de «dorar la píldora», disfrazar el contenido o embellecer la exigencia. Se trata de saber presentar lo institucional normativo para evitar todo tipo de rechazo y aversión.
Tratar lo institucional-normativo cada vez con más énfasis en lo personal.
Hemos de trabajar el mundo de las relaciones personales.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 73-88
La formaión inicial y permanente en clave de refundación
Crear un sentido cada vez más vivo de pertenencia a la Congregación
Crear una experiencia de participación de todos en todo lo que sea posible. Más allá de la incorporación oficial al cuerpo del instituto, el formando ha de sentirse desde el inicio partícipe de él. Exigido a nivel de derechos y deberes en la responsabilidad de su propia formación.
Existe todo un pasado vivido, un proceso recorrido que se ha de valorar a partir de una tradición que ha sido heredada y un presente que se ha de vivir desde el aquí y ahora de nuestra historia, exigencia de compromiso que nos lleva a ser protagonistas y artífices del momento actual.
Toda motivación que apunte a principios dadores de sentido debe «tocar» el corazón, y el corazón solo lo «toca» la acción del espíritu
Evitar la conciencia de que lo institucional, estructurado, autoritativo no es una serie de disposiciones «porque sí...», sino que son el fruto de toda una experiencia y un proceso espiritual que vienen a darle su sentido y su valor.
Motivar desde el Espíritu para llegar al corazón
Toda motivación que apunte a principios dadores de sentido debe «tocar» el corazón, y el corazón solo lo «toca» la acción del Espíritu.
Al dar y presentar las normas es necesario trabajar y fundamentar lo que las sustenta, las razones vitales, la experiencia espiritual que las genera y hace válidas.
Partir del corazón y del sentimiento en Cristo para que desde ahí se dinamice el compromiso y se asuman las dimensiones más normativas e institucionales.
Fundamentar racionalmente la necesidad de la institución y las limitaciones que uno asume cuando acepta participar en un cuerpo. Al elegir usted se limita. Y simultáneamente hacer caer en cuenta de todo
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 73-88
Víctor M. Martínez Morales, S.I.
lo mucho que se recibe: un camino espiritual, un campo apostólico determinado, un compromiso eficaz y concreto.
Formar para la tensión permanente entre la ley y el espíritu
Hemos de subrayar la necesaria oposición (no ruptura) entre lo carismático y lo institucional. A lo largo de nuestra vida encontraremos la tensión entre estos dos elementos.
Hemos de asumirlos y vivirlos alegremente. De lo contrario, se presentará a lo largo de la vida consagrada una serie de malestares en torno del ideal evangélico al que hemos sido llamados y la realidad cotidiana donde hemos de vivirlo. Entre el carisma fundacional que nos jalona y el recrearlo a partir de la época histórica que nos ha tocado vivir.
Acentuar que el camino elegido es un camino de fe con cauces institucionalizados en el gobierno de la Congregación y de la Iglesia.
Aceptar cordialmente que yo he elegido una institución.
Mostrar que la obediencia es la ubicación dentro del engranaje personal y comunitario apostólico del cuerpo de la Congregación.
La perpetuidad del compromiso, el compromiso perpetuo
Los grandes ideales, como nuestro deseo de santidad, a los que apunta nuestra vocación de consagrados, se viven en las coordenadas espacio temporales, es en el aquí y ahora del compromiso donde la perpetuidad se expresa; no hay otro lugar ni tiempo diferentes, que aquellos que nos ha tocado vivir, para manifestar nuestra consagración.
Es necesario asegurar que la opción de la persona esté sustentada, asegurada, fundada en una profunda experiencia de Jesús. Y la primera pista de acción que hay que implementar o asegurar es que aquella esperanza, ilusión y pasión se mantenga viva. Para ello es importante utilizar los espacios y tiempos disponibles como la oración, la eucaristía, las relaciones interpersonales, las conversaciones personales, las reuniones comunitarias, etc.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 73-88
Valorar sus vidas como su vocación les llevará a asumirlas con plenitud. Se trata de vivir con calidad de vida, con excelencia espiritual
La formaión inicial y permanente en clave de refundación
Es importante tener la experiencia espiritual de que la vocación es un don, una bondad departedel Señor, unaelección divinaquetrae la gracia de la castidad, la pobreza y la obediencia.
Como la perpetuidad se va viviendo en cada compromiso, encadatareadecadadía, encada responsabilidad, una forma de actualizar la perpetuidad es la forma como se vaya ayudandoavivirconexigenciaydefinitividadcadauna de las pequeñas responsabilidades y compromisos.
Recuperación de lo esencial, insistir en lo importante; cuando la insistencia es en lo accidental de una u otra manera estamos moviéndoles a lo pasajero. Es importantemantener la confrontación enel tiempo, -permanentemente, regularmente-, de lo perpetuo: cómo se viven los votos en la cotidianidad. Esa es la labor especial del superior y de los asesores.
Educar para descubrir y vivir el valor de la ascesis, del sacrificio, del dolor. Activar la sabiduría de la cruz en medio de la alegría de la vocación y la vida en la Congregación.
Valorar sus vidas como su vocación les llevará a asumirlas con plenitud. Se trata de vivir con calidad de vida, con excelencia espiritual. No somos religiosos porque no podemos vivir en el mundo, no nos hacemos consagrados porque la vida fuera del monasterio nos «queda grande», no podemos vivir mediocremente nuestra consagración.
La socialización consagrada nos llevará a insistir en la relacionalidad del tejido comunitario, el intercambio y las relaciones que se han de realizar en redes amplias de acción. Es necesario implementar y trabajar en la capacidad de relacionarse, en el crecimiento de la comunicación, el diálogo. De tal manera que se esté en la capacidad de asistir y participar de intercambios que lleven a realizar encuentros ecuménicos, interreligiosos y pluriculturales.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 73-88
Víctor M. Martínez Morales, S.I.
Insistencia en la elaboración de un plan de vida realista. La cuestión no es hacerlo, sino que tenga algo que ver con la vida misma.
No podemos descuidar la normalización religiosa, cierta disciplina personal es necesaria en la formación de hábitos. Educarles en el ritmo personal. Es fundamental ayudarles a ordenar la vida. Por ello es importante ayudarles en el cumplimiento de horarios, calendarios apostólicos y demás distribuciones.
Crear y fomentar espacios hacia lo lúdico, estético, artístico e imaginario a nivel personal y comunitario, ello oxigena profundamente la totalidad de la vida alimentando la vocación.
Actitud crítica
Conversión, autocrítica, explicitación de presupuestos.
Como formadores hemos de:
· Desenmascarar y liberar.
· Examinar y preguntar.
· Criticar y cambiar.
Hemos de formar en la revisión de vida y conversión:
· Salir de su egocentrismo a nivel psicológico.
· Despojarlos de sus prejuicios a nivel intelectual.
· Abandonen su egoísmo a nivel moral.
· Dejar su anquilosamiento a nivel religioso.
Línea fuerza que hemos de crear y fomentar:
· La capacidad de preguntarse.
· El examen del consciente.
· La revisión de presupuestos.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 73-88
La formaión inicial y permanente en clave de refundación
Actitud que hemos de combatir: La evasión.
Actitud de escucha
Diálogo, inserción, ponerse en el lugar del otro.
Como formadores hemos de:
· Propiciar el encuentro.
Hemos de formar en el diálogo y la inculturación.
Línea fuerza que hemos de crear y fomentar:
· El modo de escuchar al Espíritu.
· La oración personal.
Actitud que hemos de combatir:
· El monólogo dogmático y la homogeneización.
Actitud de imaginación creadora
Conocer recordando, sentir imaginando.
Como formadores hemos de insistir y propiciar la autenticidad.
Hemos de formar en la creatividad y originalidad.
Línea fuerza que hemos de crear y fomentar:
· El ser contemplativos en la acción y en la acción contemplativos.
· Relación liturgia / vida.
Actitud que hemos de combatir:
· La repetitividad y la indoctrinación.
Actitud de dejarse querer
Esfuerzo y actividad de acogida, aceptación y reconocimiento.
Como formadores hemos de educar en la afectividad.
Hemos de formar en la gratuidad y confianza.
Línea fuerza que hemos de crear y fomentar:
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 73-88
Víctor M. Martínez Morales, S.I.
· El acompañamiento y la reconciliación.
· Autoestima y autovaloración.
Actitud que hemos de combatir: La autosuficiencia afectiva y la arrogancia.
Actitud de salir de sí
Éxodo, des-centrarse, recuperación del sujeto.
Como formadores hemos de educar en responsabilidad.
Hemos de formar en la libertad transparente.
Línea fuerza que hemos de crear y fomentar:
· El compromiso de compartir.
· Darme en el don.
Actitud que hemos de combatir: El autoencerramiento.
La fuerza del encuentro vital-la relacionalidad, una vocación compartida
Intensidad respecto del diálogo tanto a nivel personal como comunitario.
Hemos de formar para la confrontación no sólo de ideas y contenidos, sino de sentidos vitales: preguntar directamente y sin ambigüedades.
Lo auténtico y propio es asumido desde la vocación
Promover todo tipo de habilidades, destrezas cualidades personales y comunitarias que signifiquen el desarrollo de dimensiones de la personalidad. Estar atento a ello y cultivarlo.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 73-88
La formaión inicial y permanente en clave de refundación
La pobreza y austeridad camino de realización de nuestra vocación
Procurar un auténtico ambiente de austeridad en nuestras comunidades, tanto a nivel de gastos comunitarios ordinarios como extraordinarios, de tal manera que se sienta eventualmente los efectos de la pobreza.
La realidad y situación del mundo una vocación concreta
Procurar mantener institucionalmente y de manera cordial un contacto con el mundo y las preocupaciones de los pobres.
Asegurar que todos los formandos tengan un contacto regular y directo con el mundo y las preocupaciones de los pobres. Apoyar las iniciativas que apunten a ello.
Capacidad y suficiencia para dar cuenta de nuestra vocación
Mantener una exigencia académica. Confrontar a los jóvenes no solo respecto de su forma de estudiar, el tiempo que dedican a ello, sus notas, su responsabilidad en el trabajo, etc., sino también sobre su sentido respecto de los estudios.
Promover los grupos de discusión, la participación, talleres, conferencias; mantener contacto con profesores y personas que puedan animar esta dimensión durante la formación.
La formación permanente es el pilar y fundamento de nuestra renovación espiritual y apostólica.
Por medio de la formación permanente nos capacitamos y adaptamos constantemente como respuesta constante a las exigencias de la misión y a los desafíos que nos hace el mundo en la actualidad. Ella nos hace instrumentos aptos y eficaces para responder a los rápidos y profundos cambios del mundo.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 73-88
Víctor M. Martínez Morales, S.I.
La formación permanente nos lleva a la actualización, que tenemos del conocimiento sobre el mundo y sobre nosotros mismos, con el fin de modificarnos y lograr modificar nuestros conocimientos, actitudes y métodos apostólicos.
Cuando nos referimos a la formación permanente ella va más allá de un simple período de «reciclaje» o «aggiornamiento», actualizaciónintelectual operfeccionamiento profesional o técnico eventual. La formación permanente esta implicando una constante dedicación, un esfuerzo de renovación espiritual, intelectual y práctica que nos permita captar y responder a los retos y desafíos que el mundonos hace, responder a las nuevas realidades de un mundo en cambio.
La formación permanente hace proceso progresivo de integración e interacción de nuestra vida apostólica, espiritual, comunitaria y formativa
Es así como la formación permanente viene a constituirse en elemento imprescindible de nuestro modo de proceder y de nuestra vida apostólica. Se hace proceso progresivo de integración e interacción de nuestra vida apostólica,espiritual, comunitaria y formativa. Nuestra vida de formación nunca termina, la formación está implicando a toda la persona y cobija todas las etapas de su vida.
La prioridad de la formación permanente es la vida espiritual; a partir de ella todas las otras dimensiones de nuestra vida se estructuran y adquieren sentido.
La formación inicial se ordena en función de la formación permanente. Es la formación continua la que nos prepara para el cambio, nos posibilita poder vivirlo y nos hace protagonistas de él. Igualmente, la apropiación e inculturación de los valores a las distintas circunstancias y situaciones de la historia y geografía de las etapas de la vida se logran desde esta formación continua y permanente. Es en este proceso progre-
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 73-88
La formaión inicial y permanente en clave de refundación sivo, de la dinámica propia de la formación permanente, donde aprendemos a ser creativamente fieles y fielmente creativos.
Se trata de volver a retomar las fuentes de nuestra vida consagrada, volver a los valores perennes de nuestra consagración a partir del evangelio y nuestra vocación. Asumir los componentes esenciales de la fe radical, la oración y la experiencia de Dios, la fraternidad y la solidaridad, los votos y la misión. Se trata no de documentos sino de la vida. Más allá de la renovación documental hoy se nos invita a una renovación personal y vital; el arte de pasar de lo textual a lo existencial, de la actualidad teórica a la vitalidad práxica, del texto a la vida.
La formación permanente responde hoy a una falta de sentido evangélico en las comunidades, una ausencia de significación teologal. Somos testigos de que la vida religiosa hace muchas cosas y las hace bien. Sin embargo, está presente la inquietud de si somos la sal y la luz del mundo que hemos de ser. ¿Damos sabor a la vida, a la Iglesia, a la sociedad?
La apatía y anomia actual de la vida consagrada no es la ausencia de leyes, normas y reglamentos sino la falta de sentido, orden existencial, orientación vital y referencia teologal. La formación permanente surge así como exigencia de la misma vocación, del deseo de reavivar el don que hemos recibido, como conservar el sabor, como mantener la llama encendida, hemos de mantener con frescura y lozanía el don recibido.
Es la formación permanente un proceso continuo de conversión y renovación espiritual, de vuelta al seguimiento del Señor desde la fidelidad al carisma. Se trata de recrear y actualizar el carisma aquí y ahora, al servicio de la Iglesia y del mundo. Toda la formación, inicial y permanente está impregnada de las características del carisma.
Es así como ante la tristeza, desmotivación, escepticismo y pesimismo, las reacciones de algunos religiosos los lleva a la rutina de la vieja observancia, la indolencia de una vida sin riesgos y bien asegurada, o al vértigo del activismo que ha ido creciendo con tedio religioso que se
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 73-88
Víctor M. Martínez Morales, S.I.
constata en la tristeza espiritual y falta de sabor evangélico. Realidad que ha transcendido los límites de nuestras comunidades produciendo una notable esterilidad apostólica y vocacional. Hemos cedido a las tentaciones de un mundo materializado, consumista y hedonista que nos ha llevado a poner en juego la credibilidad evangélica y la credibilidad de nuestra opción de vida.
Por ello la formación permanente va a comprender en primer lugar, el desarrollo y la maduración de la personalidad en todas las etapas de la vida y de la fe. En segundo lugar, todo lo concerniente a los conocimientos que nos lleve a la adquisición y perfeccionamiento de los elementos necesarios para responder de manera efectiva y afectiva a nuestra misión.
Hemos cedido a las tentaciones de un mundo materializado, consumista y hedonista que nos ha llevado a poner en juego la credibilidad evangélica y la credibilidad de nuestra opción de vida
La renovación de mente y corazón es formativapor cuantovamoscreciendoenintegración personal como personas y como consagrados. Nosvamosintegrandoalcuerpo de la comunidad.
En la búsqueda de la esencialidad, la vida en el espíritu es la dimensión que está exigiendo ser renovada, donde el discernimiento ocupa un lugar de importancia singular. En cuanto a la dimensión humana y fraterna se ha de colocar especial atención al autoconocimiento personal, a la capacidad de manifestarnos y dejarnos conocer.
En fidelidad a nuestra misión y carisma, la dimensión apostólica nos está exigiendo hoy la puesta al día en objetivos y métodos. Junto a ello la actualización constante de los diversos ministerios nos exige fundamentos sólidos de una formación teológica necesaria para el discernimiento personal y comunitario.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 73-88
La formaión inicial y permanente en clave de refundación
El lugar privilegiado de la formación permanente es la comunidad; es en ella donde recibe todo el impulso y apoyo necesario. Igualmente es en ella donde encuentra sus mayores obstáculos como son el secretismo, respetismo, individualismo, subjetivismo y activismo.
Hemos de trabajar por verdaderas comunidades apostólicas, espacios de comunicación fraterna, lugares de corresponsabilidad, donde se da tiempo suficiente para el conocimiento y apropiación del carisma.
El superior ha de atender con especial cuidado la formación permanente de los miembros de su comunidad a partir de su propio testimonio y dedicación, en la preocupación por la elaboración del proyecto comunitario y el cuidado en su realización, planeación y evaluación.
Ciertamente cada consagrado, es el responsable último de su formación permanente, se ha de convencer de la necesidad de su formación continua y definir su prioridad en su proyecto personal.
Pudiéramos enumerar una serie de recursos que se colocan al servicio de la formación permanente, señalamos tan sólo algunos a sabiendas que cada congregación desde su creatividad encontrará los medios necesarios para fomentar y hacer realidad la formación permanentedesusconsagrados. Losejerciciosespirituales, retiros, eucaristías, celebraciones de los sacramentos, celebraciones de la fe, el acompañamiento espiritual, las fuentes del carisma, la reflexión bíblica y teológica, estudio personal, reflexiones compartidas, reuniones de pares, cursos, seminarios, talleres, encuentros, convivencias.
Es necesario motivar la generosidad en la vivencia de la formación permanente dada la tendencia fuerte del individualismo en la etapa de los 45 a 65 años de edad, allí hay una fuerte desadaptación a los tiempos, una sensación de monotonía y rutinización del trabajo, cansancio y frustración como consecuencia de no haber logrado las metas previstas. La formación permanente trae consigo una nueva conversión, un nuevo
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 73-88
Víctor M. Martínez Morales, S.I.
impulso apostólico y en la mayoría de los casos un proceso profundo de purificación.
En la edad avanzada, marcada por el retiro y la enfermedad, se ha de trabajar en su preparación humana y espiritual. Se ha de saber que se ha de retirar a tiempo, asumir esta etapa con alegría y sentido. El anciano y el enfermo es igualmente fecundo apostólicamente.
Nuestra formación permanente ha de ser progresiva e integral, de respuesta fiel al cuerpo de la comunidad y creativa de cara a la misión
La formación permanente se ha de asumir con responsabilidad, sinceridadyantetodo con un corazón generoso y disponible. Se trata de responder desde nuestra interioridad en el uso y aprovechamiento de los talentos que hemos recibido del Señor, cómo nos preparamos para ser más aptos y cómo utilizamos mejor los medios de que disponemos para nuestra misión.
Hemos de capacitarnos para vivir constantemente en formación. Nuestra formación permanente ha de ser progresiva e integral, de respuesta fiel al cuerpo de la comunidad y creativa de cara a la misión.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 73-88
Claver, la confesión y los casos de conciencia
La habitación de san Pedro Claver en el Colegio de Cartagena se distinguía por su austeridad y pobreza. El jesuita José Fernández, uno de los primeros biógrafos del santo, hace de ella una descripción que ya es clásica:
Decía la celda con el traje: estrecha, desacomodada, la más expuesta a la inquietud penosa de los mosquitos. Una habitación muchos años tan lóbrega que había de buscar fuera de ella la luz para escribir o leer. El menaje era como la celda; la cama de respeto para disimular la penitencia, un colchoncillo cubierto en vez de frazada con mochilas de harina mal cosidas unas con otras: la cama del uso, la piel o estera que dijimos; y reducido después a más pobreza como a más mortificación, aun de ellas se desembarazó por superfluas a quien dormía sobre el desnudo suelo. La mesa muy pequeña con dos libros de teología moral; y cuando se le ofrecía ver otros puntos, íbase a la librería común a estudiarlos. Sobre esta mesa hacía frente en la pared un santo crucifijo de pincel tosco, gastado y roto ya del tiempo el lienzo en que le halló; le fue cercenando por las mismas líneas de la imagen para sacarla entera. Otra tenía al talle, esta de Cristo en la columna, y san Pedro llorando de rodi-
* Vicario parroquial de san Pedro Claver. Profesor de Historia del Arte en el Posgrado de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Cartagena.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 89-96
Tulio Aristizábal Giraldo, S.I.
llas. A la cabecera de la cama una cruz de madera y la estampa del Hermano Alonso; dos silla bastas, y tan descoyuntadas, que servían a fuerza de ataduras. Estas para los que iban a su celda, porque el asiento del Venerable Padre era un banquillo. No había en el aposento otros adornos, sino los varios instrumentos de su penitencia. El breviario y diurno que se le dio a tiempo de ordenarse le acompañaron toda la vida; de impresión antiquísima, encuadernación pobre, deshechos casi de muy usados. Muchas veces le ofrecieron otros, pero no hubo remedio que los admitiese1 .
En el Proceso de canonización, Don Bartolomé de Torres, el médico que con gran cariño lo atendió hasta el día de su muerte, al describir este mismo aposento, menciona «...una mesa pequeña y vieja, encima de la cual tenía pocos libros y un tintero muy viejo, siendo así que el padre era religioso de mucha autoridad y respeto por ser hombre docto y profeso de cuatro votos, lo cual en su religión es como ser gran maestro en otras»2. Pero no especifica de qué libros se trataba.
En esta notable ausencia de lo superfluo, es curioso encontrar «dos libros de teología moral», como única fuente de estudio y consulta. En otro lugar, el biógrafo habla de unos «Apuntes Espirituales» de su maestro san Alonso Rodríguez. El libro del Proceso de Canonización, por su parte, añade algunos: un «Libro de Imágenes», con las que el santo se ayudaba en la oración, el libro de los «Ejercicios Espirituales», las «Meditaciones» del padre Luis de La Puente y algún libro del escritor ascético, padre Alonso de Andrade. Nada más; esos eran los libros de su uso.
¿Por qué, pues, en tanta escasez, austeridad y pobreza, aquellos dos libros de teología moral que mantenía a mano, y no fueron a parar a la biblioteca de la comunidad como los demás, ya que prefería ir allí a consultar otros temas? Llama de veras la atención, que careciendo aun de lo
1 FERNÁNDEZ, JOSEF, S.J., Apostólica y penitente vida del V.P. Pedro Claver de la Compañía de Jesús. Sacada principalmente de informaciones jurídicas hechas ante el Ordinario de Cartagena de Indias, Zaragoza, Ed. Diego Dormer 1666-667, 561-563.
2 Proceso, Sac. Rituum Congregatione sive Eminentissimo et Reverendissimo Domino Card. De Abdua. Cartagenen. Beatificationis, et Canonizationis Ven Servi Dei Petri Claver Sacerdotis Societ. Iesu. Positio super dubio an sit signanda Commissio pro introductione Causae. Romae, Typis Rev. Camerae Apost. M.DC.XCVI. Superiorum permissu, 291, 292.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 89-96
Claver, la confesión y los casos de conciencia indispensable, conservara no obstante éstos, que se supone utilizaría con frecuencia.
La respuesta a esta pregunta tiene su interés histórico, pues fueron los jesuitas quienes a partir del siglo XVI fomentaron el estudio de los llamados «Casos de Conciencia».
Quiero aquí citar apartes de lo que al respecto dice el padre John W.O'Malleyensuobra«Losprimerosjesuitas»3 .
Desde los comienzos de la Compañía, sus miembros dieron especial importancia al sacramento de la penitencia, y mucho más después del Concilio de Trento. A numerosos disgustos se vieron abocados por fomentar la frecuencia de los sacramentos de la comunión y de la penitencia. Era aquello desacostumbrado en la época. Contra la opinión de los protestantes, ellos siguieron a los teólogos medievales en lo referente a la frecuencia de la comunión y a la necesidad de la confesión para el perdónde lospecados. AsílohabíanafirmadorepetidamenteJuanGerson y aquel bello libro que le había sido atribuido, La Imitación de Cristo, dentro del contexto de la que se llamó entonces «Devotio Moderna».
Por esta razón y en conformidad con los catecismos de finales del medioevo y los textos para los confesores, componían listas de pecados que facilitaran el examen de conciencia previo a la confesión. Más aún promovían, según lo aconsejaba el libro de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio, el examen diario de conciencia.
El acento peculiar de la confesión lo ponían, no tanto en su carácter de tribunal de perdón cuanto en verla como medio eficaz para comenzar una nueva vida. El padre Jerónimo Nadal y los demás jesuitas que interpretaron las Constituciones de la Compañía, insistieron mucho en ver la confesión como una especie de «ministerio de la Palabra». Ministerio que se concretaba, «no en las preguntas que pudiera hacer el confesor sobre los pecados confesados, sino en las expresiones de aviso, consejo y consuelo dadas al penitente. Esas expresiones eran como 'ser-
3 O'MALLEY, JOHN O., Los primeros jesuitas, Bilbao, Ediciones Mensajero-Sal Terrae 1993, 460.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 89-96
Tulio Aristizábal Giraldo, S.I.
mones privados'. El confesor debía ayudar al penitente a adquirir un deseo ferviente y firme de comenzar una nueva vida y 'revestirse de una nueva alma'. Nadal describía la confesión como una oportunidad 'para ablandar el corazón del pecador y moverlo con la Palabra de Dios'»4 .
Fue esta la estrategia de los grandes misioneros de la Compañía en los siglos XVI, XVII y XVIII. Javier en la India cosechaba en la confesión el fruto de su predicación. Nadal afirmaba que la conversación con el penitente no era sino una forma de intercambio «amoroso y familiar», que tenía lugar en todas las conversaciones espirituales, y «del mismo modo que el predicador siembra la semilla (de la palabra de Dios) a la multitud, así los confesores y los que tratan con la gente (en tales conversaciones) recogen la cosecha»5 .
El confesor debía ayudar al penitente a adquirir un deseo ferviente y firme de comenzar una nueva vida y 'revestirse de una nueva alma'.
En vísperas delosdíasmás solemnes, cuando se acercaban las fiestas de la Virgen, el padre Claver recorría las calles de Cartagena invitando a las gentes a acercarse a la confesión. Llegaba a los talleres y sitios de trabajo, y exhortaba a todos diciéndoles: «¡Vamos, que la Virgen debe pasar por acá tal día; debemos barrerle la casa; lavemos la camisa para estar limpios al recibirla!»6 .
La confesión fue abriendo paso en esta forma a la «dirección espiritual». El tribunal de penitencia en que se perdonaban los pecados, se enriqueció con un diálogo entre sacerdote y hombre o mujer deseoso de servir mejor al Señor. En este método de dirección espiritual se hicieron expertos los miembros de la Compañía de Jesús si bien no fueron, ni mucho menos, los únicos en emplearlo. Jesuitas fueron los directores espirituales de santa Teresa de Ávila: los padres Diego de Cetina, Francisco de Borja, Juan de Prádanos, Baltasar Álvarez y Dionisio Vásquez.
4 O'MALLEY, Op. Cit., p. 177. Monumenta Nadal. 5, 787.
5 O'MALLEY, Op. Cit., p.177-178.
6 Proceso, Op. Cit., p. 24.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 89-96
Claver, la confesión y los casos de conciencia
El padre Nadal decía que la función del confesor era triple: «Alentadora, con palabras amables como un padre; a veces exigente y represiva como un juez; a veces curativa como el médico que aplica la medicina al enfermo»7. De las tres, los jesuitas daban especial importancia a la primera. Buscaban por la confesión dar aliento al penitente para avanzar en la virtud y en el cumplimiento de su programa de vida. Oficio del confesor era consolar, dar ánimos, impulsar a la virtud, comunicar paz al espíritu. Polanco también afirmaba que el oficio del confesor era el de consolar a aquellos que intentaban cambiar sus vidas.
Horas largas pasaba Claver en su confesionario del Colegio de los jesuitas de Cartagena, escuchando a sus neófitos, los esclavos llegados del África. A él acudían con plena confianza, seguros de encontrar allí paz y ánimo en su dura sumisión. Y llegaba a lo increíble: mantenía en su confesionario vino y galletas con los que daba ánimo y refrigerio a sus penitentes más necesitados. Cuenta Diego Folupo, esclavo del Colegio y colaborador del santo en la catequesis de los esclavos:
Tenía dentro de su confesionario un mueblecito con llave donde tenía vino rojo y blanco y algunas galletas y pan para dar de comer a las negras muy viejas que con él se confesaban y comulgaban a fin de cumplir con el precepto de la Iglesia y para ganar algunas indulgencias. Y esto lo hacía para que no se desmayasen pues eran viejas y estaban en ayunas; y decía que comiendo aquel bocadito tendrían fuerzas para regresar a sus casas8
Y el hermano Nicolás González afirma:
Era tan grande su cariño por estas negras, pobres esclavas y carentes de toda ayuda humana, que si alguna se quería confesar, la atendía antes que a cualquiera otra persona, fuese española o español. Porque decía que para éstos había muchos padres que los consolaran, y no era lo mismo para los negros o negras; y que por eso él debía consolar primero y servir a éstos que a cualquiera de los demás, pues se inclinaba a favorecerlos debido al gran abandono en que se encontraban9
7 MH. NADAL, Op. Cit., p. 343.
8 Proceso, Op. Cit., p. 153.
9 Proceso, Op. Cit., p. 95.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 89-96
Tulio Aristizábal Giraldo, S.I.
Doña Agustina Zapata declara en el Proceso:
Tenía alrededor del confesionario muchas tarimas, tablas y esteras, para que se sentaran las negras y no les hiciera daño la humedad de esta Iglesia pues es muy húmeda ya que está muy cerca del mar. Y veía siempre al padre acomodando, haciendo limpiar y arreglar las tarimas, tablas y esteras; y muchas veces lo hacía con sus propias manos, mostrando tanta caridad y amor en ello como si lo hiciera con una de sus hermanas. Algunas veces lo vio rodeado de tantos negros y negras que le parecía imposible que un solo hombre pudiera confesar a todos; y él lo hacía con tanta caridad, que los confesaba y por ignorantes y rudos que fueran les entendía; y así ellos lo buscaban en sus aflicciones y necesidades porque era el refugio común y la defensa de toda aquella gente10
Dice el esclavo Ignacio Angola:
Durante muchos días les enseñaba la manera de confesarse, diciéndoles que no debían tener miedo ni vergüenza de decir sus pecados al confesor; porque éste hacía el papel de Dios y debía conservar muy en secreto lo que le confesaran11
Y el alguacil Antonio del Castillo:
Otras veces, al entrar a la Iglesia vio en ella a muchos negros y negras y preguntando qué esperaban, respondían que al padre Pedro Claver para confesarse con él porque era tan grande el consuelo que en ello recibían que les parecía no quedar tan consolados cuando se confesaban con otros, por la gran estima que de él tenían12
Oficio de consolador hacía también con sus penitentes españoles. A ellos los atendía después de confesar al último negro. Y apreciaban tanto su dirección y consejos, que esperaban pacientemente sin quejarse. Sobre sus conciencias derramaba a manos llenas el perdón y el consuelo. Son muchos los casos que de esto encontramos en el libro del Proceso. Escojo uno o dos al azar.
10 Proceso, Op. Cit., p. 145.
11 Proceso, Op. Cit., p. 88.
12 Proceso, Op. Cit., p. 154.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 89-96
Claver, la confesión y los casos de conciencia
En su declaración, doña Agustina Zapata de Talavera dice que:
Doña Leonor de Orgaz, esposa de Juan Fernández de Morera, vecinos de esta ciudad, contó a esta testigo cómo en cierta aflicción y desconsuelo que tuvo, se fue a donde el padre Claver y le pidió que la encomendara a Dios y que le diera, si la tenía, alguna reliquia, porque se encontraba muy afligida y desconsolada; y habiéndole dado el padre, más a la fuerza que por gusto, una cruz de madera, poniéndosela en el corazón había mejorado de su mal13 .
Y don Pedro Calderón Gallego, quien fue familiar del Santo Oficio:
Siempre, al confesarse, le pedía instantemente que lo encomendara a Dios y pidiera a Su Divina Majestad para él gracia de servirle y seguir el sendero de las virtudes. El padre se lo prometía con gran gusto; y este testigo sentía, como ha dicho, el efecto en su cambio de vida; y por esta causa tenía particular devoción al padre, etc.14
Lo que se dice de Claver y de los misioneros puede con toda propiedad afirmarse de los demás jesuitas de aquellos tiempos. «Repetidamente se les aconsejaba ser 'mansos', ser 'suaves', 'accesibles' y 'sensibles', ser 'bondadosos' y 'corteses'; mostrar 'compasión' y 'amabilidad' en la administración del sacramento de la penitencia.
Importancia muy grande se dio también entonces a la preparación del sacramento. A los fieles se les exhortaba a examinar con cuidado sus conciencias y a revisar, como indicábamos, listas detalladas de pecados, con sus características de gravedad y obligación. Y a los confesores se les insiste en la necesidad de estudiar en detalle los casos particulares y sus soluciones, a lo que se dará el nombre de «Casuística» o estudio de los «Casos de Conciencia». El confesor ejercía el oficio de juez, y por tanto estaba obligado a evaluar la gravedad del pecado y a asignar una penitencia proporcionada. Como médico de las almas tenía el deber de conocer la enfermedad del penitente y procurar su curación. Pero en su oficio de padre debía principalmente animarlo y consolarlo a
13 Proceso, Op. Cit., p. 171.
14 Proceso, Op. Cit., p. 155.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 89-96
Tulio Aristizábal Giraldo, S.I.
fin de que, abandonado el pecado, el sacramento le sirviera de escalón para perfeccionarse en su vida cristiana.
Para lograrlo, el confesor debía saber evaluar las circunstancias que aumentaban o disminuían la culpabilidad; medir con exactitud el grado de libertad del penitente, y tantas otras circunstancias que agrandaban o empequeñecían su culpabilidad. De ahí que Nadal le aconsejara dedicar al menos una hora diaria al estudio de casos de conciencia.
La casuística ha sido tachada de minuciosa, de querer medir el pecado con fórmulas matemáticas y de trazar un poco farisaicamente los límites de lo culpable. Pero no podemos satanizar de entrada su primera intención, que era la de aclarar puntos dudosos de la moral y procurar llevar seguridad, y por tanto paz a los espíritus. Ella debía tener en cuenta los «tiempos, lugares y circunstancias» para medir la culpabilidad. Pretendía, con muy buena intención, resolver todas las dudas posibles.
Muy pronto comenzaron a dictarse lecciones sobre «Casos de Conciencia». En el Colegio Romano, el padre Diego de Ledesma las dictó a partir de 1556. En la lejana Goa las hubo desde 1555. Y poco a poco estas lecciones ampliaron el estudio de la teología moral, hasta convertirse en asignatura independiente. Y como es lógico, en estas cátedras se leían los más destacados autores. Fueron ellos, entre otros, Tomás de Vío, el llamado Cayetano, muerto en 1534, quien había publicado su «Summula peccatorum», Bartolomeo Fumo con su «Summa quae Aurea Armilla inscribitur» y Martín de Azpilcueta, autor del «Manual de confesores et penitentes». El mismo san Ignacio había recomendado a sus hijos la lectura de la Parte Segunda de la «Summa Theologiae» de santo Tomás de Aquino, que trata de las virtudes y los vicios.
Es muy probable, pues, que aquellos «libros de moral» que el padre Claver mantenía sobre la mesa en su aposento, fueran algunos de estos populares «Casos de Conciencia», tan útiles entonces al confesor. De ellos extrajo ese carisma de consejero y director de almas que fue tan característico de su apostolado.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 89-96
Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno
*
Llegaron a ella (doctrina de Duitama) y la hallaron en el mal estado de la idolatría, de los amancebamientos, de la embriaguez y de otros vicios, y así pusieron la proa en ponerla en buen estado valiéndose para este fin de los medios acostumbrados en otras partes cuales eran los catecismos en su lengua, los sermones, las cofradías, las confesiones y comuniones sin dejar piedra espiritual que no moviesen y no asentasen es este paraje para edificar un pueblo que todo fuese Dios Mercado1
Tan sólo tenía veintiochoaños deaprobadaoficialmente la Compañía de Jesús cuando entró a tierras peruanas (1568). Junto a México, fue donde se configuró por primera vez la experiencia de trabajo de los jesuitas con los indígenas. Con experiencia ganada, homogeneidad
* Estudiante 3er año de Licenciatura en Filosofia. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 1 MERCADO, PEDRO DE, S.I., Historia de la provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús, Tomo I, p. 404.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Misael Kuan Bahamón, S.I.
de conceptos sobre el indígena y, especialmente, creatividad, los jesuitas se lanzaron al resto de la América española. Treinta años después iniciaron su trabajo en Cartagena. Para 1605 encontramos la primera fundación de una doctrina en el Nuevo Reyno en Cajicá.
Los jesuitas por opción e institución estuvieron cargados del Humanismo. Se respetó al indígena y se creyó en la posibilidad de construir una comunidad, españoles e indígenas, capaz de tolerarse. El trabajo d los jesuitas en las doctrinas del Nuevo Reyno, se fundamentó en esta opción. No había un interés por el cual más tener bautizados, de g andes conversiones o de recoger mayores ingresos para el rey y la Igles a. El problema estuvo en la cultura. De esta manera encontramos que los jesuitas se preocuparon por conocer bien el idioma chibcha, educar al indígena, mejorar sus condiciones de vida y, sobre todo, hacer de la fe algo muy festivo.
El interés de este trabajo está pues en estudiar e indagar cuál fue la pedagogía que utilizaron los jesuitas en la evangelización de los indígenas. Esto se traduce en reconocer los objetivos de los jesuitas en su trabajo en la doctrinas y de qué manera se realizaron.
Para el fin propuesto, en un primer momento, a manera introductoria, haremos una breve historia, antes de la llegada de los jesuitas, de las primeras doctrinas, su misión, las primeras disposiciones y la problemática. Después nos adentraremos a lo grueso de este trabajo: Pedagogía de las doctrinas jesuitas. Para ello haremos un recorrido por las primeras doctrinas jesuitas y, posteriormente, la Pedagogía. Hemos dividido este último apartado en tres partes: el aprendizaje de idiomas, la educación y pedagogía de la conversión.
Los indígenas que se encontraban dentro de la jurisdicción de las ciudades españolas fueron repartidos en encomiendas a los moradores españoles de estas mismas ciudades. El encomendero tenía derecho a ocupar a estos indígenas en su servicio o a cobrarles algún tributo, pero quedaba con la obligación de defenderlos y de instruirlos en la fe cristia-
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno
na. Tal instrucción podía ser hecha por un clérigo o un religioso y, en su defecto, un laico. Esto no era negociable, puesto que fue determinado por el rey en cédula del 20 de julio de 1551 dirigida a la audiencia de Santafé2 .
Para facilitar tal instrucción se les encargó a los misioneros reunir a los indios en pueblos. Muy lentamente fueron agrupándose los indígenas en pequeños caseríos. Un buen número de estos caseríos era confiado al cuidado espiritual de un religioso o clérigo, que hacía las veces de párroco y misionero. Nacieron así las doctrinas o parroquias de indígenas3 .
Primeras disposiciones sobre la organización de las doctrinas
En febrero de 1555, en Cartagena, con el fin de organizar la evangelización de las doctrinas el fiscal de la audiencia de Santafé, Juan Maldonado, se reunió con los alcaldes de la ciudad y varios religiosos dominicos y franciscanos. Algunas conclusiones aprobadas en estajuntafueron4 :
a. Los doctrineros, sacerdotes, o laicos, enseñarían a los indios las principales oraciones, los artículos de la fe, los mandamientos, sacramentos y obras de misericordia en lengua castellana;
b. Atraer a los indios a la misa y doctrina los domingos y días de fiesta;
c. El sacerdote doctrinero conservaría junto a sí a los hijos de los caciques e indios principales para instruirlos en la fe y educarlos;
d. En cada pueblo habría un alguacil encargado de llamar a los demás a misa y de hacer castigar a los rebeldes y remisos;
2 PACHECO, JUAN MANUEL, S I, La evangelización en Colombia. En: DUSSEL, ENRIQUE (coord.), Historia General de la Iglesia en América Latina, Tomo VII (Colombia y Venezuela), Ediciones Sígueme, Salamanca 1981, 24.
3 PACHECO, JUAN MANUEL, S I., Los Jesuitas en Colombia, Tomo I (1567-1654), Editorial San Juan Eudes, Bogotá 1959, 37.
4 PACHECO, La evangelización en Colombia, p. 25.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Misael Kuan Bahamón, S.I.
e. A los indios cristianos se les honraría más que a los otros;
f. Se procuraría impedir las borracheras con que celebraban la terminación de sus rozas, y de una manera especial las organizadas por sus mohanes o hechiceros con fines religiosos;
g. Los doctrineros debían llevar libros de bautismo y matrimonios;
h. Los intérpretes debían ser aprobados por la autoridad civil y el sacerdote, y no tendrían privilegios especiales;
i. Los encomenderos pagarían a los doctrineros.
El fiscal Maldonado hizo pregonar estas disposiciones y ordenó a los encomenderos de Cartagena guardarlas. A la tercera infracción se les quitaría la encomienda.
Los doctrineros y su misión
En el Nuevo Reyno, al principio, la mayoría de las doctrinas fueron confiadas a los religiosos (dominicos, franciscanos y agustinos). El aumento del clero diocesano trajo como consecuencia el deseo de los obispos de sustituir a religiosos doctrineros por clérigos para dar ocupación a éstos. Es así como el arzobispo del Nuevo Reyno Zapata de Cárdenas, basado en unas declaraciones reales de 1583, según las cuales las parroquias y doctrinas debían ser administradas por el clero diocesano, quitó a los religiosos numerosas doctrinas. Estos protestaron ante el rey, y fueron devueltas las doctrinas. Sin embargo Zapata de Cárdenas no dejó de aprovechar cualquier situación para sustituir a los religiosos. Esta misma política la continuó su sucesor el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero, quien se valió de la orden real de no confiar las doctrinas a sacerdotes que no supiesen las lenguas indígenas. Como los religiosos no tenían suficientes sacerdotes expertos en estas lenguas, perdieron varias de sus doctrinas5 .
5 Ibíd., p. 26.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno
La anterior situación muestra que el interés de la Iglesia sobre las doctrinas y los doctrineros fue real. Especiales normas dio el Sínodo santafereño de 1556 sobre la misión de los doctrineros; los invitaba a dar buen ejemplo, y así se les prohibía tener indígenas para su servicio, a no ser mujeres que no diesen lugar a sospecha alguna. No debían negociar con los indios y menos cobrarlesporlossacramentos. Enlossitiosmás poblados se levantaría la iglesia, y en ella el doctrineroreuniríaalosindígenaslosdomingosy días de fiesta para enseñarles la fe cristiana,ytambiénlalenguacastellana;yaleer, escribir, contar y cantar. Bautizarían niños, visitarían a los enfermos y defenderían a los indígenas de los malos tratos6 .
El doctrinero reuniría a los indígenas los domingos y días de fiesta para enseñarles la fe cristiana, y también la lengua castellana; y a leer, escribir, contar y cantar. Bautizarían niños, visitarían a los enfermos y defenderían a los indígenas de los malos tratos
La audiencia de Santafé se permitió también reglamentar la vida de los doctrineros. En las Ordenanzas de Tunja, dadas en 1575 por los oidores, se le ordenaba al doctrinero enseñar a los niños menores de dieciséis años y a las niñas menores de diez no sólo el catecismo sino a leer y escribir. A los adultos debía hacer una plática en los días festivos. Cuando un doctrinero tuviera a su cargo dos o tres pueblos, debía visitarlos con frecuencia para que no se perdiera el fruto obtenido en las anteriores visitas. Para garantizar que no se olvidara lo aprendido, el doctrinero debía nombrar alguaciles y encargar a algunos muchachos el repasar la doctrina a los demás indígenas.
Para la audiencia, el doctrinero debía tratar de buena manera a los indígenas, sin castigarlos con cepos y azotes y el trasquilarlos, ultraje que sentían muchos los muiscas. Ante indígenas desobedientes y mal inclinados, el doctrinero debía mandarlos a la justicia ordinaria. Se esforzaría por conservar a los indios viviendo en poblaciones y por reducir a los que vivían dispersos por los campos. Los indios ladinos debían
6 Ibíd., p. 27.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Misael Kuan Bahamón, S.I.
vivir aparte de los chontales, o sea, de los indios que aún no hablaban el español. A los niños mestizos se les sacaría del pueblo para que fueran educados por personas competentes.
Los indios cristianos llevarían nombres de santos, y se les obligaría a vestir camiseta y calzón de manta, y a usar sombrero y alpargatas. Los no convertidos no se les permitiría andar medio desnudos. En cuanto a la vivienda, esta debía tener la cocina separada del sitio de dormida. No se les permitiría dormir sobre el suelo, sino en barbacoas. Para sustentar a los ancianos, huérfanos y enfermos, los indios de cada encomienda debían cultivar una fanegada de trigo por cada sesenta indios. El doctrinero debía velar, sobre todo, por los enfermos y no permitir que vivieran abandonados. Especialmente se debía esforzar el misionero por impedir que los indígenas adoraran dioses diferentes del cristiano y que organizaran borracheras7 .
Los indios cristianos llevarían nombres de santos, y se les obligaría a vestir camiseta y calzón de manta, y a usar sombrero y alpargatas
En el Catecismo o Sínodo del arzobispo Zapata de Cárdenas aparecen estas y otras recomendaciones. El doctrinero debía fomentar el progreso y aseo del pueblo. A los hijos de los caciques e indios principales les debía enseñar a leer y escribir, y «otras santas y loables costumbres políticas y cristianas». Especialmente el misionero debía dar cuenta a las autoridades de la existencia de adoratorios paganos para ser destruidos, y si algo de valor se hallara en ellos se emplearía en bien del mismo pueblo. Con diligencia debía impedir la práctica de sacrificios humanos en sus fiestas8 .
Dificultades en la evangelización
Las dificultades fundamentales de las primeras doctrinas fueron: a) el rechazo del misionero por parte de los indígenas; b) la dispersión en
7 Ibíd., p. 28.
8 Ibídem.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno que vivían los indios; c) la gran variedad de lenguas habladas por los indígenas en el territorio del Nuevo Reyno; d) La persistencia de la idolatría9 .
El odio que sentían los indígenas contra el misionero, tenía sus raíces en las expediciones que se hacían para capturar indígenas y venderlos como esclavos. Este odio se transfería al Dios blanco o cristiano.
Otra dificultad con que se tropezó fue la dispersión en que vivían los indígenas. No se reunían estos, por lo regular, en pueblos sino que levantaban sus ranchos esparcidos por los cerros, a grandes distancias unos de otros. A esta dispersión atribuía una junta reunida en 1575, con asistencia del arzobispo y superiores religiosos, el poco fruto que se había logrado en la cristianización de los indígenas. Se ordenó, por lo tanto, reunir a los indígenas en pueblos.
Ante el gran número de lenguas habladas por los indígenas se ofrecieron dos soluciones: o lograr que los indígenas aprendieran el castellano o que los doctrineros estudiaran las lenguas indígenas. La primera, en la práctica, orientó la evangelización, pero los misioneros se veían obligados a aprender las lenguas nativas para comunicarse con los indígenas. Sin embargo, no fueron muchos los doctrineros que se preocuparon por este estudio.
A comienzos del siglo XVII el arzobispo de Santafé, Lobo Guerrero, puso gran empeño en que los doctrineros aprendieran las lenguas indígenas. Logró de la corte el retiro de sacerdotes que tuvieran a su cargo una doctrina por no saber la lengua muisca. Lobo Guerrero se vio en la necesidad de crear una cátedra de este idioma para los misioneros. Además se empezaron a componer gramáticas y vocabularios de las lenguas indígenas.
Un último problema, fue la persistencia de la idolatría. Se creyó que con la destrucción de los ídolos, como lo ordenaba la audiencia de Santafé en 1561 a los alcaldes, se abriría el camino al cristianismo. Sin embargo, los indígenas siguieron adorándolos.
9 Ibíd., p. 31.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Misael Kuan Bahamón, S.I.
La admisión de doctrinas era una cosa nueva en la Compañía. Al venir esta a América se negó por algún tiempo a aceptarlas debido a que estaba prohibido por el mismo Instituto: «porque las personas de esta Compañía deben estar cada hora preparadas para discurrir por unas partes y otras del mundo, adonde fueran enviados por el Sumo Pontífice o sus superiores, no deben tomar cura de ánimas (parroquias)…»10. Se añadía el hecho de que el doctrinero, conforme a las leyes del patronato, debía ser presentado para su nombramiento a las autoridades civiles, y como párroco le debía obediencia al obispo del lugar. Esto no dejaba de presentar graves inconvenientes para el desarrollo del gobierno interno de la orden11 .
Pero en la práctica las doctrinas se presentaban como la mejor manera de evangelización de los indígenas. Además las autoridades tomaban a mal la actitud de los jesuitas. Es así como los superiores de la orden decidieron aceptar algunas doctrinas en el Perú. Pero esta decisión se hizo con algunas condiciones, como la fácil remoción de los doctrineros y el no aceptar estipendios12 .
Al aceptar la doctrina de Cajicá, envió el Padre General Claudio Aquaviva a los jesuitas del Nuevo Reyno la siguiente carta que refleja el pensamiento jesuítico sobre su misión y las doctrinas:
Instrucción de cómo se han de haber los Nuestros en tomar y regir las doctrinas de indios.
A diversas provincias que han propuesto las dificultades que experimentan en tener a su cargo doctrinas de indios, hemos respondido que no es conforme al instituto de la Compañía encargarse de doctrinas perpetuas, pero que se pueden hacer residencias en los pueblos de indios, con cargo de doctrinarlos, hasta tanto que los dichos pueblos estén bien informados en la fe y vida cristiana, y se halle quien nos suceda, y en hallándose, resignen y dejen el dicho pueblo y doctrina al ordinario, para que él pro-
10 Constituciones de la Compañía de Jesús, n. 588.
11 PACHECO, JUAN MANUEL, S I Los Jesuitas en Colombia, p. 308-309.
12 Cfr. Ibíd., p. 309.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno vea de cura que continúe el fruto plantado, y pasen a otro pueblo y doctrina que tenga la misma necesidad que el primero, a los cuales, en partes semejantes, siendo tan desamparadas aquellas almas, no se puede dejar de acudir.
Pero débense en estas misiones o residencias observar algunas cosas:
Lo primero, que por lo menos en cada una de ellas estén dos de los nuestros, aumentándose más o menos en todas, según la multitud o necesidad de los indios o misiones que tocaren a la tal residencia; en la cual tengan casa con clausura, a la que no pueda entrar mujer alguna. Segundo, que convengan los nuestros con el Ordinario en el modo de entablar la doctrina, porque los que les sucedieren prosigan lo que ellos comenzaron, pues de otra manera no sería provechoso nuestro trabajo, si el sucesor no es tal, cual conviene, para conservar lo asentado. Tercero, quiten los nuestros a los indios todos los gravámenes que contra los decretos del concilio y del rey los clérigos les hubiesen puesto, y no les pongan otros de nuevo, ni se vea rastro de codicia alguna, para que se aseguren del todo que no se busca sino el bien de sus almas. Cuarto, procuren los nuestros que haya, en las doctrinas que tomaren, maestro de escuela que enseñe a los hijos de los indios más capaces a leer y escribir y cantar y tañer diversos instrumentos que sirven al oficio de la misa, todo lo cual enseñarán otros indios prácticos, como lo han hecho en el Perú, Méjico y Filipinas.
Quinto,procurenlosnuestros,con la prudencia ytérminosquesepudiere que se ejecuten las buenas órdenes que a favor de los indios han dado el rey católico y su real consejo, como es que se hagan hospitales para los indios, que haya iglesia decentemente adornada y casa para el cura, y cosas semejantes que ayuden para la conservación y aumento de la cristiandad.
Sexto, entre estas residencias, conforme a la distancia o comodidad, señale el provincial una o dos como cabezas, en las cuales se junten los nuestros entre año para la renovación de los votos y ejercicios espirituales, y estén retirados algún tiempo, y se guarde en ellas el orden y disciplina religiosa, como lo tenemos ordenado para las Filipinas, y que el superintendente de las tales residencias las visite a menudo. En Roma, a 10 de junio, 160813
13 PACHECO, Op. cit., p. 310-311.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Misael Kuan Bahamón, S.I.
La Compañía de Jesús se hizo a cargo, en un primer momento, de la doctrina de Cajicá en 1605. Por iniciativa del arzobispo Lobo Guerrero y del presidente Juan de Borja encomendaron esta doctrina a los jesuitas. Los primeros en trabajar en esta doctrina fueron los Padres José Dadey y Juan Bautista Coluccini.
El éxito de esta doctrina fue notable, puesto que los indígenas mostraban un gran interés por la religión cristiana. En el orden moral, la embriaguez de los nativos disminuyó14. Hasta 1615 los jesuitas conservaron esta doctrina. En este año se vieron obligados a dejarla para encargarse de la de Duitama. Consideraron que la misión ya estaba cumplida y era necesaria entregarla al clero secular15 .
El éxito alcanzado en Cajicá movió al arzobispo Lobo Guerrero a entregar en 1608 otra doctrina a los jesuitas: la de Fontibón. Coluccini y Dadey asumieron la administración de esta doctrina16 .
Otras doctrinas que asumió la Compañía fueron Santa Ana (Tolima) y Tunjuelo en 161817 y entregada en 164918. En Santa Ana se atendieron los indígenas que eran trasladados del altiplano a las minas de plata cercanas a Mariquita. Según escribía el P. Gabriel Melgar en su carta annua, las condiciones de trabajo de los indígenas eran infrahumanas, «enterrados en vida» dentro de hondos socavones, donde tenían que estar metidos en el agua. Además, eran separados de sus pueblos y familias. Algunos llevaban consigo a sus mujeres e hijos, que quedaban viviendo «en tanta miseria, que apenas alcanzaban el sustento. Han sido estas minas principal causa de la mengua de indios en todo el Reino», concluye Melgar19. La suerte de los negros esclavos, llevados a las minas de plata, era incluso peor, pues sus amos apenas les daban
14 Ibíd., p. 307.
15 Ibíd., p. 310.
16 Ibíd., p. 311.
17 Cfr. Ibíd., p. 320.
18 Cfr. Ibíd., p. 321.
19 Ibíd., p. 323.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno para comer y vestir, viéndose obligados a trabajar en el campo los domingos y días de fiesta, para poder subsistir. Para 1659, ya los jesuitas habían dejado esta difícil doctrina.
La doctrina de Duitama fue permutada en 1636 por otra doctrina de Boyacá, la de Tópaga. En Duitama los jesuitas permanecieron durante veintiún años, tiempo suficiente para evangelizar a una población de 2000 indígenas. La de Tópaga, en un principio sólo tenía 190 indígenas20. Esta doctrina se cambió por la de Pauto, para ir estableciendo un centro de operaciones en el Casanare, para preparar la ulterior penetración en los Llanos orientales.
Pedagogía jesuítica en las doctrinas21
En este apartado planteamos la estructura esencial de los aspectos que propiciaron la fundación de las doctrinas desde el punto de vista institucional. Fundamentalmente en las doctrinas de Cajicá, Fontibón, Tópaga, Santa Ana y Duitama.
¿Cuáles fueron los objetivos de la cristianización jesuítica? ¿Cómo se llevaron a cabo en las doctrinas? ¿Fue la conversión un fin primario y exclusivo del proceso cultural establecido por la Compañía de Jesús, o más bien la culminación de la evangelización? Lo vamos hacer a partir de la observación a una fuente directa (Mercado) que nos garantice cómo y por qué los misioneros adoptaron una pedagogía concreta.
No se conoce todavía ningún tratado completo de misionología del Nuevo Reyno elaborado por los jesuitas. Pero tanto en sus obras escritas como en su epistolario abunda una ideología constante, asimilada teológica y existencialmente, y respaldada por una concepción misionera y americanista de la Compañía de Jesús. Es clave recordar que la pro-
20 Cfr. Ibíd., p. 320.
21 Para el desarrollo de la Pedagogía jesuítica utilizamos el esquema de JOSÉ DEL REY, S.I., Misiones jesuíticas de la Orinoquía, Tomo I aspectos fundacionales, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas 1977, 167-207.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Misael Kuan Bahamón, S.I.
vincia del Nuevo Reyno es fruto de la experiencia adquirida en México y Perú, y su primer superior fue el P. Diego de Torres, hombre clave en la estructuración de las misiones del Paraguay22 .
Encontramosque el P. AlonsodeNeira,uno de los primeros misionólogos del Nuevo Reyno, diseña como objetivo de la cristianización la «conversión temporal y espiritual». En 1692 apuntaba una cédula del Consejo: «... y que no se contentan solamente con reducir a los gentiles y agregarlos a pueblos, sino que procuran también con toda solicitud enseñarlos a vivir social, política y económicamente, como también su educación en las buenas costumbres y su mayor aumento». Y Cassani decía: «atraerlos a vida racional, para pasar de aquí a reducirlos a cathólicos»23 .
La fe no significaría el comienzo sino la culminación del proceso de aculturación
La cristianización se concibe como un proceso que se inicia con la reducción, continúa con la educación e incorporación a la vida civil, y concluye con la conversión. Así pues, la fe no significaría el comienzo sino la culminación del proceso de aculturación24 .
Es importante tener en cuenta para nuestra tarea que sobre el indígena se ha tenido una visión de bárbaro que es posible de «convertir». Sin embargo este concepto de indígena dado por los misioneros es descriptivo y comprehensivo ya que en su comprensión abarcan tanto el indio bárbaro como el indio reducido. Querer definir al indígena por el primer momento es traicionar el concepto y la mente de los misioneros. Es necesario tener en cuenta estos dos momentos, de lo contrario se caerá en errores de perspectiva25 .
22 REY, Op. Cit., 167-168.
23 Ibíd., p. 168.
24 Ibídem.
25 Ibíd., p. 169.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno
¿Fue real un proceso de acercamiento al indígena? ¿Qué se hizo para cumplir los objetivos? En este estudio nos fijaremos en los siguientes puntos26: el aprendizaje de idiomas, la educación y la pedagogía de la conversión.
Aprendizaje de idiomas
En el momento del inicio del trabajo de los jesuitas con los indígenas en el Nuevo Reyno era obligatorio que los doctrineros manejaran el idioma de los indígenas a su cargo. En este sentido, el Obispo Lobo Guerrero fue reticente a dar doctrinas a personas que no hablaran adecuadamente tales idiomas. Los jesuitas fueron conscientes de esta realidad y animaron a hacer de esta exigencia una realidad.
Por sus reglas, los jesuitas están obligados a aprender la lengua de la región donde residen, a no ser que el idioma materno les sea más útil y provechoso27. Los jesuitas vieron que lo mejor era aprender la lengua de los indígenas, para acercarse a ellos. Es así como encontramos que ningún jesuita en formación en América, podía ordenarse a los ministerios sacerdotales sin antes conocer perfectamente la lengua28 .
El jesuita era consagrado al estudio de la idiomática indígena, de tal manera que la primera generación de lingüistas (Dadey, Coluccini, Molinello, Pinto, etc.) no se contentó con el dominio personal del idioma
26 Ibíd., p. 167- 207. Rey pone cinco puntos: el aprendizaje de los idiomas, la reducción, la educación, las realizaciones socioeconómicas, pedagogía de la conversión. Solamente trataremos tres, puesto que en las primeras doctrinas no hubo propiamente un proceso de reducción, ya que los indígenas ya estaban reducidos. De las realizaciones socioeconómicas carece nuestro estudio, puesto que no se logró consolidar en las doctrinas grandes estructuras económicas como en los Llanos y la Orinoquía.
27 JOUANEN, JOSÉ, S I., Historia de la Compañía de Jesús en la antigua Provincia de Quito 15701774, Tomo I, Editorial Ecuatoriana 1941, 23.
28 AQUAVIVA, CLAUDIO, S I., Instrucción para afervorizar en el ministerio de los indios, 1603. En, HERNÁNDEZ, PABLO, S I., Organización social de las doctrinas guaraníes de la Compañía de Jesús, Gustavo Cerlei Ed., Barcelona 1913, 578.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Misael Kuan Bahamón, S.I.
religiosa era aún muy deficiente, y no pocos de ellos en oculto seguían venerando a sus antiguos ídolos
mosca29 o chibcha, sino que de inmediato puso enpráctica la institucionalización desu esfuerzo. Así nacieron la Escuela de lenguas de Cajicá y la cátedra universitaria de lenguas indígenas30. Esta última encargada a Dadey en 161931 .
Dadey y Coluccini a su llegada a Santafé de Bogotá se pusieron en la tarea de aprender la lengua mosca y en poco tiempo tuvieron bastantes progresos. Sin embargo, este aprendizaje se encontró con una gran dificultad: la de representar por escrito los sonidos tan peculiares del chibcha. Dadey para remediar esta situación se puso en la tarea de crear una gramática chibcha. Contiguo a este trabajo elaboró con la colaboración de peritos en la lengua chibcha, el catecismo y las principales oraciones. En 1606 el presidente de la Audiencia don Juan de Borja ordenó que el catecismo de Dadey fuera el utilizado en el adoctrinamiento de toda el área chibcha32 .
Encontramos como dato curioso que en la doctrina de Santa Ana los jesuitas adoctrinaron a los negros que trabajaban en las minas plata en su propio idioma, el angolés. Para ello, los jesuitas se valían de instrucciones ya escritas33 .
Educación
Los jesuitas en estas doctrinas se encontraron con indígenas que ya habían tenido contacto con otros misioneros, pero muy superficialmente: «Aunque bautizados, su instrucción religiosa era aún muy deficiente, y no pocos de ellos en oculto seguían venerando a sus antiguos ídolos»34. Esto no fue problema para continuar el trabajo de evangeliza-
29 Mosca fue el nombre para la época del idioma chibcha. En MERCADO, Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús, p. 34.
30 REy, Misiones jesuíticas de la Orinoquía, p. 170.
31 Cfr. PACHECo, Los Jesuitas en Colombia, p. 304.
32 Cfr. Ibíd, pp. 301-304.
33 Ibíd., p. 328.
34 Ibíd., p. 300.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno ción, puesto que hubo un reconocimiento, de parte del jesuita, de la calidad humana de losindígenas chibchas. En este sentido, el chibcha era un hombre muy religioso y admitía la existencia de un Dios creador. Sin embargo adoraba fetiches y su vida moral, para los jesuitas, era criticable, sobre todo por el alcoholismo, el amancebamiento y la promiscuidad.
Los chibchas tenían conciencia, de forma más o menos clara, de sus orígenes; además, tenían configurado un mundo espacial en el que «muchos bosques, lagunas y cerros eran sitios sagrados»35. Es así como, a partir de la tradición indígena, se insertó la educación de los misioneros jesuitas. «Si toda la Compañía de Jesús se regía en su filosofía educativa por la Ratio Studiorum36 es lógico que de una manera proporcionada actuara en la enseñanza de los indígenas la cosmovisión humanística que se insertaba en la esencia misma de la formación del jesuita»37. Ante todo estaba el hombre, y por esa condición se les respetaba, se le trataba con caridad y no se le trataba mal38 .
En la educación estaba la clave del cambio. Y esto se corrobora en la mayoría de cronistas jesuíticos de los llanos: «la enseñanza es la base del cambio social, económico, moral y religioso»39 .
La escuela y la iglesia son los dos polos que van a generar simultáneamente la educación de la juventud, no como factores antagónicos, sino como dos principios subsidiarios empeñados en crear un hombre nuevo40. Aquí cobran importancia la disciplina, y especialmente la repetición de las prácticas, tan esencial en la espiritualidad ignaciana41 .
35 Ibíd., p. 301.
36 La Ratio Studiorum es el plan educativo de la Compañía de Jesús vigente en todas partes, desde 1599.
37 REY, Misiones Jesuitas de la Orinoquía, p. 186.
38 El jesuita era muy cercano al indígena, y esto se debe a tres causas: el desprendimiento y desinterés con que procedían los jesuitas, el buen ejemplo y el haber aprendido las lenguas indígenas. PACHECO, p. 307.
39 REY, Misiones Jesuitas de la Orinoquía, p. 186.
40 REY, p. 187.
41 En la Ratio Studiorum una de las claves del éxito de una buena educación está en repetir la lección aprendida anteriormente.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Misael Kuan Bahamón, S.I.
En Cajicá, todos los días, los niños por la mañana, y las niñas por la tarde, acudían a clase de catecismo42. En él se les enseñaban las oraciones y la doctrina cristiana en chibcha y en castellano. Para los adultos había, generalmente en todas las doctrinas, un catecismo especial los domingos. Los días de fiesta, por la tarde, se rezaba el rosario y se cantaba una solemne salve43 .
En Cajicá todo el pueblo tenía la instrucción religiosa los domingos. El P. Lyra describe así el método usado por los misioneros:
No solo a la misa dominical acudían numerosos indígenas, sino que la iglesia, en los días de labor, durante la misa, parecía un día festivo; tantos eran los que a ella asistían
Las siete capitanías o parcialidades hacen en la plaza siete círculos, que cada uno es de esta manera: siéntense en el suelo los indios de una capitanía, haciendo media luna y luego, delante de ellos, haciendo otra media luna, se ponen las mujeres, vueltas las espaldas a los hombres, y al blanco de en medio hinchen los niños y niñas. Pónese en medio de todos un niño en pie, con una cruz larga en la mano, y comienza a rezar las oraciones, respondiendo todos, y en acabando él entra otro y otro, por espacio de hora y media, y así, a un mismo tiempo, están rezando en todos siete círculos. Luego un Padre los junta todos y hacen un círculo grande en la misma forma, donde los catequiza despacio por cinco cuartos de hora. Entran luego a la Iglesia, a oir la misa cantada, con mucha música, y allí se les predica. Con esto están ya tan diestros que ya no se juzga habrá alguno que ignore las cosas de nuestra santa fe, no habiendo cuando entramos quien las supiese. A la tarde procesión con Nuestro Señor alrededor de la Plaza, cantando su letanía en canto de órganos44
Por medio de este método ocurrió una transformación de las prácticas del pueblo. No solo a la misa dominical acudían numerosos indígenas, sino que la iglesia, en los días de labor, durante la misa, parecía un día festivo; tantos eran los que a ella asistían. Antes según Lyra «ni con
42 PACHECO, Los jesuitas en Colombia, p.306.
43 Ibíd, p. 314.
44 PACHECO, Op. Cit., p. 306-307.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno azotes y palos los podían traer los domingos a misa, como se ve en los demás pueblos». Las confesiones y comuniones eran también numerosas. Fruto de esto fue la notable disminución de la embriaguez entre estos indígenas45 .
Para los niños el nuevo aprendizaje no se reducía solamente a la catequesis. Encontramos que en Cajicá se inició una escuela en la que los niños aprendían a leer y a escribir, a cantar y a tocar algunos instrumentos músicos, y a servir en los oficios litúrgicos de la iglesia46. Mercado dice al respecto:
No se había visto indio ninguno en este Reino que supiese qué cosa era solfa, no se había oído a ninguno que cantase en iglesia cuando los padres de la Compañía entrando en Caxicá emprendieron que sus indiecitos fuesen los primeros cantores del Reino para oficiar las misas y cantar los divinos oficios. Pusieron escuela de leer y escribir, y atrayendo a los muchachos les fueron mostrando las letras para que las conociesen por sus nombres, y luego las fuesen formando con la pluma por sus figuras. Después de conseguido esto les fueron enseñando el canto llano y el de órgano, los fueron industriando en la música de flautas, chirimías, violones y otros instrumentos de armonía sonora47
Llama la atención el elemento musical el cual cautivó a los indígenas y generó nuevas expresiones de la cultura. En Fontibón también se fundó una escuela música. Y, finalmente, en Tópaga la que causó gran impacto al P. Ellauri. En un memorial a la audiencia escribía: «tan diestros, en canto de órgano y variedad de instrumentos de chirimías, flautas,bajones,cornetas,fogotes,órganos,arpas,viguelas,discantes,rabeles, vigolones, y otros instrumentos, que pueden competir con lo bueno y mejor del reino»48 .
Sobre Tópaga es importante decir que se configuró una doctrina muy alegre y centro de atracción para los moradores de su contorno. Las actividades religiosas y educativas marcaban el ritmo de ella.
45 Ibíd., p. 307.
46 Ibíd., p. 306.
47 MERCADO, Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito, Tomo I, p. 101.
48 PACHECO, Op. Cit., p. 330.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Misael Kuan Bahamón, S.I.
Todos los días, sigue diciendo en su memorial el P. Ellauri, se toca la campana a escuela a que todos acuden, unos a leer, otros a cantar, cantando todos los días, mañana y tarde, antes de empezar los ejercicios ordinarios de la escuela, algunos himnos devotos a Nuestra Señora, y rezan, antes de irse a sus casas, todas las oraciones y catecismo, y por último rezan todos los días el rosario de Nuestra Señora a coros y su letanía. Todos los jueves dicen en la iglesia la letanía del Santísimo Sacramento, a canto de órgano, y los sábados la de Nuestra Señora, y todos los viernes se dice el miserere y toman disciplina, habiéndoseles hecho antes una breve plática49 .
Todas las actividades educativas y catequéticas se configuraron en espacio importante de la cotidianidad de las doctrinas, en el que el interés de los jesuitas, de educar y cristianizar, se fue haciendo.
Pedagogía de la conversión
El estudio, tanto del proceso cultural como de los planteamientos hechos por los misioneros en torno a la conversión de los indígenas, nos remonta a la enseñanza teológica de la Javeriana Colonial y a su pensamiento netamente suareciano, que en este punto es el tradicional: por una parte la Fe es un don gratuito de Dios y por otra requiere la recta disposición del hombre, capaz de aceptarla libremente50 .
Es por lo que recibir al Dios cristiano no puede reducirse a un fenómeno o cambio accidental en la existencia humana; supone la transformación radical que exige unas condiciones previas y una catequesis asimilada y vivida.
Encontramos que la conversión de los indígenas fue facilitada, de manera especial, por su actitud. El indígena de estas doctrinas era dócil y a esto se agregaba el hecho de que el misionero jesuita lo trataba con caridad. Fue una aceptación recíproca que dio paso al adoctrinamiento del indígena.
49 Ibíd., p. 330-331.
50 REY, Misiones Jesuitas de la Orinoquía, p. 202.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno
Pero no sólo fue en el orden religioso donde se dieron cambios. También fue en el orden moral; narra Cassani que los principales vicios de los indígenas eran la idolatría, la borrachera y la deshonestidad; los dos últimos no estaban tan arraigados y eran reconocidos por la racionalidad del indígena como perjudiciales. El que sí era problema era la idolatría, pero vencido este se lograría una conversión moral51 .
En el trato personal y acogedor, la liturgia, la predicación y la enseñanza, se configuraron en formascargadas denovedadpara la transmisión del mensaje religioso.
El culto era algo integrado, puesto que no solamente era el momento de la Eucaristía, sino de las procesiones, los certámenes, el teatro, los bailes
La relación interpersonal entre el jesuita y el indígena tuvo concreciones en lo litúrgico, puesto que se hizo del culto algo cargado de colorido, participativo y de un gran sentido de lo comunitario.
En este sentido, algunas observaciones que hace Rey sobre la liturgia en la Orinoquía nos sirven para nuestra reflexión en las doctrinas. Rey habla de una dobleliturgia desarrollada en el trabajo con losindígenas: la sacramental, solemne, participativa. Todo lo mejor y más creativo del pueblo misional debe tomar parte en las funciones religiosas que fundamentalmente giran en torno a la Eucaristía. Y a la vez se desarrolla una liturgia parasacramental, alegre plástica, activa, que pretende recoger los sentimientos más nobles de la psicología del indígena52. El culto era algo integrado, puesto que no solamente era el momento de la Eucaristía, sino de las procesiones, los certámenes, el teatro, los bailes, etc. Estos últimos servían para consolidar la gran festividad que se inició en la iglesia, ya que a través de su esencia musical e inquieta se acercaban a lo sagrado y al interrogante del misterio53 .
51 CASSANI, JOSEPH, S.I., Historia de la provincia del Nuevo Reyno de Granada en la América, Academia nacional de la historia de Venezuela, Caracas 1967, 72.
52 REY, Misiones Jesuitas de la Orinoquía, p. 205.
53 Ibídem.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Misael Kuan Bahamón, S.I.
Lo anterior lo podemos comprender con una narración que hace Mercado de una festividad en la doctrina de Tópaga:
Por el mes de marzo de cuarenta y dos se hizo la dedicación de la iglesia con ocasión de una imagen de bulto54 que se llevó al pueblo, y su recibimiento fue muy solemne porque se hallaron en él veinticuatro sacerdotes, más doscientos españoles y todo lo ilustre de la ciudad de Tunja. Por espacio de ocho días duraron y en todos ellos se cantaron solemnemente misas que los indios de Tópaga administraron desde el coro con muy sonora música porque estaban muy diestros en este arte con el cuidado que los padres tuvieron de que los indiezuelos las aprendiesen. En todos ocho días se predicaron muy escogidos sermones. El altar mayor se estrenó con un cielo de ricos adornos en el cual lucían como estrellas muchas velas de cera blanca.
En un domingo que hubo en el octavario se hizo una devotísima procesión en que salió el Santísimo Sacramento y anduvo por la plaza pasando por debajo de arcos triunfales llenos de flores y de mucha diversidad de pájaros y de otros animales que habían cazado para el efecto. A la noche se encendió un castillo de fuego y hubo muchas ruedas y montantes de pólvora que ocasionaban regocijos a la vista.
En cada uno de los ocho días (porque no se diese vaco en ninguno) se hicieron los festejos que iré refiriendo. Hubo un sarao de diez y seis indiecitos naturales del pueblo que hermosamente vestidos danzaban cantando al sonido de instrumentos que ellos mismos tocaban. Los que estaban presentes hacían admiraciones por ser cosa que en aquella tierra jamás se había visto en indios... Representáronse tres coloquios y entre ellos el de San Patricio55
Sobre el teatro, podemos decir que cumplió doble funcionalidad: mostrar el testimonio de los santos, de Jesús, de los ángeles y una enseñanza de tipo moral. Mercado nos muestra un hecho que corrobora lo anteriormente afirmado.
... Al Ite Missa est, obedicieron todos saliendo la procesión: precedió la señal de la Santa Cruz con ciriales a los lados; fuéronse siguiendo muchos estandartes de los pueblos circunvecinos; llevaron en andas muchas imágenes de santos; regocijaron la vista muchas danzas de indios;
54 Según Pacheco la imagen era de María. PACHECO, Op. Cit., p. 329.
55 MERCADO, Historia de la Provincia del Nuevo Reyno y Quito, p. 413.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno alegraban el oído los sonidos de las chirimías y a los ojos y oídos causaban gusto los tiros de pólvora. Al fin de todos llevaban sacerdotes revestidos con ornamentos ricos debajo de palio al Sumo Sacerdote escondido en accidentes de pan. En llegando al primero de los altares que estaba en la plaza, salió al tablado un niño en figura de ángel hermoso que tenía preso el vicio de la embriaguez con algunos de los instrumentos que para ella sirven... Allí se representó, que ya en adelante no debía haber embriaguez en este pueblo, por estar avecindado en el Cristo Sacramentado, que aborrecelaembriaguez. Despuéssecantóunachanzoneta,luegolosversículos y la oración del Santísimo. Pasó la procesión al segundo altar, y saliendo otro ángel al tablado derribó al vicio de la lujuria y se representó que no la había de haber teniendo por morador del pueblo al Dios de la castidad. Continuaron la procesión hasta el tercer altar y salió al tablado cercano el último ángel triunfando de la idolatría y se representó que sólo a este Señor se debe adorar, abominando de otras adoraciones56
En el ámbito sacramental, se hizo de los sacramentos algo continuo. Se centró la atención, fundamentalmente, en cuatro sacramentos: el Bautismo, el Matrimonio, la Penitencia y la Eucaristía. Parece que los jesuitas introdujeron el sacramento de la Eucaristía entre los indígenas57 . Es importante anotar que recibir la Eucaristía tenía implicaciones muy grandes, puesto que el indígena se preparaba durante varios días.
El Santísimo Sacramento se ha administrado a todo el pueblo (Fontibón) tres veces cada año en días señalados; y era para alabar a Dios el saber las disposiciones con que los indios se prevenían para recibirlo. A este fin oían algunas misas, rezaban algunos rosarios, tomaban algunas disciplinas, ayunaban algunos días. En todo el tiempo en que estaban previ-
56 Ibíd., p. 109.
57 Nos dice Mercado al respecto: «La divisa con que pintan a nuestra fe católica es un cáliz con una hostia que significa a Cristo Sacramentado. Pero a los pueblos del distrito de Santafé les faltaba esta divisa porque aunque veneraban la hostia consagrada tenían los curas una opinión práctica de que a los indios no se les había de dar la sagrada comunión, y así practicaban el negársela aun en el artículo de muerte. Esta negación sintieron mucho los de la Compañía desde que entraron en este Nuevo Reino y fueron introduciendo la opinión contraria tratándola especulativamente en doctos escritos y enseñándola de palabra en cátedras y en púlpitos, y también practicándola en los colegios en que vivían y en los pueblos de indios que doctrinaban enseñando a los indios y haciéndolos capaces de la sagrada comunión y de hecho se la administraban experimentado grande provecho en sus almas». En MERCADO, p. 123.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Misael Kuan Bahamón, S.I.
niendo para la comunión no iban a las juntasdondesuelehaberpeligrodeembriaguez, y algunos que se veían inclinados a ella, huían de la ocasión yéndose a estar de rodillas delante del Santísimo Sacramento, y otros se ponían a rezar el rosario a la Virgen para que dispusiese sus pechos en orden a recibir en ellos a su Hijo Sacramentado58 .
Todos los indios se confesaban por lo menos una vez cada año para cumplir con el precepto eclesiástico, en el cual han tenido gran cuenta y gran celo sus curas eclesiásticos
Los jesuitas bautizaban a los niños en brazos y a las personas adultas. Del matrimonio se hacía mucho énfasis, puesto que «como ni los indios viven en estado de celibato han procurado los padres que cuando llegan a la pubertad se pongan en el estado del matrimonio para evitar las culpas a que suele incitar la carne que es enemiga del alma»59. Del sacramento de la penitencia es importante anotar que recurrentemente el indígena pasaba por el confesionario.
El sacramento de la penitencia se ha administrado frecuentemente en esta iglesia (la de Fontibón) a los indios en su lengua natural. Todos los indios se confesaban por lo menos una vez cada año para cumplir con el precepto eclesiástico, en el cual han tenido gran cuenta y gran celo sus curas eclesiásticos. Más de la mitad de los indios se solían confesar seis ocho veces al año y un buen número de ellos cada mes y algunos más devotos cada ocho días. Muchos han sido los indios que escudriñando sus conciencias desde la niñez han hecho confesiones generales con verdadero dolor y sentimiento de sus culpas60
La vida sacramental se reforzó, en gran medida, con la creación de cofradías. Encontramos que en Fontibón se creó la cofradía del Santísimo Sacramento en la cual se recibían a los que se portaban con más virtud. Un lugar propicio para concientizar a los indígenas de la práctica sacramental61. Otra funcionalidad de estas cofradías era la veneración de un santo. En Fontibón encontramos seis o siete cofradías con su
58 Ibíd., p. 113.
59 Ibíd., p. 112.
60 Ibídem.
61 Ibíd., p. 113.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno santo respectivo: la de San Antonio, San Juan, San Pedro, Santa Lucía, Santiago, etc. Cada una celebraba la fiesta de su patrón. Según el jesuita José de Hurtado, estas fiestas eran la piedra de escándalo para los indios pues las aprovechaban para sus juntas y borracheras62. En Duitamahallamosuna cofradíadelSantísimoSacramento, instituidapara ayudar a los gastos del culto63. En Santa Ana se tenían establecidas dos cofradías: la de Santa Bárbara para los indios, y la de San Juan Bautista para los negros64 .
Vemos que estas cofradías eran generalizadas en casi todas las doctrinas, pero también es evidente que tenían diversas funciones en la vida de la doctrina. No obstante, como juicio general se podría decir que cumplían una función de agrupar a indígenas y de formar una conciencia comunitaria cristiana entre ellos.
Finalmente, en las doctrinas se configuró una temporalidad con relación a lo litúrgico y lo sacramental. El día estaba marcado por el ritmo de las actividades de la doctrina. Algunos días de la semana tenía una celebración particular y a lo largo del año había fiestas importantes.
En Fontibón encontramos que los domingos se cantaba la misa Mayor, los lunes se ofrecía a Dios Trino y Uno la misa cantada por las ánimas del purgatorio, los sábados las misas se cantaban en reverencia «de la que es madre adoptiva de los pobres indios despreciados del mundo»65 .
Anualmente había tiempos muy específicos con gran participación de la gente de las doctrinas. En Fontibón las cuaresmas eran devotas, pues todo este tiempo era consagrado a la penitencia y ayuno.
Los viernes de la cuaresma hacían unas estaciones devotísimas en las iglesias y en cuatro ermitas, y acabadas este y apagadas las luces se entonaban a canto de órgano el Salmo del Miserere en que castigaban
62 PACHECO, Los Jesuitas en Colombia, p. 315.
63 Ibíd., p. 319.
64 Ibíd., p. 327.
65 MERCADO, Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito, p. 115.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Misael Kuan Bahamón, S.I.
sus cuerpos con la disciplina, no sólo los fontibones sino también los indios de otros pueblos que venían atraídos del buen ejemplo66 .
La Semana Santa era otro tiempo muy importante para la vida de las doctrinas:
En la Semana Santa se hacían tres procesiones de sangre muy copiosa, así por la que derramaban como por el número de gente que concurría. Las noches de tinieblas se cantaban los maitines a canto de órgano. En el jueves Santo hacían un monumento muy lucido y en él se predicaba el sermón del mandato y también había su lavatorio. Del primero que se ejercía en Fontibón se escribe en las Annuas del año de mil seiscientos y once y se dice que el padre Josef Dadei salió revestido conforme a las ceremonias del y lavó los pies a doce pobres y luego les dio vestidos con que cubriesen sus cuerpos. Como ese fue espectáculo muy nuevo en este pueblo le causó mucha admiración y consuelo...67
Además de cuaresma y Semana Santa encontramos que era motivo de celebración concurrida las respectivas fiestas de cada cofradía, la de Corpus Christi, la Purísima Concepción de la Virgen y la de san Ignacio de Loyola68 .
Es importante decir que toda la simbología litúrgica refleja la situación de la fe ya sea como afirmación contra una etapa superada, ya sea como consignación de los avances conseguidos en la conversión69 .
La predicación y la enseñanza prácticamente se confunden; están sintetizados en el Catecismo Limense. La experiencia de la Orinoquía en este aspecto fue muy parecida a la de las doctrinas. Rey nos dice al respecto:
66 Ibid., p. 116.
67 Ibidem.
68 Ibid., p. 414.
69 REY, Misiones Jesuitas de la Orinoquía, p. 205
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Pedagogía de las doctrinas jesuíticas del Nuevo Reyno
Los jesuitas fueron lentos en convertir a los adultos porque querían que la creencia penetrara de forma adecuada, hasta crear un convencimiento y una práctica de los principios religiosos aceptados. La fe debe encarnar toda la vida humana y la conducta del creyente, proyectándose así en la dimensión social del hombre. Si pretendieron sumergirse en lo positivo de la cultura indígena fue para sustituir las categorías caducas por el dinamismo de una ética nueva que exigía una constante superación. Por eso, ideológicamente en la plaza de la reducción misional (en nuestro caso de la doctrina), la Iglesia es el corazón de toda la nueva vida. El indio reducido tanto más se acerca a Dios cuanto más sincera es su conversión, es decir, cuanto más exacta es la afirmación de su personalidad mediante el cumplimiento de las virtudes. Y aunque una mirada superficial sobre esta catequesis parece no tener el relieve de la actividad litúrgica, sin embargo para los misioneros la realidad fue otra: la enseñanza de la doctrina se fragua diariamente en una acción paralela y complementaria con la liturgia; prácticamente con la enseñanza doctrinal se iniciaban y se concluían las tareas diarias de las nuevas poblaciones70
Los jesuitas fueron lentos en convertir a los adultos porque querían que la creencia penetrara de forma adecuada, hasta crear un convencimiento y una práctica de los principios religiosos aceptados
Los jesuitas pretendieron crear un ambiente espiritual en sus doctrinas, basado en una integración de los elementos humanistas indígenas y cristianos, y en la vivenciaconstantedelascelebraciones,los sacramentos y las catequesis. En este sentido, lo primero era la conversión de la personaalavidacivilycomosegundopaso una conversión religiosa.
Falta mucho más por estudiar este tema. Sin embargo, creemos que este es un buen inicio que nos ha suscitado querer saber más. Además, si pensamos qué vino después de estas doctrinas, nos encontramos con las misiones de los Llanos y de la Orinoquía, un tema que ha apasionado a muchos historiadores y no historiadores de Colombia. Podemos decir que junto a la experiencia en
70 Ibíd., p. 205-206.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122
Misael Kuan Bahamón, S.I.
México y Perú y la experiencia de las doctrinas están los gérmenes de toda la experiencia llanera.
La Compañía de Jesús cuando llegó a Santafé se encontró con las dificultades por las que pasaba la Iglesia en la evangelización de los indígenas: rechazo al misionero por parte de los indígenas, dispersión de los indígenas, gran variedad de lenguas habladas por los indígenas en el territorio del Nuevo Reyno, la idolatría. La Compañía quiso responder a estas necesidades. Creemos que lo hizo de una forma muy original, pues en la práctica elaboró una pedagogía que centró su esfuerzo en la persona. Fue una realidad la comunicación directa del jesuita con el indígena, pues aprendió su idioma. Al jesuita le interesó educar al indígena, trascendiendo el mero plano de la catequización. Pero quizás el punto más interesante, pero también el más delicado fue el de la conversión.
Para llegar a la conversión, en el pensamiento jesuítico, era primero necesario una serie de condiciones. No bastó la simple catequesis. La conversión era el último paso, pues era necesario primero educar a través de la catequesis y de la escuela. Pues en la educación estaba la clave del cambio social, económico, moral y, por último, religioso.
De esta forma, la centralidad estuvo puesta en la persona, en el hombre concreto, cultural e histórico. Vemos cómo la pedagogía de la conversión se desplegó en un interés muy grande por la cercanía a las personas, la dimensión litúrgica sacramental, y la predicación y enseñanza.
Sobre lo litúrgico sacramental nos parece importante decir que aquí hubo mucha riqueza, pues en las doctrinas se configuró un tiempo que quiso mirar al cielo, a la trascendencia, al Dios cristiano. Todo estuvo en función de este fin. El colorido de las celebraciones, la coherencia de los sacramentos, las cofradías, etc.
Sobre esta última reflexión es necesario investigar más, pues hay bastantes vacíos. Un punto interesante para meterse de lleno en un estudio sería la dimensión simbólica de las doctrinas en la colonia y su repercusión en la religiosidad del indígena.
Apuntes Ignacianos 36 (septiembre-diciembre 2002) 97-122

Llegamos a todo el mundo
CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS
VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO SERVICIO DE CORREO NORMAL CORREO INTERNACIONAL CORREO PROMOCIONAL CORREO CERTIFICADO
RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS
ENCOMIENDAS FILATELIA FAX
LE ATENDEMOS EN LOS TELEFONOS 243 88 51 - 341 03 04 - 341 55 34
LLAME GRATIS A NUESTRAS NUEVAS LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE 018000-915525 - 018000-915503 FAX 283 33 45
VISITE NUESTRA PÁGINA WEB www.adpostal.gov.co