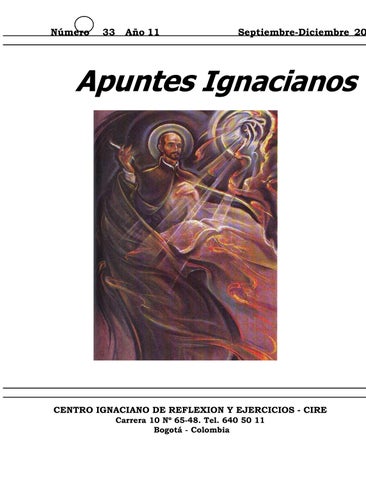Número 33 Año 11
ApuntesIgnacianos
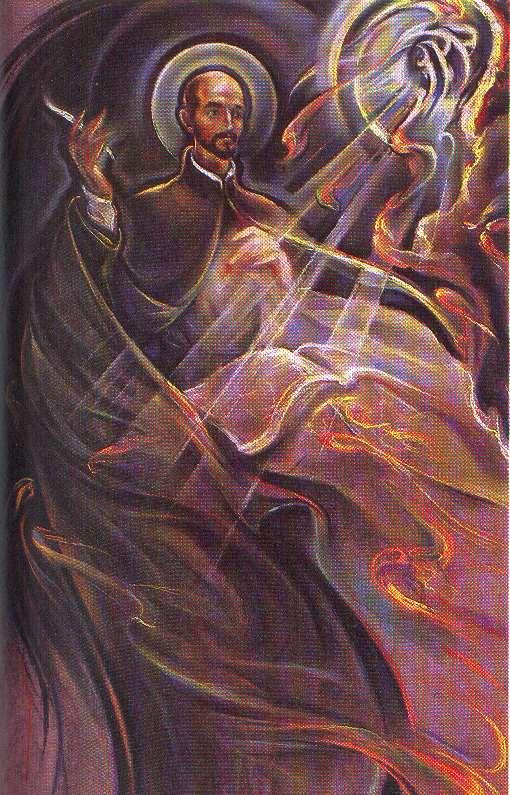
CENTRO IGNACIANO DE REFLEXION Y EJERCICIOS - CIRE
Carrera 10 Nº 65-48. Tel. 640 50 11
Bogotá - Colombia
APUNTES IGNACIANOS
DirectorCarátula
ISSN 0124-1044
Darío Restrepo L. M. Gajsak S.I. (Hrvatska)
ConsejoEditorialDiagramación y Javier Osuna composiciónláser
Iván Restrepo
Hermann Rodríguez
Ana Mercedes Saavedra Arias
Secretaria del CIRE
TarifaPostalReducida:Impresión:
Número 912 - Vence Dic./2002Editorial Kimpres Ltda. Administración Postal Nacional.Tel. (91) 260 16 80
Redacción,publicidad,suscripciones
CIRE - Carrera 10 N° 65-48
Tels. (91) 6 40 50 11 / 6 40 01 33 / Fax: 57-1-640 85 93
e-mail: cireir@latino.net.co Bogotá, D.C. - Colombia (S.A.)
Suscripción Anual 2002
Colombia:Exterior:
$ 35.000
Número individual: $ 12.000
Cheques: Comunidad Pedro FabroCompañía de Jesús
$ 42 (US)
Cheques: Juan Villegas
Apuntes Ignacianos
Número 33 Año 11
Septiembre-Diciembre 2001
CENTRO IGNACIANO DE REFLEXION Y EJERCICIOS - CIRE
Carrera 10 Nº 65-48. Tel. 640 50 11
Bogotá - Colombia
Hermann Rodríguez O., S.I.
Comer, ¿es también una actividad espiritual?
Roberto Triviño A., S.I.
Pedagogía y Ejercicios Espirituales
Luis Fernando Granados O., S.I.
Alberto Gutiérrez J., S.I.
Pedro Arrupe, un profeta de Dios para nuestro tiempo ............................................................
Darío Restrepo L., S.I.
Mirar al otro: presupuesto de reconciliación
Luis Javier Sarralde D., S.I.
Envejecer en la vida consagrada
Iván Restrepo M., S.I.
Presentación
La vida humana es compleja como complejo es el funcionamiento del organismo del hombre. Múltiple en lo biológico y en sus dimensiones espirituales. Es una unidad multifacética y hay que atender sucesivamente a las partes y dimensiones de ese uno.
¿Cómo vivir en una vida asaltada por múltiples solicitudes de todo tipo, con la conciencia de decidirse por lo más acertado de modo que se tenga la mayor confirmación posible de estar haciendo la voluntad divina en los empeños cotidianos? Ofrecemos hoy, varios artículos de temática diferente pero interrelacionada. El primero sobre el discernimiento espiritual como repuesta genial de Ignacio de Loyola, uno de sus más connotados maestros, quién bebió esta sabiduría espiritual en lo profundo de su experiencia personal. Una de sus aplicaciones más importantes es su proyección comunitaria, porque se trata de un acto de Iglesia, de la comunidad y como tal, de un acto de corresponsabilidad. Este es el tema tratado por Hermann Rodríguez precisando su terminología. La doctrina y la aplicación del discernimiento comunitario a la vida no están exentas de serias dificultades doctrinales y prácticas. De ahí la importancia de aclarar primero estos conceptos.
Una aplicación práctica del discernimiento se refiere a toda la vida del ser humano y de sus actividades más ordinarias como puede ser el comer, que necesita ser 'ordenado' en la perspectiva de Dios. Roberto Triviño analiza este punto y nos insinúa las múltiples aplicaciones de este discernimiento práctico, aplicado al uso de los medios de comunica-
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 1-2
Presentación
ción social, del dinero, del sueño, del descanso, etc., que son con frecuencia motivo de desorden y causa de nuevos desórdenes.
Luis Fernando Granados, por su parte, aborda el no fácil papel del director o acompañante espiritual de los Ejercicios ignacianos. ¿Cuáles son los requisitos para poder conocer y aplicar este extraordinario aporte de Ignacio de Loyola Iglesia? Pasa entonces revista a los Directorios, a las cualidades y condiciones del que da a otro 'modo y orden' para realizar esta experiencia tan peculiar.
Si un Dorado económico, político y social persiguió al nuevo mundo, existió ante todo un Dorado apostólico ignaciano que convivió y luchó con el primero. El 'magis' y la visión de la misión universal de la Iglesia espolearon a Ignacio hasta llegar al continente americano, si no personalmente como su hermano Hernando de Loyola, sí con la Compañía de Jesús. Un perito en historia, Alberto Gutiérrez nos conduce hasta este fascinante viaje que constituyó el encuentro entre dos culturas en el Nuevo Reino.
A punto de terminar este año dedicado al eximio General de la Orden que fue el padre Pedro Arrupe, no podía faltar una merecida y agradecida evocación de su carismática figura y misión. Arrupe, nos recuerda Darío Restrepo, fue un auténtico profeta de nuestro tiempo y un regalo providencial para la Compañía del posconcilio. Pasados diez años de su muerte se agiganta su austera figura entre nosotros.
Luis Javier Sarralde nos invita a tener muy presente que nuestra mirada no es indiferente sino un aspecto determinante en el complejo proceso de la reconciliación. El mirar de Jesús de Nazaret es el espejo para saber mirar al otro como hermano, sobre todo en una situación de violencia. También la «mirada» en los Ejercicios Espirituales adquiere un valor coadyuvante en la relación humana.
Por último, el saber envejecer como religiosos es un tema que a todos nos concierne y nos urge. Iván Restrepo analiza este hecho impostergable del ser humano, partiendo de la Biblia. ¿Cómo ayudar a nuestros hermanos de la tercera edad? Aquí encontramos un exigente cometido.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 1-2
Discernimiento comunitario
Discernimiento comunitario Algunas precisiones terminológicas*
Hermann Rodríguez O., S.I.
INTRODUCCIÓN
ara comenzar a referirnos a la práctica comunitaria del discernimiento y a su fundamentación teórica, es importante destacar el hecho de que es a partir del Concilio Vaticano II cuando se comienza a tomar conciencia de la necesidad de vivir el discernimiento espiritual, tradicionalmente reservado para el ejercicio personal, en una perspectiva comunitaria. Se trata de una de las múltiples novedades que trajo consigo este Concilio para la vida de la Iglesia y en particular para la Compañía de Jesús.
La práctica comunitaria del discernimiento es, pues, un instrumento novedoso dentro de la vida de la Compañía de Jesús, tanto en su formulación teórica como en su aplicación concreta en medio de las comunidades y obras de los jesuitas. Se pudo desarrollar gracias a la nueva manera de entender la relación autoridad-obediencia y la vida comu-
* El presente artículo corresponde al capítulo XI de la tesis doctoral de Hermann Rodríguez Osorio, S.J. defendida en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid en abril de 2000. Fue publicado anteriormente en la revista Miscelánea Comillas 58 (2000) 487-510 y se reproduce aquí con permiso de su autor.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Hermann Rodríguez O., S.I.
nitaria, tal como se desprenden del Concilio Vaticano II y fueron asumidas e incorporadas por la Compañía de Jesús en su Congregación General (CG) 31 (1965/6)1. Esta primera constatación de la novedad de esta práctica y de su elaboración teórica no significa que se trate de una forma de proceder que no tenga raíces en la historia de la Iglesia y de la Compañía, que podría ser el tema para otros escritos.
El desarrollo del ejercicio comunitario del discernimiento y su fundamentaciónteóricasehaidodandolenta y paulatinamente a lo largo de los años de la historia de la Compañía de Jesús que siguieron a la CG 31 (1965/6). Sin embargo, es importante destacar, como momento privilegiado de este desarrollo, el año de 1971, tantoporlosencuentrosquesetuvierongraciasalaconvocacióndel CentrumIgnatianum Spiritualitatis2, como por la carta que el P. Arrupe dirigió a toda la Compañía con motivo de la preparación de la CG 323 .
El desarrollo del ejercicio comunitario del discernimiento y su fundamentación teórica se ha ido dando lenta y paulatinamente a
lo largo de los años de la historia de la Compañía de Jesús
Tanto los trabajos compartidos y socializados en los encuentros del CIS a partir de 1971, como la carta del P. Arrupe del mismo año, fueron un impulso particularmente fuerte en la motivación que las comunidades de la Compañía recibieron para ponerse en la tarea de llevar a la práctica esta propuesta de búsqueda común de la voluntad de Dios.
1 Cfr. ACTA ROMANA 14 (1966), 805-1020. Edición en castellano, Cfr. CONGREGACIÓN GENERAL XXXI, Documentos, Zaragoza, Hechos y Dichos, 1966.
2 El CIS fue fundado en 1969 por el P. Arrupe, Superior General de la Compañía de Jesús para dedicarse a la promoción y difusión de la espiritualidad ignaciana. Las actas de la reunión más significativa del año 1971 pueden consultarse en AA.VV., Dossier «Deliberatio» A, CIS, Roma 1972, 371-403.
3 ACTA ROMANA 15 (1971) 767-773; en esta edición oficial, la carta a la que nos referimos lleva el título: «De spirituali discretione». Traducción al castellano en AA.VV., Dossier «Deliberatio» B, CIS, Roma 1972, 247-252; también en P. ARRUPE, La Identidad del Jesuita en nuestros tiempos, Sal Terrae, Santander 1981, 247-252, con el título Sobre el discernimiento espiritual comunitario; y Carta sobre la preparación de la C.G. XXXII: Información S.J 4 (1972) 58-62.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Discernimiento comunitario
Pero, al mismo tiempo, estos dos acontecimientos suscitaron no pocas inquietudes y cuestionamientos entre los mismos jesuitas estudiosos de los temas de la espiritualidad de la Compañía. Igualmente se fueron creando resistencias muy fuertes en comunidades y obras que no veían una clara conexión entre esta nueva forma de proceder y la tradición ignaciana y jesuítica.
Podríamos decir que tanto en el ámbito del debate estrictamente teológico y académico, como en el ámbito de la vida religiosa de la Compañía, se dieron avances y bloqueos, impulsos y resistencias. Parecería que en un momento determinado estos dos niveles de la discusión se confundieron y se quiso imponer, desde la disciplina religiosa, una práctica que todavía no tenía su patente de funcionamiento y de legitimidad en el nivel de lo académico. Pero, por otra parte, es verdad que también se trataba de una confrontación que no estaba aislada de todo el movimiento renovador que habían suscitado el Concilio Vaticano II a nivel eclesial, y la CG 31 en el contexto de la Compañía de Jesús. Fueron años muy convulsionados en los que tanto la reflexión estrictamente académica, como lo que se refería a la disciplina religiosa, no podían calificarse de puras,sinoqueteníandetrásinteresesnosuficientementeexplicitados.
A pesar de esta dificultad que encontró el primer desarrollo del discernimiento comunitario, podemos decir que la reflexión en torno a su legitimidad y entronque con la espiritualidad de la Compañía y con la tradición de la Iglesia y de la teología se pudo abrir paso lentamente, sin que esto haya significado que los problemas o cuestionamientos hayan desaparecido. Esto se puede constatar sobre todo en el paso que significó la intervención del Papa en el gobierno ordinario de la Compañía, a propósito de la enfermedad del P. Arrupe en 1981, y la sucesión en el gobierno General con la elección del P. Kolvenbach y la celebración de la CG 33, en 1983.
Durante estos años, que podríamos llamar de transición, y en la primera etapa del nuevo gobierno General a partir de 1983, la doctrina sobre el discernimiento espiritual como práctica comunitaria se siguió desarrollando. Hubo procesos de consulta en la Compañía y nuevas tomas de posición oficial de la Orden respecto de esta nueva forma de proceder. Podríamos decir que hubo un tiempo de consolidación, tanto de
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Hermann Rodríguez O., S.I.
la teoría como de la práctica comunitaria del discernimiento y un reconocimiento cada vez más claro y explícito de su legitimidad y enraizamiento en la tradición más auténtica de la espiritualidad dela Compañíade Jesús. Es posible que las prevenciones del primer momento y la mezcla de otras muchas discusiones hubieran ido dejando paso a un tiempo más tranquilo en el que se fueron asentando y esclareciendo las aguas turbulentas del postconcilio.
A pesar del uso frecuente y bastante natural del lenguaje comunitario para referirse al discernimiento espiritual, no todas las cosas están claras y se siguen planteando serias
dificultades doctrinales y prácticas
Pero como lo anotábamos más arriba, esta etapa de consolidación no significó que muchas de las preguntas planteadas en torno al discernimiento comunitario hubieran desaparecido. Tal vez cambió laformadeexpresarlasy lavirulenciacon que en un primer momento se enfrentaron las posiciones. Nos atrevemos a afirmar que a pesar del uso frecuente y bastante natural del lenguaje comunitario para referirse al discernimiento espiritual, por ejemplo en los documentos de la CG 34 y en las Normas Complementarias4, no todas las cosas están claras y se siguen planteando serias dificultades doctrinales y prácticas. El estudio de la teología espiritual y en particular de la espiritualidad ignaciana no pueden considerar como zanjada definitivamente esta discusión. Por otra parte, en lo que toca a la disciplina religiosa y a la forma de proceder de las comunidades y obras de la Compañía de Jesús, este no es un tema resuelto.
Por lo anterior, nos parece importante abordar, de una manera sistemática, algunas consideraciones terminológicas que pueden ayudar a esclarecer el estado de la cuestión y hacer avanzar la discusión en un terreno en el que no todo está definido.
4 Cfr. ACTA ROMANA 21 (1995). La edición en castellano: CONGREGACIÓN GENERAL 34 DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS, Decretos, Bilbao-Santander, Mensajero-Sal Terrae, 1995. Las Normas Complementarias, publicadas junto con una edición anotada de las Constituciones: CONSTITUCIONES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS, Constituciones de la Compañía de Jesús anotadas por la Congregación General XXXIV y Normas Complementarias aprobadas por la misma Congregación (Roma, 1995), Bilbao-Santander, Mensajero-Sal Terrae 1996.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Discernimiento comunitario
ACLARACIONES TERMINOLÓGICAS
Una de las dificultades más grandes que ha encontrado el desarrollo del discernimiento espiritual comunitario, tanto en su nivel teórico como en su realización práctica, ha sido el problema del lenguaje. Muchos de los investigadores y estudiosos de estos temas han recurrido a una definición de los términos para poder avanzar en sus planteamientos y reflexiones5. En algunos de ellos hay un deseo por fijar el significado de las palabras y delimitar su uso para evitar confusiones. Sin embargo, el deseo de limitar los significados de las expresiones claves ha llevado, en algunos casos, a apartarse del uso ignaciano6. Esto, evidentemente, no ha facilitado las cosas y lo que ha producido muchas veces es una mayor confusión. Pareciera como si se quisiera llegar a una univocidad del lenguaje, pero el discurso de san Ignacio, como todo discurso humano, está marcado por la pluralidad de significados de las palabras, de acuerdo a sus contextos:
«Elestructuralismolingüísticoen todassusformas,desdelasdeSaussure a las de Chomsky, ha abandonado la concepción tradicional de que las palabras valen por sí mismas y que, por consiguiente, son susceptibles de ser consideradas aisladamente. Los estructuralistas de toda escuela están convencidos que toda palabra del lenguaje se define mediante el conjunto de relaciones que mantiene con los otros términos del lenguaje y mediante las oposiciones en que entra»7 .
5 Cfr. A. DUCHARME, Discernement Communautaire: ChSI Suppléments 6 (1980) 42 y 67; M.A. FIORITO, La Elección Discretasegún San Ignacio de LoyolaI: Boletín de Espiritualidad 25 (1972) 24-25; J.C. FUTRELL, Ignatian Discernment: en AA.VV., Dossier «Deliberatio» A, CIS, Roma 1972, 27-30; M. GIULIANI, La Délibération communautaire: Vie Consacrée 44 (1972) 149-150; J.B. LIBÂNIO, Discernimiento espiritual, Paulinas, Buenos Aires 1987, 135-136; J. MAGAÑA, La voluntad verdadera del Dios verdadero. Pistas para discernir el discernimiento: Manresa 54 (1982) 113-114.
6 Un ejemplo de esto se puede encontrar en M.A. FIORITO, La Elección Discreta según San Ignacio de Loyola I: Boletín de Espiritualidad 25 (1972)27, donde hablando de la terminología ignaciana, afirma: «(...) Y llama expresamente, a este uso libre y tranquilo del entendimiento, 'elección o deliberación' (EE 183). Nosotros en cambio, para mantener el sentido genérico del término ‘elección’ (cfr. I, 2.13) preferimos hablar de elección por deliberación».
7 P.H. KOLVENBACH, Lingüística y Teología. Cómo el lenguaje humano pueda expresar palabras de fe: Información S.J., 18 (1986) 38. Remitimos al lector a consultar este excelente artículo
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Hermann Rodríguez O., S.I.
Ante esta situación, es indispensable esclarecer algunas identificaciones o confusiones que se han hecho comunes en el tratamiento del discernimiento espiritual comunitario. Más que pretender fijar el lenguaje, lo que buscamos es evitar una consolidación demasiado rigurosa de los significados que impida mantener la apertura necesaria ante el uso de algunos términos. Consideramos que, en este sentido, nos acercaremos más a la intención de san Ignacio que no utilizaba las expresiones, necesariamente, desde un solo significado, sino aprovechando las distintas acepciones que estaban vigentes en su tiempo.
Deliberación
San Ignacio utiliza el término deliberación dos veces en el texto de los Ejercicios Espirituales (Cfr. EE 182 y 183)8, una vez en las Constituciones (Cfr. Const. 361)9 y una vez en el Directorio autógrafo (Cfr. D1
del P. Kolvenbach, en el que se presenta el texto de la Lección Inaugural tenida por el P. General el 21 de octubre de 1985, en la apertura del año académico de la Facultad Pontificia Teológica de la Italia Meridional en Nápoles. Fue publicado primero en la Revista de la Facultad Ressegna di Teologia 26 (1985) 481-495.
8 Citaremos los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola como EE seguido del número correspondiente, según la edición: I. DE LOYOLA, Obras (BAC 86), Madrid 51991, 220-305. «[182] 5.º puncto. Quinto: después que así he discurrido y raciocinado a todas partes sobre la cosa propósita, mirar dónde más la razón se inclina, y así según la mayor moción racional, y no moción alguna sensual, se debe hacer deliberación sobre la cosa propósita». «[183] 6.º puncto. Sexto: hecha la tal elección o deliberación, debe ir la persona que tal ha hecho con mucha diligencia a la oración delante de Dios nuestro Señor y offrescerle la tal elección para que su divina majestad la quiera rescibir y confirmar, siendo su mayor servicio y alabanza».
9 Citaremos las Constituciones de la Compañía de Jesús, como Const., seguido del número al que hacemos referencia, según la edición castellana: CONSTITUCIONES DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y NORMAS COMPLEMENTARIAS, Constituciones de la Compañía de Jesús anotadas por la Congregación General XXXIV y Normas Complementarias aprobadas por la misma Congregación (Roma, 1995), Bilbao-Santander, Mensajero-Sal Terrae, 1996, 543p. «[361] 2. Después tengan deliberación firme de ser muy de versas estudiantes, persuadiéndose no poder hacer cosa más grata a Dios nuestro Señor en los Colegios, que estudiar con la intención dicha. Y que cuando nunca llegasen a ejercer lo estudiado, el mismo trabajo de estudiar tomado por caridad y obediencia, como debe tomarse, sea obra muy meritoria ante la divina y suma Majestad».
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Discernimiento comunitario
23)10, en el único número que está en italiano. En las cuatro ocasiones san Ignacio se está refiriendo a la elección.
El hecho de que a la búsqueda comunitaria de la voluntad de Dios, que realizaron san Ignacio y sus primeros compañeros, en 1539, se le haya llamado Deliberación de los primeros padres11, ha influido para que este término se haya identificado con esta dimensión comunitaria del discernimiento; pero es una identificación que no corresponde con el lenguaje ignaciano, estrictamente hablando. Aun en el caso de 1539, lo que seguramente se quería enfatizar, no era el método seguido por los compañeros en el proceso de búsqueda de la voluntad de Dios, ni en su sentido comunitario, ni en lo que toca a los pros y contras, sino la determinación o elección fundamental de los compañeros que se recoge en el documento.
Por su parte, el verbo deliberar, conjugado de diversas formas, aparece cinco veces en el texto de los Ejercicios (Cfr. EE 98, 165, 166, 187 y 349)12, dos veces en las Constituciones (Cfr. Const. 51 y 169)13 y
10 Citaremos el Directorio Autógrafo de San Ignacio de Loyola como D1 seguido del número correspondiente, de acuerdo a la edición publicada en: I. DE LOYOLA, Obras (BAC 86), Madrid 51991: «23. Adición. En la segunda semana, donde se trata de elecciones, no tiene objeto hacer deliberaciones sobre el estado de la vida a los que ya lo han tomado. A éstos, en lugar de aquella deliberación, se les podrá proponer qué querrán elegir de estas dos cosas: La primera, siendo igual servicio divino y sin ofensa suya ni daño del prójimo, desear injurias y oprobios y ser rebajado en todo con Cristo para vestirse de su librea, e imitarle en esta parte de su cruz; o bien, estar dispuesto a sufrir pacientemente, por amor de Cristo nuestro Señor, cualquier cosa semejante que le suceda».
11 Texto publicado en MHSI, vol. 63, MI, serie III, Const. I, 1-7.
12 «[98] Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bondad, y delante vuestra Madre gloriosa y de todos los sanctos y sanctas de la corte celestial, que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, sólo que sea vuestro mayor servicio y alabanza de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como spiritual, queriéndome vuestra santíssima majestad elegir y rescibir en tal vida y estado».
«[165] 1.ª humildad. La primera manera de humildad es necessaria para la salud eterna, es a saber, que así me baxe y así me humille quanto en mí sea posible, para que en todo obedesca a la ley de Dios nuestro Señor, de tal suerte que, aunque me hiciesen señor de todas las cosas criadas en este mundo, ni por la propia vida temporal, no sea en deliberar de quebrantar un mandamiento, quier divino, quier humano, que me obligue a peccado mortal».
«[166] 2.ª humildad. La 2.ª es más perfecta humildad que la primera, es a saber, si yo me hallo en tal puncto que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, a querer
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Hermann Rodríguez O., S.I.
dos veces en el Directorio autógrafo (D1 22, 23; esta segunda, en italiano)14. En estos casos, también, el acento está puesto en la elección, y no hay ninguna referencia a la búsqueda comunitaria de la voluntad de Dios a través del primer modo del tercer tiempo de hacer sana y buena elección, propuesto por san Ignacio en los Ejercicios, en el cual la persona se sirve de los pros y contras. Algunos autores, equivocadamente, han querido fijar allí el significado de la palabra deliberación15 .
La expresión también es utilizada en la Autobiografía, particularmente, en los números escritos en italiano (Cfr. Auto. 84, 85, 88, 89, 94, 95, 96). En todos los casos, el término deliberare, conjugado de diversas formas, tiene el significado de decisión o determinación. Nunca se utiliza para hablar de un proceso comunitario o personal que lleva a la decisión, sino a la determinación que se ha tomado, personal o colectivamente.
honor que deshonor, a desear vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi ánima; y con esto, que por todo lo criado, ni porque la vida me quitasen, no sea en deliberar de hacer un peccado venial».
«[187] 4.ª regla. La 4.ª: mirando y considerando cómo me hallaré el día del juicio, pensar cómo entonces querría haber deliberado acerca la cosa presente, y la regla que entonces querría haber tenido, tomarla agora, porque entonces me halle con entero placer y gozo».
«[349] 4.ª nota. La quarta: el enemigo mucho mira si una ánima es gruesa o delgada; y si es delgada, procura de más la adelgazar en extremo, para más la turbar y desbaratar: verbi gracia, si vee que una ánima no consiente en sí peccado mortal ni venial ni apariencia alguna de peccado deliberado, entonces el enemigo, quando no puede hacerla caer en cosa que paresca peccado, procura de hacerla formar peccado adonde no es peccado, assí como una palabra o pensamiento mínimo; (...)».
13 «[51] 14. Si tiene determinación deliberada de vivir y morir in Domino con esta y en esta Compañía de Jesús, nuestro Criador y Señor, y de cuándo acá (...)». «[169] C. (...) Quien hubiese mandado deliberadamente hacer el homicidio, si el efecto se siguiese, también sería reputado homicida, aunque por su mano no lo hiciese».
14 «22. Lo que se propone para deliberar es: primero, si consejos o preceptos; segundo, si consejos, en religión o fuera de ella; tercero, si en ella, en cuál; cuarto, después, cuándo y en qué manera. Si preceptos en cuál estado o modo de vivir, y va discurriendo».
23. Cfr. Supra
15 Cfr. M.A. FIORITO, La Elección Discreta según San Ignacio de Loyola I: Boletín de Espiritualidad 25 (1972) 25: «Deliberación: Tendrá siempre el sentido específico de referirse a la elección 'en tercer tiempo', o sea a 'razones' e 'inclinaciones', acompañadas o no de 'mociones' (en cuyo caso será necesario, además de la deliberación, el discernimiento)». B. JUANES, La Elección Ignaciana, por el Segundo y Tercer Tiempo. Discernimiento y Deliberación, CIS, Roma 1980, 89: «La palabra 'deliberación' es reservada por san Ignacio para la elección del tercer tiempo».
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Discernimiento comunitario
Podemos afirmar, pues, que en la terminología ignaciana deliberación no tiene relación directa con el proceso de búsqueda común de la voluntad de Dios, y no se restringe a los pros y contras que una persona o grupo pueden encontrar frente a una determinada decisión. El hecho de que se haya identificado esta palabra con los significados anotados, ha contribuido a crear confusión, evitando la utilización de la palabra discernimiento y discreción para el ejercicio comunitario. Vamos a estudiar también estas expresiones con el fin deaveriguar si susignificado, y el uso que de ellas hace san Ignacio en sus distintas obras, permite su utilización para el caso de la búsqueda comunitaria de la voluntad de Dios.
Discernir
En la terminología ignaciana, deliberación no tiene relación directa con el proceso de la búsqueda común de la voluntad de Dios, y no se restringe a los pros y contras que una persona o grupo pueden encontrar frente a una determinada decisión
El sustantivo «discernimiento» no aparece en ninguna de las obras ignacianas; sí aparece el verbo discernir que es utilizado por san Ignacio una sola vez en los Ejercicios Espirituales en la octava regla para en alguna manera sentir y cognoscer las varias mociones que en el ánima se causan que conducen más para la segunda semana:
«La octava: quando la consolación es sin causa, dado que en ella no haya engaño por ser de sólo Dios nuestro Señor, como está dicho, pero la persona espiritual, a quien Dios da la tal consolación, debe con mucha vigilancia y attención mirar y discernir el propio tiempo de la tal actual consolación, del siguiente en que la ánima queda caliente y favorescida con el favor y reliquias de la consolación passada; porque muchas veces en este segundo tiempo por su proprio discurso de habitúdines y consequencias de los conceptos y juicios, o por el buen espíritu o por el malo, forma diversos propósitos y paresceres, que no son dados inmediatamente de Dios nuestro Señor, y por tanto han de menester ser mucho bien examinados antes que se les dé entero crédito ni que se pongan en efecto» (EE 336; la negrilla es nuestra).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Hermann Rodríguez O., S.I.
Esta octava regla se refiere a la manera como debe ser discernido, muy claramente, el tiempo en el cual se recibe una consolación sin causa precedente, del siguiente momento, puesto que el ánima
«Queda caliente y favorescida con el favor y reliquias de la consolación pasada; porque muchas veces en este segundo tiempo por su proprio discurso de habitúdines y consequencias de los conceptos y juicios, o por el buen espíritu o por el malo, forma diversos propósitos y paresceres, que no son dados inmediatamente de Dios nuestro Señor, y por tanto han de menester ser mucho bien examinados antes que se les dé entero crédito ni que se pongan en efecto» (Cfr. EE 336).
El verbo discernir se refiere, fundamentalmente, a la distinción que se debe hacer entre los tiempos de la consolación sin causa y el momento que le sucede16 .
Por otra parte, en las Constituciones el verbo discernir es utilizado cuatro veces (Cfr. Const. 178, 202, 710, 729). En el primer caso, se está hablando de la admisión de los nuevos miembros de la Compañía y de la función del que tiene autoridad para admitir17. El número [729], habla de las cualidades que debe tener el que haya de ser Prepósito General:
«Y aunque la doctrina es muy necesaria a quien tendrá tantos doctos a su cargo, más necesaria es la prudencia y uso de las cosas espirituales e internas para discernir los espíritus varios y aconsejar y remediar a tantos que tendrán necesidades espirituales» (Const. 729).
En estos dos casos, es claro que se trata de una cualidad de los individuos particulares y un ejercicio personal para distinguir espíritus y para saber escoger a los que deben ser admitidos a la Compañía. En el caso concreto del uso del verbo discernir en el número [202] de las Constituciones, podemos reconocer una referencia a un ejercicio comunitario,
16 FIORITO, Op cit., p. 24: «Discernir: la única vez que se usa [en los EE] quiere decir meramente 'distinguir' (EE. 336: 'el propio tiempo de la actual consolación, del siguiente...')».
17 «[178] H. Cada uno de estos segundos impedimentos, de suyo, podrían bastar para que uno no se admitiese; pero porque podría haber tanta recompensa de otras muy buenas partes, que algún defecto de éstos pareciese en el Señor nuestro debería tolerarse, queda el discernir esto en la discreción del que tiene autoridad de admitir. (...)».
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Discernimiento comunitario
o a la labor de una persona que representa a toda la comunidad, como es el caso de los superiores en la Compañía:
«Lo que se ha dicho para los que de nuevo entran, en gran parte se observará también con los que vienen de los estudios o de otros lugares de la Compañía [que no han sido recibidos a profesión ni por coadjutores formados] ni han sido examinados diligentemente en otra parte; porque cuanto con mayor claridad se procede, tanto más firme esté cada uno en su vocación, y la Compañía asimismo pueda mejor discernir si conviene que el tal quede en ella para mayor gloria y alabanza de Dios nuestro Señor»18 .
Para nuestro estudio es muy significativo que aquí se hable de que la Compañía asimismo pueda mejor discernir, puesto que está concediendo un uso colectivo a la acción de discernir las vocaciones que deben permanecer. Es claro que cuando las Constituciones hablan de la Compañía, no se refiere a la totalidad de la comunidad; pero tampoco se refiere a un individuo particular que representa por sí mismo a toda la comunidad. Muy seguramente la definición última de esta cuestión estará en el superior competente, pero, por lo menos, nos parece importante señalar que esta función se entiende como recibida y asumida como obra de la Compañía.
En el caso del número [710], la referencia no es a la Compañía, o a un órgano corporativo que debe discernir, pero sí se recuerda la necesidad que tiene el que discierne de consultar a otros miembros de la comunidad. Se están refiriendo las Constituciones a la elección del Prepósito General a través de unos electores constituidos especialmente para ello, cuando no se llega a una decisión por los canales regulares. Si alguno, después de la publicación del nombre del elegido por este medio, quisiera mudar su voz o intentar otra elección, debe ser castigado: «Podrá el Vicario con parecer de los más, o el Prepósito General que será elegido, decernir las censuras que parecerán convenientes en el Señor nuestro» (Const. 710).
18 Constituciones 202. Lo que está entre corchetes y en negrita ha sido derogado por la CG 34, que en la nota correspondiente dice: «(Esta norma no es aplicable, supuesto que todos los Escolares emiten los votos públicos del bienio antes de ser enviados a los estudios; cfr. NC 6 §1, 2º)».
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Hermann Rodríguez O., S.I.
En el Diario Espiritual (Cfr. DE 15)19 y en el Directorio Autógrafo (D1 19), también se utiliza la expresión discernir. En el primer caso para referirse a un ejercicio personal de Ignacio y en el segundo, para hablar de la ayuda que presta el que da los ejercicios:
«Cuando por el segundo modo no se tomase resolución, o no buena al parecer del que da los Ejercicios (de quien es ayudar a discernir los efectos de buen espíritu y de malo), tómese el tercer modo, del discurso intelectivo por los seis puntos» (D1 19).
En este texto, aparece la mediación del acompañante en el proceso de discernimiento del que está haciendo Ejercicios. No se trata de un proceso que se pueda entender como una acción individual e independiente de esta mediación que podríamos llamar comunitaria.
Discernir, pues, en el lenguaje ignaciano supone, en algunos casos, una actividad personal; en otros momentos se habla de un ejercicio de la Compañía; en otro caso, discernir, supone la mediación de la consulta; y, en el último caso aducido, se habla de la necesaria referencia a un acompañante. No es descabellado pensar, según esto, en el ejercicio de discernir como una acción que puede aplicarse a un grupo o a una comunidad de referencia.
19 Citaremos el Diario Espiritual de San Ignacio de Loyola como DE seguido del número correspondiente, de acuerdo a la edición publicada en: I. DE LOYOLA, Obras (BAC 86), Madrid, 51991: «[15] Después para discurrir y entrar por las elecciones, y determinado, y sacadas las razones que tenía escritas, para discurrir por ellas, haciendo oración a nuestra Señora, después al Hijo y al Padre para que me diese su Espíritu para discutir y para discernir, aunque hablaba ya como cosa hecha, sentiendo azaz devoción y ciertas inteligencias con alguna claridad de vista, me senté mirando casi en génere el tener todo, en parte y no nada, y se me iba la gana de ver ningunas razones, en esto veniéndome otras inteligencias, es a saber, cómo el Hijo primero invió en pobreza a predicar a los apóstoles, y después el Espíritu Santo, dando su espíritu y lenguas los confirmó, y así el Padre y el Hijo, inviando el Espíritu Santo, todas tres personas confirmaron la tal mision».
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Discernimiento comunitario
Discreción
La única vez que aparece la palabra discreción en la Autobiografía (Cfr. Auto.14)20 es, precisamente, para decir que el Peregrino carecía de ella en los comienzos de su vida de penitente. El sentido que tiene aquí la discreción es el de prudencia para reglar y medir las virtudes.
Ni sabiendo qué cosa era humildad, ni caridad, ni paciencia, ni discreción para reglar ni medir estas virtudes, sino toda su intención era hacer destas obras grandes exteriores, porque así las habían hecho los santos para gloria de Dios
En los Ejercicios aparece solamente dos veces (Cfr. EE 176 y 328). El primer caso se refiere al segundo tiempo para hacer sana y buena elección, en el que se llega a tener claridad y conocimiento de la decisión que se debe tomar «por experiencia de consolaciones y dessolaciones, y por experiencia de discreción de varios espíritus» (EE 176). La segunda vez que aparece el término en los Ejercicios es en el título de lo que se ha llamado, comúnmente, las Reglas de discernimiento para la segunda semana, que san Ignacio llama «Reglas para el mismo efecto con mayor discreción de espíritus, y conducen más para la segunda semana» (EE 328).
Tanto en un caso, como en el otro, la palabra discreción no está referida, directamente, a la distinción entre las consolaciones y las desolaciones como tal, sino a una característica adicional de esta consideración. En el número 176, aparece la experiencia de consolaciones y desolaciones y se añade la experiencia de discreción de varios espíritus. En el título de las reglas de discernimiento para la segunda semana, se habla
20 Citaremos la Autobiografía de San Ignacio de Loyola como Auto. seguido del número correspondiente, de acuerdo a la edición publicada en: I. DE LOYOLA, Obras (BAC 86), Madrid, 51991: «14. (...) Y en estos pensamientos tenía toda su consolación, no mirando a cosa ninguna interior, ni sabiendo qué cosa era humildad, ni caridad, ni paciencia, ni discreción para reglar ni medir estas virtudes, sino toda su intención era hacer destas obras grandes exteriores, porque así las habían hecho los santos para gloria de Dios, sin mirar otra ninguna más particular circunstancia»
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Hermann Rodríguez O., S.I.
del mismoefecto quelasprimeras,enlasquesebuscaba«sentirycognoscer las varias mociones que en el ánima se causan» (EE 313), y se añade que las que se presentan ahora conducen a una mayor discreción de espíritus.
Donde es más frecuente el uso de la palabra discreción, es en las Constituciones, en las que aparece 40 veces21. Sin embargo, el sentido con el que se utiliza la palabra es «genérico y puede abarcar desde la mera prudencia humana hasta la prudencia o discreción espiritual basada en las reglas de discreción de los Ejercicios. Y lo mismo hay que decir del epíteto discreto (diez veces), y del adverbio discretamente (dos veces)»22. Es un hecho, pues, que en las Constituciones Ignacio no utiliza la palabra discreción en el sentido técnico en que hoy la solemos utilizar para referirnos al proceso de diferenciación entre los distintos espíritus que mueven interiormente a las personas. Esto ha llevado a los especialistas, como lo anotábamos más arriba, a fijar los significados, separándose así, del lenguaje propio ignaciano, en el que no existe la univocidad pretendida por algunos.
Revisado este uso de la palabra discreción, tenemos que aceptar que san Ignacio la aplica a la distinción entre los diferentes espíritus que mueven a las personas y, en un sentido más genérico, se refiere a la prudencia humana y espiritual que es necesario tener presente a la hora de hacer elecciones. En este segundo sentido, es importante señalar que las Constituciones, en la mayoría de los casos, hablan de la discreción como propia del superior en la Compañía, que es al que le corresponde tomar la decisión final en muchas situaciones que san Ignacio deja, deliberadamente, sin resolver. En este sentido, discreta caridad puede suponer que el superior de la Compañía es una persona que ha llegado a conocer los diversos espíritus que lo mueven y es capaz de tomar decisiones sin hacer el proceso completo de discreción, puesto que ya ha adquirido una especie de olfato discreto que le permite acertar en la toma de decisiones de la vida ordinaria.
21 Cfr. Const. 2, 19, 142, 149, 154, 178, 213, 219, 224, 232, 236, 238, 267, 270, 279, 285, 287, 290, 298, 301, 341, 343, 355, 363, 367, 370, 382, 431, 457, 460, 522, 534, 581, 583, 624, 650, 729, 746, 779, 794.
22 M.A. FIORITO, La Elección Discreta según San Ignacio de Loyola I: Boletín de Espiritualidad 25 (1972) 24.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Discernimiento comunitario
Con estas aclaraciones terminológicas, vamos a estudiar más detenidamente el concepto de discernimiento que san Ignacio nunca utilizó, pero que se ha popularizado a través de los siglos y que más recientemente ha sido enriquecido con una dimensión comunitaria.
OPCIONES EN TORNO AL DISCERNIMIENTO
Acto o actitud
Mucho se ha escrito sobre el discernimiento a lo largo de los últimos treinta años. Vale la pena recordar aquí la definición que el P. Arrupe utilizó en uno de sus discursos durante la CG 32:
«No olvidemos que la verdadera discreción consiste, como dice el "Ordo Paenitentiae": 'en el conocimiento íntimo de la acción de Dios en los corazones de los hombres, obra del Espíritu Santo, fruto de la caridad' (Ordo Paen. n. 10). La verdadera discreción es un cierto dinamismo, que procede de la caridad y crece poco a poco mientras va descubriendo continuamente la voluntad de Dios; el discernimiento tiene un sentido escatológico, al mismo tiempo, que informa nuestra vida y todos nuestros actos»23 .
En esta perspectiva, el discernimiento del espíritu, como se llama en el Ritual de la Penitencia, o la discreción, como prefiere decir en este texto el P. Arrupe, o el discernimiento espiritual, como también algunos autores consideran más acertado llamarlo24, consiste, primero que todo,
23 AA.VV., Siguiendo el Camino de la Congregación General XXXII. Papeles inéditos de la Congregación General: artículos, experiencias y bibliografía (Subsidia ad Constitutiones 15), Roma, CIS, s.f., 7. El número completo del Ritual de la Penitencia dice así: «Para que el confesor pueda cumplir su ministerio con rectitud y fidelidad, aprenda a conocer las enfermedades de las almas y a aportarles los remedios adecuados; procure ejercitar sabiamente la función de juez y, por medio de un estudio asiduo, bajo la guía del Magisterio de la Iglesia, y, sobre todo, por medio de la oración, adquiera aquella ciencia y prudencia necesarias para este ministerio. El discernimiento del espíritu es, ciertamente, un conocimiento íntimo de la acción de Dios en el corazón de los hombres, un don del Espíritu Santo y un fruto de la caridad [Nota 41: Cfr. Phil 1, 9-10]» (Las negrillas son nuestras): COMISIÓN EPISCOPAL ESPAÑOLA DE LITURGIA, Ritual de la Penitencia, Nº 10. Ritual confirmado por la Sagrada Congregación para el Culto Divino por decreto del 25 de enero de 1975.
24 Cfr. M. RUIZ JURADO, El Discernimiento Espiritual. Teología. Historia. Práctica, BAC, Madrid 1994,18-20.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Hermann Rodríguez O., S.I.
en una actitud, antes que en un acto separable y concreto, con una metodología rígida y claramente determinada:
«El discernimiento no es una técnica o un proceso, ni un instrumento muy útil para descubrir lo que Dios quiere de nosotros en un momento dado de nuestra vida. Es verdad que tiene un proceso, una técnica, una dinámica, que hay que aprender en la práctica. Pero por todo lo que hemos dicho podemos comprender que en su esencia es algo más: es una actitud del espíritu. Una manera de ser propia del cristiano, que lo lleva a actuar siempre consultando el querer de Dios bajo la conducción del Espíritu, es decir, del Amor-misericordia de Dios»25 .
Esta forma de entender el discernimiento tiene también otros exponentes que valoran el método y el proceso de búsqueda de la voluntad de Dios, ya sea en un nivel personal o comunitario, pero que acentúan el valor de la actitud espiritual que tiene a la base esta práctica concreta. En este sentido, se habla de discernimiento espiritual como acto o como actitud, dependiendo el acento que se le de en un momento dado26 .
25 J. OSUNA, El Discernimiento: espiritualidad de seguimiento de Jesús, conducidos por el espíritu, para mayor gloria de Dios: Reflexiones CIRE 12 (1986) 86-87.
26 Algunos ejemplos de esto se pueden encontrar en: J. CORELLA, El «qué» y el «porqué» del discernimiento: Confer 28 (1989) 382: «El discernimiento espiritual se puede entender como actitud y como acto. Actitud de discernimiento es la propia del hombre espiritual, es decir, de un hombre que ha descubierto a Jesucristo como centro de su vida. A partir de ahí, este hombre entiende su vida en clave de servicio, y necesita ver a Dios en todas las cosas, porque en lo más íntimo de su ser se siente entregado a la promoción de su Reino precisamente en ellas, no separadamente. (...)»; M. COSTA, El discernimiento espiritual comunitario: Manresa 51 (1979) 218: «El D.E. se puede entender y considerar como estilo de vida, pero también como experiencia fuerte. (...) Al hablar de «D.E.» nos referimos a la experiencia global de buscar la voluntad de Dios y de adherirnos amorosamente a ella. Entendido en este sentido amplio y más general, el D.E. se refiere a todo el proceso y a todo el dinamismo de maduración de una decisión concreta conforme con la voluntad de Dios. Pero podemos también entenderlo en sentido estricto y más específico, como etapa particular de este itinerario espiritual, como momento específico de todo el proceso: el de buscar la voluntad de Dios inmediatamente anterior al de la decisión libre»; I. IGLESIAS, Discernimiento Espiritual en la Vertiente Personal: Confer 28 (1989) 424-425: «En consecuencia el discernimiento es un modo de ser, no una actividad, ni un método; ni un añadido; no una tarea más, entre las que ya tenemos. Un auténtico modo de ser y de vivir relacionado permanentemente con Dios y con la historia, con Dios en la historia, o con la historia en Dios».
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Discernimiento comunitario
De nuevo, aquí nos encontramos con usos diversos de los términos; algunos autores reservan el término discernimiento de espíritus para referirse al juego de inspiraciones o mociones espirituales que se deben separar para descubrir la voluntad de Dios. Por otra parte, limitan el uso de discernimiento o de discreción para el sentido amplio de búsqueda permanente de la voluntad de Dios27. Pero tampoco en este caso hay unanimidad y, por tanto, consideramos que es fundamental dejar abierto el abanico de significaciones, y solamente podremos descubrir éstas, teniendo en cuenta el contexto en el cual son utilizados los distintos términos. Los autores que estudian estos temas, como ya lo hemos anotado, prefieren fijar el lenguaje, pero por este camino no parece que pudiera llegar a establecerse un diálogo que respete la legítima diversidad que tienen las mismas palabras.
Si recurrimos al significado etimológico, discernir significa dividir, separar, distinguir; en nuestro caso, distinguir la voluntad de Dios entre varias alternativas, para captarla, aceptarla y realizarla28; aunque, también, podemos hablar de distinguir unos espíritus de otros, que mueven a las personas y a las comunidades en determinada dirección (mociones).
Aquí nos encontramos con otra diferenciación entre los estudiosos del tema, y es que, para algunos, el discernimiento, estrictamente hablando, se refiere sólo al momento de la distinción de los espíritus, mientras que para otros, incluye la acción que se desprende de esta distinción.
Discreción o elección
Descubrimos aquí otra sutil distinción en la concepción del discernimiento espiritual. Al estudiar el tema, nos encontramos con autores que prefieren poner el acento en el momento de la discreción de los espíritus, en la distinción entre el espíritu del bien y el espíritu del mal. En este caso, el discernimiento tendría un carácter más personal, individual, puesto que nadie puede reemplazarnos en el juicio sobre la bondad o maldad de una moción interior que sólo nosotros sentimos en toda su
27 Cfr. J.B. LIBÂNIO, Discernimiento espiritual, Paulinas, Buenos Aires 1987, 136.
28 Cfr. J. MAGAÑA, La voluntad verdadera del Dios verdadero. Pistas para discernir el discernimiento: Manresa 54 (1982) 113.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Hermann Rodríguez O., S.I.
crudeza y realidad. Llegar a reconocer la procedencia y la dirección que imprime en la persona una determinada moción espiritual, correspondería al individuo en su más íntima interioridad y en la confrontación directa de la criatura con su Criador y Señor (Cfr. EE 15), sin que medie la participación de un acompañante, o de una comunidad, frente al cual tenga que entrar a confrontar su experiencia. Por este camino, el discernimiento entraría en un espacio vedado para el ejercicio comunitario, puesto que se quedaría en el fuero interno de cada individuo.
Discernir no es solo descubrir y separar los espíritus, sino hacer opciones concretas.
Discernir es optar
Por otra parte, hay autores que prefieren poner el acento en el discernimiento espiritual como, necesariamente, orientado hacia la elección; en este caso, el momento de la discreción no será algo absoluto,sinoalgoquenecesitaobjetivarseenuna opción determinada, haciendo salir al sujeto de una intimidad estéril con Dios y abriéndolo a la construcción de la propia vida en confrontación con la comunidad, ya sea a través de la comunicación con un acompañante espiritual o con un superior y una normativa eclesial que sirve de parámetro para sancionar su legitimidad29. En este caso, el discernimiento espiritual tendría, necesariamente, una dimensión comunitaria, aunque sin perder el momento personal de la discreción interior de los espíritus; pero este momento no podría olvidar, en ningún caso, la confrontación con la comunidad eclesial en medio de la cual se inserta una determinada decisión30 .
29 C. R. CABARRÚS, La osadía de dejarse llevar: Reflexiones CIRE 11 (1985) 12: «En Dos Banderas no sólo se nos invita a demandar la gracia de recibir 'conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de ellos me guardar', sino que se me invita a demandar, así mismo, la gracia de hacer alianzas con el Señor en el famoso triple coloquio. Allí se muestra como evidencia que discernir no es sólo descubrir y separar los espíritus, sino hacer opciones concretas. Discernir es optar». Cfr. JOSÉ MAGAÑA, La voluntad verdadera del Dios verdadero. Pistas para discernir el discernimiento: Manresa 54 (1982) 114: «Además 'discernimiento de la voluntad de Dios' y 'elección' son sinónimos».
30 Consideramos de una gran riqueza para iluminar el proceso de la decisión, los artículos de G. CARPIER, Pensées d’un homme de décision: Christus 44 (1997) 61-67 y de J. CARON, Vouloir ce que je veux: Christus 44 (1997) 8-14.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Discernimiento comunitario
Estadistinciónquepresentamos,nopuededespreciarsecomoalgo demasiado sutil, puesto que, sin ella, podríamos terminar legitimando una práctica del discernimiento espiritual en la cual cada individuo podría llegar a determinar su acción sin una mediación comunitaria. No negamos el momento personal de la discreción o distinción entre los espíritus, pero consideramos que allí no se completa el ejercicio del discernimiento, sino que es indispensable que éste pase a una etapa de objetivación en la cual no sólo es recomendable, sino que es indispensable, la mediación comunitaria y eclesial.
Nosotros, evidentemente, optamos por esta segunda visión de las cosas en la medida en que permite comprender la dimensión comunitaria del discernimiento espiritual, sin perder de vista la dimensión personal del momento de la discreción de los espíritus, que hace parte del proceso, pero que no lo agota ni puede absolutizarse en ningún momento.
Ni descubrimiento ni decisión, sino co-laboración
Thomas Dunne, presenta el proceso de discernimiento de la voluntad de Dios en san Ignacio, dentro de una concepción que supera la visión del descubrimiento de la voluntad de Dios, por una parte, y de la decisión del individuo, por la otra. Para él, el modelo ignaciano de discernimiento, se fundamenta en la co-laboración del hombre con Dios31 . Según este planteamiento, Dios no tiene una voluntad oculta que el hombre tiene que tratar de descubrir a través del proceso de discernimiento; tampoco se trata, simplemente, de un proceso de decisión libre del individuo que, entre varias opciones, escoge la que mejor se acomoda al plan de Dios sobre su vida. Para Dunne, san Ignacio opta por un modelo de co-laboración o co-operación con el plan de Dios:
«If Ignatius’s model is not merely discovery or decision, what justification is there for saying it is collaboration? For the answer, we turn to the graces Ignatius experienced in his life and expressed in the Exercises. The key is Ignatius’s vision at La Storta. There he was praying the prayer found at the end of the Kingdom meditation and the Two Standards medi-
31 Cfr. T. DUNNE, Models of Discernment: The Way Supplement 23 (1974) 18-26.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Hermann Rodríguez O., S.I.
tation –begging that he might labour with Christ and prove his love by becoming like Christ in bearing insults and wrongs. There he saw that ‘God the Father was placing him with his Son’. Christ, with his cross on his shoulder, was to accept Ignatius in this service, which he did with the words, ‘I will that you serve us’. Ignatius, in the name of the small society he had founded, had decided to call the group the ‘Company’ of Jesus, accepting, in their name, the cross with Jesus. This was no mere communication, no mere discovery or decision. It was a moment in a long movement of loving co-operation»32 .
La experiencia de san Ignacio en La Storta, explica la comprensión que tiene él de la colaboración del hombre con la obra de Dios, realizada en Jesucristo. El hombre, es invitado por Dios a servir con su vida a la misión del Hijo en la tierra. La CG 34 expresa esta concepción ignaciana en el título de su segundo decreto: Servidores de la misión de Cristo. Prueba de esto, es el hecho de que en los Ejercicios Espirituales, la gran mayoría de las contemplaciones propuestas por san Ignacio, están orientadas a descubrir al Señor actuando; la invitación que el ejercitante va sintiendo, en el itinerario de los Ejercicios, es a estar unido a Jesús en su acción salvífica en el mundo, de modo que ponga el amor «más en las obras que en las palabras» (Cfr. EE 230).
De esta manera, se puede comprender el discernimiento espiritual como un proceso a través del cual, la persona va entendiendo, progresivamente, la forma concreta de colaborar, amorosamente, con la acción creadora de Dios en la historia. En este mismo sentido se expresa Jean-Guy Saint-Arnaud en su artículo sobre la aventura del discernimiento:
«C’est dire que le discernement spirituel sous sa forme stricte commence quand la personne entreprend de lire les mouvements ou les motions (les "esprits") qui l’habitent, pour y découvrir les signes de l’Esprit. Car tel est bien l’enjeu du discernement spirituel: nous laisser mouvoir par l’Esprit qui habite en nos coeurs et découvrir ainsi, à travers ces motions intérieures, les volontés particulières de Dieu pour y consentir»33 .
32 Ibíd., p. 21.
33 J. G. SAINT-ARNAUD, Une aventure nommée Discernement: ChSI 16 (1992) 121.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Discernimiento comunitario
Se trata, propiamente, de una continua toma de conciencia de la acción de Dios en la propia interioridad, que se va traduciendo en toma de decisiones y en acción transformadora de la realidad personal, comunitaria y social. Esta toma de conciencia progresiva, se va haciendo efectiva a través de la práctica del examen de conciencia cotidiano, y permite que el discernimiento espiritual se desarrolle desde una perspectiva personal, pero sin perder de vista su dimensión comunitaria, como hemos venido señalando que debe ser un auténtico discernimiento ignaciano. La definición que ofrece Jesús Corella en uno de sus artículos va en esta dirección:
«Como acto concreto, en una determinada situación de la vida, podríamos definir así el discernimiento espiritual: "Es un ejercicio espiritual, en el cual, a través de la percepción y el análisis de ciertas experiencias, llegamos a sentir y conocer la acción de Dios en nosotros, y a partir de ella,deducimos elconocimientodesu Voluntad en la disposición denuestras vidas, en orden a una decisión"»34 .
La percepción y análisis de las experiencias personales y comunitarias, podríamos decir, nos permiten llegar a sentir y conocer lo que Dios está tratando de hacer en nosotros y en el mundo, de manera que nuestra vida termine siendo dócil a la acción propia de Dios en la historia, a la manera de Jesús35 .
Personal o comunitario
Ya hemos dicho que el discernimiento espiritual ha sido entendido, a lo largo de la historia, como un ejercicio, prioritariamente, individual y personal. Sin embargo, también hemos repetido que éste tiene, necesariamente, una dimensión comunitaria. Algunos autores lo han
34 J. CORELLA, El «qué» y el «porqué» del discernimiento: Confer 28 (1989) 383.
35 Cfr. P. PENNING DE VRIES, Discernimiento, Dinámica existencial de la doctrina y del espíritu de San Ignacio de Loyola, Mensajero, Bilbao 1967, 20: «La finalidad del discernimiento de espíritus es el descubrimiento gradual y progresivo del plan que Dios tiene sobre mí. O sea, el permitirnos adoptar la misma actitud que adoptó Cristo ante el Padre: 'Hágase tu voluntad'. Actitud que nos enseñó a asumir cuando nos dijo cómo deberíamos orar (Lc 22,42; Mt 6,10)».
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Hermann Rodríguez O., S.I.
afirmado categóricamente36. Ninguno de ellos niega que el discernimiento espiritual suponga una búsqueda personal, sin la cual es imposible llegar a discernir la procedencia y dirección de las distintas mociones que aparecen en la interioridad de cada individuo. Pero, con la misma fuerza, se afirma que esta búsqueda individual no puede constituirse en parámetro absoluto de discernimiento, sino que es indispensable que esta labor personal, se complemente a través de la confrontación comunitaria y eclesial.
El discernimiento no es un acto privado ni individual; es un acto de la Iglesia, de la comunidad; es un acto co-responsable
Esta confrontación puede concretarse en la persona del acompañante espiritual que, sin intervenir en ladecisiónqueel individuotome, sirve de espejo y de referencia para impedir que la persona se engañe o se deje manejar por el espíritu del mal, revelándole sus estrategias y modos de proceder. También, puede concretarse esta mediación comunitaria en un grupo de hermanos con quienes se establece la búsqueda en común de la voluntad de Dios, en una situación determinada, a nivel apostólico o comunitario; y, en último término, entendemos que existe una confrontación eclesial cuando la persona que se embarca en la búsqueda de la voluntad de Dios, acepta regir sus decisiones según los parámetros de la «sancta madre Iglesia hierárquica» (EE 170), como lo
36 A. BARRUFO, Apunti per il discernimento e la deliberazione in comune, en AA.VV., Dossier «Deliberatio» B, Roma, CIS, 1972, 135: «Strettamente parlando si può dire che non esiste un discernimentocondotto esclusivamentedall’individuo.(...) Inaltre parole,lacomunità ecclesiale completa il discernimento individuale, lo corregge, lo arricchisce, lo conferma»; M. COSTA, El discernimiento espiritual comunitario: Manresa 51 (1979) 223: «(...) Propiamente y hablando en todo rigor, de hecho todo verdadero D.E. es comunitario, se hace en común. (...) Por esto mismo el D.E.P., para alcanzar su fin, debe ser confrontado con un hermano, en un clima de diálogo espiritual auténtico»; E. DUSSEL, Discernimiento ¿Cuestión de Ortodoxia u Ortopraxis?: Concilium 139 (1978) 566: «El discernimiento no es un acto privado ni individual; es un acto de la Iglesia, de la comunidad; es un acto co-responsable». A. ECHEVERRI, Marco eclesial del discernimiento Ignaciano: Reflexiones CIRE 12 (1986) 59: «Discernir suele tener, para la mayoría de quienes lo ponen en práctica y de los que resultan espectadores de él, una tonalidad individual y hasta individualista. El discurso en torno al discernimiento se hace por lo general en singular. Pero lo cierto es que cualquier discernimiento que quiera llamarse cristiano tiene que ser por fuerza un proceso comunitario. Vale decir, hecho en Iglesia, desde la Iglesia y para la construcción de la comunidad eclesial»; J. A. GARCÍA-MONGE, Estructura
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Discernimiento comunitario
propone san Ignacio al referirse a las cosas sobre las que se debe hacer elección37 .
Daniel Gil, en su estudio sobre el discernimiento según san Ignacio, lo dice de una forma magistral:
«El discernimiento espiritual, tal como hemos visto que lo presenta san Ignacio, ocurre al interior de una conciencia sumamente comunicada, espiritualmente patente y en frecuente diálogo y expresión con quien le da los ejercicios y le platica las reglas de discernimiento. Es importante comprender que aunque no esté dicho así, pero esa cualificada relación interpersonal entra también constitutivamente en el discernimiento. En una conciencia incomunicada, el discernimiento está falseado de antemano»38 .
En una conciencia que no esté abierta a la comunicación con otro uotros,eldiscernimientoespiritualnotienegarantíasdeestar bienorientado; en este sentido, aún el discernimiento sobre el proceso más personal posible, más individual, debe estar abierto al diálogo y a la confrontación con los criterios de un acompañante, de un superior, de una comunidad creyente con la que se camina en la búsqueda de la voluntad de Dios. Allí está la intuición fundamental que apareció en la Compañía, y
antropológica del discernimiento espiritual: Manresa 61 (1989) 142: «Como he señalado, todo discernimiento cristianoes,de algún modo,comunitario;es decir,ensu fecundidad comuniaria, significativa, eclesial, se hará experiencia la verdad del discernimiento. La comunitariedad acompaña todo discernimiento como su horizonte existencial»; E. DE LA PEZA, ¿Puede ser una corporación el sujeto de este buscar y hallar la voluntad de Dios tal como se ha descubierto en los Ejercicios?, en AA.VV., Dossier «Deliberatio» A, Roma, CIS, 1972, 121: «(...) todo verdadero discernimiento tiene un carácter eclesial»; J. G. SAINT-ARNAUD, Une aventure nommée Discernement: ChSI 16 (1992) 120: «Le discernementspirituel comporte donc toujours une dimension sociale qu’il ne saurait ignorer sans se détruire lui-même».
37 D. RESTREPO, El Discernimiento espiritual en la tradición de la Iglesia y su expresión básica en Ignacio de Loyola: Reflexiones CIRE 12 (1986) 27: «Ignacio descubre, pues, su propio discernimiento, rodeado de arenas movedizas y de terrenos muy resbalosos. Lo que lo libró de ser un alumbrado más -como de hecho fue acusado por su librito de los Ejercicios Espirituales-, fue su apasionado amor por 'la nuestra santa madre Iglesia jerárquica'. Su humilde y sufrida obediencia a ella lo llevó a poner el último criterio de discernimiento, no en la norma subjetiva y personal de la propia conciencia, sino en un criterio objetivo y externo a ella, en la Iglesia».
38 D. GIL, Discernimiento según San Ignacio, CIS, Roma 1980, 388.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Hermann Rodríguez O., S.I.
en la misma Iglesia, con la irrupción del discernimiento comunitario, cuya historia hemos recordado brevemente en el presente trabajo. En este sentido, es en el que hemos hablado de la necesidad de descubrir la dimensión comunitaria de todo discernimiento espiritual.
EL DISCERNIMIENTO EN SU DIMENSIÓN
COMUNITARIA
Al hacer el recorrido histórico del desarrollo comunitario del discernimiento, no sólo encontramos un interés por la práctica común de éste, sino que también hemos mostrado, suficientemente, que toda práctica del discernimiento supone una dimensión comunitaria, sin la cual no puede legitimarse la búsqueda de la voluntad de Dios. Sin embargo, vamos a detenernos ahora en la práctica del discernimiento comunitario propiamente tal.
El sujeto del discernimiento comunitario
Al hablar de discernimiento comunitario, no podemos restringir el sujeto que realiza el ejercicio de la búsqueda de la voluntad de Dios a una comunidad determinada, sea ésta local o más amplia. La comunidad, propiamente, no hace referencia a un número determinado de personas, sino a unas relaciones que deben existir entre los miembros de un determinado grupo que intenta vislumbrar, con la colaboración de todos, lo que Dios les está pidiendo en un momento determinado. Por tanto, al hablar de discernimiento comunitario, debe mantenerse la flexibilidad propia del término comunidad.
Partiendo de una eclesiología de comunión, en la que todos y cada uno de los miembros tiene una función activa en el proceso de construcción de la comunidad, es necesario propiciar la más amplia participación posible en la búsqueda de la voluntad de Dios para un grupo humano determinado. En este sentido, el discernimiento comunitario no se identificaniconunacomunidadreligiosalocal, ni conciertonúmerode miembros, sino que está abierta a su definición en el momento en el que se decida comenzar el proceso. Puede ser, por tanto, una comunidad local, funcional, transitoria, estable, de trabajo apostólico... Lo fundamental no
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Discernimiento comunitario
está en el estatuto jurídico que tenga, sino en el hecho de que entre ellos exista un sincero deseo de buscar, con los demás, lo que Dios les está pidiendo en una situación determinada.
El objeto del discernimiento comunitario
El discernimiento comunitario debe ser tal, que involucre e interese a todos los miembros implicados en esta búsqueda
El objeto sobre el cual se discierne comunitariamente debe ser tal, que involucre e interese a todos los miembros de la comunidad implicada en esta búsqueda. Puede tratarse de asuntos internos de la vida comunitaria, o problemas y cuestiones que tienen relación con la misión apostólica, o incluso asuntos personales, en la medida en que éstas también involucran e interesan a todos los miembros. En un momento dado, una persona puede proponer una búsqueda personal que está interesada en que sea tratada y discutida por los miembros de su comunidad de referencia. No se trata de poner solamente en manos de la comunidad la decisión que se vaya a tomar, pero sí de poner a consideración de todos una decisión que no se quiere tomar solo o con la única compañía de un consejero cualificado.
En este sentido, el objeto propio del discernimiento en común no está tampoco restringido, sino abierto a toda clase de búsquedas en las que se quiera llegar a una decisión, con la ayuda y la luz que puede ofrecer un grupo de hermanos con quienes se tiene una historia común. Podría encontrarse una restricción, en lo que toca al objeto, afirmando que las cuestiones prácticas de poca importancia suelen confiarse a la obediencia, dejando en manos del superior las decisiones cotidianas39 .
39 Comentando el hecho de que no todos los temas tratados en las reuniones de comunidad encierran tanta importancia, y por tanto no puede aplicarse en ellos todo el peso del discernimiento comunitario, José María Rambla recuerda unas palabras de San Francisco de Sales que, si se tuviesen siempre presentes, ahorrarían gran pérdida de tiempo en reuniones comunitarias: «Yo, Teótimo, te quiero poner al abrigo de una tentación enojosa que aqueja frecuentemente a las almas muy deseosas de seguir siempre lo más conforme a la divina voluntad. El enemigo en toda coyuntura las hace dudar sobre si está la voluntad de Dios en esto o en aquello; por ejemplo, si en que coman con el amigo o en que no coman; en que
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Hermann Rodríguez O., S.I.
Esto no significa que el superior, encargado de decidir las cuestiones más prácticas y ordinarias de la vida comunitaria o de la misión apostólica, no pueda, o deba consultar el parecer de los miembros de su comunidad. El espíritu de consulta y de escucha de los miembros de una comunidad, o de un grupo apostólico, es fundamental y se deberán buscar los mecanismos necesarios y prácticos para llevar a cabo estas consultas sin interrumpir exageradamente el trabajo o el ritmo de la vida comunitaria.
Tenemos, entonces, un sujeto y un objeto abiertos y sin restricciones o limitaciones. Evidentemente, al referirnos a los aspectos más prácticos, iremos descubriendo una serie de condiciones que facilitan las búsquedas comunitarias de la voluntad de Dios, tanto desde la perspectiva del sujeto que discierne, como desde la perspectiva del objeto sobre el cual se discierne, pero, en principio, y desde la perspectiva teórica, no existen límites para la realización de esta búsqueda colectiva de los designios de Dios.
Relación entre discernimiento y obediencia
En muchos ambientes cristianos se ha considerado el discernimiento espiritual como algo contrapuesto a la obediencia. Por un lado, parecería como si la actitud de permanente atención y examen de los espíritus que nos mueven fuera en detrimento de la obediencia en la vida religiosa. Entre más discierne una persona, menos dispuesta parece a obedecer lo que los superiores le mandan. Cuando el religioso hace un discernimiento, tiene ya una voluntad de Dios que está dispuesto a negociar con su superior, que -por lo menos se espera-, también ha hecho su propio discernimiento y ha descubierto otra voluntad de Dios. Si ambas voluntades de Dios coinciden, normalmente no hay problema; pero si son contrapuestas, como suele suceder, aparece el conflicto. vistan hábitos grises o negros; en que ayunen el viernes o el sábado; en que se den al recreo o en que se abstengan; todo esto les hace malgastar mucho tiempo... No es costumbre pesar las monedas chicas, sino las de más valor... (Tratado del amor de Dios, libro VIII, cap. 14)»: J. M. RAMBLA, El discernimiento, utopía comunitaria: Manresa 59 (1987) 123.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Discernimiento comunitario
Por otro lado también se ha visto el discernimiento como un ejercicio que está más orientado a la vida interior y a los procesos personales de los cristianos. La obediencia, en cambio, sería el instrumento preciso para hacer eficaz la acción de un grupo. Si todos los miembros de una comunidad apostólica están percibiendo las señales de Dios, e interpretándolas, muy seguramente se creará un síndrome de Babel. Cada uno entiende un idioma distinto y por tanto no habría forma de llegar a una construcción coherente.
En otro sentido, pude verse la obediencia como una forma cómoda de evitarse la angustiosa tarea de buscar lo que Dios le pide al cristiano. Vivir en una constante incertidumbre, y en una búsqueda permanente, no parece ser algo atractivo para muchos hoy. La obediencia, pues, sería una forma nueva de liberación; se habla incluso del miedo a la libertad y por tanto del apego a la esclavitud de una obediencia servil y torpe.
En el caso concreto del discernimiento comunitario, encontramos que se trata de una búsqueda común en la cual el superior -y por tanto la relación autoridad-obediencia- siguen teniendo un papel fundamental. En los primeros momentos del postconcilio, y del desarrollo del concepto y práctica comunitaria del discernimiento, aparecieron opiniones y corrientes que favorecían un espíritu democrático en la vida de las comunidades de la Compañía de Jesús, y de otras comunidades religiosas y eclesiales. Para muchos, el discernimiento en común vino a reemplazar el modelo arcáico de la relación autoridad-obediencia. El superior no tenía una palabra especialmente cualificada dentro de la comunidad y, sencillamente, tenía que acogerse al parecer de la mayoría. Sin embargo, esta tendencia, ciertamente, se alejó de la doctrina asumida y respaldada por la Iglesia y por las autoridades legítimas de la Compañía de Jesús. Para la Iglesia y para la Compañía, el superior siempre conserva la última palabra y un proceso de búsqueda comunitaria no encuentra su legitimidad sino en la medida en la que es asumida por la autoridad competente.
Desde esta perspectiva, la obediencia no entra en contradicción con el discernimiento comunitario, sino que se trata de dos factores complementarios; el primero, que está orientado a la toma de decisiones últimas y a favorecer la vida comunitaria y apostólica en sus aspectos más cotidianos y prácticos; el segundo factor está orientado a la iluminación
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Hermann Rodríguez O., S.I.
necesaria que debe tener el servicio de la autoridad, en la Iglesia y en la Compañía, para acertar en sus decisiones y en la búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Elías Yanes, Obispo de la Iglesia, nos lo recuerda en su libro sobre el discernimiento pastoral:
«La legitimidad del discernimiento del obispo, del Colegio Episcopal y del Papa no depende del refrendo de la comunidad cristiana ni de la acogida que dispense a tal discernimiento la misma comunidad. Pero es preciso añadir que, dentro de la tradición cristiana más legítima, los ministerios que ejercen la autoridad apostólica nunca han actuados solos. (Cfr. Act 15, 2-23; 16, 4; 2 Tim 1, 6; 1 Tim 4, 14; 1 Cor 5, 4-5). La razón de esta tradicional forma de obrar es la necesidad que todo cristiano tiene de otro cristiano: necesidad de ser confirmado por otro hermano y, en la medida de lo posible, por la comunidad; el cristiano ha de reconocer que no monopoliza ni el Espíritu ni el derecho de hablar»40 .
Por tanto, no hay contradicción entre el servicio de la autoridad, que debe tomar las decisiones últimas de las búsquedas comunitarias, y el discernimiento espiritual comunitario, a través del cual se preparan estas decisiones, favoreciendo la comunión y la participación de todos los miembros de una comunidad determinada. Esta ha sido la práctica secular de la Iglesia, en la que el Espíritu no puede ser monopolizado ni acallado.
Criterios de verdad en el discernimiento comunitario
De la misma forma que el discernimiento personal no tiene nunca una certeza absoluta, el discernimiento espiritual comunitario cuenta siempre con los márgenes de error propios de nuestra naturaleza humana. Una comunidad que se embarca en un proceso de búsqueda de la voluntad de Dios, ya sea a través del seguimiento de las mociones personales y colectivas41, o buscando las razones que favorecen una u otra decisión, o por cualquier otro medio, debe ir avanzando, poco a poco,
40 E. YANES, El Discernimiento Pastoral, Marova, Madrid 1974, 103. 41 «También en el grupo se producen consolaciones y desolaciones, y su experiencia, repetida y contrastada a lo largo del tiempo, puede conducir al grupo a comprender lo que es voluntad de Dios para él. (...)»: J. CORELLA, Discernimiento Comunitario: Confer 28 (1989) 470.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Discernimiento comunitario hacia consensos y acuerdos más o menos claros. Sin embargo, la legitimidad de una decisión requiere no sólo del acuerdo y el consenso comunitario, ni de una mayoría de votos a favor de una determinada opción, sino que recibe su confirmación cuando la autoridad competente dice la última palabra; esta palabra hace parte integral del proceso.
Esto aparece muy claramente en todos los documentos oficiales de la Compañía de Jesús en los que se habla sobre el discernimiento comunitario y en la mayoría de los autores que han estudiado el tema a lo largo de los últimos treinta años. Un ejemplo más de esto, podría ser el siguiente párrafo escrito por un grupo de jesuitas argentinos en 1972:
«El discernimiento comunitario se orienta a una opción o elección de comunidad que no es 'decisión' hasta que la asume el superior responsable como tal. El discernimiento comunitario -como el de una persona en Ejercicios- es una opción condicionada no sólo a la confirmación interna del Señor, sino a una confirmación externa -aceptación por parte de la autoridad constituida- que sólo puede aportar el superior que tiene poder de decisión en el tema del discernimiento comunitario y que tiene, respecto de esa comunidad, el lugar de Cristo (...)»42 .
Así las cosas, la decisión final a la que llega un proceso de discernimiento espiritual comunitario, no tomará nunca la forma de conclusión de un silogismo operativo, ni gozará de una evidencia empírica o matemática; tampoco tendrá la seguridad subjetiva del fanático que se aferra a su verdad sin contemplaciones. Se tratará de «la certeza del recto caminar en la esperanza cierta; un caminar siempre perfectible, dialogal -pues supone el diálogo con la comunidad y en el ámbito de la comunión eclesial- y abierto siempre a la suprema medida que es el modo de ser y de comportarse del Señor Jesús»43 .
42 AA.VV., La vida de comunidad a la luz de los documentos ignacianos, en AA.VV., Dossier «Deliberatio» A, Roma, CIS, 1972, 64.
43 J. M. ROVIRA BELLOSO, ¿Quién es Capaz de Discernir?: Concilium 139 (1978) 606-607.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 3-31
Roberto Triviño A., S.I.
Comer, ¿es también una actividad espiritual?
Roberto Triviño A., S.I.
Las «Reglas para ordenarse en el comer para adelante»1 son una serie de reglas que no se explican muy a menudo durante los Ejercicios, ni se hace particular mención de ellas, y sin embargo forman parte del cuerpo del libro de los Ejercicios2 .
VISIÓN GENERAL DE LAS REGLAS
En primer lugar, preguntémonos: ¿En qué lugar se encuentran estas reglas? Respondemos afirmando que están colocadas al final de las contemplaciones de la Tercera Semana, que corresponden a la Pasión del Señor. Al encontrarse con ellas, la primera impresión que se tiene es que su sitio no sería éste, sino otro, tal vez con el grupo de las reglas de discreción espiritual, o con reglas para sentir con la Iglesia, o también
1 Ejercicios Espirituales 210-217 (En adelante EE)
2 Una experiencia vivida durante mis Ejercicios Espirituales anuales, fue el motivo principal para reflexionar sobre el tema del presente artículo. En una Instrucción que nos dio el P. Ignacio Echarte, S.J., trató el tema de las «Reglas para ordenarse en el comer para adelante». Me llamó la atención cómo una actividad tan sencilla y ordinaria como es comer, puede ser ocasión para practicar el discernimiento espiritual y cómo esas mismas Reglas también se pueden aplicar a otras actividades comunes del vivir cotidiano.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 32-47
Comer, ¿Es también una actividad espiritual?
con las reglas acerca de escrúpulos y las que se deben guardar en el ministerio de distribuir limosnas.
Conviene ordenar también el mundo de los «gustos» que provienen de la satisfacción de las tendencias que necesariamente han de satisfacerse
A mi modo de ver las cosas, el ejercitante ya ha hecho su elección o su reforma de vida en la Segunda Semana y san Ignacio prevé quetodavía puedehaber situaciones queaún quedan por ordenar. Tienen que ver, por lo tanto, cómo se lleva en adelante esa sana y verdadera elección de vida.
Conviene ordenar también el mundo de los «gustos» que provienen de la satisfacción de las tendencias que necesariamente han de satisfacerse. A este propósito el P. Ernesto López Rosas anota:
«Lo típico de estas situaciones es que no se puede quitar la fuente de desorden, y más bien hay que aprender a coexistir con ella. (...) Del mismo modo hay muchas otras situaciones en que el hombre se encuentra que necesitan ponerse en su lugar, sin desaparecer la fuente de un posible desorden»3 .
Demos una ojeada acerca de este asunto para que nos ayude a dilucidar la finalidad de estas Reglas. Las razones que daban los Directorios antiguos y que recogió el Directorio Oficial4 son:
- La Tercera Semana está más descargada de documentos y siempre se debe dar al ejercitante algo nuevo.
- SedebendarprincipalmentealfinaldelaSegundaSemanacuando se trata de reformar la vida, según la necesidad del Ejercitante.
- El haber contemplado a Jesús en la Ultima Cena con sus discí-
3 ERNESTO, LÓPEZ ROSAS, S.J., El símbolo del comer en los Ejercicios. Comentario a las «Reglas para ordenarse en el comer en adelante»: Boletín de Espiritualidad de Argentina 157 (1996) 14.
4 Cfr. Directorio 33, 34, 35 (252).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 32-47
Roberto Triviño A., S.I.
pulos, puede ser una lección de «concierto y orden de cómo se debe haber y gobernar en la comida»5 .
El P. La Palma, dice, que son «reglas de la abstinencia y pertenecen a la templanza». Con criterio más restrictivo el P. Fabio de Fabi las interpretó en su Directorio vinculándolas a la adición 10ª en que se trata de la penitencia. Pero como bien lo ha observado el P. Carlos García Hirschfeeld6, no es lo mismo templanza que penitencia, ni san Ignacio confunde estas dos virtudes.
Otros comentaristas le dan un alcance mucho mayor que la templanza en el comer. La opinión del P. José María Bover7, es que estas reglas deben extenderse a todas las afecciones que responden a necesidades irrenunciables. Hace un análisis de las afecciones humanas que hay en el hombre y dice que son de dos tipos: aquellas que tienden a un objeto al que se puede renunciar y otras cuyo objeto no admite renuncia, como es comer. Las reglas para ordenarse en el comer van dirigidas a esta segunda clase de afecciones y por eso están en la Tercera Semana donde el ejercitante también tendrá que hacer su reforma en aquellas cosas de las que no puede en absoluto prescindir.
El P. Casanovas va por la misma línea y añade otro motivo para justificar el que estén en la Tercera Semana. Ignacio aprovecha las situaciones concretas y las cosas particulares para dar principios generales. Que el ejercitante tenga equilibrio y sea señor de sí, también en el mundo de las pulsiones, alaluzde laPasióndeCristoypara «gustar» en fedeesaPasión.
De otra parte, es interesante caer en la cuenta de las expresiones del mismo título: «Reglas para ordenarse en el comer para adelante». Reglas, puede ser sinónimo de normas o criterios para el bien obrar. Tienen una finalidad muy concreta expresada en la palabra «para» el «ordenarse en el comer». En la dinámica de los Ejercicios se hace mucho
5 EE 214.
6 Cfr. CARLOS, GARCÍA HIRSCHFELD, Las Reglas paraordenarse en elcomer para adelante: Manresa 220 (1984) 195-204.
7 Cfr. JOSÉ M. BOVER, Reglas para ordenarse en el comer: Manresa 34 (1933) 128-133.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 32-47
Comer, ¿Es también una actividad espiritual?
énfasis en el «ordenamiento» de la vida y de los afectos. Pues aquí se tratará de tener un verdadero orden en cuanto respecta al comer. Y, finalmente, se encuentran las palabras: «para adelante». O sea, son reglas para la vida de todos los días, para el futuro, para después que se han hecho los Ejercicios y para diversas actividades o situaciones concretas.
Estas reglas se refieren también a algo muy humano. Se refieren al gusto, al deseo, a la apetencia, de todas aquellas cosas que son necesarias e importantes para vivir. ¿Cómo cuáles? Sin duda alguna, comer, trabajar, descansar, leer, dormir, negociar, viajar, vestirse, utilizar los medios de comunicación (ver la televisión, oir la radio, usar la red internet), el mundo de las relaciones afectivas, y tantas otras cosas de la vida ordinaria en las que entran el gusto, el deseo y la apetencia. Por eso donde san Ignacio pone el verbo «comer» nosotros podemos colocar en su lugar situaciones humanas tan concretas como las descritas anteriormente. Si los Ejercicios tienden a ordenar los afectos, estas Reglas también hablan implícitamente de ordenar esas situacionesquecomprometen nuestravida.
Fácilmente en el manejo del dinero es donde hay más tropiezos y caídas.
¿Qué cantidad de dinero manejo? ¿Cómo obtengo ese dinero? ¿Por vía legítima?
¿Cuál es el modo de relacionarme con él?
Unamanerade aplicar estasreglas es la que nos propone tan acertadamente López Rosas en su comentario:
Por eso donde san Ignacio pone el verbo «comer» nosotros podemos colocar comer, trabajar, descansar, leer, dormir, negociar, viajar, vestirse
«El ejemplo de comer es muy arquetípico, no solamente porque es una acción que nos vemos obligados a hacer y que fácilmente nos induce a un desorden, sino también por el símbolo mismo que encierra esta acción de comer (...) La relación con la comida es simbólica de la relación con los demás y el orden o desorden que uno manifieste en el comer es simbólico del orden o desorden que uno puede tener en el orden afectivo (...); en los afectos uno también puede ser voraz o tener poco apetito por diversas causas. El símbolo del comer permite una rápida transferencia el orden de los afectos humanos y la actitud frente a la comida expresa relaciones
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 32-47
Roberto Triviño A., S.I.
de otro orden. Por esto conviene analizar las diversas actitudes frente a la acción de comer para poder después hacer las debidas transferencias antes de explicar en detalle las Reglas8 .
Pues bien, en todas las situaciones que tocan a la vida ordinaria debemos tener un criterio claro y preciso acerca de la cantidad, la calidad y el modo
Ahora bien, la persona que ha hecho una opción de seguimiento a Jesucristo, deberá tener presente en todas las situaciones antes descritas, los siguientes aspectos o criterios:
1. La cantidad
2. La calidad
3. El modo
Encuantoalacantidad: ¿Cuántotengo que comer, cuánto tengo que descansar, cuánto tengo que trabajar, cuánta ropa necesito y tengo que tener, cuánto dinero puedo gastar, qué tiempo le debo dar a estas actividades?
Respecto a la calidad: ¿Qué calidad de producto compro, consigo y consumo? ¿Acaso no es el más costoso y el más lujoso? ¿Tengo una jerarquía de valores? Si se trata de una actividad, ¿No hay otras cosas que son prioritarias?
Y tercero, ¿Qué modo de relación tengo con las cosas y con las personas? En otras palabras ¿Cuál es mi modo de actuar respecto a mis afectos? ¿Estoy sobre mí mismo o me dejo llevar por el apetito desordenado? ¿De qué manera utilizo las cosas?
Pues bien, en todas las situaciones que tocan a la vida ordinaria debemos tener un criterio claro y preciso acerca de la cantidad, la calidad y el modo.
Usaremos algunos términos a propósito de la explicación de estas Reglas. Por eso, veamos el sentido que les queremos dar. En primer
8 LÓPEZ ROSAS, S.J., Op. cit., p. 15.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 32-47
Comer, ¿Es también una actividad espiritual?
lugar el significado semántico de las siguientes palabras, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española:
Apetencia: movimiento natural que inclina al hombre a desear alguna cosa.
Gusto: placer o deleite que se experimenta con algún motivo o se recibe de cualquier cosa / propia voluntad, determinación o arbitrio.
Deseo: movimiento enérgico de la voluntad hacia el conocimiento, posesión o disfrute de una cosa.
Segundo, desde el punto de vista humano-psicológico, esos mismos términos aparecen con las siguientes connotaciones:
La apetencia es toda actividad consciente que se relaciona como un valor o como un bien para la persona. Toda decisión libre que nosotros tomamos está precedida siempre por este acto espiritual de la apetencia.
El gusto es aquello por lo cual uno se adhiere. Por ejemplo, deseo seguir al Señor y al final siento el gusto de hacerlo y me adhiero totalmente a El.
¿Qué es el deseo de la persona? Es el impulso que nosotros sentimos hacia algo. El impulso nos viene, ya sea por la necesidad o por la atracción. Por ejemplo, deseo de comer. La motivación puede ser porque tengo necesidad de comer (tengo hambre), o porque pasando por delante de una pastelería sentí simplemente el deseo de comerme un pastel apetitoso. El deseo tiende siempre a la satisfacción. En principio el deseo es bueno y está puesto y querido por Dios; es como esa fuente de energía que busca la subsistencia y la felicidad. Deseamos aquello que es necesario y que nos ayuda, porque lo consideramos bueno y legítimo. Y el punto final o término de todo deseo es el gusto. El deseo es ciego, es inconsciente y en definitiva no puede ser reprimido ni sofocado. Lo comprobamos, por ejemplo en el vivir, comer, vestirse, relacionarse. Lo que tenemos que hacer es saber cómo ordenar ese deseo según el querer de Dios.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 32-47
Roberto Triviño A., S.I.
Caigamos en la cuenta que el gusto es un don, es un regalo de Dios y que resulta necesario para toda personal normal. Sin embargo, en el gusto, puede entrar el desorden. De tal manera que cuando abusamos en el gusto, podemos hacer olvidar el amor e invalidar cualquier opción o decisión personal.
Gustamos de las relaciones sociales y las queremos mucho, pero si no cuidamos la cantidad, la calidad y el modo de llevar esas relaciones, ellas pueden estar invalidando las opciones que nosotros mismos hemos tomado en lo que atañe a nuestra vida de comunidad, de familia, o de trabajo.
Los gustos, en definitiva, sólo se pueden ordenar o por la apetencia o por el amor. Por apetencia, cuando orientamos esos gustos y los consideramos como un valor o como un bien. O por amor: ¿Qué amor me mueve?; ¿El amor que desciende de arriba, de Dios?9; ¿O el egoísmo?
Bien importante es ver qué amor me mueve, porque una persona, incluso no creyente, puede llevar una vida muy austera y muy sacrificada y en ello ver un valor; pero para un(a) cristiano(a) el deseo no se debe quedar solamente en la apetencia, sino que debe mirar al amor con que algo se hace, ¿Es por amor a Dios? El cristiano(a) deberá tener presente el triple criterio de cantidad, calidad y el modo, en cuanto a su trabajo, su descanso y sus relaciones con los demás.
Estas reglas son experiencias por las que pasa la persona que ama. Debemos, pues, hacernos conscientes de que toda nuestra vida está llena de dones y regalos de Dios. Que El nos los ofrece para que disfrutemos de ellos y para que le reconozcamos a El como la fuente de todo bien.
Pero también es cierto que en el uso que hacemos de esos dones puede entrar en nosotros el desorden, la idolatría, la codicia y en definitiva la desvinculación de Dios. Toda persona, hombre o mujer, está llamada a ser plenamente feliz ajustándose a la voluntad divina, a disfru-
9 Cfr. EE148.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 32-47
Comer, ¿Es también una actividad espiritual?
tar y a gozar de los regalos de Dios. La plena satisfacción del ser humano consiste en integrar toda la persona en el amor.
Resumiendo: ya sabemos que el deseo, la apetencia y el gusto son elementos importantes en la vida de toda persona, y son para todos los días. San Ignacio mirando hacia la elección pretende ordenar todas las actividades humanas para alabanza y servicio de Dios nuestro Señor; y para ese intento le propone, al que hace los Ejercicios, estas reglas para que tenga dominio en sus gustos y en sus apetencias. Las reglas, puesto que están en contexto de Tercera Semana, invitan a la transformación total de la persona, desde la contemplación del Cristo sufriente, que por amor va a la cruz por mí10. Si por amor el Señor hace esto, de igual manera, por amor miraré cómo debe ser mi respuesta.
ESTRUCTURA Y COMENTARIO
Las reglas tienen dos bloques: uno objetivoyotrosubjetivo. Ycada bloquehace referencia a cuatro reglas.
Bloque objetivo:
San Ignacio mirando hacia la elección pretende ordenar todas las actividades humanas y para ese intento le propone, al que hace los Ejercicios, estas reglas para que tenga dominio en sus gustos y en sus apetencias
Las reglas de este bloque tratan del apetitodesordenadoencuantoa losalimentos. Se nota que hay una gradación en las tres primeras, de menos a más, y de menor calidad a mayor calidad. Se refieren a la comida, la bebida, y a los alimentos exquisitos. La primera regla trata de lo normal, de lo ordinario; la segunda de lo que es más apetitoso; la tercera sobre lo excepcional o exquisito.
Me parece interesante lo que opina Santiago Arzubialde acerca de esta estructura: «Toda la estructura lógica de este bloque gravita en torno a dos conceptos contrapuestos entre sí: apetito-tentación y absti-
10 Cfr. EE 193.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 32-47
Roberto Triviño A., S.I.
nencia. La abstinencia (=temperancia) es el medio que se debe utilizar con el fin de superar el desorden del apetecer y la instigación reiterada de la tentación, mediante la utilización de un triple criterio escalonado: a) conviene usar habitualmente lo ordinario; b) en cuanto a la bebida, la sed, parece todavía más conveniente la temperancia, porque en este terreno existe un mayor riesgo de atentar contra la salud; c) y finalmente, se debe guardar la mayor abstinencia (=temperancia) por lo que atañe a los alimentos exquisitos y delicados. En resumen: la abstinencia, que en estas tres primeras reglas equivale a la temperancia, consiste en la privación así de lo superfluo como de lo perjudicial para la salud con el fin de superar todo desorden del apetito e instigación de la tentación. Porque, cuando el individuo usa de lo ordinario, de lo que aprovecha a la salud o simplemente usa de lo que necesita con medida, su apetecer tiene menos peligro de desordenarse que cuando se ve comprometido con lo sutil y refinado (lo exquisito) o con aquello más apetecible en que experimenta con más intensidad la avidez compulsiva, por ejemplo, de la sed»11 .
Lo que en definitiva quiere decir san Ignacio es que debemos utilizar lo normal, lo ordinario, lo necesario, porque el apetito no suele desordenarse tanto en estos asuntos. Respecto a lo que es más apetitoso, debemos utilizar la temperancia o la sobriedad, porque puede haber mayor riesgo de desordenarse, sobre todo, en la bebida. Por lo tanto, debe examinarse mucho este punto para admitir lo conveniente y rechazar lo excesivo. Y en lo referente a lo excepcional o exquisito se debe tener un mayor control de sí mismo porque respecto a eso es grande la tentación de caer en la glotonería y la tentación de la gula. La abstinencia de la comida exquisita se puede hacer de dos maneras: una es acostumbrarse a una comida ordinaria; otra, es comer en poca cantidad la comida exquisita o delicada12 .
La cuarta regla13, fija el segundo criterio para ordenarse en el comer y es el de la penitencia. Prestemos atención nuevamente a lo que S. Arzubialde dice en cuanto a esta regla: «Es preciso quitar lo más posible
11 SANTIAGO, ARZUBIALDE, S J., Ejercicios Espirituales de san Ignacio. Historia y Análisis. Mensajero-Sal Terrae, Bilbao-Santander 1991, 449.
12 Cfr. EE 210, 211 y 212.
13 Cfr. EE 213.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 32-47
Comer, ¿Es también una actividad espiritual?
de lo conveniente (abstinencia=penitencia) para poder alcanzar, sentir y juzgar el lenguaje de Dios que será el que en definitiva acabará por mostrarle el medio que le conviene y debe tener, en aquello que necesita de modo indispensable para su salud»14 .
El criterio de discernimiento es pues el medio conveniente
¿Entre el exceso o el defecto dónde me encuentro?
Hagamos énfasis en estas palabras: «alcanzar, sentir y juzgar». Son palabras que nos hablan muy claramente de discernimiento, el lenguaje de Dios, que mediante el «quitar», nosotros llegamos a saber cuál es el justo medio que nos conviene, aquello que necesitamos indispensablementeparanuestrasalud, y en las aplicaciones que hemos hecho, lo que necesitamos y nos aprovecha para trabajar, descansar, vestirse, en fin, para lo que fuere. Quitar todo aquello que no nos conviene para llegar a un recto equilibrio. El criterio de discernimiento es pues el medio conveniente, para aquello que tenemos que hacer, sea en cuanto a comida, bebida, descanso, diversión, vestuario. Entre los dos extremos: o tenerlo todo o no tener nada, ¿Dónde me sitúo? ¿Entre el exceso o el defecto dónde me encuentro?
«El centro de gravedad recae sobre el binomio «medio-conveniente», objeto del discernimiento. ¿Cuál es la cantidad exacta entre los dos extremos viciosos que en realidad el hombre necesita? En la misma regla aparecen ya las dos respuestas: el lenguaje divino de la consolación y los límites de la propia naturaleza»15 .
Ignacio pone en primer lugar el lenguaje de Dios, manifestado a través de consolaciones e inspiraciones; así Dios le da a sentir al hombre el medio que le conviene tener en el actuar. Y lo segundo, Dios le habla también al hombre a través del lenguaje de su propia naturaleza, es decir, ya la misma naturaleza nos muestra qué nos conviene y qué no.
La abstinencia, entendida como penitencia o como privación de lo conveniente, es el lenguaje propio de la persona que le dirige a Dios para
14 ARZUBIALDE, Op. cit., p. 450. 15 ARZUBIALDE, Op. cit., p. 450.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 32-47
Roberto Triviño A., S.I.
que El le hable y le muestre lo que le conviene tener entre el exceso y el defecto. Y Dios le responde o con el lenguaje de la naturaleza o con el lenguaje de las consolaciones.
Tenemos entonces que «la abstinencia es la articulación de un lenguaje dirigido a Dios con el fin de que él le muestre a la persona el medio que le conviene tener entre los dos extremos viciosos del exceso y el defecto. Dios responde y da a conocer su voluntad por dos vías diferentes: por medio de su lenguaje consolatorio, y por la experiencia de los límites de la propia naturaleza. La conjunción de esta doble respuesta es la vía de acceso al hallazgo del medio conveniente para el mayor servicio de Dios en el uso de las cosas necesarias»16 .
Loanteriorqueda ratificadoporloque apareceenlaregla 4ª. «Para acertar en el justo medio que se debe tener en el comer y beber, es muy útil privarse por un tiempo aun de lo que conviene, con tal de no enfermarse. Hay dos razones para esto: la primera, cuando el hombre hace de su parte lo que puede, más fácilmente recibirá luces internas; consolaciones y divinas inspiraciones para encontrar el justo medio que le conviene; la segunda, si la persona se encuentra sin fuerzas suficientes para los Ejercicios Espirituales, fácilmente llegará a juzgar lo que más le conviene para su alimentación»17 .
Concluimos este aparte señalando que estas cuatro primeras reglas se fijan en lo objetivo, o sea, lo referente a la materia y cantidad.
Bloque subjetivo
Forman este bloque subjetivo las cuatro restantes reglas. La 5ª, 6ª, 7ª, tienen una misma temática y proponen el criterio de la atención a lo espiritual. Entre uno más se entregue a lo espiritual adquirirá más el dominio de sí18, es decir, se está hablando del modo como la persona se relaciona con las cosas, hasta llegar a ser señor de sí.
16 ARZUBIALDE, Op. cit., p. 450-451.
17 Ejercicios Espirituales de san Ignacio. Texto modernizado por CARLOS, ADUNATE, S J. Montevideo, Uruguay. Cfr. EE 213.
18 Cfr. EE 216.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 32-47
Comer, ¿Es también una actividad espiritual?
Las Reglas de este segundo bloque tratan del estilo, de la manera de actuar el Señor, porque El es nuestro modelo19. Nuestro modo de relacionarnos con las cosas deberá estar regulado por nuestro amor al Señor, porque de lo contrario aparecerán síntomas de que allí hay algo desordenado.
La 5ª Regla se refiere a que debemos obrar desde Cristo. Imitarlo en su modo de obrar. Incluso, mientras se come, imaginarse a Jesús cómo come y cómo habla, de esta manera uno atenderá más a la consideración de nuestro Señor y menos a la actividad de comer.
La 6ª Regla nos invita a pensar en cosas santas y espirituales. Así mismo mientras se come se puede pensar en la vida de los santos o alguna consideración piadosa. Estando ocupado en estos pensamientos, uno sentirá menos placer y atracción por la comida material.
La 7ª Regla nos habla del estilo. Que se procure que nuestra atención no esté puesta únicamente en lo que se come, y que no haya precipitación; mas bien que la moderación y la urbanidad demuestren que hay dominio de sí.
La 8ª Regla además de hablar de la cantidad, no tanto desde la perspectiva del objeto en sí como hemos visto, trata el tema desde la situación de la persona. Propone aquí el criterio de la saciedad, es decir, que la forma de superar el apetito desordenado sea la medida a usar. El criterio de la saciedad es el criterio objetivo para la moderación en todo.
Santiago Arzubialde, a quien anteriormente he citado, tiene estos tres párrafos que son iluminadores para entender el sentido de la presente regla:
«La regla 8ª cierra todo el conjunto retomando el tema central de la superación del apetecer desordenado. Pero el fin que se persigue ahora es determinar la cantidad exacta que al hombre le conviene comer. La saciedad, es decir, el momento en que el hombre ya no se halla bajo la presión actual del apetito, será el criterio para poder establecer la medi-
19 Cfr. EE 344.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 32-47
Roberto Triviño A., S.I.
da. Porque, dado que la razón entonces no se halla turbada o condicionada («no sienta») por el apetito de comer, recobra la objetividad de aquella distancia crítica desapasionada y lúcida que le posibilita determinar con neutralidad la cantidad exacta de lo que le conviene»20 . Y más adelante expresa
«Una vez establecida la norma, para cerrar paso a toda escapatoria posible, Ignacio utiliza un resorte muy peculiar. El «agere contra» o «per diametrum» equivale a una estructura adversativa basada en el par dialéctico «más-menos». Ignacio lo emplea única y exclusivamente para la superación del desorden o de la tentación»21 .
«La saciedad es el criterio objetivo para determinar la medida, la discretio. El hombre, cuando está saciado (ha satisfecho el apetito) o se ha excedido [334], se halla a la distancia crítica ideal frente a la presión actual del apetecer y recobra aquella clarividencia objetiva de su situación. Entonces, más allá de la improvisación de última hora, le es posible determinar la medida exacta que le conviene. Y una vez hallada, por ninguna razón le conviene sobrepasarse («pase adelante»), antes bien ajústese estrictamente a ella»22 .
El siguiente cuadro, nos da una visión sintética de la estructura y contenido de estas ocho reglas que acabamos de comentar. Acudo nuevamente a S. Arzubialde:
20 ARZUBIALDE, Op. cit., p. 453.
21 ARZUBIALDE, Op. cit., p. 453 .
22 ARZUBIALDE, Op. cit., p. 454.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 32-47
Comer, ¿Es también una actividad espiritual?
VISIÓN SINTÉTICA DE LA ESTRUCTURA DE LAS REGLAS
El bloque objetivo
1)Primer criterio: la temperancia.
Superación del desorden del apetito y de la instigación de la tentación.
. Elusohabitualdelovulgar[210]
. En lo apetitoso [211]
Lo que hace provecho a la salud
. Lo excepcional [212]
Cuando sea preciso, en poca cantidad.
El bloque subjetivo
3) Tercer criterio: la atención a lo espiritual, en orden al dominio de sí y al hallazgo de los modos.
. A Cristo [214]
. A las cosas santas [215]
. Una inclusión tajante [216]
Frente a la pérdida de los modos, su par contrario: «sea señor de sí».
2) Segundo criterio: la penitencia.
Es el criterio para discernir el medio.
. La articulación de un lenguaje dirigido a Dios y la manera de hallar los propios límites [213]
4) Cuarto criterio: La saciedad
Es el criterio para discernir la medida.
. El agere contra: la actitud ideal de la colaboración humana con la gracia [217]
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 32-47
Roberto Triviño A., S.I.
CONCLUSIÓN
Nos encontramos ante un texto normativo de los Ejercicios de san Ignacio, porque señala los cuatros criterios ascéticos para lograr el medio entre el exceso y el defecto. Solamente cuando se haya alcanzado ese medio, podemos decir que la actividad de una persona está ordenada en su vida.
Y para adquirir ese medio, ese equilibrio y esa medida, se deberán aplicar los cuatro criterios fundamentales: la temperancia; la penitencia; la referencia a lo espiritual y la saciedad.
El hombre debe disfrutar de los dones que Dios le ha dado, pero como hemos dicho en repetidas ocasiones, debe tener en el uso o disfrute una medida, un medio. No se trata de un disfrute desmedido y loco y hasta el tope, sino disfrutar de un modo racional y regulado por el amor. La clave está en la dosis; la clave no está en los extremos sino en el medio. Frecuentemente solemos hacer lo que nos gusta y lo difícil novamos posponiendo. Por ejemplo, sinos gusta un programa de televisión hacemos todo lo posible por estar en casa a tiempo y poder disfrutar de ese programa. Pero a lo costoso, a lo que implica sacrificio y renuncia, le vamos sacando el cuerpo. Por lo tanto, no se trata de extremismos, sino el buscar el equilibrio, la moderación en las cosas, usando aquella sabia fórmula ignaciana del tanto-cuanto.
Y para adquirir ese medio, ese equilibrio y esa medida, se deberán aplicar los cuatro criterios fundamentales: 1) la temperancia; 2) la penitencia; 3) la referencia a lo espiritual; 4) la saciedad.
Los cuatro criterios están destinados a regular nuestro apetecer. Cuatro criterios que siempre deberán estar penetrados por el amor. Porque sólo desde el amor seremos capaces de lograr que el deseo o impulso esté ordenado y madure hasta que la persona sea «señor de sí».
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 32-47
Comer, ¿Es también una actividad espiritual?
En definitiva, de lo que se trata es que el hombre colabore con la gracia y que al contemplar a Jesús en su pasión, caiga en la cuenta que en adelante no puede vivir solamente para pasarlo bien, para el disfrute inmoderado, sino que ha de vivir para amar, y que ese amor es el origen de la verdadera felicidad. La vida del cristiano deberá estar orientada hacia el amor, hacia la entrega incondicional a los demás a ejemplo de Jesús.
Si aplicamos regularmente estos criterios a nuestro modo de actuar, seguramente muy pronto adquiriremos ese equilibrio tan necesario para una madurez plena. Concretando toda la doctrina anterior al campo de lo afectivo-sexual, la temperancia nos hará superar el desorden en el apetito y el acoso de la tentación. La penitencia nos ayudará para discernir el medio y lo que es más conveniente obrar en situaciones límite. Un tratado conciso y práctico sobre la penitencia, tanto interna como externa, se halla cuando san Ignacio se refiere a las adiciones23 . La atención a lo espiritual ha sido siempre el consejo que se nos ha dado, como recurso para poder vencer las tentaciones y alcanzar el dominio de sí. El ejemplo de Jesús durante las tentaciones en el desierto de Judea confirma este principio: «No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios»24. Y la saciedad nos proporciona el criterio para discernir la medida. El «agere contra» (hacer contra), es la actitud ideal de la colaboración humana con la gracia de Dios.
El título que encabeza este escrito: «Comer, ¿Es también una actividad espiritual?» es bastante sugestivo, porque en realidad, además del acto material de comer, hay toda una pedagogía espiritual que nos lleva a ordenar ésa y cualquier otra actividad humana según la voluntad de Dios.
23 Cfr. EE 82-87. 24 Mt 4,4.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 32-47
Luis Fernando Granados O., S.I.
Pedagogía y Ejercicios Espirituales
El Director
Luis Fernando Granados O., S.I.
*
INTRODUCCIÓN
La figura del director es esencial en los Ejercicios de San Ignacio. Por muy paradójico que parezca, de su buena o mala actuación depende de alguna manera, aunque no definitivamente, el que la actividad del ejercitante obtenga los resultados deseados.
La larga historia de los Ejercicios ha mostrado que se han dado diferentes corrientes sobre su interpretación, adaptación y práctica, pero nunca se ha puesto en duda la importancia de la función del director.
Una de las dificultades para los que dan este tipo de Retiros puede ser la ignorancia de su propia misión de directores. Se ha estudiado con mucha suficiencia el contenido de los Ejercicios, su significado y su valor interno. Pero se ha descuidado de penetrar en la práctica, en la
* Licenciado en Teología y Diplomado en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Licenciado en Pedagogía de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Actualmente es el Director General de Pastoral en el Colegio san Luis Gonzaga en Manizales.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Pedagogía y Ejercicios Espirituales
manera de «dar» los Ejercicios, olvidando que no son unas verdades para profundizar en ellas, sino un método de oración para ejercitarse.
El acompañante, el maestro espiritual, «el que da los ejercicios» como lo llama san Ignacio, el director comúnmente llamado, es esencial dentro del proceso pedagógico que se percibe en esta experiencia espiritual. El diálogo continuo, la confrontación en cuanto a las mociones del Espíritu, la cercanía de alguien que acompaña el proceso, está en relación directa con la calidad de la experiencia espiritual, constituyéndose en facilitador necesario para la profundización.
En este sentido, el director de Ejercicios está llamado a saber cuál es su función en la tarea ejercitatoria del ejercitante, hasta dónde se extienden sus obligaciones y como debe desempeñarlas.
Al estudiar los directorios, descubrimos abundantes observaciones sobre el verdadero oficio del director, de modo que sus sucesores puedan aprovecharse de su experiencia. Es pues bien importante determinar exactamente cuál era la idea que san Ignacio y sus primeros compañeros se habían formado del director y de su misión.
Estudiaremos pues, cuál es el oficio propio que los Directorios de Ejercicios atribuyen al director en la dirección del ejercitante.
Naturalmente tan diversos escritos provenientes de tan diversos autores no pueden merecernos el mismo respeto. La diversidad es amplia, unos se repiten, otros se contradicen, los más se complementan. En esta jungla intentemos recoger la intuición que los acompaña y tratemos de develar un perfil de Director lo más cercano a la visión de Ignacio.
LA PERSONA DEL DIRECTOR
Necesidad de director
Tal vez no existió un enemigo más acérrimo de la divulgación del libro de los Ejercicios que su propio autor. Cuando la necesidad movió a san Ignacio a reimprimirlo para uso de los directores, obtuvo que en la
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Luis Fernando Granados O., S.I.
Bula de aprobación se prohibiese expresamente, bajo la pena de excomunión y de 500 ducados de multa, el que nadie, sin su autorización o de sus sucesores, pudieran reimprimirlo. Y él mismo se reservó toda la edición para repartirlo con especial atención.
Los Ejercicios no son para leer y si para hacer; más aún, ni siquiera se hacen simplemente, sino que se dan y se reciben
Los primeros directorios fieles a esta manera de proceder, piden no dar el libro de los Ejercicios a los ejercitantes, sino en raras excepciones y al final1 . La frase del Padre Aquaviva nos ilustra: «No conviene por algunas razones que para ello hay, una de las cuales es porque los pocos papeles de Ejercicios que son para todos, basta que anden y se les den escritos a mano. Los demás no son para ellos, sino para el que los da, y esos no conviene que sean comunes»2 .
El Dr. Torres en su apología de los Ejercicios en esta dirección concluía: «A esto digo yo, que es muy bien hecho que estos ejercicios no caigan en manos de todos, sino solamente en manos de aquellos que los quieren hacer, porque la utilidad y provecho de ellos no está en leerlos, sino en hacerlos, y si viniesen en manos de todos, luego los menospreciarían; y con decir los ejercicios tengo en casa, ninguno los haría, pensando que basta tenerlos en casa y leerlo, y así se perderían grandísimo provecho que se hace en las ánimas acerca de muchos que los hacen»3 .
Lo que está a la base es entender que los Ejercicios no son para leer y si para hacer; más aún, ni siquiera se hacen simplemente, sino que se dan y se reciben. Ignacio, el autodidacta de la vida espiritual, ha compuesto un método esencialmente antiautodidáctico. Tras la experiencia de Manresa, todo ejercitante deberá someterse a un pedagogo que le «dé» los Ejercicios.
1 Cfr. Directorio 18 (53); Directorio 31 (24); Directorio 33,34,43 (74).
2 I. IPARRAGUIRRE, S J., Historia de la práctica de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola, Inst. Hist. S.I., Roma 1946, 157-163.
3 Monumenta Ignatiana Exercitia et Directoria. p. 655.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Pedagogía y Ejercicios Espirituales
Ahora bien, el recibir los Ejercicios implica un director; la pregunta sería: ¿Es necesaria esta figura? ¿Y hasta qué punto? ¿Se pueden hacer solos los Ejercicios? ¿Sin acompañante? ¿Sin director? ¿Sin alguien que nos dé los Ejercicios?
San Ignacio, ni en los Ejercicios, ni en los Directorios más o menos provenientes de él, se refiere a este asunto. Seguramente supone que alguien los debe dar. La práctica antigua demuestra que los Ejercicios no se hacían sin alguien que los diese.
Es evidente que la presencia del director es necesaria y entra a formar parte de la estructura misma del texto y de sus Directorios. Miremos esto más de cerca.
a) Carácter del libro de los Ejercicios
Las anotaciones que encabezan la obra no pretenden otra cosa sino esbozar un Directorio. El título es claro «Anotaciones para tomar alguna inteligencia en los Ejercicios Espirituales que se siguen, y para ayudarse, así el que los ha de dar como el que los ha de recibir»4 .
Las anotaciones no tienen sentido si se prescinde del director. Parece ser que san Ignacio dirige todos sus avisos al director y solo a través de él, al ejercitante.
Si consideramos toda la totalidad del libro de los Ejercicios entendemos que todo él es no es más que un apuntar notas, ideas, sugerencias, prácticas, principios...; todo ello esta indicando claramente la necesidad de una persona que las explique y aplique a cada caso particular. El libro hay que interpretarlo y sin este acompañamiento no hay forma de descifrarlo. El método está pensado para ser casi inaplicable sin un director.
4 Ejercicios Espirituales 1.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Luis Fernando Granados O., S.I.
b) Carácter de los Directorios
La mera existencia de un directorio está ya pregonando la necesidad de un director. La intencionalidad es clara: que el novel director debe formarse en las particularidades del método y en el contenido de los Ejercicios. La preocupación de los directorios está en formar buenos directores. En este sentido, el director es una pieza fundamental en los ejercicios.
Razones de esa necesidad
• Los Ejercicios se dan en la experiencia de un camino espiritual y por lo tanto necesitan la presencia de un acompañante, de un maestro, de un doctor en cosas del espíritu.
La mera existencia de un directorio está ya pregonando la necesidad de un director. La intencionalidad es clara: que el novel director debe formarse en las particularidades del método y en el contenido de los Ejercicios
• «Frecuentemente acontece que para las cosas ajenas somos linces y para las nuestras somos ciegos como topos, y aunque seamos justos apreciadores en los negocios de los demás, solemos ser malos abogados y jueces de nuestras almas»5 .
• Sometiéndose a un director humano, la persona reconoce la primacía de Dios, al mismo tiempo que hace un acto de humildad. Los frutos de tal acto serán extraordinarios.
• Solamente los jesuitas y después de haber hecho los Ejercicios de mes con un director, podrán hacer los Ejercicios Espirituales solos. «...lean entonces por sí mismos el propio libro de los Ejercicios, y consideren y los hagan ellos mismos, y saquen de ahí lo que les beneficie...»6 .
5 Directorio 48 (25).
6 Directorio 18 (59, 61).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
El Director: cuántos y quiénes
Unidad de Dirección
Hemos estado utilizando hasta este momento de nuestra reflexión la expresión: «necesidad de un director», como sinónima de «necesidad de dirección». Esto seria mas preciso. Es necesario tener claridad sobre lo que queremos decir. Ahora bien, esta claridad está mediada por un director que nos aporta una dirección. Lo que nos preocupa ahora es precisar el sujeto que debe asumir las funciones de director y si debe ser uno o varios.
Los textos que nos hablan del director único aunque pocos son muy explícitos: «sea uno solo el director que da los Ejercicios, para que nose produzcaconfusión»7 . «...puesmásfácilmenteen una materia,principalmente espiritual, entenderá uno a un solo director que a varios»8 .
Sea uno solo el director que da los Ejercicios, para que no se produzca confusión
El ejercitante vivirá diferentes procesos, experimentará la dificultad, la duda, momentos de oscuridad, de desolación o consolación, temores. Si en esos momentos de desorientación, cuando la persona que necesita ayuda, recibe consejos o indicaciones diversas y aun contrarias del camino que debe seguir, no solamente no lograrían sacarla del atolladero en que se encontraba, sino que el ejercitante caería en una desorientación mayor por la red de diferentes caminos que se le ofrecen.
Nos encontramos pues con la posición central y única del director. Todas las personas que por diversas razones rodean al ejercitante, dependen del director y en toda su actuación deben seguir las normas que establezca. En el delicado momento de los Ejercicios hay que seguir una sola orientación y por consiguiente ha de haber un solo hombre que asuma la responsabilidad de la dirección.
7 Directorio 25 (29).
8 Directori 22,23 (11), nota 9.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68 Pedagogía y Ejercicios Espirituales
Luis Fernando Granados O., S.I.
El Director Jesuita
Ahora bien, ¿Quién debe ser el director? El dar Ejercicios, ¿Es un monopolio de la Compañía de Jesús?.
Ya en tiempos de san Ignacio daban ejercicios sacerdotes no jesuitas9. Más aun, hasta encontramos religiosas y simples mujeres convertidas en directores de Ejercicios10 .
No obstante, hay que anotar que todos los autores de Directorios son jesuitas y dirigen sus escritos a jesuitas. Ello imprime a sus escritos un carácter de intimidad y de familia. Los Ejercicios son para los jesuitas su mejor aporte a la vida espiritual de la Iglesia universal. Los directorios llaman pues a los Ejercicios «arma de la Compañía»11. Son un «ministerio de la Compañía». Es decir, son un instrumento del que se vale la Compañía para trabajar por la gloria de Dios.
«Entre los varios medios que Dios por su bondad y clemencia se ha dignado conceder a nuestra Compañía así para la salvación y perfección propia, como para la de los prójimos no ocupan él ultimo lugar los Ejercicios espirituales»12 .
Otros directorios llaman a los Ejercicios ministerio «primario»13 de la Compañía, el principal. El padre Mercuriano los llama simplemente los «Ejercicios de la Compañía». O también «nuestros»14. Los Ejercicios son «un don y un encargo que Dios ha concedido a nuestra Compañía»15 .
9 Cfr. I. IPARRAGUIRRE, S.J, Historia de la práctica de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola, Inst. Hist. S.I., Roma 1946, 296-301. En el índice 1 del apéndice estadístico, pueden verse los nombres de los no jesuitas que dieron los Ejercicios en tiempo de san Ignacio.
10 Habla de ellas el B. Fabro en carta de 1 de Septiembre de 1540 desde Parma. «Similmente algunas mujeres que por oficio toman de ir de casa en casa, enseñando doncellas y otras mujeres, las cuales no pueden ir con libertad fuera; y siempre ante omnia les dan los diez mandamientos. VII pecados mortales, y después, lo que es para la confesión general». Munumenta Fabri, p.33.
11 Cfr. Directorio 5 (18), Directorio 20 (2), Directorio 22, 23 (Pr). Directorio 31 (40, 44).
12 Directorio 33, 34, 43 (1).
13 Cfr. Directorio 7 (41), Directorio 18 (11).
14 Cfr. Directorio 19 (1, 9, 10).
15 Directorio 33, 34, 43 (9).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Pedagogía y Ejercicios Espirituales
Con todo, tenemos que advertir que por ningún lado nos ha salido la menor expresión que señale a los Ejercicios como de «exclusiva» pertenencia de la Compañía. Solo hablamos del ministerio más «propio».
Los no Jesuitas como Directores
La pregunta sería: ¿Todo director de Ejercicios debe ser Jesuita? Qué dicen los Directorios al respecto.
Siguiendo el gran principio ignaciano de que «el bien, cuanto más universal es más divino», los Directorios no cesan de recomendar los Ejercicios a los religiosos. Los Directorios suponen que el ejercitante los recibe. El único Directorio que lo supone ejercitador es la 'Brevis Instructio'. Aquí el asunto se entendería en cuanto que el religioso los haya hecho y haya progresado en la aplicación de los mismos en su vida espiritual ordinaria.
Con todo, para los Directorios, el dar Ejercicios no es un monopolio de la Compañía de Jesús, aunque toda la forma del Instituto le de la primacía entre los demás.
La Compañía, nacida de los Ejercicios, tiene la misión, recibida del Señor, de aprovechar a las almas por medio de esta arma poderosísima. Para ello, el jesuita dispone de gracias especiales inherentes a su vocación. Por lo demás, todo religioso o sacerdote, adornado por Dios con esas gracias, puede dar Ejercicios. Pero la ley ordinaria no gozará de esas gracias si no cumple antes unas condiciones previas, entre las cuales la más importante es haberlos primero experimentado en sí mismo.
Cualidades y Condiciones del Director
Es claro en la tradición de la Compañía que el dar Ejercicios era un ministerio exigente y que requería de preparación y talento.
Como ha demostrado el P. Iparraguirre, la crisis que sufrieron los Ejercicios en el período de 1560-1570 fue debida, más que a otra cosa, a falta de selección en la elección de directores. Los jesuitas estaban con-
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Luis Fernando Granados O., S.I.
vencidos que dar Ejercicios requería de un talento y una preparación especial. Así lo entiende Nadal: «débese indagar diligentemente si hay algunos que parezcan idóneos para que se les confíen con verdad a su tiempo, los principales oficios de la Compañía como son el de Provincial, Rector, Ministro, Maestro de Novicios, y del que pueda dar a otros los Ejercicios Espirituales según el modo de la Compañía...»16 .
Cualidades del Director
Prudencia
« ...Muchas disposiciones se dejan a la prudencia según la variedad de las personas que hacen los Ejercicios, o de los espíritus que las agitan...»
La palabra «prudencia» (o sus afines) se nos presenta 22 veces en los 45 documentos contenidos en el tomo de Directorios publicado por Monumenta Historica S.I. Esta virtud viene a ser la sal con la que hay que impregnar todas las prescripciones de los Directorios.
Una de las razones del éxito de los Ejercicios es su absoluta flexibilidad y perfecta adaptabilidad a todo género de personas. Cuando se trata de la aplicación de un método y más si el método pretende desarrollar una vida espiritual nueva, el máximo problema consiste en lograr la adecuación de los principios rígidos y muertos, por esencia, a un sujeto, variable y siempre distinto.
San Ignacio introdujo al director entre su método y el ejercitante. Este, propiamente no hace los Ejercicios; el director se los da. Este es el lazo de unión entre el método y el sujeto. El director debe pues tener presente las exigencias del método y las características del sujeto. La cualidad que le dará ese sentido de la medida, de la proporción, de lo conveniente en cada caso y en cada circunstancia, es la prudencia.
16 Monumenta Nadal, IV. p. 382. El texto va dirigido a los Provinciales. Repite lo mismo a los Rectores. p. 404. (traducción nuestra).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Pedagogía y Ejercicios Espirituales
El director hará en cada caso lo que juzgue conveniente. Juzgará el estado actual del sujeto y según le parezca, le dará el mes entero o lo despachará al terminar la Primera Semana. El pondrá mucho cuidado en observar las disposiciones del ejercitante y determinará el momento más oportuno. Las semanas no serán de siete días; al director se le concede la posibilidad de acortarlas o alargarlas según su criterio. «Muchas disposiciones se dejan a su prudencia según la variedad de las personas que hacen los Ejercicios, o de los espíritus que las agitan»17 .
El ejercitante es el centro de la experiencia; todo gira alrededor de él. Puede decirse que los Ejercicios se hacen «a medida del sujeto». Todo ha de amoldarse al ejercitante. Los Ejercicios practicados por un sujeto son diversos de los practicados por su vecino y el director los re-nueva en cada persona que los hace.
En los Ejercicios san Ignacio presenta varias normas, pero al ejercitante solo se le explicarán las que se le acomoden. No hay que provocar escrúpulos en los que no los tienen, ni turbar con explicaciones que superen el alcance de cada uno. La perfecta guarda de las adiciones es trascendental para la obtención del fruto. Los puntos se expondrán con breve y sumaria declaración. La situación del ejercitante es la que regulará la frecuencia y duración de las visitas del director. Este dará a la entrevista un tono de plena armonía con el estado de ánimo del que se ejercita.
En fin, las necesidades del dirigido son las que determinan las lecturas, y expansiones que se les puede permitir, los consejos que hay que darle y los medios de perseverancia que hay que proponer para el futuro. El director debe subordinarse en todo momento al ejercitante.
Psicología
Hoy se pide que sepamos conocer y tratar a las personas. El que da los Ejercicios no es un vendedor de mercancía, ni un predicador que solo se pondrá en contacto con su público a través del púlpito o los micrófonos. La relación debe ser íntima, llegando con pocas palabras hasta
17 Directorio 33, 34, 43 (67).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Luis Fernando Granados O., S.I.
el fondo del alma, logrando que el ejercitante entre en confianza y le abra las puertas de su corazón.
Es importante saber conocer. Para acomodarse al ejercitante hay que conocerle. Debe tratar de descubrir el temperamento de su encomendado: complexión, (término de clara significación temperamental); natura, calidad, condición, (circunstancias sociales o intelectuales del ejercitante); genio (carácter).
No menos importante es saber tratar. De nada serviría tener al ejercitante bien catalogado según su temperamento y cualidades, si luego le faltase al director la flexibilidad y maleabilidad suficiente para saberse introducir y adaptar. Se trata de un «tacto» del director.
La relación debe ser íntima, llegando con pocas palabras hasta el fondo del alma, logrando que el ejercitante entre en confianza y le abra las puertas de su corazón
Elprimerencuentrodelosdosesdecisivo para el desarrollo de las relaciones entre ambos. Hay que ganarse la confianza y darle ánimos para la tarea que emprenderá. Para ello el mejor medio es la educación y la simpatía. La amabilidad es importante, el crear un clima de cercanía humana es fundamental.
Ignacio recomienda la blandura y suavidad al tratar al ejercitante desolado18; el animar suavemente debe ser una característica de un buen director. Para evitar el tedio, nos recomienda que le llevemos siempre algo nuevo19 .
En esa atmósfera de expectación y novedad se dirige también el consejo ignaciano de que «no sepa el ejercitante en la primera semana cosa alguna de lo que ha de hacer en la segunda»20, ya que lo nuevo agrada más y lo conocido distrae21 .
18 Cfr. Ejercicios Espirituales 7.
19 Cfr. Directorio 3 (4).
20 Cfr. Ejercicios Espirituales 11.
21 Cfr. Directorio 21 (35).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Pedagogía y Ejercicios Espirituales
La variedad de los ejercitantes, exige una extraordinaria habilidad en el director para amoldarse a cada circunstancia. «Ojo» y «tacto» es lo que se necesita y a ello lo hemos llamado «talento psicológico». Prudencia y Psicología han de andar siempre de la mano.
Simpatía
Llamará la atención que se le pida a un director de Ejercicios que sea simpático. Este termino no se manejaba en el siglo XVI. Pero creemos que es la expresión más acertada para traducir el adjetivo latino «gratus», usado en los directorios.
La simpatía nace de una sintonía afectiva entre dos personas. Los Directorios en este sentido hablan de: «Debe designarse al que hace Ejercicios un instructor idóneo y grato al mismo, en cuanto sea posible»22 .
Polanco nos presenta esta idea en un texto muy elaborado «... debe tenerse en cuenta... el afecto del que se ejercita, de modo que, en cuanto sea ello posible, se designe para ejercitarle a aquel que... haya de serle grato...»23 .
Polanco aquí nos dice dos cosas importantes: primero que no es ésta una cualidad indispensable, como las anteriores expuestas, más sí muy conveniente. Y segundo que el ser «gratus» depende principalmente del «afecto del que se ejercita», puesto que por parte del director si tiene prudencia y tacto, tiene ya mucho andado para «hacerse simpático».
Condiciones
El talento y las buenas cualidades no bastan. Hay que dominar la teoría de los Ejercicios y haberlos experimentado. El director de Ejercicios no puede escapar a esta exigencia. Necesita cubrirse de ciencia y experiencia, debe dominar la teoría y la práctica de los Ejercicios.
22 Directorio 22, 23 (11).
23 Directorio 20 (27).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Luis Fernando Granados O., S.I.
Haberlos hecho
Para dar los Ejercicios de san Ignacio hay que haberlos hecho. «En dar los Ejercicios espirituales a otros, después de haberlos en sí probado, se tome uso...»24 Para aprender a dar Ejercicios se requiere haberlos hecho.
Una razón de esta condición creemos que está en la misma practicidad de los Ejercicios. Hemos dicho que son para hacerlos y no para leerlos, y por consiguiente exigen al ejercitante una actividad. El director debe instruir en el modo de haberse con el ejercicio. Y ese modo tiene para el ejercitador un supuesto, su propia experiencia realizada, al menos, durante un mes entero.
Conocer el libro de los Ejercicios
El haber hecho los Ejercicios es el primer paso, necesario pero no suficiente. Hay que avanzar en el conocimiento del texto. El futuro director debe haber leído todo el libro y sobretodo las anotaciones que encabezan la obra, verdadero Directorio fundamental25, y todos los documentos, notas y reglas esparcidos a lo largo del texto, para gobierno del que da los Ejercicios26 .
Lo que se le pide no es solo leer, sino profundizar en el tema: que lo «tenga bien estudiado»27 y «sabido lo que le ha de decir»28 .
Hay que conocer a fondo el libro de los Ejercicios, bajo todos sus aspectos y para ello, como nos recomienda la tradición de la Compañía de Jesús,29 hay que recurrir a los tratados de teología moral, bíblica,
24 Directorio 5 (29).
25 Cfr. Directorio 4 (21). Directorio 12 (31), Directorio 22, 23 (6), Directorio 26 (2), Directorio 31 (49). Directorio 33, 34, 43 (50).
26 Cfr. Directorio 4 (28), Directorio 11 (1), Directorio 20 (97), Directorio 26 (82), Directorio 31 (49). Directorio 33, 34, 43 (50, 86).
27 Directorio 1 (15).
28 Directorio 4 (14).
29 Cfr. Directorio 21 (24), Directorio 24 (50).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Pedagogía y Ejercicios Espirituales
ascética, catequética, etc. Pero sin olvidar que todas estas lecturas han de estar orientadas y subordinadas a la mejor inteligencia del texto de los Ejercicios.
No solo hay que conocerlos y estudiarlos en profundidad. El darlos, y la experiencia que se adquiere es fundamental. Ya nos lo recuerda Polanco: «...pues para la declaración del mismo y de su práctica, se dan las observaciones de este Directorio, no que sea suficiente sin ellos»30 .
Hay que conocer a fondo el libro de los Ejercicios, bajo todos sus aspectos y para ello, como nos recomienda la tradición de la Compañía, hay que recurrir a los tratados de teología moral, bíblica, ascética, catequética, etc.
La ciencia de los Ejercicios debe ejercitarseenlaprácticaparaquedevengaarte en la manera de darlos. «Podría comenzar a dar los Ejercicios a algunos con quienes se aventurase menos; y conferir con alguno más experto su modo de proceder, notando bien lo que halla más y menos conveniente»31 .
Como conclusión de todo lo anterior podemos reproducir la sentencia del Directorio Oficial: «De modo que lo primero y principal ha de ser que esté bien versado enlascosas espirituales,yparticularmente en estos Ejercicios»32 .
Relaciones con el Ejercitante
San Ignacio usó siempre la expresión «el que da los Ejercicios» para designar al director.
Cuando el Directorium Variorum quisopintar la actitudque debe adoptar el que hace los Ejercicios para con quien los da, nos describió en tres palabras la figura del director. «Respecto del que ha de dar los Ejer-
30 Directorio 20 (97).
31 Directorio 5 (30). Lo mismo repiten Directorio 22, 23 (3), Directorio 31 (49), Directorio 33, 34, 43 (44). Este era el método sugerido por san Ignacio para formar directores.
32 Directorio 33, 34, 43 (44).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Luis Fernando Granados O., S.I.
cicios, debe comportarse de modo que lo reciba como maestro y guía de este camino incierto y peligroso; ...Así pues, mire su Instructor como un ángel de Dios, enviado del cielo, movido por la sola caridad para dirigirle y conducirle por el camino que lleva a la vida»33 .
Tenemos tres apelativos para entender al que da los Ejercicios; lo llamamos ángel, guía y maestro. Los tres nombres aparecen en los Directorios, pero entre ellos el que más aparece es el de Maestro. Otros autores como Polanco y Miró, emplean el nombre de «Instructor»34 .
Ahora bien, lo interesante es ver si las tareas que los directorios dicen competir al director corresponden realmente a esas tres categorías de ángel, guía y maestro.
Gagliardi, en su comentario, se mantiene fiel a la expresión ignaciana «el que da los Ejercicios» pero cuando se trata de enunciar el oficio de éste se expresa de la siguiente manera, recogiendo las tres dimensiones: «... y al contar él sus cosas y descubrir su interior, tómese ocasiónde ellopara instruirle[maestro], animarle [ángel]y dirigirle[guía]. Y se animará a cosas mayores, [ángel] y, cumpliendo lo que se le dice, sin sentirlo aprovechará mucho [maestro].
Las tareas que se le encomiendan al director pueden fácilmente encuadrarse bajo alguno de estos tres títulos. Para lo que nos interesa recogeremos el título de maestro, dejando el de ángel y guía para otro momento de nuestra reflexión.
El Maestro
En toda labor instructiva hemos de considerar dos facetas: La tarea de enseñanza propiamente dicha y el modo de realizarlo. Expondremos, pues, en esta reflexión la figura del director aplicado a su tarea de enseñar y acomodar la doctrina de los Ejercicios según la capacidad del ejercitante.
33 Directorio 33, 34, 43 (25).
34 Directorio 20 (7, 27, 28, 35, 53).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Enseñar
Los prenotados
a) La anotación primera
Una clara exigencia de la lógica Ignaciana es presentar las anotaciones y entre ellas la primera. Antes de dar el Fundamento, debe el director explicar algunas anotaciones, a la cabeza de las cuales nos encontramos con la primera35 .
Pedagogía y Ejercicios Espirituales
El director debe estar muy bien informado acerca del fin general y particular de los Ejercicios
El padre Pereyra en los preciosos avisos que escribió decía: «Lo primero que este padre hacía era declararle que es lo que aquí se entiende por este nombre de Ejercicios, como por él se entiende cualquier modo»36 .
b) Fin de los Ejercicios
El que da los Ejercicios debe proponer el fin que se pretende conseguir. La misma advertencia se hace en varios Directorios37. El fin no solo de los Ejercicios, sino que debe también proponerse el fin propio de cada semana y de cada meditación en particular38 .
El director debe estar muy bien informado acerca del fin general y particular de los Ejercicios39. No se debe ignorar ese elemento.
35 Cfr. Directorio 4 (21), Directorio 15 (6), Directorio 22, 23 (25, 53), Directorio 26 (21-16), Directorio 33, 34, 43 (101), Directorio 35 (7).
36 Cfr. Directorio 10 (16).
37 Cfr. Directorio 11 (2), Directorio 17 (38-91), Directorio 20 (21), Directorio 24 (12), Directorio 32 (14).
38 Cfr. Directorio 10 (35), Directorio 14 (2), Directorio 16 (4), Directorio 31 (70).
39 Cfr. Directorio 24 (3).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Luis Fernando Granados O., S.I.
Oración
a) El método
Uno de los oficios del director, como maestro, será el de exponer al ejercitante el método de hacer oración. Se trata de proponer el fin, el modo, el orden y el uso del libro de los Ejercicios40 .
Setratadeexplicarbienelmétodo, con los más avanzados bastará indicarles la materia. Enseñarelmétodo,explicarlo,son expresionesqueaparecenrecurrentemente en los Directorios41 .
El director debe enseñar también la manera de hacer la meditación42 y el modo de hacer el coloquio43, con sus particulares en especial con lo que se refiere a la tercera anotación sobre la reverencia al hablar con Dios que al usar el entendimiento, procurando que el ejercitante entienda bien el oficio de mediador que ejerce Jesucristo.
En clave de la meditación se le debe advertir que: «trabaje por excusar en este Ejercicio la demasiada especulación del entendimiento, y procure de tratar este negocio con afectos de la voluntad, que no con discursos y especulaciones del entendimiento»44 .
En esta dirección están las repeticiones ignacianas que se deben proponer y la explicación sobre la aplicación de sentidos propuesta por Trabaje por excusar en este Ejercicio la demasiada especulación del entendimiento, y procure de tratar este negocio con afectos de la voluntad, que no con discursos y especulaciones del entendimiento
40 Cfr. Directorio 17 (38-91).
41 Cfr. Directorio 21 (49).
42 Cfr. Directorio 26 (10).
43 Cfr. Directorio 17 (20), Directorio 20 (100), Directorio 26 (49-65), Directorio 31 (71).
44 Directorio10 (48).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Pedagogía y Ejercicios Espirituales
Polanco. Esto debe ser con discreción parte necesaria de la explicación del instructor.
b) Dar puntos
La segunda misión del director es proponer los puntos. «dar puntos». Dar puntos significa exponer o declarar la materia sobre la que ha de versar la meditación45. Dar el Ejercicio es al mismo tiempo dar el método o forma de meditar y orar46 .
Modo como deben proponerse
1. Orden
Se trata de exponer los puntos con orden y claridad, «ordenada y claramente» nos dirá Polanco47 .
2. Unción
Exponer verdades «bien penetradas, de modo que procuremos sentirlas y casi verlas»48 se espera que se medite antes lo que se va decir.
3. Objetividad
«Proponer», «declarar», «exponer», «dar» todos ellos contienen un fondo claro de objetividad y realismo. En este sentido la afirmación de el Directorium Variorum es muy iluminador: «Así pues el instructor debe solamente ayudar al ejercitante con alguna luz y dirección y ponerlo como un camino, avisándole que se acostumbre a aplicarse a si mismo»49 .
45 Cfr. Directorio 26 (42).
46 Cfr. Directorio 29 (1-2).
47 Directorio 20 (31).
48 Directorio 16 (17).
49 Directorio 33, 34, 43 (88).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Luis Fernando Granados O., S.I.
4. Brevedad
La recomendación más recurrente es que sean breves50. En esto no hacen más los directorios que hacer eco de la anotación segunda de san Ignacio. Con esta medida pretende él evitar dos escollos.
En primera instancia darle todo hecho al ejercitante, de tal modo «que el que medita no pueda encontrar por sí mismo nada nuevo, o con mucha dificultad»51. La razón de esto tiene un componente psicológico y cognitivo importante: « porque la persona que contempla, ...discurriendo y raciocinando por sí mismo y hallando alguna cosa... es de más gusto y fruto espiritual... Por que no el mucho saber harta y satisface el ánima, mas el sentir y gustar de las cosas internamente»52 .
El primer peligro provenía de la psicología humana, el segundo de la naturaleza de la gracia divina. Ya lo indicaba san Ignacio, con aquel inciso «quier por la raciocinación propia, quier por el entendimiento ilucidado por la virtud divina». El P. Cordeses lo expone acertadamente cuando concluye: «porque así se da más lugar a la enseñanza que si los extendiese y ponderase; y el ejercitante gusta más de lo que de nuevo se ofrece»53 .
Con gran precisión resume así todo lo dicho el padre Polanco: «Obsérvese lo siguiente: que no se les declaren demasiado los puntos propuestos, bien para que saboreen más lo que ellos mismos descubran, de acuerdo con la anotación segunda, bien para que se deje mayor lugar a las ilustraciones y mociones enviadas desde arriba; ni por el contrario demasiado breve y áridamente, sino en aquella medida en que se entiende más rectamente, y se abre el camino a la meditación»54 .
50 Cfr. Directorio 3 (5), Directorio 4 (15), Directorio 10 (75), Directorio 16 (17), Directorio 17 (36), Directorio 18 (82), Directorio 19 (8), Directorio 20 (31, 45, 53, 97), Directorio 22, 23 (12, 39, 65), Directorio 26 (10), Directorio 31 (56-57), Directorio 32 (19-31), Directorio 33, 34, 43 (63), Directorio 46 (83-89), Directorio 47 (50).
51 Directorio 33, 34, 43 (63).
52 Ejercicios Espirituales 2.
53 Directorio 32 (31).
54 Directorio 20 (31).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Pedagogía y Ejercicios Espirituales
Con todo, acerca de los puntos, puede decirse que todos proclaman la necesidad de que sean breves, explicando de igual forma con orden y claridad, el modo de meditar y lo que en cada misterio se puede considerar.
5. Otros Ejercicios
Tanto el examen particular, como el examen cotidiano y la confesión general deben ser explicadas por el director. Es misión del Director no solo explicar el funcionamiento o práctica de los exámenes, sino también darle a cada ejercitante el modo concreto de aplicarlo a su caso particular y sobretodo para que se aficione a él, ponderarle la importancia y utilidad de ese Ejercicio. El examen cotidiano debe presentarse de modo «breve y claro»55. Las reglas también deben ser explicadas. Las notas y advertencias no llegaran al ejercitante si no es por el director. Las reglas como principios de acción indican la manera como debe comportarse el ejercitante en circunstancias determinadas. Las cinco clases de reglas: 1. para ordenarse en el comer. 2. de discreción de espíritus. 3. para distribuir limosnas. 4. de los escrúpulos. 5. para sentir con la Iglesia. Deben ser explicadas por el director para que ejerza así su condición de maestro.
6. Acomodar
El medio esencial para que el maestro realice su acción es la acomodación. Toda acomodación de un método requiere dos condiciones de posibilidad en el que acomoda: libertad de movimiento por parte del método y conocimiento suficiente de las características del alumno. El fin último y medida de toda acomodación es colaborar con la gracia. Estos criterios deben buscarse forzosamente entre las características naturales del ejercitante.
55 Directorio 25 (12).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
Luis Fernando Granados O., S.I.
• Según el estado
1) Edad
2) Profesión (condición) acomodarse a las costumbres del ejercitante.
• Según las fuerzas físicas e intelectuales
3) Salud: tener presente la fuerza física del ejercitante. Adaptar la oración según cada persona (edad...).
4) Talento: o ingenio natural de ejercitante y la ciencia y la cultura que haya alcanzado. Criterio presente en especial en la presentación de los puntos. A los mas rudos se les ha de proporcionar una explicación mas detallada.
• Según las cualidades Psicológicas y espirituales
5) Carácter: se debe exigir el cumplimiento de las adiciones. Ignacio invita a hacer examen para «quitar defectos, negligencias sobre los ejercicios y adiciones»56. El director según recomendaciones debe explicarlas con diligencia, pues contiene amplios y buenos recursos que deben ser aprovechados por el que hace los Ejercicios.
6) Disposiciones: otro criterio interesante. Hace referencia a la actitud de la persona en cuanto a su calidad espiritual. Lo podríamos definir como el conjunto de cualidades anímicas que definen a una persona. La disposición se expresa en la rapidez de unas y lentitud de otras para alcanzar un fruto esperado.
56 Ejercicios Espirituales 90, 160 y 207.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 48-68
San Ignacio y el Dorado Apostólico Americano
San Ignacio y el Dorado Apostólico Americano
Alberto Gutiérrez J., S.I.*
No es una simple coincidencia histórica el que el nacimiento de Ignacio de Loyola1 y el encuentro cultural de España con América se hayan verificado con la sola diferencia de un año: en 1491 nació, en la casa solariega de la familia Loyola, el último de los hijos, Iñigo López, y, en 1492, llegó Cristóbal Colón a la isla de Guanahaní en las Bahamas, iniciándose así la gesta histórica americana. Y decimos que no fue una simple coincidencia porque el encuentro de lo que para los españoles y portugueses era un Nuevo Mundo tuvo inmensas repercusiones en los habitantes de dos reinos cristianos que, en la transición del siglo XV al XVI, vivieron el trance de cambio profundo de sus estructuras peninsulares precisamente por la apertura al medio colonial en oriente y occidente de Europa.
* Doctor en Historia de la Universidad Javeriana en Bogotá; actualmente profesor de Historia Eclesiástica de la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma-Italia.
1 San Ignacio de Loyola (1491-1556) se llamó Iñigo hasta llegar a la Universidad de París en 1529; allí debió cambiar su nombre por el de Ignatius (latino) o Ignacio (castellano) por exigencia reglamentaria de la Universidad. Así se le conoció desde entonces. En el presente trabajo se usan los dos nombres dependiendo de las fechas de los acontecimientos, Cfr. RICARDO, GARCIA VILLOSLADA, S I., San Ignacio de Loyola, Nueva Biografía (BAC Maior 28), Madrid 1986, 319-320.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 69-78
Alberto Gutiérrez J., S.I.
Por su parte, España estaba en pleno período de la reforma del Cardenal Cisneros, apoyada decididamente por los Reyes católicos, doña Isabel de Castilla y don Fernando de Aragón, en un ambiente exaltado y mesiánico; el «descubrimiento» de nuevas tierras y de nuevas naciones, muchas de ellas con culturas indígenas organizadas y muy antiguas, se constituía en un reto para la extensión del Reino, el terreno de los Reyes y el espiritual de la Iglesia; ante tal llamado nadie, y menos un caballero cristiano, podíaquedarindiferente. Eran hechosdemasiadoprotuberantes como para que un hombre de corte, cercano a las fuentes del poder, como lo fue Iñigo de Loyola hasta que cayó herido en la defensa de Pamplona (1521) no los hubiera conocido y discutido con la pasión propia de la época. Imposible decir si alguna vez tuvo Iñigo el pensamiento de pasar a América a tentar fortuna como muchos de sus contemporáneos y como, más tarde,uno desus compañeros de la época deAlcalá, Juan de Arteaga2 , quien,nosololointentó,sinoquetuvoéxitoyllegóaserobispodeChiapas, la sede que fue de fray Bartolomé de las Casas, O. P.
Loanterior noquieredecir quelapreocupaciónporel NuevoMundo haya sido determinante de alguna de las tendencias o intereses de Iñigo durante su infancia y juventud. Se puede afirmar con verosimilitud, por lo dicho anteriormente, que conoció el hecho e inclusive alguna noticia le pudo llegar al joven Loyola, cortesano, primero en Arévalo, en casa de Don Juan Vásquez de Cuéllar, contador mayor del rey Fernando y, luego, al servicio del duque de Nájera, virrey de Navarra. Nos consta del interés universal suscitado por los hechos nuevos que se iban sucediendo y de las polémicas que se iban suscitando, en los ambientes cortesanos y en las universidades, sobre la racionalidad de los indígenas del Nuevo Mundo, sobre el derecho a esclavizarlos, sobre los títulos de España para conquistar un Continente que ya tenía dueño; y primordial asunto de discusión, sobre la obligación de llevar el mensaje cristiano como compromiso inherente a la «donación papal» del Nuevo Mundo a los reyes católicos y sus sucesores por parte de Alejandro VI, y a la sucesiva con-
2 De los cuatro primeros compañeros de Iñigo en Alcalá, Juan de Arteaga y Avendaño era natural de Estepa, en la diócesis de Sevilla. Se separó de él cuando Iñigo partió hacia París, pero siempre conservó un profundo afecto por quien fue su guía espiritual. Murió obispo en Chiapas (México). Cfr. IGNACIO DE LOYOLA, Obras de san Ignacio de Loyola (BAC 86), Madrid 61997, 152, nota 18.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 69-78
San Ignacio y el Dorado Apostólico Americano cesión del patronato sobre las nuevas iglesias llevada a cabo por Julio II, para los dominios españoles y por León X, para los portugueses.
Pero hay dos elementos que nos permiten descubrir la manera como Dios preparaba a Iñigo para las decisiones futuras: el primero, es la visión cósmica de la misión de servir «allí donde se espera el mayor servicio de Dios y ayuda de las ánimas»; siendo América opción prioritaria de la Cristiandad de la época, virtualmente estaba entre los posibles campos de misión futura de acuerdo con la ilusionada visión del «convertido»; el segundo elemento es la manera como Iñigo vio plasmada su decisión de servir a Dios a la manera de san Francisco y santo Domingo, prototipos del apostolado y fundadores ambos de órdenes religiosas que ya eran y serían en el futuro pioneras en la evangelización americana. Las palabras de la «Autobiografía» son muy dicientes: «Porque, leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar, razonando consigo: -¿Qué sería si yo hiciese esto que hizo san Francisco, y esto que hizo santo Domingo? Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales cuando proponía, le parecía hallar en sí facilidad de ponerlas en obra. Mas todo su discurso era decir consigo: -Santo Domingo hizo esto; pues yo lo tengo de hacer. San Francisco hizo esto; pues yo lo tengo de hacer»3 .
Es evidente que las palabras de Iñigo sugieren, ante todo, un descubrimiento de modelos de identificación de inmenso valor en el campo de la santidad y del apostolado. Pero es precisamente allí donde se encuentra la inmensa proyección futura de la experiencia de Loyola: cuando se trate de plasmar la vocación apostólica de Ignacio y de su Compañía, allí está presente el espíritu franciscano y dominicano, renovado y reformado, que servirá de patrón apostólico, y sin duda, de manera ejemplar, para el Nuevo Mundo, donde el encuentro cultural de España y América tenía como elemento básico el de la evangelización, con miras a la instauración del Reino de Dios.
3 Autobiografía, 7.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 69-78
Alberto Gutiérrez J., S.I.
IGNACIO Y LA MISIÓN UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
La característica de la concepción misional de Ignacio es su universalidad y la necesidad del discernimiento para hallar la voluntad de Dios y el mayor servicio de las ánimas. Mucho hay de experiencia religiosa, de estudio, de discernimiento y de búsqueda comunitaria entre Loyola, la de la convalecencia y Roma, la de la fundación de la Compañía de Jesús. Sin embargo, todo es parte de un proceso unitario que surge de la voluntad de entrega del Iñigo convertido en Ignacio, el «peregrino» de la mayor gloria de Dios y ayuda de los prójimos.
La concepción
misional de
En los Ejercicios y en las Constituciones de la Compañía de Jesús, la función primordial de la acción de Dios se explica y es aceptada con dedicación total, no solamente por su origen divino, sino también por su fin. Toda asociación humana consiste, según la naturaleza social del hombre, en la agrupación de diversas personas para conseguir conjuntamente un fin. Para Ignacio legislador, «el fin de esta Compañía es no solamente atender a la salvación y perfección de las ánimas propias con la gracia divina, mas con la misma intensamente procurar de ayudar a la salvación y perfección de las de los prójimos»4. Fin universal, sin barreras, sin restricciones... «por donde juzgaren se seguirá mayor servicio de Dios nuestro Señor y bien de las ánimas»5. Por tanto, para descubrir la «mayor gloria de Dios», es necesario el discernimiento bajo la dirección del superior y en primer lugar, del Papa, a quien la Compañía se liga por voto solemne de obedecerle en todo y de manera especial, en lo referente a la misión.
Ignacio
es su universalidad y
la necesidad del discernimiento para hallar la voluntad de Dios y el mayor servicio de las ánimas
4 Constituciones 3.
5 Constituciones 603.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 69-78
San Ignacio y el Dorado Apostólico Americano
Para los Papas de la época, la Cristiandad tenía que atender a la llamada urgente que provenía de todoslos puntos de la tierra: deloriente, de religiones antiguas, misteriosas para el mundo cristiano occidental y aparentemente impermeables al mensaje de Cristo; del sur, el Africa negra, pagana y explotada en su primitivismo tribal; del norte, el mundo de la reforma protestante que había roto la unidad de la Iglesia romana; del oeste, el Nuevo Mundo que se abría prometedor, primero, desde el encuentro con España y desde 1500, con Portugal, gracias a la expedición de Alvarez Cabral al Brasil. Impresiona ver el optimismo y valor sobrenatural con que Ignacio afrontó la realidad misional que se abría para la Compañía. Apenas en la etapa de organización de la Orden, el Fundador no duda en enviar a uno de sus mejores efectivos a la India, confiando ciegamente en Dios y en su entrañable amigo en el Señor, Francisco Javier. El apóstol de oriente es el que mejor ilustra el pensamiento y la práctica evangelizadora de la naciente Compañía. Partiendo de la realidad por él conocida, la extensión del Reino de Dios con ayuda de las potencias católicas de la época, España y Portugal, va más allá y, sin apoyarse en ideologías mesiánicas de monarquías universales ni en la sentencia de que el Papa es señor temporal, obra en nombre de Cristo y del Papa su Vicario y pastor universal y de la Compañía que, en su persona, es la enviada en virtud del voto especial de obediencia al Romano Pontífice.
La dinámica misional de la Compañía, la de los Ejercicios plasmada en las Constituciones, la expresa Ignacio en carta a Javier de 31 de enero de 1552: «Carísimo en el Señor nuestro hermano. No hemos aquí recibido en este año las letras vuestras, que entendemos habéis escrito del Japón, y se han detenido en Portugal; con todo ello, nos hemos gozado mucho en el Señor que seáis llegado con salud, y se haya abierto puerta a la predicación del Evangelio en esa región. Plega al que la abrió de hacer por ella salir de la infidelidad y entrar en el conocimiento de Jesucristo, salud nuestra, y de la salvación de sus ánimas, esas gentes. Amén»6 La misión, para Ignacio, es un llamado universal del Señor Jesús, a través de la Iglesia católica por medio del Papa para ir a cualquier parte del mundo a predicar el evangelio y hacer discípulos de Cristo.
6 IGNACIO DE LOYOLA, Obras de san Ignacio de Loyola (BAC 86), Madrid 61997, 907.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 69-78
Alberto Gutiérrez J., S.I.
Ignacio es consciente de que su oficio de General de la Compañía es atender a ese llamado: y por eso, envía, anima, consuela, intercede, ora y escribe: a Pedro Canisio y sus compañeros en la difícil labor en los medios protestantes; a los jesuitasnombradospatriarcasdeEtiopía,Andrés de Oviedo y Juan Nuñes, para orientarlos en la ardua lucha por reducir a los reinos del Preste Juan a la aceptación de la Religión Católica y la unión con la Iglesia7 .
La Santa Sede, apoyada por los obispos, el clero secular y regular, se encargaría de una labor apostólica tan en la línea de Cristo de «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes»
ElPadreIgnacionotuvocontactodirectocon los territorios misionales en que se debatían apostólicamentelosjesuitas. Perosuingente labor de gobierno a favor del trabajo de sus hijos espirituales debe catalogarse como determinante de la estrategia misional de la Compañía de todos los tiempos. A propósito, afirma García Villoslada: «Desde su pobre casita de Santa María de la Strada, el fundador de la Compañía, como desde su cuartel general, mandaba en todas direcciones a sus compañeros según las necesidades de la Iglesia y según los gritos apremiantes de socorro que de todas partes le llegaban. No por eso menguaban las reservas, pues el Espíritu Santo, desde antes de la confirmación pontificia, suscitaba copiosas y escogidas vocaciones»8 .
IGNACIO ESBOZA LA PARTICIPACIÓN DE LA COMPAÑÍA EN LA MISIÓN AMERICANA
Ante la aparición del Nuevo Mundo y la urgencia de iniciar el proceso misional, podía existir inicialmente el pensamiento de que la Santa Sede, apoyada por los obispos y el clero secular y regular, se encargaría de una labor apostólica tan en la línea de Cristo de «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes»9. Sin embargo, desde el comienzo, la tarea
7 Cfr. LOYOLA, Op. cit., p. 1035-1050.
8 GARCIA VILLOSLADA, OP. CIT., p.525.
9 Mt 28,19.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 69-78
San Ignacio y el Dorado Apostólico Americano se presentaba muy compleja y no obstante su claro contenido religioso, se escapaba al ámbito puramente eclesiástico ya que requería de una infraestructura capaz de sustentar los propósitos apostólicos en los que debían participar todos los elementos de las nuevas sociedades en formación. Los primeros evangelizadores de América, los religiosos de las órdenes mendicantes, pronto advirtieron que, en virtud de las estructuras patronales, el proceso misional debía realizarse bajo el doble primado de lo religioso y de lo político y económico, con lo que la evangelización estaba sujeta a un verdadero dualismo que, bajo el punto de vista de quienes la realizaron, conformaba una utópica concepción unitaria, en virtud de la concepción eclesiológica de la Cristiandad en la que el Papa, cabeza suprema de la Iglesia, delegaba, por privilegio, en los Reyes católicos de España y Portugal la misión de organizar las cristiandades del Nuevo Mundo.
Llegada la hora de mirar hacia América, el General de la recién fundada Compañía de Jesús se encontró con dos posiciones distintas respeto a los protagonistas de la evangelización: mientras la Corona portuguesa, en cabeza del rey Juan III, reclamó inmediatamente jesuitas, la española, por más de medio siglo, solo permitió, como se ha anotado antes, la organización en el Nuevo Mundo de las órdenes mendicantes, primero franciscanos y dominicos, luego, agustinos, carmelitas, jerosolimitanos y mercedarios. Lo anterior explica por qué Ignacio no juzgó prioritario el enviar jesuitas «a las Indias del Emperador Carlos V», sobre todo dada la escasez de personal; sin embargo, su voluntad de colaborar en la misión americana es clara, según expresa en carta del 16 de enero de 1543 al Doctor Juan Bernal Díaz de Lugo:
«Cuanto al deseo, tan bueno y santo para mayor provecho espiritual de las ánimas, (de que) fuesen algunos de esta mínima Compañía, los unos para España, los otros para las Indias, cierto yo lo deseo en el Señor nuestro, y para otras muchas partes. Mas como no somos nuestros, ni queremos (serlo), nos contentamos en peregrinar donde quiera que el Vicario de Cristo nuestro Señor mandando nos enviare; a la voz del cual resonando el cielo, y en ninguna parte la tierra, en nosotros no siento alguna pereza ni moción alguna de ella»10 .
10 Mon. Hist. S.I, 22, Sancti Ignatii de Loyola, Epistolae et Instructiones, 1 (1524-1548), Romae 1964 241. Citado y comentado por GARCIA VILLOSLADA, Op. cit,. p. 922.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 69-78
Alberto Gutiérrez J., S.I.
Del texto de la carta se deduce que todavía no se había hecho la opción jesuitica por participar en la misión en el Nuevo Mundo y el Padre Ignacio esperaba una decisión del Papa Pablo III. Seis años después, empezó lo que podríamos llamar «la búsqueda del dorado apostólico americano», empresa en la cual el primer impulsador fue el propio Fundador de la Compañía. En efecto, en 1549, por petición del rey Juan III de Portugal, se dirigen al Brasil el Padre Manuel de Nóbrega con cuatro compañeros. Era la época del primer fervor misionero bajo la suprema dirección ignaciana: la de la gesta de Javier y compañeros en Oriente, la del envío de misioneros a Marruecos y al Congo por parte de Simón Rodríguez, el contradictorio compañero de la primera hora y por entonces provincial de Portugal; y sobre todo, era la época en que el campo de labor misional se veía engalanado con la sangre del primer mártir jesuita en la India, el Padre Antonio Criminal (1549). En 1553, el Padre José Anchieta es destinado al Brasil y se constituye en la personalidad más representativa de la primera misión jesuita en Lusoamérica, fundador de pueblos, colegios y puestos de misión. El mismo año, Ignacio crea la primera Provincia americana en el Brasil y nombra provincial al P. Nóbrega11 .
Con respecto a la América hispana, existen muchas noticias sobre solicitudes al Padre Ignacio para que fueran enviados jesuitas a esos camposdemisión, tanabnegadamenteevangelizadasporlosmendicantes, pero tan necesitados de operarios por la extensión del continente y las necesidades de las tribus indígenas que, poco a poco, iban entrando en contacto con la «policía cristiana» que se abría paso en medio de crecientes dificultades de orden doctrinal y práctico. Existe el testimonio de que, en 1538, antes de la aprobación de la Compañía, ya «el embajador imperial ante la Santa Sede, don Juan Fernández Manrique, pidió al Papa que le cediese diez 'maestros de París' para las misiones tan escasas de sacerdotes 'en las Indias imperiales', es decir en la América española. Paulo III le negó rotundamente la petición, dando por razón que para tales hombres la misma Roma era terreno apto»12. Lo mismo sucedió con
11 Datos tomados de: Sinopsis historiae Societatis Jesu, Lovanii: Typis ad Sancti Alphonsi, 1950, col.15-39.
12 Cfr. MHSI, 22, Epist. et Instruct., l: Epistola DIDACO DE GOUVEA (Roma, 23 novembris 1538). Dice un aparte de la carta: «Non defuerunt aliqui, qui jam pridem nixi fuerunt eficere ut
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 69-78
San Ignacio y el Dorado Apostólico Americano la solicitud del compañero de Iñigo en Alcalá, Juan de Arteaga, que deseaba «ceder la sede de Chiapas, de la que era obispo, a uno de la Compañía o al menos obtener algunos de ella como auxiliares»13 .
No obstante los aparentes y transitorios fracasos anteriores, el hecho es que la participación en la misión americana por parte de la Compañía naciente estuvo en la mente del Fundador, inclusive de manera prioritaria. A este propósito, tiene un especial valor la petición, en el fondo mandato de Ignacio a los Padres Estrada y Torres del 12 de enero de 1549: «Al México envíen, si les parece, haciendo que sean pedidos, o sin serlo»14. Ya para esa época, el planteamiento misional jesuítico para el Nuevo Mundo se había convertido en asunto prioritario que debía resolverse en España, en parte por las disposiciones de la Corteconrespecto alenvíodejesuitas aHispanoamérica, como se ha visto, y en parte, por falta de una persona que se encargara de las decisiones y trámites en el complicado mundo de la política patronal de la Corte y de su Consejo de Indias. En 1555, el Padre Ignacio decidió nombrar al Padre Francisco de Borja, quien gozaba del aprecio necesario en las cortes española y portuguesa, como Comisario general de la Compañía, no solamente para España y Portugal, sino para todo el reino colonial hispano y portugués en ambas Indias. Por eso no es de extrañar que, debido a la muerte del Padre Ignacio, las dos primeras Provincias de la América hispana solo se establecieran en tiempos del generalato de Borja: la del Perú en 1568 y México en 1572 .
El hecho es que la participación en la misión americana por parte de la Compañía naciente estuvo en la mente del Fundador, inclusive de manera prioritaria
mitteret nos ad eos indianos, qui acquiruntur in dies ipsi imperatori per hispanos; unde pro hac re fuerunt interpellati prae ceteris quidam episcopus hispanus et legatus imperatoris; sed ipsi persenserunt voluntatem summi pontificis non esse in eo, ut nos hinc recederemus, quod etiam Romae sit messis multa», 132-133.
13 ANTONIO, HOUNDER, S I., San Ignacio de Loyola y la vocación de la Compañía de Jesús a las misiones, El Siglo de las Misiones, (s.f.), Burgos, p.108.
14 GARCIA VILLOSLADA, Op.cit., p. 923 cita a MARIANO, CUEVAS, Historia de la Iglesia en México II, El Paso, Texas 1928, 322.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 69-78
Alberto Gutiérrez J., S.I.
EPILOGO
Quizás el último pensamiento del Padre Ignacio con respecto a la misión americana se dirigió al Perú: un año antes de morir le fue solicitado al Comisario Borja el envío de misioneros al Imperio de los incas donde las perspectivas de evangelización eran inmensas y urgentes. En concreto se pedian dos jesuitas pioneros que acompañaran al nuevo Virrey de Lima, Marqués de Cañete. Borja comunicó todo al Fundador, ya por entonces muy enfermo. Era el año 1555, el anterior a su muerte Por la respuesta favorable de Polanco, secretario del General, se ve que, hasta última hora, Loyola pensó en el compromiso de la Compañía con las llamadas «Indias del Emperador», en tiempos de Carlos V. decía Polanco, en nombre del Padre Ignacio:
«Los dos que V.R. (Borja) envía al Perú parece bien a nuestro Padre hagan profesión antes de partir del reino; pero si deben hacerla de tres o de cuatro votos, quedará a la consideración de V.R. Cuando ellos tuvieren las partes que piden las Constituciones, y aunque les faltare algún poco, parece podrían hacer la de cuatro, por el viaje tan luengo y difícil misión, y mayor consolación suya. V.R. hará lo que mejor le pareciere»15 .
Unos meses más tarde, el 31 de julio de 1556, el Padre Ignacio murió dejando abierto, para los jesuitas, el camino del Nuevo Mundo. Sembró como padre y la cosecha, recogida por sus hijos, fue una parte fecunda del «dorado apostólico» de la misión americana.
15 MHSI, 37, Epist et Instruct., 9, p.133-134. Cfr. GARCIA VILLOSLADA, Op. cit., p. 923.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 69-78
Pedro Arrupe, un Profeta de Dios para nuestro tiempo
Pedro Arrupe, un profeta de Dios para nuestro tiempo
Darío Restrepo L., S.I.
or medio de los hombres y al modo humano Dios nos habla, porque hablando así nos busca» (san Agustín)1. La palabra 'profeta' no se refiere solamente a un hombre capaz de vaticinar el futuro como lo encontramos en repetidos pasajes del Antiguo Testamento. Es profeta también, quien lee en un instante el pasado de una persona como lo proclamaba la samaritana hablando de Jesús2. Pero 'profeta' es principalmente la persona que, con su palabra y con su vida toda, habla 'en nombre de Dios' las palabras que el mismo Dios le da a decir como su enviado. Así él nos busca para que nosotros lo busquemos a él. Pedro Arrupe, enviado por Dios, nos habló en su nombre y nos enseñó a dejarnos encontrar por este Dios que nos busca.
PROFETA EN SUS 'ACTIVIDADES'
Pedro Arrupe fue un auténtico profeta de Dios para los hombres. El Espíritu del Señor suscitó en la Iglesia al «profeta» -y ahora beatoJuan XXIII para convocar un Concilio que buscara a Dios en el mundo
1 L. A. SCHÖKEL -J.L. SICRE DIAZ,Profetas.Comentario I., Ediciones Cristiandad, Madrid 1980, 17. 2 Jn 4, 9.39: «Señor, veo que eres un profeta...». Luego dice a los samaritanos: «Me ha dicho todo lo que he hecho».
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 79-86
Darío Restrepo L., S.I.
moderno. El mismo Espíritu suscitó también en la Compañía de Jesús un auténtico enviado suyo, un hombre que hablaba en nombre de Dios, en la Vida Religiosa y en el posconcilio de la Compañía de Jesús. Fueron dos hombres movidos por el Espíritu para que, en tiempos difíciles y de no poco miedo religioso al cambio, proclamaran con audacia («parresía») la Palabra del Señor, sostenidos por la esperanza que no defrauda, esperando contra toda esperanza.
Un profeta, un «seducido» por Dios,resulta con frecuencia molesto para muchos de dentro y de fuera de su pueblo
El Señor regaló a la Iglesia, a la Vida Consagradaydemodoparticular,alaCompañía,este hombre excepcional, de intrépida fe, de inquebrantable esperanza y 'arraigado y cimentado en la caridad'. El fue la voz que los difíciles tiempos posconciliares requerían para superar las tormentas de un tiempo nebuloso y lábil.
Dios ha decidido actuar en la historia por medio de su palabra. Promueve en cada época los profetas que ella necesita para encontrar el norte en la profundidad de la noche cerrada. Profetas que sin temer a la novedad del «Creator Spiritus» saben escoger la atalaya de la fe para animar y conducir a sus hermanos, a través de olas encrespadas, hasta el puerto seguro. La mano levantada y el índice solitario de las fotos de Arrupe constituyeron un signo muy revelador de su palabra con destellos de Evangelio.
Un profeta, un «seducido» por Dios, por la vivacidad y el filo cortante de su palabra resulta con frecuencia molesto para muchos de dentro y de fuera de su pueblo o familia religiosa. No deja en paz, no permite una existencia mediocre ni una vida embotada por la rutina. No faltaron quienes pretendieron acallar esta voz para ahorrarse la tarea de tener que buscar al Señor en un tiempo de silencio y de duda3. Los profetas falsos hablan de cosas placenteras, halagüeñas e ilusorias4, de profecías inventadas, de cosas que el Señor nunca les reveló.
3 El tiempo posconciliar fue caracterizado con frecuencia como un tiempo «ad experimentum», de no pocos riesgos e incertidumbres.
4 Cfr. Is 30,10; Ez 13,6.3.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 79-86
Pedro Arrupe, un Profeta de Dios para nuestro tiempo
En cambio el auténtico enviado que habla en nombre de Dios, hace nacer su palabra de su contacto con él en la oración profunda. Es la «voz que clama en el desierto» y que no puede dejar de ser oída para bien o para mal. En la debilidad de la palabra humana, marcada por el sello de la personalidad de quien la pronuncia, esta palabra conlleva el peso de lo eterno y no puede menos de producir un eco en aquel en quien recae: «¿Noquema mipalabracomoelfuego,ycomoun martillogolpealapeña?»5 .
Pedro Arrupe fue un hombre al servicio del Evangelio. Apóstol incansable de la Palabra de Dios predicada oralmente y por escrito, semilla sembrada a los cuatro vientos, en todos los continentes, pronunciada en el calor íntimo de una entrevista o proclamada en grandes auditorios, en la solemnidad de una ceremonia litúrgica o en el festivo ambiente de una fiesta de acogida. Jesuita de tiempo completo, fue la encarnación del jesuita-tipo que san Ignacio deseó según «las personas, tiempos y lugares», animado del espíritu de discernimiento en un tiempo convulsionado al cual supo responder siempre con la 'caritas discreta', una caridad que tiene la fineza de preguntarle cada instante al Señor como quiere ser amado y servido. El reflejaba, sin duda alguna, los rasgos que el Fundador trazó en las Constituciones para la persona del General de la Compañía de Jesús. Por algo el Espíritu le dio esta misión para un tiempo de profundos y radicales cambios conciliares.
Detrás de un gran don de gentes, de profunda simpatía y de fácil acceso, se traslucía el espíritu de un «hombre de Dios» que siempre estaba viendo «a lo lejos», más allá de las simples apariencias. Su contagioso optimismo que en cristiano llamamos 'esperanza', irradiaba a todos los que entraban en contacto con esta persona carismática. Para él, no existían tanto problemas y dificultades cuanto oportunidades y desafíos que nos plantea constantemente el Espíritu. Fue siempre un profeta de esperanza. Siendo un hombre eminente «en virtudes y en letras», estuvo al alcance de todos, animado solo por la pasión de la mayor gloria de Dios.
Su admirable visión del futuro hizo, entre otras cosas, que la Compañía redescubriera el «discernimiento comunitario» tan propio del ca-
5 Jr 23, 29.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 79-86
Darío Restrepo L., S.I.
risma ignaciano y practicado como «acta de fundación» por los primeros compañeros guiados por Ignacio. Bastaría recordar su muy importante carta 'sobre el discernimiento comunitario'6. Este fue precisamente el instrumento que la Compañía y la Vida Religiosa necesitaban para encontrar la luz del Evangelio en un tiempo plagado de ambigüedades y para lograr escrutar en los «signos de los tiempos» la necesaria inspiración para acometer la renovación espiritual. Este discernimiento,personalycomunitario, vocacional y apostólico, constituye un reto para todos en los albores del nuevo milenio que iniciamos.
Su visión del futuro hizo, que la Compañía redescubriera el «discernimiento comunitario» tan propio del carisma ignaciano y practicado como «acta de fundación» por los primeros compañeros guiados por Ignacio
Este profeta de nuestro tiempo fue realmente «una explosión en la Iglesia»7. Como presidente de la Unión de Superiores Mayores en Roma irradió su profunda experiencia de Dios y su gran actividad apostólica a toda la Vida Consagrada que se nutrió de sus profundas y con frecuencia, audaces orientaciones espirituales8. De espíritutenaz, yfundamentadoenDioscomo roca, fue sometido a la prueba con dolorosos sufrimientos físicos y morales. No en vano, fue testigo directo de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima9. Un carácter de temple y decidido, y al mismo tiempo de gran mansedumbre y benignidad, capaz de llevar adelante, por encima de todas las tempestades, lo que veía como voluntad de Dios y misión de la Iglesia a la que amó entrañablemente y por la que entregó hasta su misma vida. Su obediencia personal y, siguiendo su ejemplo, la de los jesuitas al Vicario de Cristo en el tiempo de la intervención extraordinaria de la Santa Sede en la legislación propia del Instituto, fue su mejor carta a toda la Compañía, escrita, no con letras de molde sino con sangre
6 Cfr. ARRUPE, PEDRO, S.I., «La identidad del jesuita en nuestros tiempos», Sal Terrae, Santander 1981, 247ss.
7 Así titula PEDRO MIGUEL LAMET, S I., su libro sobre Pedro Arrupe, S.I.
8 Cfr. ARRUPE, PEDRO, S I , La Vida religiosa ante un reto histórico, Sal Terrae, Santander 1978.
9 Cfr. su libro: «Yo viví la bomba atómica» y Memorias, Ediciones Patria S.A., México 31965.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 79-86
Pedro Arrupe, un Profeta de Dios para nuestro tiempo de su corazón. Todo esto lo llevó a vivir y a dejar a su familia religiosa, su gran amor al Corazón de Cristo como el mejor testamento espiritual: «En El solo la esperanza...»10 .
En la introducción a su libro «Ante un mundo en cambio» (recopilación de varias de sus intervenciones) escribió el General del postconcilio: «Ese mundo en cambio, intuido por san Ignacio en la redondez de la tierra, debe ser afrontado con lealtad humana y fe cristiana (...) Solo puedo asegurar, que en toda mi vida religiosa y, de modo especial en estos últimos años, he tratado de acercarme a ese mundo en cambio acelerado para transmitirle, según me ayude la gracia de Dios, el mensaje de Cristo»11. Basta señalar estos cuantos pincelazos sobre la actividad prodigiosa de este hombre de Dios para darnos cuenta que fue realmente enviado por él como profeta, en un tiempo que lo requería con urgencia.
Llegando de una de sus intensas giras apostólicas por el oriente, al arribar a Roma le sobrevino una trombosis cerebral que lo dejó paralizado de medio lado, con la pérdida de su fluido lenguaje y limitado en todas sus facultades.
PROFETA EN SUS 'PASIVIDADES'
«Pedro: ... cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías; pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras»12 .
Estas proféticas y reveladoras palabras del Jesús en el Evangelio de Juan, fueron escritas en un retablo del martirio del Apóstol Pedro y dedicadas por la Comunidad de la Curia General al Padre Pedro Arrupe.
El, clavado en la cruz de su enfermedad durante casi 10 años leyó, releyó y meditó muchas veces este texto fijado al frente de su lecho de
10 -Selección de textos sobre el Corazón de Cristo-, Secretariado General del Apostolado de la Oración, Roma, 195 p.
11 ARRUPE, PEDRO, S I., Ante un mundo en cambio, Ediciones Espasa, Madrid 1972, 8. 12 Jn 21,18.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 79-86
Darío Restrepo L., S.I.
paciente, como única explicación del final de su vida, sumida en la densa oscuridad de la noche de su fe.
Pedro Arrupe, el hombre de las grandes 'actividades' en su incansable búsqueda de la mayor gloria de Dios, fue también el hombre y el profeta de las grandes 'pasividades' ofrecidas como tercer grado de humildad (de amor)
Cuando el Señor vino a buscarlo hace ya dos lustros, extendió sus manos al encuentro del Padre quien vino a su encuentro para ponerlo definitivamente con su Hijo, como compañero de Jesús, y para ceñirlo con la corona de la Compañía triunfante de la eternidad.
Pedro Arrupe, el hombre de las grandes 'actividades' en su incansable búsqueda de la mayor gloria de Dios, como apóstol, misionero en Japón y Superior General de su Orden, fue también el hombre y el profeta de las grandes 'pasividades', ofrecidascomomuestraevidentedesutercergrado de humildad (de amor) en su prolongada invalidez y como garantía de todas sus infatigables jornadas misioneras. Estas actividades y estas pasividades constituyeron el «medio divino» donde él se movió y donde siempre buscó y halló a Dios, «amándolo a él en todas las cosas y a todas en él según su santísima y divina voluntad»13 .
Hablando como General en su primera instrucción a la Congregación General XXXII (4- XII-1974) y comentando un autordecía: «los hombres de hoy presentan más atención al testigo que al profesor»14 . Cuando la enfermedad enmudeció su lengua impidiéndole continuar su labor profética con la palabra audaz, se intensificó su papel de silencioso y eminente testigo de la fe, de la esperanza y de la absoluta confianza en Dios por encima de los más grandes sufrimientos, especialmente morales. En medio de un período de grandes pruebas para él y para toda la Compañía, él se mantuvo «firme, como si viera al invisible»15 .
13 Cfr. Constituciones 288.
14 Cita A. E. BARBOTIN, Le témoignage spirituel, Paris 1964, 7, en. C.G. XXXII, Razón y Fe, Madrid 1975, 298.
15 Hb 11,27.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 79-86
Pedro Arrupe, un Profeta de Dios para nuestro tiempo
Al renunciar como General de la Compañía expresaba así sus más profundos sentimientos, fiel revelación de su panorama interior: «Yo me siento, más que nunca, en las manos de Dios. Eso es lo que he deseado toda mi vida, desde joven. Y eso es también lo único que sigo queriendo ahora. Pero con una diferencia: Hoy toda la iniciativa la tiene el Señor. Les aseguro que saberme y sentirme totalmente en sus manos es una profunda experiencia»16 .
Cuando se acalla la palabra externa de un profeta, éste sigue gritando en su silencio el ineludible mensaje divino. Sigue escuchando en su interior la palabra del Profeta de Galilea que clamaba: «He venido a traer fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya estuviera encendido!»17. Sigue sintiendo en el interior de sus entrañas un ardor abrasador que lo impulsa a continuar su irradiación de Cristo a todos los que se dejen alcanzar por su luz.
Este anciano y fiel compañero de Jesús, desgranando como podía con sus ya torpes manos las cuentas de un interminable rosario, estaba «haciendo» en su más grande pasividad aquello que más necesitaban la Iglesia y la Compañía : orar por ellas18. Era el martirio lento de un General por su «compañía» en el combate bajo el estandarte de la cruz, el ofertorio por la lealtad de sus hijos a la Iglesia en tiempos de prueba. Así, su lecho de dolor, se convirtió pronto en el centro de una peregrinación al santuario donde ardía, noche y día, esta lámpara votiva ante el Rey y Capitán Jesús que nos pide acompañarlo en la pena para así seguirlo en la gloria. Posiblemente este hombre de Dios hizo más por la Iglesia y su Orden con su prolongada y dolorosa pasividad de enfermo que con su incansable actividad misionera: «Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto»19. Su sacrificio aceptado por Dios estuvo a la base de la probada fidelidad y obediencia de toda la Compañía al Sumo Pontífice.
16 ACTA ROMA, S.I., vol XVIII, Fasc. IV, Anno 1983, Roma 1984, 987.
17 Lc 12,49.
18 En el catálogo de los jesuitas de una Provincia, a los enfermos que ya no pueden hacer nada más que orar y sufrir por Cristo, se les señala esta expresiva 'misión': «ora por la Iglesia y la Compañía». El sufrimiento ofrecido por amor se convierte en la mejor oración.
19 Jn 12,24.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 79-86
Darío Restrepo L., S.I.
En la sesión extraordinaria de la Congregación General XXXIII, la Compañía toda, en la persona de los Padres congregados y de 5 representantes de cada una de las casas de la Orden en Roma, quiso hacerle un homenaje de sentida gratitud al anciano General que ese día entregaba oficialmente como tal, sus armas de combate. El interminable aplauso que resonó en la sala de la Congregación desde que el Padre Arrupe, llevado del brazo del Hermano enfermero, hizo su aparición en la puerta hasta llegar lentamente a la mesa de la presidencia del aula, resuena aun hoy como un eco de memoria perpetua. Era lo menos que se le podía manifestar a este hombre que acababa de entregar su balance de inmensa fecundidad espiritual y que continuaba sellándolo con su cruz y su muerte ofrecidas por la misma causa.
Arrupe fue, pues, un jesuita excepcional, un hombre que nos habló, de parte de Dios, con su vida y con su testimonio, con su palabra y con su silencio, con su fe y su esperanza vividas y cimentadas en una ardiente amor al Señor y a los hombres, especialmente a sus hermanos jesuitas. Abrió, con su penetrante visión de futuro, el camino de la Compañía para introducirla, segura, en el tercer milenio. En una palabra, podríamos decir: Pedro Arrupe fue un profeta de Dios para nuestro tiempo.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 79-86
Mirar al otro: Presupuesto de Reconciliación
Mirar al otro: presupuesto de reconciliación
Luis Javier Sarralde D., S.I.*
«Los ojos son como una lámpara para el cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz; pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, qué oscuridad habrá».
(Mt 6,22-23)
PREÁMBULO
Escribir con el fin de comunicar algo desde la experiencia no es fácil, máxime cuando no se ha vivido mucho todavía1. Por otra parte, teorizar la experiencia conlleva el riesgo de la fría lógica de la razón, que en no pocas ocasiones es insuficiente para ilustrar lo que alguien puede vivir con toda su carga vital de sentimientos, de movimientos de todo su ser, los cuales la palabra, ni siquiera hablada, logra expresar.
* Abogado, Magister en Filosofía, Postgrado en Derecho canónicode la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Estudiante de Teología segundo año.
1 «A los que hablamos mucho o escribimos mucho nos conviene experimentar bastante más».
NÉSTOR, JAÉN, Hacia una espiritualidad de la liberación, Sal Terrae, Santander 1987, 55.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 87-100
Luis Javier Sarralde D., S.I.
Con todo, sin pretensiones de cátedra o de autoridad académica en materia como la espiritualidad, quiero abordar algo tan complejo como la reconciliación desde un aspecto, la «mirada». Para ello, en primer lugar, esbozo el sentido en el cual aquí hablamos de 1) mirar al otro, como ineludible paso de una actitud de reconciliación que brota inicialmente del Espíritu2. Después, hago un sencillo acercamiento al 2) mirar de Jesús de Nazaret, con el fin de considerar en paralelo, la fuerza que la mirada tiene como vector de reconciliación si se acoge esta última en cuanto gracia eficaz del Resucitado, lo cual se desarrolla bajo la 3) mirada del discípulo. Por último, hago tan solo una acotación del 4) Mirar en sentido ignaciano.
MIRAR AL OTRO
Nada hay más cotidiano que ver a las personas así como vemos objetos, lugares, etc. En algunas ocasiones, una mirada es más significativa que cualquier otro gesto para percatarse del estado de ánimo de una persona en un momento determinado (tristeza, alegría, plenitud, confianza); o nos puede mostrar la intención o la actitud que alguien puede tener hacia otro (sospecha, duda, incertidumbre, desconfianza) e inclusive negar la mirada o esquivarla puede sugerir que entre dos personas algo no está bien, que han roto relaciones o que éstas pasan por un mal momento.
Centrándonos en el hecho de la mirada misma, en la convivencia con los demás, en cualquier ámbito que sea (familia, grupo de trabajo, amistades, comunidad religiosa, acompañamiento espiritual, etc.), ¿Nos detenemos realmente a mirar a quien nos está hablando, esto es, alcanzamos a cruzar nuestra mirada con la de él o ella?, ¿Nos dirigimos a dicha persona intentando, así sea por breves segundos, mirarle directamente a sus ojos, no por respeto o por enfrentarla, sino desprevenidamente?
2 Acerca de la visión cristiana de la reconciliación, «Es necesario, pues, que exista un equilibrio entre espiritualidad y estrategia. Una espiritualidad que no se plasme en estrategias concretas nunca podrá realizar su objetivo. Y una estrategia que no tenga detrás una espiritualidad resultará insuficiente para lograr una verdadera reconciliación». ROBERT J. SCHREITER, El ministerio de la reconciliación. Espiritualidad y Estrategias, Sal Terrae, Santander 2000, 34.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 87-100
Mirar al otro: Presupuesto de Reconciliación
Tal vez, muchos de nosotros hemos experimentado en más de una ocasión, que no es fácil lograr mirar a los ojos de los demás. Nos sentimos cohibidos, como temerosos de invadir un espacio muy reservado e íntimo, o quizá somos nosotros los que tememos ser invadidos, atravesados por la mirada de otro. No es éste el espacio para abordar alguna respuesta a estos interrogantes desde la psicología, o desde la antropología filosófica o teológica, o desde otro ángulo muy distinto si cabe, como el de la cortesía o los convencionalismos sociales propios de occidente3 .
Queremos ir más allá de tales inquietudes y partir de algo que de hecho es tan simple y tan cotidiano como la acción de mirar. Precisamente, el núcleo fundamental de estas líneas estriba en presentar el valor de una «mirada» como gesto capaz de introducirnos en una dinámica espiritual de reconciliación de los desavenidos4, tarea propia del cristiano, la cual en últimas, es el ejercicio de la vocación más sublime y más exigente desde el punto de vista creyente: «transparentar a Dios» en nuestras vidas, lo cual significa salir de nosotros mismos para ir al encuentro del otro, donarnos a él, y ser ante su mirada, misericordia y ternura de Dios.
Muchos dirán que mirar con detenimiento a los ojos es un asunto de escasa ocurrencia, tal vez reservado para aquellos con quienes se ha conseguido un grado muy intenso y profundo de confianza y de apertura, de tal manera que esa persona, en reciprocidad, puede igualmente escudriñar nuestro propio ser, al cual se introduce tras cruzar las puertas de nuestros ojos desde su mirada. Se evocaría aquí, por ejemplo, la experiencia de la vida de pareja. No es éste el sentido que aquí proponemos. La mirada puede ser puesta más allá de la expresión de la ternura humana, que en cuanto solamente humana, será siempre limitada, parcial.
3 En algunas culturas, mirar al rostro de alguien es comparable a un acto atrevido e irrespetuoso, es el caso de algunos países islámicos. La mirada especialmente a la mujer está exclusivamente reservada al esposo.
4 «Pacificación de los Desavenidos» es la expresión de san Ignacio de Loyola en la Fórmula del Instituto de la Compañía de Jesús aprobada por el Papa Julio III, al referir que el jesuita, tras militar en la Compañía entre otros ministerios tiene éste, en el que ha de emplearse para gloria de Dios y el bien común. Cfr. SAN IGNACIO DE LOYOLA, Obras completas de san Ignacio, (BAC 86), Madrid 61997, 436.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 87-100
Luis Javier Sarralde D., S.I.
Valor de la mirada hacia el otro
La mirada registra una presencia5, la presencia de una historia humana que puede ser ignorada, radicalmente desconocida, con el simple hecho -además grosero- de no mirar a quien se cruza con nosotros, así sea unos breves instantes, para preguntarnos algo, para que le escuchemos. En medio de los afanes, de las apretadas agendas y múltiples ocupaciones que impone el ritmo de vida actual, no mirar a una persona es lo mismo que tropezar con ella, haber chocado como si se tratase de un simple objeto que obstaculiza nuestro camino.
Pero si se profundiza en el hecho mismo de la mirada, podemos acceder al universo que el otro representa. Tras mirarlo, el otro, fundamentalmente, se nos presenta con su cuerpo, en el cual el rostro es su parte desnuda, que «expresa inmediatamente la presencia y la igualdad de todos los hombres»6 .
Dimensión universal de la mirada hacia el otro
La
mirada registra una presencia, la presencia de una historia humana
En la desnudez del rostro, se da verdaderamente una «epifanía» que corre todo velo, todo hechizo del mundo del ser humano. En el rostro están dibujados el pobre, la viuda, el huérfano, el extranjero, en una palabra, está el ser humano. Mirar el rostro es establecer una relación que no tiene paralelo, cifrada en el hecho de poder gozar y conocer el misterio particular, la Epifanía de la persona, la cual a su vez trae sobre sí, a toda la humanidad, es decir, en ella se nos dibuja también el rostro
5 «La forma más fundamental de presencia está constituida por el hecho de que todo hombre viviente pertenece al género humano y se encuentra de este modo, inserto en un marco fundamental de comunicabilidad y de reconocimiento necesario. (...) La ausencia fundamental es la muerte, en la que el individuo deja de estar en el mundo y se encuentra radicalmente separado de la comunicación y de las relaciones interpersonales en el mundo». JOSEPH, GEVAERT, El problema del hombre, Sígueme, Salamanca 1984, 95. 6 GEVAERT, Op. cit., p. 97.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 87-100
Mirar al otro: Presupuesto de Reconciliación
de un tercero que es precisamente un nosotros7 humano, que también mira en ella y, viceversa, que mira cuando alguien mira al otro8 .
La alteridad empieza por no desfigurar la imagen del otro, por reconstruirla, por reconocer al otro en su identidad y diferencia, con sus valores y defectos
No mirar al otro supone, entonces, para quien no mira, una pérdida radical, una disminución de su valor de humanidad, porque pasa de largo su mirada, sin reparar en la oferta posible que todos (nosotros) representamos para los demás, a nivel de agregar humanidad en el ámbito de la propia existencia individual. No mirar a los demás, con quienes alguien se relaciona en la vida cotidiana, no solo margina a éstos, sino que, por si fuera poco, quien no mira al otro se margina a sí mismo de esa relación nueva de humanidad que le era ofertada a través de la presencia, del rostro y también, de la mirada del otro como una totalidad9, que expande toda su riqueza en el potencial liberador, humanizador que tiene.
Desde esta perspectiva, la comprensión de la mirada hacia el otro adquiere una significación ética, porque «la alteridad empieza por no desfigurar la imagen del otro, por reconstruirla, por reconocer al otro en su identidad y diferencia, con sus valores y defectos»10, lo cual expresa que no solo es necesario mirar, sino que se necesita mirar sin deformar lo que es presencia real e indeformable de los demás. Quien tergiversa su propio mirar, él mismo es quien a la postre resulta engañado y confundido.
7 Entre un yo-tú, el cual entra a colmar la insuficiencia, la indigencia del yo y del tú.
8 Cfr. EMMANUEL, LEVINAS, Totalidad e Infinito. Ensayo sobre laExterioridad, Sígueme, Salamanca 1977, 9, 211 y 226.
9 «Esa totalidad significa, a nivel ético-religioso, propiciar valores como la solidaridad, la reconciliación, la misericordia, que acompañen y potencien la liberación; a nivel antropológico significa propiciar las diversas manifestaciones del espíritu en la creatividad de la cultura, el arte, la celebración, la amistad, el amor, etcétera». JON, SOBRINO, Liberación con Espíritu. Apuntes para una nueva Espiritualidad, Sal Terrae, Santander 1985, 41.
10 JUAN JOSÉ, TAMAYO-ACOSTA, Hacia la comunidad. 5. Por eso lo mataron, Editorial Trotta, Madrid 1998, 141.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 87-100
Luis Javier Sarralde D., S.I.
EL MIRAR DE JESÚS DE NAZARET
Al entrar a recorrer los relatos evangélicos, podemos señalar inicialmente que Jesús de Nazaret cultivó siempre una gran capacidad de observación, de contemplación, la cual supone en él una atenta mirada de muchas cosas, que le sirvieron al redactor para la construcción, por ejemplo, de buen número de las parábolas. Así aparecen continuamente como objetivo de su observación elementos propios de la naturaleza; también diversas actividades humanas, por ejemplo la siembra, la cosecha, la vendimia, la pesca, el pastoreo; los oficios domésticos como hacer el pan, los trabajos artesanales como la sastrería, hacer el vino.
Si avanzamos un poco en este apretado análisis, muchas situaciones de la vida cotidiana de las personas, en un ambiente como el de una pequeña población (Cafarnaúm o Nazaret), fueron objeto de la atenta mirada del Buen Jesús de Nazaret: parábola de la dracma perdida11, el caso del amigo inoportuno12, por tan solo citar dos ejemplos.
Podemos señalar junto con la condición de observador que podría atribuírsele a Jesús, se da en él un extensa y constante capacidad de admiración, de acogida ante la realidad constituida por cosas, lugares, situaciones y especialmente la vida de las personas. Es la mirada gratuita del Señor que transforma, que libera, tras sensibilizarse y conmoverse por las realidades especialmente humanas13 .
Dicha gratuidad es el espacio del encuentro fiel y diario de Jesús con su Padre; luego este encuentro como actitud, no se improvisa y está al alcance práctico de los hombres. En la mirada de Jesús, tal gratuidad surge como verdadera admiración entrañable por todo lo que para él denota sencillez, que aparece como lo ordinario y sin mayor atractivo, no
11 Cfr. Lc 15,8-10.
12 Cfr. Lc 11,5-8.
13 «La gratuidad resulta el clima que baña toda búsqueda de eficacia. No significa renuncia a la eficacia, se trata más bien de colocarla en un contexto profunda y plenamente humano según el Evangelio: el del espacio del encuentro gratuito con el Señor». GUSTAVO, GUTIÉRREZ, Beber en su propio pozo en el itinerario espiritual de un pueblo, Centro de Estudios y Publicaciones CEP, Lima 1983, 163.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 87-100
Mirar al otro: Presupuesto de Reconciliación solo de la vida de la naturaleza o de la vida doméstica de la gente, sino especialmente de las personas en sí mismas, sobre de los que no cuentan, los humildes, los que no son doctos ni poderosos; los niños, las mujeres, los enfermos considerados impuros o en pecado como los leprosos, los cojos, los ciegos, por lo tanto merecedores de marginación, de expulsión de la vida social, política, económica y religiosa de su tiempo.
En efecto, para Jesús los niños, por ejemplo, debieron ocupar un puesto muy privilegiado de su mirada, de su atención. Seguramente les vio con frecuencia en su contexto de vida rural, y sin duda comprendió sus ocurrencias espontáneas, ¿por qué no?, pues él también fue uno de ellos. En tal sitial quedan los niños ante la mirada de Jesús, que los pone como modelo de quien desee la salvación, esto es, entrar en el Reino de los Cielos14 .
La mujer tiene también, en la mirada de Jesús, un gran despliegue, a cuenta de lo que podemos anotar de la Sagrada Escritura, si tomamos tan solo un ejemplo de los sinópticos, la ofrenda de la viuda pobre observada por Jesús15 y en el Cuarto Evangelio, el extenso diálogo de Jesús con la samaritana16 .
Los enfermos son, en casi todas las narraciones de las curaciones directas que hace Jesús, objeto de la mirada de un Jesús que hace misericordia con el ser humano, quien a partir de mirarlos, sin duda, les restaura en algo más fuerte que la salud misma menguada por la enfermedad y el dolor: su desfigurada imagen interior como seres humanos.
En efecto, «Jesús no ha hecho desaparecer del mundo toda desgracia y todo mal. Pero ha indicado claramente una dirección válida para la fe en la salvación, la de que la mitigación y ulterior supresión de toda humana miseria, de la enfermedad, del hambre, de la ignorancia, de la esclavitud y de la inhumanidad de todo tipo constituye la permanente y más importante tarea del ser humano para con el ser humano»17. Nece-
14 Cfr. Lc 18,15-17; paralelos en Mt 19,13-15; Mc 10,13-16.
15 Cfr. Lc 21,1-4.
16 Jn 4, 1-42.
17 J. BLANK, Jesús de Nazaret. Historia y mensaje, Cristiandad, Madrid 1973 citado por JUAN
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 87-100
Luis Javier Sarralde D., S.I.
sitamos ser en nuestra hora actual, hombres como Jesús, con un corazón como el de Él, para creer como él creyó, para esperar como el esperó, para mirar como el miró y en últimas para amar como él amó.
Sería extenso el análisis de la mirada de Jesús sobre los discípulos, sobre ese pequeño grupo de amigos, núcleo de compañeros de su misión a quienes llamó tras cruzar con ellos una mirada sugerente, que desubica18, que no puede dejar la vida de la misma forma que venía. Jesús debió posar sobre ellos, en muchas ocasiones, su mirada, según los relatos de los Evangelios.
El mirar de Jesús no se queda en el acto mismo de mirar al ser humano. Su mirada posee una eficacia transformadora encarnada en su capacidad de amar, esto es, de mirarlo con el amor de su Padre que le ha enviado
Nosinteresaentonces, resaltarla mirada que Jesús hace de las personas propiamente y no tanto por su relación con lo que hacen o poseen. Ante todo, Jesús mira a cada ser humano como tal, pero éste no es un simple ver a las personas, sino un mirarlas de fondo, es decir, que Jesús dirige su mirada en las personas hacia lo que para él, es lo más importante en cada presencia o rostro humano: quiere ver qué trazos y qué imagen de Dios le dan a entender las personas a quienes mira. Qué de Dios está funcionando en ellas, tomando a Dios como el artista-pintor y los seres humanos como la obra más acabada de semejante pintor.
El mirar de Jesús no se queda en el acto mismo de mirar al ser humano. Su mirada posee una eficacia transformadora encarnada en su capacidad de amar, esto es, de mirarlo con el amor de su Padre que le ha enviado. Al mirar a los seres humanos, Jesús les refleja qué dignidad
JOSÉ, TAMAYO-ACOSTA, Hacia la comunidad. 5. Por eso lo mataron. Editorial Trotta, Madrid 1998, 134.
18 Como sin duda debió desubicar en buen sentido a Zaqueo, inquieto por ver a Jesús (Lc 19,1-10) o como desubicó al punto de la tristeza y por eso sin conversión al joven rico: «(...) Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: (...) Pero él, al oir estas palabras, se entristeció y se marchó apenado, porque tenía muchos bienes» (Mc 10,17-22).
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 87-100
Mirar al otro: Presupuesto de Reconciliación
tienen: hijos de Dios, las criaturas más preciadas de tal Creador. Por eso, es una mirada transformadora, liberadora de aquello que impida por una parte, escuchar la vocación en el ser humano como hijo de Dios y por lo tanto, de cooperador en su continua obra creadora; y por otra parte, que libere al ser humano del obstáculo de la propia finitud para que el hombre entable esa relación fundamental hacia el Padre, de criatura con su creador19 .
LA MIRADA DEL DISCÍPULO
En nuestro camino de seguimiento, la mirada que es de esperar en el discípulo, esto es, en el cristiano cualquiera que sea su función en la comunidad eclesial, ante todo parte de la necesaria e ineludible actitud contemplativa. En efecto, la reconciliación, apunta principalmente al toque misericordioso de Jesús Resucitado en el corazón del ser humano, en cuanto actitud espiritual o interior, que lleva a poner en la mirada del discípulo, la actitud de transparentar a Jesús precisamente Resucitado.
El discípulo enviado por el Señor, toda vez que ha sido constituido por Él, como verdadero «compañero de Jesús», en su caminar20 ha de entregar totalmente la vida como lo hace Jesús; vida de la cual Él estaba saturado, hasta la máxima consecuencia práctica de morir en la Cruz. Como Jesús, quien transparenta la mirada y la voluntad del Padre que consiste en dar vida en abundancia a todos sus hijos, el discípulo debe transparentar las actitudes, los sentimientos de Jesús21. Transparentar a Jesús Resucitado por el amor que nos tuvo el Padre en Su Hijo, es algo conflictivo per se, de lo contrario, la Cruz no tendría ningún sentido.
El discípulo ha de asumir la experiencia fundante de sentir el amor de Cristo, la gratuidad de todo un Dios hecho hombre que necesita lla-
19 Cfr. Ejercicios Espirituales 15. (En adelante EE).
20 «Caminar significa escuchar y seguir los llamamientos que brotan del corazón de la propia vida. La vida humana presenta toda clase de llamamientos, pero fundamentalmente éstos se reducen a dos clases: llamamientos que invitan hacia el yo y llamamientos que invitan hacia el otro. Unos concentran a la persona sobre sí misma y otros la descentran en la dirección de un tú». LEONARDO, BOFF, Vivir en el Espíritu según el Espíritu, Indo-American Press Service, Bogotá 1983, 36.
21 Cfr. Flp 2,5.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 87-100
Luis Javier Sarralde D., S.I.
mar al discípulo para hacerlo cooperador de la gran tarea de redención del género humano, trabajo que puede incluir, en el cruce de los caminos del Señor con los del mundo, no solo la donación diaria de la vida en el servicio bajo cualquier situación, sino también su entrega prematura en el martirio; es decir, con libertad e indiferencia en manos de aquel quien llama «en tal manera, que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta»22 .
Para el discípulo de hoy, mirar como miró Jesús, esto es, transparentar al Señor desde la misericordia propia de un corazón libre y humilde, es algo a contracorriente de la lógica y del camino propios del mundo que, en ciertos movimientos y filosofías, postula que no hay sino opacidad, que nunca nada puede ser diáfano, que todo se mira y se muestra según sea el color del lente con que se miren las cosas, las personas, las situaciones; o que nadie puede aspirar a la absoluta claridad o transparencia, porque el máximo nivel que se puede alcanzar es la translucidez; es decir, el efecto propio del cuerpo que deja pasar la luz pero sin permitir ver lo que hay tras el cuerpo mismo.
En Cristo no hay translucidez, hay luz total como Camino y como Verdad. Cristo revela al Padre que le envía; por ende, en el auténtico discípulo no puede haber intención o mirada de trasfondo, no puede aceptar la translucidez, sino que debe saber mirar transparentando al Señor, experiencia fruto de su adhesión total a Jesús.
De esta manera, el discípulo puede servir al prójimo, mirando a Cristo en él, lo cual no puede ser un consejo piadoso, sino que realmente es un imperativo de salvación para todos los hombres, porque al mirarlo de esta manera, puede seguir tras su Maestro23. Esa mirada luminosa, transparente, permite ver en el pequeño, la pureza y la limpieza de la mirada del Cristo sufriente de la Cruz. Es este precisamente el criterio que trae el Juicio Universal del Evangelio de Mateo24. Por otro lado, ver a
22 EE 23.
23 «La fe se realiza en su profundidad definitiva sólo mediante una orientación total a Jesús, mediante una vinculación de la propia vida a la de él, acometiendo la tarea de seguirle». JOSÉ
M. CASTILLO, El seguimiento de Jesús, Sígueme, Salamanca 1989, 16.
24 Cfr. Mt 25,31-46.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 87-100
Mirar al otro: Presupuesto de Reconciliación
Cristo en el clímax dramático de su Pasión, esto es, colgado de la Cruz, es lo que hará discurrir al seguidor del Señor por su misión25 .
«MIRAR», EN SENTIDO IGNACIANO
En un sentido inicial, para san Ignacio de Loyola, la mirada es un elemento clave de la dinámica espiritual de contemplación. Desde la herramienta de su pedagogía espiritual llamada «composición viendo el lugar»26 las grandes meditaciones basilares de los Ejercicios Espirituales caminan profusamente usando la acción de mirar, o al menos, del verbo ver.
Así, las meditaciones de la Primera Semana, esto es, las Tres Potencias, la de los Pecados; las de la Segunda Semana como el Llamamiento del Rey Temporal que ayuda a contemplar la Vida del Rey Eternal, la de la Encarnación, la del Nacimiento; las meditaciones centrales que preparan la Elección de Estado, esto es, las Dos Banderas, los Tres Binarios y las Tres maneras de Humildad. En las meditaciones de las Semanas Tercera y Cuarta, como también en las de los misterios de la vida de Cristo, igualmente es notoria la actitud de contemplación usando la vista.
Para san Ignacio, el mirar es tan importante en tal manera, que por una parte, no deja de apelar a la imaginación, a fin «ver con la vista imaginativa»27 en aquellas materias no visibles como el contemplar los pecados; y por si fuera poco, es el mirar lo que puede actualizar una escena «como si presente me hallase»28 .
La mirada ignaciana, a mi parecer, despliega todo su potencial en sentido de reconciliación, de liberación que hace del dinamismo de los Ejercicios una experiencia de nueva creación universal y especialmente humana, en la «Contemplación para Alcanzar Amor»29. De hecho, el «mirar cómo Dios habita en las criaturas»30 y en el resto de la creación,
25 EE 53.
26 EE 47.
27 Ibid.
28 EE 114.
29 EE 230-237.
30 EE 235.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 87-100
Luis Javier Sarralde D., S.I.
supone un sentido de profundo y delicado acto de mirar. Desde allí, desde esa mirada que une tanto al hombre en cuanto criatura, como a toda la creación, con su amoroso Creador, es posible dar el paso al amor como acción eficaz.
Todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla
De acuerdo con esta meditación propia del epílogo de la Cuarta Semana, con la que tradicionalmente se da cierre a la práctica de los Ejercicios, sean en la vida corriente o en retiro, la mirada,según losEjerciciosEspirituales,adquiere aquí su máximo sentido de profundidad: es una experiencia que podemos considerar, sin lugar a dudas, del mayor acercamiento al Espíritu, al toque amoroso de ese Dios providente, del cual ha descendido todo, el universo, el mundo, el ser humano. La persona que con toda sinceridad y humildad, desde su condición de criatura, se experimenta como bendición de Dios, automáticamente ha de salir de los Ejercicios al encuentro con el otro, al servicio de su hermano, pues «el amor se debe poner más en las obras que en las palabras»31 .
Ese amor puede, en concreto, dirigirse al otro considerado como oportunidad para contemplar la bondad de Dios que puede atravesar a todo ser humano que se abra al Espíritu. Solo así, «todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla»32. Este presupuesto es clave en la dinámica de los Ejercicios, concebidos únicamente como herramienta para el encuentro en el cual el Creador y su criatura restauran los lazos rotos por el pecado, pues los Ejercicios no son un proceso conducente a juzgar ni a condenar a nadie.
Salvar la proposición de prójimo está a la base del proceso cristiano de reconciliación, no de ninguna condenación. Debería estarlo también, en los preliminares de toda negociación pacífica de nuestros conflictos armados, como presupuesto de confianza. Confiar es el primer desafío clave en el avance de todo diálogo que, pretenda realmente ser
31 EE 230.
32 EE 22.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 87-100
Mirar al otro: Presupuesto de Reconciliación
eficaz en transformar los conflictos en verdaderas oportunidades, a partir de ver al otro no como enemigo, sino como «prójimo».
CONCLUSIÓN
A fin de «trabajar contra la guerra en uno de los rincones del mundo más adverso para la paz»33, mirar al otro es un paso sencillo, humilde sí, pero valioso si se desea avanzar en el dinamismo espiritual de la reconciliación. El encuentro, el diálogo, y en general todo el proceso de una auténtica reconciliación en sentido cristiano, conllevan el desarrollo siempre germinal, de un implícito que nos parece fundamental: saber mirar, es decir, mirar con los ojos del Resucitado.
Esto no es un eslogan, no es romanticismo. No se trata de cualquier mirar. Es la mirada limpia, absolutamente diáfana, que desarma, que no esconde engaño o segunda intención, que no solo presenta un rostro, sino que en sí misma es la entrega total de quien mira. Este mirar es particularmente el mirar del pobre, el de quien es sistemáticamente marginado, el de la víctima de toda violencia, incluida la mirada falsa o interesada, o indolente que también violenta sutilmente porque niega la identidad que tiene un rostro humano34 .
Ellos, los pobres, son verdaderos maestros del «mirar con los ojos del Resucitado», porque en ellos, definitivamente es el mismo Cristo Viviente, Señor de la Historia, quien pide a nosotros, muchas veces en papel de «guías ciegos», que nos quitemos las escamas de nuestros múltiples prejuicios y esquemas, con el fin de poder mirarle tal cual es. Los empobrecidos, los excluidos del sistema del progreso de unos pocos, los que han sido forzados al desplazamiento son la encarnación actual de Jesús de Nazaret, y por lo tanto con él, son los más autorizados para señalar el camino de la Reconciliación, el cual como dinamismo espiri-
33 Carta del Padre Provincial Horacio Arango S.J. a los Jesuitas de Colombia. Santafé de Bogotá, Septiembre 9 del año 2000.
34 Del mismo modo como bien se ha señalado en la postmodernidad, que no nombrar, por ende significa negar la existencia de aquello no nombrado, como por ejemplo, todo un pueblo, una cultura, un individuo.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 87-100
Luis Javier Sarralde D., S.I.
tual, hace de ellos y de todo ser humano que sabe mirar, incluidos los victimarios, criaturas nuevas. En últimas, mirar al hombre con estos ojos nuevos, los del Resucitado, es mirar a Dios35 .
La mirada que se hace con los ojos de Cristo Jesús y con los ojos de un corazón sencillo como el de los humildes, nos permite auténticamente sumergirnos en el océano de cada ser humano, tras de sus ojos y de su rostro, a fin de comprender allí al hombre, sea guerrero, sea pacífico, sea pobre, sea rico, como oportunidad que Dios se quiere dar para continuar su creación en la historia. Sin ese mirar, no se puede llevar a cabo la reconciliación que requiere nuestro pueblo.
35 «En cada mirada se asoma la intimidad de tu misterio», en el poema Señor de la Justa cercanía, Salmos de los Sacramentos del Camino. BENJAMÍN, GONZALEZ BUELTA, La Transparencia del Barro. Salmos en el camino del Pobre, Sal Terrae, Santander 1989, 115.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 87-100
Envejecer en la Vida Consagrada
Envejecer en la vida consagrada
Iván Restrepo M.,
S.I.
Hace unos meses me solicitaron un retiro para un grupo de religiosas y religiosos y me decidí por esta temática. La veía como un reto para mí mismo, no solo por motivos de almanaque, sino por la comunidad en que vivo. Después de cohabitar con grupos de gente joven, últimamente trabajo con personas mayores y mi comunidad alberga en su seno a dos ancianos. Un día entrando a casa me encontré de sopetón con uno de ellos que acababa de sufrir un derrame cerebral, y me correspondió auxiliarlo. A sus 84 años laboraba tan intensamente o más que cualquier otro. Y por esas mismas fechas, el otro, un hombre de gobierno durante toda su vida, sufría la fractura del fémur a consecuencia de una caída provocada por un Parkinson avanzado. Desde entonces, he sido testigo cercano del proceso vivido por estas dos personas; y la idea me ronda. Por eso, cuando me solicitaron el retiro, decidí proponerles esta temática. Después de todo, nadie puede sentirse eximido de enfrentarla, y si por ser jóvenes la experimentásemos todavía como lejana, el creciente número de ancianos en las comunidades religiosas se encargará de confrontarnos cotidianamente con ella.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Iván Restrepo M., S.I.
AUMENTO DE LA POBLACIÓN DE PERSONAS DE EDAD
El número de personas que alcanza una edad avanzada ha crecido notablemente. Con la drástica disminución de la natalidad y las conquistas de la medicina se ha modificado considerablemente la composición porcentual de la población. Que en el mundo vivan tantos hombres y mujeres mayores de 60, 70 u 80 años, es algo nuevo, posterior a 1950, cuando se universalizó la revolución industrial. Este fenómeno que comenzó en los años 50 en los países nórdicos se extiende hoy rápidamente por el Sur. Hoy mismo la población mundial cuenta con 70 millones de personas mayores de 80 años; y para el 2050 se calcula que serán unos 370 millones. Así que la novedad del hecho no es solamente que por primera vez en la historia haya tantas personas mayores de 60 años; lo más novedoso es que a esas personas les quede presumiblemente una larga vida por delante.
La situación al interior de la vida religiosa se hace aún más crítica, pues no contamos con toda esa población menor de 18 años que ayudaría a consolidar la base de la pirámide. Además, es bien sabido que en los últimos años el número de ingresos disminuyó drásticamente. Vistas las cosas bajo esta perspectiva, se podría pensar que el alto número de salidas ocurridas en ese mismo lapso de tiempo ha aligerado el problema, pues de no haber sido ese el caso, el porcentaje de personas mayores en las comunidades sería abrumador hoy en día.
DIVISIÓN DE LAS EDADES
La vejez es un concepto demasiado fluctuante y escurridizo como para señalarlo con un número cronológico. Pero podríamos hablar de una adultez temprana, entre los 20 y 40 años; de una adultez media, entre los 40 y 60 años y de una adultez tardía, después de los 60. Otros hablan de un adulto mayor, entre los 55 y 65; un viejo joven, entre los 65 y 80 y un viejo viejo, con más de 80. Para otra catalogación existen los mayores, entre los 60 y 75 anos, y los muy mayores, de más de 75. Finalmente, se darían los ancianos jóvenes o tercera edad entre 65 y 75 y los ancianos ancianos o cuarta edad, mayores de 75.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Envejecer en la Vida Consagrada
Cada uno de estos grupos tiene sus características propias: los adultos mayores (55-65) son laboralmente activos, están en su máxima capacidad productiva. Aparece el temor a la vejez y a la muerte, sobre todo en los hombres a causa de los infartos. Por eso se han creado los chequeos de ejecutivos. En la gente casada es el momento de la separación de los hijos, la aparición de los nietos (ya son abuelos), viene la jubilación y se puede experimentar una cierta pérdida de autoridad y protagonismo
Los adultos mayores entre 55 y 65 años son laboralmente activos, están en su máxima capacidad productiva
El viejo joven (65-79) suele experimentar cambios grandes en relación con la familia, se introducen modificaciones en el estilo de vida, dejan de fumar, empiezan a hacer ejercicio, se incrementan los temores de la enfermedad y la muerte, se suele regresar a valores tradicionales de la religión o la familia.
Para los viejos viejos (más de 80) se impone ya una adaptación al proceso de envejecimiento y sufren una clara sucesión en lo relativo a la autoridad.
Todas estas cosas se ven modificadas por la enfermedad, por factores económicos, por la familia, por la religión. Es normal que la funcionalidad vaya decayendo con la edad, pero el estado real va a depender de la integración de 4 factores principales: lo físico, lo clínico, lo mental, lo social.
SIGNIFICADO DE LOS MAYORES EN LA SOCIEDAD
Nos encontramos ante un verdadero 'grupo emergente' en la sociedad. La pirámide de edades se ha invertido. A esto se lo ha llamado la ´'revolución silenciosa', una revolución con claras repercusiones económicas, políticas, sociales, culturales, psicológicas y espirituales; una novedad histórica, un reto que pasa a convertirse en verdadero «signo de los tiempos».
A pesar de ser un grupo social con una fuerza social muy grande (y esto se deja ver pro ejemplo en la política), sigue siendo muy vulnera-
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Iván Restrepo M., S.I.
ble, pues estamos en una sociedad calcada sobre la cultura griega y romana, que idealizó la juventud y la belleza, para darle el primado a la juventud; y estas apreciaciones no dan signos de cambiar.
Pensemos solo en el problema económico que se plantea con la jubilación a los 65 años, para una población en aumento y cuando crece la conciencia del derecho a una vida digna de todas estas personas. Si todas las personas mayores de esa edad devengaran un subsidio, al que tienen derecho, la quiebra del estado sería total.
En conexión con este hecho han acontecido cambios sociales notables. La índole 'patriarcal' de la familia, que crecía alrededor del abuelo, se ha desplomado, para pasar a convertirse éste más bien en una carga y en objeto de cuidados asistenciales. Despojado de sus roles tradicionales, tiene que comenzar a reconstruir un nuevo modo de vida y de relaciones. El anciano se ha convertido en el prototipo del débil, el desamparado, el digno de atención.
Pero no olvidemos que hablar de los problemas de las personas mayores es, en primer término, hablar de los problemas de las mujeres mayores. Por cada 100 hombres por encima de los 65 años, se cuentan 143 mujeres. La mujer anciana, en el ocaso de su vida, corre el riesgo de sentir más dolorosamente que nunca el peso de la discriminación con respecto a la mujer.
Este drástico aumento del número de ancianos ha ido configurando un nuevo pecado socio-estructural, por el constante y permanente olvido a que se los somete, del mismo modo que se puede hablar del pecado social que genera nuestra cultura de mercado, con respecto a los pobres. Se da un grande desinterés, o una notable ambigüedad, con respecto al anciano, aunque se aprecien algunos de sus valores o algunos ancianos concretos.
Las Naciones Unidas trató de esto en Viena en 1982. Allí fue declarado el año 1999 como el año internacional de las personas de edad, con el lema: «hacia una sociedad para todas las edades», y decidieron crear una Jornada mundial del anciano, cuya fecha es el 1º de octubre de cada año. Se establecieron también unos principios en favor de los an-
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Envejecer en la Vida Consagrada cianos, alrededor de su independencia, participación, atención, realización personal y dignidad. La aplicación de estos principios constituye el objetivo global con respecto al envejecimiento para el año 2001, con el fin de tender hacia una sociedad que, en palabras del secretario general Kofi Annan, «lejos de considerar los ancianos como enfermos y jubilados, los considere más bien como agentes y beneficiarios del desarrollo, una sociedad multigeneracional, capaz de promover la realización del enorme potencial que tiene la tercera edad».
«No basta añadir nuevos años a la vida -decía también el presidente Kennedy-, nuestro objetivo debe consistir en añadir una nueva vida a estos años». Las personas mayores tienen el derecho a la «nueva vida»: no solamente a la supervivencia material, sino a la educación, a los descansos, a la vida de relación, a los sentimientos auténticamente humanos, al apoyo y al consuelo espiritual.
Estos datos se constituyen en una invitación para hacernos mucho más conscientes de los problemas de las personas de edad avanzada, sus derechos y las posibilidades que debemos brindarles para que puedan llevar una vida más activa y plena. En este mundo, cada vez más impersonal y funcional, la comunidad debe ser el espacio donde conservar una dimensión personal, el contacto cercano, la aceptación amorosa. Se necesita una apuesta por la dignidad humana en la persona del anciano. Para que la persona pueda comportarse como anciano debe ser ayudada por la consideración social que lo reconoce como tal.
¿CÓMO SE VE BÍBLICAMENTE LA ANCIANIDAD?
Si volvemos nuestros ojos a la revelación bíblica para ver qué imagen nos transmite sobre este hecho de llegar a la vejez, recibiremos una visión ambivalente. Quizás no podía ser de otra manera.
Por un lado tenemos al anciano como el «venerable»; Dios mismo es simbolizado con el anciano de barba blanca. La longevidad aparecía como un don, fruto de bendición de Dios, semejante a Dios en su longevidad. Encontramos allí también la figura admirable y respetada de muchísimos ancianos; en el segundo capítulo de Lucas, por ejemplo, apare-
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Iván Restrepo M., S.I.
cen los ancianos Simeón y Ana como imágenes inigualadas de la acogida esperanzada y abierta del misterio salvador. De los jóvenes se suele decir como un elogio, que «tenían la sabiduría de los muchos años».
Santo Tomás decía que en la decadencia física y en la muerte se manifestaba la destrucción original
Pero si es verdad que se ensalzó la sabiduría del anciano, por otro lado se asocia a la vejez con el pecado y la debilidad. En la catequesis hablamos del hombre «nuevo», en contraposición al «hombre viejo», como prototipodelo caduco y pecaminoso. El paño viejo no sirve, tampoco el odre viejo. Aunque no se piense directamente en los viejos, estas expresiones dejan un rezago en contra de lo viejo. El libro de Daniel nos presenta a unos ancianos mal intencionados, enfrentados al íntegro joven Daniel, que los descubre. La iglesia se reúne alrededor de un ajusticiado joven, matado por los mayores y se ve a sí misma como siempre joven. Y si se aspira a llegar a la vida eterna, esta es vista más bien como una especie de «eterna juventud».
En la teología tradicional se valoró una visión del hombre más bien atemporal. La vejez es vista como algo no agradable ni conforme al estado de perfección del ser humano. Santo Tomás decía que en la decadencia física y en la muerte se manifestaba la destrucción original. Ni siquiera la iglesia contaba con una concepción particular de la persona mayor.
Ante este panorama más bien desolador en el nivel de la reflexión de la iglesia, el dato más positivo fue siempre la atención que prestó a los ancianos en sus asilos y hospitales. Más adelante, sobre todo a partir del siglo XIX, este invaluable servicio se hizo a través de muchas congregaciones religiosas dedicadas a la atención de los ancianos.
Todo esto nos dice que, si la iglesia quiere ser voz que defiende la vida humana en todos sus momentos, hace falta en ella y en cada uno de nosotros, una reflexión a fondo sobre la vida humana desde el estadio fetal hasta el de la ancianidad, teniendo muy en cuenta la longevidad actual. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, lo es en todo el abanico de su vida, en cualquier edad. Hay que apreciar al ancia-
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Envejecer en la Vida Consagrada no como persona y no solo como digno de lástima, como lo ve una sociedad centrada en el bienestar y la eficiencia.
La familia, la sociedad y la iglesia deben combatir la marginación a la que el anciano se autosomete o es sometido, para terminar con la visión negativa y consolidar una integración de la vida humana completa. El reto más grande es contar con ellos y no considerarlos solo como sujetos pasivos, objeto de servicios. Hay que verlos como sujetos activos en el conjunto. ¿Cómo promover su dignidad y libertad, cómo favorecer su respeto y autorrealización, asegurar su cuidado y sostener su independencia?
ACTITUDES PERSONALES ANTE LA VEJEZ
¿Cuál podría ser el talante apropiado al aproximarnos a este proceso inevitable? ¿Una resignación amargada, la nostalgia por edades anteriores, una incapacidad de reconciliarnos con la nueva situación? Ciertamente no. La vejez no es solo la antesala de la muerte, es un período de realización propia y de participación en el conjunto social. No es la cara amarga de la vida y la imagen del pecado, sino el rostro completo y configurado de Dios.
Pero, ¿Cómo completar esta tarea de realizar la plenitud de nuestro ser, en medio de un estado de decadencia y una disminución de funciones? Es duro aceptar todo lo que la vejez implica: el deterioro biológico, la pérdida de influencia, la marginación social. Pero quien no se reconcilie de antemano amorosamente con el hecho inevitable de la vejez, tendrá que vivirla como la gran amenaza. La reconciliación con ella es una buena terapia, como sucede con todas las verdades que no nos interesa reconocer; es una manera de evitar el enfrentamiento con el adversario, para convertirlo en compañero de camino. Aun así, esta reconciliación no es un alivio excesivo; no deja de ser un destino impuesto, que nadie se hubiera elegido si estuviera en su mano evitarlo.
Se hace por tanto indispensable no automarginarse, sino asumir el momento de déficit y del envejecimiento progresivo, como una parte integrante del crecimiento personal, caracterizada por el desapego. Tal es el desafío ético de este momento en el que hay que cobrar nueva auto-
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Iván Restrepo M., S.I.
ridad, desde el desapego, para llegar a ser alguien, como solemos decir, «que está ya por encima del bien y del mal».
Solo una serena aceptación, pacífica, integrada, que se trasluzca hacia fuera, enviará mensajes implícitos que cualquiera podrá captar al relacionarse con un anciano. Todos conocemos a muchos ancianos que conservan, como un rescoldo que nunca se apaga, el buen humor, una dosis suficiente de optimismo, y hasta una sonrisa constante, aunque su organismo necesite ya de múltiples reparaciones. Esta dimensión psicológica es muy importante y hace que la frontera de la vejez se traspase de hecho cuando, de la queja y la protesta larvada, se evoluciona hacia esa sonrisa benéfica. ¡Ni qué decir tiene, lo que en todo esto puede influir el entorno!
La vejez asumida, aporta rasgos muy propios al ethos humano; es un quehacer diferente al de otras etapas de la vida. Como rasgos propios de esta etapa, podríamos enumerar los siguientes: la integración de la soledad y la intimidad, la afectividad enternecida, el desprendimiento, la gratuidad, el amor oblativo, la sabiduría, la capacidad intergeneracional, el valor orante, la expresión viva de la fe. Todas estas cosas manifiestan un lado de la existencia humana, imposible de ser comprendido por una visión meramente consumista y utilitaria de la vida.
Con todo y eso, la biología está sometida a un procesodegenerativo inevitable. Aunque la medicina haga un esfuerzo constante en el sentido de «ganarle salud a los años», el momento del declive es algo de lo que nadie se puede escapar. Es lo que descubrimos cuando desde hace muchos años no vemos a una misma persona, y de golpe reparamos en las huellas que el tiempo ha ido dejando en ella. Es el momento en que uno empieza a preocuparse por su salud, cuando con anterioridad podía desentenderse de eso casi por completo. Más tarde o más temprano llegan los primeros avisos. Las mismas escaleras de siempre parecen más largas, porque cuesta más subirlas. Debemos renunciar a determinadas actividades para las que ya no estamos capacitados, aunque nos gustara seguir practicándolas. Podemos emprender otras, menos vinculadas con el esfuerzo físico, pero también llegará la época en que tendremos que admitir que ya no nos es posible llevar adelante tantas cosas a la vez, pues el cansancio y el agotamiento se presentan con mayor rapidez.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Envejecer en la Vida Consagrada
Es el momento de descubrir la santa virtud de decir NO, no por egoísmo, sino por los imperativos de la vida.
Hay que ir aceptando la manifestación paulatina de las resonancias del tiempo sobre todas nuestras funciones; las articulaciones pierden elasticidad, los músculos disminuyen en masa y consistencia, los huesos se hacen proclives a fracturas, después de los 50 la estatura disminuye uno o dos centímetros por década, se rebaja la capacidad adaptativa a los cambios, la piel pierde elasticidad, vienen las arrugas, la oxigenación se dificulta, el corazón pierde fuerza y se desgasta, el sistema nervioso, que desde la infancia padece una pérdida continua de 50.000 neuronas diarias, ya no tiene los complejos mecanismos con los que compensar esta pérdida con la misma eficiencia, los sentidos rebajan su sensibilidad. El cuerpo que había sido el gran lenguaje de la comunicación, sacramento queposibilitaba elencuentrocon losotros, ya no puede hablar de la misma manera. Sus mensajes se oscurecen y reducen como una vela que se apaga poco a poco.
El cuerpo que había sido el gran lenguaje de la comunicación, sacramento que posibilitaba el encuentro con los otros, ya no puede hablar de la misma manera.
Sus mensajes se oscurecen y reducen como una vela que se apaga poco a poco
Pero no se trata de dibujar un horizonte demasiado pesimista. Estas limitaciones varían mucho en intensidad y ni siquieraimpidenunavidanormalmuchas veces. Pero la propia experiencia del que envejece le hacecomprender mejor las pequeñas grietas que se abren en todo el edificio. No hay que identificar vejez con enfermedad, pero sí hacen buenas migas. Cualquier patología acelera el proceso de envejecimiento y la recuperación toma mucho más tiempo y paciencia, si es que se puede volver al nivel de antes. En una palabra, ha sido posible paliar a todas estas dificultades alargando el promedio de vida, pero la victoria nunca será definitiva sobre la constitución biológica. La muerte está vinculada a nuestras estructuras celulares. La vida es una lucha y contamos con eficientes mecanismos de defensa, pero este sistema inmunológico contra agentes extraños se va debilitando. La longevidad parece marcada en nuestras células, llega un
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Iván Restrepo M., S.I.
momento en que ya no se dividen ni se reparan. En nuestro sustrato esta toda esta complejidad de la dimensión biológica, con todo lo que implica en el cuerpo que se agrieta.
Pero nosotros, como seres humanos, estamos llamados a encontrarleun sentidoaestosmecanismosquerecorrennuestrasvidas, aorientarlos hacia una meta, a hacernos responsables de todo esto que en las otras especies está determinado por mecanismos naturales. Ante esta realidad cabría la postura que, mediante la libertad, busca la solución en el suicidio o la eutanasia. Pero, aun humana y psicológicamente, cabe tomar otras actitudes ante esta realidad; tanto más, cristianamente. La vida humana es fundamentalmente un éxodo; somos alguien que se pone en camino hacia la meta, sin saber la distancia que resta hasta el final, ni las sorpresas que se presentarán en el camino, ni el tiempo que queda por delante. Vivir es una peregrinación continua.
Unamuno, en su obra «el sentimiento trágico de la vida», parece dar coses contra el aguijón: no me da la gana de morirme (…) / yo no dimito de la vida; / se me destituirá de ella. Pero luego, sobre su tumba, quedó otra poesía suya: Méteme, Padre eterno, en tu pecho, / misterioso hogar, / dormiré allí, pues vengo deshecho / del duro bregar.
Si la vida es un constante peregrinaje, los psicólogos nos recuerdan que el paso de una etapa significativa a otra (gestación-nacimientoinfancia-juventud-edad adulta-ancianidad-muerte), no se realiza sin una crisis que conmociona al individuo. Se necesita un reajuste interno. Hay que abandonar el estadio anterior, para avanzar al siguiente. Nadie puede quedarse en la etapa que más le guste o le convenga. Esas rupturas quedan muy bien expresadas desde la ruptura del cordón umbilical. Es el único camino para salir del psiquismo infantil, que lo desea todo con un afán incontenible.
La felicidad requiere de todos nosotros la reconciliación amorosa con este destino que forma parte de nuestra existencia. Nadie puede cansarse de vivir si está educado en el amor a lo finito. Cuando se hace de la necesidad una decisión libre, se firma la paz con el destino. Es una forma concreta del difícil arte de amarse a sí mismo, y de salir de esos ideales del yo que nos esclavizan, porque nos invitan a arrojar a la som-
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Envejecer en la Vida Consagrada bra todos los aspectos que podrían rebajar la estimación de los demás. La verdad del ser humano es sobre todo lo que se oculta y encubre, las múltiples dimensiones más vergonzosas que nadie conoce. Vivimos con una sensación de cierta hipocresía. Transmitimos hacia fuera lo mejor de nuestro corazón y por dentro saboreamos en silencio el dolor de nuestros pequeños fracasos.
La vida misma se encarga de sacudir, a través de múltiples y variadas circunstancias, ese mundo artificial y un tanto postizo. El yo ideal se siente arrojado de su trono majestuoso para darse cuenta de pronto de que no pertenece a ninguna aristocracia, sino que participa de la misma pobreza y miseria que los demás. La antigua imagen perfecta que habíamos asimilado para creernos ajenos a las limitaciones humanas, queda destrozada para siempre.
Amar es aceptarse como uno es y reconciliarse con los propios límites; abrazarse con la propia pequeñez y limitación, con una mirada llena de comprensión y ternura. La vejez, la frustración y la muerte, son realidades negativas a las que debemos abrir un espacio dentro de nosotros mismos, donde, junto con todos los signos que las anuncian, puedan convivir en un abrazo reconciliado, que nos permita continuar el mismo camino de todos los humanos.
Si cada etapa comporta su crisis, también este período final hace sentir la suya. La vejez es el último tramo de una historia incompleta, que aún está sin concluir. Es la vida entera, con toda su riqueza, la que se haya sintetizada en el rostro hundido del anciano. Debemos sentirnos protagonistas de la propia biografía hasta el final.
Pero, ¿Qué implica esto? En primer lugar, aunque el trabajo prosiga, habrá que buscar el acomodo necesario para que se adapte a las nuevas circunstancias. Esta serena aceptación se manifestará en una actitud generosa y altruista, aunque duela aceptar la hora del relevo. Nos cuesta entregar el «testigo» (como en las carreras de relevos), como si fuera un robo que nos hacen cuando alguien nos sustituye, sin acordarnos de que eso mismo hicimos con otros mayores y sin ningún complejo de culpa, cuando también se apartó a los que nos precedían. Detrás de nosotros vienen otros, cargados de ilusiones y esperanzas, que
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Iván Restrepo M., S.I.
no podrán realizar mientras no haya espacio para ellos. Los mayores ya dieron lo mejor de sí mismos, y aunque con pena, reconocen que el porvenir del joven encierra mejores perspectivas que lo que ellos pudieran aun entregar. El relevo es aceptado como fruto de una comprensión hacia aquellos precisamente que, a lo mejor, no tienen en su rostro la misma mirada comprensiva y cariñosa hacia el anciano. En algo habría de notarse la sabiduría que brota de la vejez.
¿Por qué empeñarnos en seguir conduciendo o en los mismos puestos, cuando ya los demás descubren las limitaciones y deficiencias, mucho antes que el propio interesado? ¿No es este un nuevo intento de no dañar nuestra propia imagen? Esto que lo vemos tan claro en el caso de los demás, ¿No deberíamos irnos preparando para nuestro propio caso? ¡Cuántas veces no se toman las decisiones convenientes para no herir la sensibilidad del sujeto que ignora lo que ven con evidencia las miradas ajenas! Estar atentos para adelantarse al retiro, si se tuviera esta lucidez, antes de que no haya más remedio, es una muestra de riqueza y sabiduría humana. Por lo menos, sería sensato poner en duda las razones tan fuertes que se tienen para seguir en el trabajo, por muy auténticas y sobrenaturales que parezcan. Esta actitud no la pondremos en práctica, si no la hemos ejercitado en las épocas anteriores, donde también es muy necesaria. No somos indispensables. Todas las justificaciones que se ofrecen para no soltar el puesto, solo tienen un valor definitivo para el sujeto que se las hace y que intenta repetirlas para tratar de convencerse.
Uno de los mayores miedos que tenemos es el de llegar a ser una persona completamente inútil. Eso nadie lo sabe, pero mientras tanto, nadie debe darse por vencido. Como actores de nuestra vida no debemos renunciaraserprotagonistasdelfinal. Poresoesconvenienteque,cuando las personas ya no pueden trabajar con la misma intensidad de antes, se les ofrezcan servicios adecuados, de acuerdo con su capacidad limitada, de modo que se sienta útil en la medida de lo posible. Esta sensación de estar ocupado y de prestar alguna colaboración, dinamiza y estimula a la persona. Uno no debería cortar el contacto con la realidad, aunque sea a través de los periódicos y noticias, para que el aislamiento no lo encierre por completo. El estar interesado por los problemas que nos rodean, favorece una vinculación afectiva que ayuda a superar la tentación de
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Envejecer en la Vida Consagrada
refugiarse en su mundo interior. Pero, lo más importante es, que aunque el anciano no pueda hacer nada, se convenza de que puede ser un testigo de valores humanos y religiosos para todas las personas que lo rodean. El amor es una experiencia antiutilitaria, desinteresada. Y por último, descubrir que es posible la felicidaden el gesto humilde y pobre de recibir atenciones y cuidados, porque con esa receptividad precisamente se hace feliz a los que la entregan. Solo el que se cree autosuficiente, se siente humillado por recibir ayudas,olvidando que vivimos del intercambio mutuo. Soloeste tipo de cosas pueden desalojar la amargura y la desesperanza. Por eso alguien dijo que, si no existiera el anciano, habría que inventarlo.
El envejecimiento es un proceso individual que afecta a cada persona y frente al que cada uno debe situarse para tomar una decisión y encontrarle un sentido. Es un nuevo porqué de la vida; estamos siempre llamados a orientar los datos que nos da la existencia según el proyecto que cada uno debe construir, y cargar con su peso. Después de afirmar esto hay que añadir enseguida que ninguna persona debería recorrer los caminos de su envejecimiento con la impresión de que nadie la ayuda y acompaña, tiene derecho a la colaboración de todos los que la rodean para hacerle llevadera su situación actual. Cuando sobre Caín cayó la maldición de «andarás errante y perdido por el mundo» confiesa dolorosamente que «es demasiado grande para soportarla»1 .
TRATAMIENTO DE LOS ANCIANOS
Allí donde el valor económico de la productividad se convierte en el principal objetivo y donde prima una visión mercantil de la vida, una presencia inútil e inoperante queda desposeída de todo valor.
En una sociedad que le da la primacía a la juventud y a la rentabilidad, no es raro que nazca un deseo escondido pero muy generalizado, que añore la muerte de los ancianos, para ahorrarles a ellos limitaciones y dificultades y para librarse a sí mismo de largos y penosos cuidados que cansan. La imagen del anciano, además, nos está recordando a todos el futuro que nos espera, el rostro del anciano puede despertar en
1 Gn 4,12-13.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Iván Restrepo M., S.I.
nosotros temores ocultos, no es fácil acercarse con naturalidad a quien provoca recuerdos oprimidos. De estas actitudes pueden brotar muchas incomprensiones para el anciano. Nos es necesario crear una actitud radicalmente distinta ante él.
Se hace necesario entonces subrayar con mucha fuerza que el presente está tejido con la colaboración que ellos aportaron en su momento. El estado actual es el fruto de la lucha que mantuvieron. Tener esto muy presente al espíritu debería bastarnos para suscitar un sentimiento de gratitud y solidaridad que evitara el abandono y la marginación. Sonmerecedores de todo nuestrorespeto,admiraciónycariño. Aunquesolo fuera por motivaciones egoístas, deberíamos tratarlos como desearíamos que los demás hiciesen con nosotros dentro de unos años que se pasan aprisa.
Aunque solo fuera por motivaciones egoístas, deberíamos tratarlos como desearíamos que los demás hiciesen con nosotros dentro de unos años que se pasan aprisa
A medida que los años despojan al anciano de tantas cosas que le hacíanmásllevaderalaexistencia,se hacemásnecesarioofrecerlesnuestro cariño y afecto, como un gesto sincero y espontáneo de agradecimiento. Hay que hacer que los gestos de inutilidad y estorbo se alejen lo más posible de su psicología. Cuando una persona mayor descubre que constituye una riqueza para los que le cuidan, goza de una tranquilidad básica, en medio de todo lo que soporta. Ver que nadie le quiere y acepta sería una muerte afectiva más dolorosa que el desenlace final.
No hay nada mejor que conservar la vinculación con su medio familiar. Todos sabemos el despojo que supone para cualquier persona el abandono de aquellos lugares, amigos y ambientes en los que fraguó lo más rico de su propia historia. La herida de estos cambios es aun mayor cuando ya no existe otro tipo de alivios o compensaciones. Hoy en día se tiende al lema tan sugestivo de envejecer en casa. Cuando esto no se hace posible es de primera importancia que las instituciones creadas para atenderlos respondan lo mejor posible a las necesidades de las personas mayores.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Envejecer en la Vida Consagrada
Las soluciones hechas no existen, ni pueden encontrarse sin una dosis grande de comprensión y sacrificio, pero en estas situaciones ninguna de las partes debería convertirse en la única víctima. Solo el amor y el cariño son capaces de inventar las mejores conductas posibles. El gran peligro es que, el anciano recluido en una residencia, por más atendido que esté material y sanitariamente, tenga un dejo de tristeza y abandono, pues siente que quedará vacía su demanda afectiva. Debería tenerse en cuenta su visión personal. El aburrimiento acecha la carencia de responsabilidades. Hay que respetarles la mayor autonomía posible. El deseo de valerse por sí mismos es un estímulo eficaz para no darse por vencidos. El cultivo de aficiones personales juega un papel grande en su bienestar y satisfacción
El anciano tiene ya pocas expectativas por delante, por eso se dice que vuelve a ser como niño. Le quedan cada vez menos posibilidades y gratificaciones, por eso aprecia más los pequeños detalles. Los gestos de atención para él, por insignificantes que sean, tienen una importancia mucho mayor que para el adulto que sabe que tiene muchos otros recursos. Asimismo, privarlo de alguna cosa, aunque parezca pequeña, lo vive como una pérdida significativa. Cambiarle las pocas cosas que puede hacer, es privarlo del pequeño patrimonio que le resta. Hasta sus pequeños deseos se los guardan muchas veces, cuando constatan que sus palabras no despiertan ya ningún eco a su alrededor. Estas prestaciones solo pueden brotar de un verdadero cariño a estas personas. El cuidado de los ancianos exige muchos sacrificios y renuncias; y es muy importante que en esos cuidados no falte el cariño.
TERCERA EDAD EN LA VIDA RELIGIOSA
El sistema económico de la sociedad actual obliga con frecuencia a personas todavía muy valiosas a abandonar su empleo, a causa de la discriminación que se atribuye a la edad, mientras que les queda mucho que dar, fuera de la necesidad que tienen de la satisfacción que procura una ocupación útil. No se los admite ni siquiera como voluntarios. En la vida religiosa no se suele rechazar la contribución de todas estas personas, en general es apreciada y en esto puede constituir un signo elocuente para la sociedad en general, como lo hizo en su momento con respecto al amplio campo de trabajo que abrió para la mujer.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Iván Restrepo M., S.I.
Otro aspecto en el que la vida religiosa suele ser ejemplar, es en el de los cuidados médicos prestados a los ancianos, a pesar de sus altos costos. En las sociedad, estos seguros, cuando existen, suelen ser muy limitados. Muy frecuentemente las personas mayores están insuficientemente alimentadas en la sociedad y carecen de los cuidados dietéticos apropiados.
Pero ninguna iniciativa en el nivel de la institución funcionará, si no comenzamos por examinar nuestras propias actitudes y nuestras propias acciones. Debemos preguntarnos cómo tratamos a las personas mayores en nuestras comunidades. ¿Las tratamos con el respeto y la dignidad que merecen? ¿Nos esforzamos por hacer que den lo mejor de sí mismas y participamos con ellas? ¿Hacemos un esfuerzo por tratar de comprender sus necesidades específicas y de ponerles remedio? La responsabilidad de su bienestar no puede ser confiada únicamente a los organismos o casas de ancianos. Solamente una atención personal es capaz de humanizar la experiencia frecuentemente dura de la hospitalización.
Debemos seguir luchando porque no se establezca una ruptura entre la comunidad y sus miembros ancianos, lo cual puede suponer modificar nuestras actitudes y cambiar ciertas estructuras. Tenemos la responsabilidad de hacer participar a las personas ancianas en las decisiones y de ayudarles a encontrar ocupaciones aptas para ellas y útiles para la comunidad y la sociedad. Al hacer esto no solamente respondemos a las exigencias de la caridad y de la justicia, sino que aceptamos nuestra propia humanidad, nuestros lazos con el pasado y el futuro, y por eso mismo, nuestros lazos con el Creador. ¿No ha dicho Cristo: He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia?2 .
Dado el aumento del número de ancianos en las comunidades, habría que prever con cuidado cómo todas estas personas, según su salud y capacidad, no pasan los últimos años en el ocio estéril y el aburrimiento, sino ofreciendo una ayuda formidable a la pastoral y en servicios asistenciales de toda índole. El anciano conserva unas funciones indelegables que solo él puede ejercer, como las siguientes: con el paso
2 Jn 10,10.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Envejecer en la Vida Consagrada del tiempo aprendió ya la relatividad de tantas cosas que llaman demasiado la atención, cuando existen otras más importantes que se marginan. El realismo de los hechos le hizo superar las ingenuidades y proyectos excesivos, que son fruto de un deseo absoluto e infantil, que no se reconcilia con las sombras inevitables de la existencia. Manifestar la serena aceptación de una esperanza mayor que no se quiebra, a pesar de que tantas esperanzas pequeñas se quedaron por el camino. Situarse con la paz silenciosa del que ya no puede intervenir en las decisiones importantes, pero abandona su puesto para que otros continúen realizando las tareas que él desempeñó, a lo mejor durante largo tiempo. Vivir reconciliado y sereno con su propia situación, aunque no resulte agradable, para que los demás ejerciten este duro aprendizaje en tantas circunstancias molestas que no se desean.
Conversando sobre esta realidad con una religiosa de 91 años, la Hermana Ana Dolores, Dominica de la Presentación, me transcribió el siguiente soneto hecho por ella.
REFLEXIONANDO
Me encuentro en el ocaso de mi vida Y he recibido tantas gracias, tantos dones, Que me acosa el temor de mi partida, A pesar de tu amor y tus perdones.
Dame, Señor, romper los eslabones, Que a la carne me tienen aun unida, Y subir con valor los escalones Que lleven a la tierra prometida.
Allí por fin me lanzaré anhelante A tus brazos de Padre ya triunfante Para apurar el agua de la vida.
Y en una eternidad siempre gozosa Contemplando tu faz esplendorosa Para siempre, a ti Jesús, estar unida.
Apuntes Ignacianos 33 (septiembre-diciembre 2001) 101-117
Adpostal

Llegamos a todo el mundo
CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR A COLOMBIA Y AL MUNDO
ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS
VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO SERVICIO DE CORREO NORMAL CORREO INTERNACIONAL CORREO PROMOCIONAL CORREO CERTIFICADO
RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS
ENCOMIENDAS
FILATELIA
CORRA FAX
LEATENDEMOS EN LOS TELEFONOS
243 88 51 - 341 03 04 - 341 55 34
9800 15 503 FAX 283 33 45