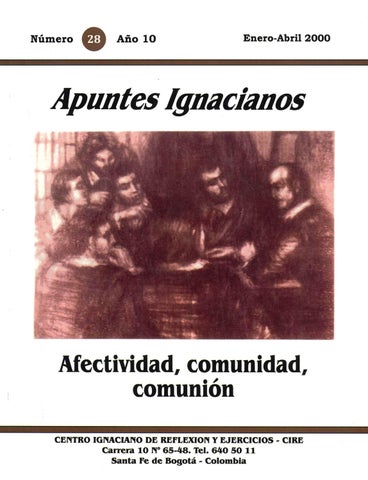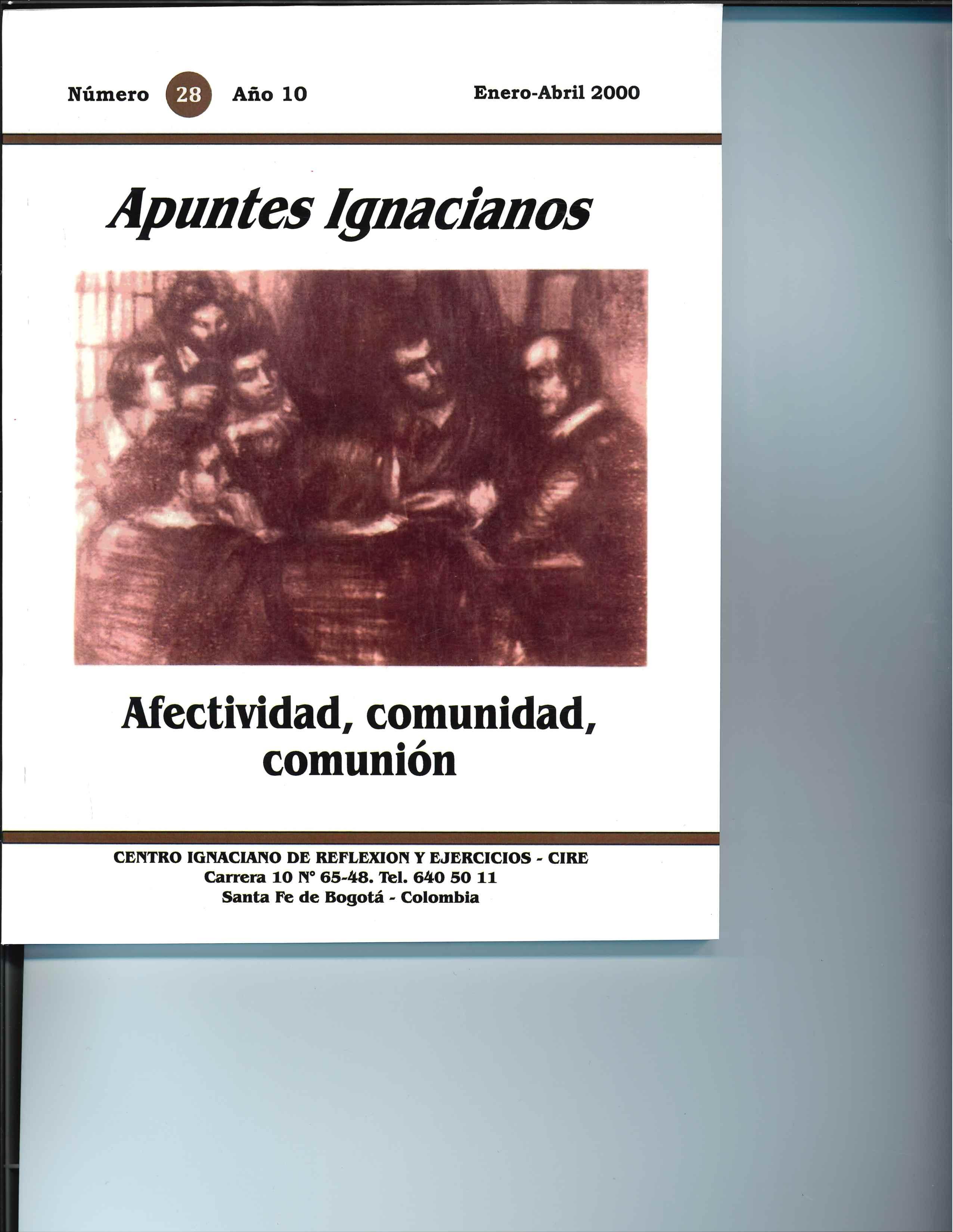
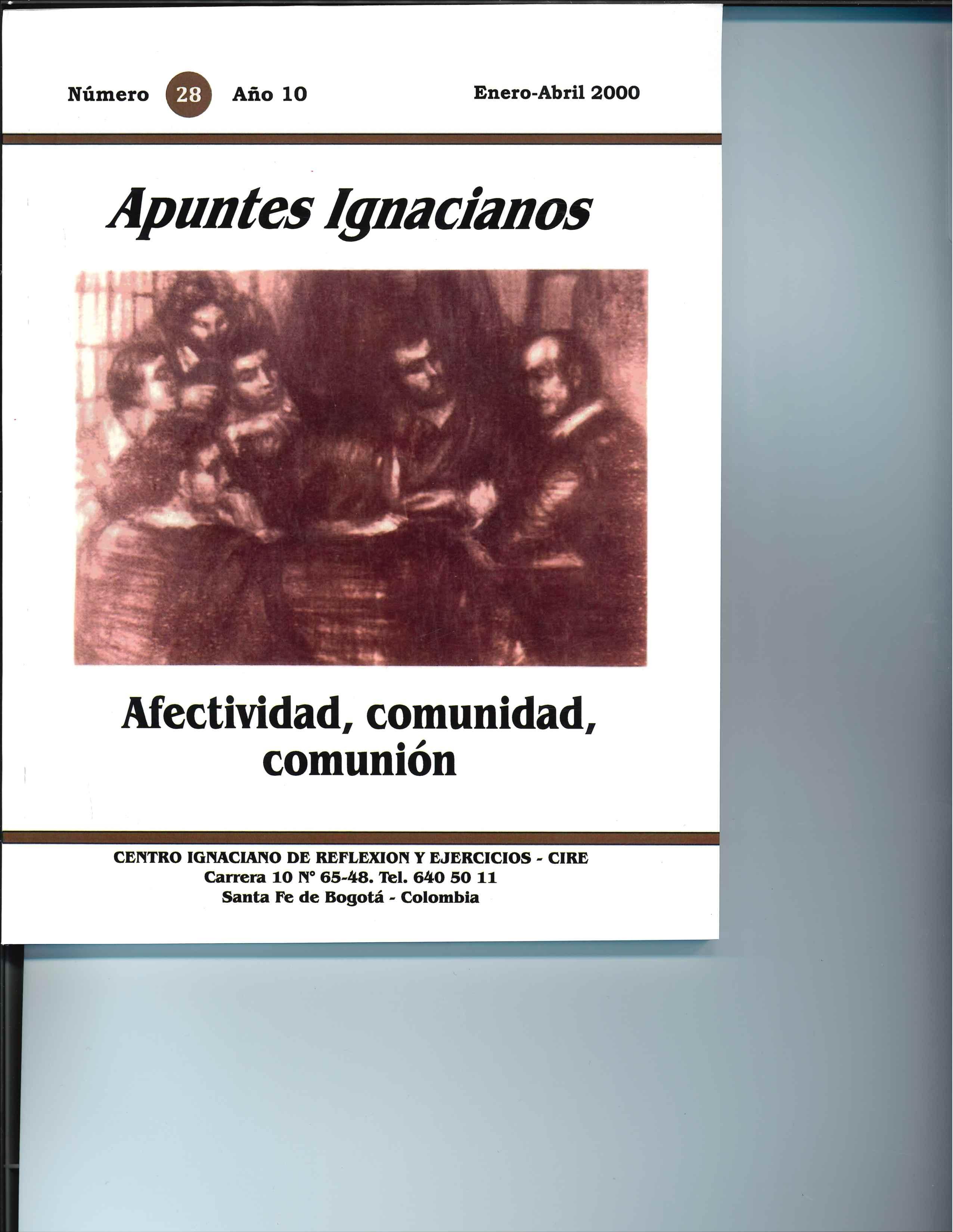
APUNTES IGNACIANOS
ISSN 0124-1044
DirectorConsejoEditorial
Darío Restrepo L.Alberto Echeverri Javier Osuna Iván Restrepo
CarátulaDiagramación y composiciónláser
HéctorOsunaGil.AnaMercedesSaavedraArias SecretariadelCIRE
TarifaPostalReducida:Impresión:
Número 912 - Vence Dic./2000Editorial Kimpres Ltda.
Administración Postal Nacional.Tel. (91) 260 16 80
Redacción,publicidad,suscripciones
CIRE - Carrera 10 N° 65-48
Tels. (91) 6 40 50 11 / 6 40 01 33 / Fax: 57-1-640 85 93
e-mail: cireir@latino.net.co
Santa Fe de Bogotá, D.C. - Colombia (S.A.)
Suscripción Anual 2000
Colombia: Exterior:
$ 28.000 $ 42 (US)
Número individual: $ 10.000
Cheques: Comunidad Pedro FabroCompañía de Jesús
Cheques: Juan Villegas
ApuntesIgnacianos
Número 28 Año 10
Enero-Abril 2000
AfectividAd, comunidAd, comunión
CENTRO IGNACIANO DE REFLEXION Y EJERCICIOS - CIRE
Carrera 10 Nº 65-48. Tel. 640 50 11
Santa Fe de Bogotá - Colombia
Afectividad, comunidad, comunión
Gustavo Baena B., S.I.
¿Es exacto hablar de «Comunidad Ignaciana»? .......... 34
Javier Osuna G., S.I.
La Comunidad, base y sustento para la madurez de la castidad consagrada ................................................ 57
Roberto Triviño A., S.I.
El Problema de los «límites» y la construcción de la Comunidad a la luz de la Sicología ............................. 73
José Ricardo Alvarez B., S.I.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000)
Presentación
Una irradiación maravillosa de la Trinidad sobre nosotros es el don de la comunión entre las personas que fundamenta la comunidad. ¿Cómo reproducir entre nosotros la comunión que une al Padre y al Hijo en un mismo Espíritu de Amor? ¿Cómo vencer en nosotros el individualismo que nos impide el ser-con-los-demás y ser-para-losdemás?
Gustavo Baena estudia la estrecha relación que existe entre Ejercicios Ignacianos y Comunidad. Los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, ¿acaso no se refieren solo a la persona que los hace, favoreciendo así, un individualismo? A pesar de lo que pueda creer alguno a partir de un juicio tan superficial como éste, la realidad, afortunadamente, es todo lo contrario como nos lo hace ver claramente este artículo. La conversión personal, para ser verdadera, tiene que dar frutos en la relación con los demás. Tanto la vida de comunidad que enseñan los Evangelios como lospresupuestosfundamentalesdelosEjerciciosllevanalmismoobjetivo: vaciarse de sí mismo, «salir de su propio amor, querer e interés» para poder hacer comunidad y vivir en comunión con los demás.
Hablando de «comunidad», ¿se puede hablar de una «comunidad ignaciana»? Javier Osuna nos responde, analizando las notas características y específicas de la comunidad típica de la Compañía de Jesús. Una«comunidadparaladispersiónapostólica»talcomolaconcibió
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 1-2
Presentación
San Ignacio no podía entrar en el esquema de la comunidad religiosa tradicional. ¿Dónde está entonces lo típico y qué notas inspiradoras de comunión y acción puede ofrecer a otro tipo de comunidades, tanto de vida consagrada como laicales? ¿Qué base comunitaria puede tener el «contemplativo en la acción» de la misión en un «servicio por amor» a los prójimos? En forma nítida y pedagógica esta reflexión nos ayudará a despejar estos y otros interrogantes sobre este tipo particular de comunidad.
Por su parte, Roberto Triviño nos lleva a meditar en la importancia decisiva que tiene una auténtica vida de comunidad-fraternidad para poder llegar a vivir la madurez de la castidad consagrada. Tanto los últimos documentos de la Iglesia como los de la Compañía y los de la mayoría de las Congregaciones religiosas han insistido en este punto a partir del Concilio Vaticano II. No basta una vida comunitaria. La comunidad,parapoderserlacomunidaddelosquesiguen«másdecerca» al Señor Jesús tiene que ser una comunidad fraterna donde se viva la auténtica relación de hermanos según el Evangelio, que sirva de apoyo y alimente una afectividad madura.
Aunque el ser humano es sociable por naturaleza, encontramos en él, junto con grandes riquezas de relación y comunicabilidad, considerables límites y obscuridades que impiden lograr la comunicación yquelollevanabuscarunarelacióndeayudaenministrosyprofesionales que tienen la misión de colaborar en la construcción de una comunidad de fe, y que se supone que están cualificados para ello. Pero, ¿y si estos acompañantes fallan en una madura relación de ayuda? José Ricardo Alvarez, sicólogo clínico, analiza esta situación y nos ofrece pistas de solución para resolver estos conflictos.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 1-2
Ejercicios Ignacianos y Comunidad
Ejercicios Ignacianos y Comunidad
* Gustavo Baena B., S.J.
AINTRODUCCION bordar el tema de la relación que existe entre comunidad y Ejercicios Espirituales ignacianos implica necesariamente precisar los términos y sus contenidos.
La expresión comunidad es muy extraña en los escritos de San Ignacio, solo se encuentra en las Constituciones y muy pocas veces y solo paraindicar y en forma muygenérica una congregación o agrupación de personas, (719.817) como un colegio (316) o algún grupo de cierto nivel social (628).
Pero esta extrañeza del término no solo se da en San Ignacio sino en la misma Iglesia. Aún en el Concilio Vaticano II, tiene muy pocas incidencias para indicar células eclesiales católicas (GS 1; ChD 30; AG 15, 16, 32; PO 6; OT 30).
* Doctor en Teología, Pontificia Universidad Javeriana. Licenciado en Sagrada Escritura, Comisión Bíblica, Roma. Diplomado en Sagrada Escritura, Escuela Bíblica, Jerusalén.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Gustavo Baena B., S.I.
Sin embargo, cuando se analizan los dos primeros capítulos de la Constitución Lumen Gentium, en la que se trata de identificar la Iglesia como Cuerpo de Cristo y pueblo de Dios o Iglesia de Dios como traduciría San Pablo, se puede descubrir allí una recepción de la identidad de la Iglesia primitiva en la Iglesia de nuestro tiempo y que se autointerpreta en el Concilio Vaticano II como comunidad cristiana.
Reflejo y consecuencia de esta autointerpretación de la Iglesia es asuvezlaautodefinicióndelaCompañíaennuestrotiempoenlasNormas Complementarias. Aquí la expresión comunidad y vida comunitaria aparecen, además como necesidad sentida por la misma Compañía, en el sentido que tuviera en la Iglesia primitiva asumida por el Concilio, en la octava parte sobre el fomento de la unión de la Compañía, en la tercera parte sobre la formación en el Noviciado, en la cuarta parte sobre la formación después del Noviciado y en la sexta parte sobre la pobreza en las comunidades.
Pero si se tiene en cuenta lo que estamos entendiendo por comunidad cristiana después del Concilio y como recepción de la misma, particularmente en las cartas de Pablo, ciertamente se puede establecer una relación esencial entre Ejercicios Espirituales ignacianos y Comunidad cristiana. Ahora bien, para establecer con sentido crítico una relación entre dos entidades es necesario analizarlas en sus contenidos fundamentales y en sus propósitos, puesto que se trata de una relación esencial.
¿QUÉ SON LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES?
Una descripción general
San Ignacio precisa cada uno de estos dos términos: Ejercicios son un conjunto de operaciones bien determinadas, a saber, examinar la conciencia, meditar, contemplar, orar vocal y mental y otras espirituales operaciones, que él mismo compara con otras acciones mecánicas y
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Ejercicios Ignacianos y Comunidad locales, como pasear, caminar y correr1; para indicar con ello que se trata de procederes humanos y además para decir con el término ejercicios, operaciones espirituales humanas como la memoria, el entendimiento y la voluntad2 .
Con el término Espirituales se refiere a «todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y, después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina»3 .
Pocas veces San Ignacio se refiere expresamente al Espíritu Santo, pero en rigor teológico, estas operaciones, que él llama espirituales, no son sencillamente operaciones producidas por la orientación de nuestras facultades espirituales finitas, memoria, entendimiento y voluntad, sino por la orientación del Espíritu Santo que habita en nosotros. De allí que debería entenderse por Ejercicios Espirituales, ejercicios de nuestras potencias espirituales finitas orientadas gratuitamente por el Espíritu Santo, tal como se puede constatar a todo lo largo del texto de los Ejercicios.
En esta descripción lo único que aparece son los elementos funcionales básicos y sus efectos, pero todavía abstractos y genéricos. Lo más original y efectivo de los Ejercicios se encuentra en el procedimiento táctico de todas estas operaciones, o de su estructura interna, en donde se dispone la condición del ejercitante para que se abra incondicionalmenteal dinamismoque desata en él el Espíritu Santo.
El sistema operacional o pedagogía de los Ejercicios está particularmente expresado en las anotaciones (1-20), las adiciones (7385), la reglas de discernimiento de la Primera (313-327) y de la Segunda Semana (328-336), los modos de proceder para considerar estados(135156) y para hacer una buena elección (169-189); tienen particular importancia,lasnumerosasnotasqueSanIgnacioponeconsorprendente
1 EE (Ejercicios Espirituales) 1.
2 EE 50.
3 EE 1.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Gustavo Baena B., S.I.
oportunidad, en los distintos momentos del dinamismo interno de los Ejercicios.
Fenomenología de la orientación del Espíritu en el ejercitante
El funcionamiento práctico de los Ejercicios y sus efectos son perceptibles en toda su dimensión, cuando se considera, no ya su estructura en sí misma sino en el sujeto agente de los mismos, esto es en el ejercitante, o el tipo de persona que se busca configurar con estos modos de proceder y cómo, en concreto, las distintas operaciones pueden alcanzarsusefectosparticulares,omásbreve, ¿QuéesperaríaSanIgnacio de cada ejercitante y cómo lograrlo?
Ya, de entrada, en la anotación 1ªse expresa el punto de llegada de los Ejercicios, a saber, que el ejercitante encuentre «la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del alma», sea en la elección de un determinado estado4 o bien en la reforma o enmienda del estado en el cual ya lo ha situado la voluntad de Dios5 .
Ahorabien, elproblema humanoy realque imposibilita o deteriora «el buscar y hallar la voluntad divina», lo constituyen, según el mismo Ignacio, las afecciones desordenadas6. Es precisamente en el afrontamiento de este problema, donde las operaciones o mecanismos internosespirituales,dentrodelosprocedimientosconducentesytácticos, alcanzan su objetivo específico, «quitar de sí todas las afecciones desordenadas».
A primera vista parecería que todo el proceder táctico de los Ejercicios estaría justamente en eliminar los afectos desordenados; sin embargo, si se tiene en cuenta, no solo todo el texto de los Ejercicios, sino su acontecer práctico en la persona del ejercitante, se vería que ese «quitar de sí todas las afecciones desordenadas» no es un producto de los procedimientos tácticos o pedagógicos, sino que es un efecto propio de la
4 Cfr. EE 135.
5 Cfr. EE 189.
6 Cfr. EE 1.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Ejercicios Ignacianos y Comunidad
acción gratuita de Dios por su Espíritu vivo en nosotros mismos; por lo tanto, las operaciones espirituales no apuntan a «quitar» tales afectos desordenados, sino a descubrirlos como tales, esto es como desordenados y hacerlos flotar con nitidez, en todas sus dimensiones, en el plano de unaexperienciadiferenciadamenteconsciente, detalmaneraquenosean justificados por nuestras racionalizaciones, disponiéndonos de este modo aunaaperturaincondicionaldefe,alaaccióndelEspíritu,quenosordena, liberándonosgratuitamentedeldesordendenuestratendenciasyafectos.
Para lograr este efecto San Ignacio encamina al ejercitante hacia una toma de conciencia de la experiencia de Dios concreta, con dos finalidades: la primera consiste en que el ejercitante pueda distinguir a su vez la experiencia del desorden de sus afectos, tomando como punto de referencia o criterio, la experiencia de Dios. Y la segunda finalidad apunta a que el ejercitante descubra en la misma experiencia inmediata de Dios, cuál es su voluntad. A esto se refiere la anotación 15 cuando dice: «De manera que el que los da (los Ejercicios) no se decante ni se incline a la una parte ni a la otra; mas estando en medio, como un peso, deje inmediate obrar al Criador con la criatura, y a la criatura con su Criador y Señor».
Explico estas dos finalidades:
Laprimera:siseconsideralahistoriadelaformulacióndelPrincipio y Fundamento, como una fórmula cuidadosamente precisa de una profesión de fe del mismo Ignacio, se deduciría que detrás de esta formulación y como su lugar de origen, se encuentra la experiencia de San Ignacio, experiencia sentida durante muchos años, llevada en múltiples ocasiones y de manera diferenciada, al plano de su conciencia y objetivada en los términos categoriales, ciertamente ignacianos, de esta formulación7; como se puede constatar por el uso de la terminología comparada con los otros escritos de San Ignacio.
De aquí se sigue que la pretensión de Ignacio está en que el ejercitante pueda también confesar, con esta misma fórmula o algo
7 Cfr. EE 23.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Gustavo Baena B., S.I.
semejante, la lógica del comportamiento de Dios en él, percibido por experiencia inmediata, sintiéndose, por tanto, urgido a descubrir por sí mismo y llevar al plano de su conciencia diferenciada esta experiencia de Dios, o lo que es lo mismo, los toques de su misericordia, que lo hayan afectado en su vida interior. Solo de esta experiencia ya interpretada y de alguna manera objetivada en su propio lenguaje, podrá el ejercitante partir, como de su propio punto de referencia o fundamento o criterio, para discernir, en la Primera Semana, sus pecados, pero sobre todo, los desórdenes profundos que se detectan en su interior.
Enotrostérminos,enelPrincipioy Fundamentoloquesedescubre es la orientación de Dios en el hombre, y por lo tanto, su voluntad sobre él, a fin de discernir las orientaciones opuestas que también se mueven en su interior y que también percibe por experiencia inmediata.
La segunda finalidad de la experiencia de Dios al inicio de los Ejercicios consiste en que ella misma, la experiencia de Dios, es al mismo tiempo el conocimiento de la voluntad de Dios. Por lo tanto, la voluntad de Dios no es un proyecto arcano que Dios tendría sobre el acontecer futuro de cada hombre y que ocultaría, invitando con ello al ejercitante a que se empeñe en descubrirlo.
Si se toma en serio el texto del Principio y Fundamento de los Ejercicios, como formulación abstracta de la voluntad de Dios sobre el hombre, propiamente representa una voluntad de Dios que ya había sido descubierta y conocida por tomas de conciencia de experiencias inmediatas de Dios ya tenidas y luego asumidas, y además permite entender la manera como Dios ha actuado en San Ignacio, hasta percibir o conocer toda una lógica recurrente de ese mismo obrar de Dios, en su existencia.
DeaquísepuedeyadeducirqueDioscreaalserhumanohabitando en él, por su Espíritu, comunicándosele, dándosele continuamente y en consecuencia, lo propio de ese mismo ser humano debe ser, que también continuamente y en cada momento, sienta o experimente, de alguna manera, ese actuar de Dios, silencioso pero perceptible, que lo va conduciendo según el orden de su voluntad como creador.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Ejercicios Ignacianos y Comunidad
Por eso la voluntad de Dios se ofrece o se dice al hombre en ese mismo actuar de Dios en cada momento y a la vez se siente o se experimenta en cuanto orientación divina al interior del mismo hombre. De allí la necesidad continua y apremiante de ponerse en condiciones de conocerlapor experienciainmediatay llevarlaacabo en comportamientos coherentes con esa misma experiencia.
Se comprende, entonces, según la anotación 15, cual es la necesidad de que el ejercitante se ponga en contacto inmediato con Dios, porque es solamente allí, donde él conoce y encuentra la voluntad de Dios sobre su vida.
En esta descripción fenomenológica del obrar de Dios por su Espíritu en el ejercitante, por medio de las operaciones espirituales de los Ejercicios, se podría avanzar un poco más, en gracia de la precisión de lo concreto, y preguntarnos: ¿Si la voluntad de Dios se percibe en la experiencia inmediata de Dios y si en esa inmediatez lo que se percibe es un actuar de Dios, entonces, qué es lo que en concreto se percibe por nuestra capacidad humana, o qué es lo que, al menos, en términos ignacianos se experimenta?
Es aquí donde se descubre seguramente el proceder más fino y profundo de los Ejercicios de San Ignacio. Sin duda, según los estudiosos de este texto, el eje de los Ejercicios, y que los recorre desde el principio hasta el fin es la petición y que en términos ignacianos se formula así: «Demandar (o pedir) lo que quiero…» y que jalona, no solo cada una de las semanas, sino cada ejercicio de contemplación o meditación.
En la Primera Semana la petición es recogida con particular intensidad en un coloquio: «… para tres cosas: la primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento dellos; la segunda, para que sienta el desorden de mis operaciones… la tercera, pedir conocimiento del mundo…»8 .
8 EE 63.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Gustavo Baena B., S.I.
En el tercer preámbulo de la Segunda Semana: «Demandar lo que quiero; será aquí demandar conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga»9 .
Igualmente en el tercer preámbulo de la Tercera Semana: «Demandar lo que quiero; lo cual es propio de demandar en la pasión: dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí»10 .
Ytambién eneltercer preámbulodela CuartaSemana:«Demandar loquequiero;yseráaquípedirgraciaparamealegrarygozarintensamente de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor»11 .
Lo que pretende San Ignacio en todas las peticiones es el conocimiento interno, con algunas pequeñas variantes que fácilmente pueden reducirse a él. Ahora bien, tal conocimiento no puede ser otra cosa que un conocimiento por experiencia inmediata interna, y en todos los casos divina.
Pero esta experiencia de dónde o por qué surge, o en fin, ¿A propósito de qué? El texto es explícito: «La demanda ha de ser según subyecta materia; es a saber, si la contemplación es de resurrección, demandar gozo con Cristo gozoso; si es de pasión, demandar pena, lágrimasytormentoconCristoatormentado…»12 yenlaanotaciónsegunda dice: «…porque la persona que contempla, tomando el fundamento verdadero de la historia, discurriendo y raciocinando por sí mismo, y hallandoalgunacosaquehagaunpocomásdeclararosentir lahistoria»13 .
Ahora ya se descubre con claridad que el impacto o la moción o el afecto de la voluntad, es producido en el ejercitante por «el fundamento verdadero de la historia», materia, a su vez, de cada contemplación o
9 EE 104.
10 EE 203.
11 EE 221.
12 EE 48.
13 EE 2.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Ejercicios Ignacianos y Comunidad meditación. De allí, entonces, que el objeto propio de la contemplación o meditación sea en definitiva, esa moción o afecto de la voluntad, que el ejercitante ha de convertir en otra operación más dinámica para él, a saber, la petición. Es en este momento donde San Ignacio considera la oración, en cuanto petición, una definitiva disposición de apertura de fe humilde del ejercitante frente a un contenido gratuito que le ofrece la acción transformante del Espíritu de Dios.
LospuntosqueSanIgnacioponeensusEjerciciosinmediatamente después de la petición, son instrumentos prácticos que pueden ser muy útiles para quien contempla o medita, en la tarea única de toda oración, «buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida»14 .
La moción o afecto de la voluntad es ciertamente algo todavía genérico, es propiamente una llamada de Dios que el orante debe poner con claridad en el plano de su conciencia diferenciada, o como un toque de la misericordia de Dios que se hace perceptible y lo interroga, lo invita y lo mueve, para que indague y responda a lo que Dios quiere de él en términos que objetiven o concreten esa llamada genérica.
Esto significa que la contemplación o la meditación deben llevar, guiadas por el mismo hilo conductor y dinámico de la petición, a tomar decisiones muy precisas que toquen las actitudes y los comportamientos concretos del ejercitante. Es aquí donde se puede apreciar que la oración guiada por el Espíritu, esto es, guiada por la petición, en cuanto moción o afecto de la voluntad actuado por el Espíritu, y acogido con humildad, en cuanto petición, hasta hallar la voluntad de Dios, es verdaderamente transformante.
En suma, la oración de contemplación o meditación consiste propiamente en tomar en serio y a nivel profundo las mociones o afectos de la voluntad que Dios suscita con inmediatez en nuestro interior por medio del «fundamento de la historia» o de una palabra, que se deja sentir impactándonos o moviendo afectivamente nuestra voluntad. 14 EE 1.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Gustavo Baena B., S.I.
Al empezar la Segunda Semana, el Principio y Fundamento del inicio de los Ejercicios es finamente modificado; ya no es la figura de una formulación abstracta, para confesar una larga experiencia de Dios, sino unarealizaciónprácticaalacualdebeconducirlaorientacióndelEspíritu, asumida incondicionalmente, hasta situar al ejercitante a una distancia cercana de la fascinante persona de Jesús, más aún, hasta identificarse con el Jesús de la pasión.
Ahora el tipo de persona que San Ignacio desea, como voluntad de Dios sobre el ejercitante, llega a su más alta dimensión en el llamamiento del Rey eternal, si se abre a tal llamamiento incondicional y apasionadamente, a saber, identificarse con el Jesús humillado y vaciado de sí mismo de la pasión. Dice el texto: «Los que más se querrán afectar y señalarentodoserviciodesurey eternoyseñoruniversal,nosolamente ofrecerán sus personas al trabajo, mas aún haciendo contra su propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y mayor momento, diciendo… que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada,soloqueseavuestromayor servicioyalabanza, de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como espiritual, queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado»15 .
Hasta esta altura de los Ejercicios, tal como suceden en el ejercitante, San Ignacio siempre haconsiderado la posibilidad de engaños e ilusiones sobre la legitimidad divina de las mociones o afectos de la voluntad, ya que no desconoce que en el interior del hombre no solo se deja sentir la orientación del Espíritu de Dios, que habita en él, sino también otra orientación o afecto desordenado y que también habita en el hombre como si fuese una persona, o como otro yo; por eso San Ignacio dice con sorprendente precisión, digna de San Pablo (Rm 7, 14-23): «Presupongo ser tres pensamientos en mí, es a saber, uno propio mío, el cual sale de mi mera libertad y querer, y otros dos, que vienen de fuera: el uno que viene del buen espíritu, y el otro del malo»16 .
15 EE 97-98.
16 EE 32.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Ejercicios Ignacianos y Comunidad
PeroSan Ignacioahora yano recurrea laformulación del Principio y Fundamento abstracta del inicio de los Ejercicios, a fin de discernir las mociones o afectos de la voluntad, sino que recurre al Principio y Fundamento ya modificado, por la experiencia del llamamiento del ejercitante a identificarse con el Cristo, vaciado de sí mismo y humillado, de la pasión, y anticipada en la contemplación del llamamiento del Rey eternal, en donde ya se dibuja cual es definitivamente la voluntad de Dios sobre el ejercitante.
A esta altura de los Ejercicios San Ignacio presenta, y en el momento más oportuno de ellos, los criterios del discernimiento de las mociones, ya derivados ciertamente del magis ignaciano, caracterizado por el grado de máxima dimensión de respuesta al llamamiento del Rey eternal17, a saber las meditaciones de las dos banderas18 y de los tres binarios19 y finalmente la consideración y advertencia de las tres maneras de humildad20 .
Dentro de toda esta apreciación fenomenológia del acontecer existencial del ejercitante, ya se puede deducir cual es la figura humana que San Ignacio busca conseguir por medio de los Ejercicios, a saber, un ser humano tan ajustado a la voluntad de Dios, en la disposición de su vida cotidiana, que se encuentre enteramente cerca del Jesús pobre y humillado de la pasión, o sea, un ser tan fiel a la voluntad de Dios, que pone esa fidelidad por encima de todas las cosas, aún sobre su propia vida e intereses, hasta la muerte. Y todo esto precisamente, porque San Ignacio pretende hacer del ejercitante un ser humano comprometido, como Jesús, en la salvación de las almas, o instrumento de salvación.
Tal es el sentido de la gran confesión cristológica de la carta a los Hebreos «El cual habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicasconpoderosoclamorylágrimas alquepodíasalvarledelamuerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aún siendo Hijo, con lo que
17 EE 97-98.
18 EE 136-147.
19 EE 149-156.
20 EE 165-167.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Gustavo Baena B., S.I.
padeció experimentó la obediencia y yendo hasta el final (haciendo la voluntad de Dios hasta su muerte en cruz) es causa de salvación eterna paratodoslosqueleobedecen»21 .
Es oportuno tener en cuenta aquí, ¿Por qué la voluntad de Dios sobre el hombre revelada en Jesús y por Jesús y que San Ignacio percibió con tanta hondura y sutileza consiste en el vaciamiento de sí mismo, inclusive, hasta la muerte violenta en función de los otros? O en otros términos, ¿Por qué el hombre ideal de la voluntad de Dios es aquel que sale de sí mismo incondicionalmente para darse sirviendo al otro?
Por una sola razón, que se deduce del anuncio del Reino de Dios de Jesús y del anuncio del Evangelio en la Iglesia primitiva, a saber, porque de hecho Dios está creando continuamente a cada hombre saliendo Dios mismo de sí mismo haciéndose hombre, esto es, Dios crea al hombre haciendo continuamente comunión con él, dándosele, habitando en él por su Espíritu, para que también sea él capaz de salir de sí mismo sirviendo al otro, y constituyéndose así en la imagen clara de Dios, es decir, hijo de Dios.
¿QUÉ ES LA COMUNIDAD CRISTIANA?
Antes habíamos visto que para mejor comprender la relación que existe entre Ejercicios ignacianos y Comunidad cristiana era necesario identificar qué eran esencialmente ambas realidades, ya lo hemos hecho con respecto a los Ejercicios, ahora trataremos de identificar ¿Qué es la Comunidad deseada por Jesús y la Comunidad cristiana primitiva y además cuál es su función?
La pretensión de Jesús con su anuncio del Reino de Dios
Es lugar común entre los exegetas, que el objetivo propio de Jesús en su vida pública estaba centrado en el anuncio del Reino de Dios y su forma particular eran sus parábolas.
21 Hebreos 5, 7-9.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Ejercicios Ignacianos y Comunidad
Parecería entonces, que al leer sus parábolas tal como se encuentran en los Evangelios, se podría llegar de una manera fácil al contenido del anuncio propio de Jesús. Sin embargo es necesario, para lograr este propósito, prescindir no solo del contexto en el cual se encuentran cada una de las parábolas, al interior de los intereses redaccionales de cada evangelista, sino también se debe prescindir del punto de referencia de la experiencia pascual de la Iglesia primitiva, en la cual se emplearon, pero ya para anunciar el Evangelio, y este era precisamente el medio ambiente contextual, del cual las recogieron los evangelistas para sus propios fines.
Supuestas estas salvedades, las parábolas de Jesús ya no tendrán otro punto de vista contextual que la inmediata vinculación con su persona, cuyo punto de referencia es, a su vez y sin duda, su propia experiencia de Dios; en este caso, las parábolas no son otra cosa, que las categorías propias de Jesús, por medio de las cuales y partiendo de su experiencia, él mismo se manifestó y dejó entender qué pretendía con aquellos que le escuchaban.
Desde allí podríamos entender que el propósito de Jesús no era propiamente enseñar una doctrina abstracta ni un conjunto de verdades sobre el Reino de Dios. Jesús era eminentemente práctico, iba directamente a la persona, invitándola a que tomara conciencia de la realidad del Dios vivo en ella, sintiera esa misma realidad y la tomara en serio en sus comportamientos cotidianos; esdecir, para que por su propia libertad asumiera o no una vida coherente con el Dios vivo que habita en la persona oyente.
Por eso el lenguaje de las parábolas cuando se considera vinculado inmediatamente a Jesús, no solo induce al oyente a experimentar el obrar de Dios, al crear continua y personalmente a cada ser humano, sino que este lenguaje permite entender cómo percibía el mismo Jesús el obrar de Dios en él.
En las parábolas Jesús no compara a Dios con cosas o con comportamientos humanos; Jesús emplea esta forma de lenguaje para dar a entender cómo el actuar de Dios en él y que percibía por experiencia inmediata, acontecía de la misma manera, como se sucedían las cosas en
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Gustavo Baena B., S.I.
los símiles que él empleaba o como acontecían los comportamientos en las personas a los cuales se referían sus parábolas.
Jesús experimentaba con absoluta nitidez la orientación de la inmediatez de Dios en él y en esa inmediatez fue donde se dio la gran revelación de Dios a Jesús mismo. Por eso es en esa inmediatez donde, a su vez se nos revela que Dios crea la humanidad de Jesús, uniéndose a ella, trascendiéndose en ella por su Espíritu, haciendo comunión con ella, comunicándole enteramente su divinidad, haciéndole así su Hijo.
Es aquí donde se comprende cómo Dios es logos o palabra inteligible, haciéndose hombre en un hombre.
En suma: en las parábolas, Jesús objetiva con sus propias categorías la experiencia de la orientación de Dios, que acontece personalmente en él, y lo que pretende es hacer conscientes a quienes encuentrayloescuchan,deesemismoobrardeDiosqueloscreatambién aconteciendo en ellos, para que siendo conscientes, tomen decisiones consecuentes con esa misma realidad del Dios vivo.
PeroellenguajedeJesúshabríasidoinoperantey vacío, sihubiera estado desvinculado de su persona y hubiera sido ajeno a la experiencia de Dios en él y a su propio comportamiento coherente con la misma. Ello quiere decir que el lenguaje de las parábolas solo tiene verdadera efectividad precisamente si está directamente vinculado con la realidad existencial de Jesús o, asimilándolo a nuestro modo de proceder hoy, el empleodelasparábolasdeJesússolotendráeficacia,siestánenteramente vinculadas a una diáfana experiencia de Dios y a un testimonio coherente de parte de los anunciadores del Reino de Dios o del Evangelio.
El modo de proceder de Jesús en su anuncio: la Comunidad
Solamente en este contexto del anuncio del Reino de Dios de Jesús es comprensible su preocupación tan masiva por formar un grupo de discípulos cercanos.
Quien lea con algún detenimiento los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y observe particularmente las preocupaciones de Jesús,
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Ejercicios Ignacianos y Comunidad descubrirá la tendencia de los evangelistas a mostrar a un Jesús, quien, en el anuncio del Reino de Dios, centra su actividad en la formación de unacomunidadintegrada,nosoloporlos doce, sinotambién poralgunas mujeres, como nos lo testimonia el Evangelio de Lucas (8, 1-3).
Para visualizar este hecho tan masivo nos bastaría mirar los siguientes datos estadísticos:
1. Los pequeños discursos e instrucciones o son especialmente dirigidos a los discípulos, o bien, son exclusivamente dirigidos a los discípulos (Mt 20, 10; Mc 19, 10 y en Lc 19, 10).
2. Los grandes discursos de Jesús son dirigidos particularmente alosdiscípulos:Elsermóndelmonte(Mt5,1-7,29); eldiscursoapostólico (Mt10, 5-42);eldiscursoparabólico(Mt13,3-52=Mc4,3-33); eldiscurso eclesiástico (Mt 18, 1-35) y el discurso escatológico (Mt 24, 1-25 = Mc 13, 2-36).
3. En numerosas ocasiones los discípulos se acercan a Jesús para pedir alguna explicación (Mc 4, 10; Mt 13, 36; Lc 8, 9) o les llama aparte (Mt 17, 1; 20, 17; Lc 10, 23) o en privado (Mt 17, 19; 24, 3; Mc 4, 34; 9, 28) o en casa (Mc 7, 17; 10, 10).
4. Pero la preocupación de Jesús con relación a sus discípulos no essoloenelplanodelaenseñanzaodelapredicación,sinoqueseextiende a otras actividades: le acompañan en su oración (Mt 26, 36-46 = Mc 14, 32-42 = Lc 22, 39-45; 9, 18.28; 11, 1) en sus comidas (Mt 9, 10; Mc 14, 14) en sus correrías por el mar (Mt 8, 23 =Mc 4, 35 = Lc 8, 22; Mt 14, 22 = Mc 6, 45; Mc 3, 7; 8, 10) y por diversos lugares(Mt 12, 1; 21, 1; Mc 6, 1; 8, 27; 10, 46; 13, 1; Lc 9, 54).
5. En 13 de los 26 milagros diferenciados que se narran en los Sinópticos, los discípulos están presentes.
Parece, pues, a primera vista, que la intención de los tres primeros Evangelios es mostrar a un Jesús que centra en la formación de un grupo de discípulos más cercanos, los doce, el anuncio del Reino de Dios, pero no solo por medio de sus discursos, sino con sus modos de proceder.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Gustavo Baena B., S.I.
Ciertamente no era el propósito de los tres primeros Evangelios, pero se suele interpretar de esa manera, que la preocupación de Jesús fuese formar especialmente los líderes o autoridades de la Iglesia, pero es obvio que ésta no era la intención de los evangelistas, ni menos aún, la del propio Jesús terreno.
Las tradiciones sobre Jesús recogidas y enmarcadas en sus obras por los evangelistas y hoy sometidas a crítica histórica, arrojarían como resultado que la preocupación tan masiva de Jesús por el llamamiento y formación de un grupo de discípulos cercanos está enteramente ligada a su anuncio y en esencial coherencia con él.
Ahora bien, se puede decir con certeza que el Reino de Dios anunciado por Jesús, está formulado por él mismo en términos de hacer lavoluntaddeDios,su Padreporencimadetodaslas cosas,asumiendo desde esta posición radical todo lo que en su existencia concreta se iba presentando; o en forma aún más práctica, obediencia incondicional al actuar de Dios, como Palabra de Dios, actuar que él percibía en la experiencia inmediata de la orientación de ese mismo Dios que habitaba en él a plenitud por su Espíritu.
Si, pues, Jesús experimentaba que Dios creaba su humanidad habitando en él, esto es, haciendo comunión con él dándosele a plenitud, entendía, por lo tanto, que su misión no solo estaba en hacer conscientes a los demás de esta comunión de Dios con él y con todo hombre, por medio de palabras o enseñanzas, sino algo mucho más radical, hacer realidad lo que él mismo anunciaba; es decir no solo hacer conscientes a sus oyentes de que Dios les comunicaba su divinidad habitando en ellos, humanizándose en el hombre, sino que Jesús mismo hacía realidad, en él mismo, lo que Dios, su Padre hacía con él, a saber, si Dios creaba su humanidad haciendo comunión con él, este contenido de su anuncio lo llevaba al acontecer concreto haciendo, él mismo, comunión con las persona que encontraba dándoseles.
Por eso el llamamiento de los doce discípulos más cercanos tiene como punto de referencia y contexto propio, esta manera radical de Jesús al hacer su anuncio, esto es, Jesús mismo haciendo comunión con cada uno de los doce, sirviendo, dándose humildemente.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Ejercicios Ignacianos y Comunidad
Por eso no sería del todo exacto decir que en primera instancia la pretensión de Jesús fuera hacer del grupo de los doce una comunidad de discípulos a su disposición, sino más bien, que Jesús los llamaba para hacer, él mismo, comunión con cada uno de ellos y con todos; y este paso fundamental tuvo como resultado la comunidad de Jesús. Esto identifica con claridad que es precisamente la comunión la base o el fundamento de la comunidad; o más breve, sin comunión de Dios y de las personas entre sí, la comunidad no tiene consistencia real.
Ya en lenguaje de razones teológicas, se podría formular así: la comunidad es un efecto de la comunión de Dios o Palabra de Dios en las personas, que las hace capaces, por esa misma comunicación de la divinidad, de comportarse como Dios mismo, esto es, saliendo sí mismas en forma incondicional y en función de los demás.
Ahora se entiende por qué la comunidad es un espacio donde se vive de manera real la comunión. Se sigue, pues, en consecuencia, que la comunidad es por lo mismo, el lugar o el espacio donde realmente Dios acontece en las personas; de allí, que para Jesús el real anuncio del Reino de Dios es la comunidad así entendida, es decir, lugar donde Dios mismo, aconteciendo (reinando) se anuncia por sí mismo.
Quizás no hemos pensado lo suficiente sobre la noción de Dios Creador de hombres que está hondamente implicada en el anuncio del Reino de Dios de Jesús: surge ya muy diáfanamente en la comunidad que Jesús quería, que Dios crea hombres por medio de hombres aconteciendo en ellos y es éste el sentido profundo de la comunidad, ser un espacio terreno donde los hombres se hacen capaces de salir de sí mismos, como Dios mismo lo hace con los hombres, servidores incondicionales de los demás, como instrumentos de creación de sus hermanos, y este es precisamente el hombre ideal de la voluntad de Dios revelada en Jesús, el hombre perfecto.
El anuncio del Evangelio en San Pablo y la Comunidad
El caso de Pablo es muy semejanteal de Jesús. Luego del conflicto de Antioquía, hacia el año 50, Pablo sale de esta ciudad a hacer lo que era típico de su misión, el anuncio de su Evangelio. Pero ¿Qué era
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Gustavo Baena B., S.I.
propiamente su Evangelio? El mismo lo deja entender cuando hace referencia al contenido de su propia conversión: «Mas, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mi a su Hijo para que lo anunciara entre los gentiles»22 y en forma más amplia: «Juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor (…) y conocerle a él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte»23 .
El Evangelio de Pablo es propiamente la experiencia del resucitado que acontece personalmente en él por su Espíritu24, o traduciendo la vivencia del caso de Jesús, el contenido del Evangelio de Pablo es la experiencia de la comunión delresucitadoqueaconteceenél,dándosele personalmente por su Espíritu y que lo orienta desde dentro a hacer comunión con los otros.
LoespecíficodelanunciodePablosepercibemuy claramenteluego de su salida de Antioquía, como veíamos antes. Su primer intento misionero fue el anuncio del Evangelio a los judíos y por eso predica sistemáticamente en las sinagogas del Asia Menor y Grecia; pero, como lo atestiguan los Hechos de los Apóstoles, no tuvo éxito, en efecto, él y susseguidoresfueronexpulsadossucesivamentede lassinagogas. Pablo, entonces, recurrió a otro escenario, a saber, las familias de paganos «temerosos de Dios», en las cuales se insertaba, haciendo comunión con ellos y contagiándolos por medio de su palabra y de su testimonio caracterizado por la ausencia de cualquier interés personal y mundano. De esta manera Pablo transformó familias de paganos o de judíos de la diáspora, en comunidades cristianas, es decir, espacios de auténtica solidaridad o comunión, por la fuerza del poder del resucitado, o sea el poder del Evangelio.
Pero el modo de proceder de Pablo en ese incansable afán por evangelizar y salvar lo más posible, en un contexto apocalíptico de fin del
22 Gálatas 1, 15ss.
23 Filipenses 3, 8.10.
24 Cfr. Romanos 8, 9-11.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Ejercicios Ignacianos y Comunidad mudo, no fue evangelizar poco a poco hasta cubrir toda una región, sino que en cada región o país creaba una comunidad, pero que tuviera capacidad y pasión misionera, de tal manera que se responsabilizara de evangelizar la región, también insertándose en espacios familiares y creandoasí nuevascomunidades; entretanto,Pablocontinuaba pasando de la misma manera a otras regiones creando comunidades misioneras. LatendenciadetodocristianoenlaIglesiaprimitivaeralaresponsabilidad evangelizadora, precisamente porque esta era la orientación que operaba el Espíritu del resucitado vivo en ellos.
Por eso Pablo no deja estas comunidades ya marchando en cada región o país con el propósito de que se perpetuaran en un largo período de tiempo y en determinado lugar; en este momento aún la Iglesia no se habíainstitucionalizadoysolosehabíaindependizado,dealgunamanera, delasinagoga,adquiriendoalgunaidentidadlocalenlascasas defamilias cristianas. Por eso el objetivo de Pablo al crear tales comunidades no era otro que el anuncio del Evangelio y la comunidad era el medio necesario para evangelizar.
Lacomunidades, pues,lacomunióndelCristoresucitadodándose, encarnándose en cada miembro de la comunidad, para hacer por el EspíritudelmismoResucitado,oPalabradeDios,sereshumanoscapaces de comunión con sus hermanos. De allí que la comunidad así descrita sea el acontecer real y concreto del resucitado que se anuncia por sí mismo. O en otras palabras, la comunidad es el anuncio mismo del Evangelio,poresoparaPabloanunciarelEvangelioeracrearcomunidades cristianas.
Aquí tenemos que decir de las comunidades de Pablo, lo que antes decíamos de la comunidad de Jesús, un espacio en donde Dios crea hombres por medio de hombres. Por eso tanto la comunidad que Jesús quería como las comunidades de Pablo no eran un invento humano, ni una manera práctica de vivir mejor, sino la manera como Dios de hecho está creando sereshumanos auténticos según su voluntad,esto es, seres humanos cuya misión en el mundo es hacer comunión o solidaridad con sus hermanos, saliendo de sí mismos.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Gustavo Baena B., S.I.
Se sigue, en consecuencia, que no es posible la evangelización sino creando comunidades, donde una real solidaridad sea la responsabilidaddetodossusmiembrosyestosolopuedeserrealyefectivo en comunidades pequeñas. Por eso la comunidad es el medio absolutamente esencial para el anuncio real del Evangelio y la razón es clara, comunidad es el Evangelio que al acontecer allí, se anuncia por sí mismo. Por eso se entiende que cuando Pablo habla del Señor, en varias ocasiones, se esta refiriendo a la comunidad25 .
Una conclusión
Cuando ya tenemos una comprensión de las dos realidades, Ejercicios ignacianos y Comunidad cristiana, en cuanto espacios vitales delacontecer deDioscreadordesereshumanossegúnsuvoluntad,ahora podemos establecer con precisión cual es la relación que se da entre tales realidades.
Tanto la comunidad de Jesús como la comunidad cristiana eran ellas mismas el acontecer concreto del Reino de Dios y del Evangelio, anunciándose por sí mismos, es decir, donde el mismo acontecer de Dios como tal transforma personas en seres humanos según su voluntad, o seres humanos que se comportan como Dios mismo, saliendo de sí mismos, seres humanos de comunión con el otro y construyendo de esa manera la comunidad.
Estosignificaquetodacomunidadcristiana,debeser,porsumisma naturaleza una comunidad de formación o de edificación de seres humanos con capacidad de comunión y por tanto, todo miembro de la mismadebetomar laresponsabilidadconscientedeedificar asuhermano dándosele, haciendo comunión con él.
Por su parte, los Ejercicios ignacianos como espacio de apertura de fe táctica y sistemática al acontecer de Dios en el ejercitante, logra el mismo resultado que pretende la comunidad cristiana, a saber, un ser humano vaciado de toda búsqueda de intereses y por lo tanto capaz de
25 Cfr. 1 Corintios 11, 23.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Ejercicios Ignacianos y Comunidad salir de símismoy comprometidoen una entregasalvadoracomo el Jesús pobre, humilde y fiel, inclusive hasta la muerte violenta, esto es, una persona de comunión sirviendo como el Jesús humilde de la pasión, con quien termina por identificarse.
Si, pues, se consideran los dos contenidos: de un lado, la fenomenología de los Ejercidos y de otro lado, la comunidad cristiana, como espacio donde Dios se vale de los miembros de la comunidad para la transformación de las personas, se vería que el resultado es el mismo, esto es, la edificación de humanos auténticos, según la voluntad de Dios, que sean como Jesús, imágenes claras de un Dios, cuya esencia es ser creador, particularmente de seres humanos, saliendo él mismo de sí mismo, haciendo, por lo tanto, comunión con ellos.
Por eso se puede concluir, con razón, que la relación que existe entre Ejercicios ignacianos y Comunidad cristiana es una relación de identidad,nosolopor el procedimientointernoquesedesataenel interior de ambas realidades, sino por su efecto último, a saber, la edificación de seres humanos auténticos, o personas volcadas incondicionalmente a favor del otro.
Sin embargo, de hecho los Ejercidos pueden tener un carácter de excelenciaencuantoalprocesotransformadorysusresultados. Enefecto, son un tiempo más fuerte y por lo tanto privilegiado, aunque breve, que acelera de manera más consciente, orgánica y más sólida, la edificación de un ser humano capaz de comunión y, por eso, edificador de vida comunitaria.
Si se observa desprevenidamente una vida comunitaria corriente se podría deducir que quizás algunos de sus miembros son víctimas de altibajos, de búsquedas de menudos intereses o de actitudes que desfiguran la responsabilidad consciente de un testimonio, capaz de evangelizar al otro. Por eso, se debe concluir, que los Ejercicios son el refuerzo necesario de la vida de las comunidades cristianas realmente responsables de la formación de sus miembros.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Gustavo Baena B., S.I.
LA CONTEMPLACION PARA ALCANZAR
AMOR Y LA VIDA
COMUNITARIA
Naturaleza del texto
El Principio y Fundamento, según vimos, es una recuperación de la experiencia de Dios del ejercitante, llevando al plano de una conciencia clara los, quizás aún opacos, toques de Dios o de su misericordia de su vida anterior, a fin de configurar, de algún modo, la lógica del proceder delactuardeDios,sentidohastaentonces, yconvertiresalógicaennorma o criterio o principio y fundamento para identificar o discernir, también con claridad, el desorden de su vida.
La contemplación para alcanzar amor, parecería, a primera vista, no una contemplación sino más bien una declaración de principios, propuestos para reflexionar abstractamente sobre ellos, y en todo caso como yuxtapuestas a los Ejercicios, en cuanto fórmulas abstractas no muy vinculadas a toda la fenomenología de la experiencia de Dios del ejercitante.
Sin embargo, si se considera el Primer Preámbulo: -«es composición; que es aquí ver cómo estoy delante de Dios nuestro Señor, de los ángeles, de los santos interpelantes por mí»-26 se deduce que la historia propuesta para la contemplación es la del mismo ejercitante con toda la carga de experiencias y de transformaciones que le han sucedido en los Ejercicios.
En efecto, San Ignacio no propone aquí un «Primer Preámbulo que es la historia… que tengo de contemplar» como es su siempre constante modo de proceder, sino un «Primer Preámbulo es composición»27 y con razón, puesto que en esta contemplación, como también ocurre en las meditacionesdelaPrimera Semana28,lahistoriaque sehadecontemplar, eslahistoriamismadelejercitante. PeroadiferenciadelaPrimeraSemana
26 EE 232.
27 Ibid.
28 Cfr. EE 47, 55, 65.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Ejercicios Ignacianos y Comunidad
en que todos los Ejercicios son de meditación, aquí en la contemplación para alcanzar amor no entra propiamente el raciocinio, sino que el ejercitante se limita a contemplar toda la fenomenología del acontecer de Dios por su Espíritu en él mismo, esto es, todo el actuar de Dios transformador ocurrido a lo largo de los Ejercicios, experimentado y diferenciado en el plano de su conciencia le es dado gratuitamente y lo interroga y lo mueve a «reflectir».
Esto quiere decir que lo que propone San Ignacio en el texto de esta contemplación, aunque en buena parte podría considerarse como formulaciones abstractas, sin embargo, son más bien una confesión y expresión de un contenido, que no es otra cosa que la lógica del actuar de Dios, tal como la experimentó a todo lo largo de los Ejercicios. Es decir, esta contemplación, es más bien un examen general, o un volver más conscientemente a toda la acción transformante y gratuita de Dios, que ha sucedido en el ejercitante, para que esa gratuidad le interrogue y él, a su vez, responda coherentemente en los comportamientos de su vida subsiguiente.
Análisis del texto
No es sorprendente que San Ignacio empiece esta contemplación con una clara definición de términos, como si fuese una tesis escolástica, en gracia de la precisión de contenidos de las palabras y con su acostumbradasobriedaddeexpresión,deigualmanera, procedióa definir o a describir, y desde el principio de los Ejercicios, las operaciones, tal como él las entendía y que concurren a todo lo largo de los Ejercicios: el examen particular cotidiano, el examen general, la oración preparatoria, la composición y la contemplación, la petición, la meditación con las tres potencias, el coloquio, y el resumen29 .
Los elementos constitutivos del amor, tal como los debió sentir el ejercitante, son dos: que el amor deba ponerse más en las obras que en laspalabras30 esdesensatezcomún. PeroendondeSanIgnaciodesciende
29 Cfr. EE 25, 32, 46, 47, 48, 50, 53 y 64.
30 Cfr. EE 230.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Gustavo Baena B., S.I.
al fondo de la esencia del amor es en la definición del segundo elemento: «el amor consiste en comunicación de las dos partes»31, o sea el amor entendido como comunión, a saber, el amor entre dos personas que consiste en darse a totalidad el uno al otro, con todo lo que es, tiene, puede y sabe. Sin embargo aquí la definición del amor es genérica, es decir, sin hacer referencia al caso específico, en el que las dos personas que se aman son Dios y el ejercitante.
Ahora bien, todos los puntos de la contemplación ciertamente se refieren al amor de Dios con el hombre y a la respuesta que el hombre debe dar al amor de Dios, amando. Si se tiene en cuenta la definición del amorcomocomunión,todavíaquedanelementosnoprecisados. Enefecto, ¿Cómo el hombre puede amar a Dios haciendo comunión con él, en el sentido de dar a Dios lo que es, lo que tiene, lo que puede y lo que sabe, si todo esto es recibido de El mismo?
Dada la concepción de Dios creador que aparece especialmente en la revelación del Nuevo Testamento y sorprendentemente en los puntos de esta misma contemplación ignaciana, de hecho Dios no le pide al hombre que le devuelva a él mismo lo que le dio, sino que se responsabilice de todo lo que de Dios ha recibido, dándose con todo ello al otro sirviéndolo, o más breve, vaciándose de sí mismo, o saliendo de sí mismo en función del otro.
¿Porqué, aquíelotroesunserhumanoynoDiosmismoencuanto tal? Y la razón es, porque en el rostro del otro es donde se hace visible el rostro de Dios, que habita en él por su Espíritu e interpela al ejercitante para que se comporte, con ese otro, como Dios se ha comportado con él mismo.
También desde otro ángulo podemos llegar a la misma conclusión, asaber, segúnveíamosmás arriba,dehechoDioscreaatodoser humano saliendo de sí mismo haciendo comunión con él y por lo tanto, lo que Dios quiere del hombre consiste en que él haga con su hermano lo que Dios hace con él. Y en el mismo hecho de Comunión de Dios con él, también le
31 Cfr. EE 231.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Ejercicios Ignacianos y Comunidad
comunica la capacidad de salir de sí mismo, venciendo sus egoísmos, precisamente por la acción del Espíritu de Dios, que habita en él.
Dentro de esta lógica se encuentra justamente la petición de esta contemplación: «pedir loque quiero; seráaquí pedir conocimientointerno de tanto bien recibido, para que yo, enteramente reconociendo, pueda en todo amar y servir a su divina majestad»32. O en otras palabras, pedir sentir o tener experiencia inmediata, nuevamente diferenciada y consciente de tanta gratuidad de Dios conmigo durante los Ejercicios, al crearme continuamente dándoseme, para que yo haga lo mismo con mi hermano.
Es precisamente en los cuatro puntos de la contemplación, en cuanto formulaciones, quizás abstractas, pero que están hablando de la experiencia de la gratuidad sentida en los Ejercicios, donde se descubre la lógica misma del comportamiento de Dios en el ejercitante.
Esta lógica se podría percibir más claramente en forma esquemática, para que se pueda distinguir, en forma gradual creciente, cada uno de los escalones de la intensidad de la misma acción de Dios y para que el ejercitante, al diferenciar cada escalón, se sienta afectado y a la vez interrogado y movido a «reflectir» una respuesta consecuente:
El primer punto: Dios me crea dándoseme… Reflectir en mí mismo.
El segundo punto: Dios me crea (dándoseme) habitando en mi… Reflectir en mí mismo.
El tercer punto: Dios me crea (dándoseme, habitando en mí) 'ad modum laborantis', esto es, padeciendo en mí mismo trabajando en mí y por mí… Reflectir en mí mismo33 .
El cuarto punto: todo viene de Dios (todo es gratuito)… Reflectir en mí mismo34 .
32 EE 233.
33 Cfr. EE 234, 235 y 236.
34 Cfr. EE 337.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Gustavo Baena B., S.I.
La conclusión o resultado del «reflectir» en esta contemplación no puede ser otra cosa sino que el ejercitante, frente a esta crecida toma de consciencia, a saber, todo lo que es, tiene, puede y sabe es gratuito y por lo tanto debe responsabilizarse «de tanto don recibido», obrando de la misma manera con el otro, como Dios ha obrado con él, -dándosele, habitandoenél,trabajandoenél-estoesvaciándosedesí mismo,saliendo de sí mismo en función de los otros.
Si ahora tratamos de precisar más y llevamos al plano de la vida cotidiana esta respuesta a la gratuidad de Dios, saliendo de nosotros mismos en función del otro, nos encontraríamos necesariamente con la conclusión a que habíamos llegado al comparar la fenomenología del acontecer de Dios en las dos realidades: Comunidad cristiana y Ejercicios ignacianos, a saber, ambas se refieren a una misma cosa: ser espacios donde se edifican seres humanos auténticos, según la voluntad de Dios revelada en Jesús mismo, seres que salen de sí mismos, hombres de comunión con el otro y por lo tanto, seres humanos de comunidad, comprometidos por la misma razón con la edificación del otro.
Así, pues, la contemplación para alcanzar amor se descubre como el Principio y Fundamento de una larga Quinta Semana, que será la vida cotidiana del ejercitante en una testimoniante vida comunitaria.
Ejercicios y la Comunidad de Ignacio
Si se comparan los propósitos de San Ignacio y sus modos de proceder coherentes, tal como aparecen en su Autobiografía, desde el inicio de su conversión en Loyola hasta la fundación de la Compañía en Roma, se podrían distinguir, al menos tres etapas:
Una primera etapa de grandes ilusiones y cargada de hazañas y contornos caballerescos: «Y fuese su camino de Monserrate, pensando, comosiempresolíaenlashazañasquehabíadehacerporamordeDios»35 . «Porque, leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar, razonando consigo: -¿Qué sería, si yo hiciese esto que hizo S.
35 Autobiografía, 17.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Ejercicios Ignacianos y Comunidad Francisco, y esto que hizo S. Domingo? Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales cuando proponía, le parecía hallar en sí felicidad de ponerlasenobra»36. Sudeterminacióncadavezmásfija,erairaJerusalén vestidode penitente:«Y llegandoa unpueblo grandeantes deMonserrate, quiso allí comprar el vestido que determinaba de traer, con que había de ir a Jerusalén»37. Más aún su intención era quedarse para siempre en Jerusalén: «Su firme propósito era quedarse en Jerusalén, visitando siempre aquellos lugares santos»38 .
Ensuma,estaprimeraetapaeraladeunIgnacioperegrino,solitario y penitente que terminaría sus días en Jerusalén, visitando devotamente los santos lugares.
Una segunda etapa puede empezar desde los últimos tiempos de su estadía en Manresa, y más puntualmente luego de la ilustración del Cardoner hasta su regreso de Jerusalén a Barcelona. En esta época los propósitos de San Ignacio son diferentes; ha comprendido que a pesar de sus ilusiones sobre su propia vida, Dios le ha guiado pacientemente comoaunniño39;deallí suradicaldisposiciónaladocilidad-indiferenciafrente a la voluntad de Dios, que, cada vez, con mayor claridad lo impulsaba a servir a las almas: «Ultra de sus siete horas de oración, se ocupaba en ayudar algunas almas, que allí le venían a buscar». «En la misma Manresa, adonde estuvo cuasi un año, después que empezó a ser consolado de Dios y vió el fruto que hacía en las almas tratándolas, dejó aquellosextremos quedeantestenía»40. Yyaenelmomentodeabandonar Manresa y disponerse par su partida a Jerusalén, dice: «Y a este tiempo había muchos días que él era muy ávido de platicar de cosas espirituales, y de hallar personas que fuesen capaces dellas»41 .
36 Ibid. 7.
37 Ibid. 16.
38 Ibid. 45.
39 Cfr. Autobiografía, 27
40 Autobiografía, 26, 29.
41 Ibid. 34.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Gustavo Baena B., S.I.
De regreso de Jerusalén y al pasar por Venecia, dice San Ignacio: «Después que el dicho pelegrino entendió que era voluntad de Dios que no estuviese en Jerusalén, siempre vino consigo pensando qué haría, y al final se inclinaba más a estudiar algún tiempo para poder ayudar a las ánimas, y se determinaba ir a Barcelona»42 .
La tercera etapa, se inicia en Barcelona (año 1524). Desde este momento el propósito de San Ignacio se determina definitivamente por el servicio a las almas, especialmente por medio de los Ejercicios Espirituales, para lo cual según él, era necesario estudiar no solo gramática, y esto lo hizo en Barcelona durante dos años sino también filosofía y teología, y para ello viajó a Alcalá43 .
Ya desde su permanencia en Barcelona, y mientras adelantaba estudios,SanIgnacionoestásolo, tienesiempreungrupodecompañeros: Calixto de Sa, Lope de Cáceres y Juan de Arteaga, y más tarde, pero ya en Alcalá, se les juntó Juan Reynalde44 .
Este modo de proceder de Ignacio en su acción evangelizadora dandoEjercicios,declarandoladoctrinacristianay haciendomisericordia al recoger limosna para los pobres, siempre la realizó junto con algunos compañeros. Es muy sorprendente y significativo que San Ignacio entendiera definitivamente que la acción evangelizadora o el servicio a las almas no se puede realizar sino con un grupo de compañeros en comunidad. «Pues como a este tiempo de la prisión de Salamanca a él no le faltasen los mismos deseos que tenía de aprovechar a las ánimas, y para el efecto estudiar primero y ajuntar algunos del mismo propósito, y conservar los que tenía; determinado de ir para París, concertóse con ellos que ellos esperasen por allí, y que él iría para poder ver si podría hallar modo para que ellos pudiesen estudiar»45 .
42 Ibid. 50.
43 Cfr. Autobiografía, 56.
44 Cfr. I DE LOYOLA, Obras de San Ignacio de Loyola, BAC, Madrid1997, p. 134, nota 6 y p. 135, nota 15.
45 Autobiografía, 71.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Ejercicios Ignacianos y Comunidad
También, durante sus estudios en París, San Ignacio se hace un nuevo grupo de compañeros, y siempre por medio de los Ejercicios: «En este tiempoconversabaconMaestroPedroFabroyconMaestroFranciscoJavier, loscualesdespuésganóparaelserviciodeDiospormediodelosEjercicios»46 . San Ignacio no abandonó el grupo que había tenido que dejar en España, para venir a estudiar a París, por el contrario, fue frecuentemente atendido por él por medio de su correspondencia. «Y para no hablar más de éstos, su fin fue el siguiente: Mientras el peregrino estaba en París, les escribía con frecuencia, según el acuerdo que había tomado, mostrándoles las pocas facilidadesquehabíaparahacerlesveniraestudiarenParís». Apesardelas ayudas ofrecidas por San Ignacio el grupo se disolvió y cada uno se fue por caminos y destinos diferentes, como él mismo lo dice47 .
Lo obvio era, que terminados en París los estudios de Ignacio y sus compañeros, ya estuvieran mejor preparados, como era su propósito, paradedicarse deltodoalatareaevangelizadora,muchomáscualificados, y era de esperar, un servicio más eficaz a favor de las almas.
El contenido del voto de Montmartre, aún dejaba en suspenso el escenario definitivo y permanente de su labor en servicio de las almas; enefecto, a ese respectodiceel mismoIgnacio: «Ya por este tiempohabían decidido todos lo que tenían que hacer, esto es: ir a Venecia y a Jerusalén y gastar su vida en provecho de las almas; y si no consiguiesen permiso para quedarse en Jerusalén, volver a Roma y presentarse al Vicario de Cristo, para que los emplease en lo que juzgase ser de más gloria de Dios y utilidad de las almas. Habían propuesto también esperar un año la embarcación en Venecia, y si no hubiese aquel año embarcación para Levante, quedarían libres del voto de Jerusalén y acudirían al Papa, etcétera»48. Quienes emitieron el voto en Montmartre el 15 de Agosto de 1534 fueron Ignacio con sus seis primeros compañeros: Francisco Javier, Pedro Fabro, Alfonso Bobadilla, Diego Laínez, Alfonso Salmerón y Simón Rodrigues y el año siguiente y en la misma fecha, al renovar el voto en Venecia, se les añadieron otros tres compañeros: Claudio Jayo, Juan
46 Cfr. Autobiografía, 82.
47 Ibid. 80.
48 Ibid. 85.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Gustavo Baena B., S.I.
CoduriyPascasioBroët49. Mástardeselesjuntóel BachillerDiegoHoces, después de algunas vacilaciones. «Este se ayudó muy notablemente en los ejercicios, y al fin se resolvió a seguir el camino del peregrino. Fue también el primero que murió»50 .
La lógica del actuar de Dios, leída a través de signos y acogida incondicionalmente por San Ignacio y sus compañeros, los condujo definitivamente como grupo, o como comunidad, o como Compañía de Jesús, a comprometerse en la Iglesia y a disposición del Papa, para mayor gloria de Dios y mayor servicio de las almas.
Para el propósito de este trabajo, las conclusiones ya son claras: la relación que existe entre su propia conversión solamente definida en los últimos tiempos de Manresa y en particular bajo la ilustración del Cardoner y el comportamiento coherente al servicio de las almas, es evidente. Pero no menos clara es la relación entre su servicio a las almas y siempre con un grupito de compañeros. Pero más evidente aún es la relación de los Ejercicios Espirituales y la configuración del grupo de compañeros de París con sus propósitos evangelizadores.
Frente a esta coincidencia de relaciones, bien se podría descubrir algo que subyace y es además el fondo esencial de todas estas relaciones y que hemos considerado ya en la fenomenología del actuar de Dios en los Ejercicios y sus efectos en el ejercitante, por un lado; e igualmente, de otro lado, en la fenomenología de ese mismo actuar de Dios en la comunidad y sus efectos en los miembros de la misma. En todos estos casos se trata de espacios para edificar seres humanos capaces de salir de sí mismos por la acción del Espíritu de Dios, y por lo tanto, capaces de hacer comunión con losotros, estoes,evangelizandoal hacer comunidad.
Podría parecer extraño, aunque lógico, según todo lo visto anteriormente, el siguiente cuestionamiento: ¿Sería posible que una personapuedaser realmente unserhumanoauténticosegúnlavoluntad de Dios, esto es, capaz de salir de sí mismo, por el poder del Espíritu que
49 Cfr. I. DE LOYOLA, Obras de San Ignacio de Loyola, BAC, Madrid1997, p. 158, nota 26.
50 Cfr. Autobiografía, 92.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
Ejercicios Ignacianos y Comunidad habita en él, sin una experiencia de Dios conscientemente percibida, aunque todavía no suficientemente objetivada categorialmente? Este es precisamenteelfondotocadodirectamenteporlafinalidaddelosEjercicios y este es al mismo tiempo el fundamento mismo de la comunidad como espacio de formación de seres humanos según la voluntad de Dios.
En forma más breve, la comunidad se descubre como el espacio esencial de la evangelización y los Ejercicios, por otra parte, se descubren como la manera práctica y eficaz del anuncio del Evangelio.
Jesús solo puede anunciar el Reino de Dios haciéndolo suceder en concreto, esto es, haciendo él mismo comunión con un grupo de discípulos cercanos. Pablo evangelizaba, de hecho, insertándose en familias paganas, haciendo comunión con ellos y, por la misma razón, transformándolos en comunidades cristianas domésticas. El mismo San Ignacio en su siempre atenta disponibilidad a la orientación del Espíritu delresucitadoenélmismo,comoefectodesupropiaexperienciaespiritual de los Ejercicios, descubre que el servicio a la salvación de las almas solo se realiza de hecho en comunidad y desde la comunidad dentro de la Iglesia.
Conclusión final
Si el Evangelio es el poder del Espíritu del resucitado, (Rm 1, 16) que habita en todo hombre (Rm 8, 9-11) para transformarlo en un ser capaz deliberarsedesí mismoy, enconsecuencia, podersalir desímismo enfuncióndesushermanos;ysiprecisamentelacomunidad eselespacio donde se edifican estos hombres según la voluntad de Dios y por tanto, espacio del acontecer del Evangelio y ella misma anuncio del Evangelio; y si, por otra parte, los Ejercicios Espirituales pretenden disponer al ser humano al dinamismo libre del Espíritu del resucitado, esto es, al Evangelio, que lo despoja de sí mismo, -de las «afecciones desordenadas»,encontrandoasíla«voluntaddivina», queconsisteenser uninstrumento dócil de salvación de los otros; de allí que la conclusión sea, al menos como interrogante: ¿Será posible comunidad y anuncio del Evangelio sin una experiencia de Dios conducentetal como la que se vive consciente y ordenadamente en los Ejercicios Espirituales?
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 3-33
¿Es exacto hablar de «Comunidad Ignaciana»?
Javier Osuna G., S.J.
SINTRODUCCION e puede en verdad hablar de «comunidad ignaciana» a partir del pensamiento y de los escritos de Ignacio de Loyola? ¿Y qué decir sobre ella? No se preocupó el fundador de la Compañía de Jesús por describir las comunidades que se iban formando en los primeros años de la naciente Compañía; ni siquiera habla de «comunidad» para referirse a la vida en común de aquellos pequeños grupos que surgían en una y otra parte. Para él la comunidad es ante todo la totalidad del cuerpo apostólico esparcido en servicio de las misiones que el Papa le encomiende en la Iglesia. Para cooperar con la acción del Espíritu en «conservar, regir y llevar adelante» esa mínima comunidad o cuerpo, que es la Compañía de Jesús, escribe las Constituciones; y en ellas, los términos de «cuerpo», «cabeza» y «miembros», que diseña bien trabados entre sí para el divino servicio, son su lenguaje preferido.
Inicialmente los compañeros realizan misiones en lugares donde no tiene residencia la Compañía. El fin de la naciente Orden no consiste tanto en que sus miembros habiten en casas desde las cuales ayuden al prójimo, como en que se empleen en peregrinaciones y misiones en
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
¿Es exacto hablar de «Comunidad Ignaciana»? cualquier lugar, ocasión o causa, donde se avizora una mayor necesidad, un bien más universal, un mejor servicio: «nuestra vocación es para discurrir y hacer vida en cualquier parte del mundo donde se espera más servicio de Dios y ayuda de las ánimas», dicen las Constituciones1. En preciosos comentarios a este texto afirmaba el P. Jerónimo Nadal, a quien San Ignacio encargó promulgar las Constituciones por Europa, que la verdadera habitación de los jesuitas estaba en «las peregrinaciones», pretendiendo así la Compañía, con sencillez, una cierta imitación del grupo apostólico de Jesús con sus discípulos:
La mejor y última habitación de la Compañía no está en las casas profesas, sino en peregrinaciones, como suele decirse. Queda, pues, un lugar muy señalado y amplísimo; porque no han sido llamados estoshombresaqueayudenalas almasdesdesuscasassolamente; su principal fin e intención es buscar por toda la tierra a cuantos puedan ganar para Cristo; por eso deben estar perpetuamente en peregrinaciones y misiones, dondequiera los envíe el sumo Pontífice o su superior en ministerio2;
Esta es la definitiva y perfectísima habitación de la Compañía: el peregrinar de los profesos...esta es la propiedad privilegiada de nuestra vocación: que hemos recibido de Dios y de la Iglesia el cuidado de aquellos de quienes ninguno se preocupa...es una empresa llena de sumas dificultades, trabajos y peligros, pero a la vez sumamente útil y necesaria. Y de este modo, toda la compañía aparececomounaciertaimitacióndelestadoapostólico,ennuestra humildad en Cristo3;
Pero lo que espera la Compañía de nuestras casas es que los profesos tengan una sede cierta donde puedan recogerse al regreso de sus misiones; y allí «requiescent pusillum», como decía Cristo a sus discípulos. Y mientras ellos se rehacen irán otros en su lugar. Allí [en
1 Const. 304.
2 Monumenta Nadal, V, Dialogus II p.673, n.52.
3 Monumenta Nadal, V, Commentarii de Instituto Societatis Iesu, p. 195, n.175. Las no cursivas son mías.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
Javier Osuna G., S.I.
Cuando los jesuitas comenzaron a residir juntos en lugares particulares por los requerimientos de la misión, sus residencias no se llamaron conventos ni monasterios. Eran, en el vocabulario de Ignacio y de la Orden, residencias, casas y colegios. En ellas se formaban los novicios (casas de probación), vivían los estudiantes con sus profesores y formadores(colegios), osejuntabanparaeltrabajoalgunosjesuitas,unos más establemente, otros de paso para un breve descanso y para revitalizarse espiritualmente entre una y otra misión (casas profesas). Tampocoseconocen expresionescomolasquehoyutilizamos:comunidad local, miembros de una comunidad, vida comunitaria. Así como tampoco acostumbran entre ellos llamarse hermanos, sino más bien compañeros, amigos en el Señor, «los de la Compañía», «nosotros», o simplemente referirse unos a otros por sus nombres: Iñigo, Xavier, Laynez, Polanco... Las Constituciones invitan al jesuita a no encerrarse en la comunidad local;suvidaysutrabajoseabrenalasperspectivasdelcuerpouniversal.
Por eso, más que hablar de «comunidad ignaciana», tendríamos que referirnos a la forma de vivir en común que la Compañía de Jesús ha ido configurando más o menos flexiblemente a lo largo de los siglos; inspirada siempre en el «modo de proceder» de los primeros compañeros, requerida por las exigencias de la misión, atendiendo a las condiciones de los tiempos y a las orientaciones de la Iglesia, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II. Las Constituciones abren la posibilidad de una gran diversidad de tipos de comunidad, según las exigencias de la misión: la prioridadla tiene laitineranciaapostólica, pero el apostolado residencial es también una manera de prestar un mejor servicio divino y ayuda a las
4 Monumenta Nadal, V, Commentarii de Instituto Societatis Iesu, p. 195 nn.174-175.
5 Monumenta Nadal, V, Commentarii de Instituto Societatis Iesu, p. 774.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56 las casas] podrán disfrutar en el Señor de algún ligero descanso y consolarse con la familiaridad agradable y espiritual de los padres; para poder ser enviados de nuevo a las peregrinaciones»4; «este es el lugar amplísimo tan vasto como el orbe universo... ellos [los profesos] piensan que habitan la más tranquila y agradable de las casas cuando viajan continuamente, cuando recorren toda la tierra sin tener lugares que puedan considerar como propios»5 .
¿Es exacto hablar de «Comunidad Ignaciana»? personas. Hay tipos de comunión espiritual desde la distancia, también de convivencia periódica, así como de residencia habitual. De ahí que nuestra reflexión está encaminada, más bien que a hablar sobre «comunidad ignaciana», a ofrecer sencillos elementos, característicos de nuestra vivencia comunitaria, que quizás puedan ser útiles a otras comunidades religiosas o a grupos apostólicos laicales en la concepción y estructuración de su propia vida corporativa.
Pero para la Compañía de Jesús hay una inspiradora historia de los comienzos: la comunión que nace en París y se va consolidando a lo largo de los años entre el grupo de estudiantes universitarios, amigos en el Señor, que bajo el liderazgo de Ignacio, los conduce finalmente a la constitución de la Compañía de Jesús. La deliberación romana de 1539 recoge esa historia: discerniendo sobre su futuro en medio del trabajo apostólico y ante la inminencia dela dispersión para cumplir las misiones apostólicas que el Papa comienza a encomendarles, comprenden que no pueden «deshacer la unión y congregación que Dios ha hecho, sino antes confirmarla y mantenerla más, reduciéndonos a un cuerpo»; deciden mantenerseunidosenun cuerpo queningunaseparación puedadestruir; y surge entonces la figura de la comunión para la dispersión, la comunión en la dispersión apostólica. Su forma ordinaria de vida en común no será en adelante la tradicional convivencia bajo un mismo techo, la participación de una mesa común, la observancia de una disciplina comunitaria; sino la vigorosa conciencia de pertenencia a un cuerpo apostólico fuertemente ligado por los vínculos del amor, la comunicación y frecuente intercambio de correspondencia, la uniformidad en su modo de proceder, la obediencia a un superior que mantenga viva la unidad del cuerpo total y dirija sus más diversas misiones apostólicas.
La unión de los repartidos con su cabeza y entre sí, diseñada en la Parte Octava de las Constituciones de la Orden, consiste ante todo en la unión de los ánimos entre los compañeros dispersos; luego, en la unión personal que se hace en las Congregaciones o Capítulos; que no parece conveniente que se hagan en tiempos determinados ni muy a menudo, «porque el Prepósito General, con la comunicación que tiene con la Compañía toda, y con ayuda de los que con él se hallaren, excusará este
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
Javier Osuna G., S.I.
trabajo y distracción a la universal Compañía, cuanto posible fuere»6 . Pues los jesuitas, esparcidos en tan diversas partes del mundo en el desempeño de sus ministerios apostólicos, aunque no pueden fácilmente reunirse,requieren,sinembargo,fuertesvínculosparamantenerseunidos en medio de la diferencia de lugares, culturas, misiones y aun maneras depensar. Ladispersión apostólicano serásologeográfica; será también, a menudo, ideológica y cultural.
EN EL MANANTIAL
La expresión amigos en el Señor, como caracterizó Ignacio al grupo de sus compañeros de París en una de sus cartas, antes de que instituyeranformalmentelaCompañíadeJesús,sehaconvertidodespués de muchos siglos, gracias al magisterio del P. Pedro Arrupe, en la forma habitual de manifestar ese vínculo de unión que traba a la Compañía en uncuerpoyalimentalaunióndelosánimosenmediodelfragorapostólico. «Los jesuitas de hoy nos unimos porque cada uno de nosotros ha escuchado la llamada de Cristo, Rey Eternal. De esta unión con Cristo fluye necesariamente el amor mutuo. No somos meramente compañeros detrabajo;somosamigosenelSeñor.Lacomunidadalaquepertenecemos es el cuerpo entero de la Compañía, por dispersa que esté sobre la faz de la tierra». Así trazó recientemente una de las características de nuestro modo de proceder la Congregación General XXXIV7 .
Esta amistad, vínculo primario de nuestra cohesión como comunidad apostólica, tiene su origen en la iniciativa totalmente gratuita del Señor Jesús: en el principio, una amistad personal e intransferible ofrecida a cada uno; una mirada cariñosa; como a Pedro en el patio del sumo sacerdote, como a Zaqueo encaramado en el sicómoro de Jericó, como a Natanael debajo de la higuera, como al joven rico en cualquier lugar de Palestina; y un llamamiento a compartir su vida y su misión: si quieres... ven y sígueme; juntamente, la con-vocación: la llamada común a formar un cuerpo apostólico junto a él: a ustedes los vengo llamando
6 Const. 677.
7 CG. 34. Decreto 26, n. 11.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
¿Es exacto hablar de «Comunidad Ignaciana»?
mis amigos, los elegí yo para que vayan y produzcan fruto abundante y permanente; manténganse unidos a mí, ámense los unos a los otros8 .
La amistad de Jesús con cada uno y con el grupo hace brotar la amistad entre todos en torno a él; crea los amigos en el Señor. Jesús es el secreto y la fuerza de su comunión, la única cabeza, su punto de referencia para el seguimiento y el servicio. Sin esa relación, muy hondamente vivida, no hay auténtica comunión. En una página de singular inspiración, lo expresa así José Antonio García, refiriéndose a la primera comunidad del Resucitado:
El centro indiscutido de la comunidad es el Señor... La primera comunidad vive la experiencia gozosa de tener un Señor que es en realidad quien la convoca, la une y la centra en torno a él. No es un grupode personasunidassimplemente porunos interesescomunes, una tarea o unacausaque realizar en lahistoria. Lo que la mantiene con-vocada y unida dinámicamente es una Persona que vive realmenteenmediodeellayalaquecadaunosesientecordialmente unido y perteneciente. Jesús resucitado es su centro de unificación, el vértice del cono invertido, que todas las tardes será sacramentalmente recordado y hecho presente al partir el pan por las casas. De la «memoria» de ese Señor viven cada miembro de la comunidad y la comunidad entera. La oración y la Eucaristía serán los momentos originales de ese «recuerdo». El modo de relacionarse entresíyconelrestodelmundotraducirálasconsecuenciasprácticas de ese «encuentro»9 .
Sin referirse expresamente a la amistad en el Señor, Ignacio describe grandiosamente el vínculo principal para la unión de los ánimos en la Compañía, acudiendo al trinitario movimiento envolvente del Amor del Señor: «El vínculo principal de entrambas partes, para la unión de los miembros entre sí y con la cabeza, es el amor de Dios nuestro Señor. Porque, estando el Superior y los inferiores muy unidos con la su divina
8 Cfr. Jn 15, 1ss.
9 JOSÉ ANTONIO GARCÍA, S J., En el mundo desde Dios. Vida religiosa y resistencia cultural, Sal Terrae 1989, 191-192.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
Javier Osuna G., S.I.
y suma Bondad, se unirán muy fácilmente entre sí mismos, por el mismo amorquedeelladescenderáyseextenderáatodospróximos,yenespecial al cuerpo de la Compañía»10 .
La imitación de Jesús en compañía con los Doce, el «estado apostólico» como lo llamaba Nadal, será en adelante la causa ejemplar para los primeros jesuitas: reproducir en el siglo XVI el modo de proceder de Jesús y sus apóstoles.
El texto de los Hechos de los Apóstoles sobre la primitiva comunidad ha sido tradicionalmente la inspiración y el modelo de las comunidades cristianas y religiosas: «...todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí; vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comíanjuntosconalegríaysencillezdecorazón...»11 ; «Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos... [la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a los bienes, sino que todo era común entre ellos, según la traducción de la Biblia de Jerusalén]»12 .
ParaIgnacioylosprimeroscompañeros,sinembargo,lainspiración desucomuniónydesu«comunidad»(delcuerpoapostólicoqueconforman como una novedad en la Iglesia), habría que buscarla más bien en los textos evangélicos de la elección de los Apóstoles y del envío misionero: Mc 3, 13-19; Lc 6, 12-16; Mt 10, 1-4: «llamó a los que él quiso... para que lo acompañaran y para enviarlos a anunciar el mensaje»; Mc 6, 7-13; Mt 10, 5-15; Lc 9, 1-6: «Llamó a los doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos... a anunciar el Reino de Dios y sanar a los enfermos... y les dio instrucciones: no lleven nada para el camino: ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni ropa de repuesto... sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios... gratis lo recibieron, denlo gratis».
10 Const. 671.
11 Hch 2, 42-47.
12 Hch 4, 32-35.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
¿Es exacto hablar de «Comunidad Ignaciana»?
La «comunidad» de Ignacio y los compañeros se irá configurando, pues, para servir a la misión, con los ojos «puestos en Jesús» y en su grupo de discípulos, gracias a la permanente contemplación de los misterios del Señor «nuevamente encarnado», bajo la unción de su Espíritu. Misioneros itinerantes, enviados de dos en dos, predicando el Evangelio en pobreza, consolando, reconciliando, sirviendo misericordiosamente en cárceles y hospitales; haciendo todo esto gratis y sin recibir ningunaremuneraciónporsutrabajo. Talmododeproceder, quemarcará su vida y su misión apostólica, lo han discernido movidos por un deseo vehemente, por una pasión de imitación de la vida y ministerio de Jesús con sus apóstoles.
LA CONVOCACIÓN
La elección de sus doce amigos y compañeros, según el relato evangélico, la hizo Jesús al amanecer después de una noche de oración. Jesús tiene conciencia de que sus amigos son un don del Padre, de quien procedepropiamentelaelección: «erantuyos, túmelosdiste»,diráorando nuevamente en la noche de la Cena. San Marcos nos relata que «eligió a los que El quiso... los eligió para que lo acompañaran y para enviarlos a anunciar el mensaje»13 .
En la «visión de La Storta», poco antes de entrar a Roma, Ignacio tiene una experiencia semejante: le parece, sin poder dudar, ver al Padre eterno en diálogo con Jesús que carga la cruz. El Padre dice a su Hijo: «quiero que tomes a éste por compañero tuyo»; y Jesús volviéndose a Ignacio, lo toma y le dice: «yo quiero que tú nos sirvas». Ignacio entonces comprende que nuestra Señora ha escuchado su insistente súplica de ser puesto con su Hijo; y que el llamamiento de Jesús no es solo para él, sino también para sus compañeros. En adelante el grupo se siente plenamente confirmado en el nombre que ha escogido para identificarse: Compañía de Jesús. El Padre es quien escoge; el Hijo llama compañeros y seguidores para llevar adelante el proyecto de su Padre; y el Espíritu los une, los conduce y los capacita para el seguimiento y el servicio. Más de 13 Mc 3, 13-14.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
Javier Osuna G., S.I.
cuatrocientos años después, La Congregación General XXXIII lo expresó en un texto magnífico: «la vida del jesuita tiene su raíz en la experiencia de Dios, que por medio de Jesucristo, en la Iglesia, nos llama, nos une, nos envía. Esta realidad la celebramos ante todo en la Eucaristía»14 .
Este llamamiento es la concreción histórica del proyecto del Padre: formar una comunidad, una inmensa familia en la que cada uno reproduzca los rasgos de su Hijo, el mayor de todos los hermanos15. La comunidad es, pues, el lugar donde nos hacemos personas auténticas, hijos e hijas en el Hijo; el espacio para llegar a ser como Jesús: hombres y mujeres para los demás, creciendo en la capacidad de darnos y de practicar el amor-misericordia de Jesús: la solidaridad con todo ser humano, pero especialmente con los más pobres y marginados, con los enfermos, con los pecadores.
UNA COMUNIDAD APOSTÓLICA
Ahora bien, en el llamamiento de los apóstoles relatado por el texto de Marcos, se señalan claramente los dos objetivos inseparables que pretende Jesús: estar con El y enviarlos a predicar con poder de echar demonios. Estas dos dimensiones, que de por sí originan constante tensión, tienen que encontrar su integración en una espiritualidad apostólica. Precisamente, hablando a los superiores de Francia en 1988, el Padre General, Peter-Hans Kolvenbach, ilustraba cómo se da esta integración entre contemplación y misión en una comunidad de la Compañía:
Ciertos comentadores subrayan una analogía entre la expresión «comunitas ad dispersionem» y la expresión «contemplativus in actione». En efecto, en los dos casos una tensión voluntaria se exterioriza en el carisma ignaciano y el compañero está llamado a vivirestatensiónenelsenodesuvocaciónpersonal.Deigualmanera que la unión con Dios no se sitúa en un tiempo anterior a la acción,
14 CG. 33. Decreto 1, n. 11.
15 Cfr. Rom 8, 29.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
¿Es exacto hablar de «Comunidad Ignaciana»?
ni nunca fuera de ella, sino que se realiza en la acción y a través de ella; la convivencia comunitaria no precede a la misión como una especie de preparación sicológica, y menos se sitúa fuera de ella, sinoqueenlamisiónmismayatravésdeellaserealizalacomunidad ignaciana. Lo que se pide desde luego no es favorecer una intensa vida comunitaria para obtener a modo de consecuencia o de fruto una misión fructuosa; es en el interior mismo de la misión donde la vida comunitaria está y debe ser vivida. Y, de igual manera que la unión con Dios en la acción supone tiempos fuertes de oración, también los tiempos fuertes de encuentros fraternales son indispensablesparavivirelidealdeuna«comunitasadmissionem»16 .
También nos ilumina de nuevo aquí José Antonio García:
Envío sin encuentro es activismo secular. Encuentro sin envío, misticismo evasivo y mentiroso. Un estar con Jesús que no se vive, por otra parte, como un asunto cerrado en sí, sino con vistas al envío al mundo. Se trata, sin duda alguna, de una cercanía con vistas al movimiento y de un movimiento que queda configurado por la experiencia de la cercanía, afectado por ella. La fe cristiana y el seguimientocomunitariodeJesúsnoconstituyenunasimplerelación de cosas o ideas santas, ni siquiera con proyectos santos, sino que son fe y seguimiento, relación, con una Persona. Ahora bien, una Persona que tiene una Causa indisolublemente unida a ella y de la que la fe y el seguimiento comunitario no pueden prescindir17 .
Tanto en el tiempo fundacional y durante la vida de Ignacio, como en las recientes Congregaciones Generales y en las orientaciones de los dos últimos Padres Generales, aparece muy explícita la insistencia en que nuestras comunidades no son conventuales ni monásticas; porque están en función de una mística para el servicio. Son comunidades formadasporhombresdispuestosapartirdondequieraqueseanenviados:
16 P-H KOLVENBACH, «Conferencia del P. General en la reunión de los Superiores de la Provincia de Francia. 6 de abril de 1988» : Información S.J. 9 (1988) 156-157.
17 JOSÉ ANTONIO GARCÍA,S J., En el mundo desde Dios. Vida religiosa y resistencia cultural, Sal Terrae 1989, 95 y 172.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
Javier Osuna G., S.I.
con las sandalias puestas, prontos para anunciar el evangelio de la paz18 . Lo que las identifica como comunidades no es su carácter residencial, como sucede en las formas monástica y conventual, en las que el vivir juntos prevalece sobre la movilidad y el universalismo propios de la Compañía.
Una gran preocupación de Ignacio fue la de distinguir muy claramente la forma de comunión que debía identificar a la Compañía. Poco habló de comunidad. No quiso llamar conventos ni monasterios a nuestras residencias, sino casas y colegios. Rechazó el coro, las penitencias y oraciones comunes, a pesar del gusto que experimentaba en ellas, con el fin de liberar a los compañeros para el servicio apostólico. La razón de no tener coro, que dio a Gonçalves da Cãmara, era para que no tuviéramos razón de estar encerrados dentro de casa, sino que saliéramos a trabajar apostólicamente. La oración en común,es la propia de una comunidad «apostólica», que envía a sus miembros afuera y los acoge a su regreso; es principalmente la oración de los unos por los otros, la que se eleva por los compañeros que realizan misiones de la Compañía en diversas partes del mundo, fomentando un verdadero sentimiento de colaboración; la que suplica para que el Señor mantenga en su buen ser y conceda fecundidad al cuerpo apostólico universal. La comunión consiste en un sentido de pertenencia, de cuerpo, que nos mantenga unidos en la dispersión apostólica.
El P. General ha hablado muy claramente de esto: no somos conventuales; pero no podemos ceder al individualismo ni a la secularización. No somos simplemente compañeros, sino amigos en el Señor:
Expuesta al individualismo de nuestro tiempo pero interpelada por lapasióndelaIglesiaenprodelakoinonía,nuestravidacomunitaria se alimenta de la inspiración ignaciana desde sus orígenes. Ya los primeros compañeros se afanaron por formar un solo cuerpo apostólico («nos reducere ad unum corpus»), porque cada uno de
18 Cfr. Ef 6, 15.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
¿Es exacto hablar de «Comunidad Ignaciana»? ellos había escuchado la llamada del Señor para asumir su misión en un mismo amor fraterno. Pero desde el principio comprendieron también que tal misión no podía ser vivida en los confines de un claustro o en una vida comunitaria fin de sí misma. De ahí la necesidad apostólica de crear cuerpo en un cuerpo universal; cierto, concretizadotambiénenunacomunidadlocal,peronuncademanera exclusiva19 .
La Congregación General 32 nos definió como compañeros de Jesús, enviados con una misión que realizamos «en compañía»; pertenecemos a una comunidad de amigos en el Señor. Esta comunidad es el cuerpo total de la Compañía misma, por muy dispersa que se encuentreatravésdelmundo. Lacomunidadlocal,alaquepertenecemos en un momento dado, es simplemente la expresión concreta de esa comunión extendida por el mundo, que es la Compañía. De esta forma, la comunidad local es apostólica, orientada hacia fuera, no hacia dentro, y cuyo empeño se centra en el servicio que está llamada a prestar a los hombres; comunidad contemplativa, pero no monásticamente, porque es una comunidad para la dispersión; pero es también una koinonía, una participación de bienes y de vida (tenemos todas las cosas en común), conla Eucaristía comocentro;finalmente,esunacomunidad discerniente; las misiones a las que somos enviados, por más diferentes que sean, forman parte de la única misión: el jesuita que trabaja en una tarea concreta,esenviadoporlacomunidadyrepresentaatodos; lacomunidad está allá, presente en este compañero; de modo que no estamos eximidos dediscernir juntoslamaneray losmediosderealizar nuestrasmisiones20 .
Por otra parte, la comunidad ignaciana ha seguido el proceso de renovación que ha vivido la comunidad religiosa en sus años recientes, especialmente a partir del Concilio Vaticano II: de una concepción tradicional de la comunidad, como la de un grupo grande de personas consagradas, queviven bajoun mismotecho, comen en unamismamesa,
19 P-H KOLVENBACH, «Sobre la vida comunitaria. Carta del P. General a toda la Compañía, 3. En comunidad o dispersos, crear cuerpo para la misión.12 de marzo de 1998» : Información S.J. 68 (1998) 128.
20 Cfr. CG. 32. Decrecreto 2, nn. 14-19.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
Javier Osuna G., S.I.
oran en común, siguen fielmente unas reglas y un orden comunitario; a comunidades pequeñas, insertas en barrios populares, donde se vive más estrechamente la relación interpersonal y se encuentra espacio para la autorrealización; finalmente, a la comunidad apostólica, que tiene su centro y su razón de ser fuera de sí: para la misión, que la configura. La comunidadnoconsisteenestar yvivir juntos;perosíenbuscaren común la voluntad del Señor, en apoyarnos en el crecimiento como seguidores y servidores de Jesús en la misión, y desde luego, en compartir momentos fuertes de oración, especialmente en la Eucaristía.
EL DISCERNIMIENTO APOSTÓLICO EN COMÚN
Consecuencia natural del carácter apostólico, la comunión se centra en la búsqueda de un mejor servicio a la misión, tanto a nivel del trabajo como de la vida personal y común. ¿Qué quiere el Señor de nosotros hoy? ¿Cómo vivir la misión en servicio de la fe y de la promoción de la justicia? ¿Cómo asumir eficazmente la opción por los pobres? ¿Qué consecuencias tendrán para ellos nuestras decisiones? ¿Cuál forma de servicio es la más adecuada para responder a los signos de los tiempos y a los desafíos que nos presentan los tiempos actuales?
Para poder discernir en común, la comunidad, en sus miembros y como grupo, ha delograr ciertas condicionesindispensables, tantoa nivel espiritual como humano:
a) Espiritualmente: la indiferencia o libertad para buscar lo que más conduce a la gloria de Dios y al bien de los hombres; la unidad en torno a criterios evangélicos que guíen la toma de decisiones; la libertad frente a los apegos desordenados con los que traemos a Dios a nuestros propios intereses; la alta temperatura del amor y adhesión a Jesús, que estimule nuestra generosidad y nuestro propósito de identificarnos cada vez más con El; el examen continuo, para afinarnos en el arte de sentir y discernir la unción o consolación del Espíritu, que nos mueve, nos da a sentir, pone en nuestro corazón, nos dicta, lo que agrada al Señor.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
¿Es exacto hablar de «Comunidad Ignaciana»?
b) Humanamente: un ambiente de fraternidad, de escucha respetuosa, de libertad para expresarse, de madura aceptación de la pluralidad; una fuerte conciencia de pertenencia y de solidaridad, fundamental para asumir como propios los intereses y expectativas del cuerpo apostólico; ausencia de tendencias manipuladoras, presionantes; junto con disponibilidad y prontitud para aceptar los consensos del grupo, aunqueseandiferentesdelapropiaopiniónyparacolaborarsolidariamente en su ejecución. Solo así se podrá para garantizar un sano discernimiento y una comunión mayor en la ejecución de lo que se ha decidido.
Para una comunidad dedicada al servicio apostólico la multiplicación de reuniones puede ser un «distractivo» de su misión. Por eso, los discernimientos grupales han de circunscribirse a los asuntos de mayor importancia. Este fue el motivo para que Ignacio no quisiera que la unión corporal de los miembros de la Compañía en Congregación, fuera muy frecuente.
UNIÓN ENTRE LA CABEZA Y SUS MIEMBROS
PARA FORMAR EL CUERPO
Comúnmente se ha mirado el ejercicio de la autoridad y de la obedienciaenlaCompañíadeJesúscomounarígidadisciplinadecarácter militar. La «obediencia ciega», el «bastón de hombre ciego», el «cadáver», ejemplos prestados por Ignacio para ilustrar la disponibilidad para el mayor servicio divino y la ayuda de las ánimas, han contribuido a desfigurar, en la opinión de muchos, el verdadero talante de esta relación autoridad-obediencia.
Totalmentediferente,porelcontrario,eslaconcepciónylapráctica que trazan las Constituciones, tanto del gobierno de los superiores como de la obediencia de los compañeros. Hay que tener en cuenta que la obediencia en las Constituciones es para la misión y muy particularmente para mantener y vigorizar la comunión y la unidad del cuerpo apostólico disperso. En efecto, la intención que revelan las Constituciones fue la de conferir plenamente a una autoridad central la tarea de la edificación del cuerpouniversal, comenzandoporlaadmisióndenuevosmiembroshasta
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
Javier Osuna G., S.I.
su integración definitiva; y la perfecta articulación entre la cabeza y sus miembros, para lograr un instrumento disponible en manos del Espíritu para el servicio de la misión.
La imagen de comunidad que pretendieron los primeros compañeros en su deliberación de 1539 al «dar la obediencia a alguno de nosotros» que tuviese el lugar de su único Prepósito, Jesucristo, se puede conocer muy claramente advirtiendo a los argumentos que los llevaron unánimemente a tomar tal decisión. El asunto que debatieron durante muchos días partía de la consideración de que ninguna comunidad se puede conservar de otra mejor manera que con la obediencia. Si la comunidad que querían consolidar «estuviera sin obediencia, no podría permanecer y perseverar largo tiempo». La sintieron necesaria para el logro de su proyecto apostólico: «principalmente para nosotros que hemos hecho voto de perpetua pobreza y andamos en continuos trabajos, tanto espirituales como temporales, en que la sociedad se conserva menos»; y concluyeron que debían aceptarla: «para mejor y más exactamente poder ejecutar nuestros primeros deseos de cumplir en todo la voluntad divina, para más seguramente conservar la Compañía, y en fin, para poder dar decente providencia a los negocios particulares ocurrentes»21. Una triple función se asigna a la obediencia: fundamento de la misión, vínculo para mantener la unión, medio para lograr un ordenado proceder en la vida y en el trabajo de cada día.
Misión, comunión, autoridad, conservación, son los intereses de que se ocupan las Partes VII, VIII, IX y X de las Constituciones. El ejercicio de esta responsabilidad de distribuir y orientar la misión apostólica, de alimentar la comunión, de regir con toda autoridad el cuerpo universal y de conservarlo y hacerlo progresar cooperando con la acción vivificante del Espíritu, empeñará la vida del Prepósito General y le implicará el sacrificio de cualquier otra actividad, como el ejercicio directo de los ministerios que son la razón de ser de la Compañía.
Al conferir a su comunidad una cabeza, los miembros repartidos porelmundosearticulanyconglutinanentresí,dandoformaauncuerpo
21 MI. (Monumenta Ignatianna) Vol. 63. Const. I, p. 6-7.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
¿Es exacto hablar de «Comunidad Ignaciana»?
bien establecido y dinámico que con la actividad peculiar de cada uno, se ofrece al Espíritu para servir a la misión de Cristo.
El Prepósito General tiene «toda autoridad sobre la Compañía, ad aedificationem»22; pero, además, debe resplandecer en él la caridad para con todos y la humildad verdadera, la benignidad y la mansedumbre. Se guarda con mucho cuidado una armónica subordinación como garantía de la unión; los superiores gozan de amplia autoridad para el gobierno de sus comunidades; de los jesuitas se espera una completa disponibilidad para el envío. Pero la autoridad se ejerce desde la horizontalidad evangélica recomendada por Jesús. El superior debe gozar de crédito y autoridad sobre aquellos a quienes gobierna; tenerles amor y mostrarlo, de tal manera que los compañeros estén convencidos de que su superior «sabe y quiere y puede bien regirlos en el Señor nuestro»23 .
Tal vez la característica más relevante de esta relación autoridadobediencia en la Compañía, es la de que reviste la forma de un gobierno personal y espiritual. No se define en las Constituciones bajo un aspecto puramente jurídico o administrativo. La comunidad ignaciana quiere proceder en todo «en espíritu de caridad». Dentro de un trato a la vez respetuoso y familiar brota la indispensable confianza para no tener nada encubierto al superior y para desear que «esté al cabo de todo» a fin de que pueda ayudar a sus compañeros «en la vía de la salud y perfección». En ese clima adquiere posibilidad y significado algo muy peculiar en la Compañíacomoelementode granimportanciaparaelgobiernoespiritual: la manifestación o cuenta de conciencia, que propicia una relación transparente del jesuita con sus superiores y facilita el diálogo fraternal y el discernimiento conjunto. Así, la señalada obediencia de ejecución, de entendimiento y voluntad se cumple como punto final, al término de un proceso de búsqueda del mejor servicio divino.
Estaaperturadeconcienciaseinspiraenaquellaatmósferafamiliar que hizo de la comunicación espiritual de los miembros ausentes, de las deliberaciones en común y de la representación, modos de proceder
22 Const. 736.
23 Const. 667.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
Javier Osuna G., S.I.
constitutivos de la Compañía en el tiempo fundacional. Y como todo en la Compañía, aquí también resplandece la perspectiva apostólica que motiva tal apertura. Es en el Examen General que se ha de proponer a todos los que pidieren ser admitidos en la Compañía, donde podemos leerlo más explícitamente:
Más adelante, como siempre debemos ser preparados conforme a la nuestraprofesiónymododeproceder,paradiscurrirporunaspartes y por otras del mundo, todas veces que por el Sumo Pontífice nos fuere mandado, o por el Superior nuestro inmediato, para que se acierte en las tales misiones, en el enviar a unos y no a otros, o a los unos en un cargo y a los otros en diversos, no sólo importa mucho, mas sumamente, que el Superior tenga plena noticia de las inclinaciones y mociones, y a qué defectos o pecados han sido o son másmovidoseinclinadoslosqueestánasucargo,parasegúnaquello enderezarlos a ellos mejor, no los poniendo fuera de su medida en mayores peligros o trabajos de los que en el Señor nuestro podrían amorosamente sufrir. Y también porque guardando lo que oye en secreto, mejor pueda el Superior ordenar y proveer lo que conviene al cuerpo universal de la Compañía24 .
En no pocos superiores se observa cierta reticencia al uso del discernimiento, por temor de que éste, así llamado «procedimiento democrático», vaya en detrimento del ejercicio de la autoridad y de la cumplida obediencia. Sin embargo, ya quees misión delsuperior unificar la comunidad y dar o encauzar la misión de acuerdo con el carisma y con la dirección de los superiores mayores, solo a él compete la decisión final deunprocesodediscernimiento. Lejosdeperjudicarodebilitar larelación autoridad-obediencia, la fortalece. A la autoridad, porque le brinda más elementos para encontrar la voluntad de Dios sobre el grupo y le sirve de excelente consulta; a la obediencia porque dispone a aceptar con mayor prontitud lo que ha sido fruto de una búsqueda en común, aunque la decisión no sea necesariamente acorde con lo que personalmente se haya discernido.
24 Examen, 92.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
¿Es exacto hablar de «Comunidad Ignaciana»?
AUTORREALIZACIÓN Y PERTENENCIA
Muy brevemente menciono aquí dos aspectos muy importantes en los que la comunidad debe encontrar y ofrecer una adecuada perspectiva. De una parte, la comunidad apostólica, porque está centrada en la misión, no tiene como principal objetivo la autorrealización de las personas que la conforman, aunque debe apoyar el crecimiento espiritual y humano de cada una, el desarrollo de sus potencialidades en orden al mejor servicio apostólico. Por otra parte, el respeto a la dignidad de las personas, a su autonomía y corresponsabilidad, no pueden dar paso a actitudes individualistas que debiliten el sentido de «comunidad apostólica», con el riesgo de convertirla en una especie de hotel o de base de operaciones.
El sentido de pertenencia al cuerpo apostólico y la convicción de que el trabajodecadaunoespartedelamisión corporativa, son actitudes que deben fomentarse para lograr el sano crecimiento y vitalidad de una comunidad apostólica. Cuanto más riesgosa y difícil es una tarea, tanto más han de estrecharse los vínculos con la comunidad y la relación autoridad-obediencia.
APOYO FRATERNO
En la última Congregación General, la Compañía de Jesús aprobó un extenso decreto sobre la castidad, que contiene profunda repercusión comunitaria; y, desde luego, dimensión esencialmente apostólica. La castidad no la concibe el jesuita como orientada exclusivamente a su santificación personal, sino como un llamamiento a unirse a Cristo en su trabajo por la salvación de la humanidad25. «Por su voto de castidad, el jesuita se entrega al Señor y a su servicio con un amor tan único que excluye el matrimonio y cualquierotra relación humana detipo exclusivo, así como la expresión y satisfacción genital de su sexualidad... Siguiendo el consejo evangélico de la castidad, el jesuita aspira a hacer más hondas su familiaridad con Dios, su transformación en Cristo, su amistad con sus hermanos jesuitas, su servicio a los demás, junto con su crecimiento
25 Cfr. CG. 34. Decreto 8, n. 9.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
Javier Osuna G., S.I.
en madurez y capacidad de amar»26. Y para este crecimiento humano y espiritual, la comunidad le brinda un espacio invaluable.
El jesuita vive su celibato con una conciencia muy clara y alegre de que ha renunciado por el Reino a la riqueza de la intimidad conyugal, al deseo tan humano de tener hijos: «renuncia a la alegría de pertenecer a y vivir dentro de su propia familia»27; y consecuentemente asume la parte de soledad que esa renuncia implica. Ahora bien, una cosa es muy clara para la Compañía de Jesús hoy: que la comunidad no le reemplaza a la familia, pero desempeña un papel muy señalado en la vivencia del compromiso contraído por su voto de castidad. El decreto se extiende en este punto con un precioso texto que vale la pena recoger:
La vida de comunidad juega un papel de gran importancia. No es que la comunidad sustituya a la mujer y los hijos, sino que puede y debe prestar apoyo a una vida que se vive en su renuncia. A través de las muchas formas de presencia y prestación mutuas, nos hacemos mediadores,unosaotros,delapresenciadel Señoraquien nos consagramos por el voto de castidad. Esta mediación y este intercambio son los que hacen religiosanuestra comunidad. Nuestro mutuo compromiso vital y continuo es una condición para el concomitante crecimiento en castidad.
El jesuita no puede, pues, vivir la castidad apostólica apartándose con indiferencia de los demás. Como «don recibido de arriba» (EE. 184), la castidad apostólica debe llevarle a la comunión con sus hermanos y con las personas a quienes sirve. Sería triste hacer de la castidad una soltería cerrada en sí misma. La vida de comunidad no debe ser solo apoyo, sino además el contexto privilegiado para vivir unacastidadsanayhumana.Cuandolavidadecomunidadleapoya y le desafía de veras, la castidad inspira a hacer visible al Dios que trabaja por la humanidad. Es importante apreciar y desarrollar el estrechovínculoqueexisteentrelacastidadapostólicaylacomunidad apostólica28 .
26 CG. 34. Decreto 8, n. 13.
27 Ibid., n. 14.
28 Ibid., n. 21.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
¿Es exacto hablar de «Comunidad Ignaciana»?
La comunidad, a través de relaciones fraternas, cercanas, espontánea, presta sostén y estímulo a la vivencia de ese compromiso de la castidad consagrada en celibato. Dentro de la comunidad se han de respetar y estimular auténticas relaciones de amistad, que permitan la vivencia de una nueva manera de amar: el amor célibe en seguimiento e imitación de Jesucristo. En su carta sobre la vida comunitaria, el P. General señala que nuestra vida en común tiene su fuente espiritual profunda en el Espíritu de Cristo que nos une, pero que tiene necesidad de gestos concretos:
Una palabra de ánimo o de comprensión, una sonrisa acogedora, la pérdida aceptada de un poco de tiempo para escuchar lo que el otro quiere decirnos, una mano en las labores que comporta toda vida comunitaria, un rato dedicado al descanso. O también: comprometerse sin vacilaciones en un intercambio que se sumerge espiritualmente en el fondo de las cosas, compartir nuestras experiencias hondas y nuestros fracasos, y sobre todo nuestras razonesdevivircomocompañerosdeJesús enloconcretodenuestra misión, aquí y ahora, en unión con el cuerpo universal de la Compañía. Aunque emanada de grandes inspiraciones, la vida comunitaria depende de gestos sencillos, que a veces sentimos la tentación de menospreciar. Maestro Ignacio nos enseñó en sus Ejercicios esa alianza entre contemplación y praxis, entre Espíritu y letra, que permite progresar en el camino hacia Dios. Como lo recalcaba ya el P. Pedro Arrupe, no carecemos de grandes deseos, visiones, ideas; lo que nos falta con frecuencia es humildad para concretizarlos porque juzgamos demasiado simples y demasiado pobres los medios para llevarlos a cabo29 .
Muy importante en el ambiente comunitario es la sencilla actitud de la corrección fraterna, del respeto por las personas, del diálogo amigable, la prontitud para la comprensión, el perdón y la reconciliación. Una comunidad sana y madura es aquella en donde todos tienen aceptación y cabida y experimentan que pueden vivir con espontaneidad su propia vocación; donde los caracteres diferentes y aun las limitaciones
29 P-H KOLVENBACH, «Sobre la vida comunitaria. Carta del P. General a toda la Compañía, 5. Inspiración y gestos concretos. 12 de marzo de 1998» : Información S.J. 68 (1998) 132.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
Javier Osuna G., S.I.
y defectos de los demás son conllevados misericordiosamente, como exhorta San Pablo a las comunidades: «Sean humildes y amables; tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor; procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz que une a todos»30; «Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo revístanse de amor, que es el lazo delaperfectaunión. Yquelapaz deCristoreine ensus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo»31 .
COMUNIDADES SOLIDARIAS
Volcada al servicio apostólico de hombres y mujeres, especialmente de los pobres y marginados, la comunidad ha de tener una antena para conocer los anhelos y esperanzas, las angustias y los dolores del medio en el que vive y trabaja. El conocimiento y análisis de la realidad será una de sus preocupaciones fundamentales; y el espíritu de misericordia, es decir de sensibilidad y solidaridad con los sufrimientos y penalidades de los demás, a la manera de Jesús, la nota distintiva de su modo de proceder.
La comunidad cristiana es un espacio donde se crean personas humanas vaciadas de sí mismas, para hacerse, a la vez, capaces de hacer comunión y de crear seres humanos auténticos. La comunidad ha de vivir en función de la miseria humana que la rodea, desbordándose a favor de los más necesitados. Para ser verdadera comunidad cristiana, es necesario que viva la experiencia pascual: que sienta la fuerza del Resucitado que la saca de sí misma para hacer el bien a otros, especialmente a los más miserables.
Solidaridad dentro y fuera de la comunidad; compartiendo con generosidad lo que si somos y lo que tenemos, con los demás, especialmenteconlosmásnecesitados;valientespara«hacernosprójimos»
30 Ef 4, 2-3.
31 Col 3, 12-15; ver la descripción de la vida según el Espíritu en Gal 5, 22-23.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
¿Es exacto hablar de «Comunidad Ignaciana»?
de quien está en situaciones difíciles y para denunciar y combatir las injusticias; especial cuidado en el uso sobrio y austero de los bienes y en ofrecer un testimonio muy claro de que hemos aceptado y asumido la causadelospobres,comosiestuviésemosaceptandoyasumiendonuestra propia causa, la causa misma de Cristo32. Tenemos ahí aspectos muy concretos en los que debe manifestarse la solidaridad. Desde esta perspectiva, exhorta la Congregación General XXXII a una comprensión y vivencia renovadas de la pobreza:
CuandolaIglesiaurgeatodoslosfieleshaciauncompromisoradical por la instauración de la justicia social, nos deja entender que eso lo espera, sobre todo, de quienes, mediante un voto de pobreza, lo han consagrado todo a Cristo, incluso la vida. Es claro, pues, que se ha operado una evolución, ya que hoy la importancia de la pobreza no se pone solo en una perfección ascético-moral que provenga de la imitación de Cristo pobre, sino también, o mejor dicho, más, en ese valor apostólico por el que uno, olvidándose de sí mismo, imita a Cristo enun serviciogeneroso y libre atodaclasede abandonados... Los compañeros de Jesús no podrán oír «el clamor de los pobres», si no adquieren una experiencia personal más directa de las miserias y estrecheces de los pobres33 .
En este ámbito de la solidaridad, toma mayor fuerza e importancia en el mundo neoliberal y de la economía global que se imponen a ritmo acelerado, el trabajo de crear, de estimular y de apoyar, en los diversos camposapostólicos, «comunidadesdesolidaridadenbúsquedadelajusticia», que, desde fuera del poder, trabajen por mejorar la calidad de vida, por enfrentarse en común a las dificultades que encuentran los más pobres frente al lujo e insensibilidad de los más ricos y poderosos; que tomen conciencia de las exigencias de la justicia social y de la corresponsabilidad en realizarla; y participen en la movilización para cambiar en la medida posible las estructuras que impiden la convivencia justa, fraterna y pacífica34 .
32 Cfr. Documento de Puebla, Mensaje a los pueblos de América Latina, 3.
33 CG. 32. Decreto 12, nn. 4-5; ver Evangelica Testificatio, nn. 17-19.
34 Cfr. CG. 34. Decreto 3, nn. 7, 10, 17, 19, 20. Sobre «Nuestra misión y la justicia».
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
Javier Osuna G., S.I.
TerminamosesteapartadoconunacitadelaCongregaciónGeneral XXXIV sobre tan apremiante desafío apostólico:
La plena liberación humana, para el pobre y para todos nosotros, se basa en el desarrollo de comunidades de solidaridad tanto de rango popular y no gubernamental como de nivel político, donde todos podamos colaborar en orden a conseguir un desarrollo plenamente humano. Todo esto debe hacerse en el contexto de una razonable y respetuosa interrelación entre los diversos pueblos y culturas, el medio ambiente y el Dios que vive entre nosotros35 .
CONCLUSIÓN
La Parte Décima de las Constituciones recoge y compendia lo que los primeros compañeros juzgaron más relevante de todo el texto para la conservación, aumento y progreso del cuerpo universal. Proyecta, pues, una visión de conjunto de la Compañía de Jesús como comunidad apostólica, apoyada en la mano misericordiosa de Jesús, su cabeza, su fuerza y su modelo; íntimamente unida a él para seguirlo y servirle en pobreza, humildad y sencillez. Un cuerpo que, regido por la ley interior de la caridad y amor, quiere crecer conservando el mismo espíritu con que se comenzó, para lo cual pone especial cuidado en la selección de sus nuevos miembros y enel «buen ser de loscolegios», donde se forman susescolares. Un cuerpo cuya comunión no se construye en la convivencia y común habitación: está esparcido por el mundo en servicio de Dios y aprovechamiento de los hombres, pero articulado por los fuertes vínculos del amor, la comunicación, la conformidad de ánimos y modo de proceder, la obediencia; nutrido por una vida espiritual dirigida según la «discreta caridad», para evitar «extremos de rigor o soltura demasiada». Un cuerpo, en fin, que encuentra en su armónica relación entre la cabeza y sus miembros, la garantía de su conservación, aumento y eficacia apostólica.
35 CG. 34. Decreto 3, n. 10; ver Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Socialis, 27ss; Centesimus Annus, 49.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 34-56
La Comunidad, base y sustento para la mudrez de la castidad consagrada
La Comunidad, base y sustento para la madurez de la castidad consagrada
Roberto Triviño A., S.J.
Leyendo las Constituciones de muchos Institutos y Congregaciones religiosas, aparece de manifiesto la necesidad de una vigorosa vida comunitaria, como base y sustento para la vivencia de la castidad consagrada.
Además, los Superiores Mayores dirigiéndose a los miembros de sus InstitutosoCongregaciones, apropósitodel votodecastidad, señalan la vida fraterna en comunidad como condición necesaria para vivir una castidad de forma sana y coherente.
El propósito de este escrito es reflexionar sobre la importancia que reviste una auténtica vida fraterna con relación a una castidad consagrada madura.
Por vía de ejemplo, escuchemos lo que la Congregación General 34 de la Compañía de Jesús declara en su decreto 8°:
La vida de comunidad juega un papel de gran importancia. No es que la comunidad sustituya a la mujer y los hijos, sino que puede y debe prestar apoyo a una vida que se vive en su renuncia. A través de las muchas formas de presencia y prestación mutuas, nos hacemos mediadores, unos a otros, de la presencia del Señor a
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 57-72
quien nos consagramos por el voto de castidad. Esta mediación y este intercambio son los que hacen religiosa nuestra comunidad. Nuestro mutuo compromiso vital y continuo es una condición para el concomitante crecimiento en castidad1 .
En otro documento conocido como Normas Complementarias, emanado de la misma Congregación General para actualizar las Constituciones de la Compañía de Jesús, aparece esa misma insistencia de la vida en comunidad:
La castidad se guarda con más seguridad «cuando entre los compañerosquevivenvidacomúnreinaunverdaderoamorfraternal» por la caridad y unión de corazones, que nos dispone a llevar las cargas de losdemás, aamaratodos yacadaunoconamorgeneroso y a entablar con todos un diálogo fecundo y bienhechor, como verdaderos hermanos y amigos en Cristo, llevando la vida comunitaria propia de la Compañía, como se describe en la Parte octava2 .
Como se observa en los dos números anteriores, si se quiere vivir una castidad realizada y gozosa es necesario tener el ambiente propicio como es una auténtica vida fraterna. La experiencia está dando la razón a este principio.
LA PROPUESTA EVANGÉLICA
Si en algo insistió Jesús con apremio fue en la recomendación de que nos amáramos mutuamente para conformar una comunidad reveladora de su presencia. «En esto conocerán todos que ustedes son discípulos míos: si se tienen amor los unos a los otros» (Jn 13, 35). Durante la noche de la Cena Jesús apela a la preciosa parábola de la vid y los sarmientos, para encarecer la comunión con El y de ellos entre sí,
1 CG. 34. Decreto 8, n. 21.
2 Normas Complementarias 146, n. 3.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 57-72
La Comunidad, base y sustento para la mudrez de la castidad consagrada como condición de fecundidad apostólica. En dos ocasiones, declara que el mandamiento suyo es que nos amemos los unos a los otros: «Este es el mandamiento mío: que se amen los unos a los otros como yo los he amado» (Jn 15, 12); «Lo que les mando es que se amen los unos a los otros» (Jn 15, 17). Y en la oración que le dirige al Padre pide por la unidad de su comunidad: «Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado» (Jn 17, 21).
El apóstol y evangelista San Juan, en su primera carta, desarrolla el tema del amor desde su fuente que está en Dios, «porque él nos amó primero» (1 Jn 4, 19), hasta el compromiso con el hermano. El que está en el amor proclama la presencia de Dios en él: «Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él» (1 Jn 4, 16).
La autenticidad del amor la coloca en unas breves características:
Amor que se concreta en el hermano: «Si alguno dice: «Amo a Dios» y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve» (1 Jn 4, 20). Es decir, un amor afectivo, humano, con el corazón. Que se pueda decir de una comunidad: «Mirad, cómo se aman».
Amor que se traduce en obras reales: «Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad» (1 Jn 3, 18). San Ignacio la señaló también en la introducción de su contemplación para alcanzar amor: «el amor se debe poner más en las obras que en las palabras» (EE 230).
Finalmente,unamorendimensión deconfianza:«Nohaytemor en el amor; sino que el amor perfecto expulsa el temor... quien teme no ha llegado a la plenitud del amor» (1 Jn 4, 18).
Pienso que con estas pocas pero significativas citas del Evangelio y del Apóstol y evangelista San Juan nos podemos dar cuenta de la importancia capital que tiene el tema del amor cristiano con relación al hermano.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 57-72
LA PROPUESTA DE LA VIDA CONSAGRADA
El título de este escrito pretende resumir lo que llevo muy dentro del corazón: que la comunidad es la base y el sustento para la vivencia de una castidad consagrada alegre y gozosa en el Señor.
HagamosmemoriadealgunoslugaresdelaenseñanzadelaIglesia en donde aparece la íntima relación que existe entre vida de comunidad y castidad consagrada. Cito, de entrada, un párrafo que se encuentra en el documento «La vida fraterna en comunidad» de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica:
La afectividad. La vida fraterna en común exige, por parte de todos, un buen equilibrio psicológico sobre cuya base pueda madurar la vida afectiva de cada uno. Componente fundamental de esta madurez,comohemosrecordadoantes,eslalibertadafectiva,gracias a la cual el consagrado ama su vocación y ama según su vocación. Sólo esta libertad y madurez permiten precisamente vivir bien la afectividad, tanto dentro como fuera de la comunidad... todo esto hace a la persona fuerte y autónoma, segura de la propia identidad, no necesitada de diversos apoyos y compensaciones, incluso de tipo afectivo...Sisenecesitaunaciertamadurezparavivir encomunidad, se necesita igualmente una cordial vida fraterna para la madurez del religioso3 .
Hoy se recalca cada día más que no hemos sido llamados a vivir una vida consagrada en forma individualista, sin ningún tipo de relación con los demás. Todo lo contrario, no solo hemos sido llamados, sino convocados, es decir, invitados a vivir el seguimiento de Jesús junto con otros, con los cuales se comparte la existencia cotidiana. Tenemos que afrontar y corregir con decisión el individualismo como uno de los males que afectan la vida comunitaria de nuestro tiempo.
3 Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, La vida fraterna en comunidad, n. 37. Roma 1994.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 57-72
La Comunidad, base y sustento para la mudrez de la castidad consagrada
De lo anterior se deduce que los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia tienen una imprescindible dimensión comunitaria, como dones vividos en la comunidad de una familia religiosa.
Nuevamente el documento «La vida fraterna en comunidad», tratando en su lugar de la dimensión comunitaria de la castidad expresa:
En la dimensión comunitaria la castidad consagrada, que implica también unagran pureza de mente, de corazón y de cuerpo, expresa una gran libertad para amar a Dios y todo lo que es suyo con amor indiviso, y por lo mismo una total disponibilidad de amar y servir a todos los hombres, haciendo presente el amor de Cristo. Este amor no egoísta ni exclusivo, no posesivo ni esclavo de la pasión, sino universal y desinteresado, libre y liberador, tan necesario para la misión, se cultiva y crece en la vida fraterna4 .
Todos nosotros hemos sentido en más de una ocasión la dificultad en la guarda de nuestra castidad. Es en ese preciso momento cuando se hace más necesario el apoyo de nuestros hermanos o hermanas de comunidad. Más aún, algunas crisis en asunto de celibato o castidad consagrada se hubieran superado si se hubiera tenido el apoyo sincero y leal de los compañeros de casa. Coincido en todo lo expuesto por el P. Carlos Cabarrús en su escrito titulado: «Amigos en el Señor» ¿Fuente o espejismo para la misión? Reflexionemos sobre estos dos párrafos:
Pero quizás es el testimonio del cariño que nos podamos tener, de la fidelidad de unos para con otros, lo que va a reflejar mejor el ser de Dios, que es comunidad de amor. Sobre todo, es lo que va a dar credibilidadatodolo quedecimosy hacemos.Ciertamente el celibato suscita siempre dudas en los que nos rodean. No terminan de creer surealidad.Sólo unavidacomunitariaagradable,acogedora,abierta ycariñosa,puedehacercreíbleloquepareceimposiblehumanamente y lo que, además, está continuamente manifestándose como una quimera debido a las serias fallas en este voto5 .
4 Ibid., n. 44.
5 CARLOS CABARRÚS, S J., «Amigos en el Señor» ¿Fuente o espejismo para la misión?» : Manresa Vol. 66 (1994) 269.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 57-72
Este tipo de amistad, en donde se privilegia el amor afectivo y libre, debe florecer entre los jesuitas en un el grupo de los «amigos en el Señor», de manera que se establezcan mutualidades, es decir, redes sociales de cariño, de apoyo, de cotejamiento y desafío, de íntima comprensión, que se irán entretejiendo a lo largo y ancho de la Compañía. Son el foco de recurrencia normal ante las penas y alegrías. Son el puntal preciso en la hora de la tentación. En la crisis de celibato, son los amigos lo únicos que tienen una palabra eficaz y contundente que nos convoca a la fidelidad al amor primero; en el que mi celibato está en estrecha conexión con el anuncio del Reino y con lo mejor de mí mismo6 .
Este común sentir de la importancia de la vida fraterna, también lo comparte el Maestro General de la Orden Dominicana, fr. Timothy Radcliffe, O.P. en su carta de abril de 1994 a toda la Orden:
Nuestras comunidades han de ser los lugares en donde nos demos ánimocuandoelcorazóndealgunosedebilita,perdóncuandoalguno falla y veracidad cuando uno corre el riesgo de engañarse. Hemos de creer en la bondad de nuestros hermanos y hermanas incluso cuando ellos han dejado de creer en sí mismos. No hay nada más venenoso que el autodesprecio. Como escribía Damián Byrne en su carta sobre la Vida Común: «Mientras que el santuario más íntimo de nuestro corazón se da a Dios, tenemos otras necesidades. El nos ha hecho de tal manera que una amplia parte de nuestra vida es accesible a los otros y necesita de los demás. Cada uno de nosotros necesita experimentar el genuino interés de los demás miembros de lacomunidad, suafecto, estimay compañerismo...Lavidaencomún significa compartir el pan de nuestra mente y de nuestro corazón unos con otros. Si los religiosos no encuentran esto en sus comunidades lo buscarán en otro lado»7 .
6 Ibid., p. 276.
7 FR TIMOTHY RADCLIFFE, O P., Informaciones Dominicanas Internacionales (I.D.I.), n. 319, p. 79.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 57-72
La Comunidad, base y sustento para la mudrez de la castidad consagrada
Amedidaquevamosavanzandoenestabúsquedadeapreciaciones y juicios sobre vida fraterna y castidad, van surgiendo nuevas visiones que amplían nuestra comprensión. Todos debemos colaborar para que se viva en nuestras comunidades una auténtica amistad en el Señor.
Una relación que, arraigada en la amistad personal de cada uno o cada una con el Señor Jesús, se desborda hacia los demás compañeros o compañeras en una comunión semejante a la que conformó Jesús con el grupo de sus discípulos. Mientras no se llegue a esto habrá muchas deficiencias en nuestras mutuas relaciones y por lo tanto dificultades y tropiezos en la vivencia de la castidad consagrada.
Volviendo al ya citado documento «La vida fraterna en comunidad» un número me parece singularmente significativo con referencia al tipo de comunidad al que debemos tender:
La calidad de la vida fraterna también incide poderosamente en la perseverancia de cada religioso. Así como una baja calidad de vida fraterna ha sido aducida frecuentemente como motivo de no pocos abandonos, también la fraternidad vivida auténticamente ha constituido y sigue constituyendo todavía un valioso apoyo para la perseverancia de muchos.
En una comunidad verdaderamente fraterna, cada uno se siente corresponsable de la fidelidad del otro; todos contribuyen a crear unclimaserenodecomunicacióndevida,decomprensiónydeayuda mutua; cada uno está atento a los momentos de cansancio, de sufrimiento,desoledad,dedesánimodel hermano,yofrecesuapoyo a quien está entristecido por las dificultades y las pruebas8 .
No podemos olvidar lanecesidad básicaque tenemos todos de amar y ser amados. El amor tiene además una dimensión apostólica que potencializa nuestra acción: ¡quien es amado trabaja con más denuedo por el Reino de Dios! El Papa Juan Pablo II dirigiéndose a laPlenariadelaCongregaciónparalosInstitutosdeVidaConsagrada
8 La vida fraterna en comunidad, Op. cit., n. 57.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 57-72
y las Sociedades de Vida Apostólica afirmaba: «Toda la fecundidad de la vida religiosa depende de la calidad de la vida fraterna en común»9 .
Cuando se nos pide que acrecentemos el cariño, el amor fraterno, tal vez surja algún tipo de sospecha por las connotaciones que pueden tenerestaspalabrasenlasociedaddehoy. Notengamostemorenusarlas. ¡Son necesarios el cariño y la ternura en la comunidad! La comunidad, es verdad, se construye por la misión y para la misión, pero precisamente el compromiso apostólico se enriquece por la unidad, la comunión y la comunicación que le brinda una relación de sincera amistad entre sus miembros.
Un bello libro sobre la vida religiosa publicado hace algunos años con el título: «Hogar y taller»10, presenta esos dos elementos como las dos características de toda comunidad. Primero que sea hogar. La palabra «hogar», sugiere el lugar humano del encuentro y la distensión -zona verde de las relaciones humanas-, de la plegaria personal y comunitaria al Señor, de la palabra que todos necesitamos oír, de la resistencia a los ídolos culturales, de la fiesta... Reivindicar el «hogar» para la comunidad esbuscarparaellalosespaciosgratuitosdeencuentro,distensiónyfiesta. A largo plazo, sólo ellos aseguran que los compromisos adquiridos no se vuelvan contra nosotros en forma de agotamiento o de sequedad de nuestras vidas afectivas; y que no andemos buscando compulsivamente fuera lo que no hemos cuidado de crear dentro. Hay mucha historiamuchas historias- que darían la razón a la importancia del hogar dentro de las comunidades»11. Pero «la comunidad además de orarla, hay que pensarla, instrumentarla, tallarla. Eso es precisamente lo que se hace en un taller. Taller sugiere ellugar donde se manejan herramientas, se idean proyectos y se construyen objetos»12 .
9 JUAN PABLO II, a la Plenaria de la CIVCSVA, 20 de noviembre 1992; OR 21-11-1992, n. 3.
10 JOSÉ ANTONIO GARCÍA, S J., Hogar y Taller: seguimiento de Jesús y comunidad religiosa, Sal Terrae, Santander 1985.
11 Cfr. JOSÉ ANTONIO GARCÍA, S J., Hogar y Taller, p. 19-20.
12 JOSÉ ANTONIO GARCÍA, S J., Hogar y Taller, p. 22.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 57-72
La Comunidad, base y sustento para la mudrez de la castidad consagrada
Hay que diseñar la comunidad, elaborarla, trabajarla de modo que llegue a ser un reflejo de la vida misma de la Trinidad. ¿Y cuál es el instrumento principal para diseñarla y trabajarla? Pues ¡el amor! Con San Pablo diríamos: aunque conociéramos todos los misterios y toda la ciencia e incluso repartiéramos todos nuestros bienes y entregáramos nuestro cuerpo a las llamas, sino no tenemos caridad, nada somos, de nada nos aprovecha.
El amor que entrelaza la dinámica de maduración en un grupo se genera por la solicitud el afecto y la intimidad. La solicitud es la preocupación por el otro con la sensibilidad a sus problemas. El afecto es el deseo generoso y tierno de estar junto al que se quiere, y la intimidad es la comunicación personal en plena confianza con el otro. «Solicitud, afecto e intimidad como dimensiones del amor no se cultivanporigualcontodoslosmiembrosdeungrupo»(GarcíaMonge, José Antonio, Manuscrito, 1990). Cada una de estas actitudes va a provocar dinámicas distintas y amores también diferentes13 .
Nos preguntábamos: ¿qué tipo de amor debe estar vigente en nuestras relaciones fraternas? La respuesta es clara: el amor de afecto, porque es el único que puede dar consistencia y validez a nuestra consagración. Este amor de afecto excluye el amor-pasión, porque éste llama de por sí al encuentro físico y al dinamismo erótico. El P. Cabarrús nos explica más en detalle en qué consiste este amor de afecto, siguiendo la línea de Yves Saint Arnaud:
El dinamismo afectivo se caracteriza en el amor de afecto por un apego real a otra persona, pero contrariamente al afecto del amor de pasión, el apego no es exclusivo. El dinamismo no tiende, de suyo, a laexclusividadyaladependenciarecíproca.Amedidaquelaamistad crece, cada uno se siente comprendido y apoyado por el otro, pero llegaa ser capaz, al mismo tiempo, de mayor autonomía y soledad... El amor de afecto llega a ser un excelente medio para desplegar el dinamismo de la libertad14.
13 CARLOS CABARRÚS, S J., «Amigos en el Señor» ¿Fuente o espejismo para la misión?» p. 273.
14 CARLOS CABARRÚS, S J., «Amigos en el Señor» ¿Fuente o espejismo para la misión?» p. 274275.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 57-72
Quieroconcluirestasecciónconlascaracterísticasdelaspersonas que viven su celibato o castidad consagrada. Muchas de esas características tienen que ver con la vida de comunidad. Según W. Connolly15 serían las siguientes:
1. Ante todo, son personas para quienes la vida religiosa es una empresa digna de vivirse, que vale la pena, que despierta verdadero entusiasmo, que les hace vibrar y les motiva.
2. Son personas dedicadas con entusiasmo a su trabajo, aunque no siempre éste les resulte grato: ellas mismas crean la variedad de su trabajo y se entregan a él.
3.Suvidaestámarcadaporunaverdaderadimensióncomunitaria.
4. Disfrutan en su vida de verdaderas amistades. Por medio de la contemplación aprenden a discernirlas y a hacerlas compatibles con su comportamiento fundamental con el Señor.
5. La decisión fundamental de su comportamiento con el Señor se fortalece en laoración.
6. La dialéctica entre su consagración y las tendencias naturales no puede ser pacífica. No carecen de luchas, tentaciones o dificultades, pero éstas no destruyen la paz profunda.
7. Experimentan un continuo crecimiento en la libertad interior. Sienten el sacrificio que han hecho y la soledad del corazón, pero, al mismo tiempo, reconocen más plenamente lo que tienen y lo que han recibido por medio de su celibato.
15 Cfr. W CONNOLLY, «The Experience of Religious Celibacy» : Studies in the Spirituality of Jesuits, Vol. X. (1978) 152-160.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 57-72
La Comunidad, base y sustento para la mudrez de la castidad consagrada
LA PROPUESTA JESUÍTICA
Pretendo en esta última parte presentar para la reflexión algunos aspectos más importantes y actuales del pensamiento de la Compañía de Jesús acerca de lo que hemos venido tratando en este artículo.
Se pone de relieve que los votos que se pronuncian, al mismo tiempo que nos obligan, son un camino de liberación. Refiriéndose en particular al voto de castidad dice: «libres, por el voto de castidad, para ser «hombres para los demás», en amistad y comunión con todos, pero especialmente con aquellos que comparten nuestra misión de servicio»16 .
La vida en comunidad es la que va forjando aquel tipo de hombres a ejemplo de Jesús, «el hombre para los demás». Quien pretenda llevar un estilo de vida independiente, egoísta e insolidario, sufrirá mucho y hará sufrir a los demás. La vida para él no tendrá mucho sentido; su comunidad puede convertirse en un hotel y podrá acabar volviéndose una persona neurótica y frustrada.
La convivencia fraterna en comunidad va estrechando cada vez más los lazos de amistad entre los miembros que la componen hasta lograr hacer realidad ese ideal de Ignacio de ser «amigos en el Señor»; o de San Francisco Javier: «Compañía de Jesús quiere decir Compañía de amor y conformidad de ánimos». Las Normas Complementarias cuando hacen alusión al voto de castidad ponen de relieve la dimensión de la amistad y el amor: «Siguiendo el consejo evangélico de la castidad, aspiramos a hacer más honda nuestra familiaridad con Dios, nuestra configuración con Cristo, nuestra amistad con los hermanos jesuitas, nuestro servicio a todos los demás y nuestro crecimiento en madurez y capacidad de amar»17 .
El voto de castidad vivido en el ámbito de un grupo no recorta la personalidad, todo lo contrario, la lleva a su plena madurez. El voto «no sólo no mutila la personalidad ni obstaculiza la unión y el diálogo, sino
16 Normas Complementarias 143, n. 2.
17 Ibid., 144, n. 1.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 57-72
Roberto Triviño A., S.I.
que amplía la capacidad afectiva, ayuda fraternalmente a los hombres y puede llevar a un amor más pleno»18 .
Y nuevamente hago referencia al número con que inicié esta reflexión, puesto que para mí es clave en la interpretación de la relación que existe entre vida de comunidad y voto de castidad: «La castidad se guarda con más seguridad «cuando entre los compañeros que viven vida común reina un verdadero amor fraternal» por la caridad y unión de corazones, que nos dispone a llevar las cargas de los demás, a amar a todos y a cada uno con amor generoso y a entablar con todos un diálogo fecundo y bienhechor, como verdaderos hermanos y amigos en Cristo, llevando la vida comunitaria propia de la Compañía, como se describe en la Parte octava»19 .
Cada uno debe contribuir a construir la vida de comunidad dedicándole el tiempo suficiente y las energías necesarias para crear un clima que sea favorable en cuanto a la observancia de este voto: Todos participamos en la responsabilidad común de salvaguardar seriamente la castidad y de fomentarla por medio del mutuo apoyo y amistad, así como de la ayuda que podemos prestar a los Superiores en su solicitud por los compañeros y por la Compañía20 .
Las Normas complementarias se dirigen también a los Superiores yDirectoresEspiritualesparaofrecerlesalgunasrecomendaciones. Llama laatenciónelúltimoparágrafodondeconservaunprincipiodelasabiduría popular: «Si notan que alguno tiende a huir de la comunidad, traten de atraerlo amablemente a ella»21 .
El P. Peter-Hans Kolvenbach en una carta dirigida recientemente a toda la Compañía, sobre la vida comunitaria22 , recalca el valor de la sincera amistad entre los miembros de la Compañía, aduciendo un texto
18 Ibid., 145.
19 Ibid., 146, n. 3.
20 Ibid. Cfr. 148, n. 1.
21 Ibid., 148, n. 2, 4.
22 P-H KOLVENBACH, «Sobre la vida comunitaria. Carta del P. General a toda la Compañía. 12 de marzo de 1998» : Información S.J. 68 (1998) 124.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 57-72
La Comunidad, base y sustento para la mudrez de la castidad consagrada de la última Congregación General: «Amistades maduras con otros jesuitas... pueden no sólo apoyar una vida de castidad consagrada, sino hacer más honda la relación afectiva con Dios que la encarna» (CG. 34. Decreto 8, n. 32). Esta amistad la vivieron hondamente los compañeros fundadores dela Compañía desdesus años deestudios en París. Ignacio, al referirsea ellos en unacarta de 1537, se expresa así: «DeParís llegaron aquí, mediadoenero, nueveamigos míos enel Señor»23. A pesardelpudor y sobriedad con las que el Santo se expresó en las Constituciones con respecto a la amistad entre los jesuitas, como lo advierte el mismo P. General en la carta que comentamos, su relación personal con Francisco Javier,unodesuscompañerospreferidos,nosdejauntestimonioevidente sobrelacalidaddelaamistadquereinabaentrelosprimeroscompañeros. Es el mismo Javier quien en una de sus últimas comunicaciones con Ignacio le comenta cuánto consuelo recibió al recibir una carta suya:
Verdadero padre mío: una carta de vuestra santa caridad recibí en Malaca agora cuando venía de Japón; y en saber nuevas de tan deseada salud y vida, Dios nuestro Señor sabe cuán consolada fue mi ánima; y entre otras muchas santas palabras y consolaciones de sucarta,leílasúltimas quedecían:«Todovuestro,sinpodermeolvidar en tiempo alguno, Ignacio»; las cuales, así como con lágrimas leí, con lágrimas les escribo, acordándome del tiempo pasado, del mucho amor que siempre me tuvo y tiene...24 .
No sorprende, pues, que la Congregación General y con ella el P. General, no tengan reticencia alguna en afirmar que «Los jesuitas de hoy nos unimos porque cada uno de nosotros ha escuchado la llamada de Cristo, Rey Eternal. De esta unión con Cristo fluye necesariamente el amormutuo.Nosomosmeramentecompañerosdetrabajo;somosamigos en el Señor»25 .
23 MI, Epp., XII, 321
24 SAN FRANCISCO JAVIER, Cartas y Escritos. Carta autógrafa de Javier, escrita desde Cochín, el 29 de enero de 1552, el año de su muerte, BAC 19793, 404-405.
25 CG. 34. Decreto 26, n. 11; y P-H KOLVENBACH, Carta sobre la vida comunitaria, 4.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 57-72
Roberto Triviño A., S.I.
En todo caso, todos parecen estar de acuerdo en que la vida comunitaria supone una fraternidad exigente. Pero surge la pregunta sobre cómo traducir esa exigencia sin que un afecto, por no decir una intimidad, obstaculice la profunda identificación con Jesús y su misión, que es absolutamente prioritaria en nuestra vida comunitaria26 .
En relación estrecha con lo expuesto es importante ser más conscientes de la presencia de la mujer en nuestra vida consagrada masculina. La Congregación General 34 en forma cálida acogió incluir entre sus decretos el tema de la mujer con el título: «La Compañía y la situación de la mujer en la Iglesia y en la sociedad», como verdadero signo de los tiempos. Claramente propone que como Orden religiosa masculina que somos: «No pretendemos hablar en nombre de la mujer. Perosídamosvozaloquehemosaprendidodelasmujeressobrenosotros mismos y sobre nuestras relaciones con las mujeres»27 .
LaCompañía deJesúsagradeceelaportequelamujer haprestado a nuestra vida y a nuestras instituciones y «su liderazgo pasado y presente»28. Invita luego, primeramente a todos «a escuchar con atención y valentía lo que nos dice la experiencia de la mujer». Constata el hecho de que «muchas mujeres creen que los varones simplemente no las escuchan». Sin embargo, escuchar es algo insustituible. La respuesta másprácticaquepodemosdarylabaseparanuestracomúncolaboración con la mujer es «escuchar con espíritu de participación e igualdad»; así sellegaráaunareformadelaestructurainjustaalacualhasidosometida la mujer.
Invita también la Compañía a «alinearse en solidaridad con la mujer», haciendo explícita la enseñanza de la igualdad esencial entre la mujeryelvarónentodosnuestrosapostolados;apoyandolosmovimientos de liberación de la mujer que se oponen a su explotación; con atención particular al fenómeno de la violencia contra la mujer; propiciando la debida presencia de mujeres en las actividades e instituciones de la
26 Cfr. P-H KOLVENBACH, Carta sobre la vida comunitaria, 4.
27 CG. 34. Decreto 14, n. 7.
28 CG. 34. Decreto 14, n. 15.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 57-72
La Comunidad, base y sustento para la mudrez de la castidad consagrada Compañía, incluso en la formación; su participación en la consulta y toma de decisiones de nuestros apostolados; nuestra colaboración respetuosa con nuestras colaboradoras en proyectos comunes; el uso del lenguaje inclusivo cuando hablamos o escribimos, etc.29 .
ComoconclusiónquierelaCongregaciónGeneral «quelaCompañía se comprometa de manera más formal y explícita a considerar esta solidaridad con la mujer como parte integrante de nuestra misión. Esperamos que, de esta forma, toda la Compañía considere esta labor de reconciliación entre mujer y varón en todas sus formas como parte integrante de su interpretación del d. 4 de la CG 32 para nuestros tiempos»30 .
Cabeahorapreguntarnos: ¿cuáldeberíasereltratomásapropiado de un religioso con la mujer? Indudablemente el que corresponde a su dignidad como persona humana. Trato respetuoso, digno, maduro, valorativo, cariñoso.
Carlos Cabarrús anota significativamente:
La amistad femenina no sólo complementa sino que abre a dimensiones nunca llamadas por otro hombre. La amistad mixta hacesurgirlo queestáenpotenciaenlariquezapsicológicadeambos sexos. Los grandes santos han experimentado esta riqueza con mucho fruto humano y espiritual. El mismo Ignacio cultivó desde siempre grandes, profundas y durables amistades con mujeres, con las que mantuvo constantemente larga correspondencia y cariño. Es de notar, con todo, que esas amistades de nuestros grandes santos giraban en torno a la amistad con Jesús y al compromiso con sus causas.
Pero es Jesús quien primero nos da ejemplo de esa libertad en la amistad con las mujeres de su tiempo.... Jesús, con todo, no dejaba
29 Cfr. CG. 34. Decreto 14, n. 13.
30 CG. 34. Decreto 14, n. 16.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 57-72
que se posasen en él esas relaciones, sino que convidaba al impacto que a El más lo seducía: hacer la voluntad del Padre y predicar el Reino31 .
Acontinuaciónenunaformarealistayconcreta,nosponeenalerta sobre un posible peligro que podría darse en esa relación:
En la amistad con la mujer, por tanto, no hay que ser ingenuos. Haysituacionesyauntemasmuypersonalesqueprovocanintimidad especial y que tienden a un compromiso y un enamoramiento a la corta o a la larga. Así como por el Reino y para el Reino que renunciamos a la vivencia en profundidad de la relación de pareja con una mujer, es también lo del Reino y el Reino lo que nos hace ubicarnos en el hasta dónde de la relación con ella. La hondura de esta amistad mixta se debe medir no tanto en el intercambio de intimidades sino en el entusiasmo por las cosas que nos seducen a los cristianos y más especialmente a los religiosos. La vocación del célibe no es principalmente tener relaciones profundas, íntimas, con el otro sexo como objeto directo, sino que la vida de ambos sirva para crear un mundo de hijos y de hermanos32 .
Conelaportedeestematerialhequeridoapoyar elconvencimiento quetengo,dequeunavidafraternaenComunidadeslabaseyelsustento para la vivencia de una castidad consagrada al Señor, en forma plena, realizada,entusiastayevangélica. Mientrasnologremosformarverdadera comunidad, será muy difícil superar la problemática y las crisis por las que pasa hoy la vida consagrada. Es un reto y a la vez una meta la que nos proponemos: consolidar esta forma de vida a la que hemos sido llamados por un vocación particular dentro de la Iglesia.
Que en este año Jubilar, año de gracia, nuestro amor a Dios y a loshermanossevayaacrecentandodíaadía. PongamosenEltodanuestra esperanza.
31 CARLOS CABARRÚS, S J., Op. cit., p. 277-278.
32 CARLOS CABARRÚS, S J., Op. cit., p. 278.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 57-72
El Problema de los «límites» y la construcción de la Comunidad a la luz de la Sicología
El Problema de los «límites» y la construcción de la Comunidad a la luz de la Sicología
*
José Ricardo Alvarez B., S.J.
INTRODUCCION
El proceso humano que hace posible la construcción de la comunidad,implicaponerenmarchaeldinamismodelamor,laesperanza y la ayuda de la gracia. Dicho dinamismo, sin embargo, tiene también un lado «obscuro». Construir comunidad es una tarea que se hace con seres humanosen cuyo corazón también haysombras. Lahistoria de laIglesia, y la de las profesiones que se orientan al servicio de los que sufren o de alguna manera son vulnerables (sicología, medicina, trabajo social, educación, etc.) nos ofrece muchos ejemplos de situaciones en los cuales ha emergido esta «sombra» y ha producido daño en aquellos a quienes se pretendía ayudar.
El presente trabajo quizás mueva el malestar y el asombro de algunos lectores. No es fácil escribir sobre estos temas en un mundo
* Sacerdote Jesuita, actualmente Decano Académico de la Facultad de Sicología de la Pontificia Universidad Javeriana, en Santafé de Bogotá, D.C. Superior religioso de la Comunidad Jesuita de la Universidad Javeriana. Obtuvo su título de Doctor en Sicología en Clínica en Wright State University (Ohio, U.S.A.) en 1995.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
José Ricardo Alvarez B., S.I.
donde la violencia y la guerra ya han herido nuestra sensibilidad. Quisiéramos ser siempre constructores de esperanza y anunciadores de buenas noticias. Estas reflexiones que siguen a continuación, quieren ser un aporte a todos los que se esfuerzan por hacer unas relaciones ministerialesmáséticas,máscapacesdetransparentarelamorylagracia que los primeros cristianos vieron en Jesús, nuestro Maestro.
Hoy en día, desde diferentes lugares eclesiales y profesionales, se percibe una toma de conciencia mayor sobre el problema de los «límites» ministeriales y profesionales. Las mejores reflexiones que sobre este punto vienen desde la sicología y las ciencias sociales, lo mismo que desde la pastoral, proponen caminos que nos ayudan a aprender de la experiencia. Igualmente, sus mejores voceros buscan formas de educar aquienesestánen elpapeldeservir y ayudar aotrosqueson vulnerables, demodo quelos esfuerzoshechos enla prevención mejoren los resultados de las acciones constructivas que pretendemos.
Un dicho frecuente en idioma inglés puede sintetizar bastante de lo que aquí queremos subrayar: «good fences make good neighbors» (buenos linderos hacen buenos vecinos). La experiencia no nos es ajena: en lugares donde no existen linderos, vallados, fronteras, límites, bordes que demarquen lo propio y lo ajeno es muy fácil tener conflictos de convivencia. Esto es especialmente cierto en lugares de mayor densidad de población: conjuntos residenciales que compartes zonas comunes, lugares de habitación donde moran diferentes personas como inquilinos, grupos familiares que trabajan un terreno aledaño, etc.
El término de «límites profesionales» es una extensión del mismo concepto que tiene que ver con una «frontera invisible» que distingue una persona profesional de otra que pide o necesita sus servicios o su ayuda. Cada una de las dos personas necesita un espacio especial, privado, que ha de estar protegido de modo que la interacción profunda entre estos dos seres humanos esté lo más posible salvaguardada. La finalidad de este esfuerzo es que la relación de ayuda no se vea impedida o limitada por la aparición de aspectos sombríos de parte de alguno de los dos sujetos y especialmente de quien ofrece una ayuda.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
El Problema de los «límites» y la construcción de la Comunidad a la luz de la Sicología
Las relaciones ministeriales (el acompañamiento espiritual, la enseñanzacatequética,la celebracióndelsacramentodelareconciliación, el trabajo pastoral con los niños, o con cualquier persona vulnerable) comparten con otras relaciones profesionales un mismo imperativo ético. Losylasprofesionalesdelasicología,medicina,trabajosocial,enfermería, educación, derecho, etc., reciben cada vez más una formación que les ayuda a tomar conciencia de la importancia de los límites profesionales para que su tarea de servicio y ayuda no termine dañando a quien pide su asistencia o protección. Como miembros de una comunidad eclesial en nuestro medio colombiano creo que nos hace falta un compromiso mayorenlaformacióndequienesenlaIglesiasepreparanparaunservicio ministerial donde pueden aparecer problemas muy similares a los que se presentan en las profesiones que acabamos de mencionar.
Elautordelpresentetrabajoesperaqueestosmaterialesestimulen la reflexión espiritual y el debate ético entre quienes se preparan para servir a la construcción de la comunidad eclesial desde diversos ministerios. Muchos hombres y mujeres, consagrados desde una vida religiosa o por su condición de bautizados dedican su vida entera a la construcción de la comunidad eclesial. Particular valor se concede a los esfuerzos que en esta dirección se hagan para preparar bien a quienes van a ser ministros ordenados de nuestra Iglesia.
LOS ABUSOS Y LA VIOLACION DE LOS LIMITES
Nos centraremos primero en las personas, en los actores del escenario en donde puede haber una violación de límites profesionales y/o ministeriales. Quienes abusan sexualmente de sus pacientes o de las personas a quienes intentan servir, tienen una gran variedad de comportamientos y de características de personalidad. Todo ello nos plantea una dificultad cuando se intenta hacer un perfil sicológico. Pero puede identificarse un cierto grupo de tendencias ubicables a lo largo de un continuo. En un extremo estaría el que tiene «caídas» y en otro el que podría llamarse un «predador sexual». Llamaríamos en nuestro contexto una «caída» a un evento no planeado consciente o inconscientemente, relativamente aislado por la frecuencia o la intensidad del encuentro
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
José Ricardo Alvarez B., S.I.
abusivo. Con todo, es importante aclarar que el comportamiento sexual con un niño, siempre caería dentro de este último lado del continuo, ya que tal conducta victimiza claramente al menor y de una manera pocas veces reparable.
El efecto que se produce en la víctima, no está solo determinado por el tipo de persona que comete el abuso. De este modo, cuando el profesional o el ministro tiene una «caída» su efecto puede ser tan devastador como el que produce un «predador».
DESEQUILIBRADO confusión Predador (desviado,perturbado) (Faltodeintegraciónpersonal)
Generalmente el que tiene «caídas» que se repiten, el que está de alguna manera falto de integración personal, (desequilibrado) suele ser una persona que se involucra demasiado con sus pacientes, clientes, usuarios, feligreses o asesorados; se preocupa demasiado por ellos (ellas) yrespondemuchoalassituacionesafectivasdeaquellosaquienesintenta servir.
El «predador» es diferente; su comportamiento es más intencional. Invierte tiempo, energías y utiliza estrategias para conseguir a su víctima, aunque no quiera reconocerlo conscientemente. Generalmente prepara a su víctima. Síntomas de ello serían:
La atención especial que le presta.
Los regalos o favores con que la atiende.
Los viajes y actividades especiales que tiene.
Aislamiento de la víctima potencial.
Compartir de confidencias personales.
Toques e intercambios, caricias que gradualmente van siendo más íntimas.
Profundizar en la dependenciay la vulnerabilidad dela víctima.
Invertir tiempo-extra en ella.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
El Problema de los «límites» y la construcción de la Comunidad a la luz de la Sicología
Características que los distinguen
Los que tienen caídas
Traspasan los límites personales
Los predadores
Conducta sociopática (les falta consciencia)
Prognosis para el Tratamiento
De regular a buena, si están motivados para el tratamiento
Características típicas de ambos grupos:
De pobre a regular, aun si están muy motivados para cambiar.
Tienden a ser controladores, dominantes; dificultades con el uso del poder.
Autoconsciencia y autoconocimiento limitados.
Pobre o nula consciencia acerca de límites personales.
Ausencia de sentido de daño que produce el propio comportamiento.
Pobre capacidad de juicio, raciocinio, discernimiento moral.
Control de impulsos limitado o pobre.
Pobre o limitado entendimiento de las consecuencias de sus acciones.
Con frecuencia, personas de mucho talento, impacto social, carisma y atractivo; son inspiradores de ánimo y entusiasmo, eficaces pastoralmente y profesionalmente.
Poca o nula consciencia de su poder personal.
Falta de reconocimiento de sus propios sentimientos sexuales.
Confunden sexualidad con afecto.
Aunque las generalizaciones son a veces poco ajustadas a la realidad de todos, puede decirse que los comportamientos frecuentes de quienes traspasan las fronteras profesionales serían:
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
José Ricardo Alvarez B., S.I.
Buscar o contactar personas vulnerables.
Atraen personas vulnerables.
Buscan el secreto, la clandestinidad.
Son manipuladores.
Tenderánaminimizar,negar,ojustificarsusfaltasracionalizando o echando la culpa a la víctima o a otros.
Tendenciasy características personales
alcohol,(u otras substancias)
excesode trabajo (adictos) Estrés
Represión
Necesidades personales afectivassin resolver.
Faltade relaciones interpersonales significativas
Ausenciade supervisióny control.
Aislamiento.
Secreto.
Ausenciade consecuencias.
Accesoapersonas vulnerables
Altoriesgode violarlímites personalesy/o decometerun abuso
Gráfica # 1: factores de riesgo que aumentan la probabilidad de violar los límites profesionales
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
El Problema de los «límites» y la construcción de la Comunidad a la luz de la Sicología
CUANDO EL ABUSO SUCEDE EN LAS RELACIONES MINISTERIALES
El problema de los abusos en las relaciones de ayuda sucede en todas las profesiones orientadas al servicio de otros seres humanos. Pero cuando dichos problemas ocurren al interior de las relaciones ministeriales, el efecto es particularmente dañino. Los medios masivos de comunicación social suelen subrayar estas faltas con más énfasis que cuando ocurren en otros medios no eclesiales, entre otras cosas por el daño que se hace a la comunidad y a la víctima. ¿Cuáles serían las características del Ministerio que hacen que el abuso sexual por parte de ministros ordenados sea particularmente dañino? Las siguientes serían algunas de ellas:
La percepción que se tiene del sacerdote como maestro, líder, guía y dador de consuelo.
El Ministro como voz de aquellos que buscan la justicia, los valores del evangelio, la verdad.
Los «poderes» únicos del sacerdote (ej. la absolución de los pecados).
El rol especial del sacerdote (ej. el cuidado pastoral, el acceso a los sacramentos).
El sacerdote como «representante» de Dios.
Los otros ministros como representantes del ministerio y de la Iglesia.
El sacerdote y su identificación con el Padre.
Los feligreses no son solo individuos sino miembros de una congregación o comunidad parroquial. El impacto negativo del abuso o de la traición se contagia a la comunidad.
Porlasrazonesanteriores,lasdimensionesdelministerio,elabuso sexual por parte de miembros del clero y/o ministros laicos tiene un «efecto multiplicador»: la víctima se siente traicionada y dañada no solamente por un individuo, sino por la Iglesia y aun por Dios.
En estudios realizados en Estados Unidos, donde este problema ha captado tanto la atención durante la última década, los sicólogos,
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
José Ricardo Alvarez B., S.I.
sociólogos y otros investigadores han ido encontrando ciertos rasgos y características que son frecuentes entre quienes traspasan los límites profesionales.
Entre el 60 y 80% de los casos fueron también víctimas de abuso.
Mienten y distorsionan los hechos cuando se le confronta.
Echan la culpa a sus víctimas y a otros.
Minimizan la gravedad del problema.
Suelen tener problemas de adicciones (alcohol, drogas, etc.)
Tienen poco o ningún arrepentimiento y contrición genuinos.
LaAmericanPsychiatricAssociation(A.P.A.)enunestudionacional enUSArealizadoen19891 hizounallamadadeatenciónalosprofesionales de las ciencias del comportamiento. Según tal investigación realizada con una muestra de 4800 terapeutas (se trata de una muestra muy numerosa y representativa, con un índice de retorno de 49%), no había diferencias significativas entre los siquiatras, los sicólogos y los trabajadores sociales clínicos en cuanto a la intimidad sexual con sus pacientes antes o después de haberse dado por terminado el tratamiento. Los porcentajes de terapeutas que admitían haber tenido contacto sexual íntimo con sus pacientes habían disminuido en los últimos 12 años pero las cifras seguían siendo preocupantes. En los estudios anteriores2, el 12.1% de los terapeutas varones y el 2.6% de las terapeutas mujeres admitían que se habían involucrado sexualmente con alguno de sus pacientesde sexocontrario. El4% delossicólogosyel1%delassicólogas se habían involucrado en relaciones homosexuales con alguno de sus pacientes actuales. El 14% de los sicólogos y el 4.7% de las sicólogas de un estudio muy similar3 admitía contacto sexual con sus pacientes poco tiempo después de dar por terminada la terapia.
1 Borys, D.S. & Pope, K.S. (1989) Dual relationships between therapist and client: A national study of psychologists , psychiatrists and social workers. Professional Psychology: Research and Practice, 20, 283-293.
2 Holroyd , J.C., & Brodsky, A.M. (1977) Psychologist’s attitudes and practices regarding erotic and non erotic physical contact with patients. American Psychologist, 32 843-849.
3 Pope, K.S., Tabachnick, B.G., & Keith-Spiegel, P. (1987) Ethics of practice: The believes and behaviors of psychologists as therapists. American Psychologist, 42 993-1006.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
El Problema de los «límites» y la construcción de la Comunidad a la luz de la Sicología
La relación o el contacto sexual dentro de una relación profesional y aún dentro del ministerio, suele justificarse de distintas maneras. Los estudios tienden a coincidir en el tipo de justificaciones que el profesional de la relación de ayuda expresa. Refiriéndose a la relación sexual dentro de la relación profesional se tiende a decir que es:
Solo un «affaire»
Solo algo que «se me salió de las manos»
Solo un momento en el «que perdí la cabeza»
Solo una caída en la tentación
Solo una «atracción fatal»
Haber «sucumbido a los engaños y seducciones de una mujer»
Parte de la crisis de «la mitad de la vida» (o del «demonio del mediodía»)
Una reacción comprensible al estrés
«Enamoramiento»
«Verdadero amor»
El resultado de la falta de cuidado y prudencia de ella
Una terapia para la asesorada o la feligresa
Solo una falta contra el celibato o contra el sexto mandamiento, o contra el código de ética.
EL SENTIDO DE LOS LIMITES PROFESIONALES
La Finalidad deloslímitesprofesionalesesmantenerlaintegridad de las relaciones profesionales o ministeriales y proteger personas vulnerables como los pacientes, los usuarios, los feligreses, niños, estudiantes, etc.
Quienes están en una actividad o profesión de servicio, tienden a variar dentro de un continuo ético:
Límites profesionalesintactos Violación de límites (Ética) (antiético)
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
José Ricardo Alvarez B., S.I.
Una violación de la ética presbiteral ocurre cuando el ministro sacerdote en su rol de liderazgo eclesial o litúrgico-sacramental o de acompañamiento pastoral, espiritual, se involucra en un contacto sexual con un(a) feligrés o asesorado(a), estudiante o empleado(a) (sea adulto, adolescente o niño) en el marco de una relación profesional. Tal violación puede ocurrir alinterior delcontextode unarelaciónmásomenosformal.
Ejemplos de relaciones más formales, ministeriales:
Una feligrés que le pide asesoría y/o consejo al párroco.
Un monaguillo que le ayuda al sacerdote.
Un empleado de la parroquia en relación con el sacerdote.
Ejemplos de relaciones menos formales:
Un(a) miembro del consejo pastoral de la parroquia en relación con el párroco.
Un profesor del colegio parroquial en relación con el encargado de pastoral.
Una niña que se prepara para la primera comunión y el párroco o catequista.
Un miembro del comité de liturgia en relación con el diácono.
El ministro que abusa de su posición y su poder, está tomando ventaja de la vulnerabilidad de la persona más débil. En los centros de prestación de servicios de salud, o en los lugares de beneficencia, o en contextos educativos o parroquiales, o en las familias mismas, diversas personas (laicos, profesionales diversos, educadores, padres de familia, etc.) las formas de abuso varían en grado:
acoso sexual verbal seducción manipulación abuso sexual de niños violación
Unadelasvariablesquemásposibilitaelqueserompanloslímites profesionales hace referencia a las relaciones duales entre un ministro o profesional y las personas a las que sirve. En la tarea de construcción de la comunidad eclesial, los religiosos necesitamos estar más atentos a
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
El Problema de los «límites» y la construcción de la Comunidad a la luz de la Sicología esta situación. Si hiciéramos un listado de las principales características denuestroministerio quefavorecenlasrelaciones dualespodríamos decir lo siguiente. (Nota: no deberíamos olvidar que también algunas son un don y un potencial cuando se manejan bien).
Frecuentemente lidiamos con personas en algún tipo de crisis.
Tenemos acceso a los detalles privados y secretos de las vidas de otras personas.
Los límites profesionales en nuestro contexto son flexibles y a veces ambiguos.
Tendemos a relacionarnos con la comunidad eclesial como una familia.
Estamosenuncontextodondelosvalorescompartidosalinterior de una comunidad organizan el escenario para relaciones de intimidad.
Tenemos fácil acceso a los feligreses y el privilegio de iniciar contacto con ellos.
Generalmente atendemos personas en una oficina privada, sin supervisión ni control.
A diferencia de los sicoterapeutas, tendemos a tener horarios flexibles.
Con frecuencia nos encontramos con las expectativas no claras de los feligreses con respecto a su sacerdote.
El poder, prestigio e influencia del sacerdote.
Las cualidades personales del sacerdote (sensibilidad, amabilidad,empatía, atención,etc.)queresultanespecialmente atractivas a las personas en crisis.
Una teología distorsionada de la sexualidad (la mujer como tentadora) que puede usarse como excusa para justificar el involucrarse sexualmente o para la negación de la responsabilidad propia.
Evitación de la discusión acerca de la sexualidad o los impulsos sexuales que ocurren entre nosotros cuando trabajamos con otras personas a nivel de asesoría y acompañamiento.
Otra variable que hace más fácil el traspasar los límites en las relaciones ministeriales es la diferencia de «poder» entre las personas implicadas. Por supuesto que dicho «poder» se refiere más bien a un
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
José Ricardo Alvarez B., S.I.
factor sicológico y relacional, que el ministro siempre quiere usar en bien de la persona que ayuda. Pero no siempre esta posibilidad está libre de sombras para quienes tenemos el servicio de la animación y la construccióndelacomunidaddefe. Elsiguientecuadropuedeayudarnos a hacer más concretas y visibles las dimensiones de nuestro ministerio donde el diferencial de poder puede ejercer un papel significativo.
Fuentes de poder
Rol
Edad
Sexo
Recursos económicos
El ministro como un profesional.
Adultez (o simplemente mayor)
Fuentes de vulnerabilidad
Feligrés, asesorado, alumno.
Juventud, vejez o simplemente menor.
Recursos
Intelectuales
Recursos sicológicos
Masculino.
Dinero, familia de origen, habilidades para trabajar, acreditación y respaldo.
Acceso a lainformación y conocimientos, títulos universitarios.
Variedad y amplitud de experiencias vitales, estabilidad
Femenino
Pobreza, falta de habilidades para trabajar, falta de respaldo y acreditación.
Falta de ellos. Inexperiencia, ausencia de mecanismos de afrontamiento apropiados.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
Recursos sociales
El Problema de los «límites» y la construcción de la Comunidad a la luz de la Sicología
Apoyo de parte de la comunidad y otros grupos sociales (familia, conexiones, «palancas», contactos con personas influyentes).
Aislamiento.
Circunstancias de la vida
Seguridad, bienestar.
Necesidades, crisis.
¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS?
Todos nosotros conocemos un gran número de ministros en nuestra Iglesia que sobresalen por su bondad, su caridad genuina, su abnegación. Tambiénhemostenidonoticiadequienes,aunqueennúmero muy pequeño, han abusado de su rol eclesial y han vulnerado otras personas. Cuando se han examinado las causas que llevaron a estas personas a traicionar su ministerio y a sus víctimas, se ha encontrado que no es el celibato ni la eclesiología que lo defiende los factores que han hecho a esta persona ir más allá de los límites de su función. Se tratageneralmentedeproblemasdetiposicológicoquetambiéncomparten otros profesionales casados y solteros, de diversas condiciones sociales, económicas y etnográficas.
El siguiente cuadro podría ayudarnos a visualizar las consecuencias negativas para los actores del doloroso escenario donde se vulnera una persona por la violación de los límites.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
José Ricardo Alvarez B., S.I.
LAS CONSECUENCIAS
Para la Víctima:
Emocional y sicológicamente
Rabia
Vergüenza
Culpa
Miedo a que la Parroquia o la Congregaciónleechelaculpao no le crea
Conflicto interior y confusión
Fragmentación del yo (cuerpo, mente, emociones)
Pérdida de la confianza
Disrupción y/o pérdida de relación
Depresión
Riesgo de comportamientos autodestructivos
Impedimentosobloqueosen la capacidad de intimar sexual o emocionalmente
Vulnerabilidad para relaciones abusivas en el futuro
La pérdida de un «lugar seguro» donde la persona quería encontrar ayuda
Sin ayuda para el problema originalquellevóalapersona a consultar a su ministro la primera vez
Espiritual y religiosamente
Pérdida de la fe
Pérdida de confianza en los líderes religiosos
Apartamiento de la congregación o de la Iglesia Católica
Sentimientodehaberpecado o pecaminosidad
Sentimiento de haber sido traicionado por la Iglesia o por Dios.
Violacióndelosmandamientos (p.ej. adulterio)
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
El Problema de los «límites» y la construcción de la Comunidad a la luz de la Sicología
Cuando dos personas adultas se han involucrado sexualmente, quien es más vulnerable tiene que afrontar un estrés y un conflicto emocional internos que le pueden hacer difícil la vida. Pero si la víctima es un niño, el daño es aún mayor. Los estudios que se han realizado con niños víctimas de abuso sexual por parte de diversos adultos (padrastros y otras figuras parentales, trabajadores de la salud, empleados de los centros de beneficencia, o de reclusión, profesores, etc.,) nos dan algunos datos que pueden sugerir la magnitud del daño que se causa si el abuso ocurriera en un contexto parroquial o religioso.
Cuando la víctima es un niño
Laexperienciadeabusoesgeneralmentelaprimeraexperiencia sexualdel niño.Seconvierteenprecedenteypuntodereferencia para expectativas y encuentros sexuales en la vida futura.
El ciclo y la secuencia evolutiva son interrumpidos. La experiencia traumática o de abuso se puede convertir en el centro de la autocomprensión del niño.
El niño experimenta una visión distorsionada de la sexualidad y de la naturaleza de las relaciones íntimas.
El niño asume el rol de cuidar y proteger el abusador; se siente a sí mismo responsable de suplir las necesidades emocionales de los adultos.
Se establece con el abusivo, una relación de odio-amor; los sentimientos de ambivalencia se vuelven la base de relaciones futuras.
La experiencia del abuso inicia un proceso de separación del niño con sus sentimientos.
Asocia la sexualidad con vergüenza, culpa, auto-duda, culpándose a sí mismo.
Se distorsiona la comprensión que el niño tenía de Dios.
Con base en la experiencia en otros contextos, donde el abuso sexual ocurre al interior de una comunidad humana, podemos inferir quesielabusoocurrieraenunacomunidadeclesialoenunacongregación de fieles, cualquiera que sea la denominación, podríamos esperar algo como lo siguiente:
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
José Ricardo Alvarez B., S.I.
CONSECUENCIAS
Para la Congregación
La vergüenza pública.
Pérdida de credibilidad en una comunidad de fe y/o en el público en general.
Sentimiento de ser traicionados por el ministro abusivo.
Pérdidadeconfianzaensujuicio como líder y en el liderazgo de los ministros de la Iglesia.
La capacidad de confiar se erosiona.
Para el abusador
Vergüenza.
Culpa.
Miedo a que aparezcan otras cosas(faltas, secretos).
Pérdida de la reputación y la credibilidad.
Disrupción y pérdida de las relacionesconlaCongregación, la víctima, la Iglesia.
Traición de la confianza de sus colegas, miembros del equipo pastoral.
Confusiones y tensiones dada la disparidad entre la experiencia que la víctima tiene de quien abusó de él (ella) y lo que la Congregación experimenta de su ministro.
Tentacióndeecharlelaculpa a la víctima.
Divisiones, discordias, conflictos internos.
La Congregación puede ser de alguna manera hallada culpable ante losojos de la opinión pública.
Traición a la vocación de amor yservicio.
Traiciónalministerioeclesial.
Traición a la integridad profesional.
Posible pérdida del trabajo, del lugar de vivienda, familia, etc.
Violación de los votos (castidad, celibato en los ministros célibes; del matrimonio en los ministros casados).
Lapersonadebeenfrentarla justicia civil ypenal.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
El Problema de los «límites» y la construcción de la Comunidad a la luz de la Sicología
Para la Iglesia como institución:
Pérdida de la credibilidad pública.
Daño a la reputación de la Iglesia ante la sociedad.
La pérdida de un ministro.
Posible pérdida de miembrosquesepasana otras religiones.
La demanda judicial.
¿QUIÉNES SON LAS VÍCTIMAS DEL ABUSO SEXUAL AL INTERIOR DE LAS RELACIONES MINISTERIALES?
Aunque nos cuesta creerlo, puede ser cualquier persona en edad y circunstancia. Lo mismo se puede decir con respecto a las relaciones profesionales con personas que han prometido a la sociedad un servicio y unas relaciones de ayuda en el contexto de las instituciones educativas, de beneficencia, de salud, de protección, etc.
Lo que hace a una persona susceptible a la victimización es su vulnerabilidad, lamismaquetambiénlashacesusceptiblesalacoerción y la manipulación.
Cuando son niños o adolescentes:
Vulnerabilidad debida a
Edad,tamaño,faltadeentendimientoyjuicio,faltadeexperiencia
Dependencia de los adultos debido a:
Necesidad de la aprobación de los adultos
Confianza instintiva en los adultos
Se apoyan en la interpretación que los adultos dan a los sentimientos, pensamientos y experiencias
Larelaciónespecial,cercanaconeladultocomprometido en el problema.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
José Ricardo Alvarez B., S.I.
Cuando son adultos:
La vulnerabilidad se debe a:
Menor poder, desigualdad en género (mujer), falta de recursos emocionales ysociales, necesidades emocionales, etc.
Expectativas y sentimientos hacia el ministro
Puede confiar en el sacerdote y otros ministros como figuras de autoridad.
Puede asumir que los sacerdotes y otros ministros son personas seguras en los cuales se puede confiar dada su posición o su celibato.
Puede sentirse atraído(a) por la sensibilidad, la delicadeza, el estilo, el carisma, o el poder que exhibe el sacerdote o ministro.
Su comportamiento hacia el sacerdote o ministro ya erotizado que tiendea sexualizarse.
¿Quién es responsable cuando las relaciones ministeriales involucran el contactosexualíntimo? Laresponsabilidaddelaprotección de la integridad de la relación recae en el ministro o sacerdote.
ALGUNAS REFLEXIONES FINALES Y LOS APORTES DE LAS CONGREGACIONES GENERALES
El crecimiento espiritual y la construcción de la comunidad según lasúltimasCongregacionesGeneralesdelaCompañíadeJesússontareas que hoy plantean retos diferentes a los que tuvieron quienes nos antecedieron. Tales desafíos son más notorios ahora cuando estamos insertos en un mundo donde parece más difícil realizar un ministerio que ya no tiene los límites externos de antes, que lo podían controlar y normar. Recordemos queelsacerdotevestíasotana, ejercíasusacerdocio en un contexto más sacral, se relacionaba con la mujer desde espacios protegidosyreguladosporunanormatividadqueahoranospuedeparecer excesiva. Incluso se movía litúrgicamente,al interior del templo, en un presbiterio donde no podían entrar las mujeres. Ejercía su trabajo en un idioma que muy pocos dominaban y daba la comunión detrás de una
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
El Problema de los «límites» y la construcción de la Comunidad a la luz de la Sicología baranda que aprendimos a salvaguardar con respeto y devoción. Las normas de la clausura eran para todos claras y se concebía el estado clerical como una forma de ser más sublime dado el tipo de servicio y de rol que implicaba ante la comunidad de fieles.
Hoyendía,protegerloslímitesdenuestraacciónministerial,tanto para los clérigos como para los otros ministros no ordenados, es una meta que debe llamar nuestra atención, so pena de hacer más lenta o imposiblelalaboranunciadorayconstructoradelReinopropiadequienes en la Iglesia tenemos este encargo. Las Congregaciones Generales nos invitan a tener en cuenta ayudas nuevas que antes no eran disponibles para los que nos antecedieron. Hoy contamos con la ayuda y el apoyo de la sicología, la reflexión ética de las diversas profesiones de ayuda, la experiencia exitosa de quienes en este contexto pueden desarrollar su misión con prudencia y delicadeza. Contamos también con la experiencia triste y dolorosa de los casos en que se violaron los límites ministeriales y se cometieron abusos.
Las Congregaciones Generales más recientes tienden a coincidir recomendando a quienes tienen el compromiso y la gracia de servir como ministros en la Iglesia, los siguientes aspectos:
Integridad de vida
Dedicación generosa al trabajo
Deseo de la gloria de Dios
Afán por las virtudes sólidas y las cosas espirituales
Sencillez abierta en el obrar y en la consulta a los superiores
Y cuando proponen algunos medios de crecimiento en el celibato consagrado y en el ministerio, recomiendan:
Enriquecimiento cultural humano
La alegría espiritual
La amistad madura
Y sobre todo la verdadera caridad
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
José Ricardo Alvarez B., S.I.
Conscientes los Padres Congregados, de las dificultades y los contextos que hacen problemática la labor ministerial, vuelven a retomar la tradición de la Compañía que ha insistido siempre en la moderación a varios niveles:
Visitas ministeriales
Recreos
Lecturas
Estudio de los problemas
Espectáculos y diversiones
Como de todas maneras el poner límites y el vivir nuestro ministerio desde un punto de vista ético y moral requiere el auxilio de la gracia, las Congregaciones recomiendan también:
Examen de consciencia
Acompañamiento espiritual
Dominio de sí mismo y vigilancia de los sentidos
... Todo con la ayuda de la gracia de Dios
Los Superiores juegan un rol de gran importancia en la formación y el acompañamiento de quienes tendrán un servicio ministerial.
– Máxima solicitud para superar cansancios, dificultades y tentaciones.
– Instrucción y formación sexual adecuada, positiva y prudente. Consulta psicológica si es necesario.
– No permitir los votos o la ordenación a quienes se duda puedan guardar la castidad.
Se insiste además que los neosacerdotes requieren atención especial... y que no se desatienda a quienes se les han confiado estudios largos y difíciles, especializados y a quienes se van marginando de la comunidad.
Apuntes Ignacianos 28 (enero-abril 2000) 73-92
Adpostal

Llegamos a todo el mundo
CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
A COLOMBIA Y AL MUNDO
ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS
VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO SERVICIO DE CORREO NORMAL CORREO INTERNACIONAL CORREO PROMOCIONAL CORREO CERTIFICADO RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS
ENCOMIENDAS
FILATELIA
CORRA FAX
LEATENDEMOS EN LOS TELEFONOS
243 88 51 - 341 03 04 - 341 55 34 9800 15 503 FAX 283 33 45