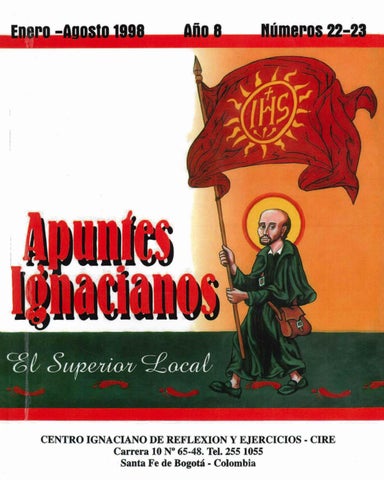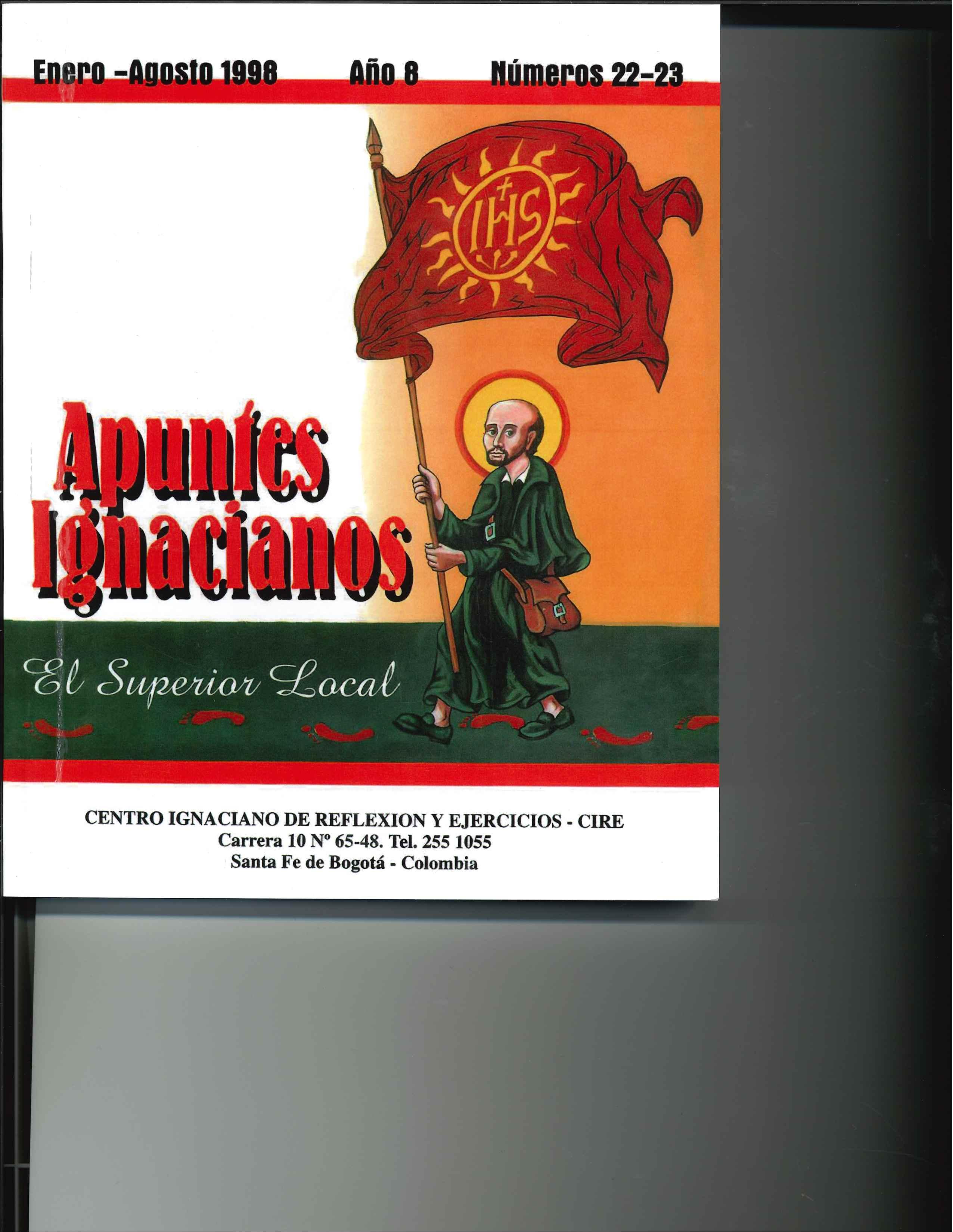
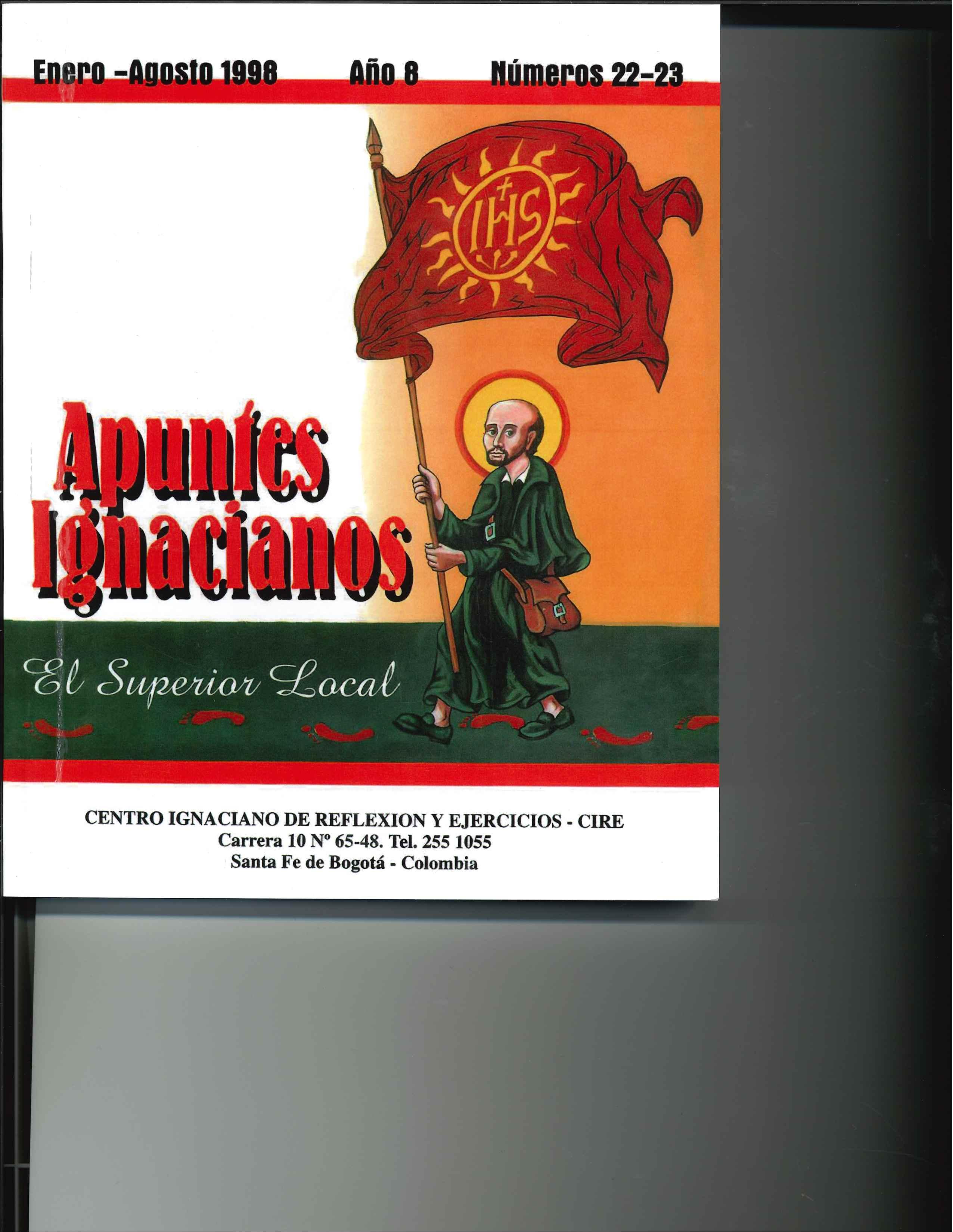
El Superior Local
Presentación
El Superior religioso ha desempeñado tradicionalmente un papel de especial importancia en la vida consagrada. Su función en la Compañía de Jesús, lejos de desvanecerse, es destacada con fuerza. Ignacio de Loyola lo expresaba en forma muy significativa y hasta cierto punto chocante para nuestra sensibilidad actual: “cuales fueren éstos [los Superiores] tales serán a una mano los inferiores”.
Si bien es cierto que las Congregaciones Generales recientes no han dedicado ningún decreto particular al tema, se hace perceptible en el ambiente una cierta desazón más o menos generalizada sobre el asunto, de manera especial en lo que concierne al Superior local. Es así como en las Asistencias de América del norte y del sur se han venido organizando cursos para todos los Superiores, o al menos como inducción para los recientemente nombrados, con el fin de concientizarlos plenamente acerca de su gran responsabilidad en la tarea de unir a sus hermanos y enviarlos a la misión apostólica.
Hemos juzgado, pues, oportuno dedicar esta edición de Apuntes Ignacianos a presentar este punto concreto, de manera que pueda eventualmente prestar el servicio de un material de apoyo en estos talleres.
En un primer apartado se introduce la temática ofreciendo un trasfondo sobre el cual se pueda colocar después la figura y misión del Superior local en la Compañía de Jesús (Iván Restrepo). Es lo que se aborda enseguida, al considerar cómo brota del carisma ignaciano el perfil del Superior, en cuanto expresión de una posible mediación humana
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998) 25 años
Presentación
en el cumplimiento de la voluntad de Dios; en la persona del Romano Pontífice, primero,ydescendiendohastaelSuperior local (DaríoRestrepo).
El segundo apartado, sobre la visión actualizada del Superior local en la Compañía, presenta el papel que a éste le compete bajo una triple dimensión: la del «cuidado personal» de cada uno de los compañeros que le han sido confiados -cura personalis; la del «cuidado de la comunidad» como un todo -cura communitatis; y la de la «dimensión apostólica» de la comunidad que preside -cura apostolica (Javier Osuna).
En el desempeño de esta función así concebida, la relación que se establece entre el Superior y el miembro de la comunidad jesuítica exige y utiliza un instrumento específico y novedoso, fundamental en el gobierno espiritual y en el desempeño de la misión de la Compañía: la manifestación (o cuenta) de conciencia (Darío Restrepo).
Aunque las últimas Congregaciones Generales no hayan dedicado un decreto particular al tema, los últimos Superiores Generales de la Compañía, el P. Arrupe y el P. Kolvenbach, percibiendo quizás este vacío, han ofrecido consideraciones muy valiosas y penetrantes al respecto (Alvaro Gutiérrez).
El apartado tercero está dedicado a los colaboradores del Superior local, tal como los concebía el mismo fundador, de modo que pudieran prestar a éste una ayuda indispensable en su cargo. El P. Eduardo Briceño nos ha escrito, desde su silla de la enfermería, un bello cuadro sobre el Ministro de casa y el Prefecto de las cosas espirituales, mientras Juan Clímaco Villegas se detiene a estudiar la original figura del Colateral, que tanto dice acerca de la manera como Ignacio concebía la autoridad y la obediencia y, sobre todo, de cómo preveía él que pudieran subsanarse las dificultades de gobierno surgidas en el seno de esta relación.
Por último, queremos brindar unos guiones de estudio, oración y reflexión sobre puntos tomados directamente de las Constituciones y Normas Complementarias. Nos hemos servido para ello de un trabajo hecho por el P. Alvaro Restrepo, quien ha tenido a su cargo recientemente algunos de estos cursos a Superiores.
25 años
Páginas 1-2
La Novedad Ignaciana en la Concepción del Superior
Figura y misión del Superior en la vida religiosa
Figura y misión del Superior en la vida religiosa: algunos hitos de su largaevolución
Iván Restrepo, S.I.
Este artículo, a pesar de la amplitud de su título, no tiene otra pretensión distinta a la de querer brindar un trasfondo sobre el cual destacar la labor que le compete al «Superior local» en la Compañía de Jesús. Lo intentaremos mediante el recurso a una evocación somera de algunas de las formas que fue asumiendo la función de autoridad al interior de las distintas agrupaciones religiosas anteriores al siglo XVI, cuando surge la Compañía. Esperamos que el contraste con estas diversas configuraciones ayude a visualizar la posición y el papel del Superior en el caso que nosocupa.
En el cuadro abigarrado de modalidades de «vida consagrada» y en la secuencia de esa rica variedad de experiencias que encarnan los impulsos del Espíritu en las diversas épocas, es posible, sin embargo, detectar una cierta línea de evolución en lo concerniente a la función de autoridad y a su correlativo, la obediencia. Esa línea parte de la experiencia eremítica, atraviesa los numerosos estilos de vida cenobítica y confluye en las todavía más variadas formas de vida consagrada apostólica.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Iván Restrepo, S.I.
1. La experiencia eremítica
En el estilo de vida «anacorética» o retirada que se instaura y propaga a finales del s. III y comienzos del IV en los desiertos de Egipto y Medio Oriente (de donde se deriva su nombre de vida «eremítica»), la soledad nunca fue total. Las personas que la practicaron buscaron siempre, por razón de las dificultades endógenas de esta vida, un «anciano», «maestro espiritual» o «appa» que les sirviera de indispensable apoyo y orientación en las encrucijadas del camino. El conocimiento de los corazones (cardiognosis) y el discernimiento de los espíritus presentes en los distintos géneros de pensamientos (logismoi)1 , se fueron desarrollando tan carismáticamente en algunos de estos solitarios, que llegaron a convertirse en solicitados guías de otros muchos menos experimentados en las intrincadas situaciones a que se veían abocados los que perseveraban en este modo de vida.
En el contexto del desierto el esquema de fondo por el cual se rige esta relación es nítido y más simple de lo que será en lo sucesivo. La vida toda del discípulo estaba en el primer plano de este intercambio, y se configuraba así un tipo de «dirección espiritual» muy cercana y ceñida a la experiencia del discípulo. Lo que éste busca ante todo es alejarse de cualquier impedimento que lo retenga en su camino hacia Dios. Se crea así una «paternidad espiritual» que se mueve dentro de un ámbito fundamentalmente ascético.
Appa Antonio, verdaderoPadre de todoel Egipto, comose le llegó a llamar, es la figura cimera entre los hombres y mujeres que se destacaron en el desempeño de esta función. El itinerario que él mismo siguió y las luchas innumerables que libró con todo género de tentaciones, lo fueron preparando providencialmente para llegar a ser el maestro requerido porlas personasdetodotipoqueacudíana consultarlo. Eselhombreque ha llegado a la perfección (teleioV), el que comunica el espíritu
1
El término logismoi significa a la letra “pensamientos” pero abarca también sentimientos, inclinaciones, aspiraciones, fantasías y sueños, que no estaban por ese entonces cargados de culpabilidad; eran a lo sumo tentaciones al pecado y su manifestación se efectuaba muy fácilmente de manera franca y abierta.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Figura y misión del Superior en la vida religiosa (pneumatoforoV),capazdedirigiraotrolapalabraquevienedeDios(logion).
Nace así una relación «persona a persona» fundada en el don carismático que una de ellas posee, don incrementado por la experiencia y apoyado exclusivamente en la Palabra de Dios.
De aparición un poco más tardía que los «Padres de la Iglesia», a estos hombres y mujeres se los conoce en la tradición como los «padres y madres del desierto», y representan una de las primeras manifestaciones de ese «don de Dios Padre a su Iglesia por medio del Espíritu»2 , que es la vida consagrada. Esta experiencia, sin embargo, no tarda en hacerse más compleja con el surgir de diversas modalidades de vida en común, segundo hito de nuestro somero recorrido.
2. La experiencia cenobítica
Junto a la «paternidad espiritual», entra a formar parte muy importante del nuevo contexto un elemento nuevo de orden social: la vida en comunidad; sobre todo tratándose de una comunidad cuyo estilo de vida gira totalmente al interior de sí misma. La autoridad carismática de tipo ascético hasta entonces conocida, reviste ahora un carácter nuevo queserállamadopoder«dominativo»(un nombresin dudamuy pocoatractivo) por la tradición muy posterior codificada por el derecho. Por fortuna, en la última revisión del CIC este nombre ha desaparecido de los cánones3 .
En la aparición y conformación de esta vida en común o koinonia sobresale la figura de Pacomio. De él y sus sucesores proviene una organización bien concebida y una uniformidad de vida sostenida por una obediencia total a las cabezas de las casas. «Que ninguno haga en la casa
2 Exhortación apostólica postsinodal VITA CONSECRATA, n. 1,. 3 Ver, Potestàen:DizionariodegliIstitutidiPerfezione7,col.149,EdizioniPaoline, Roma 1983.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Iván Restrepo, S.I.
algo que no sea ordenado por el prepósito», se puede leer en sus reglamentos4 .
Es claro que aquí el ámbito de la autoridad abarca dimensiones nuevas, desconocidas en el eremitismo. Sin embargo, no se puede decir todavíaquela obedienciapaseaocupar un primer puestodentrodelorganismo espiritual y de la vida ritmada y bastante uniforme que caracterizó a los pacomianos.
Un poco más tarde, y bajo el impulso del entusiasmo de numerosas agrupaciones de cristianos carismáticos extendidas por el territorio de la Capadocia, surgieron experiencias comunitarias de diverso tipo, que fueron luego y providencialmente moderadas por la sabia enseñanza del gran maestro San Basilio, a medida que iba respondiendo por escrito a sus muchas preguntas y dificultades. La finalidad clara de todas las reglas así compuestas, en respuesta a la experiencia viva de este nuevo género de vida monástica, es la caridad fraterna y evangélica, integrada en el dinamismo de todo el cuerpo de la comunidad. Examinado el papel que Basilio da al prepósito de estas comunidades, aparece más bien desempeñando la función de «ojo de todo ese cuerpo»; aquel que reconoce la voluntad de Dios en la Escritura y en las circunstancias dadas. Toda la autoridad con que se respaldan esas advertencias, recomendaciones y mandatos, proviene claramente de la Palabra de Dios que es así aplicada y proclamada a personas y circunstancias particulares. La obediencia que se presta a estos avisos no pierde su carácter ascético y juega una función importante en la educación moral de los miembros de estas comunidades. Se trata, por lo demás, de un monacato claramente inserto en la vida de la Iglesia local.
En su trasplante a occidente, la vida monástica acentuó el carácter institucional tan propio de la cultura latina, y con ello se dio cabida a
4 Ver, Obbedienza (voto) en : Dizionario degli Istituti di Perfezione 6, col. 497, Edizioni Paoline, Roma 1980. Para la elaboración de esta visión de conjunto nos hemos servido de este amplio trabajo y sobre todo de la anterior averiguación hecha sobre este punto cuando estudiaba el caso concreto de la Comunidad de Taizé. I. RESTREPO, Taizé, Ed. Sígueme, Salamanca 1975, pp. 309-373.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Figura y misión del Superior en la vida religiosa la composición de reglas que de una manera más clara establecieran los contornos de la figura y la función de quien detentaba la autoridad en medio de la comunidad.
Casiano fue el gran transmisor y divulgador de la disciplina monástica a través de sus Instituciones cenobíticas, cuyo título completo es: «De la manera de vivir en las comunidades y de los remedios contra los ocho vicios principales». En estas instituciones la obediencia obtiene ya el primer puesto entre las virtudes monásticas. El que no haya aprendido a mortificar la voluntad propia por medio de la obediencia no llegará a practicar las otras virtudes ni podrá permanecer por largo tiempo en el monasterio. No se detiene Casiano a fundamentar en la Escritura este tipo de obediencia, ni tampoco la visión de conjunto que se deduce de todos sus escritos, -bastante completa por lo demás, sobre el género monástico de vida.
En la regla de San Agustín prevalece el bien de las almas y de las personas por encima de la disciplina exterior, y con ello hace una gran contribución a la tradición monástica. Busca más bien la comunidad de bienes y de corazones. El prepósito «distribuye entre todos según las necesidades de cada uno», como dicen los Hechos de los Apóstoles5; llega a ejercer, sin embargo, un control bastante grande sobre la vida de cada uno y del grupo en su conjunto. La regla recomienda que debe ser obedecido como un padre y que se le debe rendir el honor que le es debido para no ofender a Dios. En esta prescripción se refleja con claridad la influencia del segundo precepto del decálogo, de honrar padre y madre6 . Más adelante cita expresamente un versículo de la carta a los Hebreos, que dice: «Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos cuidan sin descanso de ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Procuren hacerles el trabajo agradable y no penoso, pues lo contrario no sería de ningún provecho para ustedes»7 .
5 Hch 4, 35 6 Ex 20, 12 y Ef 6, 1-2 7 Heb 13, 17.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Iván Restrepo, S.I.
Llegamoscon estoal períododelacomposicióndela «RegulaSancti Benedicti» (hacia el año 540), en la cual la relación autoridad-obediencia juega un papel capital, tanto en el «arte espiritual» como en la constitución orgánica del cenobio. Ya el capítulo II trata “in extenso” sobre «cuál deba ser el abad» y su autoridad, y el capítulo V, después de haber compendiado en el famoso capítulo IV los instrumentos del «arte espiritual», viene a insistir en la obediencia que, junto con la humildad y el silencio, forman las disposiciones fundamentales de este arte espiritual.
Con San Benito, el abad deja de ser un mero intérprete de la regla para ser considerado, en su persona misma, como el representante de Dios (Cristo), según la tan citada frase: «Porque se cree que hace las veces de Cristo en el monasterio, como quiera que se le llama con su mismo nombre»8. En otro lugar de la regla, dice: «al abad, puesto que se le considera como quien hace las veces de Cristo, llámesele “señor” y “abad”, no poratribuciónpropia, sinoporhonor yamor deCristo»9. Conlo cual la relación se hace menos jurídica y más personal.
Dada la importancia que cobrará en lo sucesivo esta regla de San Benito, conviene que nos detengamos en recorrer someramente lo que allí se dice sobre cuál debe ser el abad y su autoridad10 .
El abad nada debe enseñar, establecer o mandar, que se aparte de los mandatos del Señor, los cuales ha de difundir celosamente en las almas de sus discípulos. Recuerde que se le tomará estrecha cuenta de la solicitud desplegada en provecho de sus ovejas. Su doctrina debe enseñarla más con hechos que con palabras, sobre todo a los simples y a los duros de corazón, absteniéndose él de hacer lo que prohibe.
No haga en el monasterio acepción de personas y observe con todos la misma línea de conducta, a no ser la distinción razonable que señale la única causa justa: la humildad y las buenas obras. Combine el
8 Christi enimagere vices in monasterio creditur, quando ipsius vocatur pronomine. Cap. II 9 Capítulo LXIII
10 Capítulos II y LXIV
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Figura y misión del Superior en la vida religiosa
rigor con la dulzura, la severidad del maestro con el piadoso afecto del padre. Reprenda a los inquietos, negligentes e indisciplinados y exhorte a los obedientes, pacíficos y sufridos para que aprovechen más. No disimule los pecados de los delincuentes y con toda energía corte el mal de raíz, amonestando verbalmente a los dóciles y con castigos a los duros y soberbios. Acuérdese siempre de cuán difícil tarea emprende: gobernar almas y adaptarse a los temperamentos de muchos, de modo que adapte halagos, reprensiones y persuasión a la condición de cada cual.
No anteponga el cuidado de las cosas terrenas y transitorias a la solicitud por la salvación de las almas; ¡busque primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se le darán por añadidura! Puesto que gobierna almas, prepárese a dar razón de ellas como también de la suya propia, de modo que mientras se preocupa de la cuenta ajena se vaya haciendo solícito de la propia y, así como a otros exhorta, él mismo se vaya enmendando de sus defectos.
Tenemosallí unresumen del capítulo II sobrelaautoridaddelabad. En correspondencia con él encontramos el capítulo V, sobre la obediencia, que dice en sustancia: la principal y más evidente expresión de la humildad es la obediencia11. La obediencia es algo propio de quienes ninguna otra cosa estiman tanto como a Cristo; y se trae como respaldo para una obediencia prontala frase delevangelio: el que a vosotros oye, amí me oye. Aparece aquí con toda nitidez la causa última y definitiva de toda obediencia: la persona de Cristo, aunque a renglón seguido se añadan también, como ayudas posibles, el servitium profesado y el temor reverencial dela penaydela gloriaeternas. Abandonandolapropiavoluntad ydejando sin terminar lo que hacen, deben seguir con hechos la voz del que manda. Esta es la angosta senda que conduce a la vida eterna: dejando los propios deseos y apetitos, caminar según el juicio de otro, imitando en esto alSeñor que no vino a hacer su voluntad sino lade aquél que lo envió12 . Esta obediencia debe ser, finalmente, sin vacilación, sin tardanza, sin tibieza, sin murmuración y sin réplica de resistencia, porque Dios ama al que dacon alegría.
11 Primus humilitatis gradus: gradus no debe traducirse como peldaño sino más bien como «manifestación» o «signo».
12 Jn 6, 38
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Iván Restrepo, S.I.
Para ayudarse en el régimen interior y disciplinar se recomienda al abad el nombramiento de decanos (capítulo XXI), y al establecer el orden y la jerarquía de la comunidad se menciona la posibilidad de constituir un prepósito (capítulo LXV). Pero claramente se prefiere en el régimen interno del monasterio la figura de aquellos (los decanos) a la de éste (el prepósito).
Al referirse al orden interno de la comunidad, se le recomienda al abad nodisponer nada de manera arbitraria ni injusta. Razón constante: porque de todo ello habrá de dar cuenta a Dios. La precedencia se establece exclusivamente por razones de antigüedad en el monasterio, dejando de lado cualquier otro criterio de edad, nobleza, dignidad. Se establecen allí normas de trato mutuo en las que resplandezca el honrarse mutuamente unosaotros.
El capítulo LXIV, sobre la ordenación del abad, bien merece citarse literalmente por trozos:
El que ha sido instituido abad piense siempre en la carga que tomó sobre sí, y a quién habrá de rendir cuentas de su administración; y sepaque más le conviene aprovecharque señorear.
Es menester, pues, que sea docto en la ley divina, para que sepa y tengade dóndesacar cosas nuevas y viejas;casto,sobrio,misericordioso; y prefiera siempre la misericordia a la justicia, para que él consigalo mismo.
Odie los vicios, ame alos monjes. Y en la corrección misma proceda con prudencia y en nada sea excesivo, no sea que queriendo raer demasiado laherrumbre,sequiebre el vaso;tengasiempre encuenta su propia fragilidad y acuérdese que no debe quebrantar la caña hendida.Nodecimosconestoquepermitasefomentenlosvicios,sino quelosextirpeconprudenciaycaridad,segúnviereconvenirleacada uno, como yadijimos; y procure más ser amado que temido.
No seaturbulento ni inquieto, noseaexagerado ni pertinaz, no tenga celos ni sea demasiado suspicaz, porque nunca tendrá sosiego. En sus mismas disposiciones sea próvido y considerado; y ora se trate
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Figura y misión del Superior en la vida religiosa
de cosas de Dios o del siglo, discierna y modere la tarea que asigna pensando en la discreción...ordene todas las cosas de tal modo que los fuertes deseen más y los débiles no rehuyan.
Y sobre todo, mantenga esta Regla en todos sus puntos, para que, habiendo administradobien, oigadel Señorlo que el siervo fiel que a su tiempo suministró el trigo a sus compañeros: “En verdad os digo que le constituirá sobre todos sus bienes”.13
Hemos querido conceder un amplio espacio a la expresión que la figura y función del abad obtienen en la Regla de San Benito, no sólo por causa de la amplia y durable propagación que llegó a alcanzar esta regla de vida en los siglos siguientes, sino también y sobre todo porque en lo sucesivo, las nuevas configuraciones vendrían a abrevarse ampliamente de la gran riqueza de sus ponderados elementos.
Esta regla se extenderá progresivamente a gran parte de los monasterios, en fuerza de su bondad intrínseca primero, y luego, en tiempos del emperador Carlo Magno y de Luis el Pío, también como resultado de una unificación propiciada por el poder civil. Ahora bien, de allí en adelante, la sociedad es ya marcadamente feudal. En ella, el principio primario de organización es el de la subordinación del inferior al propio Superior, y esta sumisión adquiere el rango de deber religioso de primer orden. La traición a la palabra dada y la insubordinación al Superior son consideradas como las faltas morales más graves. En consecuencia, esta jerarquización de la sociedad influirá por ósmosis en la manera de concebir la potestad del abad.
A guisa de conclusión de su extensa averiguación sobre la obediencia en los doce primeros siglos, C. Capelle dice: «Si hubiera que delinear un esquema acerca de todo lo dicho, propondríamos el siguiente: la obediencia religiosa nace en el desierto; por medio de Basilio se identifica con la obediencia a la palabra de Dios contenida en las Escrituras; con Agustín disminuye su valor; con Benito se convierte en obediencia al abad en cuanto intérprete de la Regla y por tanto en cuanto actividad
13 San Benito, su vida y su regla, Col. BAC 115, Madrid 1954.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Iván Restrepo, S.I.
privilegiada de la ascesis. De esta perspectiva nacen dos modalidades de compromiso: el pacto y el voto. De ellos sólo el voto entrará a formar parte de las síntesis teológicas del s. XIII y por ahí se introducen a la legislación romana»14 .
Los comentadores de la regla de San Benito en la época carolingia identificaron cada vez más la obediencia con la observancia de la Regla. Con el estilo de vida cenobítica se propicia el que la vida, en todos sus detalles, sea colocada bajo la enseña de la obediencia. De este modo, aun lo relativo a la pobreza se lo concibe como comprendido en la obediencia.
Las primeras formulaciones de lo que llegará a ser formalmente un voto de obediencia se expresan en la forma de un pacto hecho entre el abad y el monje recién entrado, y que puede resumirse en los siguientes términos: 1) Nosotros ejecutaremos todo lo que nos ordenes enderezado a nuestra salvación; en caso contrario estás autorizado a castigarnos. Además, prometemos al Señor y a ti no abandonar el monasterio sin tu orden ypermiso; 2)Perositúgobiernascon orgullo yparcialidad,tendrás la obligación de corregirte, de lo contrario te denunciaremos a los otros monasterios15. Hay, pues, una bilateralidad de obligaciones y funciones y va tomando diversas formas; pero con una tendencia a hacer desaparecer las sanciones al abad: «Te nombramos abad...para que puedas mandarnos todo aquello que sea de Dios según un criterio espiritual, y tú debes hacernos conocer todo lo que has aprendido de los ancianos»16 .
Hacia el s. XII, con la reforma del Císter, la obediencia se ha convertido ya en elemento fundamental de la vida religiosa. Es en este siglo o poco antes cuando aparece y se va consolidando como tríada tradicio14
Obbedienza (voto) en: Dizionario degli Istituti di Perfezione 6, Col 514-515, Edizioni Paoline, Roma 1980. De una manera más detallada, C. CAPELLE, Le voeu d’obéissance des origines au XIIe siècle, Paris 1959.
15 Cf.I.Herwegen, Das Pactum des hl. Fruktuosus von Braga,enKirchenrechtliche Abhandlungen [1907], cuad. 40, pp. 1-4.
16 Ib, 19-20.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Figura y misión del Superior en la vida religiosa nal, la castidad, la pobreza y la obediencia en la profesión religiosa. En el caso de la Orden de Predicadores, sin embargo, figurará solo de forma explícita el voto de obediencia.
En el caso de San Francisco encontramos también un gran aprecio por la obediencia y las expresiones que se van haciendo comunes al tratar de ella. Sus biógrafos recalcan que él afirmaba que uno no debe ver al hombre en el guardián, sino a Aquél por amor de quien se ha escogido obedecer17. A lo cual comenta San Buenaventura: «Mientras menos digno sea el Superior, más agradable a Dios será la humildad de quien obedece»18 .
En el evangelismo de Francisco se unen paradójicamente dos cosas. Por un lado, el carácter total de la obediencia, hasta llegar a parangonaralhermanoverdaderamenteobedienteconuncadáver,quenoopone ninguna resistencia. Por el otro, parece tener en cuenta la conciencia del que obedece, en un grado mayor que sus antecesores.
Santo Tomás de Aquino que recoge la herencia dominicana afirma que el religioso, en cuanto encaminado a la perfección de la caridad, debe someterse a la enseñanza y las órdenes de alguien que lo conduzca, y considera la obediencia como el elemento principal de la vida religiosa, pues por ella se ofrece a Dios un bien mayor que en la castidad y la pobreza: la voluntad del religioso que le pertenece de una manera más profunda19.
El surgimiento de la experiencia apostólica
17 cf Tomás de Celano, Vita secunda, C. CXI
18 cfr. Buenaventura, Legenda Maior, VI, 4.
19 S. Theol. IIa. IIae, q. 186, a 8.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Iván Restrepo, S.I.
Con los nombres de Francisco y Domingo entramos ya en las cambiadas circunstancias de los siglos XI a XIII, en que la novedad del Espíritu irrumpe en forma de propuestas que inventan una presencia y acción más en correspondencia a las necesidades emergentes. Las órdenes mendicantes, en su ordenamiento interno, van a parecerse más a la organizaciónhorizontal delosmunicipiosylosgremiosque alverticalismo del señorío feudal. Junto a la vida unificada, cuasi-autónoma y retirada que llevan los monjes se ve surgir la figura del fraile, bastante más cercano a las condiciones creadas por una vida más urbana y por el incremento de las poblaciones, donde ellos ejercitan la cura pastoral de sus moradores.
La movilidad facilitada por el incremento de las vías de comunicación da lugar a la creación de una organización centralizada de la «Orden», en la cual todos los conventos son interdependientes. El «guardián», «maestro» o «ministro», que ejerce la autoridad en cada convento, queda supeditado a un organismo superior generalmente llamado «provincia», regentado por un «Superior mayor» o «Provincial», que a su vez depende del «ministro general» que gobierna toda la Orden.
Nace así un escalonamiento de niveles en el ejercicio de la autoridad, con lo cual se genera un hecho nuevo y curioso. Aunque estos «Superiores mayores» no tengan una comunidad que de ellos dependa directamente, como era siempre el caso del abad, retienen sin embargo las atribuciones propias de éste. Al «Superior local» le queda la cercanía y el seguimiento de las personas, con el desgaste normal del día a día; pero parte sustancial de su autoridad es asumida por el Superior provincial. Esta lejanía del Superior mayor, en cuyas manos está la plenitud de autoridad, es reflejo de la pertenencia directa de cada miembro a toda la Orden, antes que a una comunidad particular. Y con todo, es dentro de los límites de esta comunidad local donde discurre la vida y misión del religioso.
Unos siglos más tarde, y todavía en el cauce de esta orientación apostólica de las nuevas órdenes, van a surgir los «clérigos regulares», y entre ellos la Compañía de Jesús. Su carácter abiertamente apostólico y misionero, quedará marcado desde las primeras palabras escritas por Ignacio y sus compañeros cuando se les pide que expresen en una fór-
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Figura y misión del Superior en la vida religiosa mula suscinta, y lo más exactamente posible, el «Instituto» de su nuevo modo de vida, para que reciba la aprobación de la Iglesia. La Fórmula es de este tenor:
«Cualquiera que en nuestra Compañía (...) quiera (...) servir al solo Señor y a la Iglesia su Esposa bajo el Romano Pontífice Vicario de Cristo en latierra, tengaentendido que (...) formaparte deuna Compañía fundada ante todo para atender principalmente a la defensa ypropagacióndelafeyalprovecho delasalmasenlavidaydoctrina cristiana»20 .
Si en la Compañía todo nace y se organiza a partir de esta función de «enviar en misión» para el provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana y la propagación de la fe -cosa que antes no se conocía-; y si de allí dependen los dos ámbitos que hasta entonces habían sido los más propios de la autoridad, el del cuidado personal de los miembros y el del ambiente comunitario, es claro que la configuración de la autoridad del Superior, y la misma relación autoridad-obediencia, será diferenciada y diferenciable de las figuras anteriores de autoridad en el ámbito religioso: el abad, el guardián, el ministro, el maestro.
No nos adentramos en el tratamiento de estas diferencias puesto que nuestro cometido era solamente traer hasta este punto el argumento, de manera que, por contraste, se hicieran más inteligibles las características de la figura y la función del Superior, y concretamente del «Superior local» en la Compañía de Jesús.
20 Fórmula del Instituto, I. Hemos resaltado estos dos adverbios para hacer caer en la cuenta de la nitidez con que se expresa esa finalidad apostólica.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Perfil ignaciano del Superior Local
Ignacio de Loyola y sus nueve primeros compañeros habían construido, en primer lugar, una comunidad de vida (comunidad de hecho, 1538) antes de pensar en la fundación de una Orden religiosa (comunidad de derecho, 1540). Tenían un «mismo pensar y un mismo sentir», con una misma misión apostólica: servir a Dios nuestro Señor en el trabajo para el mayor provecho de los prójimos. Pronto surgió una inquietud en el grupo: «si nos preguntan quiénes somos, ¿qué responderemos»?
Esta pregunta los llevó a hacer refleja una conciencia que todos, empezando por Ignacio, tenían muy grabada en el corazón: era el Señor Jesús quien los había reunido a todos en un solo propósito y por eso no tenían otra ‘cabeza’ que el mismo Señor a quien todos debían obedecer por el resto de sus días. El era su única razón de ser, su verdadero Fundador y Superior. Por eso, a cuantos les preguntaran quiénes eran, responderían: «somos de la Compañía de Jesús». Sin embargo, pronto la experiencia apostólica les hizo caer en la cuenta de que era necesario que la voluntad de Dios tuviera un rostro visible con carácter de universalidad y seguridad, condiciones para la búsqueda de la mayor gloria de Dios. Por eso acudieron al ‘Vicario de Cristo en la tierra’ como a supremo Superior de la nueva fundación para que él, en nombre de Dios, les diera la misión.
Páginas 18-39
Darío Restrepo L, S.I.
El perfil ignaciano del Superior Local
Después de las primeras misiones pontificias que los repartieron de dos en dos en la más próxima viña del Señor, el «realismo ignaciano» con el que ya todos comulgaban les hizo entender que tampoco el Papa, estando al frente de «toda la universal Iglesia», podría seguir encargándose de todos y de cada uno de los nuevos «sacerdotes reformados» y que deberían buscar un medio más cercano y ágil para ser enviados a la misión, siempre en nombre del Vicario de Cristo.
EL SUPERIOR EN LAS FUENTES IGNACIANAS
1. ¿Cómo y por qué llegaron Ignacio y sus compañeros a decidir que hubiera una autoridad en la Compañía? Deliberación de 1539
a- Los «Primeros Padres» tenían una misma mente y un deseo común: buscar la voluntad de Dios conforme al objetivo de su vocación. Sin embargo, había alguna «pluralidad de sentencias acerca de los medios para ello».
b- Una primera duda: ¿«convendría que de tal modo estuvieran unidos entre ellos que ninguna división los separara»?. Fácilmente llegan a la conclusión de que «no deberían romper la unión y congregación hecha por Dios».
c- La segunda duda era más difícil: después de haber hecho ya en Venecia los votos de castidad y pobreza, ¿«convendría emitir un tercero, de obediencia a uno de ellos para cumplir en todo la voluntad de Dios»?. Concluyeron por unanimidad que sí era conveniente y necesario hacerlo.
d- Tres fueron las razones para hacer un voto de obediencia a uno de ellos: -para poder realizar mejor y más exactamente sus primeros deseos de cumplir la voluntad de Dios, siempre «según el fin de nuestra vocación; -para que se conservara más seguramente la Compañía en el cumplimiento de su fin apostólico; -para poder proveer convenientemente a los asuntos particulares, tanto espirituales como temporales que se ofrecieren».
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Darío Restrepo L, S.I.
El papel del Superior es correlativo a estos tres puntos y está implícitamente descrito en ellos. Este papel consistirá, pues, en: 1) discernir la voluntad de Dios para la más perfecta realización del fin apostólico de la Compañía; 2) preservar el ser de ella; 3) velar y proveer a las necesidades espirituales y temporales de cada uno de sus hermanos jesuítas. Las implicaciones de este triple papel fueron desarrolladas por San Ignacio en las Constituciones.
2. La Fórmula del Instituto de la Compañía o Regla fundamental
a- Fue aprobada primero por Paulo III, luego, más exacta y distintamente, por Julio III y confirmada por varios de sus sucesores en forma específica1 .
b- En la bula de Paulo III se habla solamente del Prepósito General. En cambio, la de Julio III habla también de los otros Superiores. Tomemos ahora para nuestro estudio esta última Fórmula2. Veamos algunas de las características ignacianas de la autoridad en la Compañía.
El capítulo I3 está dedicado al fin de la Compañía y a su régimen fundamental:
«una vez hecho el voto solemne de perpetua castidad, pobreza y obediencia, forma parte de una Compañía fundada ante todo para atender principalmente a la defensa y propagación de la fe y al provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana»4 .
El fin apostólico de la Orden está subrayado desde el comienzo de la Fórmula. Por tanto, nuestra obediencia y el ejercicio de la autoridad tienen una finalidad apostólica.
1 Esta Fórmula es de Derecho Pontificio: C.G. XXXI, d. 4: «Conservación y renovación del Instituto, II, 1.
2 Cf. Constituciones de la Compañía de Jesús - Normas Complementarias, Roma, 1995, pp. 27-39.
3 Constituciones…, pp. 27-30.
4 Constituciones…, Fórmula de Julio III, I, p. 28.
Páginas 18-39
El perfil ignaciano del Superior Local
Pero dado que algún jesuíta puede tener mucho celo apostólico sin discreción, el discernir según las mociones del Espíritu para ejercer un gobierno espiritual estará en manos del Prepósito General «o de los que él pusiese en su lugar con tal autoridad, para que se guarde el orden conveniente, necesario en toda comunidad bien constituida»5 . Además, con el Consejo deliberativo de sus compañeros, el Prepósito tendrá autoridad para hacer Constituciones6 .
Ese Consejohade ser convocadonecesariamente parahacer o cambiarlasConstituciones, yparaotrostemasderelevancia. Enotrosasuntos que no son de tanta importancia, este Prepósito, ayudado por el consejo de sus hermanos, tendrá derecho a mandar lo que juzgare oportuno, como se explicará en las Constituciones.
El capítulo III de la Fórmula7 trata del «ejercicio del gobierno» y de la «obediencia en la Compañía». Notemos que el Prepósito General ha de ser obedecido, y
«tendrá toda aquella autoridad y poder sobre la Compañía que convenga para la buena administración, corrección y gobierno de la misma Compañía… Y en su gobierno acuérdese siempre de la benignidad, mansedumbre y caridad de Cristo, del modelo de Pedro y Pablo».
c- En forma derivada y participativa, se aplican estos principios y actitudes que se han indicado del General a los otros Superiores de la Compañía, cuya autoridad es siempre delegada del General.
3. Un gobierno «espiritual»
El militar bajo la fiel obediencia al Romano Pontífice pretende, además de la mayor obediencia de la Sede Apostólica y mayor abnegación de nuestras voluntades, una más cierta dirección del Espíritu Santo.
5 Constituciones…, Fórmula de Julio III, I p. 29.
6 Constituciones…, ib.
7 Constituciones…, Fórmula de Julio III, p. 33.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Darío Restrepo L, S.I.
Esta es la razón del estar ligados con un voto especial al Santo Padre para ser enviados a las misiones que él juzgare más convenientes. Nadie como él podría ayudar a la naciente Compañía a «acertar» en el conocimiento de la voluntad de Dios manifestada por su Espíritu.
Para lograr el fin apostólico para el cual se fundó la Compañía, es necesario buscar y hallar la voluntad de Dios en la misión concreta según los fines de las Constituciones. Esto requiere que el Superior sea una persona «familiar con Dios nuestro Señor», sobre todo en la oración. Además de esta oración continua para lograr buscar y hallar esta voluntad divina, el medio sin el cual no es posible hacerlo es el discernimiento espiritual. Tanto el Superior como sus hermanos deben ser personas dóciles a las inspiraciones divinas, ser personas «espirituales», «cada uno, sin embargo, según la gracia que el Espíritu Santo le comunique, y el grado propio de su vocación»8. Por este motivo, todo el gobierno y dirección del Superior en su comunidad debe ser tal que, no sólo no estorbe a esta comunicación del Espíritu Santo sino que la permita y favorezca. El Superior, en la concepción ignaciana, está puesto «en lugar de Cristo nuestro Señor» quien en toda su vida sólo se guió y fue conducido por el Espíritu, desde su encarnación en el seno de María «por obra del Espíritu Santo» hasta que en la cruz, inclinando la cabeza, nos entregó su espíritu9 .
Este don del Espíritu, aceptado y obedecido dócilmente hizo que Ignacio gobernara la Compañía con un «gobierno espiritual», que se convirtió luego en un legado para toda la Orden. Dicen la Normas Complementarias a la parte IX, c. III10:
«A ejemplo de Cristo, cuyo lugar ocupan, los Superiores ejerzan su autoridad con espíritu de servicio, no buscando ser servidos sino servir. Su gobierno sea siempre espiritual, basándose en la
7 Constituciones…, Fórmula de Julio III, p. 33.
8 Constituciones…, Fórmula de Julio III, I, p. 29.
9 Cf. Jn 19, 30.
10 Constituciones…, NC, 349. El subrayado es nuestro.
Páginas 18-39
El perfil ignaciano del Superior Local discreta caridad más que en leyes externas, conscientes siempre de su responsabilidad ante Dios y de la obligación de regir a los súbditos como hijos de Dios y con respeto a la persona humana, con firmeza cuando haga falta, y siempre con abierta sinceridad».
4. Perfil del Superior en las Constituciones
San Ignacio concibe a la Compañía como un cuerpo de muchos miembros esparcidos, unificado bajo una cabeza: el Superior General. Aplica el término de «Superior» indistintamente al General y a los Superiores subordinados, sin ninguna cualificación generalmente. Cuando el número de miembros crece, es necesario poner Superiores subordinados: Provincial y Superiores locales. Entonces Ignacio desarrolla su principio de unidad a través de una estructura jerárquica.
El concibe a todos los Superiores subordinados como «vicarios del General», puestos o removidos en último término por él, con amplios o limitados poderes, a su discreción, para construir, cada uno en su nivel, el papel de «unir» confiado por el Superior General de la Compañía. Además, señala que lo que ha estatuido para el General en la parte X de las Constituciones, también se aplique proporcionalmente a los Provinciales y Superiores locales.
Al principio, el término usado por Ignacio para los Superiores era el de perlado. Luego, hacia el tiempo de la aprobación de la Compañía, usa el término curial de prepósito aunque en los documentos informales continúa el de perlado. En el tiempo de la redacción de las Constituciones pone el término más generalizado de Superior (usado 248 veces en esta legislación). Este cambio gradual de terminología no implica un cambio en la concepción original del papel del Superior según el Fundador.
En primer lugar en el Examen, texto declarativo que se refiere a los que van a ingresar a la Compañía hablando del «Superior inmediato», se indica que éste debe conocer, «con plena noticia», los que están a su cargo, cómo, en sus inclinaciones y mociones o en sus defectos y pecados, han sido o son movidos de modo que pueda darles la misión más conveniente y no ponerlos donde pudieran correr peligro. Para este fin, como lo veremos luego, debe oírlos en cuenta de conciencia, cosa que deberán hacer
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Darío Restrepo L, S.I.
también antes de la profesión o de los votos, y luego, cada seis meses más o menos. Finalmente, también los Coadjutores formados y los Profesos darán esta cuenta de conciencia al Prepósito cada año, o más frecuentemente si éste se los pidiere11 .
Dos textos de las Constituciones hacen un retrato o perfil del Superior en la Compañía:
El primero delinea lo que debe ser el Rector de un colegio12:
«El Rector se procure que sea de mucho ejemplo y edificación y mortificación de todasinclinaciones siniestras, especialmente probado en la obediencia y humildad. Que sea así mismo discreto y apto para el gobierno, y tenga uso en las cosas agibles y experiencia en las espirituales. Que sepa mezclar la severidad a sus tiempos con la benignidad. Sea cuidadoso, sufridor de trabajo y persona de letras, y finalmente de quien se puedan confiar y a quien puedan comunicar seguramente su autoridad los Prepósitos Superiores. Pues cuanto mayor será ésta, mejor se podrán gobernar los Colegios a mayor gloria divina».
El oficio del Rector, después de sostener todo el Colegio con la oración y santos deseos, será hacer [B] que se guarden las Constituciones, velando sobre todos con mucho cuidado, guardándolos de inconvenientes de dentro y de fuera de Casa con prevenirlos, y si interviniesen, remediándolos, como para el bien de los particulares y para el universal conviene; procurando se aprovechen en virtudes y letras; conservando la salud de ellos [C] y también las cosas temporales, así estables como muebles; poniendo los oficiales discretamente y mirando cómo proceden y detenién-
11 Constituciones, Examen, . [92-97].
12 Constituciones …, [423-424].
Páginas 18-39
El perfil ignaciano del Superior Local
dolos con el oficio o mudándolos, como in Domino le pareciese conveniente (…); guardando enteramente la subordinación que debe tener no solamente al Prepósito General, pero aun al Provincial, avisándole y haciendo recurso a él en las cosas de mayor momento, y siguiendo la orden que le fuere dada, pues es Superior suyo, como es justo lo hagan con él los de su Colegio. Los cuales le deberían tener en gran acatamiento y reverencia, como a quien tiene lugar de Cristo nuestro Señor, dejándole la disposición libre de sí mismo y de sus cosas con verdadera obediencia, [D] no le teniendo cosacerrada, ni aun laconcienciapropia, abriéndola, como en el Examen está dicho, a tiempos determinados, y más veces, cuando se ofreciese causa, sin repugnancias ni contradicciones o demostraciones algunas de parecer contrario. Porque, con la unión de un mismo sentir y querer y la debida sumisión, mejor se conserven, y pasen adelante en el divino servicio»
[423-424]
El Rector, así como debe procurar que se observen las Constituciones, podrá dispensar de ellas en algún caso particular, juzgando según la mente de su autor y con autoridad de sus Superiores Mayores. Podrá nombrar algunos capaces para otros cargos (‘oficiales’) que le ayuden en su misión, dándoles reglas convenientes para sus oficios. Ellos serán un «buen Ministro» y Vicerrector de casa, un «Síndico» para lo exterior (Ecónomo), un Padre Espiritual y una Consulta de casa. Debe procurar además que se obedezca siempre a los Superiores y Oficiales, y que se ejerzan los ministerios propios de la Compañía13 .
Lo dicho del Rector como Superior de un Colegio se aplicará también a todos los demás Superiores de la Compañía, modificando lo que deba ser modificado.
13 Constituciones…, . [425-437].
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Darío Restrepo L, S.I.
El segundo cuadro lo encontramos en la parte IX de las Constituciones, en la descripción que hizo San Ignacio de cómo debe ser el Padre General y que además de ser un ‘autorretrato’ del Fundador y primer General, es el modelo de todo Superior en la Compañía, guardadas las debidas proporciones:
«Cuanto a las partes que en el Prepósito General se deben desear, la primera es que sea muy unido con Dios nuestro Señor y familiar en la oración y todas sus operaciones, para que tanto mejor de él, como de fuente de todo bien, impetre a todo el cuerpo (…) sus dones y gracias y mucho valor y eficacia a todos los medios que se usaren para la ayuda de las ánimas.
«La segunda, que sea persona cuyo ejemplo en todas virtudes ayude a los demás (…). Y en especial debe resplandecer en él la caridad para con todos los prójimos, y señaladamente para con la Compañía, y la humildad verdadera, de Dios nuestro Señor y de los hombres le hagan muy amable.
«Debe también ser libre de todas pasiones, teniéndolas domadas y mortificadas, porque interiormente no le perturben el juicio de la razón, y exteriormente sea tan compuesto, y en el hablar tan concertado, que ninguno pueda notar en él cosa o palabra que no le edifique, así de los de la Compañía que le han de tener como espejo y dechado, como de los de fuera.
«Con esto sepa mezclar de tal manera la rectitud y severidad necesaria con la benignidad y mansedumbre, que no se deje flectar de lo que juzgare más agradar a Dios nuestro Señor, ni deje de tener la compasión que conviene a sus hijos. En manera que aun los reprendidos o castigados reconozcan que procede rectamente en el Señor nuestro y con caridad en lo que hace, bien que contra su gusto fuese según el hombre inferior.
Páginas 18-39
El perfil ignaciano del Superior Local
«Y asimismo la magnanimidad y fortaleza de ánimo le es muy necesaria para sufrir las flaquezas de muchos, y para comenzar cosas grandes en servicio de Dios nuestro Señor y perseverar constantemente en ellas cuanto conviene, sin perder ánimo con las contradicciones (aunque fuesen de personas grandes y potentes) ni dejarse apartar de lo que pide la razón y el divino servicio por ruegos o amenazas de ellos, siendo superior a todos casos, sin dejarse levantar con los prósperos ni abatirse de ánimo con los adversos, estando muy aparejado para recibir, cuando menester fuese, la muerte por el bien de la Compañía en servicio de Jesucristo Dios y Señor nuestro.
«La tercera es que debería ser dotado de grande entendimiento y juicio, para que ni en las cosas especulativas ni en las prácticas que ocurrieren le falte ese talento. Y aunque la doctrina es muy necesaria a quien tendrá tantos doctos a su cargo, más necesaria es la prudencia y uso de las cosas espirituales e internas para discernir los espíritus varios y aconsejar y remediar a tantos que tendrán necesidades espirituales. Y así mismo la discreción en las cosas externas y modo de tratar de cosas tan varias, y conversar con tan diversas personas de dentro y fuera de la Compañía.
«La cuarta y muy necesaria para la ejecución de las cosas, es que sea vigilante y cuidadoso para comenzar, y estrenuo para llevar las cosas al fin y perfección suya, no descuidado y remiso para dejarlas comenzadas e imperfectas.
«La quinta es acerca del cuerpo, en el cual cuanto a la sanidad, apariencia [B] y edad, debe tenerse respecto de una parte a la decencia y autoridad, de otra a las fuerzas corporales que el cargo requiere, para en él poder hacer su oficio a gloria de Dios nuestro Señor (...).
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
«La sexta es [C] acerca de las cosas externas, en las cuales las que más ayudan para la edificación y el servicio de Dios nuestro Señor en tal cargo se deben preferir. Y tales suelen ser el crédito, buena fama, y lo que para la autoridad con los de fuera y de dentro ayuda de las otras cosas.
«Finalmente debe ser de los más señalados en toda virtud, y de más méritos en la Compañía, y más a la larga conocido por tal. Y si alguna de las partes arriba dichas faltasen, a lo menos no falte bondad mucha y amor a la Compañía y buen juicio acompañado de buenas letras, que en lo demás las ayudas que tendrá (...) podrían mucho suplir con la ayuda y favor divino».
[723-735]
Por último, después de que las Constituciones han trazado este magnífico retrato y difícil ideal de lo que debe ser el Superior General de todalaOrden,añadenestesignificativopárrafo14:
«De lo que está dicho del General se podrá entender lo que conviene a los Prepósitos Provinciales y locales y Rectores de Colegios, cuanto a las partes, autoridad y oficio, y ayudas que debe tener, como podrá decirse expresamente en las reglas que a los tales Prepósticos particulares tocan».
[811] I
14 Constituciones…, [811], (subrayado nuestro).
Páginas 18-39
El perfil ignaciano del Superior Local
Queda, pues, claro que para Ignacio el mismo perfil puesto para el General se aplica a todos los Superiores de la Compañía, haciendo las modificaciones necesarias. Por otro lado, según las Constituciones, importa tanto la calidad de los Superiores de la Orden, porque
«cuales fueren éstos, tales serán a una mano los inferiores»15 .
Podemos entonces preguntarnos, con base en los retratos trazados en las Constituciones y según la mente del Fundador, ¿cómo debe ser el Superior local en la Compañía?16 .
1°- Autoridad del Superior
En la legislación ignaciana sobre el General la idea de autoridad se deriva de la Compañía. El lenguaje de los primeros documentos hace equivalentes al General y a la Compañía, ya que el poder de actuar en nombre de ésta, se concentra en aquél. Así mismo, en los documentos papales todos los privilegios se conceden a la Compañía, a través del General. Por su parte, él está sometido a la Congregación General en las decisiones más importantes y permanentes, siendo nombrado por ella, que ejerce su autoridad sobre él «ad providentiam».
La visión ignaciana de la autoridad del Superior, como la de la misma Compañía, es dinámica, como un cuerpo vivo al servicio de la Iglesia, de camino en la «vía comenzada del divino servicio» bajo el Romano Pon-
15 Constituciones…, [820]. Cf. además el Tratado del modo de gobierno de N.S. Padre por el P. Pedro de Ribadeneira, S. I., en Thesaurus S.I., ed. Santander, 1950, pp. 286-315; y las Reglas para los Rectores (y Superiores) que aun cuando en parte ya no están en uso, contienen importantes principios para gobernar según la mente del Fundador.
16 En esta visión sintética del papel del Superior seguimos principalmente a JOHN C. FUTRELL, S.I., Making an apostolic community of love: the role of the Superior according to St. Ignatius of Loyola, St. Louis, Miss., 1970.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Darío Restrepo L, S.I.
tífice, siempre disponibles para ir a cualquier parte en ayuda de los prójimos. Por este motivo, tanto la Compañía como el Superior de ella, están siempre comprometidos en un continuo e inacabado discernimiento de la voluntad de Dios, acerca del ser mismo de la Compañía en las circunstancias concretas de los «tiempos, personas y lugares».
El Superior (General, Provincial, local) en cuanto representación de la Compañía misma, debería ser miradopor los miembros de ella como el compañero que encarna el cuerpo total de esta Compañía. Un compañero que, con su peculiar manera de obrar según las Constituciones, permite a cada uno de los hermanos que le obedecen el ser conducidos por la divina providencia a través de su mediación de Superior. Esto haráque susórdenesseanmiradas comojustasyconvenientes auncuando sean contrarias al juicio de los individuos y no como algo frustrante e impositivo. El Superior, como representación de la Compañía, es responsable, no sólo respecto a Dios, sino respecto a toda la Compañía que debe cuidar de él, velar por él y, si es necesario, corregirlo y aun deponerlo.
2°- El papel esencial del Superior de la Compañía
El papel esencial del Superior, según la mente de San Ignacio, es el de unir a todos los compañeros de Jesús en un amor mutuo y con su cabeza, en cada momento, con el fin de cumplir su misión apostólica en el servicio de Cristo y en la ayuda a los prójimos. Por consiguiente debe construir, junto con ellos una comunidad apostólica de amor y de servicio en la Iglesia.
En la estructura mental de Ignacio, autoridad, poder, orden, gobierno, providencia…., todo está integrado en la noción del amor que el Superior debe profesar por sus compañeros, un amor que debería ser el reflejo (mediación) del amor actuante de Dios, que pasa al mundo a través de su providencia y a los miembros de la Compañía de Jesús a través de la mediación de su cabeza. «Ysi algunas (de las cualidades enunciadas) le faltasen, a lo menos no falte bondad mucha y amor a la Compañía…»17 .
17 Constituciones…, [735].
Páginas 18-39
El perfil ignaciano del Superior Local
A través de esta autoridad amorosa, el Superior deberá cumplir su papel de ser el principio viviente de la unión de los ánimos de todos los compañeros, preparando un cuerpo disponible para la realización del fin de nuestra vocación18 .
Su primera preocupación, como Superior, debe ser llevar a todos los jesuitas a construir esta comunidad apostólica por el «vínculo de la caridad». Por lo tanto, procurará fomentar la unión y no permitirá la discordia destructora de esta unidad. Ignacio concibe al Superior como el principio vital de unión de la Compañía a la que conduce a su buen ser en cada momento, para lo cual trabaje por la mutua comunicación.
A través de las Constituciones, el Fundador hace referencia específica a los Superiores subordinados, cuando le parece necesario. Al describir las cualidades que debe tener el Superior General, describe en ellas, como lo vimos, la figura de los demás Superiores, guardando la debida proporción. Por eso no detalla la figura del Superior local, exceptuando el caso del Rector de colegio. Recordemos que, al principio, los colegios eran seminarios de jóvenes jesuitas, confiados por este hecho, al cuidado del rector. Esta es la razón por la cual Ignacio se preocupa especialmente de describir las cualidades que debe tener19. En este sentido, es mucho más expresivo el texto primitivo (‘a’) de las Constituciones en cuanto que revela mejor la genuina mente del Fundador20 .
Ignacio insiste en el amor que deben mostrar los Superiores a sus hermanos, dejándose guiar siempre por la «discreta caridad», es decir, por un amor lleno de discernimiento. Esto hará que los compañeros amen a sus Superiores, mostrándoles gran amor y confianza a aquellos
18 Cf. FUTRELL JOHN C., S.I., Making…, p. 104.
19 Cf. el primer recuadro (de las Constituciones) indicado más arriba. Recordemos de paso que todo Superior que tiene en su comunidad un jesuíta en formación debe ser un auténtico formador de éste, como lo indica Ignacio al Rector de colegio.
20 Cf. MHSI, MI, Constituciones, v. II, ‘a’, parte IV, p. 194s., nn. 2° y 3°.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Darío Restrepo L, S.I.
que tienen para gobernarlos… procediendo «con espíritu de amor y no turbados de temor»21 .
El Superior es la mediación del amor de Dios que une a todos los miembros de la comunidad unos con otros y con su cabeza: el General, el Romano Pontífice y, en último término, con Jesucristo. Esta es la razón por la cual Ignacio vio una cuasi-identidad entre «amor», «obediencia» y «mutua unión»22 .
Este mismo espíritu quedó legislado, además, en la doctrina del Vaticano II para la Vida Consagrada:
«Los Superiores, por su parte, que han de dar cuenta a Dios de las almas que les han sido encomendadas (Hebr. 13,17), dóciles a la voluntaddeDiosenelcumplimientodesucargo, ejerzan su autoridad con espíritu de servicio a sus hermanos, de suerte que expresen la caridad con que Dios los ama. Gobiernen a sus súbditos como a hijos de Dios y con respeto a la persona humana, fomentando su sumisión voluntaria»23 .
El papel esencial de unir a todos en el mismo cuerpo requiere un afinado discernimiento dirigido a la realización práctica de esta unión mutua en la vida concreta y en la misión apostólica de la Compañía. Este discernimiento es necesario precisamente para resolver la dialéctica que se presenta en la conciliación del bien personal o individual y el bien común o universal de todo el cuerpo, en una decisión del Superior que sintetice y coordine estos bienes en cuanto sea posible.
El amor según la ‘contemplación para alcanzar amor’ de los Ejercicios24 tiene dos características esenciales que debe tener siempre pre-
21 MHSI, MI, Constituciones…., I, 216; II, 208.
22 MHSI, MI, Constituciones…., II, 616; cfr.. FUTRELL JOHN C., S.I., Making…, p. 45.
23 Vaticano II, PC, 14, 3°.
24 [231].
Páginas 18-39
El perfil ignaciano del Superior Local sente el Superior, en el desempeño de su misión: 1) el amor consiste más en las obras que en las palabras; 2) el amor consiste además en la mutua comunicación de lo que cada uno tiene.
3°- El Superior debe conocer el parecer de sus hermanos.
Para lograr un diálogo eficaz, el Superior debe promover una constante comunicación. Debe conocer muy bien las personas y las obras de sus hermanos para poder ayudarlos y para corregirlos en sus defectos. Debe estar bien informado de todos los asuntos para que pueda proveer mejor en cada caso.
Un aspecto de este diálogo, de importancia capital en la Compañía, es la cuenta de conciencia25 por la cual el Superior conoce más íntimamente a sus súbditos y puede determinar mejor, para cada uno de ellos, el tipo de misión apostólica más conveniente donde se procure, de veras, la mayor gloria de Dios y el bien de los prójimos. Esta manifestación de conciencia orientada al apostolado y no sólo a la perfección personal del individuo, es uno de los grandes aciertos de San Ignacio.
Otro instrumento imprescindible en el gobierno del Superior es el discernimiento espiritual. Se funda en tres aspectos de la vida de la Compañía: 1) la búsqueda de la voluntad de Dios para la misión apostólica; 2) la búsqueda de la voluntad de Dios para conservar la unión de todos los miembros entre sí y con su cabeza; 3) la búsqueda de la voluntad de Dios respecto a la realización del bien personal y del progreso espiritual de cada uno, en relación con el bien universal de todo el cuerpo, para el cumplimiento de su fin apostólico.
En el ejercicio de este discernimiento, el Superior debe dialogar con sus consultores y con todos aquellos a quienes concierne la deci-
25
La cuenta de conciencia es un elemento de fundamental importancia en la relación Superior-súbdito, tanto en la vida personal como en la misión apostólica de la Compañía. Por este motivo le dedicamos un artículo en este mismo número de Apuntes Ignacianos, cf. p. 67.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Darío Restrepo L, S.I.
sión. Por este motivo, debe conocer muy bien a sus súbditos (y ser bien conocido por ellos), lo cual no sería factible si su comunidad fuera muy numerosa. Correría entonces el peligro de convertirse en administrador de lo externo con peligro de abandonar el ‘cuidado personal’ de cada uno.
Debe procurar reunir toda la información y evidencia posible a través del diálogo con sus compañeros, lo que le permitirá superar sus propias limitaciones y prejuicios, poniendo especial atención al «sentir», «parecer» y «juzgar» de los otros, para poder llegar a decidir lo que sea más conveniente «en el Señor nuestro». En este punto insistió el Vaticano II refiriéndose a los Superiores religiosos26 .
El Superior realiza su papel de unir a todos los miembros del cuerpo en una comunidad apostólica de amor precisamente cuando, hecho el discernimiento personal y comunitario si es necesario, toma la decisión final como expresión concreta de la voluntad de Dios aquí y ahora para sus hermanos, quienes deberán aceptarla con perfecta obediencia. En esta forma, la unión en el amor en torno a la voluntad de Dios, lleva a la Compañía a la realización de su «buen ser».
San Ignacio insiste muchas veces en este diálogo de discernimiento comunitario. Las Constituciones tratan de él a propósito del admitir en la Compañía, del dimitir, del seleccionar la misión apostólica, de la vida y estudios de los escolares en los colegios y para diversas decisiones que el General debe tomar27 .
La evidencia o información que el Superior necesita en el discernimiento la podrá adquirir no sólo en el diálogo ordinario con sus herma-
26 Vaticano II, PC, 14, 3°.
27 Las últimas Congregaciones Generales recomiendan encarecidamente este discernimientoespiritual,nosólopersonal sinotambién comunitario:C.G.XXXII, dtos. 2, 19; 11, 24; 4, 44-45, 63, 72,74; 11, 21-22; C.G. XXXIII, d. 1, 67, 69,70, 87, 95, 96; C.G. XXXIV, dtos. 5, 16, 17; 8, 28, 29,32; 26, 8.
Páginas 18-39
El perfil ignaciano del Superior Local nos sino también en el caso especial de la «representación»28. En la concepción ignaciana la representación tiene un papel muy importante en el proceso del discernimiento, en la búsqueda de la voluntad de Dios.
San Ignacio, en una carta (de agosto de 1542) al P. Juan Bautista Viola, define así la representación:
«…sentiendo (el súbdito) razones o inconvenientes acerca la cosa mandada, [deberá] con humildad al Superior representar las razones o inconvenientes que se le asoman, no induciéndole a una parte ni a otra, para después con ánimo quieto seguir la vía que le será mostrada o mandada»29 .
Un criterio importante de este diálogo de conciencia es el preferir siempre el bien universal al particular, el exponer llanamente lo que se ha discernido después de la orden del Superior, sin escoger una cosa o la otra hasta que el Superior, considerándolo todo atentamente delante de Dios, o reafirme la misión dada anteriormente o la modifique. Esta nueva orden o misión da por terminada la representación. Entonces la disponibilidad del jesuíta constituirá la prueba concreta de su obediencia.
Esta representación forma parte del diálogo de conciencia. Es fruto del discernimiento espiritual, ante una orden dada que, por otra parte como ya lo insinuamos, no aparece claramente como voluntad de Dios en su fin o en sus medios, o en la aptitud y conveniencia del sujeto para dicha misión. En este caso, habiendo recurrido nuevamente a la oración y habiendo percibido de modo evangélico su voluntad, se vuelve donde el Superior y se le representa lo que sea necesario.
La representación de lo que el jesuíta piensa ante Dios para confrontarlo con su Superior se concreta en cuatro pasos: 1) debe ser motivada sólo por el deseo de un «mayor servicio de Dios nuestro Señor», lo
28 Cf. S. IGNACIO DE LOYOLA, Obras Completas, Madrid, 1963, 2a. ed. pgs. 647,849, 924, 815, 889. Constituciones…, [292, 4 y 5; 627, 1; 803, 7…].
29 Obras Completas…, Carta 18, p. 761.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Darío Restrepo L, S.I.
cual garantiza la sinceridad que debe tener; 2) toda la evidencia de las circunstancias concretas debe ser pesada y considerada por medio de la oración de discernimiento personal, bajo la norma del divino servicio; 3) laconclusiónde estediscernimientoespresentada alSuperior como aquél de quien se espera un juicio sincero que concierne a la voluntad concreta de Dios; 4) finalmente, el súbdito, una vez hecha su representación, debe dejar la última decisión al Superior, aceptándola con obediencia ignaciana. De otra manera sería imposible que el Superior pudiera ejercer su papel de unir diversas voluntades y acciones de todos los miembros del cuerpo, según un único fin apostólico.
Pero para lograr todo esto, el Superior debe crear un clima de confianza y libertad en el uso de la representación, que pone al servicio del Superior la experiencia vital de sus compañeros quienes con frecuencia conocen mejor que él las circunstancias concretas que afectan a la decisión. Sin este diálogo con los compañeros, el Superior se puede perder en teorías abstractas de la vida religiosa y del apostolado y dar órdenes absurdas basadas en un ‘a priori’ o en juicios o prejuicios muy subjetivos. Sin embargo, no puede lanzar sobre los otros el peso de responsabilidad que le compete como «última palabra»30 .
4°- Al Superior corresponde la decisión final
Consecuentemente a su papel de unir los miembros dispersos en el trabajo, al Superior corresponde la decisión final, que garantice la unidad de la misión apostólica31. Y esto, no porque la decisión del Superior sea siempre la correcta o la mejor sino que, después de todo, al Superior corresponde el deber y el derecho de decidir que le confió la Compañía.
Las normas de juicio para la decisión, según el fin de nuestra vocación, se explicitan en los textos que hablan del «juzgar» del Superior: - el servicio, alabanza y gloria de Dios nuestro Señor; - el bien personal, individual de los compañeros; -el bien universal de todo el cuerpo de la Compañía; - la mayor ayuda apostólica de los prójimos.
30 Cf FUTRELL JOHN C., S.I., Making…, p. 142. 31 Cf Vaticano II, PC, 14
Páginas 18-39
El perfil ignaciano del Superior Local
Por lo demás, si el Superior ha actuado según estas normas en el desempeño de su oficio, cada miembro de la Compañía puede estar seguro de que, al conformar su voluntad y juicio con el del Superior, adquiere una mayor conformidad con la voluntad divina.
5°- El Superior manda «en lugar de Cristo nuestro Señor»
La obediencia ignaciana es ante todo un asunto de fe. Los primeros compañeros vieron en el Papa al Vicario de Cristo nuestro Señor, quien debía hacer el último acto de discernimiento acerca de la vocación de todos ellos, decidiendo cuál sería el modo concreto de su misión apostólica.
La única cabeza de la Compañía es Jesucristo. El da sus órdenes en la tierra a través de su Vicario quien es obedecido en lugar suyo. Por delegación, según la jerarquía de los diversos Superiores, llega al Superior local la representación y la autoridad del Papa, Vicario de Cristo. Esta es la concepción simple y profunda que Ignacio tenía acerca del modo práctico, existencial, de servir a Dios en el mundo, obedeciendo al Superior «en lugar de Cristo».
Desde que entró en vigencia la claúsula de obediencia al Papa del voto de Montmartre, es claro que, para Ignacio y sus compañeros, el verdadero Superior de la Compañía de Jesús es el Romano Pontífice. El papel del Superior jesuíta, por consiguiente, es realmente ser el vicario del Vicario de Cristo y así representar a Cristo para sus compañeros en la realización del fin de nuestra vocación.
Analizando la palabra «autoridad» en el vocabulario ignaciano, se concluye que ésta se deriva en forma «vicarial» de Cristo, a quien «se ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra». El fin de esta autoridad vicaria es el velar por la conservación y crecimiento de la Compañía en su buen ser, por la unión de todos sus miembros unos con otros y con su cabeza, mediante una estructura jerárquica, para el servicio de Cristo en la ayuda apostólica a los prójimos.
La palabra «autoridad» corresponde pues, para Ignacio, al concepto de responsabilidad para gobernar a los otros en nombre de Jesucristo.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Darío Restrepo L, S.I.
Así Cristo nos conduce a través de la voluntad del Superior. Por eso, es deber del Superior conducir a sus hermanos en lugar de Cristo, como intérprete de la divina voluntad.
Por este mismo motivo, Ignacio pide a los súbditos que tengan una reverencia amorosa hacia sus Superiores32 . La obediencia ignaciana está caracterizada por el «espíritu de amor» que tienen los súbditos al obedecer, con reverencia, al Superior, «como si Cristo estuviera presente»33 .
6°- Papel ascético-pedagógico de la misión del Superior
El Superior debe incorporar nuevos miembros en la Compañía, formándolos pedagógicamente según el fin de nuestra vocación34 .
Ayudará a cada uno de ellos a hacer progresos en la virtud, para realizar la mutua unión con la mayor efectividad posible. Debe «ayudar en espíritu» y «aprovechar» a sus hermanos. Procurará la formación del «deseo» de los nuevos compañeros: llevarlos a la verdadera libertad espiritual, libertad frente a la búsqueda egoísta de sí mismos, de modo que sólo deseen el servicio apostólico de Cristo en la Compañía. Este aspecto de su misión reviste un carácter ascético tanto por su ejemplo personal como por la labor espiritual en medio de los suyos. Los métodos variarán conforme a la «discreta caridad», «según las personas tiempos y lugares».
Este papel del Superior en la Compañía no es de tipo «paternalista». San Ignacio evitó, inclusive, el vocabulario que pueda tener relación con esto. Es significativo que al usar él la terminología tradicional nunca emplea los términos de «abad», «prior» u otras fórmulas monásticas para referirse al gobierno de la Compañía. En cambio sí los usa al referirse a otras Ordenes religiosas de su tiempo35 .
32
Cf Constituciones…, [284; 424; 551, 659, 765].
33 Cf. Fórmula, III.
34
Cf. Constituciones…, Examen, partes I, II, III, IV, V.
35 Cf. Autobiografía, 64.
Páginas 18-39
El perfil ignaciano del Superior Local
El Superior jesuita es más bien para Ignacio, uno entre los compañeros («uno de nosotros»), a quien los otros confían la misión de unir, representando a Cristo nuestro Señor, a quien obedecen en último término. Su obediencia la ofrecen al Superior, no como hijos a sus padres, sino como miembros de todo el cuerpo de la Compañía a su cabeza que los une en una comunidad de vida y en una acción apostólica como cuerpo. Su obediencia no es motivada por la fiel obediencia de los monjes a su abad, quien es su padre en Cristo, (a pesar de que Ignacio usa un texto que puede tener este sentido al final de la parte VI de las Constituciones) sino por el reconocimiento de que el Superior es vicario del Vicario de Cristo sobre la tierra, que los manda en lugar de Cristo.
CONCLUSIÓN
El papel esencial del Superior en la Compañía, es el de unir a todos los compañeros en el amor mutuo y con su cabeza, con el fin de cumplir, como cuerpo apostólico, el servicio de Cristo en la ayuda a los prójimos para mayor gloria de Dios. Para esto, el Superior cuenta, como lo afirma San Ignacio, con una peculiar ayuda de Dios, quien le ha conferido esta misma autoridad por medio del Romano Pontífice y del P. General. Si el Señor le otorga gracia para el desempeño de su cargo, el Superior sabe que ella no opera mágicamente sino que requiere su cooperación activa y responsable, con la subordinación jerárquica y comunión total con sus Superiores mayores, recordando siempre la impactante expresión de Ignacio: «cuales fueren los Superiores, tales serán los súbditos» 36 .
36 Cf. Constituciones…, [820].
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Visión Actualizada del Superior Local en la Compañía
El cuidado personal, comunitario y apostólico, tareas confiadas al Superior...
El cuidado personal, comunitario y apostólico, Tareas confiadas al Superior Local
Javier Osuna Gil, S.I.
«A ejemplo de Ignacio, la vida del jesuita tiene su raíz en la experiencia de Dios, que por medio de Jesucristo, en la Iglesia, nos llama, nos une, nos envía. Esta realidad la celebramos ante todo en la Eucaristía». CG. XXXIII, d. 1, 11
NO TENIAN CABEZA NINGUNA ENTRE SÍ, SINO A JESUCRISTO
Vuelto hacia sus compañeros, sosteniendo en una mano el cuerpo de Jesucristo y en la otra el papel que contiene la fórmula de sus votos, Iñigo, recién elegido Superior de la naciente Compañía de Jesús y que preside la celebración eucarística, pronuncia la consagración perpetua de su vida en seguimiento y servicio de su Señor. Después de comulgar, toma cinco hostias consagradas en la patena y recibe a su vez la profesión de los demás. Es la mañana del viernes 22 de abril de 1541 en la basílica de San Pablo. Así relata Jerónimo Domènech, entonces secretario, «la forma que la Compañía tuvo en hacer su oblación y promesa a su Criador y Señor»1 .
1 Forma de la Compañía y Oblación (1541), en MHSI, Fontes Narrativi, I, 15-22
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Javier Osuna, S.I.
Ignacio hace su promesa «a Dios omnipotente y al Sumo Pontífice, su Vicario en la tierra, delante de la Virgen María y toda la corte celestial, y en presencia de la Compañía». Los demás compañeros: «a Dios omnipotente, y a ti, Reverendo Padre, que tienes el lugar de Dios», igualmente en presencia de la Virgen María, de todos los santos y de la Compañía.
Son palabras pronunciadas delante de Jesucristo, sacramentalmente presente. Rompiendo la tradición litúrgica, con la libertad con que procedían en muchas ocasiones para responder al carisma recibido, los primeros de la Compañía establecieron una nueva forma de emitir los votos. La oblación no se hizo en el momento del ofertorio, sino a la hora de comulgar, ante la única cabeza de la Compañía, Jesús resucitado. Era un original cambio de signo que recogía y expresaba apropiadamente el proceso de su vocación, vivenciado en los Ejercicios espirituales. La oblación al Rey eternal, en las contemplaciones del llamamiento y de las banderas, era una ofrenda, un ofertorio, sometido al beneplácito de Dios: «queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado»2; «Un coloquio a nuestra Señora porque me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera...si su divina majestad fuere servido y me quisiere elegir y recibir...3. Ahora, después de la experiencia espiritual de la Storta y de la aceptación que el Pontífice Paulo III ha hecho de su ofrecimiento, conocen que Dios los ha puesto con el Hijo, y que Este los ha llamado con las palabras dirigidas a Ignacio: «yo quiero que tú nos sirvas»4. La fórmula de sus votos es una respuesta, dada en el momento en que por la comunión serán acogidos por Jesucristo, para hacerse uno con El, en la vida y en el servicio a la misión.
Laínez, siendo ya General de la Compañía, explicó en 1559 a los jesuitas de Roma la experiencia de Ignacio en la capillita de La Storta. La convicción que el santo tenía desde entonces de que «Dios Padre le ponía
2 EE.98
3 EE.147
4
Laínez, Adhortationes, FN II, 133
Páginas 43-61
El cuidado personal, comunitario y apostólico, tareas confiadas al Superior...
con Cristo, su Hijo», le había hecho tomar tan «gran devoción a este santísimo nombre [que] quiso que la congregación se llamase: La Compañía de Jesús»5. Fue así como en las deliberaciones que tuvieron en Vicenza durante el otoño de 1537, mientras se cumplía el año de espera para embarcarse a Tierra Santa, acordaron darle este nombre a su pequeña compañía, aún de 9 o 10 miembros, «visto que no tenían cabeza ninguna entre sí, ni otro prepósito sino a Jesucristo, a quien sólo deseaban servir»6 . La Congregación General XXXIII compendió magníficamente aquella experiencia diciendo que es Dios, por medio de Jesucristo, en la Iglesia, quien nos llama, nos reúne y nos envía, como lo enunciamos en el encabezamiento de este trabajo.
CONCLUIMOS... SERNOS MAS EXPEDIENTE Y NECESARIO DAR LA OBEDIENCIA A ALGUNO DE NOSOTROS...
Ya en Roma, durante las reuniones de la primavera de 1539, deciden consagrarse al Sumo Pontífice, «en cuanto él es señor de la mies universal de Cristo» y su representante en la tierra, sujetándose a su juicio y voluntad, para prestar un servicio más seguro al mismo Jesucristo en la Iglesia. Acuerdan también por unanimidad obedecer a uno de entre ellos «para mejor y más exactamente poder ejecutar nuestros primeros deseos de cumplir en todo la voluntad divina, para más seguramente conservar la Compañía, y, en fin, para poder dar decente providencia a los negocios particulares ocurrentes, así espirituales como temporales»7. La función de la autoridad quedaba así determinada de manera muy clara: brindar una dirección más segura y apropiada para la misión apostólica, conservar la comunión del cuerpo que estaba a punto de dispersarse en obediencia a los envíos del Papa, y garantizar la providencia ágil y ordenada de los diversos aspectos espirituales y materiales de su modo de proceder. «Las condiciones de una vida dispersa y dispersante, -comenta el P. Gervais Dumeige- hacían indispensable a esos hombres que querían realizar el trabajo confiado a ellos por Cristo,
5 Ibid.
6 Polanco, Summ.hisp., n. 86, Chronicon I, 72-74
7 Deliberación de los primeros padres en 1539, MI, Const. I,27
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Javier Osuna, S.I.
un vínculo que les garantizara la pureza de su ideal, la dirección de su esfuerzo y la cohesión durable de su empresa»8 .
La comunidad primera de «amigos en el Señor», que había comenzado a configurarse en el ambiente de la Universidad de París, se convertía así, mediante la introducción de la obediencia al Papa para la misión y a uno de ellos, en un cuerpo apostólico que perpetuara la comunión de ideales y de modo de proceder en la dispersión apostólica. Había nacido la comunidad para la dispersión, como una koinonía. Y los vínculos fundamentales de esta comunión eran el amor de Dios nuestro Señor - la amistad en el Señor - y la obediencia9 . Los Superiores de este cuerpo apostólico: El Papa, Vicario de Cristo en la tierra, y el P. General, sacramentalizan para ellos a su única cabeza, Jesucristo, en cuyo lugar están puestos. Su función, participación de la de Jesús, será también llamar, reunir y enviar, como lo iremos viendo en adelante.
La Compañía de Jesús nace en Roma como una única comunidad destinada a dispersarse en cumplimiento de las diversas misiones apostólicas. La comunión se consolida precisamente para hacer posible esa dispersión. Los años de convivencia comunitaria, que de una u otra forma vivieron durante sus estudios en París, su viaje hacia Roma y sus pasajeras residencias en la Urbe, tocaban a su fin cuando se reunieron para las Deliberaciones de 1539. Ellas dieron nacimiento a una Compañía, no configurada para residir permanentemente en un sitio, sino para discurrir por una y otra parte en servicio a la misión de Jesucristo. El peculiar carisma apostólico recibido de Dios los despojaba de los medios para la unión que eran propios a las Ordenes religiosas tradicionales: la estabilidad monástica, la vida en común bajo un mismo techo, los frecuentes capítulos, el coro y las penitencias, aun el hábito identificante. Por eso mismo no se percibe en los primeros trabajos para redactar constituciones, ninguna preocupación por establecer normas para una vida comunitaria estable, ni para definir la figura y funciones de Superiores locales.
8 GERVAIS DUMEIGE, S.J. La Genèse de l’obéissance ignatienne, CHRISTUS 7 (1955) 324-325
9 Ver Constituciones 659, 671
Páginas 43-61
El cuidado personal, comunitario y apostólico, tareas confiadas al Superior...
Las primeras comunidades más estables comienzan a surgir a medida que Ignacio va enviando pequeños grupos de escolares a las universidades de Europa, bajo la guía y conducción de un jesuita más experto y familiar con el modo de proceder de la incipiente Compañía: aparecen los colegios, residencias de escolares en torno a aquellas universidades. Vendrán más tarde las casas profesas, en donde la Compañía comienza a servir apostólicamente residiendo más permanentemente en un sitio en razón de las necesidades y solicitudes emergentes. También las casas de formación para los novicios. Y así, paulatinamente, aparecen también los Superiores locales, vicarios del Superior General y de los Superiores Provinciales. Y todos ellos, sacramentalizando a la única cabeza y prepósito, que es Jesucristo nuestro Señor. De ahí la expresión familiar a Ignacio de que el Superior tiene el lugar de Cristo: es un instrumento a través del cual el Señor se comunica, en cuanto puede, a sus compañeros de misión, los instruye, los fortalece, los estimula, los corrige, los conserva unidos en su amistad y les confía los más diversos encargos o misiones apostólicos. Es también un compañero en el cual podrán buscar y hallar de alguna manera a Jesucristo, que camina con ellos con el «oficio de consolar»10. Función de paraklhsiV: consolar, exhortar, impulsar, confortar... En expresión de la Congregación General XXXIII: llamar, reunir, enviar.
Son estás, de modo análogo, las tres tareas o dimensiones que conocemos como el «cuidado personal», el «cuidado comunitario» y el «cuidado apostólico», confiados a los Superiores locales en la Compañía. Todas contempladas y asumidas desde la perspectiva de la misión apostólica. Porque siendo toda comunidad local en la Compañía apostólica por naturaleza, el ejercicio de la autoridad como la obediencia están en función de la misión. La obediencia se ha asumido en las Deliberaciones de 1539 para más acertar en la misión, para mantener unido y vigoroso el cuerpo apostólico disperso, y para conservar a cada jesuita y a toda la Compañía en su buen ser y en su modo de proceder en seguimiento y servicio del Señor.
10 Ver EE., 224
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Javier Osuna, S.I.
EL CUIDADO PERSONAL
El llamamiento de Jesús a sus discípulos en el Evangelio para estar con El y para enviarlos a anunciar la Buena Nueva, no es una convocación meramente puntual en el origen de la vocación. Comporta un seguimiento estrecho de todos los días, en progresiva identificación con El, con sus intereses, sus actitudes y valores, su modo de proceder, su suerte, bajo la conducción de su Espíritu. El discípulo se siente continuamente apremiado por el amor de Cristo11. En lo más íntimo de su conciencia escucha el cuestionamiento y la interpelación del Señor: «algo te falta...deja lo que tienes...»: una cariñosa pero apremiante invitación al vaciamiento para llegar a proceder como procedió Jesús, a ser como El, don de sí mismo para la vida del mundo, hombre-para-los-demás.
Semejante interpelación resuena también en el llamamiento del Rey en los Ejercicios de Ignacio: «Quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de comer como yo, y así de beber y vestir etc.; asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, etc; porque así después tenga parte conmigo en la victoria como la ha tenido en los trabajos»12 . «Dar forma y modo de enmendar y reformar la propia vida y estado» es recomendación a todo ejercitante, que ha de pensar «que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales, cuanto saliere de su propio amor, querer y interés»13. San Ignacio insiste en la necesidad de la abnegación continua, que es vaciamiento de los propios intereses para buscar solo los de Jesucristo, en un permanente ejercicio de liberación para el servicio, a impulsos del amor. Al Superior, que tiene el lugar de Jesucristo, se le encomienda esta tarea de estimular una toma de conciencia de este llamamiento a la fidelidad y a la generosidad en el seguimiento y servicio de Jesucristo, en el espíritu de la Fórmula del Instituto: «Cualquiera que en nuestra Compañía, que deseamos se distinga con el nombre de Jesús, quiera ser soldado para Dios bajo la bandera de la Cruz, y servir al solo Señor y a la Iglesia su Esposa bajo el Romano Pontífice...procure
11 Ver 2 Cor., 5,14: «el amor de Cristo no nos deja escapatoria»
12 EE., 93 13 EE., 189
Páginas 43-61
El cuidado personal, comunitario y apostólico, tareas confiadas al Superior...
tener ante los ojos mientras viva, primero a Dios, y luego el modo de ser de su Instituto, que es camino hacia El, y alcanzar con todas sus fuerzas este fin que Dios le propone; cada uno, sin embargo, según la gracia que el Espíritu Santo le comunique, y el grado propio de su vocación»14 .
Tanto las Normas Complementarias como las Directrices para los Superiores locales especifican esta responsabilidad del cuidado personal de los compañeros de comunidad. «Los Superiores deben anteponer a cualquier otro asunto el gobierno, tanto de las comunidades como de cada uno de sus miembros»15. El Superior ha de considerar el trabajo del gobierno como el primero de todos, su principal apostolado, del cual no permitirá que lo distraigan otras preocupaciones, ni siquiera el ministerio apostólico. La Directrices se refieren al Superior local como al responsable de la vitalidad espiritual de sus hermanos, estimulándolos discretamente a progresar en todo, ayudándoles particularmente en la abnegación de sí mismos, que lleva a una comunión más estrecha con Jesucristo y a una radical disponibilidad para la misión. Debe esforzarse en orientarlos para encontrar la forma de oración y procurar los condicionamientos que fomenten la vida en el Espíritu, entre ellos el acompañamiento espiritual conveniente. También los acompañará en el discernimientoespiritual,mediante eldiálogopersonalfrecuenteyabierto, que los capacite para cumplir su misión con la gracia de Dios. Y estará atento para que cada uno encuentre un puesto en la comunidad y en el trabajo apostólico, que haga brotar lo mejor que hay en él y le capacite para enfrentarse a las dificultades que pueda encontrar en el servicio de Dios. Ha de animar a los tímidos, urgir a los indecisos, frenar a los obstinados16 .
Un punto importante es el que se refiere a la observancia de los votos: estimular a una siempre más perfecta obediencia, identificándose crecientemente con Jesucristo, que no vino a realizar un proyecto personal, sino a glorificar al Padre, llevando a cabo su designio salvífico; fortalecer el compromiso personal de vivir el voto de castidad, proporcionando
14 Fórmula del Instituto aprobada por Julio III, 1550, I 15 NC, 351
16 Ver Directrices, nn.12,15,16,17
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Javier Osuna, S.I.
las ayudas que la experiencia ha mostrado necesarias; interpelar a cada uno sobre la vida de pobreza según el modo específico propuesto en las Constituciones y de tal manera que haga avanzar la acción por la justicia, dimensión constitutiva del anuncio del Evangelio17 .
La atención a que cada uno tenga los medios necesarios y convenientes para su sustento personal, su salud y su descanso; la ayuda a los miembros de su comunidad a comprender la necesidad de una formación continua, procurando que tengan para ella tiempo suficiente y medios aptos; la preocupación por estimular el servicio a los demás, particularmente a los pobres y a la cooperación con quienes buscan a Dios o trabajan por una mayor justicia en el mundo; fomentar el contacto con los hombres y mujeres que les rodean, para conocer el entorno social y cultural y las ideologías y aspiraciones de sus contemporáneos, especialmente de los que sufren; todas estás, y otras, son responsabilidades encarecidas a cada Superior18 .
«El modo de gobierno de la Compañía es «espiritual», no sólo en el sentido de promover el espíritu religioso, sino también en este sentido, que los Superiores dirijan sus súbditos no tanto por reglamentación externa, cuanto por amor que discierne», señalan las Directrices19 .
Para realizar su misión con ese talante, las Normas Complementarias recomiendan: «a ejemplo de Cristo, cuyo lugar ocupan, los Superiores ejerzan su autoridad con espíritu de servicio, no buscando ser servidos, sino servir. Su gobierno sea siempre espiritual, basándose en la discreta caridad más que en leyes externas...con respeto a la persona humana, con firmeza cuando haga falta, y siempre con abierta sinceridad»20 .
17 Ver Directrices, nn. 20,21,22
18 Ver Directrices, nn.13,14
19 Directrices, n.44
20 NC, 349
Páginas 43-61
El cuidado personal, comunitario y apostólico, tareas confiadas al Superior...
Atento a contemplar la figura del General, sus cualidades y la forma de gobernar la Compañía, que trazan las Constituciones, ha de examinar su propia misión a esa luz. Un gobierno verdaderamente personal y espiritual no podrá adelantarse si el Superior no es un hombre unido a Dios y familiar con El en la oración y en todas sus operaciones, si no practica una cercanía fraternal a sus compañeros, con sencillez de espíritu y auténtico amor, y si no proyecta confianza y credibilidad: «tener y mostrar amor y cuidado de ellos; en manera que tengan tal concepto que su Superior sabe y quiere y puede bien regirlos en el Señor nuestro»21 .
La práctica de una comunicación fraterna y frecuente en el diálogo sencillo de todos los días, así como la transparente manifestación de conciencia estimulada por la confianza, cercanía y cordialidad que inspira el Superior en medio de los suyos, es el instrumento excepcional con que la Compañía cuenta para hacer realidad esta característica tan peculiar suya del gobierno espiritual y personal.
EL CUIDADO COMUNITARIO
La unión de los ánimos entre todos los miembros de la Compañía y con su cabeza, contemplada en las Constituciones para perpetuar, conservar en su buen ser y vigorizar el cuerpo apostólico disperso para el fin apostólico que se pretende, se logra principalmente con los vínculos del amor, la obediencia y la comunicación. De parte de los miembros de este cuerpo San Ignacio espera personas escogidas y bien mortificadas en sus vicios, ejercitadas en la obediencia pronta, humilde y devota, gracias sobre todo a una unión amorosa y fraterna con sus Superiores. Estos, por su parte, capaces de ser cabeza para con todos sus compañeros, es decir, comunicadores de vida, estímulo, orientación, comunión entre todos, de manera que de ellos descienda el influjo requerido para el logro del fin apostólico. Del General «salga, como de cabeza, toda la autoridad de los Provinciales, y de los Provinciales la de los locales, y de estos locales la de los particulares. Y así de la misma cabeza salgan las misiones», dicen las Constituciones22 .
21 Constituciones 667
22 Constituciones 666
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Javier Osuna, S.I.
Para cumplir este ideal ayudará principalmente el crédito, el amor y el cuidado para con los compañeros, que les inspire la confianza de estar bien gobernados. «De su parte use el Superior todo amor y modestia y caridad en el Señor nuestro posible»23. Rodeado de personas que lo acompañen con su consejo, dispuesto a remitirse a aquellos a quienes gobierna en algunas cosas y «yendo en parte y condoliéndose con ellos, cuando pareciese que esto podría ser más conveniente»24. Y residiendo en un lugar conveniente a la comunicación de la cabeza con sus miembros. Lo que las Constituciones dicen explícitamente para el General, es paradigma para los demás Superiores.
El vínculo principal de entrambas partes es el amor de Dios nuestro Señor. Hermosamente se expresan las Constituciones en este punto: «Porque, estando el Superior y los inferiores muy unidos con la su divina y suma Bondad, se unirán muy fácilmente entre sí mismos, por el mismo amor que de ella descenderá y se extenderá a todos próximos, y en especial al cuerpo de la Compañía. Así que la caridad, y en general toda bondad y virtudes con que se proceda conforme al espíritu, ayudará para la unión de una parte y otra»25. Pienso que San Ignacio ha traducido en este texto la experiencia de la amistad en el Señor que ligó a los primeros compañeros desde París: el amor y la amistad de Jesús con cada uno de ellos, que había descendido gratuitamente por la iniciativa del Señor, se había extendido para abrazarlos a todos con el vínculo de una amistad solidaria, que había hecho posible la conformidad de ideales, de proyectos y de modo de proceder, a lo largo de sus años de compartir la vida. Ese era elsecretode las deliberaciones tomadaspor unanimidad, «nemine discrepante», sin que ninguno de ellos disintiera; y de la comunión que había consolidado el cuerpo en el momento de separarse: porque «no debíamos deshacer la unión y congregación que Dios ha hecho, sino antes confirmarla y establecerla más, reduciéndonos a un cuerpo»26 .
23 Constituciones 667
24 Constituciones 667
25
26
Constituciones 671
Deliberación de los primeros padres, 1539., MI, Constituciones, I, p.3
Páginas 43-61
El cuidado personal, comunitario y apostólico, tareas confiadas al Superior...
Un valor importante atribuyen también las Constituciones a la comunicación. Entre miembros dispersos, la forma obvia de comunicarse es el intercambio epistolar para saber a menudo unos de otros: «y así, refrescada la memoria de unos para con otros - comenta Polanco - y vistas nuevas causas de amor, la unión, que principalmente se hace con un mismo querer, pueda seguirse»; para intercambiar experiencias e informaciones que apoyen y enriquezcan las diversas empresas apostólicas; y para que los Superiores puedan regir mejor el cuerpo. Polanco en sus Industrias habla también de la comunicación entre los que estando más cercanos podrán menos dispendiosamente visitarse.
Amor, obediencia, comunicación, serán vínculos también decisivos para mantener unidos a los compañeros allí donde la Compañía trabaja residiendo en comunidades más estables y por lo tanto actitudes que los Superiores locales habrán de fomentar para recrear la amistad en el Señor que configuró la comunidad primigenia de los fundadores.
Las Normas Complementarias introducen en la Octava Parte de las Constituciones un capítulo dedicado a la vida de comunidad. «La comunidad en la Compañía de Jesús, nacida de la voluntad del Padre, que nos congrega en un cuerpo, consiste en la colaboración activa y personal de todos los miembros para cumplir la voluntad divina en orden a una vida apostólica muy diversificada»27. Retomando la convicción de que es el Padre por medio de Jesucristo quien nos llama, nos reúne y nos envía, deja muy claro que la comunidad existe y se construye en orden a la misión apostólica, y que esta construcción se lleva a cabo con la solidaridad responsable de todos sus miembros. Es una comunidad que no tiene su centro en sí misma, sino que toda ella se concibe en función del trabajo y el servicio a los demás.
Porque la única comunidad «es todo el cuerpo de la Compañía, por muy disperso que se encuentre en el mundo, la comunidad local a la que se pertenezca en un momento dado es simplemente la expresión concreta - si bien privilegiada, aquí y ahora - de esa fraternidad extendida por el mundo»28 .
27 NC, 314, 1
28 NC, 314, 2
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Javier Osuna, S.I.
La comunidad local es apostólica, para la dispersión; pero es también koinonía, una estrecha participación de vida y de bienes, con la Eucaristía como centro. Y una comunidad de discernimiento29 .
El Superior local tiene la responsabilidad de fortificar en el seno de su comunidad los vínculos del amor, la obediencia y la comunicación, y de estimular, con la cooperación activa de todos los miembros, la vivencia de una comunidad que manifieste los rasgos que le dan su identidadignaciana:apostólico,dedispersión,dekoinoníaydediscernimiento. Crear un clima de libertad responsable y de colaboración y creatividad de todos los miembros, mediante la comunicación y el intercambio de información, la consulta y el discernimiento apostólico en común, la corresponsabilidad y participación de todos en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto apostólico, y de un programa de vida comunitaria, superando todo tipo de individualismo, mal que afecta en no poca medida a nuestras comunidades. Las Normas Complementarias anotan que contribuye mucho al bien de la Compañía que los Superiores confíen muchas cosas a la prudencia de los particulares y que dejen convenientes espacios a la libertad individual30 .
«Cada uno debe contribuir a construir la vida de comunidad dedicándole el tiempo y las energías suficientes para crear un clima en el que la comunicación sea posible y a nadie se descuide o margine»31. El programa de vida comunitaria incluirá espacios de oración, así como tiempos más largos dedicados a la comunicación espiritual, verdaderos esfuerzos para ir convirtiendo la comunidad en lugar de discernimiento apostólico en común. Los Superiores han de procurar, en una palabra, conformar una comunidadapostólica ignaciana «en laque puedanvivirse las múltiples formas de una confiada y amigable comunicación espiritual»32 .
29 NC, 315
30 Ver NC 354, 3
31 NC, 325
32 NC, 324
Páginas 43-61
El cuidado personal, comunitario y apostólico, tareas confiadas al Superior...
Conforme a las advertencias de las Normas Complementarias, los Superiores deberán estar atentos a que no se introduzcan en nuestra vida común costumbres propias más bien del régimen monacal ni las que son propias de los seglares, mucho menos las que denoten espíritu mundano. Nuestras comunidades, por ser apostólicas, están orientadas al servicio de los demás, particularmente de los pobres, a la colaboración con los que buscan a Dios o trabajan por un mundo más justo; deben favorecer la hospitalidad. Y así, teniendo presente la pobreza apostólica y el testimonio que debemos dar ante quienes nos rodean, han de garantizar todo lo necesario para el trabajo apostólico, el estudio, la oración, el descanso psicológico y el trato amistoso entre compañeros, de modo que todos se sientan a gusto en ellas y puedan cumplir más eficazmente su servicio apostólico33 .
EL CUIDADO APOSTOLICO
Pareciera sobrar este último apartado del presente trabajo, sobre el cuidado apostólico como tarea confiada al Superior local, habiendo presentado el cuidado personal y el comunitario desde un argumento definidamente apostólico. No obstante, vienen bien unas consideraciones finales sobre esta dimensión, no solo para completar la triple dimensión de la tarea de un Superior local, sino para destacar con trazos cristalinos que la Compañía de Jesús como cuerpo universal, las provincias y las comunidades locales en que se divide o reparte, no tienen otra razón de ser que «servir al solo Señor y a la Iglesia su Esposa bajo el Romano Pontífice...», puesto que fue «fundada ante todo para atender principalmente a la defensa y propagación de la fe y al provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana»34. Como Jesús, que no vino a este mundo para realizar un proyecto suyo personal sino el proyecto del Padre que lo envió35, así también su Compañía, que El «se dignó comenzar para su servicio y alabanza y ayuda de las ánimas»36, no busca sus propios intereses sino únicamente los de Jesucristo.
33 Ver NC. 327, 1
34 Fórmula del Instituto aprobada por Julio III, 1550, I
35 Ver Juan, 6,38
36 Constituciones 812
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Javier Osuna, S.I.
El Capítulo de las Normas Complementarias dedicado a la vida de comunidad de la Compañía, que como hemos indicado completa la Parte Octava de las Constituciones37, destaca casi en cada párrafo la nota apostólica, y toda su preocupación se centra en recomendar que nuestra vida en común manifieste por todos sus aspectos que somos hombres dedicados exclusivamente al servicio de la misión, tal como la han interpretado las últimas Congregaciones Generales.
A su vez, las Directrices para los Superiores locales enfatizan particularmente esta dimensión del cuidado apostólico: «El jesuita es esencialmente un hombre con una misión y las comunidades jesuíticas son comunidades apostólicas. Por ello la responsabilidad primordial del Superior está en procurar que su comunidad cumpla con este carácter. Cada jesuita habrá de poder encontrar en su comunidad - en la celebración de la Eucaristía, en la oración participada, en la conversación con sus hermanos - los recursos espirituales que necesite para el apostolado. La comunidad deberá también ser capaz de proporcionar un ambiente favorable al discernimiento apostólico»38 .
¿Cuál es en concreto el papel del Superior local en lo referente al cuidado apostólico de su comunidad? Podríamos sintetizarlo en lo siguiente.
Aunque cada jesuita recibe su misión de su Superior Provincial, pertenece al Superior local adaptar esa misión a las circunstancias concretas o determinarla de modo más preciso, y procurar que el trabajo de cada uno se integre con la misión de la comunidad y con la de la Compañía como cuerpo universal, y no sea una rueda suelta, un apostolado individual y aislado. Para ello cuenta con el discernimiento apostólico, que «es la primera labor de todo Superior jesuita»39. A ello se refirió el
37 Ver NC. 314-330
38 Directrices, 8
39 Ver Directrices, 9
Páginas 43-61
El cuidado personal, comunitario y apostólico, tareas confiadas al Superior...
decreto 4 de la Congregación General XXXII: «Esta responsabilidad del Superiornosepuedeciertamenteejercersin unaprácticavivadelacuenta de conciencia, mediante la cual el Superior puede participar mejor en el discernimiento de cada uno y ayudarle en él»40 .
Una comunidad puede tener una misión común, en la que colaboran todos sus miembros, como podría ser un colegio, una universidad, un centro de investigación, de comunicaciones, de acción social, de espiritualidad, una parroquia. Pero no es un mismo trabajo el que le da la fisonomía de «comunidad apostólica». Existen también casas o residencias en las que los jesuitas se dedican a ministerios muy diversos que pueden llamarse auténticamente comunidades apostólicas si el «espíritu apostólico» es el principio de su unidad y de su comunión41 .
La Congregación General XXXII en su decreto 4 dejó también una sección sobre este tema, bajo el título de: «un cuerpo para la misión»: «La dispersión apostólica inherente a nuestra vocación de jesuitas exige de nosotros, en las circunstancias actuales, una solidaridad renovada y robustecida en nuestra común pertenencia a la Compañía. De aquí la importancia de la comunidad apostólica, de la que el Superior es garante. Cada uno debe poder encontrar en ella la realimentación de la que tiene necesidad...la comunidad debe ser para cada uno el lugar de discernimiento apostólico...lo que nos parece debe añadirse [a lo explicitado por la Congregación General XXXI sobre las exigencias de la vida comunitaria] es la necesidad, para las comunidades, de ser más resueltamente apostólicas, incluso cuando sus miembros están dispersos en trabajos diferentes. Bien trabaje juntamente con otros, bien trabaje aisladamente, es importante que cada jesuita sea y se sienta «enviado». Concierne al Superior, después de haber acompañado a cada uno en su discernimiento, asegurar la inserción de las tareas apostólicas de todos en la misión global de la Compañía y promover la cohesión de los miembros de la comunidad entre ellos y con todo el cuerpo de la Compañía al que pertenecen42 .
40
CG XXXII, d. 4, 67
41 Ver Directrices, 8
42
CG XXXII, d. 4, 62-65; ver también nn. 66-69
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Javier Osuna, S.I.
Lo que parece más importante e imprescindible es evitar que la comunidad, a causa de los diversos y aun divergentes trabajos apostólicos de sus miembros, se convierta en una así llamada peyorativamente «comunidad de apóstoles», cada uno con su propio trabajo individual, en el que sus compañeros no participan ni se interesan; y a menudo ni el mismo Superior tiene la posibilidad de conocerlo y acompañarlo con su consejo y orientación. A este respecto recuerda también la Congregación General XXXII en el decreto que acabamos de referir, que la «pertenencia a la Compañía es primaria, y debe prevalecer en relación a todas las otras...ella debe caracterizar cualquier otro compromiso que, por ella, es transformado en «misión». La «misión», a su vez, es dada por la Compañía y es también revisable por la Compañía, que puede confirmarla o modificarla según lo que requiera el mayor servicio de Dios»43 .
Finalmente, el Superior no siempre tiene la dirección de la obra u obras apostólicas de la comunidad. La distinción entre el Superior de la comunidad y el Director de la obra no exime al Superior de la «la responsabilidad de confirmar a sus hermanos en su misión apostólica, de ayudarles a cumplirla, y de procurar que la vida religiosa y comunitaria sea tal que les capacite para cumplir su misión con la gracia de Dios»44. A su vez, el Director de la obra debe «estar atento a los consejos y sugerencias de sus hermanos jesuitas y dispuesto a recibir su ayuda»45. Para armonizar los deberes y atribuciones del Superior y del Director de la obra y evitar posibles conflictos o colisiones, es importante tener estatutos redactados con ese fin.
Nuestra misión apostólica y la credibilidad de nuestro servicio, exigen la unión de los ánimos, no siempre fácil de conseguir, como advierten las Constituciones. Para ayudar a lograrla, las Constituciones se apoyan especialmente en los vínculos del amor, la obediencia y la comunicación, sobre los que hemos reflexionado. La unión y familiaridad con Dios, el talante espiritual del gobierno, y el medio especial que estableció
43 CG XXXII, d. 4, 66
44 Directrices, 10
45 Directrices, 11
Páginas 43-61
El cuidado personal, comunitario y apostólico, tareas confiadas al Superior...
San Ignacio para garantizarlo: la cuenta de conciencia; así como el discernimiento espiritual personal y comunitario, favorecido por unas relaciones humanas sinceras, espontáneas y fraternas, entre los miembros de la comunidad y entre ellos con sus Superiores, constituyen la fuerza más eficaz con que cuenta un Superior para prestar su triple misión del cuidado personal, comunitario y apostólico de la comunidad que le es confiada.
ESQUEMA PARA LECTURA DE LAS DIRECTRICES PARA LOS SUPERIORES LOCALES
I. Autoridad del Superior local (1-7)
Investido de autoridad, aunque la ejerza en un contexto de relaciones informales, fraternas y familiares. Debe ejercitarla como un servicio, con la participación de los compañeros. Mira al cumplimiento de la misión apostólica y del desarrollo espiritual de todos y a los condicionamientos necesarios, incluidos los materiales, para obtener estos fines.
II. Papel del Superior local (8-27)
Su responsabilidad primordial, procurar que la comunidad sea apostólica. Proporcionar ambiente para el discernimiento. Confirmar a los hermanos en su misión y ayudarlos a cumplirla; adaptarla o determinarla más precisamente, según las circunstancias locales e integrarla a la misión de la comunidad y de la Compañía. Responsable de la vitalidad espiritual de sus hermanos y de la comunidad, estimulará a progresar en todo.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
III. La persona del Superior y su manera de actuar (28-40)
Unido a Dios en la oración y en la acción. Ser ejemplo de obediencia. Fortaleza y magnanimidad. Experimentar nuevos caminos. Su principal apostolado: el trabajo del gobierno.
IV. El Superior y los miembros de su comunidad (41-47)
Amarles con humildad y fraternidad y ganar su amor. Actitud básica: la confianza. No ser administrador impersonal que sacrifica las personas a la eficiencia. El modo de gobierno de la Compañía es espiritual: gobernar por amor que discierne. Diálogo confiado con los compañeros: franco y amistoso. La forma más alta de este diálogo es la cuenta de conciencia.
V. El Superior y el diálogo comunitario (48-58)
Fomentar la comunicación fraterna, para discernir los caminos de llevar a cabo la misión. Esfuerzo para que la comunidad crezca en capacidad de discernimiento: incorporar en reuniones ordinarias y consultas elementos de verdadero discernimiento comunitario para buscar con indiferencia la voluntad de Dios. Aprender a respetar opiniones diversas y aun a obtener nueva luz con ellas.
Páginas 43-61
El cuidado personal, comunitario y apostólico, tareas confiadas al Superior...
VI. Algunos otros principios de gobierno ignaciano (59-67)
Ejercer la autoridad de modo ordenado y con «circunspección». Observar el principio de delegación y el de subsidiariedad, dando entera confianza y la libertad necesaria para actuar. Ser claro y sin ambigüedad en decisiones. Mandar modestamente y saber unir la severidad necesaria con la amabilidad y suavidad.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
El Superior local en el magisterio de los Padres
Arrupe y Kolvenbach
* Alvaro Gutiérrez, S.I.
Al Superior General, en la Compañía de Jesús, le corresponde ir concretizando los decretos de las Congregaciones Generales que se realizan durante su gobierno, en el devenir histórico de la Orden. En cierta forma podemos hablar de un «magisterio» ordinario de los Padres Generales.
Con respecto al tema del Superior local, que tenemos entre manos, vamos a ver cuáles han sido las líneas directrices trazadas por los dos últimos Generales de la Compañía: los Padres Arrupe y Kolvenbach.
I. El P. Arrupe
En un discurso a los Superiores ingleses, en febrero de 1978, recoge lo que él considera fundamental con respecto al Superior local.
a) Representante de Jesucristo: «La persona privilegiada a través de la cual el jesuíta descubre la voluntad concreta de Dios aquí y
* Padre espiritual de los estudiantes de filosofía de la Compañía de Jesús. Miembro del Equipo del CIRE. Misionero durante 29 años en el Zaire (Africa).
Páginas 62-66
El Superior local en el magisterio de los Padres Arrupe y Kolvenbach ahora... Esta verdad fundamental es tan central al pensamiento de Ignacio y a la vida jesuítica, que el abdicar de ella significaría hacer de la CompañíadeJesús algodistinto... Deello dependenuestra misión, nuestro descubrir a Dios en todas las cosas. ¡Ser representante de Cristo! Esto implica unas responsabilidades más graves para el Superior que para sus hermanos. ¡Mucho más graves!
b) El Superior ejerce una auténtica responsabilidad y autoridad apostólica. Esto aun en el caso en el que el Superior no sea el Director de la obra en la que se encuentra el jesuita. «El esfuerzo consistirá principalmente en ayudar a cada uno a ser celoso, diligente y trabajador en su misión, y especialmente a que cada cual, de un modo eficaz y práctico, considere su obra, profesional, académica o de otro tipo -independientemente de lo secular que pueda ser-, como un apostolado, como medio y ocasión de evangelizar y dar testimonio en la medida en que sea posible».
c) El cuidado de las personas: «El Superior habrá de tener un solícito cuidado personal por todos los miembros de la comunidad... Esto exige una exquisita perspicacia sobrenatural y una correcta jerarquía de valores».
Esto lo podemos completar con un aparte de las Directrices para los Superiores locales, publicadas bajo el mismo generalato del P. Arrupe: «La actitud básica del Superior hacia sus hermanos es la de la confianza. La confianza es de importancia capital en el gobierno de la Compañía. Está enraizada en el presupuesto de que todo jesuita está en buena fe y tiene buena voluntad...» n° 42.
d) Este oficio de Superior «incluso en una comunidad pequeña, debe estimarse como la primera responsabilidad del Superior».
e) Toda comunidad ha de tener un Superior.
Las Directrices nos confirman: «El Superior da a conocer su mente a sus hermanos, cuidando de que lo entiendan correctamente» n° 44.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
II. El P. Kolvenbach
En los últimos documentos se encuentra muy atento al desarrollo de la vida comunitaria en la Compañía, sobre todo al estar tan interpelado por el individualismo, ambiente en el que se encuentra la cultura europea y que tiene tendencia a infiltrarse en todo el tejido social contemporáneo.
Desde luego que el Superior local ejerce un papel importante en la formación de las comunidades.
Después de la presencia del amor de Dios en la comunidad, que le da cohesión, la misión constituye el elemento que la dinamiza.
«Así es como la insistencia de Ignacio en las Constituciones sobre la pertenencia leal al cuerpo apostólico universal lleva también a la vida comunitaria de los compañeros que hacen cuerpo localmente en el cumplimiento de su misión». (A los Superiores de Francia, nov. /96).
Además, «En este camino hacia Dios, el Superior es el compañero de ruta que hace el servicio de garantizar por el lazo de la obediencia religiosa y apostólica la parte de la misión que le está confiada, atento a lo que el Espíritu dice a la comunidad y a sus miembros, procurando la unión de los ánimos sobre la cual se apoya esta misión» (id).
... «el Superior local es responsable en primer lugar de la animación espiritual de su comunidad. A él le toca estar atento a que ésta sea una comunidad que vive la fe para poder proclamarla»... (id).
«Porque la misión rige la vida del cuerpo apostólico universal y a cada una de las obras y de las comunidades locales, nada hay de extraño que estas prioridades apostólicas hayan influido mucho sobre nuestra vida comunitaria. Después de la Congregación General XXXI muchas casas e instituciones se han cambiado de lugar porque nuestra misión está en el corazón de las masas y en el mundo. Es comprensible, pero al mismo tiempo deplorable, que la Congregación General XXXII, ocupada completamente en la promoción de la justicia, no haya podido conseguir que su decreto 11 haya atraído toda la atención que merecía. Dentro del
Páginas 62-66
El Superior local en el magisterio de los Padres Arrupe y Kolvenbach más puro espíritu ignaciano afirmaba que la comunión fraternal en la Compañía se deriva de nuestra unión con Dios en Cristo, comunión fortalecida y hecha apostólicamente eficaz por el lazo de la obediencia». (id).
Es pues muy importante en la mente del P. General el rol del Superior local en la animación espiritual de su comunidad y en la fidelidad a su misión. Con todo, «Es claro que la autoridad y la obediencia todavía siguen buscando formas y expresiones contemporáneas y nuevas. Como el texto de los Ejercicios Espirituales no cesa de dar lugar a nuevas iniciativas, que de todas formas tienen sus raíces en la experiencia de los primeros compañeros, nosotros podemos esperar que la letra de las Constituciones, con el complemento de las Normas, harán nacer experiencias que fueron ya las de Ignacio y sus compañeros, pero de las cuales no han expresado las Constituciones toda su creatividad». (A los Superiores de Italia, Abril 97).
Por último, también insiste el P. General sobre la calidad del Superior local. «No debe ser nunca un administrador impersonal, que se sacrifica a sí mismo y a sus compañeros a una imagen hinchada y falsa de la eficacia en el apostolado». (A los Superiores de Francia, Nov. 96).
Después de haber incursionado en algunos textos recientes del P. Kolvenbach, relativos al Superior local, y si tuviéramos que resumir su pensamiento a este propósito, diríamos que es muy importante el papel del Superior local en la Compañía de hoy. Habiendo sido renovadas las Constituciones con sus Normas Complementarias, se nos abre un camino de fidelidad en el Espíritu. Al Superior local le compete precisar en lo concreto la misión recibida por la Compañía en el hoy de Dios. Esto no excluye ni deliberación, ni consultas, ni diálogos ni discernimientos, pero «la última palabra» en nuestra tradición renovada, le corresponde al Superior local. Sobre esto no queda duda: «...se trata de ser consciente de que, después de la aprobación de las Constituciones renovadas, no todo es posible en este camino hacia Dios». (A los Superiores de Italia meridional, 1996).
Esta presencia de la autoridad-obediencia en el corazón de la vida religiosa y en «el modo nuestro de proceder», no se entiende si se hace
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Gutiérrez, S.I.
abstracción de la vía seguida por Jesús de Nazaret, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Terminamos con palabras del mismo P. Kolvenbach:
«En las situaciones más diversas como son las nuestras y con compañeros tan diferentes que comparten la vida y la misión apostólica de la Compañía, Ignacio nos indica cómo nos es preciso caminar, no adoptando un solo estilo de vida, pero expresándonos juntos en la búsqueda obediente de la voluntad del Señor que nos envía. Tal es el buen camino, tal es la obra del cuerpo apostólico de la Compañía, en la cual el Superior hace presente la disponibilidad fundada en la universalidad del carisma ignaciano». (Selección de escritos, p. 468).
Páginas 62-66
La cuenta de conciencia, instrumento fundamental para un gobierno espiritual
La cuenta de conciencia, instrumento fundamental para un gobierno espiritual
SDarío Restrepo L., S.I.
i hay algo típico del jesuíta que especifica su «modo de proceder», y que no tienen las demás Ordenes y Congregaciones religiosas, es la «cuenta de conciencia»1 ordenada por sus mismas Constituciones. Es de primordial importancia, no sólo para el bien personal de cada jesuíta y para el gobierno espiritual de los Superiores sino, también y sobre todo, para poder acertar en la misión apostólica de la Compañía.
Estacuenta deconcienciaesparte esencial del Insitutode laCompañía y a pesar de que el Derecho Canónico anterior (1923) y el Derecho Canónico revisado y actualizado (1983) prohiben a los Superiores exigir en alguna forma a sus hermanos religiosos la manifestación de su conciencia, en la Compañía de Jesús se mantiene el privilegio de poder ha-
1 Quizás sea más apropiado llamarla actualmente «manifestación de conciencia», ya que las mismas Constituciones [93], [263] le dan también este nombre.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
25 años
Darío Restrepo, S.I.
cerlo, de acuerdo con sus Constituciones y sus Normas Complementarias2 .
1. La cuenta de conciencia en la Compañía
Por cuenta de conciencia entendemos el diálogo integral y, especialmente espiritual, mediante el cual el Superior puede adquirir un conocimiento completo de las aptitudes, virtudes, limitaciones y deficiencias del religioso en relación a la misión propuesta, ayudándole así a crecer en el Señor y ayudándose de él en la misión universal que sea de mayor gloria de Dios3. La cuenta de conciencia es, por consiguiente, parte fundamental de la obediencia ignaciana.
La obediencia en la Compañía ha recorrido, en sus cuatro siglos y medio de existencia, un itinerario sorprendente. Ha sido exaltada hasta las nubes con epítetos triunfalistas, y ha bajado hasta las simas más profundas como «pieza maquiavélica de extraordinaria eficacia». Entre uno y otro polo, hay toda una gama de calificativos que van desde la leyenda y el tabú, desde la «férrea disciplina militar», hasta el modelo de efectividad apostólica y pastoral como distintivo de la Orden.
¿Dónde encontrar el secreto de esta eficacia apostólica de sus mejores épocas, -pensemos en la misión de un Francisco Javier o de un
2
La cuenta de conciencia pertenece en la Compañía de Jesús a las materias substanciales de primer orden en la Constitución del Instituto. El Código de Derecho Canónico (CIC) de 1917, en el canon 530, prohibía a los Superiores religiosos exigir, de alguna forma, la manifestación de conciencia a sus súbditos. El Papa Pío XI ( 29 de septiembre de 1923) concedió a la Compañía el privilegio de mantener la cuenta de conciencia como se indica en las Constituciones. Cf. Obras Completas de San Ignacio de Loyola, BAC, n. 86, 5a. ed., Madrid, 1991, p. 484, nota 26. El nuevo Código (promulgado el 25 de enero de 1983) que mantiene sin innovaciones en el canon 630, 5° lo ordenado por el antiguo, no deroga los privilegios concedidos anteriormente. Se mantiene, pues, en la Compañía, en todo su vigor, lo señalado por las Constituciones respecto a la cuenta de conciencia. Cfr. Respuesta del P. General del 23 de febrero de 1984, Acta Romana XIX, p. 183.
3 Cfr. Constituciones…, Examen, [91-97].
25 años
Páginas 67-84
La cuenta de conciencia, instrumento fundamental para un gobierno espiritual
Pedro Claver4 -, y por otra parte, dónde buscar la causa de algunas misiones fracasadas?
Este secreto, a mi modo de ver, lo encontramos en una pieza clave de la obediencia ignaciana: la cuenta de conciencia. Ella explica sus más grandes éxitos misioneros y por otra parte, sus más lamentables fallos apostólicos cuando se ha omitido o malentendido.
En una Orden dedicada por completo a la misión apostólica como la Compañía de Jesús, considerada no pocas veces como «verticalista», de un «autoritarismo inflexible», de «obediencia ciega», entendida en forma anti-ignaciana, siempre ha existido, y esto en razón de sus mismas Constituciones, la obligación del diálogo de conciencia entre los Superiores que envían y los religiosos que son enviados.
Las Constituciones de la Compañía destacan así su importancia:
«Considerando en el Señor nuestro, nos ha parecido en la su divina Majestad, que mucho y en gran manera importa que los Superiores tengan entera inteligencia de los inferiores para que con ella los puedan mejor regir y gobernar, y mirando por ellos enderezarlos mejor in viam Domini.
Así mismo cuanto estuvieren más al cabo de todas cosas interiores y exteriores de los tales, tanto con mayor diligencia, amor y cuidado, los podrán ayudar, y guardar sus ánimas de diversos inconvenientes y peligros que adelante podrían provenir. Más adelante, como siempre debemos ser preparados conforme a la nuestra profesión y modo de proceder, para discurrir por unas partes y por otras del mundo, todas veces que por el Sumo Pontífice nos fuere
4 San Francisco Javier, misionero infatigable y patrono de las misiones en la Iglesia, en cumplimiento de la misión dialogada, discernida y dada por San Ignacio, recorre a pie, casi sin medios humanos, las grandes misiones de oriente. San Pedro Claver, patrono de los derechos humanos en el continente latinoamericano, permanece casi 40 años en la heroica misión de Cartagena, siendo hasta su muerte el «esclavo de los esclavos para siempre».
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
25 años
Darío Restrepo, S.I.
mandado, o por el Superior nuestro inmediato, para que se acierte en las tales misiones, en el enviar a unos y no a otros, o a los unos en un cargo y a los otros en diversos, no sólo importa mucho, más sumamente, que el Superior tenga plena noticia de las inclinaciones y mociones, y a qué defectos o pecados han sido o son más movidos e inclinados los que están a su cargo, para según aquello enderezarlos a ellos mejor, no los poniendo fuera de su medida en mayores peligros o trabajos de los que en el Señor nuestro podrían amorosamente sufrir. Y también para que guardando lo que oye en secreto, mejor pueda el Superior ordenar y proveer lo que conviene al cuerpo universal de la Compañía5 .
Partiendo de este número tan importante del Examen, podríamos sintetizar así la doctrina sobre la manifestación de conciencia en la Compañía:
1- Es de gran trascendencia que los Superiores conozcan perfectamente, en lo interior y exterior, a todos y cada uno de sus hermanos de comunidad para poder gobernarlos espiritualmente.
2- En esta forma, no sólo podrán hacerlos avanzar sino que podrán ayudarles a evitar lo que puede perjudicarlos en su vocación. Es el cuidado personal de cada uno, («cura personalis»), propio de la misión del Superior.
3- Con lo escuchado y guardado en secreto, el Superior podrá gobernar mejor su comunidad en bien de todo el cuerpo de la Compañía. Es el cuidado comunitario («cura communitatis»), del Superior frente a la grey que le ha sido confiada.
4- Debiendo estar siempre disponibles para la misión a la que el Santo Padre o nuestros Superiores nos destinen, para poder acertar en las misiones de mayor gloria de Dios es indispensable y de suma tras-
5 Constituciones de la Compañía de Jesús. Normas Complementarias, Roma, 1995, Examen, [91], [92].
25 años
Páginas 67-84
La cuenta de conciencia, instrumento fundamental para un gobierno espiritual
cendencia que cada uno les manifieste toda su conciencia con plena sinceridad. Sólo así, los Superiores podrán enviar el hombre preciso a la misión seleccionada, evitando todos los riesgos posibles de una y otra parte. Es el cuidado apostólico («cura apostolica») parte muy importante de la triple tarea del Superior local en el ejercicio de su cargo.
La Compañía de Jesús nació en y para la misión apostólica6 . Las Constituciones se empezaron a escribir por la actual parte VII que trata precisamente sobre la misión. Desde entonces, éste fue el «scopus vocationis nostrae» (el fin de nuestra vocación). Por consiguiente, todo en ella, su vida, su formación, su espiritualidad, su estilo de comunidad, su obediencia y en ella, la cuenta de conciencia, todo está concebido en función de la misión.
Cuando Ignacio se reunió con sus primeros compañeros de París, núcleo de la nueva Orden, éstos dieron al fundador una completa información de toda su vida pasada, de sus inquietudes presentes y de sus aspiraciones futuras en función del apostolado que como grupo pensaban realizar. En algunos de ellos, esta manifestación de su conciencia precedió incluso a los Ejercicios Espirituales de mes que el mismo fundador les daría más tarde.
Por su parte, el mismo Ignacio dio cuenta de toda su vida anterior a la Compañía entera, representada en el P. Gonçalves da Câmara7 . Y lo que es más significativo aun, es el hecho de que sólo lo hizo cuando, en oración, se dio cuenta de que Dios quería que lo hiciera y que el hacerlo
6 Cfr. Deliberación de los primeros Padres de 1539, en MHSI, MI, Constituciones. I, pp. 1ss.
7 «…y así, en el septiembre (1553) …el Padre me llamó y me empezó a decir toda su vida y las travesuras de mancebo clara y distintamente con todas sus circunstancias…», Autobiografía, Prólogo de Luis Gonçalves da Câmara, n. 2*.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
25 años
Darío Restrepo, S.I.
sería de gran utilidad para la misión universal de toda la Compañía8 . Esta Autobiografía tiene por lo tanto el carácter de auténtica conversación espiritual, de diálogo fundacional y, en cierto sentido también, de «cuenta de conciencia»9 .
Además, antes de aceptar el generalato por elección unánime de los compañeros, Ignacio, no sólo se confesó largamente con su confesor franciscano, sino que además, le dio entera cuenta de su conciencia, de toda su vida pasada, con el fin de hacerle ver lo indigno que era de recibir la misión de ser el primer General de la Orden. Sólo cuando se convence de que, a pesar de todo ello, Dios lo quiere como General y se lo manifiesta por la decisión de su compañeros y por la mediación de su confesor y director espiritual, sólo entonces acepta esta delicada misión10. Años mástarde,dadossufuertesquebrantosdesalud,elprimerGeneral vuelve a dialogar en conciencia con sus compañeros, exponiéndoles con humildad las razones que tiene para renunciar a su cargo, pues cree ante Dios que ya no puede cumplir todas sus exigencias. Los primeros compañeros, no obstante esta representación, creen que no deben aceptar la renuncia11 .
Tomando como modelo esta mutua comunicación de conciencia del Fundador con su Orden y de los primeros jesuítas con su General, se constituyó este diálogo en la Compañía desde el momento del ingreso, especialmente referido a la misión. Así, la cuenta de conciencia quedó consignada en las Constituciones como pieza fundamental en el Instituto.
8 «…el modo como Dios le había dirigido desde el principio de su conversión, a fin de que aquella relación pudiese servirnos a nosotros de testamento y enseñanza paterna», Prólogo del P. Nadal, n. 2*. El mismo Nadal entendía esta narración de la autobiografía de Ignacio como «un fundar verdaderamente la Compañía», Prólogo de Gonçalves da Cámara, n. 4*, en BAC, Obras Completas, pp. 95-98.
9 Cf RESTREPO DARÍO , S.I., Diálogo, comunión en el Espíritu, Colección CIRE n. 2, editorial Pax, 1975, pp. 45ss.
10 Cf. BAC, Obras Completas… Forma de la Compañía y Oblación (1541), pp. 341 ss.
11 Cf. MHSI, MI, Epp. III, 303-304; MI, FN, IV, 607s.
25 años
Páginas 67-84
La cuenta de conciencia, instrumento fundamental para un gobierno espiritual
El pasaje más importante, del que forma parte el texto que citamos más arriba, y al que hacen referencia explícita los otros12, se encuentra en el capítulo 4° del Examen en los números 34-40 [91-92]. Está en el texto primitivo y por lo tanto, fue escrito antes de la llegada del secretario Polanco13 .
Allísedeterminaeltiempoenqueelcandidatodebedar estacuenta de conciencia14. La segunda se refiere a la periodicidad de ella durante el noviciado y en toda la formación hasta que se hagan los últimos votos15 .
La tercera, la cuenta de conciencia que deben dar anualmente los religiosos formados, o más a menudo si al Superior le pareciere16 .
El candidato que ingresa en la Compañía deberá manifestar, en una relación clara, completa y sincera, toda su vida anterior, al menos en lo de mayor importancia sin ocultar nada, como punto de partida en la «vía comenzada en el divino servicio». Lo hará generalmente antes de la primera probación o cuando se le indique y luego cada seis meses y antes de hacer los votos. Este mismo itinerario se irá completando y profundizando durante el tiempo de la formación con una cuenta de conciencia periódica, que permitirá a la Compañía un conocimiento profundo y completo del futuro misionero, de sus aptitudes y capacidades. A este último le permitirá el conocimiento del cuerpo apostólico de la Compañía y su posible ubicación en él de acuerdo a sus capacidades, siempre teniendo como mira el bien más universal del Evangelio de Dios.
El jesuíta formado dará cuenta de conciencia al Superior Provincial, normalmente durante el tiempo de la visita canónica anual y cuando éste se lo pidiere, según las circunstancias.
12 Cfr Constituciones…, [424, 551].
13 Cf. ALDAMA ANTONIO M., S.I., La cuenta de conciencia en la legislación de la Compañía. Datos históricos, en CIS, vol. XXV-3, n. 77, 1994, pp. 63ss.
14 Constituciones…, Examen, [93].
15 Constituciones…, Examen, [94-95].
16 Constituciones…, Examen, [97].
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
25 años
Darío Restrepo, S.I.
Anotan las Constituciones a este respecto:
«Y así procedan en todo en espíritu de caridad, ninguna cosa les teniendo encubierta exterior ni interior, deseando que estén al cabo de todo, para que puedan mejor en todo enderezarlos en la vía de lasaludy perfección. Y alacausa, todos los profesos y coadjutores formados, una vez al año y las demás que al Superior suyo pareciere, estén dispuestos a le descubrir sus conciencias»17 .
En síntesis:
«Hay que advertir que la obligación de dar cuenta de conciencia en la Compañía no es una obligación bajo pecado, ni grave ni leve, pues nuestras reglas no obligan bajo ninguna clase de pecado… Esta obligación ‘sui generis’, porque no es bajo ninguna clase de pecado, se refiere: - en los no formados, respecto al Superior local;
- en los formados, respecto al Provincial, aunque se les recomienda que la tengan también con el Superior local»18 .
2. La obediencia y la cuenta de conciencia
Para comprender mejor toda su importancia y actualidad en relación a la misión, es necesario recordar antes las características específicas de la obediencia ignaciana y su relación con la práctica de la manifestación de conciencia. Decíamos que todo en la Compañía está en función de la misión. Por consiguiente, también la obediencia de manera eminente. El jesuíta ha sido definido como un «homo missus» (un hombre enviado)19 .
17 Constituciones…, [551].
18 Respuesta del P. General del 23 de febrero de 1984, Acta Romana, XIX, p. 183. Cf. Comp. Iur. S.I., p.133.
19 CG. XXXII, d. 2, n. 14; d. 4, nn. 65-66.
25 años
Páginas 67-84
La cuenta de conciencia, instrumento fundamental para un gobierno espiritual
El cuarto voto en la Compañía ha sido y es esencialmente, un medio de obedecer al Santo Padre en cuanto a la misión específica que debemos realizar en la Iglesia. El tercer voto de obediencia se entiende, pues, en relación con el cuarto que le antecedió en la naciente Compañía y que le da todo su sentido. Se trata de la obediencia del enviado al que envía, siempre en relación directa o indirecta con la misión. Dentro de este contexto se entiende la razón de ser de la cuenta de conciencia como medio privilegiado para acertar, o no, en enviar a determinada persona a una misión concreta.
El conocimiento y la ayuda que resultan del diálogo de conciencia son mutuas entre el que envía y el enviado. Desde que el candidato entra en el noviciado de la Compañía, este diálogo espiritual ayuda tanto al Superior para conocer al candidato como a éste en el conocimiento de la Orden y de su misión, a través del Superior que representa para él concretamente a «todo el cuerpo de la Compañía» y su misión universal.
Por esta razón, este mutuo conocimiento debe ser lo más profundo que sea posible respecto al «interior» y al «exterior» de cada persona, con el fin de que el Superior pueda integrar el bien particular en el bien común y evitar todo lo que a cada uno, a la Compañía o a los demás -los prójimos-, pudiera acarrear algún mal.
Los Superiores son los que envían, empezando por el Romano Pontífice y por su delegado el P. General y luego siguiendo por el Provincial y el Superior local. El jesuíta es el «hombre enviado». Y la cuenta de conciencia establece el puente entre los dos, preparando así una obediencia razonable y espiritual a la vez. Revela una adecuación, una aptitud o ineptitud, una conveniencia o una contraindicación, un «mejor servicio» (magis) con la mira puesta en el mayor éxito apostólico, no por un afán triunfalista sino sólo por celo de la mayor gloria de Dios y mayor ayuda de los prójimos.
La cuenta de conciencia es, pues, la «condición sin la cual no» se puede acertar en el enviar a la misión. Acertar significa encontrar y hallar, en un discernimiento según el Espíritu, el hombre para cada misión y la misión para cada hombre. Significa buscar y encontrar el apostolado de mayor gloria de Dios, acertando en los medios apostólicos para ello,
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
25 años
Darío Restrepo, S.I.
en la persona, el tiempo, la oportunidad, etc. Esto será imposible de alcanzar sin una manifestación de conciencia sincera y completa en la que se revele todo lo que positiva o negativamente condiciona la misión. Con lo expuesto hasta el momento podremos comprender mejor por qué el Superior (el que envía) debe estar al corriente de todo lo que su compañero de comunidad (el enviado) es, mediante la revelación espontánea y franca de su propio misterio personal. No abrirse es atar las manos al Superior y comprometer seriamente la misión; es presentar un terreno movedizo a la obediencia. Es correr el riesgo personal de ser enviado, no solamente allí donde no se construirá el Reino de Dios sino, más aún, donde el mismo misionero puede ponerse en peligro, arrastrando quizás en su caída a las personas con quienes trabaja.
La cuenta de conciencia es, por otro lado, un medio de gran importancia para la construcción del cuerpo total de la Iglesia y de la Compañía, pues permite enviar a cada uno a su propio puesto, precisamente a aquél que la voluntad de Dios le ha asignado en la difusión de su Reino. Se integran, en esta forma, el bien particular del individuo y el universal de la misión dentro de la pluralidad y diversidad de carismas, coordinados y complementados bajo la acción de un solo Espíritu, para el bien común, la edificación de todo el cuerpo20 .
Esta cuenta de conciencia se convierte además en un ejercicio práctico de fe, «considerando a Jesucristo en el Superior» con quien se dialoga, amándolo como a padre. La tónica de este diálogo, anotan las Constituciones, sea siempre en «espíritu de caridad». Se debe procurar que el Superior sea siempre el primer y mejor informado de cuanto puede afectar a la misión, o al bien espiritual de la comunidad, o de la persona misma.
Las características principales de esta particular conversación en el Espíritu, exigen una constante disponibilidad para el diálogo espiritual como la mejor preparación y realización de la misión y como ejercicio concreto de la obediencia ignaciana en su más genuino sentido.
20 Cfr. 1 Cor 12, 7.
25 años
Páginas 67-84
La cuenta de conciencia, instrumento fundamental para un gobierno espiritual
3. La cuenta de conciencia, base de una obediencia activa y responsable
El Concilio Vaticano II marcó una orientación decisiva respecto a la teología de la Vida Consagrada. Considera a los religiosos como parte fundamental de la Iglesia, como una realidad que pertenece «de manera indiscutible a su vida y santidad»21, lo que constituye el fundamento que dará todo el sentido al decreto Perfectae Caritatis, propio de los religiosos.
Este decreto sobre la «Renovación de la vida religiosa», al hablar de la obediencia, dice expresamente a los Superiores:
«Lleven a los religiosos a que, en el cumplimiento de los cargos y en la aceptación de las empresas, cooperen con obediencia activa y responsable. Oigan, pues, los Superiores de buen grado a sus hermanos y promuevan su colaboración».
Y a los religiosos el Concilio les pide que,
«con espíritu de fe y amor a la voluntad de Dios, obedezcan humildemente a sus Superiores según la norma de la regla y de las constituciones, empleando las fuerzas de la inteligencia y de la voluntad, así como los dones de la naturaleza y de la gracia en la ejecución de sus mandatos y en el cumplimiento de los cargos que se les han confiado… Así, la obediencia religiosa, lejos de menoscabar la dignidad de la persona humana, la lleva, por la más amplia libertad de los hijos de Dios, a la madurez»22 .
Tres puntos principales podemos destacar en estas prescripciones conciliares: 1) El Superior, en nombre de la Iglesia, envía, da la
21 LG 44. Por otra parte, la doctrina conciliar ha subrayado de manera notoria el tema de la comunidad -fraternidad, el aspecto carismático- fundacional, etc. que han tenido no poco eco en los documentos posteriores referentes a la vida consagrada.
22 PC 14, 2° (subrayado nuestro) .
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
25 años
Darío Restrepo, S.I.
misión. 2) El religioso, como «enviado», debe cooperar activa y responsablemente en la búsqueda y hallazgo de la voluntad de Dios respecto a la misión, obedeciendo luego al Superior quien tiene la última palabra. 3) Esta misión que debe confiar el Superior, buscando la voluntad de Dios, y la ayuda efectiva en esta búsqueda que debe prestar el religioso según sus cualidades naturales y espirituales, se expresan mediante un diálogo espiritual que compromete evangélicamente a cada uno de los interlocutores. En esta forma, la autoridad así ejercida y la obediencia prestada a ella, darán seguridad a la misión apostólica y llevarán a los religiosos a la madurez humana y espiritual.
Entre los varios aspectos del diálogo espiritual pedido por el Concilioalosreligiososparapoderobedecercon obediencia activa y responsable, uno de los más eficaces es la cuenta de conciencia según el estilo y forma de la Compañía de Jesús .
Habiendo recordado sumariamente en qué consiste la cuenta de conciencia en la Compañía y cuáles son sus principales notas, veamos ahora en qué sentido ella es la base de una obediencia activa y responsable.
Esta obediencia en diálogo permite al jesuíta buscar y hallar a Dios en todas las cosas, punto clave de la espiritualidad ignaciana. Buscará y encontrará a Dios especialmente en la misión encomendada. La espiritualidad propia y específica de la Compañía de Jesús que se ha definido según la conocida expresión de Nadal como la del contemplativo en la acción, tiene una formulación más rica teológica y espiritualmente en frase de San Ignacio en las Constituciones:
«Y sean exhortados a menudo a buscar en todas cosas a Dios nuestro Señor, apartando, cuanto es posible, de sí el amor a todos las criaturas por ponerle en el Criador de ellas, a El en todas amando y a todas en El, conforme a la su santísima y divina voluntad»23 .
23 Constituciones…, [288], (subrayado nuestro).
25 años
Páginas 67-84
La cuenta de conciencia, instrumento fundamental para un gobierno espiritual
Aquí la cuenta de conciencia busca y encuentra al Señor en un momento específico de su revelación: el encuentro interpersonal de dos personas reunidas en el nombre del Señor para conocer su voluntad, mediante el diálogo de conciencia, saliendo en esta forma al encuentro del Espíritu que envía a la misión como a los apóstoles. Se conversa para buscar la voluntad divina y una vez hallada, para obedecerla mediada por el mandato del Superior. La concretización de este hallazgo se convertirá precisamente en la misión dada y recibida, lugar de la epifanía divina.
El medio más eficaz para poder buscar y hallar esa voluntad de Dios en la obediencia activa, practicada en la manifestación de conciencia es el discernimiento de espíritus en sus dos vertientes: personal y comunitaria. Antes de dialogar con el Superior en la cuenta de conciencia, el jesuíta deberá dialogar con el Señor de la viña en la oración para poder llegar al conocimiento real, sincero y completo de sí mismo, examinando la respuesta del Señor a sus súplicas por la lectura de las mociones interiores que experimenta24 .
El Superior, por su parte, hará otro tanto, es decir, hará su propio discernimiento personal sobre la misma misión, y si es el caso, podrá llevarlo al discernimiento de la comunidad.
Una vez realizado el discernimiento personal de uno y otro, se pasa al discernimiento en común que se integra en este diálogo de conciencia entre el Superior y su hermano religioso. Los dos, de común acuerdo, buscan en clima orante, examinando las mociones, cuál sea la voluntad de Dios respecto a esta misión y si puede ser enviado a ella. La decisión definitiva tocará siempre al Superior25 .
Esta es la cooperación que la Divina Providencia pide de sus criaturas, es decir, el Espíritu que impulsa a la misión como a Cristo, a Pedro, a Pablo, a Bernabé.
24 Cfr. Constituciones…, Examen [92].
25 PC 14.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
25 años
Darío Restrepo, S.I.
Otro aspecto de la obediencia activa en la Compañía y que ha existido desde su fundación, es la representación ignaciana ante una orden o misión recibida. Está íntimamente unida con la cuenta de conciencia. Si este diálogo realizado «antes de « la orden recibida no bastase para exponer con plena sinceridad las razones y mociones espirituales que dan a entender que no sea esa misión concreta la voluntad divina para tal persona, ésta podrá insistir en un nuevo diálogo de conciencia , no sólo «después de» recibida la orden sino todavía más, después de iniciada la misión26 .
Es ésta, una forma evidente de obediencia activa. Para que sea activa, debe buscar con diligencia, madurez y en oración y discernimiento, las mociones y razones que tiene para pensar, en este caso, en forma diversa del Superior respecto a la misión recibida. Pero para que sea obediencia, después de exponer estas razones con sencillez, con la sola y recta intención de que aparezca claramente lo que Dios quiere de él y de la misión confiada, debe estar dispuesto a aceptar plenamente lo que el Superior determine.
A los Padres y Hermanos de Portugal, escribe Ignacio por medio de sus secretario Polaco:
«Si en esto (del representar después de hacer oración) queréis proceder sin sospecha del amor y juicio propio, debéis estar en una indiferencia antes y después de haber representado, no solamente para la ejecución de tomar o dejar la cosa de que se trata, pero aun para contentaros más y tener por mejor cuanto el Superior ordenare»27 .
La actividad de esta obediencia así entendida y así practicada nos conduce a otro de los pilares de la espiritualidad ignaciana: no pue-
26 Cfr. en este mismo número de Apuntes Ignacianos mi artículo Perfil Ignaciano del Superior local, p. 35.
27
Se trata de la famosa carta de la Obediencia (Roma, 26 marzo de 1553, Obras Completas…, carta 87, p. 932.
25 años
Páginas 67-84
La cuenta de conciencia, instrumento fundamental para un gobierno espiritual
Sólo sabiendo el Superior a ciencia cierta, o mejor a conciencia cierta, con quién cuenta y para qué se puede contar, se podrá llegar a una eficaz planeación apostólica, como el constructor de una torre se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene con qué terminarla28 . Esta planeación, no sólo colocará a cada hombre en su propio sitio, sino que dará al conjunto la vitalidad de un cuerpo perfectamente bien integrado con el máximo rendimiento espiritual y apostólico. En esta forma, la «misión cumplida» en el Señor será el fruto más precioso de este simple pero imprescindible diálogo espiritual.
Señalamos para finalizar, otros dos aspectos actuales del diálogo en relación con la obediencia activa. El primero es que esta relación dialogal en el Espíritu permite que se llegue a un modo específico de «participación», de «corresponsabilidad» y de «subsidiariedad» en la búsqueda y hallazgo de la voluntad de Dios en la misión y, por lo tanto, también en el gobierno para la misión. Y esto, no sólo cuando se trata de la propia misión sino además, en la que se confía a los hermanos de la propia comunidad.
En segundo lugar, es el hecho de que esta cuenta de conciencia, realizada en discernimiento espiritual, constituye el puente entre las reuniones comunitarias donde se analizan y se confían muchas veces las misiones por razonamientos de simple prudencia humana («pros» y «contras»), sin haber dialogado a conciencia con el que debe ser enviado hasta poder llegar a hacer un auténtico discernimiento comunitario. En esto se complementa la visión general del que envía con el aporte «espiri-
28 Cf. Lc 14, 28-30.
25 años de haber progreso interior verdadero sin una apertura apostólica hacia los otros. Su objetivo es construir simultáneamente el hombre espiritual y el cuerpo total de la Iglesia y de la Compañía. Es la condición para sentirse como parte vital de un todo dentro del cual podrá centrarse en su propio puesto, no sólo para poder dar la mayor gloria a Dios sino también para poder alcanzar su máxima realización y plenitud humana.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Darío Restrepo, S.I.
tual» de la comunidad, (supuesto el diálogo previo entre el Superior y el candidato al trabajo apostólico), teniendo presente, no sólo las razones sino sobre todo, las «mociones». En esta forma, la cuenta de conciencia habrá sido el instrumento eficaz para hacer que la obediencia religiosa sea realmente una obediencia activa y responsable según la voluntad de Dios y la determinación conciliar.
Teniendo en cuenta lo expuesto, se comprenderá el sentido que hay que dar a la clásica expresión de «obediencia ciega». No se trata de hacer caso omiso o de anular los dones de la naturaleza y de la gracia que Dios nuestro Señor ha concedido a cada uno y que hacen que la respuesta de la obediencia religiosa sea activa y responsable, como racional que es y debe ser. Se trata más bien de que, una vez expuesto todo lo que en la cuenta de conciencia se debe exponer, más aún, habiendo hecho la representación respecto a la orden recibida si fuere necesario, se niegue la propia voluntad de dominio en la disposición de sí mismo, de su «amor carnal y mundano», de su propia mentalidad y de sus posiciones tomadas29. Es el no querer seguir viendo ya las motivaciones personales para afirmar su propio juicio sino las de la misión recibida, sabiendo así distinguir qué es de Dios y qué no lo es, es decir, qué es inspiración del Señor y qué es fruto del propio capricho, que por naturaleza es contestatario de toda orden venida de fuera.
4. La cuenta de conciencia en las últimas Congregaciones Generales y Normas Complementarias
Esta prescripción de la cuenta de conciencia ha sido recomendada reiteradamente por las últimas Congregaciones Generales y por las Normas Complementarias de las Constituciones anotadas30:
29 «Porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas spirituales, quanto saliere de su propio amor, querere interesse», EjerciciosEspirituales,[189]. 30 Constituciones…, Normas Complementarias, n° 155, 1° (subrayado nuestro).
25 años
Páginas 67-84
La cuenta de conciencia, instrumento fundamental para un gobierno espiritual
«La cuenta de conciencia, mediante la cual el Superior puede participar en el discernimiento de cadauno y ayudarle en él31 como elemento de gran importancia que es para el modo de gobierno espiritual de la Compañía32 conserva todo su valor y vigencia. Den, pues, todos cuenta de conciencia a los Superiores, según las Normas y espíritu de la Compañía, por caridad y excluida siempre la obligación bajo pecado33. Más aún, las relaciones de los Superiores con sus hermanos deben ser tales que favorezcan la manifestación de conciencia y el diálogo espiritual»34 .
Esta manifestación de conciencia, realizada en un ambiente de confianza y de simplicidad evangélica constituye un elemento primordial para que el Superior pueda desempeñar un auténtico gobierno espiritual entre sus hermanos. La relación dialogal que se establece entre cada uno de éstos y el Superior permiten la verdadera acción del Espíritu Santo en cada uno y en todos unidos como comunidad-fraternidad, logrando una verdadera vida «en y según el Espíritu». A su vez, la vida de fraternidad favorecerá esta manifestación de conciencia al interior, y el dinamismo apostólico de la misma comunidad al exterior.
«El Superior que envía como el jesuíta que es enviado, alcanzan mayor seguridad de que la misión es realmente voluntad de Dios si va precedida por el diálogo de la cuenta de conciencia… Cuanto más plena y sincera sea la cuenta de conciencia, más auténtico será nuestro conocimiento de la voluntad de Dios y más perfecta aquella unión de mentes y de corazones de la que nuestro apostolado deriva su dinamismo»35 .
Así pues, este diálogo se constituye en una cierta garantía para quien busca de veras la voluntad de Dios en el aquí y ahora de su propia historia de salvación.
31 CG. XXXII, d. 4, n° 67.
32 CG. XXXII, d. 11, nn. 31-32; cfr. CG. XXXI, d. 17, n° 8.
33 CG. XXXI, d. 17, n° 8; cfr. CIC 630, 5°.
34 CG. XXXII, d. 11, nn. 31, 46; cfr. CG.XXXI, d. 17, n° 8.
35 CG. XXXII, d. 11, 31-32.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
25 años
Darío Restrepo, S.I.
La Congregación General XXXIV señala:
«La cuenta de conciencia y la dirección espiritual han sido recomendadas en documentos recientes de la Compañía como fundamentalesparanuestravidareligiosa»36 .
La cuenta de conciencia dada al Superior, en síntesis, se refiere directamente a la misión apostólica y trata de realizar su integración con el bien de la comunidad y con el de cada uno de sus miembros, teniendo siempre presente la mayor gloria de Dios y el provecho de los prójimos.
36 CG. XXXIV, d. 8, 35.
25 años
Páginas 67-84
Colaboradores del Superior Local
SDos «Oficiales» del Superior
Eduardo Briceño, S.I.
egún las Constituciones1 un Rector de colegio (o un Superior local) tiene necesidad de varios «oficiales» que le ayuden en el desempeño de su misión. Enumeran los siguientes: el Ministro de casa que sea a la vez Vicerrector (o Vicesuperior), un síndico para las cosas exteriores (Ecónomo), un síndico para las cosas interiores o espirituales (Padre Espiritual) y dos o más personas discretas que le sirvan de consulta y consejo (Consulta de casa) .
Aquí nos detendremos en el primero y en el tercero de estos oficiales del Superior: «un buen ministro» y un «síndico» que se encargue de las cosas espirituales. Dada su importancia, vale la pena dedicarles un rato de reflexión.
1 Cf.Constituciones delaCompañía deJesús. NormasComplementarias,Roma, 1995, [431]
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998) Dos «Oficiales» del Superior
Eduardo Briceño, S.I.
I- EL OFICIO DEL MINISTRO
No bien elegido General, San Ignacio comenzó a buscar la manera de rodearse de ayudantes que le permitiesen atender los numerosos, delicados y urgentes asuntos que le habían caído entre sus manos. En realidad, eran tantos y tan variados que superaban la capacidad de cualquier hombre por bien dotado que se le supusiese.
Enumeremos algunos. Ante todo tenía que ocuparse de la redacción de las Constituciones, trabajo difícil y de la mayor importancia; después mantener las relaciones con el Santo Padre y los dignatarios de la Curia; las autoridades civiles, empezando por el emperador Carlos V y tanto amigo y bienhechor a quienes debía recibir. Era además Maestro de Novicios con toda la responsabilidad que entrañaba la selección y formación de los numerosos jóvenes que tocaban a las puertas de la Compañía y finalmente los mil detalles de la vida ordinaria. Todo esto sin contar la arrolladora labor apostólica de los primeros jesuitas por diversos países de Europa cuya ordenación dependía siempre de Ignacio.
Esta situación exigía un inmediato remedio. Para la redacción de las Constituciones, la misma Congregación General dio a San Ignacio un ayudante que murió al poco tiempo, siendo sustituido por el P. Juan Alfonso de Polanco, el hombre providencial, gracias al cual pudo San Ignacio llevar a término tan importante labor.
Para Maestro de Novicios, encontró al hombre preciso en la persona del P. Cornelio Wischaven, el primer flamenco que entró a la Compañía siendo ya sacerdote y que gozaba de fama de santidad. Justamente aquí aparece la figura del Ministro de quien se dice en las Constituciones: «Los oficiales de que tiene necesidad el Rector, parece ser en primer lugar un buen ministro»2 .
2 Ibídem.
Páginas 87-95
Dos «Oficiales» del Superior
Entre las ocupaciones del Ministro, San Ignacio daba especial importancia a la corrección de los defectos y a las penitencias que se imponían por ellos, pero para evitar que esto pudiera alejar a los súbditos del Superior, no debía ser este ni el Maestro de Novicios el que los impusiera, sino siempre el Ministro. Comentando esta decisión el P. Wischaven, Maestro de Novicios, con el P. Câmara, su Ministro, decía: «a propósito de esta orden, que sobre las penitencias de los novicios le dio Nuestro Padre, me decía que entre los dos haríamos una buena ensalada, si él ponía el aceite y yo (que era ministro) el vinagre»3. Se ve pues que el P. Câmara tomó a pechos su trabajo de corrector porque, en cierta ocasión, un joven que estaba muy triste y esperaba para hablar con el Santo General, vino asombrado del P. Ignacio, dice al P. Câmara, y sumamente consolado (...) y al preguntarle yo qué le parecía del Padre, respondió: «El Padre Ignacio es una fuente de aceite»; y qué le parecía de mí, respondió: «Vuestra Reverencia es todo vinagre»4 .
Otra tarea del Ministro en la que San Ignacio insiste especialmente es el cuidado de los enfermos. A este propósito tenemos un valioso testimonio del P. Ribadeneira: «Son muchas las pruebas de esto: mandar al comprador que le vaya a decir cada día si ha dado al enfermero todo lo que éste pide; mandar vender los platos de estaño; echar a suertes las mantas; las penitencias que impone por cualquier descuido que se tenga con ellos, como se ve en el caso de micer Bernardo, que era ministro, a quien quiso echar de casa por la noche; enviar a ver cómo está la vena, cuando alguien está sangrado; mandar al rector que vaya a decirle enseguida que uno ha caído enfermo; lo que suele decir, de que lo único que le hace temblar, es que lleguen a enfermar los del colegio: y decía que temía mucho un ataque a la salud en este flanco. Consígnese aquí la obediencia que Nuestro Padre tiene a los médicos, una vez que se ha puesto en sus manos, aunque juzgue que le vendría mejor otra cosa. E igualmente la obediencia que quiere tengan los enfermos, como se ve en el caso de don Silvestre y en otros, a quienes por esto quiso enviar al hospital o expulsar de la Compañía»5 .
3 Recuerdos Ignacianos. Memorial de Luis Gonçalvez da Câmara. Versión y comentarios de Benigno Hernández Montes, S.I., n° 296.
4 Recuerdos… Memorial… nn. 295-296.
5 Recuerdos… Memorial… n. 31.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Eduardo Briceño, S.I.
Las palabras de las Constituciones a propósito del «oficio del Ministro no podrán ser más sencillas. Sin embargo, los «Oficiales» corresponden a una realidad muy sentida y por eso, desde el principio, se les fue concediendo creciente importancia. Así lo prueban las distintas ediciones de las reglas.
Para no hacernos prolijos, basta dar una mirada a la última edición, la del P. Ledochowsky, que ofrecen incluso abundante materia de oración. Fijémonos en las primeras líneas de la regla 2 que traducimos del latín: «Entienda que lo más importante de su oficio es urgir principalmente con el ejemplo, la observancia de la disciplina religiosa». Palabras breves, pero llenas de sentido, que dan un enfoque hondamente espiritual a un oficio que podría parecer simplemente exterior.
En la regla 3 se tratan dos puntos de especial importancia: la preocupación constante del Ministro para que a ninguno de la comunidad falte algo de lo necesario y la generosidad con que debe proveer a las necesidades de todos. Para ello se le ordena (regla 4) que visite los cuartos varias veces al año para que pueda darse cuenta de lo que falta a cada uno y eventualmente también, de lo que puede haber de superfluo.
Con especial cuidado se le recomienda el cariño que debe tener por los Hermanos (regla 5) a los que debe demostrar amor, reverencia y confianza como a verdaderos hijos de la Compañía. Debe preocuparse también (regla 6) de los empleados que trabajan con nosotros, ayudándoles en las necesidades materiales y muy especialmente, en su vida espiritual.
Le pide así mismo, con palabras urgentes, que reciba a los huéspedes (regla 9) «con grande caridad»; provea sus cuartos de todo lo necesario y si necesitan alguna información que el mismo Ministro no pueda suministrar, busque la ayuda de alguna persona que esté en capacidad de hacerlo.
A lo largo de estas reglas van desfilando las diversas necesidades de la comunidad, desde la limpieza de la casa (regla 10) hasta el cuidado de apagar las luces por la noche (regla 11) y de cerciorarse de que las puertas quedan bien cerradas (regla 12).
Páginas 87-95
Dos «Oficiales» del Superior
La regla 20 descubre todo un horizonte de vida espiritual haciendo ver cómo en el desempeño de sus funciones, el Ministro debe buscar algo más hondo que la simple presentación de un servicio: «Procure unir los ánimos de Padres y Hermanos, tanto entre sí como especialmente con el Superior y si hay alguno que reciba algo con menos tranquilidad, procure que la causa de ese disgusto recaiga sobre sí mismo antes que sobre el Superior».
Entendemos ahora lo que San Ignacio quería significar cuando decía que «entre los oficiales de que tiene necesidad el Rector, parece sea en primer lugar un buen ministro». Un hombre como aquél cuya descripción acabamos de leer, es un auténtico tesoro para cualquier comunidad. Por eso no nos extraña que san Ignacio conceda al Ministro el primer lugar entre los oficiales del Rector. Ese primer lugar sigue vigente.
II- EL PREFECTO DE LAS COSAS ESPIRITUALES: ¿UN OFICIO VENIDO A MENOS?
Leyendo los últimos documentos del P. General y su insistencia sobre la renovación espiritual de la Compañía, pensé que un medio eficaz para obtener esta renovación podría ser remozar el cargo de síndico (o prefecto) para las cosas espirituales o Padre Espiritual que, según mi impresión, ha ido perdiendo importancia en muchas comunidades.
Para verificar esa impresión, examiné algunos catálogos de los últimos años, tomados al azar, pero de Provincias pertenecientes a diversas Asistencias. Recorrí casa por casa y encontré que en algunas Provincias el cargo de Padre Espiritual de los Nuestros había desaparecido casi por completo; en otras se conserva, principalmente para las casas de formación, y en otras aparece con bastante regularidad.
Claro está que estos datos no son exhaustivos, porque no examiné los catálogos de todas las Provincias y pueden resultar un tanto engañosos porque probablemente habrá muchos casos de gente que sin tener el título de Padre Espiritual, acompaña a otros jesuítas, jóvenes y viejos, en la búsqueda de los caminos del Señor. Creo, sin embargo, que son suficientes para justificar el título que aparece en el encabezamiento de estas notas:…¿un oficio venido a menos?
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Eduardo Briceño, S.I.
Y ¿ en qué consiste este oficio? ¿Cómo nació? ¿Qué importancia ha tenido en la historia de la Compañía? Sin pretender agotar el material, voy a responder a esas preguntas presentando algunos datos.
En los documentos de la Compañía
Dos textos de las Constituciones están en el origen de este cargo. El primero [263] se encuentra en la parte III, capítulo I que trata de la formación espiritual de los novicios para la cual:
«Ayudará que haya una persona fiel y suficiente que instruya y enseñe cómo se han de haber en lo interior y exterior, y mueva a ello, y lo acuerde, y amorosamente amoneste; a quien todos los que están en probación amen, y a quien recurran en sus tentaciones, y se descubran confiadamente, esperando dél en el Señor nuestro consuelo y ayuda en todo»6 .
La Declaración K que viene enseguida dice:
«Este será el Maestro de Novicios o quien el Superior ordenare que más apto sea para tal cargo»7 .
Se trata, pues, de una persona que ayude al Superior en el punto concreto de la formación espiritual. En la parte IV, capítulo l0, se habla del gobierno de los colegios y se enumeran «los oficiales de que tiene necesidad el Rector» entre los cuales se menciona «un Síndico para lo exterior y un otro que en las cosas espirituales superintendiese»8. Como se ve, este último corresponde al que, con un descripción más completa, se había indicado para los novicios.
6 Constituciones…, [263].
7 Constituciones…, [264].
8 Constituciones…, [431].
Páginas 87-95
Dos «Oficiales» del Superior
La misma figura sigue apareciendo en diversos documentos. Así, por ejemplo, en las reglas promulgadas por el P. Nadal en 1553-15549; en las «Constitutiones Collegiorum» escritas por el P. Polanco10; el cual, en otro lugar, echa de menos en Roma quien tenga el cargo «de dar los recuerdos espirituales que dicen las Constituciones11. Para no multiplicar testimonios, basta recordar la regla 24 del Provincial en la edición de 198312: señalará prefectos de las cosas espirituales en todos los colegios y casas profesas que en la edición de 1932 se transformó en la regla 48: sepa que para la conservación de los NN. en el espíritu es muy conducente darles aptos prefectos de las cosas espirituales…
Instrucción del P. Aquaviva
Diversas Congregaciones Generales se ocuparon también de este asunto.Susprescripcionesquedaronresumidaseneln.283dela Collectio Decretorum, resumida a su vez en el n. 543 del Compendium Practicum Iuris Societis Iesu. Pero el documento más importante en esta materia es la enviada por el P. Aquaviva a los Provinciales en 159913. Comienza ponderando la necesidad del P. Espiritual en nuestras comunidades y la dificultad de encontrar hombres aptos para este oficio. Enumera después las cualidades que deben tener los que se destinen y la manera como se les debe preparar. Recomienda la lectura de los Santos Padres, algunas de cuyas obra enumera; expone algunas dificultades que puedan presentarse y termina con estas palabras:
«Por tratarse de un asunto de gran importancia y del que tenemos mucha necesidad, ruego a V.R. con el mayor encarecimiento que lo tome con el más grande interés y piense que es parte muy principal de su cargo».
9
Regulae Societatis Iesu, MHSI, MI, 71, p. 348.
10 MI 71, pp. 223-224.
11
Cfr. AICARDO, Comentario a las Constituciones de la Compañía de Jesús, Madrid, 1932, t. VI, p. 847.
12
13
Institutum Societatis Iesu, vol. III, p. 76.
Institutum Societatis Iesu, vol. III, p. 3360-363.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Eduardo Briceño, S.I.
Principales rasgos.
Estas palabras del P. Aquaviva no necesitan ponderación. Pero detengámonos a preguntarnos: ¿Cúal es la figura del P. Espiritual ? ¿Cuál debe ser la persona escogida para ese cargo?. Leamos de nuevo el texto de las Constituciones citado arriba y encontraremos en él, esbozada con rasgos firmes, la imagen del P. Espiritual. Pide que sea un «persona fiel y suficiente», es decir, un hombre en quien la Compañía pueda confiar porque la ama, porque tiene criterios sólidos; porque posee una formación seria. Pide luego que «instruya y enseñe cómo se han de haber en lo interior y en lo exterior, y mueva a ello y lo acuerde y amorosamente amoneste», o sea, que con su vida y con su palabra enseñe «el modo nuestro de proceder»; pero que todo esto lo haga «amorosamente» porque tiene que ser una fuerza que brota del interior, de la conciencia delavocación. Poresocontinúa:«aquien todoslosqueestán enprobación amen» y así acudan a él, «se descubran confiadamente y esperen consuelo y ayuda en todo» La confianza sólo se gana con el amor y ella es base de la ayuda espiritual, la condición indispensable.
Esta imagen pasó a las Reglas del Prefecto de las cosas espirituales editadas primero por el P. Mercuriano en 1580; reeditadas con ligeros retoques por el P. Aquaviva en1582 y finalmente por el P. Ledochowsky en 193214. La regla primera de las dos primeras ediciones decía:
«El Prefecto de las cosas espirituales conozca el Instituto de la Compañía; tenga celo de su progreso; dé ejemplo de obediencia y humildad y muéstrese amable con todos los que acudan a él, le descubran todo y esperen de él consuelo y ayuda en el Señor».
Es la imagen trazada por San Ignacio pero con algunos retoques como el «muéstrese amable». En la edición de 1932 se añadió todavía otro rasgo: «Con asidua oración empéñese en promover su trabajo ante el Señor». En la misma edición esa regla pasó al segundo lugar y en el primero se colocó este texto:
14 Cf. ARREGUI, Annotationes ad Epitomen Instituti Societatis Iesu,Romae,1934, p. 767.
Páginas 87-95
Dos «Oficiales» del Superior
El Prefecto de las cosas espirituales debe enseñar y dirigir a los Nuestros en el camino espiritual y prevenirlos contra los peligros. Tenga su oficio en gran estima; prefiéralo a todos los demás ministerios y esté persuadido de que no puede hace nada más agradable a la Compañía que ayudar a sus hijos a alcanzar la perfección».
La figura modélica de San Ignacio.
La figura esbozada por San Ignacio se fue completando a lo largo de los siglos. Pero volvamos a la original y preguntémonos: ¿se retrató en ella el fundador? Me parece que podemos dar una respuesta afirmativa fundándonos en un testimonio de Ribadeneira
«Muchos y varios eran los modos que tenía nuestro bienaventurado Padre para plantar en las almas de sus hijos la perfección y todo lo que deseaba: más el principal era ganarles el corazón con un amor de suavísimo y dulcísimo padre: porque verdaderamente él lo era con todos sus hijos; y como cabeza de este cuerpo tenía particular cuidado de cada uno de sus miembros y como raíz de esta planta daba humor y jugo al tronco y a todos los ramos, hojas, flores y fruto que había en ella, según la necesidad y capacidad y esto por unos modos admirables, de los cuales algunos referiré aquí»15 .
Podemos añadir otra afirmación: la figura del P. Espiritual concebida por San Ignacio se ha ido repitiendo ininterrumpidamente a lo largo de la historia de la Compañía. Para citar sólo tres nombres pertenecientes a épocas muy distintas, pensemos en el Beato Fabro, el P. Louis Lallemant, en el P. Adolfo Petit. Pero hay más: también en nuestros días hemos visto esta imagen viva.
¡Cuánto podría crecer nuestra vida en el Espíritu si en cada una de nuestras comunidades hubiera un auténtico Padre espiritual!
15 MHSI, FN, III, p. 615.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
«Prepósito-colateral» semejanza de la relación «Padre-Hijo»
«L* Juan C. Villegas, S.I.
a adecuada renovación de la vida religiosa comprende, a la vez, un retorno constante a las fuentes de la vida cristiana y de la primigenia inspiración de los institutos y una adaptación de éstos a las cambiantescondicionesdelostiempos» PerfectaeCaritatis, 2; C.I.C. canon 578.
«Es la intención de nuestro Padre que le tengan (al Colateral) cerca o lejos de sí todos los Prepósitos Provinciales y aun los rectores, aunque todos no tengan necesidad». Escribe Polanco en 1555 a Francisco de Borja en España Mon. Ign. Epist. X, 129.
San Ignacio, que vivió una extraordinaria experiencia mística de la Trinidad, ¿ve al Colateral como parte integral del gobierno de la Compañía? La mayor parte de los jesuitas no parecen haber oído siquiera la palabra Colateral. Como no se ha explorado su significado, aun los más expertos parecen considerarlo como una complicación en la organización jerárquica de la Compañía.
* Director de Pastoral en Universidad abierta de la Pontificia Universidad Javeriana. Colabora en el CIRE en Ejercicios para laicos.
Páginas 96-116
«Prepósito-colateral» semejanza de la relación «Padre-Hijo»
Este artículo es un intento de divulgar y explorar la figura del Colateral dándole su fundamento trinitario. Veremos cómo la relación Prepósito@Colateral, en el contexto de la institucionalización del carisma como Cuerpo de la Compañía, es semejanza de la relación Padre@Hijo en la Trinidad. Así como el Espíritu Santo procede de la relación Padre Hijo, la relación Prepósito@Colateral provee el hábitat al Espíritu Santo dentro del Cuerpo de la Compañía: así en la tierra como en el cielo.
En el contexto de la Compañía de Jesús como organización empresarial se desecha como obstáculo al flujo de la autoridad jerárquica, por convertirse en amenaza contra ella. Históricamente ésta objeción tuvo su fundamento, lo cuál llevó a San Ignacio a refinar jurídicamente el concepto. En realidad, veremos que es la preservación de la ley interior de la Caridad al institucionalizar su carisma el Fundador.
Mostraremos cómo el Colateral pertenece al gobierno de la Compañía, esperando que salga del desuso y la ley de la Compañía retorne a su fidelidad al carisma del Fundador. Se da así una respuesta al magis en el ejercicio de la autoridad según la directiva de “volver a las fuentes” ordenada por el Vaticano II, para adaptarse así a “las cambiantes condiciones de los tiempos”.
Dossier de las Constituciones y Cartas
«Colateral» o «Collateral» aparece 28 veces en las Constituciones, especialmente en la parte VI (Medios de ayudar a los próximos) y VIII (Lo que ayuda para unir a los repartidos con su cabeza y entre sí). En las cartas publicadas se encontraron 100 referencias más, para un total de 128.
La figura del Colateral se puede esbozar en estos textos como sigue:
• La parte VIII en la que más se explica la función del colateral, se refiere a «lo que ayuda para unir los repartidos con su cabezay entre sí». El Colateral se presenta en el primero de siete capítulos y precisamente en el N° 3 [659]: «Y porque esta unión se hace, en gran parte con el vínculo de la obediencia...». Por consiguiente el Colateral se entiende esencialmen-
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Juan C. Villegas, S.I.
te como ministerio de unión y medio de promover la obediencia. ¡No para menoscabarla!
• El Colateral NO ES superior o prepósito ni súbdito, sino como uncolegayapoyo: «Debe...ayudar al que tiene el cargo...en dos casos principalmente se debe dar Colateral. El primero es cuando se desea muy mayor ayuda del que se envía con el cargo principal... El segundo, cuando alguno de los que ha de tener en su compañía fuese tal, que se pensase que no se ayudaría tanto en estar a obediencia del que tiene el cargo, como en serle compañero, y tuviese partes para ayudarle» [661]:
«Viendo (el Prepósito) que no se le dan (el Colateral) como súbdito sino como ayuda y alivio, debe tenerle y mostrarle especial amor y respeto, conversándole familiarmente, para que tenga más ánimo y comodidad de decirle su parecer, y mejor vea en qué cosas le pueda ayudar. Procure también acreditarle y hacer que sea amado de los que están a su cargo; porque tanto le será más útil instrumento para con ellos» [661].
Lo que Ignacio dice del colateral es lo que aconsejamos pastoralmente a la relación entre cónyuges. No aparece menoscabada ni la autoridad ni la jerarquía en la relación esposo-esposa. Tampoco en la relación «Prepósito-Colateral» en las Constituciones.
• La asignación de un Colateral parece remitida en cada caso a la discreción del Prepósito. Esto dio la impresión de que si a un Prepósito se le da un Colateral y a otro no, es porque éste es más competente que aquél. La cita de Polanco al principio de este artículo claramente indica que todos deben tener su colateral, aunque no todos lo necesiten: «todos los Prepósitos Provinciales y aun los Rectores».
• El Colateral del Rector puede escogerse entre uno de sus cuatro «Consiliarios o Asistentes» [490,492]. Quizá esto sea también válido para el Provincial aunque no aparece explícito en los textos. Es el Prepósito General quien asigna los Colaterales a los Prepósitos nombrados por él [492].
• El Colateral no está en obediencia del Prepósito a quien se le da (como la mujer no está en obediencia del marido y viceversa). Por
Páginas 96-116
«Prepósito-colateral» semejanza de la relación «Padre-Hijo»
consiguiente ambos tienen el mismo nivel de estado con respecto al Superior común, aunque el Colateral no tenga ninguna autoridad [661]. Le debe, eso sí, interna y externa reverencia al Prepósito a quien se da, y ser ejemplo para quienes están bajo obediencia del Prepósito [661].
• Una de las ayudas del Colateral es la de expresar sus opiniones contrarias y aun ofrecer crítica constructiva al Prepósito: «cuando viese que algo cumple decirle (el Colateral al Prepósito) acerca de su persona o cosas que son de su oficio, debe fielmente informarle y decirle su parecer con libertad y modestia cristiana» [661]. Más aún, si el Prepósito, como todo ser humano, entra en tentación y claramente ve el Colateral que yerra, «representadas sus razones y motivos, si estuviese de contrario parecer al prepósito, debe el Colateral someter su propio juicio y conformarse con él, cuando no tuviese mucha claridad de que yerra; y en tal caso debe avisar al Superior» [661]. Callarse ante los súbditos es un acto de humildad; representar al Prepósito de ambos en caso de tener evidente convicción de error, es su obligación y no desobediencia: no está sujeto a él.
• Cuando un cónyuge en una familia está en tentación y obcecado en algo que puede ser dañino a los hijos, el otro recurre a los suegros en busca de justicia para sus hijos. Así el Colateral hace de almohada entre la comunidad (los hijos) y el Superior mayor (los suegros) si el prepósito pudiese (quizá con buena voluntad) entrar en tentación y causar algún daño a uno o varios miembros de su comunidad: «Procure asimismo el Colateral de acordar, cuanto sea posible, los súbditos entre sí y con el Prepósito inmediato; como ángel de paz (Is. 33, 7) andando entre ellos, y procurando tengan el concepto y amor que conviene de su Prepósito, que tienen en lugar de Cristo nuestro Señor» [661]. Se convierte así el Colateral en verdadera ayuda y apoyo del Prepósito.
En breve, la relación Prepósito Colateral debe ser una de amistad íntima entre colegas, más que una cuestión de ley. Un ideal de relación tan difícil de explicar en términos jurídicos como es la de esposo esposa en el contexto del cuerpo familiar.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Juan C. Villegas, S.I.
Génesis del Colateral
Antes de terminar las Constituciones, varios Colaterales fueron nombrados por San Ignacio.
• En 1551 Francesco Palmino fue nombrado Colateral del Rector del Colegio de Ferrara, Giovanni Pellatario (Mon. Ign. Epist. III, 487).
• En 1552 a Nicolás Bobadilla, Superior del Colegio de Nápoles, le fue asignado Andrea de Oviedo como Colateral (Mon. Ign. Epist. IV, 99-110).
• Antes de que las reglas de cooperación mutua entre Prepósito@Colateral se hubiesen formulado como aparecen en las Constituciones, ya había complicaciones nacidas de malos entendidos. Tres años antes del texto final, en 1552 Polanco escribió:
“Etiam experientia docuit hujusmodi officii praxim potius ad enervandam obedientiaevim quammagnunaliquodauxiliumrectori et subditis aferre”.
“La experiencia enseña que este oficio (de Colateral) tiende a enervar la práctica de la obediencia, más que a ser gran ayuda para el Rector y sus súbditos” (J.A. de Polanco, Vita Ignatii Loyolae, II, MHSI, Cronicon II, Madrid 1894, p. 457).
Esta opinión de Polanco ha sido considerada por muchos expertos como el veredicto final de entierro al Colateral. Ignoran que por esa razón el Fundador refinó su función hasta que, tres años más tarde, el mismo Polanco afirmó que era voluntad de Ignacio que todo Prepósito, sin excepción, tuviera colateral aunque no lo necesitara. De hecho:
• En 1551 escribe las normas sobre el Colateral.
• Polanco usó ese documento (Constituciones I, 387-388: “De Praeposito et Collateralli”) como la fuente para la declaración D en el capítulo 1° de la parte VIII de las Constituciones. Esta declaración no se incluyó en el texto A de las Constituciones presentada a los Primeros
Páginas 96-116
«Prepósito-colateral» semejanza de la relación «Padre-Hijo»
Padres al final de 1550 y principios del '51; fue insertada en el texto B en 1552'.
• Aunque Laínez y Borja siguieron nombrando Colaterales después de muerto San Ignacio, el hecho es que la figura tiene una lápida en el cementerio del olvido. A pesar de todo, aún se conserva hasta hoy en el texto de las Constituciones. Una nota (2) al número 659 de la edición reciente de las Constituciones dice: «Este oficio, que en la primera Compañía se usó al guna vez, ...». Parece extraño puesto que como hemos indicado, San Ignacio lo tuvo en vigencia hasta su muerte. ¿Será que la reciente Congregación tiene al Colateral solo in memoriam?
• Nótese que el oficio de Colateral no es ni el del Admonitor (oficio que como tal no existe en las Constituciones), ni el del Síndico, ni de Consultor. Todos estos están en obediencia del Prepósito.
Lectura trinitaria del Colateral
Nadie duda de que el tema central de la Biblia es la venida del Reino de Dios. El primer escrito formal de Ignacio fue su “llamamiento del rey temporal...” (91), consecuencia de su experiencia trinitaria del Cardoner. Cualquiera deduce que su noción del Reino está íntimamente ligada a la experiencia trinitaria de Ignacio. Este hizo quemar todos sus apuntes personales antes de su muerte. Si algo había escrito sobre su entendimiento de la Trinidad y el Reino, se volvió humo.
Por consiguiente se hace aquí un paréntesis para presentar una perspectiva trinitaria desde la cual se puede re-leer la experiencia ignaciana y los equilibrios que el Fundador hizo para que no se perdiera su carisma al institucionalizarlo. El carisma ignaciano es el entendimiento del reino de Dios en la tierra como semejanza de la Vida de Dios en el cielo. La Compañía de Jesús fue la respuesta de Ignacio y sus compañeros a la misión encomendada por Jesús a los once apóstoles: «Vayan, pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos [del reino]...y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado [amarse unos a otros!]» (Mt 28, 18-20).
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Juan C. Villegas, S.I.
Noción del Reino de Dios
Después de la resurrección, Jesús, “durante cuarenta días se dejó ver de ellos (los once) y les estuvo hablando del reino de Dios” (He 1,2). Y ¿quéesel reinodeDios? Todaslasparábolasson semejanzasmetafóricas para explicarlo. La parábola de la semilla que crece por sí sola hasta la cosecha en Mc (4, 26-29) nos sirve de base para explicarlo. Contrario a cualquier otro labrador, el sembrador de la parábola no hace nada entre la siembra y la cosecha. La siembra corresponde a la inauguración del Reino por Jesús, y la cosecha al fin de este mundo. El reino va creciendo por sí mismo, como la semilla en la tierra. Ya el sembrador del reino no tiene nada más que hacer. Va a depender exclusivamente de nosotros el hacerlo crecer.
Los elementos básicos de la parábola son: a) la semilla; b) la tierra y c) la vida que crece espontáneamente hasta la cosecha. La vida no se da en la semilla o en la tierra sino en la relación mutua semilla@tierra. Aquí está la clave para entender la parábola, pues la no relación implica esterilidad mutua o muerte, si el proceso de vida ya ha comenzado.
Lo que hace que la vida se convierta en un árbol de pino y no de eucalipto es la semilla, no la tierra. Por consiguiente, la semilla es el origen de la vida.
La figura N° 1 hace una analogía entre la semilla, origen de la vida, y Dios Padre, el Origen y Principio de la Vida (y de todo); entre la tierra y Dios Hijo; entre la Vida y Dios Espíritu Santo. Por último se hace un paralelo de la relación Yo@Tú con la relación semilla@tierra, Padre@Hijo. Es en la relación Yo@Tú donde el Espíritu Santo hace su hábitat entre nosotros, aquí y ahora. De ahí el mandamiento de amarse a sí mismo igual que al prójimo. Es la única manera como le podemos hacer nido y cuna a la Vida de Dios, al Espíritu Santo en el planeta tierra.
Figura 1
Páginas 96-116
«Prepósito-colateral» semejanza de la relación «Padre-Hijo»
La vida procede de la relación semilla@tierra, como el Espíritu Santo procede de la relación Padre@Hijo. Cada quien es sembrado por el Padre para que, en relación con sus prójimos, entre su nacimiento y su muerte, haga crecer la Vida de Dios, el Espíritu Santo, entre nosotros. De ahí que el primer mandamiento es el amar a Dios, y el segundo, manera de hacer válido el amor a Dios, es el amor al prójimo.
Prójimo se llama a quien vive o trabaja bajo el mismo techo -al cual hayque perdonarlehasta 70veces 7-. Lanoción tienequeampliarse a los prójimos sin próximos o sin techo (Mt 25, 31-46).
Por consiguiente, la autenticidad del amor a Dios es proporcional a las relaciones saludables con los demás. Por eso los santos, mientras más cerquita están de Dios, son más solidarios con la raza humana. Han entendido a Juan cuando dice que quien no se relaciona con su prójimo y alega amar a Dios ¡es un mentiroso! (1 Jn 4,20). Inclusive es más importante la relación con el prójimo que el culto: “Si al llevar tu ofrenda ante el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda” (Mt 5, 23-24).
La relación Yo@Tú es saludable cuando es semejante a la relación Padre@Hijo. Allí va creciendo la vida del Cuerpo de Cristo hasta su pleroma: el tiempo de la cosecha. Por eso dice la Biblia que el Reino de Dios «está llegando»; no que «llegó» o que «llegará». Es en presente progresivo; en proporción a las relaciones sanas entre nosotros.
No es pues una simple coincidencia que «(Jesús) los envió (a los doce) a anunciar el reino de Dios» (Lc. 9,12). Y no es arbitrario que los enviara solamente ¡DE DOS EN DOS! (Lc 10,1): uno era la imagen del Padre y el otro la del Hijo. Solamente así podían ser sacramento visible de la misión confiada de anunciar el reino (¡no de imponerlo!). Solos, serán contrasigno del reino, de la presencia del Espíritu entre nosotros. Tampoco es casualidad la regla de Ignacio de enviar a los jesuitas con un compañero; supo encontrar en los Hermanos coadjutores una función esencial a la misión de la Compañía; misión tan esencial como la del sacerdote que predicaba el reino a los próximos. No se puede predicar el
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Juan C. Villegas, S.I.
reino andando solo. Se requiere, más que un testimonio, un sacramento visible de vida; de relación con los demás.
El Reino de Dios es la presencia del Espíritu Santo en la relación entre
nosotros, Cuando es semejante
a la relación Semilla@Tierra, Padre@Hijo
Se puede re-leer a San Ignacio desde el punto de vista del reino, perspectiva trinitaria al mismo tiempo. Cuando quiso institucionalizar su carisma, su obsesión era precisamente la ley del amor al prójimo para asegurarle cuna y nido al Espíritu Santo:
• «Ejercicios Espirituales para...ordenar su vida (¡según el reino! sin determinarse por affección alguna que desordenada sea» (21). El ejercitante va a entender que la venida del reino dependerá de sus relaciones interpersonales; que las cosas son medios para las relaciones y que han de usarse tanto cuanto le hagan hábitat al Espíritu Santo; que tanto ha de apartarse de ellas cuanto amenacen o hagan daño al reino. Y de tal manera que sea siempre «magis» (23). Mediante esto, salvarse: participar en el reino definitivo después de la resurrección.
• Una vez ordenada la vida según la justicia del amor en el reino, los Ejercicios son para «buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida» (1) en el servicio activo del reino. En la elección va Ignacio a insistir en que el fin es el reino y el medio es el estado de vida al que Dios llama a cada uno. Aquí la raíz de la obediencia jesuita y el origen del discernimiento: la obediencia es la certeza de estar construyendo el Reino de Dios y no el propio.
• Con razón en El llamamiento del Rey Temporal el ejercitante es inducido a unirse a «los que más se querrán afectar y señalar en todo servicio de su rey eterno y señor universal, no solamente ofrecerán sus personas al trabajo» (97). El sustantivo es «las personas» y el abjetivo es «el trabajo»: en mantener el hábitat al Espíritu Santo, así la persona
Páginas 96-116
«Prepósito-colateral» semejanza de la relación «Padre-Hijo»
tenga que pasar injurias y vituperios (98). Precisamente el objetivo de toda tentación es el de bombardear constantemente las relaciones entre las personas para debilitarlas, hasta destruirlas. El nido del Espíritu entre nosotros queda vacío por el pecado.
Lamaneratradicionaldeentenderlameditación:es «pondrán el trabajo» (sustantivo) «de las personas» (adjetivo) al servicio del reino. De ahí la tendencia adictiva al «hacer» y «producir», relegando -con frecuencia- la relación con quienes viven o trabajan bajo el mismo techo a una prioridad secundaria. Es «las personas al trabajo» y no «el trabajo de las personas».
•Esobvioel reiteradoénfasisen lasConstituciones sobre «launión de los miembros entre sí y con la cabeza» como sacramento del reino ad intra en la Compañía. Aun la reglas de la modestia de 1955, escrita por puño y letra del fundador, nos dan una señal clara de lo cruciales que eran para él las relaciones interpersonales:
«N° 13. Ninguno de casa o de la Compañía se atreva a decir palabra injuriosa o escandalosa a otro de la Compañía, ni de fuera, so pena de tres semanas, tres días cada una, comer a la mañana y a la noche pan y vino y caldo, y no otra cosa».
Entendía bien el Fundador cómo había que proteger el nido del Espíritu Santo en las relaciones interpersonales para que el reino de Dios se haga presente entre nosotros.
• La noción de pecado en los Ejercicios tiene el mismo sentido. En el Examen de conciencia escribe: «(35) Hay dos maneras de pecar mortalmente... (37) La segunda es cuando se pone en acto aquel pecado, y es mayor...por mayor daño a las dos personas».
La mentira es pecado porque avería y rompe la relación Yo@Tú: no me creerán lo que diga más tarde. Por consiguiente, el pecado es el rompimiento de relación entre las personas. Y romper la relación entre las personas es pecado porque destruye el reino de Dios, la Vida de Dios entre nosotros; se destruye el nido y la cuna al Espíritu Santo; el reino de Dios.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Juan C. Villegas, S.I.
El pecado no puede ser una ofensa a Dios pues Dios no es vulnerable. Es la destrucción de la semejanza en la tierra con la relación Padre@Hijo en el cielo. El Espíritu Santo procede de la relación entre ellos como procede, por participación, de la relación Yo@Tú. Al destruir el reino de Dios entre nosotros, el nombre del Padre no es conocido en los rincones de la tierra; la voluntad de Dios de amarse a sí mismo igual que al prójimo no se cumple y no volvemos al Padre, el Origen nuestro que está en el cielo. El pecado en el contexto ignaciano es la privación de la participación en la tierra de la Vida de Dios en el cielo: del Espíritu Santo que se nos ha dado para que haga su nido en nuestras relaciones.
La noción de la Trinidad como organismo y no
como organización
La parábola de la relación semilla@tierra es una metáfora con referencia a la vida saludable de un organismo. No de una organización. Mientras que organización se define como la conexión o coordinación del trabajo de un grupo de personas para obtener algún producto que puede medirse y cuantificarse, el organismo se describe como un todo constituido por órganos mutuamente conectados e interdependientes para participar de una misma vida común.
Al cese de trabajo de una persona se le conoce como retiro o jubilación. El cese de actividad de un organismo implica el deterioro y la muerte inmediata o paulatina. Toda la actividad de un organismo está dedicada a perpetuar su vida, medible únicamente por lo que llamamos «salud». Y la salud depende de la interdependencia entre los órganos. Por eso en un organismo no se puede hablar de retiro o jubilación.
La metáfora del evangelio de Juan (cap.15) sobre otro organismo que es la Vid, compara a ésta con Jesús; al Padre con el viñador; la vida de la Vid es el Espíritu Santo, del cual participan los discípulos, como los sarmientos,enproporciónalcumplimientodelavoluntaddeDios:¡amarse unos a otros como Jesús los ha amado! Así que no participan los discípulos del Espíritu por su trabajo pastoral, sino por su relación mutua: el único hábitat posible del Espíritu Santo. Una magnífica metáfora que continúa la línea de Dios Trino como si fuese un organismo. No una organización. Veremos cómo en la mente de Ignacio esta línea de pen-
Páginas 96-116
«Prepósito-colateral» semejanza de la relación «Padre-Hijo»
samiento da la clave para entender a la Compañía como organismo y no como organización.
Laanalogíapaulinadel Cuerpo de Cristo también da en el clavo: ¡el cuerpo es otro organismo! En la anatomía de aquél tiempo, Pablo consideraba la cabeza como principal en el cuerpo humano por ser la fuente de la nutrición; por ella el alimento entra en el organismo que va desarrollando los ligamentos del cuerpo: «...la cabeza, la cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y unir cada una de las partes» (Col 2,19). No era la comprensión actual de que la cabeza, monárquicamente, gobierna el cuerpo, de lo cual se sacan muchas conclusiones ajenas a la noción de Dios como Organismo. Para Pablo, la cabeza es Cristo y por su boca «a todos se nos da a beber del mismo Espíritu» (1Cor 2,13).
El alimento que da vida al Cuerpoes el Espíritu Santo. Los miembros participamos de la Vida de Dios por la relación con el prójimo, a la manera de un órgano con otro en el organismo. El Espíritu da a cada quien carismas que asignan una función dentro del Cuerpo de Cristo, semejante a la de uno de los diversos órganos en un cuerpo. Pablo afirma que más importante que esos carismas es la relación con el prójimo (1Cor13):cuandovengaloperfecto,elhábitatdefinitivodelEspírituSanto, desaparecerán los carismas.
Para Pablo, el Padre es cabeza de Cristo: «quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre, y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios (Padre) es cabeza de Cristo» (1Cor 11,3). Si la intención de la analogía de Pablo era describir la vida en el Espíritu Santo dentro del contexto de un organismo, no tiene sentido entenderlo en términos jerárquicos de una organización; de relación superior@inferior. El varón es imagen del Padre y por eso compara al esposo con El; la esposa es imagen del Hijo. Pablo hace un paralelo entre la relación Padre@Hijo con la relación esposo@esposa. No se trata de sometimiento de la esposa al esposo como de un superior a un inferior, sino de un órgano en interdependencia con otro, dentro de un mismo organismo. La relación esposo@esposa es semejante a la relación Padre@Hijo.
Poniendo al día la anatomía, se puede hacer una modificación a la figura paulina para aclarar la noción de la Trinidad y su relación con nosotros. Cuando se realiza un transplante de órganos, es necesario
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Juan C. Villegas, S.I.
que el donante esté en lo que se llama «muerte» cerebral; el cuerpo es un vegetal porque no tiene ondas eléctricas en su cerebro. Pero la relación entre corazón@pulmón permanece hasta el momento del transplante; se pasa así un órgano de un organismo vegetalmente vivo a otro. Se pueden hasta amputar los pies y piernas de un cuerpo humano y éste sigue viviendo. Pero si se rompe la relación Corazón@Pulmón, todo el organismo se muere.
La figura N° 2 muestra el cambio semántico de la analogía, del sistema alimenticio paulino al sistema respiratorio en un organismo. La vida no se renueva en el corazón o el pulmón sino en la relación entre ellos. La salud de los órganos depende de su relación con el sistema circulatorio de la sangre y de los órganos entre sí.
Figura 2
Si pensamos en Dios como si fuese un Cuerpo Trinitario podemos hacer un paralelo del Padre con el corazón ya que la función de ambos es enviar . Y no enviar como un ejecutivo moderno a su empleado en términos de jerarquía. El Padre como Origen de la Vida (del Espíritu Santo) es semejante al corazón en el cuerpo. Su función es enviar la sangre por todo el organismo, manteniendo así la vida del mismo. Es el Padre quien envía al Hijo y al Espíritu Santo, pero El permanece como quien envía. No puede ser enviado. Aquí se entiende claramente la función del General como semejanza del Padre pues no es enviado por nadie. Es quien envía a todoslosdemás miembrosdelCuerpo de la Compañía.
Páginas 96-116
«Prepósito-colateral» semejanza de la relación «Padre-Hijo»
En la analogía del Cuerpo Trinitario, el pulmón sería una semejanza del Hijo. Así como por el pulmón, con el pulmón y en el pulmón se purifica toda la sangre que regresa al corazón para ser enviada, por Cristo, con él y en él se da todo honor y gloria al Padre. La comparación da en el clavo. De la relación Corazón@Pulmón procede la vida del cuerpo como de la relación Padre@Hijo procede la Vida del Cuerpo Trinitario: el Espíritu Santo.
La figura N°3 presenta más claramente la noción del Espíritu con respecto a la Vida en Dios. El proceso de respiración de los seres vertebrados es un proceso continuado de dos tiempos: 1° Inspiración del aire; 2° Espiración del mismo. La sucesión de ambos es lo que hace que cada célula del cuerpo reciba el oxígeno necesario para mantenerse vivo. El Espíritu Santo en Dios no procede de la relación Padre@Hijo como resultado de un proceso, sino en un ya simultáneo de espiración, sin un antes de inspiración. Por eso se dice que el Padre y el Hijo espiran al Espíritu Santo. «Espíritu» viene de la palabra «espiración», como se explicó: es la única palabra que puede usarse para explicar humanamente cómo el Espíritu Santoprocedede la relación Padre@Hijo. En la relación corazón@pulmón, la vida se regenera como proceso. En Dios es un ya simultáneo con el Padre y el Hijo, sin antes o después.
Figura 3
Por eso se habla del Espíritu en la Biblia como el viento, el hálito, etc... Ycomolabrisaligeraquenosesabe ni de dónde viene ni para dónde va. Por eso el Espíritu hay que discer-
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Juan C. Villegas, S.I.
nirlo para que no se confunda con otros espíritus, sean fruto de mi imaginación o de la tentación, quizá bajo apariencia de bien. De hecho, la clave para saber si una experiencia religiosa o mística viene de Dios es precisamente si dicha experiencia lleva al amor a sí mismo como al prójimo. Si no es así, con certeza absoluta no viene de Dios.
Analizando la comparación, cuál de los dos es más importante para la vida: ¿el corazón o el pulmón? Obviamente que ninguno de los dos. Con respecto a la vida tan esencial es el uno como el otro. Las cirugías modernas llamadas de «bypass» consisten en restablecer la relación corazón@pulmón cuando las arterias o venas están escleróticas o taponadas por colesterol. Luego la vida procede de la relación mutua interdependiente. Y dicha relación no se parece en nada a la de una organización, sino a la de un organismo cuyo único objetivo es preservar la vida. Veremos cómo, para san Ignacio, la institucionalización de su carisma fue concebida precisamente como un organismo: el Cuerpo de la Compañía y no como una organización empresarial. Quería preservar en su estructura el hábitat al Espíritu Santo.
Lo mismo de otra manera: hay tres posibles alternativas de relación entre corazón y pulmón (al igual que entre las personas). Si el corazón fuese más importante para la vida que el pulmón, sería una relación +/-. Si el pulmón fuese menos importante para la vida que el corazón, sería una relación -/+. En cualquiera de estos casos, la vida entraría en un proceso de deterioro hasta la muerte. En cambio, si la relación entre corazón@pulmón fuese +/+, la vida se regeneraría indefinidamente. Así será la relación YO@TU después de la resurrección y por eso seremos inmortales.
Relación +/+ es una ecuación aritmética de la ley del evangelio: amarse a sí mismo igual que al prójimo. No menos (-) ni más (+). Igual o tanto como, significa que el corazón se acepta a sí mismo totalmente como es, sin querer ser el ojo o el hígado. Y acepta incondicionalmente al pulmón. La vida se da cuando el pulmón hace otro tanto con el corazón. Ambos mantienen una relación constante, permanente y estable de mutua interdependencia. Así se regenera la salud en el cuerpo.
Páginas 96-116
«Prepósito-colateral» semejanza de la relación «Padre-Hijo»
Aplicando esta semejanza a la relación Padre@Hijo, el Padre ama al Hijo tanto como a Sí mismo. Y el Hijo ama al Padre tanto como a Sí mismo. Y la única alternativa es de una relación +/+ para que el Espíritu Santo proceda de la relación entre ellos. No quiere decir que El Hijo sea igual al Padre, sino que la aceptación mutua es totalmente igual de absoluta por parte de ambas personas. De lo contrario se destruiría o averiaría su relación y destruirían su propia vida: el Espíritu Santo.
Cuando Jesús dice que «el Padre es mayor que yo» significa que bien sabe él que el Padre es el Origen de la Vida. Que es el corazón del cuerpo trinitario. Diríamos que es el 1A. Este mayor o menor no se refiere a una jerarquía organizacional. Está en el contexto de una relación +/+ entre Padre@Hijo como entre corazón@pulmón. Cuando el corazónserelacionaconelpulmón,estágenerandosupropiavida. Igualmente cuando el pulmón se relaciona con el corazón. No relacionarse es suicidarse. De ahí el pecado como un suicidio pues me privo yo de la Vida. En cambio Dios no puede suicidarse = no puede no relacionarse. Diríamos que «está confirmado en gracia» como lo estaremos nosotros después de la resurrección.
Cabe anotar que, en este contexto, la devoción al Sagrado Corazón tenía su relevancia porque simbolizaba el amor del Hijo por su Padre con quien el Hijo se relaciona como el pulmón al corazón. El amor de Jesús es su Padre. Y el símbolo semántico es su corazón.
El cuerpo familiar cuando es semejante a la Trinidad
Si la modificación semántica hecha a la analogía paulina se ha entendido, es fácil deducir cuál es el modelo de familia según Dios. La figura N° 4 lo presenta a «El» como corazón de la familia, imagen del Padre. «Ella» sería como el pulmón del cuerpo familiar. Sabemos que hay una familia funcional se da cuando existen ambos. Es en la relación Adán@Eva donde tuvo su hábitat original el Espíritu Santo. Su presencia se perdió por el pecado original. Tres mil años más tarde, y se necesitó la encarnación del Hijo (Nuevo Adán) y la elección de María (Nueva Eva) para que, por treinta años en Nazaret, le hicieran nido al Espíritu Santo entre dos seres humanos, como se esperaba lo hubiesen hecho los primeros padres. Una vez enviado el Espíritu Santo, nadie podrá des-
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Juan C. Villegas,
Figura 4
truir su presencia en la relación entrenosotros: «Enél estabalavida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblasnohanpodidoapagarla» (Jn 1,4).
Cuandounafamiliaesdisfuncional, los hijos quedan desprotegidos. Pastoralmente sabemos de las consecuencias tan fatales de un divorcio. Trabajandoconadictosaladroga en un centro de rehabilitación y viviendobajoelmismotechocon los residentes, se notó cómo los esposos buscaban angustiados algún consuelo. «Culpa tuya», se acusaban mutuamente. El miembro del cuerpofamiliar yquehabíacaídoen la tentación de la droga, se convertía en una bomba atómica para la relación entre sus padres. Parte de la terapia consistió en hacer caer en cuenta a la pareja que estaban en un ardid de la tentación para que se debilitara y quizá se muriera su relaciónmutua. Selesaconsejóuna segunda luna de miel. Los pacientes reportaban que ya no sentían la compulsión tan vehemente por la droga.
No se puede probar científicamente una relación causa-efecto. El hecho era que aquellos sin una familia funcional andaban al garete sicológicamente. Desprotegidos de la presencia del Espíritu Santo por la destrucción de su hábitat en la relación de pareja, los hijos eran marioneta fácil de la tentación. Si comparamos la relación esposo@esposa con la relación protón@neutrón en el núcleo del átomo, los hijos serían como los electrones alineados alrededor de ellos. La bomba atómica consiste en romper la relación protón@neutrón creando una reacción en
Páginas 96-116
«Prepósito-colateral» semejanza de la relación «Padre-Hijo»
cadena de los protones descontrolados que bombardean la relación entre otros núcleos creando una reacción explosiva en cadena de proporciones apocalípticas. Semejante a la bomba atómica es el divorcio de los progenitores, ocasionando la desprotección de los hijos que serían como los protones en el átomo alrededor del núcleo. La relación prepósito@colateral proporcionaría el núcleo de la familia religiosa. Así el hábitat al Espíritu Santo se proveería para que los miembros de ése cuerpo religioso estén protegidos por la Vida de Dios contra la tentación. De hecho en algunas comunidades religiosas se experimentan los desastres de una bomba atómica: les falta el núcleo, igual que al átomo en la bomba atómica.
El concepto ignaciano de «Cuerpo de la Compañía»
Fue modelado por Ignacio en la noción paulina de Cristo como la Cabeza.AlacabezadelCuerpolallama «Prepósito», y no superior. Aquí se hace un salto semántico que cualquier experto puede negar como válido, pues no es la semántica ignaciana. Siguiendo la línea conciliar de adaptación a los tiempos modernos y con la venia de los scollars en Espiritualidad, basta hacer un mutatis mutandis. Utilizando un paralelo semántico de corazón por cabeza, se puede hacer una comparación entre la relación Prepósito@Collateral descrita en las Constituciones la relación (humanamente hablando) entre Padre@Hijo. Debido a la limitación de este artículo, no la hacemos.
La Palabra «Prepósito» en el contexto ignaciano de la Compañía, como organismo y no organización, significa «puesto antes de». No como el jefe a un súbdito sino como el corazón, origen de la vida, con respecto el pulmón: desde la perspectiva de la vida, el pulmón es «Colateral» del corazón. Nótese que éste es un sustantivo; el adjetivo sería «lateral»: el vicepresidente de una nación o compañía comercial sería lateral al presidente. No así el pulmón en relación al corazón con respecto a la vida.
Curiosamente, la palabra usada por Ignacio para describir los cuatro Asistentes del Prepósito General fue «cuatro colaterales». Polanco la cambió: Asistentes, porque el Colateral está en obediencia a una instancia superior, en este caso, al Papa. No era ni es conveniente por obvias razones.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Juan C. Villegas, S.I.
La figura N° 5 muestra cómo sería el funcionamiento de la Compañía si se entiendecomoorganismo,asemejanzade la Trinidad.
PrepósitoGeneral @Asistentes es una relación de semejanza con la Trinidad. No son nombrados por el General, y pueden llamar a una Congregación General en caso de conducta escandalosa por parte del Prepósito General. Serían como el pulmón de la Compañía mientras el Prepósito se mantiene como corazón. Siestarelaciónfunciona(ymuybien)¿por qué no ampliarla a las provincias y a las comunidades locales?
A nivel de Provincia, en vez de Asistentetécnicamentesellama «Colateral» del Prepósito Provincial. Igualmente en la comunidad local y a quienes son nombrados presidentes de universidades y colegios [504].
Ignacio usa la palabra «cuerpo» 42 veces, en vez de la popularizada «comunidad», utilizada solo 4 veces para referirse a quienes son causa de división entre los hermanos. Sepuedeintuirqueloquehay detrás es la salvaguarda de su carisma: el Cuerpo de la Compañía como sacramento del reino que se supone anunciemos: «El fin de esta Compañía es no solamente atender a la salvación y perfección de las ánimas propias con la gracia divina (vivir el reino), mas con la misma intensamente procurar de ayudar a lasalvacióny perfec-
5
Páginas 96-116
Figura
«Prepósito-colateral» semejanza de la relación «Padre-Hijo»
ción de las de los prójimos (vivir, anunciar y hacer discípulos del reino)» (Examen, 2).
La misión del Prepósito y el Colateral es la de continuar el magis en el anuncio del reino, buscando la inculturación del mensaje a la ciencia, la educación, la política... Siempre buscando la mayor gloria de Dios Padre y su reino.
En este contexto, la Compañía como cuerpo no puede realizar su misión sin la obediencia como estructura fundamental del cuerpo. Quien haga algún trabajo sin ser enviado, está fuera del reino, construyendo sea suyo propio o el anti-reino. Y obediencia «ciega», porque en último análisis el reino está en cómo uno se relaciona y no en lo que uno hace. Al obedecer se asegura uno de que está viviendo el reino.
El carisma de entender y vivir el reino fue lo que motivó a los primeros compañeros a ir a Israel para anunciar el reino desde donde comenzaron los apóstoles: de dos en dos. En caso de no poder hacerlo irían a Roma para ser enviados a misiones. No para oficios administrativos, por lo cual Ignacio comprometió con voto a los jesuitas de no aceptar dignidades en la Iglesia.
El instrumentoapostólico más valiosodejado al cuerpo dela Compañía son los Ejercicios. En ellos el ejercitante busca ser aceptado por el Padre (147) para que le elija y envíe como testigo-apóstol del reino, a la manera de los discípulos y Pablo.
Toda la anterior presentación del cuerpo de la Compañía no tiene otra columna vertebral que el Espíritu Santo; conservarle su hábitat entre nosotros como jesuitas: «más que ninguna exterior constitución, la interior ley de la caridad y amor que el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones ha de ayudar para ello» [134].
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Juan C. Villegas, S.I.
A manera de conclusión
Aunque los términos monarquía o democracia no se aplican al cuerpo de la Compañía, es un hecho que el ejercicio de la autoridad por los Superiores con frecuencia se percibe como altamente monárquico. En ciertos casos se han cometido abusos y atropellos a pesar de las ayudas previstas por las Constituciones (Admonitor, Consultores y Superiores mayores); cuando la respuesta de apelación a autoridad superior no se obtiene, como en la viuda del evangelio la obtuvo del juez, el recurso común de los más débiles es la crítica y la amargura, que envenenan así la unión de corazones y mentes. El hábitat del Espíritu Santo y el reino se deterioran.
En otros casos, algunos Superiores tienen tal miedo a la crítica que prefieren dejar que las cosas lleven su curso decidiendo no decidir, con lo cual también hacen daño a personas e instituciones. De igual modo el hábitat del Espíritu Santo se deteriora.
Quizás en cualquiera de los dos casos, de abuso o no uso de autoridad, un remedio preventivo se pueda encontrar en el Colateral, cuya figura se presenta en las Constituciones precisamente como ángel de paz cuya función es la de comunión, asegurando así la cuna, el nido y hábitat al Espíritu Santo, para que el Reino de Dios venga y el nombre del Padre sea santificado: conocido en todos los rincones donde haya un par de jesuitas.
Páginas 96-116
Guiones para la reflexión y el estudio
Guiones para la reflexión y el estudio
Guiones de las Constituciones y últimas Congregaciones Generales
* Alvaro Restrepo S.I.
1. EN LAS CONSTITUCIONES Y NORMAS COMPLEMENTARIAS
ota: a continuación damos las referencias principales de las Constituciones anotadas, Normas Complementarias y últimas Congregaciones Generales para el estudio del oficio del Superior local en la Compañía, con el fin de que puedan servir para la oración, la reflexión personal y las reuniones de Superiores.
EL OFICIO DEL SUPERIOR LOCAL EN GENERAL
Textos más destacados en el Examen y Constituciones
• En el Examen general.
a- El «Examen» es un libro de información. Información que brinda el candidato a la Compañía sobre su persona (cosa ésta que otras Orde-
* Provincial de Argentina
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
nes también solían hacer); e información que recibe el candidato acerca de lo que es y espera la Compañía (en esto Ignacio es muy original).
b- El capítulo4°1 es considerado como la síntesis de lo que la Compañía pretende con su espiritualidad. En este tema tienen una especial importancia los números [91-94] sobre la manifestación o ‘cuenta de conciencia’ al Superior. Se pide al candidato que tenga una relación limpia, sincera y confiada con los Superiores con el fin de que, cuando haya ingresado a la Orden y ya esté preparado, éstos puedan más adecuadamente ayudarlo y enviarlo en misión.
c- Este mismo tema será retomado por la parte VI de las Constituciones: «De los ya admitidos o incorporados en la Compañía» [551]2 .
• En las Constituciones.
En la parte IV de las Constituciones
a- Esta parte de las Constituciones: «Del instruir en letras y en otros medios de ayudar a los prójimos», la dedica fundamentalmente Ignacio a la formación intelectual de los Escolares. Sin embargo encontramos también algunos principios valiosos para la vida espiritual y apostólica de los jóvenes, que veremos luego. Amplio espacio se otorga además, en esta parte, a la organización institucional de los Colegios y Universidades.
No todo fue redactado en tiempo de Ignacio. Probablemente durante la Congregación General I se añadieron a la parte IV los últimos capítulos referentes a las Universidades.
1 Constituciones de la Compañía de Jesús. Normas Complementarias. Roma, 1995, pp. 57-70.
2 Constituciones…, pp. 180-181.
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio
b- Hemos ya indicado que en esta parte hay muchos elementos obsoletos. Hasta dónde las Normas Complementarias «complementan» aquí a las Constituciones, lo podemos constatar comparando en el Indice, que seencuentraalcomienzodellibro3, los títulos de los capítulos de la parte IV de las Constituciones con los de las Normas Complementarias. El título mismo que se coloca a estas Normas es: «De la formación después del noviciado».
c- Sin embargo, en esta parte IV, a propósito del Rector de los Colegios, encontramos uno de los retratos o descripciones más notables acerca del Superior [423-429]4 .
En la parte IX de las Constituciones y Normas Complementarias
a- Como lo dice el título: «De lo que toca a la cabeza y gobierno que de ella desciende», esta parte se ocupa del Prepósito General como cabeza de la Compañía.
b- Aquí tampoco hay simetría entre las Constituciones y las Normas Complementarias: cfr. en el Indice los capítulos de cada una de ellas5 .
c- El número [811]6 es bien importante para nosotros: «De lo que está dicho del General se podrá entender lo que conviene a los Prepósitos Provinciales y locales y Rectores de Colegios, cuanto a las partes, autoridad y oficio, y ayudas que deben tener, como podrá decirse expresamente en las reglas que a los tales Prepósitos particulares tocan».
d- Encontramos en el capítulo 2°: «Cuál haya de ser el Prepósito General», [723-735]7 , otra descripción muy notable del Superior ideal, de Ignacio mismo. A la luz de cuanto hemos indicado acerca del número [811], podemos decir que ese ideal es también el de los Provinciales y Superiores locales.
3 Constituciones…, pp. 7-13.
4 Véase más arriba el recuadro sobre el Rector del Colegio.
5 Constituciones…, pp. 10 y 13.
6 Constituciones…, p. 248.
7 Constituciones…, pp. 230-232.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
• En las Normas Complementarias a esta parte8 .
a- Hay 2 secciones: «Del gobierno en general» y «Del gobierno de la Compañía universal». Nos interesa particularmente la primera sección.
b- En esa primera sección, los capítulos primero y segundo nos hablan de la potestad de la Compañía y de sus sujetos y del nombramiento y duración de los Superiores. El capítulo tercero: «De las obligaciones comunes a los Superiores», presenta un mayor interés para el presente estudio. En los capítulos cuarto y quinto se pueden encontrar indicaciones útiles a propósito del Ministro, del Admonitor, de las Consultas y de las Cartas de oficio.
Veamos ahora la triple dimensión del gobierno del Superior local: el cuidado personal, comunitario y apostólico.
DIMENSION DEL CUIDADO PERSONAL
III parte de las Constituciones y Normas Complementarias
• Las Constituciones.
Habiendo terminado un primer discernimiento para la admisión de los candidatos -parte I-, que en lo posible debería haber conducido a despedir con caridad a los no llamados a la Compañía -parte II-, se trata ahora de «conservar y aprovechar a los que quedan en formación» -parte III-.
a- Esta parte tiene 2 capítulos que contienen las orientaciones más importantes para esa tarea9 .
8 Constituciones…, pp. 389-399. 9 Constituciones…, cfr. índice, p. 8.
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio
b- Aunque la parte III esté destinada especialmente a los novicios, dadas las enseñanzas fundamentales que contiene, ayuda a todos los que se encuentran en formación, y también a los Superiores que tienen relación con ellos. En efecto, el Superior trata frecuentemente con los jóvenes; y en nuestras comunidades y obras tenemos a algunos que hacen el ‘magisterio’ (que es parte de la formación).
c- Algunos textos:
[269] La discreta caridad debe guiar al Superior en las correcciones.
[270] A propósito de la corrección, Ignacio nos propone una gradación muy fina. La expresión «con dulzura» fue añadida por él.
[273] La importancia de la unión entre nosotros en la doctrina y en el apostolado. Tratar de evitar la diversidad que lleve a la discordia. La fraterna caridad nos hará servir mejor a Dios y al prójimo.
[276] El ejemplo de los más antiguos y, en concreto del Superior, ayuda a los jóvenes.
[284] La obediencia al Superior con abnegación y mortificación interior. El motivo fundamental: el Superior, cualquiera que sea, está en lugar de Cristo nuestro Señor.
[285] La discreta caridad del Superior a propósito de la pobreza y de la obediencia en la ‘probación’ de los formandos.
[288] La intención recta y el buscar a Dios en todas las cosas. A juicio del P. de Aldama, este número es la «joya» de la parte III. Se refiere a todo jesuita.
[290] El Superior debe ver la conveniencia de los estudios que deben hacer los que prediquen y confiesen.
[292] Debe atender el Superior al cuidado de la salud y de las fuerzas corporales de todos sus hermanos. Ignacio tiene una visión inte-
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
gral del hombre. De ahí el «principio de discreción» en cuanto al trabajo, penitencias, el dormir y el comer, etc.
• Las Normas Complementarias.
Dejando de lado algunos temas más específicos para el noviciado (capítulos primero y tercero), se podrían considerar algunos números del capítulo segundo «de la formación de los novicios» aplicables a todos los jóvenes en formación, e indirectamente, a los Superiores que tienen la responsabilidad de ellos10. Destaquemos el número:
54, 1° La confianza y la libertad que han de caracterizar las relaciones entre el Superior y los jóvenes.
IV parte de las Constituciones y de las Normas Complementarias
• Las Constituciones.
[307-308] Ya desde el «Proemio» a esta parte IV, Ignacio otorga gran importancia a los estudios en relación con la finalidad apostólica de la Compañía11
[343] El Superior, según su discreción, verá el aumentar o disminuir el tiempo de oración de los escolares,
[355] …y lo que deberán estudiar unos u otros.
[437] Véase la nota 36 a pie de página (de las Constituciones) a propósito de la conveniencia de que el Rector ejercite algún ministerio pastoral humilde.
10 Constituciones…, NC, pp.280-284 Se pueden destacar los nn. 45,46,48,2°,49,50,51,52, 54,1°y 2°.
11
Cf CG. XXXIV, d. 26, Características de nuestro modo de proceder, nn. 18-20.
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio
• Las Normas Complementarias
El título mismo de estas Normas: De la formación después del noviciado, y los capítulos en los que están divididas12, nos muestran que no se da un paralelismo entre el contenido de estas Normas y la temática y división por capítulos de la parte IV de las Constituciones: Del instruir en letras y en otros medios de ayudar a los prójimos13 .
Las Normas se estructuran en los cuatro elementos de la formación que deben armonizarse «para asumir la misión apostólica y sacerdotal en el mundo de hoy»: Congregación General 32, decreto 6: «Formación», n. 11: la vida espiritual, la vida comunitaria, los estudios y el apostolado.
Veamos a continuación algunas de esas Normas Complementarias: En el capítulo 1o.14:
60 La formación es un proceso progresivo de integración de los 4 elementos arriba indicados.
En el capítulo 2o. sobre la formación espiritual15:
64, 2o La vocación debe seguir desarrollándose durante la formación. Recordemos que ésta incluye el magisterio.
66, 2o. y 3o. La importancia de la dirección espiritual. El Superior aprueba al director espiritual entre los señalados.
67, 2o. y 3o. La oración personal y el papel del Superior. Ayudará a cada uno de los formandos a encontrar su forma de oración más provechosa y el tiempo que debe dedicarle (preparación, etc.).
12 Cf Constituciones…, índice, pg. 11, cuarta parte.
13 Constituciones…, índice, pp. 8-9.
14 Constituciones…, pp. 285-286.
15 Constituciones…, pp. 286-290.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
70 La formación progresiva de los jóvenes en el ‘sentir con la Iglesia’.
71 Formación en el discernimiento espiritual.
72 En cada una de las etapas de la formación cuídese de la madurez personal, sobre todo afectiva, si es necesario con el consejo de sicólogos.
74 Recuerden los escolares con frecuencia el carácter sacerdotal de nuestra vocación.
75 La renovación de los votos.
En el capítulo 3o. acerca de la vida comunitaria16 :
77, 3o. El sentido comunitario, que ha de probarse y formarse seriamente, es un «presupuesto necesario» de la vida apostólica en la Compañía.
77, 4o. Diálogo entre los formandos y los Superiores; cooperación, obediencia y corrección fraterna.
79 Las condiciones que deben tener las comunidades apostólicas donde vivan jesuitas en formación: sean tales que puedan y quieran asumir la responsabilidad de la formación y lo que es propio de ella.
80 El trato entre jóvenes jesuitas de diversas naciones.
En el capítulo 4o. sobre los estudios17: contiene la normativa actual acerca de la organización de los estudios, los exámenes y los títulos académicos.
16 Constituciones…, pp. 290-291.
17 Constituciones…, pp. 291-296.
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio
81, 1o. El fin de los estudios es apostólico. Amplitud y calidad de doctrina.
81, 3o. Los Hermanos tenganunaconvenienteformaciónteológica y una formación adecuada en su oficio.
81, 4o. La peculiar misión y apostolado de los jóvenes en el tiempo de sus estudios son los mismos estudios. Los estudios propios de los Hermanos; a los que estén en formación no se les ocupe tanto en otras cosas que no les quede tiempo para sus estudios18 .
97 El estudio de otras lenguas.
En el capítulo 5o. de la doctrina que ha de enseñarse en la formación19:
99, 1o. y 2o. Estudios y apostolado no son actividades yuxtapuestas, sino que los estudios han de estar «situados». Características de la doctrina que se enseñe. La verdad revelada por Cristo y encomendada a la Iglesia. Atención a los cambios culturales, a la unión con el pueblo al que el jesuita es enviado.
101 Los profesores y la Iglesia. Tener en cuenta a los que están separados de nosotros.
Capítulo 6o. referente a la formación apostólica20:
106, 1o., 2o. y 3o. Desde el Noviciado hasta la 3a. Probación la formación debe fomentar laintegración enel cuerpoapostólicode laCompañía. Conocer la situación de los hombres entre los que viven. Experiencia de vida con los pobres.
18 Constituciones…, NC., n 98, 1° y 2°.
19 Constituciones,… pp. 296-298.
20 Constituciones…, pp. 298-30l.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
107 Formación e integración en el marco de las actividades de la Provincia. Formación progresiva en diversas experiencias.
108, 1o., 2o. y 3o. Formación apostólica dirigida e integrada en el mismo ‘curriculum’ de los estudios. Actividades apostólicas asumidas como misión. Han de contribuir a una reflexión más profunda, tanto espiritual como intelectual.
109, 1o., 2o., 3o. y 4o. El magisterio. La vida espiritual no debe resultar debilitada. El Superior debe cuidar asiduamente de la formación del joven en magisterio.
110 Durantetodalaformación, debefomentarseuna inculturación profunda y auténtica, cuidando al mismo tiempo de la unión de ánimos y mentes en la Compañía .
111 Experiencias que ayuden a adquirir el sentido de universalidad de la Compañía.
112 Los responsables de la formación muéstrenles con su trabajo y vivo ejemplo la integración entre la vida intelectual, espiritual y apostólica, ayúdenles a conocer los problemas y asumir las responsabilidades.
VI parte de las Constituciones y de las Normas
Complementarias
• Las Constituciones.
a- Al escribir esta parte, Ignacio tiene presente al «jesuita formado». Lo que no significa -comenta el P. Ignacio Iglesias- que ha terminado su formación, sino que ha llegado a una cierta madurez que le permite «correr por la vía de Cristo nuestro Señor»21 .
21 Constituciones…, p. 188; cf [582].
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio
En efecto, los últimos votos no ponen un punto final a la «formación» del jesuita. De lo que se trata, más que de una «formación», es de una «conformación» siempre inacabada con Cristo para el servicio divino y ayuda de los prójimos.
b- Veamos cómo divide Ignacio esta parte VI22 .
c- Algunos textos particulares:
Capítulo primero23:
[547] Es como el enganche entre la misión y la vida espiritual del jesuita. Volvamos al Examen General [3-4]24. En el primero de estos números queda claro que no podemos separar la identidad religiosa de nuestra vocación de su dimensión apostólica. En el numeral siguiente añadirá, por tanto, Ignacio: «Para mejor conseguir este fin hácense (en la Compañía) tres votos de obediencia, de pobreza y castidad...»
Observemos que acerca de la castidad sólo hay una referencia breve aunque llena de sentido: la limpieza de cuerpo y mente.
Las observaciones que pone Ignacio sobre lo que debe ser la obediencia del súbdito al Superior son indirectamente otras tantas recomendaciones al Superior para que pueda hacer más fácil la obediencia del súbdito que debe encontrar en él a Dios nuestro Señor, reverenciando así a Jesucristo, en cuyo lugar le manda..
En la pobreza, las normas son generales y dirigidas a todos los jesuítas. Respecto a los escolares y otros en probación no tengan nada fuera de casa sin conocimiento y aprobación de su Superior. Véase el capítulo 2°25 .
21 Constituciones…, p. 188; cf [582].
22 Constituciones…, cfr. p. 9 del Indice.
23 Constituciones…, pp. 179-180.
24 Constituciones…, p.48.
25 Constituciones…, pp.181-188.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
Capítulo cuarto26:
[595-596] El cuidado y las recomendaciones de Ignacio por nuestros difuntos.
Capítulo quinto27:
[602] El jesuita no necesita ser ayudado por ningún tipo de coacción moral para vivir el modo nuestro de proceder. Veamos a este propósito, también, en el Proemio a las Constituciones el número [134]28, sobre la ley interior de la caridad.
• Las Normas Complementarias a la Parte VI29 .
Es una parte muy extensa y que está dividida en 5 secciones30 .
Veamos ahora sólo las Secciones I, II y V de las Normas Complementarias a la parte. VI.
Sección I31:
143, 1o. y 2o. Nuestros votos son apostólicos.
Sección II32: Castidad.
Es el primer voto al que alude Ignacio en la Fórmula del Instituto. Hoy en día este tema necesita explicitarse mucho más. De ahí el complemento que brindan las Normas Complementarias.
26 Constituciones…, p. 191.
27 Constituciones…, p. 192.
28 Constituciones…, p. 79.
29 Constituciones…, pp. 313-349.
30 Constituciones…, cf. Indice, pp. 11-12.
31 Constituciones…, NC, pp. 3l3-3l4.
32 Constituciones…, NC, pp. 3l4-3l7.
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio
148, 2°. Los Superiores:
1- Muestren la máxima solicitud en atender la vida espiritual de cada uno, acompañándolo sin cesar, con discreción y confianza, ayudándole a superar los cansancios, dificultades y tentaciones;
2- Procuren que, a lo largo de la formación, los jesuítas reciban una instrucción y formación sexual adecuada. Si surgen problemas, se debe recurrir a un asesor psicológico o psiquiatra;
3- Siendo caritativos, procuren con firmeza que quien sea incapaz o dudosamente capaz de guardar la castidad no sea admitido en la Compañía, a los votos o a las Ordenes;
4- Con solicitud atiendan a los neosacerdotes y hermanos jóvenes que comienzan su apostolado o estudios especiales duros. Si alguno trata de huir de la comunidad, atráiganlo amablemente a ella.
Sección tercera33: Obediencia.
150, 1o. Para mayor seguridad de que la misión que da es realmente voluntad de Dios, el Superior búsquela junto con el compañero en un diálogo especial.
152- 154 Relación entre Superior y el súbdito en su actitud de obediencia hacia él.
155 La cuenta de conciencia del súbdito a su Superior.
Sección cuarta: Pobreza.34 .
Tiene cuatro capítulos. Lo referente al Superior en relación con la ‘cura personalis’ es lo siguiente.
33 Constituciones…, NC, pp. 317-320.
34 Constituciones…, NC, pp. 320-341.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
165, 1o., 2o, 3o. El Superior deberá dar expresa licencia a sus hermanos para recibir de persona de fuera dinero prestado para sí u otro o colocar dinero con ánimo de lucro. Pero ningún Superior podrá permitir que un jesuíta tenga dinero en poder propio o cuya propiedad mantenga otro pero de los cuales uno use a su voluntad. Y si alguna vez, por justas causas permite que alguno tenga dinero recibido de personas de fuera, éste debe entregarse en depósito al Superior o ecónomo y de modo que no se convierta en peculio.
174, 2o. El Superior debe proveer a cada uno de las cosas necesarias para la vida común. Y lo que otros ofrezcan se debe recibir para el uso común y verá, según su prudencia, lo que conviene en casos particulares.
183 Ningún Superior puede dispensar válidamente de la gratuidad de nuestros ministerios.
216, 3o. Vigile el Superior para que los Oficiales subordinados no cambien nada sin permiso en la administración que se les ha confiado, ni se aparten de las normas.
219 El Superior local no acepte de los de fuera depósitos de dinero efectivo o en títulos al portador, si no es por causas muy graves, usando las debidas cautelas.
Sección quinta: tiene 5 capítulos35. Aunque todos los numerales son importantes, comentemos algunos.
Capítulo primero: De la vida espiritual de los ya formados:
223,1o., 2o., 3o. y 4o. Nuestra vida debe ser a un mismo tiempo apostólica y religiosa. El factor integrador de nuestra vida personal, comunitaria y apostólica ha de ser el servicio de la fe y la promoción de la
35 Constituciones…, NC, pp. 341-349.
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio justicia. Hay que integrar vida espiritual y apostolado. Necesitamos el discernimiento personal y comunitario.
224-225, 1o. El Superior adaptará la tradicional hora de oración a la diversidad de las circunstancias y situaciones.
Capítulo segundo: De la solicitud fraterna:
235-236 Se explica cómo se ha de entender hoy lo que se dice en el Examen General, número [63], y las modalidades que puede revestir la corrección fraterna. El Superior no dé fácil crédito a la manifestación de defectos de los otros antes de investigar cada caso y escuchando al denunciado para que pueda defenderse. Si resulta inocente, castigue al denunciante.
VII parte de las Constituciones y Normas
Complementarias
• Constituciones.
[631] El Superior que envía a la misión debe proveer al súbdito por medio de un escrito no sólo del modo de proceder y medios que se deben usar para el fin sino de las ayudas que sean posibles, como serían oraciones, misas etc. según la razón y la caridad se lo pidan.
• Normas Complementarias.
249 El Superior ayudará a cada uno a vencer las resistencias, temores y apatías que le impiden comprender los problemas culturales, sociales, económicos y políticos que se plantean a nivel nacional e internacional y a asumir las propias responsabilidades en la promoción de la justicia.
261 Recuerden los Superiores que están al frente no sólo de sus súbditos sino también del trabajo que estos realizan; por lo cual deben exigirles obediencia en la selección de ministerios y sean informados por ellos de los ministerios ofrecidos para organizarlos.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
VIII parte de las Constituciones y Normas Complementarias
• Constituciones.
[659] Posibilidad de que el Superior dé un ‘colateral’ a quien se envía en misión para que tenga de parte de él verdadera y fiel ayuda y alivio36 .
[662] Subordinación ascendente en la jerarquía de gobierno donde todos deben obedecer al Superior de quien dependen.
[666] Subordinación descendente y participación de la autoridad desde el General.
[667] Ayudará al Superior el que sus hermanos tengan crédito en él, en su autoridad. Debe tener y mostrarles su amor y cuidado que fomente la obediencia de ellos. Para ello tenga personas de consejo a quienes consulte.
[671] El vínculo de unión con sus súbditos debe ser el amor de Dios procediendo con caridad y la uniformidad en cuanto sea posible.
[693] Los Superiores ordenen a sus súbditos hacer oración cada día.
• Normas Complementarias.
321 El Superior dé los permisos necesarios al súbdito en lo requerido para su trabajo o salud.
36 Constituciones…, [659] nota 2: (Este oficio -del Colateral-, que en la primera Compañía se usó alguna vez, nunca ha existido posteriormente pero tampoco está derogado). Cfr. en este mismo número de Apuntes Ignacianos, el artículo sobre el «Prepósito-Colateral» , p. 96.
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio
328 Nadie se ausente de casa por un espacio notable de tiempo sin permiso del Superior, al menos local.
IX parte de las Constituciones y Normas Complementarias
336 Los Superiores no impongan preceptos en virtud de santa obediencia, si no es por una causa muy grave y generalmente, después de oír a sus Consultores.
338 Los Superiores locales, al tomar su cargo, deben avisar a sus súbditos que les manifiesten las facultades de toda clase que les han sido concedidas por los Superiores precedentes, para confirmarlas o derogarlas. Las que no se muestren, quedarán derogadas.
350. 1° Para promover la misión de la Compañía y la observancia del Instituto deben preceder con su ejemplo, como norma viviente que estimule con amor a los demás a la fidelidad y generosidad en el servicio de Dios.
2° Corresponde a los Superiores, con ayuda de los demás, buscar diligentemente la voluntad de Dios sobre los medios más eficaces que deben emplear y luego decidir y comunicar claramente lo que se debe hacer.
3° Es deber principal de los Superiores educar progresivamente a los miembros de la Compañía, especialmente a los jóvenes, en el uso de la libertad responsable, de modo que acepten la observancia de las normas del Instituto, no por temor sino desde la convicción íntima que brota de la fe y de la caridad. Por eso deben urgir la disciplina religiosa, corrigiendo cuando sea necesario.
351 Los Superiores deben anteponer a cualquier otro asunto el gobierno, tanto de las comunidades como de cada uno de sus miembros.
352 Busque la voluntad de Dios junto con sus súbditos y manifiésteselas luego con autoridad.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
353 Procure el Superior que todos conozcan y comprendan su manera de pensar y se interesen por todo lo de los demás.
354 Solicite el Superior con facilidad y frecuencia la opinión de uno o varios de toda la comunidad, incluso por medio del discernimiento espiritual, aunque después él decida.
X parte de las Normas Complementarias
413 Corresponde a los Superiores fijar las oraciones que se han de hacer por nuestros bienhechores y otras muestras de gratitud que se les deben ofrecer.
DIMENSION COMUNITARIA
Algunos textos.
Cosas que de parte de los inferiores ayudan a la unión
[656] Con algo de picardía se hace referencia a los letrados.
[657-658] No se debe admitir turba pues personas poco mortificadas no permiten el orden ni la unión.
[659-660] En un Instituto apostólico como el nuestro la obediencia es de suyo el factor más decisivo para la unión. Es la cabeza la que da consistencia al cuerpo y lo dirige. Hay que ejercitarse en la obediencia. Los que son «más principales» en la Compañía han de dar ejemplo a los demás. Los que están trabajando más lejos: «in agro dominico», pueden espontáneamente estar más tentados de trabajar independientemente.
[661] El «colateral»: figura interesante y compleja. Es una especie de amigo, admonitor, secretario y ejecutor que ayuda al Provincial o al Superior local en su tarea sin estarles sometido por obediencia. Como se indica en la nota a pie de la página 208, algunos aspectos de esta figura están frecuentemente tenidos en cuenta de otra manera.
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio
[662] El «principio de subordinación». Vivimos la obediencia en un cuerpo bien articulado. Cada Superior tiene su propia responsabilidad. No se excluye sin más el recurso a la autoridad mediata; pero esta no debe ser la manera ordinaria como el jesuita se comporte.
[664-665] En cierto sentido Ignacio vuelve aquí sobre la «turba». Es muy fuerte con los autores de división.
PuestoquelasConstitucionesnoshablanaquíde «apartarconmucha diligencia de la tal congregación, como peste que la puede inficionar mucho, si presto no se remedia», digamos a continuación unas palabras acerca de la parte II: Del despedir los que no aprobasen bien de los admitidos».
[202] Así como no debe haber facilidad en admitir, todavía menos en el dimitir, que debe ser con «mucha ponderación y peso en el Señor nuestro». Recordemos que el derecho es también para los súbditos.
[205] Hay una gradación en la dificultad para dimitir.
[206] Es la Compañía la que tiene la autoridad para despedir a alguno. Y, de nuevo, aparece el «principio de subsidiariedad»: General, Provinciales, Rectores y Prepósitos locales.
[209] No hay ninguna causa en la Compañía que lleve a la dimisión, sin que la haya ponderado «delante de Dios nuestro Señor la discreta caridad del Superior».
La «caridad discernida» está muy presente en esta parte II. Leamos los capítulos 3°: «Del modo de despedir» y el 4°: «Como se haya la Compañía con los que de suyo se fuesen o ella despidiese».
Las Normas Complementarias a la parte II son breves e interesantes.
Prosigamos con la parte VIII de las Constituciones y veamos lo que de parte de los Superiores contribuye a la unión.
[666]: Las cualidades del Prepósito General.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
[667]: Es un pequeño tratado sobre el arte de gobernar: crédito y autoridad, mostrar amor y cuidado por los súbditos, ser ayudado por el consejo de los otros, procurar que los súbditos tengan para con el Superior más amor que temor.
Lo que ayuda para la unión de parte de los Superiores y súbditos
[668-670] La «comunicación». Para facilitarla Ignacio pide al General que viva «por la mayor parte en Roma»; y a los Provinciales «en partes donde puedan comunicarse con los inferiores y con el Superior Prepósito». Es conveniente que el General y los Superiores visiten a los súbditos.
[671-672] Un cierto «principio de uniformidad», flexible para no contradecir el otro principio ignaciano que aparece también en el numeral [671], de «adaptarse a las circunstancias de personas, tiempos y lugares». Sin embargo, la experiencia de una diversidad muy grande en la vida de los jesuitas puede llegar a dificultar la unión de los ánimos. De ahí que pueda ayudar mucho la uniformidad en lo interior y, en cuanto sea posible, también en la exterior: «vestir, ceremonias de misa y lo demás».
DIMENSION APOSTOLICA
Decreto 1 de la Congregación General XXXIV: nn. 4-9. Leer y hacer oración sobre la adaptación de nuestros decretos y orientación actualizada de nuestra misión a la luz de las imágenes ignacianas de peregrinación y de trabajo.
Relación entre Autobiografía, Ejercicios Espirituales y Constituciones.
La Autobiografía: El Cardoner cambió a Ignacio de Loyola: el hombre del mundo; Loyola-Manresa: el hombre de Dios sin el mundo, El Cardoner: el «místico horizontal»: Dios y el mundo: los Ejercicios, el Prin-
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio cipio y Fundamento; el llamamiento del Rey temporal que ayuda a contemplar la vida del Rey eterno; la Eucaristía: Diario Espiritual.
La Storta: la confirmación del nombre de Compañía de Jesús. El Padre, por la intercesión de María, lo puso con el Hijo.
Parte VII de las Constituciones
Es el núcleo central del libro de las Constituciones: el servicio de la misión. Podemos hablar del «hombre para la misión», del «gobierno para la misión»... Es la «cura apostólica» o el servicio del Superior local con miras a la misión.
El título mismo de la P. VII: «De lo que toca a los ya admitidos en el cuerpo de la Compañía para con los prójimos, repartiéndose en la Viña de Cristo nuestro Señor». Misión es estar en camino.
Veamos en el índice de las Constituciones cómo estructura Ignacio la parte VII: 4 capítulos.
Capítulo 1°: De las misiones de su Santidad [603, 604].
La misión. Cómo puede ser enviado (4 formas) el jesuita: por el Papa, por los Superiores, escogiendo los súbditos mismos, siéndoles dada comisiónparadiscernir, «no seadiscurriendo, sino residiendo firmey constantemente en algunos lugares».
[603 y 605] El voto al Papa. La intención del 4° voto. Fórmula del Instituto II.
Capítulo 2°: De las misiones del Superior de la Compañía. Lo más importante aquí son los criterios para el discernimiento, valiosos para nuestro Plan Apostólico de Provincia. Son como un mapa de las necesidades del mundo.
[622-628] Es curioso que estos criterios los remita Ignacio a Declaraciones!. Esto es parte de la dificultad del texto de las Constituciones.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
[622] Un «supercriterio» genérico pero de gran importancia: el mayor servicio de Dios y bien universal.
Capítulo 3°. Del moverse por sí a una parte o a otra.
[633-634]: La importancia que otorga Ignacio a la iniciativa personal. Estímulo y sin perder la misión. Libertad y confianza en el jesuita.
[635] Referencia al Superior.
Capítulo 4°: De las Casas y Colegios de la Compañía en qué ayudan al prójimo.
Es como una ampliación de lo que la Fórmula del Instituto nos decía en cuanto a los medios para «la defensa y propagación de la fe y el provecho de las almas en la vida y doctrina cristiana por medio de predicaciones públicas...», Cfr. Fórmula I.
Es un capítulo que contiene principios espirituales y apostó1icos valiosos para nuestras obras institucionales, para las Residencias. Parroquias, Casas de Ejercicios.
Recordemos también en el Proemio a la parte IV [308], acerca de los jóvenes para aumentar la Compañía los Colegios y Universidades.
En las Normas Complementarias a la parte VII, en el índice, notemos las semejanzas y las novedades que comportan en relación con las Constituciones.
Hay algunas semejanzas: capítulo 2°, y también notables aportes; capítulo 1° de la misión actual de la Compañía. Al capítulo 3° se le hace una anotación: «...y de la selección de ministerios». E l 4° y el 5° son nuevos y muy explícitos.
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio
La descripción actualizada de nuestra misión:
En la Congregación General XXXIV se quiso que en las Normas Complementarias apareciera desde un Principio «nuestra misión hoy y que no se dejara só1o para la parte VII [cfr., a este propósito las Normas Complementarias al Proemio de las Constituciones, sobre todo el n° 4 en todos sus parágrafos].
Capítulo 1°: De la misión actual de la Compañía.
245 Descripción actualizada de la misión.
246 Es el número más largo de todas las Normas Complementarias. Son 8 condiciones para la realización de nuestra misión. Tema no só1o para estudiar, sino para orar y compartir en nuestras comunidades!
247 Sobre la Promoción de la justicia. Se responde al temor que algunos tenían de que abandonáramos este tema tan importante; más bien, y como dice la Congregación General, se precisa. En verdad cuánto, humildemente, hemos ayudado en esto a la Iglesia!
Relación entre cultura y justicia. A la base de la injusticia está una cultura injusta. Importancia del decreto de la misión y la cultura: decreto 40 de la Congregación General XXXIV. Y lo mismo se diga acerca del decreto sobre la situación de la mujer.
248 - 251: nuestra respuesta activa a lo que se ha dicho. El papel de los Superiores.
Capítulo 2°. De las misiones del Sumo Pontífice. Nos sitúa en Iglesia. Faltó quizás que las Normas Complementarias recogieran más elementos del decreto 11 de la Congregación General XXXIV: «El sentido verdadero que en el servicio de la Iglesia debemos tener». Hay cosas bien interesantes allí.
Lo fundamental en esta parte es cómo se reconocen los últimos llamamientos de los Papas: n° 253. El ateísmo del que se habla es más el pragmático que el meramente teórico.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
Capítulo 3°: de las misiones de los Superiores de la Compañía y de la selección de los ministerios.
255 Obediencia misionera de la Compañía. Fidelidad primaria a ella. Importancia del Superior: la misión se recibe en la Compañía por medio del Superior.
Importancia del discernimiento espiritual y apostó1ico, personal y comunitario. Medios discernidos!
257 Número muy útil para las Instituciones de la Compañía que deben servir a la misión. (Cfr. p. 261 del comentario de Ignacio Salvat: Colección Manresa. La evaluaci6n institucional: n. 258 acerca de la «revisión»).
262 Es como un reconocimiento actualizado de aquello «del moverse por sí a una parte o a otra», que aparece en el capítulo 3° de la parte VII.
Capítulo 4°. De los ministerios con los que la Compañía cumple su misión.
Algunas observaciones a determinados números:
266-267 Diálogo interreligioso. La importancia para hoy de un jesuita «dialogante».
268-269 Del ecumenismo: se trata aquí del diálogo y la cooperación con las grandes religiones. Recordar lo que se dijo en la Congregación General acerca de Irlanda, de la antigua Yugoeslavia.
Las sectas. Quizá para nosotros sea hoy un problema más importante. ¿ Por qué? ¿Qué nos enseñan? ¿Dónde hemos fallado?
270-276 De las instituciones y obras pastorales. Lo más novedoso está en el 274 acerca de las parroquias.
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio
277-292 Del apostolado educativo. Está dividido en 2 partes: los aspectos generales de la educación y de las instituciones educativas de la Compañía.
Algunas novedades:
287 Acerca de la educación popular y de la colaboración entre ésta y las Universidades, Colegios y Centros Sociales. Aquí se dio un paso importante en la Congregación General XXXIV.
289 Amplio número: 6 parágrafos con aspectos nuevos acerca de las Universidades y Escuelas (Institutos) Superiores.
290 Sobre la formación de los sacerdotes como uno de los principales ministerios de la Compañía.
293-297 Del apostolado intelectual
297 No podemos olvidar la singular importancia que tiene la calidad intelectual de nuestros ministerios.
298-302 Del apostolado social.
303 De los medios de comunicación social. Lo importante es un estilo; la comunicación es una «dimensión apostólica de todos nuestros ministerios»!
304 De las Casas Romanas. Dimensión importante de nuestra misión universal!
Capítulo 5°. De nuestra la colaboración con los laicos en la misión.
Es como el colofón, el remate de estas Normas Complementarias a la parte VII. Conviene leer los 4 subtítulos.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
Veníamos hablando desde la Congregación General XXXI de la colaboración de los laicos con la Compañía: ahora se trata de una colaboración nuestra en la misión de los laicos en la Iglesia.
Quizásenalgunasparteshemosmáshabladoquepracticadoacerca de esta colaboración con los laicos. Se tratará para muchos de nosotros de una «conversión».
310 Este asunto como que nos «persigue» desde hace años. Está ya en el decreto 33 de la Congregación General XXXI. La Compañía y el laicado, y en el decreto 13 de la Congregación General XXXIV: Vinculación más estrecha de alumnos seglares». Y el discurso del P. Arrupe sobre «relación de la Compañía con el laicado» de la Congregación General XXXI.
La Congregación General XXXIV recomienda que «se hagan experiencias en este sentido y que se evalúen en el futuro»
2. LOS SUPERIORES EN LOS DECRETOS DE LAS CONGREGACIONES GENERALES
XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV
Los principales aportes de estas Congregaciones sobre el tema del Superior han sidorecogidos por las NormasComplementarias alas Constituciones. Sin embargo, el recordar los contextos concretos en los que ellas se refirieron al Superior en la Compañía, nos será de utilidad en esta reflexión sobre el Superior local.
CONGREGACION GENERAL XXXI
Tuvo cinco meses de reuniones en 2 sesiones. En ella se eligió al P. Pedro Arrupe como sucesor del P. Janssens. Con sus decretos la Compañía emprendió su renovación y adaptación a los nuevos tiempos
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio postconciliares. Aun cuando el comienzo de esa Congregación (1965) nos parezca ya muy lejano, su influjo en nuestra vida religiosa, fraterna y apostólica ha sido enorme y es impresionante ver hasta dónde la Compañía, insertada en el mundo y en la Iglesia, se deja interpelar por ellos. Temas como los que están tratados en los decretos de la «Formación espiritual del jesuita», el «Estudiante jesuita», la «Vida religiosa en general»; en los decretos acerca de la «Oración», «Castidad», «Obediencia y «Pobreza»; en las directivas y orientaciones sobre la «Vida de comunidad y disciplinareligiosa», la«Seleccióndelosministerios»,el«Ecumenismo»,la«Compañía y el laicado», la «Colaboración interprovincial», etc., responden a retos que siguen siendo actualmente los nuestros.
El hecho mismo de que las más recientes Normas Complementarias frecuentemente tengan en sus notas a pie de página explícitas y numerosas referencias a la Congregación General XXXI, indican cómo muchas de sus indicaciones conservan hoy en día para la Compañía y, en concreto, para la misión propia de los Superiores, una honda inspiración religiosa, comunitaria y apostólica.
PRINCIPALES APORTES EN RELACIÓN CON EL SUPERIOR LOCAL
a- El P. Arrupe tuvo en la Congregación General XXXI un interesante discurso sobre la obediencia37. Nos dice en él que «una crisis (la de la obediencia) que ha nacido de elementos nuevos, debe ser resuelta no con formas anticuadas sino nuevas». No se trata de una «devaluación» de la obediencia, sino de que redescubramos valores humanos y evangélicos que San Ignacio había captado muy profundamente.
De ahí, por tanto, que el P. Arrupe nos invite en consecuencia a dejar de lado «elementos postizos» que puedan existir en la relación autoridad-obediencia.
37 Cfr. CG. XXXI, pp. 150-155.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
Señala también, con la clarividencia que lo caracterizó, una serie de «antinomias» que se experimentaban vivamente en la Compañía postconciliar: -dinamismo apostólico y receptividad; -dirección del Espíritu y régimen ejercido por los hombres; -diálogo para aclarar los asuntos e índole estrictamente personal de la decisión y dirección que se defina;responsabilidad de conciencia de cada religioso y responsabilidad del Superior en cuanto tal; -antinomia entre la libertad de juicio, o sentido crítico que se ha de tener en el examen previo por parte de los consultores u otros, y la plena adhesión a la decisión establecida.
Pasa luego el P. Arrupe a recordar los principios ignacianos que es preciso tener presentes con miras a tratar el tema de la autoridad y de la obediencia dentro de una fidelidad a lo esencial ignaciano y una apertura y renovación exigida por los nuevos tiempos: -sigue firme en la Compañía el principio de la autoridad eclesiástica y religiosa: si bien el Superior actual no puede estar apartado de sus súbditos, no hay lugar para un gobierno colectivo como tal; -principio de la «representación» personal o de colaboración mediante el diálogo; -principio de «adhesión ágil y pronta» a las decisiones de los Superiores, una vez adoptada finalmente una decisión, y si fuere el caso, habiendo dado lugar a las representaciones y a los recursos oportunos; -principio de la «delegación», «comunicación» o subsidiariedad, por la cual el Superior confía la ejecución y ordenación de muchas cosas a un Superior subordinado, a un oficial, o otro ‘a quien se confía como a otro yo’; -principio de la «personalidad»: formar hombres «leaders», y que supone en el Superior respeto por sus hermanos y en el súbdito colaboración en la formación de su personalidad que obtiene su plenitud en la entrega imbuida por la fe y la caridad; -principio de la manifestación o de la «cuenta de conciencia», a través de una comunicación espiritual, sincera y abierta, entre el Superior y el súbdito.
En conclusión, el P. Arrupe aludía a la reeducación necesaria que necesitamos: «Si los principios ignacianos han de pasar, de este modo nuevo y renovador, a nuestra vida de obediencia y al ejercicio de nuestra autoridad, ¿no resulta necesaria una ‘reeducación’ tanto de los Superiores como de todos los demás? Es un nuevo arte de gobernar y un nuevo arte de obedecer lo que hay que aprender.
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio
b- En cuanto al decreto mismo 17, sobre la «Obediencia» 38:
La Congregación General XXXI indica una serie de actitudes en el Superior que podemos resumir así: -el Superior es el representante de Cristo: n. 3; -hay que ejercer la autoridad en espíritu de servicio y de discreta caridad: nn. 4-8; para ello: el Superior ha de ser muy unido y familiar con Dios, y tiene la obligación de conocer a fondo nuestro modo de vida según el Instituto: n. 5; para encontrar la voluntad de Dios tenga consigo el Superior personas de consejo: n. 6; contribuye al bien de la Compañía el dejar muchas cosas a la prudencia de los particulares: n. 7; el gobierno espiritual supone una comunicación mutua lo más sincera y llana posible; el Superior cuide de que todos sepan cómo piensa y en conversación frecuente, amistosa y serena permita que los compañeros lo conozcan con sus dotes, limitaciones, aspiraciones, dificultades y pensamientos; y mantenga férreamente el secreto de esas confidencias: n. 8; de este modo se tendrá una forma sincera y total de manifestación de conciencia, que no debe reducirse a unas preguntas formales hechas periódicamente: n. 8.
c- Otro decreto de la Congregación General XXXI, importante que conviene que recordemos fue el 19: «Vida de comunidad y disciplina religiosa»39 .
A propósito de las condiciones para la vida de comunidad, insiste en el n. 5, sobre la necesidad de: -la información común, por la que los Superiores y súbditos se enteran de las obras y planes comunes y se ayudan y orientan mutuamente; -las consultas frecuentes donde se pide consejo a especialistas y se fomenta la activa participación de todos con respecto al apostolado y a otros puntos relacionados con el bien común; -la delegación, por la que el Superior, fiel al principio de subsidiariedad, comunica a otros con gusto facultades importantes, en misiones u obras especiales; -la colaboración, que nos ayuda a superar el individualismo; -el sentido de universalismo, que transciende lo doméstico y personal.
38 Cfr. pp. 139-149.
39 Cfr. pp. 167-168.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
El n. 12 se refiere a la disciplina religiosa en la Compañía que supone y forma hombres obedientes, cristianamente maduros, tanto Superiores como súbditos. Después de buscada diligentemente la voluntad de Dios sobre los medios más aptos, los Superiores deben decidir lo que hay que hacer y expresarlo de forma inequívoca; los Superiores deben promover la observancia de las Reglas y aplicarlas a cada uno según las circunstancias; para conseguirlo deben ir adelante de los súbditos con el ejemplo; pero su deber principal es formar a los súbditos, en especial a los más jóvenes, para una progresiva educación de la responsabilidad y de la libertad, de manera que no actúen por temor sino por una íntima persuasión personal radicada en la fe y en la caridad.
d- El Superior en otros decretos de la Congregación General XXXI. Debe darse especial atención a la selección de los Superiores: «Formación espiritual del jesuita»: decreto 8, n. 11; es propio del Superior, en lo que atañe a la vida de oración, ofrecerse a ser verdadero guía ayudando a sus compañeros, de donde se sigue la importancia de la cuenta de conciencia y la comunicación confiada para que el gobierno sea espiritual: «La oración: decreto 14, n. 9; los Superiores no deben admitir a nadie en la Compañía que no sea apto para consagrar su castidad: «La castidad»: decreto 16, n. 9.
e- En las Directrices para los Superiores locales y en la Alocución tenidaen Chantilly, Francia a los Superiores locales, el P. Arrupe recoge las principales indicaciones al Superior dadas por la Congregación General XXXI.
ASISTENTES, PROVINCIALES, SUPERIORES, CONSULTORES
La unión de los oficios de Asistentes «ad providentiam» y de Consejeros-auxiliares para determinadas regiones de la Compañía, decretada por la Congregación General XXVII, trajo desventajas. Por ejemplo: la inamovilidad y envejecimiento de las personas. La Congregación General XXXI dio un paso importante, «ad experimentum», con el decreto 43: «Asistentes y consejeros del General»40. Se eligen 4 «Asistentes Genera-
40 Cfr. CG. XXXI, pp. 315-322.
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio les» nombrados por la Congregación General para el cuidado de la persona del General, y «Asistentes Regionales», que son elegidos por el General y que éste puede cambiar, oído el parecer de los respectivos Provinciales, para el manejo de los distintos territorios.
El decreto 45 es acerca de los «Provinciales»41. Quiso responder a muchos postulados y a la inquietud de los congregados de que se aplicara más adecuadamente el principio de subsidiariedad. Era preciso evitar en el gobierno de la Compañía una centralización inconveniente. Dio entonces a los Provinciales un aumento de responsabilidad que permitiera una adecuada adaptación a las características regionales y una más rápida solución de algunos problemas particulares. Para ello se recomienda también que se aumente la comunicación del General, aun a nivel espiritual, con los Provinciales.
Aunque, como hemos visto, la Congregación General XXXI formuló indicaciones valiosas para los Superiores locales, no les brindó a ellos un decreto propiamente tal.
El decreto 46: «Consultores de casa y de Provincia»42. Introduce algunas normas nuevas para que los súbditos participen también de alguna manera en la elección de los miembros de las Consultas, sin modificar la índole de nuestro Instituto.
CONGREGACION GENERAL XXXII
La convocó el P. Arrupe. Comenzó el 2 de diciembre de 1974 y concluyó el 7 de marzo de 1975. La Congregación de Procuradores del año 70, aunque decidió que a las inmediatas no había que convocar Congregación General, sí indicó suficientemente que, por causa de la evolución de los problemas, habría que tenerla al cabo de pocos años y con la debida preparación.
41 Cfr. CG. XXXI, pp. 324-328. 42 Cfr. CG. XXXI, pp. 329-330.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
En el decreto Introductorio se recuerda que algunos miembros de la Compañía han puesto resistencia a lo indicado por la Congregación General XXXI y que otros se han extralimitado exagerando las nuevas orientaciones.
Los decretos «Jesuitas hoy», «Fidelidad al Magisterio y al Sumo Pontífice», «Nuestra misión hoy. el servicio de la fe y la promoción de la justicia», «Inculturación de la fe y de la vida cristiana», «Formación de los Nuestros», «La unión de los ánimos», «La pobreza», etc., tratan de responder a la problemática y a los retos experimentados por la Compañía.
Principales aportes en relación con el Superior local
a- Lo más novedoso lo hallamos en el decreto 11: «La unión de los ánimos» 43. Los nn. 21 a 24 están dedicados al discernimiento comunitario. Se señalan sus requisitos y se indican algunas formas de discreción espiritual. En el n. 24 la Congregación se pregunta acerca del papel que corresponde al Superior en el discernimiento comunitario y responde:fomentar las disposiciones requeridas; -señalar la convocatoria y definir la materia del discernimiento; -determinar la decisión final.
En los nn. 27 a 33 se habla de la obediencia como vínculo de unión.
La Congregación quiere expresamente subrayar el importante papel queha de reconocerse al Superior local en la tarea de la unión de los ánimos. Para ello, n. 28: -retiene la responsabilidad de confirmar a sus hermanos en la misión apostólica y velar para que su vida religiosa y comunitaria sea tal que los habilite, con la gracia de Dios, para cumplir con la misión recibida; -es deber del Superior apoyar la misión de los jesuitas y aun, en ocasiones, determinarla más en detalle. En el n. 29:essuobligaciónestimularymoderar lostrabajosapostólicosdelosmiembros de la comunidad y, sobre todo, conservar en su comunidad la unión fraterna. En los nn. 30 y 32: -es necesario utilizar mejor aquel medio que para el gobierno espiritual nos legó San Ignacio: la cuenta de conciencia. En los nn. 28 y 29 la Congregación introduce la figura del Director de
43 Cfr. CG. XXXII, pp. 160-182.
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio
Obra: sus características generales y, muy brevemente, su relación con el Superior local.
b- Otras referencias de la Congregación General XXXII al Superior local.
En el decreto 4: «Nuestra misión hoy»: el garante de la comunidad apostólica es el Superior: n. 63; al Superior corresponde asegurar la inserción de las tareas apostólicas de todos en la misión global de la Compañía: n. 65; la pertenencia a la Compañía debe ser para todos primaria y debe caracterizar cualquier otro compromiso que es transformado en «misión» cuando es dado por la Compañía a través del Superior; esta misión es responsabilidad del Superior y no se puede ejercer sin una práctica viva de la cuenta de conciencia: nn. 66-67.
c- El decreto 15: «Del gobierno central»44 .
Introduce algunas ligeras mejoras al decreto 44 de la Congregación General XXXI, que había sido aprobado «ad experimentum».
CONGREGACION GENERAL XXXIII
Esta Congregación comenzó el 2 de septiembre de 1983 y concluyó sus labores el 25 de octubre del mismo año. Ella aceptó la renuncia del P. Arrupe y eligió, el 13 de septiembre, al P. Kolvenbach como nuevo Prepósito General.
Principales textos relacionados con el Superior local
Lo dicho sobre el tema por la Congregación XXXIII en el decreto 1: «Compañeros de Jesús enviados al mundo de hoy», tiene que ver con puntos muy concretos de nuestro apostolado y vida religiosa: -con el discernimiento, que nos hace capaces de escuchar y de responder a la llamada de Dios en nuestro mundo, pide que el jesuita se abra a los Superiores con actitud de obediencia: n. 69; -con la pobreza, puesto que
44 Cfr. CG. XXXII, pp. 227-230.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)
Alvaro Restrepo, S.I.
la Congregación urge a los Superiores para que promuevan el espíritu y el cumplimiento del decreto 12 de la Congregación General XXXII y del 18 de la Congregación General XXXI: n. 81; -con el discernimiento comunitario y apostólico es necesario para revisar Nuestros ministerios y esa revisión incluye varios elementos; las comunidades locales y sus Superiores, ayudados por sus consultas, deben tener en cuenta ese modo de proceder: nn. 96-97.
El decreto 6: «Facultades dadas al P. General por la Congregación General»45
Tendrá mucha trascendencia, pues dará origen a la revisión de las Constituciones y a las Normas Complementarias.
CONGREGACION GENERAL XXXIV
Se inició el 5 de enero de 1995 y se concluyó el 22 de marzo. Conocemos ya sus Decretos y sabemos de la importancia que tuvo la revisión del derecho propio de la Compañía a través de la publicación, en solo volumen, de las Constituciones, Notas y Normas Complementarias.
Textos directamente relacionados con el Superior local
El decreto 7: «El jesuita hermano», en el n. 7, recuerda a los Hermanos que viven su vocación religiosa como «enviados», con una misión que a través de sus Superiores reciben radicalmente del mismo Cristo; el decreto 8: «La castidad en la Compañía de Jesús», en los nn. 39, 40 y 44, pone de manifiesto: -la responsabilidad que tienen los Superiores ante la Compañía y ante la credibilidad pública con respecto a examinar con realismo si los candidatos cuentan con el carisma y carácter para la castidad célibe; -señala que los Superiores pueden encontrarse con serios problemas para admitir y dimitir si no conocen las normas de la Compañía o estas son ambiguas, o se sienten muy solos a la hora de tomar decisiones difíciles; -recuerda a los Superiores deben llamar la atención a los Nuestros con solicitud y amabilidad fraternales cuando mantengan rela-
45 Cfr. CG. XXXIII, pp. 86-88.
Páginas 119-153
Guiones para la reflexión y el estudio ciones incorrectas o amistades exclusivas que puedan comprometer la castidad, causar escándalo o herir la unión de los ánimos.
El decreto 9: «Pobreza», alude al Superior en varios numerales: en el n. 9, que es un texto bien importante, se dice que todos deben mostrarse plenamente abiertos con el Superior en lo relacionado al manejo del dinero, y que la aceptación de cargos de influencia o bien remunerados debe ser discernida por el Superior; en el n. 11: se advierte que, para que el Superior no se limite a dar permisos, sino que pueda ayudar de verdad a los Nuestros a guardar la pobreza, es conveniente la relación franca y confiada entre los miembros de la comunidad y el Superior; en el n. 15: dado que las experiencias de cercanía a la pobreza y marginación deberían acompañar a todo jesuita a lo largo de su vida, incluso cuando su ocupación principal no sea el trabajo con los más necesitados, los Superiores deberán facilitar esas experiencias proporcionando a aquéllos que desean hacerlas el tiempo adecuado para ello.
En el decreto 11: «El sentido verdadero que en el servicio de la Iglesia debemos tener», en el n. 24, se nos pide que mantengamos el diálogo y discernimiento activos con nuestros Superiores y con las autoridades eclesiásticas competentes en las dificultades que podamos tener.
Dos borradores de decretos que no llegaron a ser aprobados, y la Recomendación al P. General.
a- La Comisión 12 trabajó un documento intitulado «Liderazgo» (Jesuit Leadership). A la Comisión 9 se le confió el complejo tema genérico: «Nuestra vida religiosa y comunitaria». Una subcomisión se encargó de reflexionar sobre la problemática de la «Vida de comunidad, Superiores locales y Discernimiento apostólico.
b- Véanse la historia de estos documentos en el libro: «Congregación General de la Compañía de Jesús»46 , y la Recomendación que la Congregación hizo al P. General47 .
46 Cfr. CG. XXXIX, pp. 413-416.
47 Cfr. CG. XXXIV, p. 417.
Apuntes Ignacianos N° 22-23 (enero-agosto 1998)