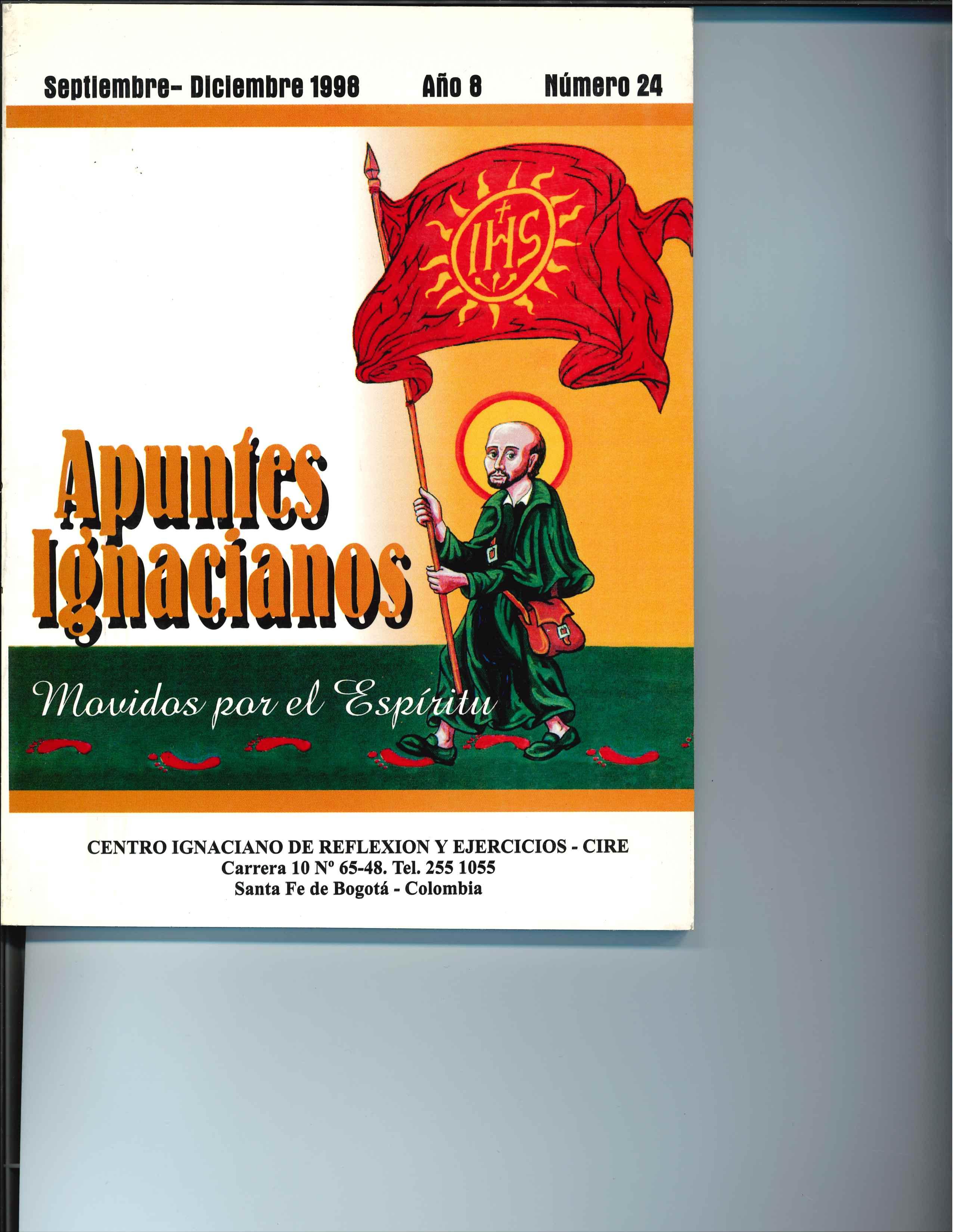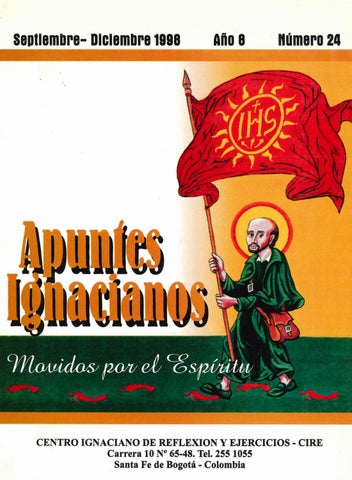Los «Amigos en el Señor», una creación del Espíritu
Javier Osuna Gil, S.I.
IGNACIO SEGUIA AL ESPIRITU, NO SE LE ADELANTABA
La «amistad en el Señor», la «unión y congregación que Dios ha hecho», frases con las que Ignacio de Loyola y sus primeros compañeros caracterizaron la comunión apostólica que dio origen a la Compañía de Jesús, pretendían expresar que la iniciativa de sus proyectos y de la entrega de sus vidas al servicio de Jesucristo, provenía del amor gratuito de Dios, no de un plan ingeniado o inventado por ellos mismos. El padre Jerónimo Nadal, uno de los primeros jesuitas, refería esta gratuidad de la acción del Espíritu comentando que Ignacio, peregrino por el camino hacia la fundación de la Compañía de Jesús, «aunque con singular humildad seguía al Espíritu, no se le adelantaba; y así era conducido suavemente a donde no sabía, porque ni pensaba entonces en la fundación de una orden; y, sin embargo, poco a poco se abría camino hacia allá, y lo iba recorriendo, sabiamente ignorante, con su corazón confiadamente puesto en Cristo».
Dejarse conducir suavemente por «el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo» (Rom.5,5), escrutado con diligencia a través del discernimiento espiritual, es el objetivo y el fruto que pretenden lograr los Ejercicios de San Ignacio. La búsqueda de la volun-
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Los «Amigos en el Señor», una creación del Espíritu
tad de Dios en la disposición de la propia vida se realiza permitiendo que «el mismo Criador y Señor se comunique» a su criatura «abrazándola en su amor y alabanza y disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle adelante», dice la Anotación 15 de los Ejercicios. El acompañante de Ejercicios - «el que da los Ejercicios» - debe propiciar este encuentro de la persona con Dios y dejar «inmediate obrar al Criador con la criatura y a la criatura con su Criador y Señor» (EE. 15).
Y no sólo durante los Ejercicios sino en todos los momentos de la vida, buscar y hallar a Dios nuestro Señor para permanecer siempre unidos a El en la acción, es el meollo de la espiritualidad ignaciana. De ahí también la centralidad que tiene en esta espiritualidad el examen«mucho examinar» aconseja San Ignacio - para sentir y discernir la presencia vivificante del Espíritu, su unción o consolación. Discernir cómo y hacia dónde nos mueve el Espíritu, lo que pone en nuestro corazón, lo que nos dicta, nos muestra o nos da a sentir, hacia dónde atrae la voluntad; y luego seguir a lo que es mostrado, son expresiones que aparecen aquí y allá en el texto de los Ejercicios.
El texto que ofrezco a continuación, presentado en el Coloquio sobre historia y espiritualidad de la Compañía de Jesús que reunió a 72 jesuitas de diversas partes del mundo en Chantilly, Francia, el pasado mes de septiembre, se propone mostrar el proceso de gestación y crecimiento de la Compañía de Jesús como una acción del Espíritu fielmente acogida por Ignacio y sus primeros compañeros, en la que progresivamente el Señor Jesús estrechó con cada uno su amistad personal, amistad con la que luego El mismo pasó a aglutinarlos y cohesionarlos inseparablemente en un cuerpo apostólico de «amigos en el Señor», dedicado incondicionalmente a seguirlo y servirlo en su misión. Las Constituciones de la Compañía de Jesús expresarían más tarde la convicción de todos los compañeros fundadores: que el vínculo principal de su unión y comunión es el Espíritu Santo, el Amor que Dios nos tiene. Amor que Jesús manifestó a sus discípulos como una amistad: «a ustedes los llamo mis amigos» (ver Jn. 15, 12-15). El texto referido de las Constituciones dice que estando cada uno muy unido con «la su divina y suma Bondad, se unirán muy fácilmente entre sí mismos [y con su cabeza], por el mismo amor que de ella descenderá y se extenderá a todos próximos, y en especial al cuerpo de la Compañía» (Constituciones, 671).
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Javier Osuna Gil, S.I.
Deseo que la lectura de estas páginas contribuya a familiarizarnos un poco más con la presencia actuante del Espíritu en la conducción del seguimiento de Jesús y con la manera de discernir su «consolación» y de acogerla con docilidad.
«DE PARIS LLEGARONAQUI, MEDIADO ENERO, NUEVE AMIGOS MIOS EN EL SEÑOR...»1
La frase permaneció por más de cuatro siglos olvidada en uno de los volúmenes de Monumenta Ignatiana, hasta que fue felizmente rescatada por Pedro Arrupe e incorporada en los documentos de la Compañía de Jesús, para compendiar la comunión de vida y de trabajo que identifica al cuerpo apostólico disperso por el mundo en servicio de la misión de Jesucristo. «No somos meramente compañeros de trabajo; somos amigos en el Señor», afirmó la Congregación General 342, consagrando con su autoridad esta manera de definirnos y reconocernos como partícipes de la comunión que Dios creó entre Ignacio y sus primeros compañeros.
¿Pero, en verdad, nos reconocemos los jesuitas plenamente en aquella expresión, «procedente de la pluma de Maestro Ignacio verosímilmente una sola vez y hasta anterior a la fundación de la Compañía»?3. Esta pregunta la formuló a toda la Compañía el P. General, PeterHans Kolvenbach, para las cartas de oficio de 1996. Las respuestas estuvieron lejos de ser unánimes......
Una expresión con historia
Quizás fue una sencilla expresión salida desprevenidamente de la pluma de Ignacio, en la carta que escribió desde Venecia el 24 de julio de 1537 a su viejo amigo Juan de Verdolay, para darle cuenta de los primeros compañeros con quienes había conformado desde París una
1 MI, Epp. I, 118-123. Carta a Mosén Juan de Verdolay, Venecia, 24 de julio 1537. Ver B. HERNANDEZ MONTES, «Original de la carta de San Ignacio a Mosén Verdolay», MANRESA, 56 (1984) 321-343
2 CG 34, d.26, n.11
3 PETER-HANS KOLVENBACH, S.J. Carta sobre la Vida comunitaria, marzo 1998
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Los «Amigos en el Señor», una creación del Espíritu pequeña «compañía de Jesús», comprometida en un proyecto apostólico. No tenemos noticia de que la haya usado otra vez en su correspondencia. Los «nueve amigos míos en el Señor, todos maestros en artes y asaz versados en teología, los cuatro de ellos españoles, dos franceses, dos de Saboya y uno de Portugal», terminados sus estudios universitarios, se han reunido de nuevo con Ignacio, quien los esperaba en Venecia; acaban de recibir la ordenación sacerdotal, los que aún no eran sacerdotes, y preparan su viaje a Tierra Santa. Ignacio describe a Verdolay la llegada de sus compañeros y los planes inmediatos que tienen:
«Los cuales todos, pasando por tantas afrentas de guerras y caminos largos a pie y en la fuerza del invierno, entraron aquí en dos hospitales, divididos para servir a pobres enfermos en los oficios más bajos y más contrarios a la carne. Después que en este ejercicio estuvieron dos meses, fueron a Roma con algunos otros que en los mismos propósitos los seguían, a tener la semana santa; y como ellos se hallasen en pobreza, sin dinero y sin favor de ningunas personas de letras ni de otra cosa alguna, confiando y esperando solamente en el Señor, por quien venían, hallaron, y sin trabajo alguno, mucho más de lo que ellos querían»4
Efectivamente, algunos de ellos viajaron a Roma y hablaron al Papa, quien les brindó toda clase de favores: bendición para peregrinar a Jerusalén, licencia para ser ordenados sacerdotes los que aún no lo eran, y hasta «al pie de sesenta ducados en limosna», exhortándolos a que perseveraran en sus propósitos. A su regreso a Venecia, siete de ellos se ordenaron y acordaron distribuirse para trabajar por diversos sitios en el Norte de Italia, esperando la oportunidad para emprender su viaje a Tierra Santa, como habían prometido en Montmartre:
«Este año, por mucho que han esperado pasaje para Jerusalem, no ha habido nave ninguna, ni la hay, por esta armada que el turco hace... escrita ésta, otro día siguiente se parten de aquí de dos en dos, para trabajar en lo que cada uno pudiere alcanzar gracia del Señor nuestro, por quien van. Así todos andarán repartidos por esta Italia hasta el otro año, si podrán pasar en Jerusalem; y si Dios N.S. no fuere servido que pasen, no esperarán más tiempo, más en lo que comienzan irán adelante. Acá se nos han querido pegar algunas compañías, y sin falta de
4 MI, Epp. I, 122
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Javier Osuna Gil, S.I.
letras suficientes, y tenemos cargo de rehusar más que de aumentar, por temor de las caídas»5 .
La carta de Iñigo es un recuento de lo que el grupo reunido en Venecia se propone realizar para llevar a cabo cuanto habían soñado y prometido durante sus años de estudio en la universidad de París: «en lo que comienzan irán adelante», expresa con firmeza. Si la peregrinación a Jerusalén no puede realizarse, al término del año convenido se presentarán al Papa, quien tiene visión de las necesidades de toda la cristiandad, para que les señale dónde emplearse mejor en servicio de Dios y ayuda de las ánimas.
En otra carta de 1539 a su sobrino Beltrán de Loyola, le habla de «la Compañía que esperaba» y que finalmente: «ha placido a Dios nuestro Señor por la su infinita y suma bondad... tener especial providencia de nosotros y de nuestras cosas, o por mejor decir de las suyas (pues las nuestras no buscamos en esta vida)»6. Después de muchas contradicciones y juicios varios, el Papa ha aprobado y confirmado su modo de proceder, «viviendo con orden y concierto», y les ha dado facultad para hacer constituciones entreellos, segúnlo que juzguen más convenientea «nuestro modo de vivir».
La expresión con la que Ignacio llama a sus compañeros «amigos en el Señor», aunque aparece como una frase aislada, probablemente nunca más repetida, y escrita antes de la fundación de la Compañía, se inscribe en el contexto de una relación que compendia con gran vigor cuanto el grupo ha vivido en los años anteriores y lo que se propone realizar en adelante. Es el relato de un proceso fundacional que sigue adelante. Aunque la fecha oficial de fundación de la Compañía de Jesús puede situarse el 27 de septiembre de 1540 con la Bula Regimini militantis Ecclesiae, mediante la cual Paulo III aprobó y confirmó el proyecto apostólico de Ignacio y sus nueve compañeros, el largo proceso de configuración de la pequeña comunidad que ahora se presentaba ante el Vicario de Cristo para exponerle su propósito y su modo de proceder, había comenzado muchos años antes alrededor de la Universidad, en París.
5 MI, Epp. I, 123
6 MI, Epp. I, 149
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Los «Amigos en el Señor», una creación del Espíritu
Cuando Ignacio escribe a Verdolay en 1537, recoge, pues, una historia de más de siete años de amistad, de íntimas experiencias personales de Dios, de intensa comunicación y discernimiento, de conformidad de ánimos en torno a un ideal forjado en los Ejercicios y, en fin, de progresiva convergencia en un modo propio de proceder. La pequeña comunidad de amigos en el Señor había nacido y crecía saludable, convocada por el amor personal con el que Jesús había conquistado a cada uno, conglutinada por la fuerza de ese mismo amor que a todos los llamaba sus amigos (ver Jn.15, 15), alimentada por el deseo de comprometer sus vida en seguimiento y servicio de aquel a quien consideraban su única cabeza y su exclusivo prepósito. Lo que hace apenas unos años expresó hermosamente la Congregación General 33 sobre nuestro carisma: «La vida del jesuita tiene su raíz en la experiencia de Dios, que por medio de Jesucristo, en la Iglesia, nos llama, nos une, nos envía»7 , no es otra cosa que la vivencia que los primeros compañeros traían a su entrada en Italia y que Ignacio comunicó desde Venecia sobre sus nueve amigos en el Señor. Será precisamente por aquellos días, en Vicenza, cuando decidirán identificarse como «Compañía de Jesús» ante los que les pregunten quiénes son y a qué se dedican. En su pudor y sobriedad, es probable que Ignacio no diera a esa expresión connotaciones afectivas especiales fuera de las que el uso común confiere a la palabra «amigo» en todas las lenguas; pero él y sus compañeros ciertamente vivían en auténtica amistad; como la que nos deja entrever en aquellos textos de los Ejercicios: «El coloquio se hace propiamente hablando, así como un amigo habla a otro» (EE. 53); «considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos, que a tal jornada envía» (EE. 146, dos banderas); «mirar el oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae, y comparando cómo unos amigos suelen consolar a otros» (EE. 224)
Frase quizás desprevenidamente construida, pero que compendia con exquisitez lo que aquel grupo había llegado a ser, los propósitos que los unían y las expectativas con que miraban su destino futuro. Cuando en las Deliberaciones de 1539 decidirán mantener y consolidar la comunión, reduciéndose a un cuerpo que ninguna división por grande
7 CG 33, d.1 n.11
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Javier Osuna Gil, S.I.
que fuese los pudiera separar, el motivo de su opción es el de que «no debíamos deshacer la unión y congregación que Dios ha hecho».
Es, pues, una expresión preñada de historia. Una historia conducida suavemente por la mano providente de Dios. Ignacio confía en su relato autobiográfico que el Señor lo trataba en su peregrinación espiritual de la misma manera como trata un maestro de escuela a un niño, enseñándole8. Años más tarde comentaría espléndidamente Nadal esta gestación divina de la Compañía de Jesús: «Durante el tiempo que estuvo en París no solo prosiguió el estudio de las letras, juntamente encaminó su corazón hacia donde lo conducía el Espíritu y la vocación divina, a la institución de una orden religiosa; aunque con singular humildad seguía al Espíritu, no se le adelantaba. Y así era conducido suavemente a donde no sabía, porque ni pensaba entonces en la fundación de una orden; y, sin embargo, poco a poco se abría camino hacia allá, y lo iba recorriendo, sabiamente ignorante, con su corazón confiadamente puesto en Cristo»9. Esta era la convicción que todos los compañeros tenían acerca de aquel período fundacional. Simón Rodrigues, en su comentario sobre el origen y progreso de la Compañía, escribe así: «Todos cuantos estamos congregados en la Compañía, sabemos que fue en aquella grande e ilustre academia parisiense, donde Dios bosquejó su primera forma y especie»10 .
Con toda razón el P. General, al constatar la frecuencia con la que esta forma de designar y de caracterizar la comunidad de la Compañía viene siendo utilizada en los más recientes documentos de la Orden
8 Ver Autob., n.27
9 «Quo tempore Lutetiae fuit, non solum studia litterarum sectatus est, sed animum simul intendit quo spiritus illum ac divina vocatio ducebat, ad ordinem religiosum instituendum; tametsi singulari animi modestia ducentem Spiritum sequebatur, non praeibat. Itaque deducebatur quo nesciebat suaviter, nec enim de ordinis institutione tunc cogitabat, et tamen pedetentim ad illum et viam muniebat etiter faciebat quasi sapienterimprudens, in simplicitate cordis sui in Christo». Nadal, V [Commentarii de Instituto S.I.] Dialogus II, pp. 625-626.
10 Commentarium de origine et progressu Societatis Iesu Patris Simonis Roderici, n. 2, FN, III,10.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Los «Amigos en el Señor», una creación del Espíritu y en el lenguaje familiar de los jesuitas, ha querido consultar a todas las comunidades hasta qué punto todos nos reconocemos en ella. En su reciente Carta a la Compañía sobre la Vida comunitaria hace referencia a dicha consulta, después de anotar que la Compañía es un cuerpo universal del que quiere servirse el Espíritu para prolongar la Misión del Hijo entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo y que la actividad apostólica de este cuerpo «enraíza su sentido y su finalidad, su dinamismo y su vigor, en un movimiento de amor cuya fuente y meta es (según las mismas palabras de Maestro Ignacio) la Santísima Trinidad (Const. 671). Ahí, en ese movimiento de amor trinitario, es donde nace la unión»11 .
La respuesta, según las cartas ex officio, ha sido diversa. Las diferencias de edad y de sensibilidad cultural, comenta el P. General, explican que un número importante de jesuitas «comparte el pudor de Maestro respecto al término “amigo”, aunque él viviera en amistad auténtica con sus compañeros»12; otros muchos, en cambio, se han reconocido plenamente en ella y participan de la constatación de la última Congregación General acerca de las amistades maduras entre los jesuitas, comoapoyo parael celibatoy paraahondar larelación afectivacon Dios13 .
El mismo P. General en su Carta estimula a toda la Compañía a vivir más plenamente como comunidad de amigos en el Señor.
Para que la Compañía entera pueda llegar a reconocerse en esta expresión, será preciso desentrañar lo que ella significó para Ignacio y los primeros compañeros y para la Orden naciente, como comunión de vida y misión; y también rastrear el proceso que condujo gradualmente a la conformación de lo que ellos llamaron en la Deliberación de 1539: «la unión y congregación que Dios ha hecho»14 .
11 Carta a toda la Compañía sobre la Vida comunitaria, nn.3-4, 12 de marzo de 1998; subrayado nuestro.
12 Carta sobre la Vida comunitaria, n.4.
13 Ver CG 34, d. 8, n. 32
14 MI, Const. I, p. 3
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Javier Osuna Gil, S.I.
Hacia la comunidad de amigos en el Señor: las primicias
Tendremos que remontarnos a aquella tarde de octubre de 1529, cuando dos estudiantes de veintitrés años que compartían la misma habitación en Santa Bárbara, debieron abrir espacio para acoger a un hombre quince años mayor que ellos, a quien don Juan de la Peña, su tutor y ahora nuevo maestro del recién llegado, le había indicado compartir aquella estancia.
Pedro Fabro y Francisco Javier llevaban ya tres años y medio juntos en aquel austero aposento y habían trabado una estrecha amistad a pesar de su diferencia de carácter. Fabro era más silencioso, con tendencias al escrúpulo y a la depresión; Javier era alegre y dinámico, joven de rápidas decisiones. Debido a las dificultades de Iñigo al iniciar sus estudios de Artes, Fabro fue encargado por Juan de la Peña de servirle como repetidor. Rápidamente sintonizaron e Iñigo, que ahora había debido cambiar su nombre por el de Ignacio, se fue convirtiendo gradualmente en confidente, consejero y maestro espiritual de Pedro. Cada uno daba al otro lo que tenía, recordará Fabro más tarde: «habiendo ordenado [Peña] que yo instruyese al varón santo, ya mencionado, conseguí gozar de su conversación en lo exterior y muy pronto también de la interior; viviendo juntos en el mismo aposento, participando de la misma mesa y de la misma bolsa; y siendo él mi maestro en las cosas del espíritu, dándome manera de ascender en el conocimiento de la voluntad divina y en el conocimiento propio, terminamos por ser uno en los deseos, en la voluntad y en el firme propósito de elegir esta vida que ahora llevamos los que somos y los que serán de esta Compañía, de la que no soy digno»15 . Fabro le abrió pronto su conciencia. Poco a poco fue aprendiendo el examen diario de conciencia, la práctica de la confesión de su vida y de la comunión semanal, en la línea de los Ejercicios. Pero habrían de pasar cuatro años antes de que Ignacio lo aceptara para hacer los Ejercicios completos.
Con Javier, como sabemos la relación fue más complicada. El familiar comentario que se atribuye a Polanco afirma: «Yo he oído decir a
15 Fabro, Memorial, FN, I, 4,8
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Los «Amigos en el Señor», una creación del Espíritu nuestro gran moldeador de hombres, Ignacio, que la más ruda pasta que él había manejado jamás, fue en los comienzos este joven Francisco Javier». A pesar de que pronto se hicieron amigos, no sintonizaban en las cosas del espíritu, ni Javier participaba en las conversaciones piadosas de Fabro con Ignacio; incluso desdeñaba y se reía del camino que había escogido el peregrino. Sus sueños e ideales iban por otros rumbos. Ignacio tuvo que trabajarle con paciencia, ayudándole incluso pecuniariamente en ocasiones y consiguiéndole discípulos para las clases que Javier había comenzado a dictar. Paso a paso Dios fue conquistando su corazón, «ordenando sus deseos y mudando su afección primera», como rezan los Ejercicios16, hasta que finalmente se entregó en 1533. La «conversación», arma preferida de Ignacio, lograba una vez más sus objetivos. El mismo lo recuerda: «En este tiempo conversaba con Mtro. Fabro y con Mtro. Francisco Javier, los cuales después ganó para el servicio de Dios por medio de los Ejercicios»17. La entrañable intimidad a la que llegaron nos la evidencia la tierna expresión del proverbialmente recatado Ignacio en una de sus cartas a Javier: «todo vuestro, sin poderme olvidar en tiempo alguno, Ignacio»18 .
Van llegando los demás
En 1533 llegaron a París dos inseparables amigos, que lo eran desde su adolescencia, Diego Laínez, de 20 años y Alfonso Salmerón, de 17. Provenían de la Universidad de Alcalá en donde habían oído hablar mucho de Iñigo, el peregrino, y acudieron a él en busca de alojamiento. Enseguida trabaron «familiar conversación y amistad», comenta Laínez.
16 EE. 16
17 Autob., n.82
18 Esta frase la conocemos gracias a que Francisco Javier la recuerda en una carta suya autógrafa al «verdadero padre mío», Ignacio, desde Cochín en 1552: «Una carta de vuestra santa caridad recibí en Malaca agora cuando venía de Japón; y en saber nuevas de tan deseada salud y vida, Dios nuestro Señor sabe cuán consolada fue mi ánima; y entre otras muchas santas palabras y consolaciones de su carta, leí las últimas que decían: «todo vuestro, sin poderme olvidar en tiempo alguno, Ignacio»; las cuales, así como con lágrimas leí, con lágrimas las escribo, acordándome del tiempo pasado, del mucho amor que siempre me tuvo y tiene...» (Cartas y Escritos de San Francisco Javier, Biblioteca de Autores Cristianos, BAC, 101, documento 97, n.1)
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Javier Osuna Gil, S.I.
Ambos practicaron los Ejercicios completos aquel mismo año, cada uno por separado, y concluyeron en la misma elección: asumir el proyecto de vida que habían admirado tanto en Ignacio.
Simón Rodrigues, un joven aristócrata portugués, tenido por sus condiscípulos como inquieto y travieso, se encontraba en París desde 1527. Estudiaba Artes también en Santa Bárbara. Aunque conocía a Ignacio, ignoraba sus proyectos y la existencia del pequeño grupo que se había reunido junto a él. Pero acercándosele para abrirle su conciencia, encontró en aquellas conversaciones la respuesta a las inquietudes que agitaban su espíritu acerca de la mejor manera de servir a Dios y pronto se adhirió a los primeros compañeros.
Nicolás de Bobadilla, castellano, tenía veinticuatro años cuando llegó a Santa Bárbara. Como un joven de «carácter franco y abierto, alegre y humorista, un poco rústico, bastante desigual y arbitrario, amigo de cantar claras las verdades a cualquiera y enemigo de hipocresías, lisonjas y fariseísmos, tenía un corazón noble, piadoso y pronto al sacrificio», describe García-Villoslada19. La manera como se vinculó al grupo dice mucho de su personalidad: «haciendo recurso a Iñigo, como persona que tenía fama de ayudar aun temporalmente muchos estudiantes, fue de él ayudado, procurándose comodidad de poder estar y estudiar en la Universidad»20. Habría de causarle muchos dolores de cabeza a Ignacio, pero sobreviviría a todos sus compañeros, muriendo con más de ochenta años tras un fecundo trabajo apostólico en Alemania e Italia.
Brota la comunión de amigos en el Señor
Así comenzó a crecer aquella célula, alimentada con esmero por quien la cuidaba como a la niña de sus ojos. Sus ideales y su modo de proceder iban tomando forma en torno a Jesucristo, a quien intentaban conocer internamente y amar con pasión, en el espíritu de los Ejercicios, y a quien habían decidido entregar su vida para seguirlo y servirle en la
19 RICARDO GARCIA-VILLOSLADA, S.J., San Ignacio de Loyola, Nueva Biografía. BAC, 1986, p.361
20 Summarium ispanicum, n. 52; ver Bobadilla, 615
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Los «Amigos en el Señor», una creación del Espíritu misión. Estos primeros siete compañeros estaban unidos gracias a la amistad personal de cada uno a su Señor, que se desbordaba para aglutinarlos entre sí; un dinamismo de conversión les era común. Así iba madurando una auténtica comunión en el espíritu. Durante todo el tiempo que permanecieron en la universidad continuaron comunicándose, ayudándose en los estudios y en sus necesidades temporales. No emprendieron especial actividad apostólica, fuera de la conversación espiritual y trato con sus condiscípulos, pues estaban seriamente empeñados en su tareas académicas.
Todavía se les agregaron nuevos compañeros. Fabro, que desde el viaje de Ignacio a España en busca de salud, había quedado como «el hermano mayor», dio los Ejercicios a los tres que acabarían de completar el grupo de los «nueve amigos míos en el Señor». Claudio Jayo, saboyano como Fabro, sacerdote; por intermedio de éste, Pascacio Broet, también sacerdote; finalmente Juan Codure, francés, de veintisiete años. Ninguno de los tres había hecho los votos de 1534 en Montmartre, pero en 1535 y 1536 todos acudieron a la colina, unos para renovarlos y los demás para pronunciarlos por primera vez.
Con la común decisión de consagrar totalmente sus vidas a Dios en servicio de los hombres y de realizarlo según el «modo de proceder de Ignacio», los compañeros pasaron de ser un grupo transitorio de amigos universitarios, destinado a disolverse al abandonar la universidad, a sellar una comunión espiritual en torno a un proyecto de vida y de trabajo. Comunión,según estabanpersuadidos,convocadaporJesucristoyapuntalada en virtud de respuestas personales de amistad con su Señor.
¿Cómo vivieron los compañeros y cómo caracterizaron la comunidad que había sellado su destino en Montmartre, durante su permanencia en París? Los datos de que disponemos sobre este espacio de tiempo son escasos. Habían tomado la decisión de no hacer ningún cambio exterior en sus costumbres, para dedicarse seriamente a sus estudios, que absorbían todo su tiempo. Polanco, en sus Sumarios, enumera sobriamente los medios con que los compañeros «se establecieron y conservaron en sus propósitos». Los votos pronunciados en Montmartre eran el vínculo que aseguraba la perseverancia y crecimiento de su comunión: castidad, pobreza (que, sin embargo, solo comenzarían a practi-
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Javier Osuna Gil, S.I.
car después de graduarse), peregrinación a Jerusalén, dedicación a las tareas universitarias. Una frecuente comunicación entre ellos alimentaba los ideales. Aunque no vivían todos juntos, las reuniones en la habitación de alguno para «comer en caridad», eran la ocasión para tratar los asuntos del grupo y resolver los pequeños problemas de la vida diaria, ocasionados a veces por las diferencias de naciones, lengua, carácter y cultura; la celebración dominical de la Eucaristía en la Cartuja de Vauver, junto con otros amigos de la universidad, estrechaba progresivamente su comunión; «y así se alimentaba y crecía entre ellos la amistad en Cristo»21 .
«Amigos en el Señor», era en realidad la auténtica expresión de algo que se había hecho connatural entre ellos: experimentaban la amistad que les brindaba Jesús y que los había entrelazado a todos en una comunión que transfiguraba su confraternidad y superaba sus diferencias. Este era el secreto que los mantenía «en una suavísima paz, concordia y amor, comunicación de todas sus cosas y corazones; se entretenían para ir adelante en sus buenos propósitos... y así llegaron a ser diez, todos, aunque de tan diferentes naciones, de un mismo corazón y voluntad»22 .
Tan idílica expresión no debe ocultarnos, sin embargo, las dificultades que tuvieron que superar en razón de sus grandes diferencias de carácter, de las que dan testimonio casi todos los documentos de las consultas y deliberaciones fundacionales. El acta de las Deliberaciones de 1539 comienza justificando francamente esas diferencias: «...resolvimos tener juntas entre nosotros por muchos días antes de la separación, y tratar de nuestra vocación y forma de vivir. Lo cual como hubiésemos hecho muchas veces, y unos de nosotros fuesen franceses, otros españoles, otros saboyardos y otros cántabros, teníamos acerca de éste nuestro estado variedad de sentencias y opiniones, si bien todos con una misma intención y voluntad de buscar la beneplácita y perfecta voluntad de Dios, según el blanco de nuestra vocación»23. A quien esté interesado en abun-
21 «Et ita fovebatur et augebatur inter ipsos in Christo dilectio», FN, II, 567; ver Summ. Hisp., n.55; Laínez Epist., n.30; Ribadeneira, FN, IV, 233, 235
22 FN, IV, 233-235
23 MI, Const., I, pp.1-2. El texto del acta está en latín. Utilizo la traducción española tomada de Cartas de San Ignacio de Loyola, tomo I, apéndice II, 4, Madrid, 1874.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Los «Amigos en el Señor», una creación del Espíritu
dar sobreel tema le recomendamosla lectura del estudiode André Ravier, S.J., Profilspsychologiquesd’IgnacedeLoyola,desespremierscompagnons de Paris-Venise et de ses principaux ‘hommes de confiance’ Esquise de leurs relations, publicadocomoapéndiceen«Leschroniques. Saint Ignace de Loyola». Nouvelle Librairie de France, 1973. Especialmente interesante resulta el cuadro sobre el sistema de relaciones humanas entre Ignacio y sus primeros compañeros: armoniosas, indiferentes, conflictivas. Se trata, naturalmente, «de la armonía de los temperamentos naturales anteriormente a todo acto de la libertad y a toda acción de la gracia», anota el autor24 .
Desde el 2 de febrero de 1528, cuando Ignacio entra a París «solo y a pie», hasta la llegada a Roma a mediados de noviembre de 1537 de una «mínima compañía de Jesús» compuesta por diez sacerdotes fuertemente ligados por un propósito y un modo común de vivir y de proceder, transcurren diez años de una larga peregrinación geográfica y espiritual, atravesada por experiencias cumbres: en Montmartre (1534), Venecia y Vicenza(1537, lasegunda«Manresa»,enSanPedrodeVivarolo), LaStorta. La pequeña comunidad de amigos en el Señor, conquistada persona a persona por Ignacio, cooperando con la gracia, surge y va creciendo con el aliento de los Ejercicios, sorteando toda clase de dificultades y penurias. El proyecto inicial que los condujo a profesar sus primeros votos en Montmartre con una vehemente decisión de seguir a Jesucristo, su única cabeza, y con la inspiración de reproducir en el siglo XVI la comunidad del Señor con sus apóstoles, los cohesiona ahora de manera irrevo-
24 Una traducción de Fernando García Escalante, S.J., fue también publicada en las Noticias de la Provincia Mexicana a lo largo de 1997 y 1998, con el título: «Perfiles psicológicos de Ignacio y los primeros compañeros». Los perfiles y el esquema son resultado de los análisis caracteriológicos y del estudio literario de los estilos, pero incorporados en la visión global de los comportamientos históricos de ellos, añade en nota el autor. Se sugiere también la lectura del artículo de L. Beirnaert, L’expérience fondamentale d’Ignace de Loyola et l’ expérience psychanalitique, publicado en LE PSYCHANALYSE (vol.III, 1957). Tenemos, además, en español, dos ilustrativos folletos: JAVIER UBEDA Y JUAN LORENTE, S.J.«Ignacio de Loyola y sus primeros amigos», Audiprol, Programas audiovisuales, Madrid, 1990; ANDRE RAVIER, S.J. «Los diez primeros jesuitas», traducido por Benito Campos y Pedro Aguirre, Obra Nacional de la Buena Prensa, México.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Javier Osuna Gil, S.I.
cable. En la Ciudad Eterna, una vez superadas las contradicciones que amenazan momentáneamente su existencia, acabarán de configurar su proyecto.
Las Deliberaciones tomadas durante la cuaresma de 1539 - «como instase el tiempo en que convenía dividirnos y separarnos unos de otros (lo cual también esperábamos con sumos deseos para llegar cuanto antes al fin que teníamos ideado y establecido, y con vehemencia deseado)»25 -, consolidan su comunión y acogen el voto de obediencia a uno de ellos. Recogidas en Cinco Capítulos las presentan al Papa para su aprobación. La comunidad de amigos se transforma en un cuerpo apostólico, creado precisamente para que la dispersión, que se avecina con las misiones que empieza a confiarles el Pontífice, no deshaga «la unión y congregación que Dios ha hecho», sino que la confirme y establezca más. Los compañeros deciden por unanimidad permanecer de tal suerte unidos entre ellos «y coligados en un cuerpo, que ninguna división de cuerpos, por grande que fuese, nos separase». Conforman una comunidad para la dispersión. La «amistad en el Señor» que está a la base de esa comunión, habrá de perpetuarse a través de estrechos vínculos, de modo que «reduciéndonos a un cuerpo», tengan cuidado los unos de los otros y mantengan inteligencia para mayor fruto de las almas26. Estos vínculos, más explicitados, pasarán a la Parte Octava de las Constituciones de la Compañía como medios para la unión de los ánimos: el amor de Dios nuestro Señor, la comunicación, la uniformidad, o «conformidad de ánimos», como la llamaba Francisco Javier, y la obediencia.
El amor de Dios, vínculo principal de la comunión de los amigos en el Señor
«El vínculo principal de entrambas partes, para la unión de los miembros entre sí y con su cabeza, es el amor de Dios nuestro Señor. Porque estando el superior y los inferiores muy unidos con la su divina y suma Bondad, se unirán muy fácil entre sí mismos, por el mismo amor que de
25 MI, Const., I, pp.1-2.
26 MI, Const., I, pp.1-2
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Los «Amigos en el Señor», una creación del Espíritu
ella descenderá y se extenderá a todos prójimos y en especial al cuerpo de la Compañía»27 .
La convicción que nos entregan Ignacio y sus compañeros en este texto de las Constituciones es de extraordinaria belleza y profundidad teológica. La comunión en la Compañía es un don recibido de arriba. El amor desciende de Dios y se derrama sobre nosotros por la habitación vivificante del Espíritu; y ese mismo amor, desde nosotros, se extiende a todos los hombres y en especial al cuerpo de la Compañía. Desde aquí se entiende plenamente aquella afirmación de la Deliberación de 1539: la unión y congregación de la Compañía, la ha hecho Dios con su amor. En su escueta formulación, el texto es una breve pieza de teología del amor comocomunión. AmordeDiosyamordel prójimoestánindisolublemente ligados: el amor eterno de la Trinidad es la fuente del ágape fraterno, que infundido en nosotros como un don, nos capacita para amar a Dios y para vivir en una íntima comunión de intercambio y reciprocidad con todos los hombres, a imagen de la misma comunión trinitaria. El texto es una invitación al jesuita para unificar su amor personal a Dios, su comunión con los compañeros y su celo apostólico con toda clase de personas.
Aquí encuentra su nervio la sencilla frase de la amistad en el Señor: unidos cada uno a Jesucristo por el amor personal de amistad con que El nos llama («a ustedes no los vengo llamando siervos, sino amigos», ver Jn.15, 14-15); ese mismo amor brota de nosotros como de un manantial y se desborda, estrechándonos mutuamente como amigos en el Señor dentro de la Compañía y enviándonos a amar y servir a todos los hombres y mujeres. De esta manera, como lo expresa la Congregación General 33 citada al comienzo de este trabajo, nuestra raíz está en la experiencia de Dios que, en Jesucristo, nos llama, nos reúne y nos envía.
La amistad en el Señor es, pues, el amor de amistad con el que Jesús nos llama a cada uno y que, compartido entre nosotros, nos reúne
27 Const. 671
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Javier Osuna Gil, S.I.
en la Compañía. Pero esa amistad no se agota en el estrecho límite de una comunidad que, por ser apostólica, tiene su centro de gravedad hacia fuera, hacia el prójimo. Somos amigos en el Señor con los laicos, nuestros colaboradores y con quienes nosotros estamos llamados a colaborar. Somos amigos en el Señor con sus preferidos, los pobres, como lo declaran las Normas Complementarias cuando dicen: «nuestra sensibilidad frente a esta misión se verá fuertemente afectada por el frecuente contacto con esos “amigos del Señor” [los pobres y marginados], de quienes siempre podemos aprender mucho acerca de la fe»28 .
Parece que esta realidad se vivía ya en la naciente Compañía, casi diez años después de que Ignacio escribiera a Verdolay sobre sus amigos en el Señor. Es significativo que en 1546, el propio día de la inesperada muerte de Pedro Fabro, el entonces secretario de la Compañía, Bartolomé Ferrão, enviara una comunicación en la que informaba cómo el primer compañero de Ignacio había fallecido aquel primero de agosto, rodeado de «muchos amigos en el Señor y la Compañía»29 . A qué amigos se refería el secretario, no lo podemos saber exactamente; pero teniendo en cuenta que «la Compañía» designaba en aquellos tiempos al grupo de los profesos fundadores, los «amigos» serían quizás los demás jesuitas, todavía novicios o escolares, y aun los amigos y bienhechores más cercanos. De todos modos, la nota sugiere que poco tiempo después de fundada la Compañía, ya se había introducido en el lenguaje familiar de los primeros jesuitas aquella espontánea expresión del Maestro Ignacio.
Los primeros colegios que Ignacio enviaba a las universidades, compuestos por pequeños grupos de escolares acompañados por un compañero más experto y familiar con el espíritu de la Compañía, trataban de reproducir el modo de vivir y proceder de los padres fundadores y constituían comunidades en donde la amistad en el Señor era un ideal y una tarea. La comunidad que se había gestado en torno a Ignacio en la universidad parisiense, fue el paradigma de toda otra comunidad de la Compañía que comenzaba a dispersarse por el mundo. Las cartas escri-
28 Normas Complementarias,n. 246 &1º
29 MHSI, Beati Petri Fabri primi sacerdotis e Societate Iesu epistolae, memoriale et processus, pp.481-482.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
Los «Amigos en el Señor», una creación del Espíritu tas desde diversos lugares al General, Ignacio, y las respuestas de éste, atestiguan ese esfuerzo de fidelidad al carisma primitivo, a «la unión y congregación que Dios había hecho» mediante la amistad en Jesucristo, llamándolos, reuniéndolos y enviándolos a ayudar a todo prójimo.
La Compañía, renovada y revigorizada en su vida y en su misión, habrá de volver su mirada a aquella inspiración primigenia para traducir a las condiciones, a las diversas culturas, a los desafíos del mundo contemporáneo, la mejor manera de vivir y de expresar la amistad en el Señor. El mismo Espíritu que se dignó comenzarla es el que la conserva, la rige y la lleva adelante en el divino servicio. La Compañía, como Ignacio, se dejará conducir dócilmente por El, para encontrar su más excelente forma de vida y de servicio. Así nació y así seguirá creciendo: con el aliento vivificante del Espíritu.
El Padre Arrupe, a quien debemos que la Compañía se haya reconocido en la frase de su fundador, decía que hay que «reengendrar cada día la Compañía»; ella «no es un objeto inerte, sino una vida que se transmite y que se abre por sí misma camino. Algo que hay que ir haciendo todos los días y que se va entendiendo en la medida en que se va haciendo. San Ignacio murió haciendo y entendiendo cada vez más la Compañía. Es una historia, en fin, dentro de la historia del hacer de Dios con los hombres, una parte de ese hacer»30. Cuanto más frágil experimente la Compañía de Jesús su comunión, cuanto más complejo sea entender y vivir la amistad en el Señor hoy, más ha de empeñarse en fortalecer la comunión con El y entre todos los compañeros en El. Para eso debe apelar incesantemente al carisma originante y leerlo a la luz de los desafíos actuales y futuros. Habrá de buscar y encontrar su punto de referencia en la comunidad-memoria y en los vínculos de comunión trazados por las Constituciones para mantener vigorosa la unión de los ánimos en un cuerpo apostólico disperso por todo el mundo31 .
30 ARRUPE PEDRO, S.J. «Reengendrar cada día la Compañía», Lima, Perú, 31.VII.79, en La identidad del jesuita en nuestros tiempos, Sal Terrae, 1981, p.487 31 Ver JAVIER OSUNA, S.J., «Amigos en el Señor, unidos para la dispersión». Colección MANRESA n.18, Mensajero-Sal Terrae, 1998, pp.456-459. El texto de esta conferencia ha sido tomado a partir de esta obra recientemente publicada.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 24-41
¿«Dirección» espiritual o «Dirección del Espíritu»?
-Acompañamiento y discernimiento espiritual ayer y hoy-
Darío
Restrepo L, S.I.
Con este título pretendo plantear, desde la primera línea, la raíz de un doble enfoque en la llamada tradicionalmente dirección espiritual. Bajo este nombre, ¿se ha entendido, respetado y practicado siempre una dirección del Espíritu Santo (conocida por sus mociones divinas) en la persona que buscaba una asesoría espiritual? ¿O más bien se ejerció una verdadera directividad a título personal, aun con la mejor buena intención por parte de una persona considerada como «espiritual», quien transmitía a su «dirigido o dirigida» la tarea que debería realizar para llegar a la perfección cristiana? De todo ha existido en la «viña del Señor» ylarealidadnolapodemosreducirablanco purooanegrointensocuando de hecho es gris, sin que falten días luminosos u oscuros. Pero el ‘contraste’ que deseamos presentar nos puede iluminar mejor el núcleo fundamental del acompañamiento «espiritual». ¿Es sólo cuestión de acento en uno de los dos términos o más bien una cuestión de fondo?
UN POCO DE HISTORIA
En la humanidad han existido líderes, no sólo en el campo sociopolítico sino también en el campo intelectual, moral y espiritual.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
¿«Dierección» espiritual o «Dirección del Espíritu»?
1º- En la antigüedad
En este período encontramos renombrados maestros de sabiduría. Ante todo, los grandes filósofos y guías en la solución de los grandes interrogantes del hombre: Sócrates, Plutarco, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio.... Ellos ejercieron una verdadera influencia en la relación maestro-discípulo sobre todo en temas como el dominio de sí, la ascesis, la perfección, la paz interior.
2º- En la Biblia
En la Palabra de Dios podemos hallar el fundamento bíblico de este acompañamiento espiritual en las invitaciones que hace a varias categorías de personas (jóvenes, débiles, ignorantes, sencillos y aun necios) para que se dejen educar por un «padre», por un sabio, por un hombre piadoso, por la Sabiduría o por la ayuda de Dios. Se establece una relación no sólo de maestro-discípulo como «un saber», sino de maestro espiritual-hijo que se apoya más en la tradición oral y en la presencia ejemplar o testimonio de vida.
En la revelación judeo-cristiana el 'Rabbî' es el maestro espiritual. Luego vienen los 'sabios de Israel' que no sustituían a la Ley sino que daban sus aplicaciones concretas a las circunstancias humanas. Posteriormente surgieron los 'doctores de la ley'.
Dice la Palabra de Dios: Ay del sólo que cae y no tiene quien lo levante1; Aconséjate de persona sensata y no desprecies los consejos útiles2; Sin consejo nada emprendas; así no tendrás que arrepentirte de lo hecho3 .
En el Eclesiástico se recomienda utilizar el consejo, la comprensión, la ayuda de un hombre piadoso para observar más fácilmente los mandamientos4 .
1 Ecl. 4, 10.
2 Tob. 4, 18.
3 Eclo. 32, 19.
4 Eclo. 37, 12-15.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
Darío Restrepo, S.I.
En el Nuevo Testamento, Jesús compendia en sí mismo los elementos de la tradición del 'Rabbî' pero le imprime una novedad definitiva. En el Antiguo Testamento se seguía a Dios o la Ley pero nunca a una persona. En el Nuevo Testamento, el seguimiento de Jesús es la clave de interpretación. Desde su misma unción como Mesías, Jesús el Cristo, fue el hombre pleno del Espíritu Santo que sólo se guiará en todo y por todo según este mismo Espíritu. Por eso, según Marcos, inmediatamente después del bautismo es este Espíritu el que «empuja a Jesús al desierto»5 .
Jesús, sumo Maestro espiritual conducirá a sus apóstoles al culmen de la santidad que será una vida «en y según el Espíritu». La lección dada al primer papa será muy aleccionadora para todos. Cuando Pedro se deja conducir por el Espíritu Santo, acierta a definir la verdadera identidad de Cristo. A la pregunta de Jesús: «Y ustedes, ¿ quién dicen que soy?», el Pedro «espiritual» le responde en nombre de todos sus compañeros: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente»6. Jesús lo felicita por esta respuesta y le confirma: «esto no lo conociste por medios humanos sino porque te lo reveló mi Padre»7; y al Padre vamos por medio de Cristo y de su Espíritu. En cambio el Pedro «natural», no abierto al Espíritu, por lo cual es reprendido por Jesús, es el que no se deja conducir por el Espíritu sino sólo por sus sentimientos y pensamientos humanos, sin aceptar que el camino de Cristo sea el de la cruz. «Quítate de delante (camina detrás) de mi Satanás, -le reprocha Jesús- pues eres un tropiezo para mí. Porque tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres»8 .
En el evangelio de Juan, cuando Jesús se despide de los discípulos les dice que no quedarán huérfanos porque él les mandará el Espíritu Santo que les recordará todo lo que él mismo les ha enseñado y los guiará a la verdad completa9 .
5 Cf. Mc. 1, 10 y 12.
6 Mt. 16, 15-16
7 Mt. 16, 17; Jn. 16,13.
8 Mt. 16, 23.
9 Cf. Jn. 16,13.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
¿«Dierección» espiritual o «Dirección del Espíritu»?
A Saulo, discípulo de Gamaliel según la ley, en el inicio de su conversión, el Señor le ordena buscar a Ananías en Damasco para que le ayude a descubrir cuál es su voluntad divina sobre él10 .
Como Jesús, también sus discípulos después de la resurrección, según lo atestiguan los Hechos de los Apóstoles, son «hombres llenos del Espíritu Santo.» (4, 8; 11, 24-25) en Pentecostés, no sólo en su vida personal sino también en todo su apostolado. Así, es el Espíritu quien los bautiza (1, 5) les comunica la fuerza del testimonio (1, 8), los elige (9, 17; 13, 2); los envía a un lugar (13, 4) o les impide dirigirse a otro (16, 67); les indica todo lo que deben hacer (10, 19); les revela lo que allí les sucederá, dificultades, cárceles, etc. (20, 22; 21, 11); los inspira en sus decisiones (15, 28); los apóstoles preguntan si los demás lo han recibido ya por su bautismo (19, 1-2); pasa a través de ellos a los demás ( 8, 1519; 10, 44-47; 11, 15-16; 19,6); ilumina a los otros para los aconsejen (21, 4); etc.
San Pablo en sus cartas habla frecuentemente del «discernimiento espiritual» («dokimazein» = discernir, examinar) y de la necesidad de dejarse guiar por él en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Según el apóstol, el Espíritu Santo habita en los cristianos y por esto, somos y debemos ser «guiados por el Espíritu de Dios»11. Así, el cristiano tendrá que verificar la autenticidad de la guía interior comprobándola con los «frutos del Espíritu» que, a diferencia de los frutos de la carne, son «caridad, alegría, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia»12 .
Este breve análisis bíblico nos revela hasta qué punto toda la vida del cristiano, como la de Jesús, como la de los apóstoles y como la de los primeros discípulos, es y debe ser regida por el Espíritu Santo, conocido por sus 'mociones espirituales' mediante un 'discernimiento de espíritus'.
10 Hch. 9, 6-19.
11 1 Cor. 3, 16; Rom. 8, 14.
12 Gal. 5, 22; cf. Mt. 7, 15-20
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
Darío Restrepo, S.I.
3º- En la tradición de Oriente
Encontramos en primer lugar a San Antonio Abad, a los anacoretas y los ermitaños que fueron los protagonistas de una relación maestro-discípulo y sobre todo, padre-hijo espiritual. Pensemos, por vía de ejemplo, en Casiano, Pacomio, Basilio. Ellos y otros muchos pretendían hacer del hombre carnal o natural un hombre del Espíritu, un espiritual. Fueron, además, los primeros maestros del discernimiento espiritual que tiene como fuente la Palabra de Dios, que fue enseñado por Jesús13 y de modo particular por los apóstoles Juan y Pablo. De ordinario, estos padres espirituales del Oriente eran monjes no sacerdotes o laicos. Desde el origen del monaquismo fue recomendada la apertura de conciencia o al superior del monasterio o a
“aquellos que son encargados de sostener con misericordia y comprensión a sus hermanos más débiles”14 .
4º- En la tradición de Occidente
Esta experiencia pasó al Occidente cristiano por intermedio de ciertas personas de intensa relación personal como San Ambrosio de Milán, San Agustín, San Benito, San Francisco de Asís, San Paulino de Nola, Santa Catalina de Siena, etc. En los monasterios de Occidente surgió la notable figura del abad, verdadero padre espiritual de sus hijos y guía en el espíritu. Después de varias evoluciones y configuraciones de este ministerio, llegamos al siglo XVI, cuando surge el nombre de dirección espiritual como forma institucionalizada de ayuda espiritual.
Este siglo nos presenta maestros de enorme prestigio como Ignacio de Loyola con un fuerte acento en el discernimiento espiritual, enseñado principalmente en sus 'Ejercicios Espirituales' y difundido luego por la Compañía de Jesús; Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, preclaros guías en la vida espiritual, etc. Es el período de la edad de oro de la dirección espiritual como ejercicio de la relación interpersonal que se
13 Cf. Mt. 7, 15-20...
14 NOYÉ IRENÉE, Note pour une histoire de la direction spirituelle, en Supplement de la Vie Spirituelle, n° 34, 15 spbre. 1955, pp. 251-276.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
¿«Dierección» espiritual o «Dirección del Espíritu»?
extiende incluso a la confesión llegando, en ocasiones, a confundirse con ella.
Enel sigloXVII surgengrandes guíasy maestrosespiritualescomo San Francisco de Sales, Pedro de Berulle, Jean Jacques Olier, San Vicente de Paúl, San Juan Eudes, etc. En el siglo XVIII encontramos a San Juan Bautista de la Salle, San Alfonso de Ligorio. En el siglo XIX al Santo Cura de Ars, Juan María Vianey, a San Juan Bosco que popularizó la dirección espiritual al unirla a la confesión. Finalmente, siglo XX nos ofrece hombres de la talla de Dom Columba Marmion, Leoncio de Grandmaison, Giacomo Alberione, Félix Capello, etc.
Con esa fuerte y notable tradición se llegó a un concreto y detallado oficio del «Director Espiritual», con abundante literatura y estudios específicos de índole teológica, moral, espiritual, ascética, mística y pastoral, con una clara función determinada en los documentos pontificios.
LA DIRECCION ESPIRITUAL Y LA MORAL
Dentro de las relaciones pluridisciplinares de la Dirección espiritual, detengámonos unos momentos en su vínculo con la moral.
«Creer en Jesucristo quiere decir cambiar la propia vida, convertirse; de aquí que la enseñanza moral represente un momento ineliminable del discurso cristiano global. El tema preponderante -no el único- de la moral subapostólica (de los Padres) es el de las 'dos vías'»… ¿Cuál es el significado profundo de este símbolo de origen bíblico? (Dt. 30, 15-20)… presentar el inicio de la vida cristiana como una opción decisiva: la renuncia a Satanás y la decisión por Jesucristo. El símbolo transmite también aquí los significados de conflicto y lucha… de todo cristiano. La elección inicial no carece de consecuencias, sino que compromete a la persona del cristiano a construir su existencia en consonancia con algunas orientaciones fundamentales: será la fidelidad a éstas la que constituya el criterio de pertenecer a una vía en lugar de otra»15 .
15 Diccionario enciclopédico de teología moral, Ed. Paulinas, Madrid, 1980, p. 437.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
Darío Restrepo, S.I.
La moral, pues, dicta las leyes del comportamiento sin las cuales no se puede ser cristiano. Da la base desde la cual hay que partir para emprender el camino de la perfección de la caridad. El acompañamiento espiritual inicia aquí su misión. La vía del seguimiento de Cristo tiene que empezar por la purificación del corazón, en un sincero examen de conciencia acerca de los mandamientos, de los afectos desordenados, la confesión general etc, como lo plantean los Ejercicios de San Ignacio en la primera semana, preparación remota para poder elegir, en discernimiento espiritual, la voluntad de Dios16 .
LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS: ¿«DIRECCIÓN» ESPIRITUAL O «DIRECCIÓN DEL ESPÍRITU»?
Principalmente en el siglo XIX y principios del XX, y hasta hace relativamente pocas décadas, en la Iglesia y por consiguiente en la dirección espiritual, se insistió mucho en una excesiva racionalización de tipo no sólo moral sino moralista. Fue reducida a un conjunto de principios de un código legislativo. Se cayó así en una casuística jurídica muy lejana del discernimiento espiritual. Aunque por otro lado la moral tiene relación con éste, se distingue claramente de él. El dominio de la moral se desarrolla principalmente en el mundo de los conceptos, de los principios y se inspira en una cierta coherencia doctrinal; el del discernimiento se ejerce sobre el sujeto mismo y se inspira en la escucha de la acción de la gracia.
Por otra parte, esta fijación en lo moral hizo que la dirección espiritual y el sacramento de la confesión estuvieran íntimamente unidos, a veces con perjuicio de la especificidad de cada uno de estos dos ministerios.
El discernimiento da por supuesto que su terreno propio no es el del bien claramente mandado (mandamientos) y el mal reconocido como tal (prohibiciones) sino el de lo indiferente o lo bueno: allí, ¿dónde está la voluntad concreta de Dios sobre mí?.
16 Ejercicios Espirituales [32ss].
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
¿«Dierección» espiritual o «Dirección del Espíritu»?
Otro problema de fondo en la dirección espiritual pasada fue el de una excesiva normatividad (o directividad) de parte del «director». Veamos este punto más detenidamente.
¿ 'Entonces, Padre, ¿qué tengo qué hacer'?
Esta pregunta, al parecer tan simple, determinó por mucho tiempo el punto básico de la llamada dirección espiritual. Los mismos términos de «director» y «dirigido» tomados en su sentido literal y estricto, trazaron durante decenios los derroteros de este diálogo religioso.
Una persona cronológica y psicológicamente adulta adoptaba con frecuencia un comportamiento infantil en materia de fe y de vida espiritual17. Esto sucedía con la anuencia, muchas veces inconsciente, del mismo director, quien por sí solo buscaba, encontraba y ordenaba la «solución» del problema consultado. Al dirigido no le quedaba otra tarea que la de obedecer y cumplir fielmente lo ordenado por su director.
Este retrato, que a más de uno puede aparecer como caricatura de la entrevista espiritual, fue frecuente y tradicional. La historia de la espiritualidad nos demuestra que el término «dirección» fue tomado muy en serio, ¡quizá demasiado en serio! Algunos de los directores espirituales y muchos de sus dirigidos se guiaron en este punto por el sentido literal de estas palabras para concluir en un mandato espiritual por parte del director que hablaba «en nombre de Dios», y en un obediencia ciega y completamente pasiva por parte del dirigido.
Semejante manera de proceder acarreó numerosos prejuicios a quienes acudieron en «busca de una solución» para sus dificultades religiosas. La santidad del director -se pensaba- suplía todo lo demás. La ciencia que debía tener, su experiencia, su capacidad de suscitar en su interlocutor una colaboración activa y responsable, la necesidad de de-
17 Recordemos la diferencia fundamental que existe entre «infancia espiritual» e «infantilismo espiritual». La primera, como vía de perfección, indica todo lo contrario de la segunda: una gran madurez en la práctica de la vía del Espíritu hasta alcanzar la simplicidad evangélica, lo que llevó precisamente a Santa Teresita del Niño Jesús a convertirse en la tercera Doctora de la Iglesia.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
Darío Restrepo, S.I.
jarse guiar los dos por las mociones del Espíritu, quedaron oscurecidas no pocas veces por el halo de la proclamada santidad del «director».
Ya Santa Teresa deJesús denunciabaeste equívoco, adoctrinada por su triste experiencia del fracaso con varios directores, con más buena voluntad que docilidad al Espíritu18. Ellos la dirigieron según sus propios conocimientos espirituales sin tener en cuenta el camino particular por donde el Espíritu conducía a la mística Doctora19. ¿No se debería este fallo al pretender dirigir a la ilustre reformadora del Carmelo por la vía por donde ellos caminaban entonces, sin ningún discernimiento de espíritus? ¿La voluntad del director se puede identificar, sin más, con la voluntad de Dios? La santa da una razón clave a mi modo de ver:
«porque no entendiendo el espíritu (los doctores espirituales), afligen alma y cuerpo y estorban el aprovechamiento»20 .
El P. Karl Rahner, hablando de la experiencia espiritual de Ignacio de Loyola, anota:
«Una cosa, sin embargo, sigue siendo cierta: que el ser humano puede experimentar personalmente a Dios. Y vuestra pastoral debería, siempre y en cualquier circunstancia, tener presente esta meta inexorable (...). Debería dejar bien claro que el provocar una experiencia divina de este tipo (en que Dios se hace
18 Dice la Santa que durante 17 años estuvo engañada por las desacertadas orientaciones que sus directores espirituales le dieron en este tiempo: «siempre fui amiga de letras, aunque gran daño hicieron a mi almaconfesores medio letrados…Estos otros (confesores) tampoco me debían de querer engañar sino no sabían más… Creo permitió Dios por mis pecados ellos se engañasen y me engañasen a mí. Yo engañé a otras hartas con decirles lo mismo que a mí me habían dicho». SANTA TERESA DE JESUS, Obras Completas, Ed. Aguilar, Madrid, 1951. Vida, cp. V, p. 42.,
19 Prosigue la Santa: «Para esto es muy necesario el maestro, si es experimentado; que si no, mucho puede errar y traer un alma sin entenderla, ni dejarla así mismo entender…Yo he topado almas acorraladas y afligidas por no tener experiencia quien las enseñaba, que me hacían lástima y alguna que no sabía ya qué hacer de sí…» SANTA TERESA DE JESUS, Obras…,c. XIII, p. 78 (y 79). Cf. Camino de Perfección, c. V, pp. 278ss.: habla además de la necesidad de ‘letras’ en los confesores (directores).
20 SANTA TERESA DE JESUS, Obras…ibid.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
¿«Dierección» espiritual o «Dirección del Espíritu»?
accesible en todo momento, no sólo en ocasiones especiales de carácter «místico») no consiste propiamente en indoctrinar sobre algo previamente inexistente en el ser humano, sino que consiste en tomar conciencia más explícitamente y en aceptar libremente un elemento constitutivo y propio del hombre, generalmente soterrado y reprimido, pero que es ineludible y recibe el nombre de «Gracia» y en el que Dios mismo se hace presente de modo inmediato»21 .
En este sentido, la llamada 'dirección espiritual' consistiría, no en un decir desde fuera y en nombre de Dios al dirigido lo que tiene que hacer como voluntad divina, sino en despertar al Dios «dormido» en la barca del «dirigido», en enseñarle a escuchar su tenue voz en el interior de sí mismo, ahogada por las múltiples voces de nuestro tiempo22 .
El problema puede plantearse en la siguiente forma: ¿qué relación hay entre estos dos enunciados: «Dirección Espiritual» y/o Dirección del Espíritu»? ¿Es lo mismo? Si hay diferencia, ¿ésta es aparente o de fondo? ¿Hay una disyuntiva entre estos términos (o), o una estrecha unión (y)?
Esto nos lleva a la pregunta central: «¿qué se entiende por «Dirección Espiritual»?23. En la entrevista espiritual ¿quién es, quién debe
21 RAHNER KARL, S.I., Palabras de Ignacio de Loyola a un jesuíta de hoy, en Ignacio de Loyola, texto K. Rahner/Paul Imhof, ilustraciones H. Nils Loose, Ed. Sal Terrae, 1979, pp. 13-14 (subrayado nuestro).
22 Es la experiencia y la realidad tan bellamente expresada por San Agustín en sus Confesiones: ¡«Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba; y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo...»!, en Obras de san Agustín, texto bilingüe, II, Las Confesiones, edición crítica y anotada por el P. Angel Custodio Vega, O.S.A., 7ª. edición, Ed. BAC, Madrid, 1979, libro X, c. XXVII, p. 424.
23 Hoy, más sensibles a esta problemática, preferimos llamarlo acompañamiento espiritual. Pero como estamos analizando el pasado, seguimos refiriéndonos al término de director espiritual. Dado que este nombre de director espiritual se convirtió en un término clásico de la espiritualidad cristiana, no habría problema en seguir usándolo siempre y cuando que lo sepamos entender correctamente, en el sentido que pretendemos recordar en el presente estudio.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
Darío Restrepo, S.I.
ser el Director? ¿No hemos comprobado en repetidas ocasiones y casos, tanto entre los directores como entre los dirigidos que, en el orden de los hechos, el Espíritu Santo ha pasado a segundo plano cuando no ha quedado completamente suplantado? La penosa experiencia de las equivocaciones en la vida espiritual, ¿no nos ha demostrado a unos y otros que, sin dudar de nuestra buena voluntad, no hemos sido dóciles al Espíritu de la verdad?24 .
Esta humilde pero muy provechosa comprobación nos descubre elpuntocapitaldeunaauténtica«direcciónespiritual»:el«discernimiento de espíritus» para poder seguir realmente el camino del Espíritu Santo. El debe ser el único «Director» precisamente para que la dirección pueda ser verdaderamente «espiritual». El es el único que puede hacer que el hombre no se rija por criterios simplemente naturales, psíquicos, «según la carne», sino por criterios sobrenaturales, espirituales, según el Espíritu25. «Dirección espiritual» por consiguiente, significa y debe significar una dirección del ESPIRITU, es decir, según el Espíritu Santo en cada persona, leída con la ayuda de un acompañante o colaborador del mismo Espíritu.
Este es precisamente el objetivo del «discernimiento de espíritus» y el de toda dirección espiritual. Entre las múltiples voces que resuenan, entre los distintos espíritus (espíritu del mal, del hombre carnal y mundano, del hombre 'psíquico'26, en las diversas posibilidades ante el bien, etc.) llegar a detectar, mediante un discernimiento personal, acompañado por el director, cuál es la voluntad particular de Dios sobre mí aquí y ahora, en el hoy de mi propia historia de salvación.
Como lo hemos notado, hubo notables excepciones en la manera de concebir y practicar la dirección espiritual asumiéndola como «espiri-
24 No en vano nos advierte claramente la Palabra de Dios: «No extingáis el Espíritu…» -1 Tes 5, 19- «Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo» -Hch 7, 51-; «No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios» -Ef 4, 30- No podemos «tentar al Espíritu del Señor» - Hch 5, 9-. (Cf. Hch. 5, 3: mentir al Espíritu Santo).
25 «Lo nacido de la carne es carne; lo nacido del espíritu es espíritu», Jn. 3, 6.
26 Cf Evangelica testificatio,de Pablo VI, n° 38.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
¿«Dierección» espiritual o «Dirección del Espíritu»? tual» (desde el Espíritu) más que como «dirección» (desde la persona del director) en el sentido analizado.
Un lugar relevante en este punto, lo ocupa San Ignacio de Loyola (siglo XVI) quien, basado en sus Ejercicios Espirituales fundamentó este ministerio de la 'dirección espiritual' en el «discernimiento espiritual», cometido que confió también a la Compañía de Jesús por él fundada. Para ella no es sólo cuestión de nombre sino de contenido y de función específica. Históricamente sin embargo, la Compañía pagó también sus contribuciones a las distintas épocas de la historia, y por eso no se conservó siempre pura esta línea del discernimiento en la dirección espiritual de los jesuítas. Hoy, volviendo a las fuentes, la Orden quiere rescatar uno de los legados más preciosos de su carisma original
Ignacio de Loyola, gran maestro en el arte del acompañamiento espiritual de una persona, nunca habló, en ninguna de sus obras, de «director» espiritual o de «dirección espiritual». Para él, el verdadero director es sólo el Espíritu Santo, porque
«la suma Providencia y dirección del Sancto Spíritu sea la que efficazmente ha de hacer acertar en todo» 27 .
Además, cuando habla del Maestro de novicios (prototipo ignaciano del 'padre espiritual'), o del Superior o Confesor que atienden espiritualmente a sus hermanos dice que éstos deben dejarse guiar por aquellos,
«no queriendo guiarse por su cabeza si no concurre el parescer del que tienen en lugar de Cristo nuestro Señor»28 .
«Con-currir» es correr juntamente con, marchar junto con… Esta especificación es muy sugerente en el sentido de que, en la mente de San Ignacio, el oficio del padre espiritual (y aquí también, del superior o
27 Constituciones de la Compañía de Jesús [624]. El cargo de padre espiritual tiene su fuente en los nn. [263 y 431].
28 Constituciones… [263].
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
Darío Restrepo, S.I.
confesor) debe ser «con-currir», es decir, marchar juntamente con el Espíritu Santo que anima al hermano y le inspira sus mociones. Este deberá discernir estas mociones (o posibles tentaciones) y revelarlas a su superior en la cuenta de conciencia29. Por una parte, el que ayuda espiritualmente a otro deberá entonces concurrir con el verdadero y único director (en el más pleno sentido de la palabra) que es el Espíritu; y en segundo lugar, deberá también «con-currir» con las mociones que el Espíritu ha inspirado en aquél a quien ayuda. En este sentido, el 'acompañante espiritual' debe ser sólo un colaborador o «coadjutor del Espíritu Santo» respecto a sus acompañados.
Ignacio de Loyola tampoco habla directamente de «padre espiritual» como acompañante en el Espíritu. Usa otras denominaciones más propias de su época30. Lo que nos importa es la concepción y misión del cargo que le atribuye. Para comprenderlo mejor podemos recordar estas palabra de Cristo:
«Pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre; el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía»31 .
Esta cita, bien comprendida, nos está recordando la necesidad de fundar toda paternidad espiritual en la de Dios.
Anota el P. Irenée Hausherr, S.I.:
«padre e hijo: para comprender el significado profundo de estos términos correlativos es necesario recordar el uso de la lengua cristia-
29 Cf. Darío Restrepo. La cuenta de conciencia, instrumento fundamental para un gobierno espiritual, en Apuntes Ignacianos, enero-agosto 1998, nn. 22-23, pp. 67-84.
30 Habla de un 'superintendente' de las cosas espirituales, del superior, del confesor, del maestro de novicios, etc., cf. Constituciones...{431].
31 Mt. 23, 8-10.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
¿«Dierección» espiritual o «Dirección del Espíritu»?
na: nuestro Padre es Dios, nosotros somos hijos de Dios por medio del Espíritu Santo, el cual es el Espíritu del Padre y del Hijo»32 .
El padre espiritual por lo tanto obra sólo en virtud de esta participación de la paternidad divina comunicada por el Espíritu. Su autoridad no le pertenece sino que le es delegada y se inserta en la Iglesia de quien él es representante.
En el mismo sentido de Ignacio de Loyola, otro gran maestro de vida espiritual, San Juan de la Cruz decía:
«Adviertan estos tales (los directores espirituales) que guían las almas y consideren que el principal agente y guía y movedor de las almas en este negocio no son ellos, sino el Espíritu Santo que nunca pierde cuidado de ellas, y que ellos sólo son instrumentos para enderezarlas en la perfección por la fe y ley de Dios, según el espíritu que Dios va dando a cada uno»33 .
Así pues, Ignacio de Loyola, Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, entre otros, fueron grandes acompañantes en la vida espiritual que se apartaron de la concepción de la «dirección espiritual» fundada más en la «directividad»34 que en la «espiritualidad» rectamente comprendida.
Por otra parte, la dirección espiritual no sólo pretende hacernos reconocer en profundidad los linderos que separan al bien del mal. Mediante el discernimiento de espíritus nos entrena para poder distinguir entre la varias posibilidades que se nos ofrecen en el campo del bien, cuál es la voluntad concreta de Dios. No todo lo bueno por ser bueno es voluntad de Dios para mí aquí y ahora35. Es necesario examinar todas
32 HAUSHERR IRENÉE, S.I., Direction spirituelle en Orient autrefois, Roma, Pontificium. Institutum orientalium studiorum, 1955, p. 20.
33 SAN JUAN DE LA CRUZ, Llama 3, 46.
34 De modo semejante, una fuerte corriente psicológica desde C. Rogers optó por el método de la «no directividad» ejerciendo una terapia centrada en el cliente.
35 San Ignacio zanja esta cuestión en los Ejercicios Espirituales [176] observando que todas las cosas que deseamos elegir deber ser indiferentes o buenas en sí y estar de acuerdo con la santa madre Iglesia (cf. 1 Cor 6,12).
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
Darío Restrepo, S.I.
estas posibilidades para escoger no sólo lo bueno36 sino tratar de acertar con lo que es la voluntad divina para mí: «lo bueno, lo agradable, lo perfecto»37 .
Esto no se podrá obtener si, tanto el director como aquél a quien orienta, no se someten con plena y total docilidad al Espíritu, verdadero Director de la conciencia humana. El diálogo espiritual será, por lo tanto, una búsqueda en común de la voz del Espíritu en la que el director presta su colaboración espiritual38 para que su interlocutor pueda llegar a comunicarse directamente con Dios, sin interferencias que le impidan buscar y hallar la voluntad divina sobre el destino de su vida.
La dirección espiritual pretende «acertar» en la búsqueda y encuentro de esta voluntad divina y asegurar el cumplimiento de la misma. Pero esta certeza absoluta no la puede dar el director39 sino sólo el Espíritu de la verdad que nos llevará hasta la «verdad completa»40 .
El oficio del guía espiritual no es pues, según lo dicho, el de un «director» en el pleno sentido de la palabra. El, ordinariamente, no debe «dirigir» el diálogo dando soluciones hechas41, a no ser en casos extremos como en el caso de un verdadero escrupuloso o de un perturbado psíquicamente. La persona que acude a él debe tener siempre un papel eminentemente activo y participativo en la búsqueda de la voluntad divina en su vida42; conservar intacta toda su libertad personal bajo la mo-
36 Cf. 1Tes. 5, 21.
37 Rom. 12, 2.
38 Como instructor, inicialmente, y luego como acompañante y colaborador en esta búsqueda.
39 «…hay diferentes caminos por donde lleva Dios y no por fuerza los sabrá todos un confesor». SANTA TERESA DE JESUS, Obras…., Camino de Perfección, p. 288.
40 Cf. Jn. 16, 13.
41 En este sentido su actitud se asemeja más a la de «no-directividad».
42 Se le puede aplicar a él lo que el Vaticano II dijo acerca de la obediencia de los religiosos que deben empeñarse personalmente, «empleando las fuerzas de la inteligencia y de la voluntad, así como los dones de la naturaleza y de la gracia» -PC, 14- al buscar la voluntad de Dios sobre ellos.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
¿«Dierección» espiritual o «Dirección del Espíritu»?
ción interior donde el Espíritu tiene toda la iniciativa para inspirar lo que quiera, donde y como él lo quiera. Y el director tendrá que guardarse muy bien de sustituir o interferir esta acción «espiritual» sin darse muchas veces cuenta de ello. El discípulo es el que debe adquirir la experiencia:
«La fe en la palabra del otro no basta para saber si tal espíritu es bueno, o si tal otro es malo; sino que hay que experimentar. El hábito del discernimiento es una educación del acto libre, colocado fuera de toda coacción, por un hombre capaz de querer él mismo lo que Dios quiere»43 .
Pero si él no debe ser un «director» propiamente hablando, tampoco será un simple espejo, mudo testigo de un combate interior y posiblemente, de una desorientación del que acude a él. Su deber es el de presentar y ser testigo de las coordenadas evangélicas necesarias para que el que vive esa experiencia goce de completa libertad espiritual, garantía de la verdad y sinceridad de su propia decisión y elección. En este sentido, el director instruye, guía, orienta, corrige y ayuda de manera particular en lo referente al discernimiento de espíritus44 .
Anota el P. Laplace a este propósito:
«Sin duda es necesario un maestro. Es tan poco posible lanzarse sin guía en las vías espirituales como que un niño se eduque solo. El papel del maestro, como el del educador, no es imponer de fuera una regla que no se ha comprendido, sino servirse de la regla, cuyo valor conoce por experiencia para ayudar al ejercitante (o acompañado) a encontrar por sí mismo la vía de Dios. Papel singularmente delicado que, además de las cualidades requeridas para la enseñanza, exige las que hacen al maestro espiritual. Estas cualidades consisten en sentir la necesidad propia de cada uno, para adivinar
43 LAPLACE JEAN, S.I., La experiencia del discernimiento en los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola, en …Para buscar y hallar la voluntad de Dios, Colección renovación, n° 1, México, D.F., 1972, p. 34.
44 En este aspecto, la dirección espiritual participa en parte de una cierta «directividad».
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
Darío Restrepo, S.I.
en ella el llamado del Espíritu. Reclaman paciencia y firmeza para esperar la hora de Dios y para rechazar los equívocos de los fervores falsos. Son las cualidades de un testigo, cuya bondad, bebida en las fuentes divinas, da valor en las tinieblas, pero cuya mirada imperturbable ilumina los escapes psicológicos del discípulo y rehusa las componendas»45 .
EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL HOY
En las últimas décadas, el mundo ha ido evolucionando con todas las doctrinas del personalismo, de libertad, de autodeterminación, de individualismo, de rebelión contra toda autoridad y sometimiento de cualquier tipo, de crisis de la relación padre-hijo (crisis de paternidad) de respeto por la persona del otro y por su intimidad, de superación del modernismo por el postmodernismo; y por otro lado, de competencia de la vida laical46 y por su crecimiento en la fe, de participación en varios movimientos de espiritualidad compartida, de dirección grupal, de grupos bíblicos y de oración, de grupos carismáticos, de auge de las ciencias humanas y de sus relaciones interdisciplinares, etc. En la época postconciliar principalmente, la 'dirección espiritual' cayó en un período de crisis y de abandono debido a múltiples causas. Empezó a sentirse cierta alergia por el término «dirección espiritual». El influjo del psicoanálisis y de la psicología moderna, y sus grandes figuras como Freud y Carl Rogers, fueron decisivos en todos estos cambios. El concilio Vaticano II abrió las «ventanas de la Iglesia» al mundo moderno y dejó penetrar un aire fresco y renovador. Algunas funciones y oficios fueron cambiando y aun sus nombres tradicionales han sido desplazados por otros más a tono con nuestra época.
Hoy, sin embargo, debido en gran parte a la inseguridad psicológica y espiritual especialmente de las nuevas generaciones, a la ignorancia religiosa, a una cierta nostalgia por el retorno a las fuentes, la «guía
45 LAPLACE JEAN, S.I., La experiencia…, p. 34.
46 Recordemos las exhortaciones apostólicas «Christifideles laici y « Mulieris dignitatem» de Juan Pablo II, entre otras.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
¿«Dierección» espiritual o «Dirección del Espíritu»? espiritual» ha sido de nuevo puesta en cartel. Se nota un renovado deseo de buscar ayuda en la vía del Espíritu, que hace inclusive que se acuda con más curiosidad que necesidad a las religiones y sectas orientales, a movimientos esotéricos. Pero también en la Iglesia católica se acrecienta la demanda de un consejero espiritual.
Pero el mismo nombre de «director espiritual» ya no es bien visto por mucha gente y se reemplaza por otros nombres como los de acompañante, asesor espiritual, consejero, o consiliario espiritual, orientador, etc., inspirados en la psicología moderna. Un somero análisis de algunos de estos nombres puede sugerir matices interesantes: una cosa es un «director», por ejemplo, y otra cosa es un «acompañante». El 'director' dirige, ordena, indica lo que se ha de hacer; el 'acompañante' generalmente significa el que va con alguien, el que escolta a alguien. Es un encuentro de personas. El 'acompañamiento espiritual' es, pues, el encuentro de dos personas que convergen en la escuela del único maestro, el Espíritu a quien ambos obedecen en sus mociones, conocidas mediante el discernimiento espiritual, y en cuyo proceso, una acompaña a la otra con el fin de que ésta acierte a buscar y hallar la voluntad concreta de Dios sobre su vida. En esta forma, el acompañado podrá llegar más fácilmente a la perfección de la caridad en el amor práctico a Dios y a sus hermanos.
El secreto de todo acompañamiento espiritual está en esto: no imponerse jamás al otro aunque uno lo pudiera hacer «muy bien», porque, siendo el Espíritu el único maestro de todos, siempre su don, «la gracia puede mucho más»47 .
Volvamos a la doctrina de San Pablo, en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, carta de toda la vida cristiana48. Nos dará mucha luz en este punto y nos ayudará a comprender por qué el «discernimiento espiritual» es la base de todo 'acompañamiento espiritual'.
47 LOUF ANDRÉ, La grâce peut davantage, -L’accompagnement spirituel- Ed. DDB, París, 1992, p. 10. La exposición siguiente estará inspirada y aun tomada en buena parte de esta obra.
48 LOUF A., La grâce… pp. 12ss.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
Darío Restrepo, S.I.
«Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones (de la carne), sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes».
Y un poco más adelante:
«Así, pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones morirán; pero si por medio del Espíritu hacen morir ustedes esa inclinaciones, vivirán».
«Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otravez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo: ¡Abbá! ¡Padre! (…) De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras»49 .
Aquí Pablo describe la experiencia cristiana, tema del acompañamiento. El es muy consciente de verse ante el dilema de escoger entre vivir según la carne o según el Espíritu. En el primer caso él se dejaría «llevar por la carne»; en el segundo, él se dejaría «conducir por el Espíritu». ¿Pero cómo escoger entre estas dos alternativas que parecen escapar a la conciencia? El Espíritu está a la obra en nosotros aun cuando no nos demos cuenta.
En el capítulo 5 de la carta a los Gálatas anota Pablo la parte de ambigüedad de la experiencia cristiana:
«Por lo tanto digo: vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Porque los malos deseos están en contra del Espíritu y, el Espíritu está contra de los malos deseos. El uno
49 Rom. 8, 12-26.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
¿«Dierección» espiritual o «Dirección del Espíritu»?
está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran»50 .
Así, la vida cristiana se ve sometida constantemente a desear lo que va contra el Espíritu cediendo a la tentación:
«Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación»51 .
Se trata, pues de una experiencia de Dios que implica tensiones y luchas bajo la inspiración del buen espíritu y del malo. Pero según Pablo, y en todo el N. T. oponer el espíritu a la carne no es oponer el espíritu o el alma del hombre a su cuerpo. Por el contrario, espíritu y carne son dos nociones «espirituales» que pueden afectar indistintamente el alma o el cuerpo. Un cuerpo puede ser carnal o espiritual según sea regido, o no, por el Espíritu Santo. Toda nuestra vida cristiana se desarrolla a la vez en la carne y en el Espíritu, lo que hace particularmente difícil y urgente el discernimiento y por eso mismo requiere un acompañamiento espiritual para poder acertar en el camino del Señor y para no convertirse en un «juguete de la carne», cayendo en la «ilusión» de creerse guiado por Dios.
Sólo quien es conducido por el Espíritu, enseñado por su unción, puede acertar en la búsqueda de la voluntad de Dios52. Por este motivo, la preocupación de elegir rectamente aparece desde las primeras páginas de San Pablo y de San Juan y, detrás de ellos, toda una tradición de dirección o acompañamiento espiritual con sus sombras y luces en materia del discernimiento de espíritus. Aunque la Compañía de Jesús también ha pagado el precio de ser histórica y de haber evolucionado condicionada a lo propio de su época como ya lo señalamos, se ha mantenido fiel a la tradición del «discernimiento espiritual», especialmente en los Ejercicios Espirituales, pero también en su aplicación al acompañamiento espiritual en general.
50 Gal. 5, 16-17.
51 Mt. 26, 41.
52 Rom. 8, 14; 1 Jn. 2, 27.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
Darío Restrepo, S.I.
Anota a este propósito A. Louf:
«Ya claramente propuesto desde el Nuevo Testamento, este problema no ha cesado de serlo todavía, a lo largo de una historia literaria particularmente fecunda, decantándose progresivamente, por la constancia de su tema sobre el discernimiento espiritual. Aunque la terminología haya evolucionado en el curso de los siglos y que los acentos se hayan desplazado ciertamente en un sentido o en otro, no es menos cierto que el cuerpo de la doctrina, progresivamente enriquecido por la experiencia de tantos espirituales, ha permanecido uniforme. Aun se podría decir que esta tradición es, en cierto sentido, consubstancial y connatural a la Iglesia y que constituye uno de sus tesoros más valiosos»53 .
Pero, ¿hemos conservado siempre esta tradición de hacer un 'acompañamiento espiritual', plenamente conscientes de que el único Director Espiritual de todos es el Espíritu Santo? El 'acompañado', en el momento de hacer su elección, ha sido siempre conducido y movido únicamente por el Espíritu Santo? Creo que no. Y precisamente en esto, a mi modo de ver, radica el problema. Por esto mismo aparece con claridad la necesidad de estudiar seriamente la relación que existe entre 'acompañamiento espiritual' y 'discernimiento'.
Podríamos definir entonces el «acompañante» espiritual como un facilitador en el discernimiento espiritual, en la percepción de las mociones del Espíritu, en su lectura, confirmación y su puesta en práctica. Sería no solamente uno de aquellos (o aquellas) adultos en la fe de que habla la carta a los Hebreos: «de aquellos que, por costumbre, tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal», sino el de aquellos por quienes ora Pablo para que su «amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento con que puedan aquilatar lo mejor»…54 .
53 LOUF A., La grâce…, p. 15. 54 Heb. 5, 14; Fil. 1, 9.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
¿«Dierección» espiritual o «Dirección del Espíritu»?
En la misión del acompañante y del acompañado lo primero que hay que hacer es tomar plena conciencia de la estrecha relación que hay entre el creyente y la escucha de la Palabra de Dios:
«La comprensión de este vínculo es tanto más necesario cuanto que esta escucha constituye una verdadera clave, quizá la clave esencial, de todo discernimiento espiritual»55 .
Esta Palabra de Dios constituye el primer instrumento de un buen discernimiento espiritual, un medio privilegiado para descubrir la voluntad de Dios y una clave para comprender lo que sucede en el corazón del hombre. Pero para ello hay que relacionarse con ella no como una simple palabra humana sino en una «lectio divina» o lectura sapiencial, lo que ya exige un discernimiento. Más aún, éste es el terreno por excelencia del discernimiento. Auscultando largamente la Palabra de Dios todo creyente puede aprender a escuchar su propio corazón, a percibir en él un eco de esta Palabra que repercute y es reflexionada en su interior como la mejor escuela y aprendizaje del discernimiento56. Esto le da un corazón «profético» en el sentido más fuerte de esta palabra, que es el aprender a ver todo con la mirada de Dios y desde Dios. En esta tarea es donde se va a dar el campo específico del verdadero 'acompañamiento espiritual' tanto en el (o la) acompañante como en los acompañados.
Junto con la Palabra de Dios, hay otras realidades espirituales que se relacionan íntimamente con el discernimiento y que por lo tanto deben tenerse muy en cuenta al hablar del acompañamiento espiritual. Son ellas la conversión, la oración, la obediencia, y la acción.
Ante todo, el trabajo del discernimiento no se concibe si no está orientado a una auténtica conversión del corazón como ya lo notamos anteriormente. Son los que no se acomodan al mundo presente sino que convertidos por la renovación de su mente y de su corazón, pueden «dis-
55 LOUF A., La grâce…, p. 22.
56 Cf. Ib., p. 26,
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
Darío Restrepo, S.I.
cernir cuál es la voluntad de Dios: lo bueno, lo agradable, lo perfecto»57. El hombre, así recreado por el Espíritu Santo como el hombre nuevo, está destinado a crecer y a evolucionar sin fin hasta reproducir en él la imagen del Hijo58. Y esta tarea se debe realizar no sólo en el acompañado sino en el acompañante.
Entre la obediencia y el discernimiento existe un vínculo evidente: renunciar a los deseos propios para acoger sólo la voluntad de Dios, con tal de que se la perciba claramente.
El discernimiento espiritual encuentra otros dos momentos importantes de la experiencia cristiana: la oración y la acción. La oración constituye su lugar por excelencia: a la vez, el lugar donde el discernimiento se revela más necesario y el lugar donde podemos aprenderlo fácilmente.
«De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como es debido pero el Espíritu misma ruega a Dios por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras»59 .
Así la oración es como un discernimiento en acto, en la medida en que ella consiste esencialmente en abandonarse progresivamente a la oración del Espíritu en nosotros. La oración es a la vez fuente y norma del discernimiento. San Juan de la Cruz, como guía experimentado en los caminos de la oración, insiste sobre la necesidad del discernimiento en el que acompaña a otros en los caminos de la oración.
En lo referente a la acción, el otro eje de la vida cristiana, aparece como opuesto al de la oración. Pero esto es sólo la apariencia. El discernimiento constituye un terreno común entre la oración y la acción. Una y otra deben surgir bajo las mociones del mismo Espíritu. Y esta sensi-
57 Rom. 12, 2; cf. Ef. 5, 17; Col. 1, 9.
58 Rom. 8, 29.
59 Rom. 8, 26.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
¿«Dierección» espiritual o «Dirección del Espíritu»?
bilidad al Espíritu se aprende tanto en la oración como en la acción para poder llegar a ser de veras «contemplativo en la acción» cristiana.
En todos estos puntos el 'acompañante espiritual', con su fidelidad personal al Espíritu que lo ilumina y lo guía, debe ayudar a su 'acompañado' para mantenerse fiel a la escucha del mismo Espíritu que lo dirige generalmente por otros caminos en su vida diaria.
Finalmente, este ministerio se hace en la Iglesia y en nombre de la Iglesia. Hemos dicho cómo el acompañamiento y el discernimiento espirituales recubren un cierto número de realidades fundamentales. ¿El acompañamiento espiritual no hará parte de estos ministerios cuya importancia en la Iglesia nos ha recordado el Vaticano II?60. Aunque en los últimos años este ministerio se encontró, de hecho, reservado a los sacerdotes y a los hombres, pero no siempre fue así y su naturaleza tampoco lo exige. Se trata, más bien de un carisma disponible para todos y de un ministerio que puede ser ejercitado por toda persona (hombre o mujer) que vive una auténtica experiencia de Dios. Tiene sus raíces en el sacerdocio común de los fieles recibido en el bautismo. Se presenta como un complemento natural de éste y como un acompañamiento postcatecumenal. El mismo San Ignacio realizó este acompañamientodurantemuchosañosantesdesersacerdote,comolaico. Ycuando buscó personas verdaderamente espirituales que le pudieran ayudar a él mismo, como lo consignó expresamente en su Autobiografía, en Manresa y Barcelona sólo encontró una mujer de gran experiencia de Dios61 .
CONCLUSION
La Dirección espiritual o mejor, el «Acompañamiento espiritual» es por consiguiente una relación dialogal entre dos personas, -acompañante espiritual y acompañado-, en que el primero presta al segundo una
60 LG 12: «Además, el mismo Espíritu Santo… distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición… con los que los hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia». LOUF A., La grâce…p. 39.
61 Cf. Autobiografía, n° 21 y 37.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
Darío Restrepo, S.I.
ayuda espiritual en orden a buscar y a hallar la voluntad divina sobre éste, mediante su activa colaboración y compromiso en dicha búsqueda para llevarla a la práctica de su vida. Son, pues, dos papeles igualmente activos aunque en distinto plano. El modo, orden, materia y frecuencia del diálogo están condicionados a la persona que busca esta ayuda, a la queel acompañantedeberáadaptarsepara conseguir elfinbuscado. Esto significa que no hay una manera universal de llevar siempre este acompañamiento espiritual ni una fórmula preestablecida para encontrar la solución de todos los problemas, válida para todos los casos. La relación que se establecerá en este diálogo no preexiste al diálogo mismo; se hace en él y por él; está condicionada necesariamente por él.
El Espíritu Santo en cuanto Espíritu es imprevisible, inefable, inaccesible. El Espíritu es como el viento, sopla donde quiere. Y su acción en el hombre conserva estas mismas características. Por eso no es manipulable, no es clasificable, es y será siempre el «Creator Spiritus». Sólo una completa docilidad a su paso por la vida del cristiano podrá permitir que sus gracias (carismas) sean reconocibles en «espíritu y en verdad», dentro de la Iglesia, por medio de un acertado discernimiento espiritual que enseñe a leer las huellas de su visita en un auténtico «discernimiento según el Espíritu».
Queda, pues, de nuevo abierto el camino para acompañar a nuestros hermanos y hermanas en la fe, a todos y todas a quienes llame el Señor a realizar esta maravillosa diakonía en la Iglesia, la de ser colaboradores del Espíritu Santo en la tarea de ayudar a reproducir la imagen del Hijo en cada uno de sus hermanos mediante un auténtico 'acompañamiento espiritual'.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 42-66
¿Habla
Dios siempre un mismo lenguaje?
¿Habla Dios siempre un mismo lenguaje?
Alberto Echeverri, S. I.
Acompañar a otro por el camino de la vida conduce siempre al problema de la escucha del lenguaje a través del cual Dios se comunica al hombre, «a su criatura» -diría el autor de los Ejercicios Espirituales-. Y aunque pareciera que el término ignaciano señalara a ese paradigma creador-criatura que sólo a regañadientes aceptará la mentalidad contemporánea, lo que Ignacio de Loyola pretende enfatizar con él es el amor entrañable del Dios que ha creado al hombre por amor, en el amor, para el amor. Y que por eso le habla en esos mismos términos, los del amor 'a lo Dios'. De ahí que el Acompañante espiritual tenga que plantearse forzosamente la pregunta acerca de la peculiaridad del lenguaje divino.
Que el Padre de Jesús quiera comunicarse con los hombres, ellas y ellos, es una realidad cuya evidencia va captando a través del Evangelio quien se interne en él y quiera de verdad encontrarse con lo que allí se pone de manifiesto. No creo pertinente una argumentación sobre la posibilidad metafísica de que ésto suceda, pues ¿a qué sirve hacerlo si no pertenece a ese orden el lenguaje del Dios de Jesús?
La pregunta radica en el tipo de lenguaje del que Dios se sirve para relacionarse con el hombre. Se trata de dos tipos de idioma: uno indirecto, otro directo; uno mediato, otro inmediato. Un dato curioso: del
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 67-76
Alberto Echeverri, S.I.
directo, del inmediato es justamente del que menos sabemos. Me estoy atreviendo en estas páginas a subrayar que el poco o nulo saber acerca de él proviene de la poca ciencia adquirida a propósito del idioma indirecto, del mediato. Ciencia, empero, que no es ni infusa ni fruto de la discusión conceptual en un pretendido foro del espíritu. Ella resulta siendo -¡así de simple!- llana consecuencia de un cambio en la mirada.
El Acompañante, «maestro instruido acerca del reino de los cielos», se parecerá «al dueño de una casa que de lo que tiene guardado sabrá sacar cosas nuevas y cosas viejas»1, y por eso podrá identificar en la experiencia del Acompañado lo que tenga sabor a ese lenguaje divino. En definitiva, para que éste no se engañe a sí mismo cuando afirma que Dios se le comunica y, sobre todo, que él mismo se comunica con Dios. Pues no de otra manera percibe el hombre, ella o él, lo que la tradición bíblica llamó «la voz de Dios», la misma que una tradición cristiana ulterior señaló como «la voluntad de Dios».
1. EL LENGUAJE MEDIATO DE DIOS
Empiezo por afirmar que todo lo que en el mundo y en la historia tenga sabor a gratuito pertenece de manera privilegiada al lenguaje divino. Por ahí anda el amor de Dios. Si «todo es gracia» -como nos lo recuerda Pablo-, cuanto signifique gratuidad tendrá que ver con él. Al fin de cuentas Cristo Señor es la gracia por excelencia: en él ha manifestado el Padre la plenitud de su amor por el mundo, pues mirando al rostro de su Hijo ha querido que lo expresen «creación, encarnación y dones particulares» -al decir de Ignacio-2. Entre esos dones la tradición cristiana más antigua ha colocado en el primer lugar la resurrección de Jesús porque ella figura como la palabra definitiva con que Dios ha querido mostrar su particular pronunciamiento sobre nuestra historia. Ese cuerpo resucitado del Hijo será desde entonces el don fundamental. En él se nos regala la fuente de todos los dones, el Espíritu -ese al que sentimos la necesidad de calificar de «santo» para evitar confusiones y no caer en conceptualismos idealistas o más especulativos que cristianos-. Crea-
1 Cf. Mt. 13, 52
2 Cf. EE. 234
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 67-76
¿Habla Dios siempre un mismo lenguaje? ción y encarnación, cinceladas por la mano amorosa del Dios que permanece fiel a su criatura más allá de las tinieblas del fracaso y de la muerte, en la resurrección de Jesús, adquieren su pleno sentido en ese hecho que lanza a la historia humana por delante de los límites que los ojos del hombre creen percibir en ella.
Todo ello significa que el lenguaje divino está hecho de creación -por tanto del barro de la tierra y de los imprevistos de las épocas y de los procesos históricos-, de encarnación -por tanto de carne a veces pletórica de hermosura y a veces desgastada y proclive a la angustiante búsqueda de su propia destrucción-, de resurrección -y por tanto de palabras del todo nuevas acerca de la historia y de la carne manipuladas hasta el exceso por cuantos se han apoderado de ellas para someter a quienes, al igual que ellos, componen la creación en la que se ha encarnado la Palabra del Dios de la vida-.
Ignacio añade que en toda esa gratuidad Dios no sólo «me da» su amor sino que «él mismo desea dárseme»3. La palabra del todo nueva que Dios ha pronunciado sobre el mundo de los hombres revela un sabor peculiar, el del cuerpo resucitado de su propio Hijo. Con esos ojos, los de la carne resucitada de su Hijo, ha mirado Dios desde siempre nuestra carne.
Sin embargo, el espanto de muchas tradiciones religiosas de Occidente ante la ambigüedad de lo carnal ha contribuido a dejar en la oscuridad cuanto desde ella señale a los entresijos de lo inconsciente pues el lector desprevenido de la realidad alcanza a percibir que por allí existe un camino desconocido que él no logra manejar con sus raciocinios y conceptos. Pero no hay por qué sorprenderse de que Dios pueda hablarnos en el estilo de lo carnal: la gramática y la sintaxis tendenciosamente simbólicas -y simbólico quiere decir ambiguo- de las parábolas evangélicas, enfáticas en señalar con abundancia la realidad plenamente mundana, nos lo comprueba una y otra vez.
3 Ibid.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 67-76
Alberto Echeverri, S.I.
Si esto es así, el lenguaje de los deseos y el de los sueños, carnales unos y otros porque se afincan en la sensibilidad más material de lo humano, forma parte del modo particular con que Dios se dirige a nosotros. Arrancan de la mundanidad misma de la que nunca puede prescindir el hombre, pero simultáneamente refieren a un más allá de ella pues parecieran pasar por alto el espacio y el tiempo a los que la carne está por fuerza remitida. María y José de Nazareth supieron de ese lenguaje hasta vivir casi en exclusiva de él. Cuanto María deseó en lo más hondo de ella misma se hizo realidad tangible. Cuanto José soñó en el silencio de la noche se hizo también realidad tangible. Mejor aún: los superó a ellos mismos porque apenas sí entrevieron lo que significaba el cuerpo resucitado de aquel a quien acompañaron desde su entrada en la historia.
A Dios le es posible hablar a través de la imaginación y de la fantasía de la mujer y el varón, las instancias que dinamizan los deseos y los sueños, porque imaginación y fantasía son manifestaciones de la carne creada por él mismo, del cuerpo llamado a la resurrección junto con el entorno que rodea a ese cuerpo y que le posibilita la vida. Resultan entonces comprometidos por igual, en el lenguaje de Dios, los sentimientos, los estados de ánimo, la inteligencia, la racionalidad, los instintos... en fin, todas las dimensiones de lo humano. Es que Dios sabe de todo ello porque su propio Hijo lo aprendió al hacerse hombre, al resucitar, y porque fue contemplando el rostro de ese mismo Hijo como creó toda la realidad mundana.
Sólo que el deseo -como los sueños- suele ser plural, se presenta en forma de multiplicidad de deseos de distinta índole e intensidad. El objeto de esos deseos -y de los sueños- puede ser variopinto. Al Acompañante corresponde ayudar a su Acompañado a identificar la radicación espiritual o no que esos objetos ponen de manifiesto respecto a sus deseos. Sin deseos, sin variedad de deseos y sin diferentes intensidades en ellos no hay progreso espiritual pues quien no los percibe está muerto en vida... y de tiempo atrás.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 67-76
¿Habla Dios siempre un mismo lenguaje?
Por eso Ignacio hablará de «consolación», «desolación», «conoscimiento» y «sentimiento espiritual»4 como ubicaciones sensibles del lenguaje con que Dios habla al hombre. Los deseos se irán constituyendo, entonces, en material por excelencia de continuo discernimiento. Es en ellos donde se confronta la incidencia existencial del efectivo seguimientodeJesús. Puessólocuandoel'deberser'vasiendointroyectado en la persona a través del deseo es posible afirmar que está haciendo tránsito hacia el 'ser'. Si el Padre de Jesús pronuncia su palabra para los hombres en la historia como creación, encarnación y resurrección, hace manifiesto también su amor desde el interior del hombre, protagonista de esa historia. El Dios con quien nos encontramos fuera es el mismo con quien nos encontramos dentro, sólo que su lenguaje adopta modalidades diversas. Saber interpretar esos signos, tanto los exteriores como los interiores, será tarea del discernimiento de espíritus porque -según Ignacio de Loyola y según las maestras y los maestros espirituales- los espíritus actúan desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro.
Los deseos conducen al entretejerse interior de las imágenes. Y es que todo creyente maneja por fuerza imágenes -en plural- de Dios que le permiten una relación con el Trascendente. Pero ellas son, necesariamente y en buena parte, producto de la cultura propia en que él vive, influenciada a su vez por diversidad de culturas y subculturas. En esa profusión de imágenes conviven el trigo y la cizaña: imágenes constructivas e imágenes alienantes, imágenes premodernas y modernas y posmodernas de Dios y, por tanto, del hombre y del mundo. Es función propia del Acompañante asistir al Acompañado para que detecte los terrenos que aún están por evangelizar en él a estos niveles. De tales imágenes dependerá muy directamente la imagen de Iglesia -el «modelo de Iglesia», diría la teología contemporánea- que éste maneja durante su acompañamiento. Pertenece a todo ese proceso la evangelización serena y progresiva de ellas, pues de lo contrario pueden tornarse en obstáculos que pondrían sordina a la voz de Dios.
La catequesis tradicional continúa teniendo como resultado la construcción de unas imágenes de Dios demasiado conceptuales. Si-
4 Cf. EE. 62. 118.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 67-76
Alberto Echeverri, S.I.
guen siéndolo las del gnosticismo fomentado por la «Nueva Era» en cuanto hacen perder el rostro personal y en general la individualidad del Trascendente en quien se afirma creer. Tal tipo de imagen no confronta al creyente con una instancia ética que lo conduzca a cuestionarse por las incidencias de sus opciones sobre las otras personas y sobre el resto de la creación. Hay que ayudar al otro a radicarse en la imagen de un Dios compañero de camino, apoyo, instancia crítica del comportamiento humano, interesado por la colectividad humana y por la historia que éste construye, en una palabra, de un «Dios-conmigo».
Por otra parte, la imaginería religiosa fruto de la modernidad racionalizante ha dado lugar a una visión individualista de Dios, es decir, a una consideración de Dios como individuo solitario. El del cristiano es un ser comunitario. Lo es el Dios de Jesús de Nazareth quien lo trata como «Padre» suyo y que se manifiesta siempre referido al «Paráclito» consolador y convocador de los suyos a vivir en una comunidad, la Iglesia, que testimonie ese rostro específico de Dios a la humanidad y al mundo en general. Lo contrario da lugar a una imagen teórica de Dios, concebido ante todo como verdad conceptual, y a un Cristo revelador de verdades, a una fe definida como mera aceptación de verdades y, en consecuencia, de una Iglesia depositaria y defensora de la verdad y que evangeliza en cuanto pone las condiciones para que el catequizado y el bautizado conozcan y acepten dicha verdad. El Acompañado irá mudándose hacia la identificación de una imagen testimonial de Iglesia, que concibe a Dios como amor, a Jesucristo como revelador de ese amor, la fe como experiencia y testimonio del mismo amor y, en consecuencia, a la Iglesia como comunidad de amor que evangeliza al señalar las condiciones para vivir y testimoniar el amor.
2. EL LENGUAJE INMEDIATO DE DIOS
«Todos los bienes y dones descienden de arriba» -concluye Ignacio en el texto de los Ejercicios- que nos ha guiado hasta el momento y con el que finaliza el itinerario de la experiencia misma a la que allí se invita5. Persuadido de ello, el autor del libro -ahora en un supuesto
5 Cf. EE. 237.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 67-76
¿Habla Dios siempre un mismo lenguaje?
autotestimonio ignaciano que Karl Rahner pone en boca de aquel- nos transmite el peregrinaje que ha seguido para el encuentro inmediato con Dios. El Ignacio de Loyola rahneriano está hablando, y es lo sorprendente, de los mismísimos tiempos de su conversión, los de su enfermedad en Loyola y de su soledad en Manresa:
«... no hablo de las visiones, símbolos y audiciones figurativas, ni del don de lágrimas o cosas parecidas. Lo único que digo es que experimenté a Dios, al innombrable e insondable, al silencioso y sin embargo cercano, en la tridimensionalidad de su donación a mí. Experimenté a Dios, también y sobre todo, más allá de toda imaginación plástica. A él, que, cuando por su propia iniciativa se aproxima por la gracia, no puede ser confundido con ninguna otra cosa».
«...Yo había encontrado realmente a Dios, al Dios vivo y verdadero, al Dios que merece ese nombre superior a cualquier otro nombre. El que a esa experiencia se la llame mística o se la llame de cualquier otro modo es algo que en este momento resulta irrelevante...»
«...por de pronto, repito que me he encontrado con Dios; que he experimentado al mismo Dios. Ya entonces era yo capaz de distinguir entre Dios en cuanto tal y las palabras, imágenes y experiencias limitadas y concretas que de algún modo refieren a Dios. Naturalmente esta mi experiencia tuvo también su propia historia: una historia que tuvo un comienzo modesto y casi insignificante; entonces hablé y escribí sobre ello en un tono que ahora, naturalmente, a mí mismo me resulta conmovedoramente infantil y que sólo permite ver lo ocurrido de un modo indirecto y distante. Pero lo cierto es que, a partir de Manresa, comencé a experimentar la inefable incomprensibilidad de Dios, de un modo cada vez más intenso y más puro...»
El Acompañante avisado no puede menos de advertir que los esquemas evolutivos, de los que tan cargada está la mentalidad contemporánea a la que él mismo pertenece, se estrellan contra la realidad de lo que sucede en el Acompañado. No se llega a esa experiencia inmediata deDios,mística,comoresultadodirectamenteproporcionalalasumatoria de esfuerzos de quien se aventura en la vida espiritual. Sin la colaboración humana -persistirá en afirmar la teología desde hace siglos- no es
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 67-76
Alberto Echeverri, S.I.
posible acceder a ella, pero ella misma es puro don divino concluye también la teología. Que no está simplemente reservado a unos privilegiados de Dios, como afirmaría cierta aristocracia católica que gusta de exhibir estos retazos de dominación sobre la clase baja de los que considera menos espirituales que ella. Si Dios desea dar de lo que tiene y desea dársenos, resulta obvio que es fiel en su propósito y que todo depende, en definitiva, de la cualitatividad o calidad de la colaboración del hombre. Toca al Acompañante sopesar la densidad de la actitud con la que su Acompañado va caminando por los senderos del Espíritu, y su mayor o menor destreza para hacerlo pondrá de manifiesto la efectiva densidad de la propia.
Pero el Ignacio rahneriano es contundente:
«Dios mismo. Era Dios mismo a quien yo experimenté; no palabras humanas sobre él. Dios y la sorprendente libertad que le caracteriza y que sólo puede experimentarse en virtud de su iniciativa, y no como el punto en que se cruzan las realidades finitas y los cálculos que pueden hacerse a partir de ellas. Dios mismo, aun cuando el «cara a cara» que ahora experimento sea algo totalmente distinto (y, sin embargo, idéntico), y no tengo por qué dar ningún curso de teología acerca de esta diferencia.»
No existe pues desemejanza entre la lírica de un Juan de la Cruz o la narrativa autobiográfica de una Teresa de Jesús y este relato epistolar de Ignacio de Loyola. Se siente uno tentado de mirar a esos personajes con un dejo de resignación conformista pues la envergadura de su experiencia pareciera superarnos y hasta el extremo. La que otros han realizado en su propia vida, esa que permanece en la reserva de la intimidad ajena custodiada por tantos Acompañantes en la vida espiritual, está allí para manifestar que no son en verdad tan escasos quienes han vivido otro tanto. Es asunto de diversidad de talante. Pues, como concluye Ignacio:
«Lo que digo es que sucedió así; y me atrevería incluso a añadir que si dejarais que vuestro escepticismo acerca de este tipo de afirmaciones (escepticismo amenazado por un subrepticio ateísmo) llegara a sus últimas consecuencias y desembocara no sólo en una teoría hábil-
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 67-76
¿Habla Dios siempre un mismo lenguaje?
mente formulada, sino también en la amargura de vivir, entonces podríais hacer esa misma experiencia. Porque es precisamente entonces cuando se produce un acontecimiento en el que (junto con la pervivencia biológica) se llega a experimentar la muerte como algo radical, bien sea como una esperanza auto-legitimadora, bien sea como la desesperación absoluta; y es en ese mismo instante cuando Dios se ofrece a sí mismo. (No es de extrañar, pues, que yo mismo estuviera a punto de quitarme la vida en Manresa). Y aunque esa experiencia ciertamente constituye una gracia, ello no significa que en principio se le niegue a nadie. Precisamente de esto es de lo que yo estaba convencido.»6
El concurso de la Psicología y la Sociología contemporáneas, necesario desde todo punto de vista al Acompañante que no quiera repetir errores inmemoriales de otros colegas al interactuar con su Acompañado y al evaluarse a sí mismo, se demuestra entonces insuficiente cuando de la experiencia inmediata de Dios se trata. Lo que la racionalidad moderna con mucha probabilidad leería como una mera psicopatología o en otro momento como desplazamiento de clase social bien podría tener otro significado en un determinado proceso de vida espiritual. Ni siquiera los sugerentes vericuetos por los que se interna la Lingüística de los últimos decenios capacitarían a satisfacción al posible lector del lenguaje divino en estos casos. Es otro tipo de ciencia el que hace falta al Acompañante espiritual. Retomando las convicciones de la sabiduría espiritual del primer Occidente y del viejo Oriente, tendrá que transformarse en maestro espiritual:
«El que guía a otro se da muy pronto cuenta de que se enfrenta con el misterio de cada camino personal. Necesita pues tener, además de una buena maestría humana, un sentido profundo de la acción divina. Muchas personas se llaman espirituales y juzgan de una manera perentoria los pasos de los demás. Por eso es bueno recordar... el principio de que el Espíritu tiene libertad para obrar insertándose en una gran variedad de métodos y de temperamentos. Por eso lo que aparece cada vez con más claridad cuando se está en contacto con personas que bus-
6 RAHNER, Karl. Palabras de Ignacio de Loyola a un jesuita de hoy, en: RAHNER KarlIMHOF Paul, Ignacio de Loyola, Sal Terrae, Santander 1979, 10-12.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 67-76
Alberto Echeverri, S.I.
can a Dios, es la infinita variedad de caminos, pues cuanto más tratamos de caminar por las sendas del Señor, más constatamos que es él quien, de hecho, pone sus pasos en los nuestros.»7 .
O, en palabras de Jacques Benigne BOSSUET:
«Es necesario superar todas las figuras para saber que hay en la verdad algo más íntimo que cuanto las figuras, por unidas o separadas que estén, no nos muestran; es entonces cuando hay que perderse en la profundidad del secreto de Dios, donde no se ve nada más sino tan solo que no vemos las cosas como son»8 .
7 RAGUIN, Yves. Maestro y discípulo (El acompañamiento espiritual). Narcea, Madrid 1986, 17.
8 Cit. por: Charles André BERNARD (ed.), L´antropologia dei maestri spirituali (Simposio organizzato dall'Istituto di Spiritualità dell´Università Gregoriana - Roma.28.0401.05.89), Paoline. Roma 1991, 24; la traducción es nuestra.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 67-76
Culpa y Ejercicios Espirituales de primera semana
interdisciplinar
desde la perspectiva de un psicólogo creyente
*
LJosé Ricardo Alvarez B., S.J.
a experiencia de los Ejercicios Espirituales ignacianos es de tal riqueza que puede estudiarse con detenimiento desde distintos puntos de vista. Sin la pretensión de hacer una lectura exclusiva o excluyente, la psicología puede arrojar luces que hagan más comprensible la propuesta Ignaciana para los hombres y mujeres que hoy acompañan a otros en el proceso de vivir esta experiencia. Si bien en es cierto que el tema de la culpa es algo complejo y extenso en la psicología contemporánea, el presente trabajo hará énfasis en sólo algunos puntos que pueden ser pertinentes al trabajo de quien acompaña los Ejercicios, reconociendo que otros aspectos podrían quedarse por fuera y que por falta de espacio,
* Doctor en psicología clínica. Superior de la Comunidad religiosa de la Universidad Javeriana y profesor en la Facultad de Psicología de la misma Universidad.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 77-88
José Ricardo Alvarez B, S.I.
no serán tratados aquí.
No puede desconocerse que por varios siglos los Ejercicios Espirituales han generado profundos cambios en innumerables personas. Tales cambios, muchos de ellos muy significativos y duraderos no cesan de impresionar a quien busca desde la psicoterapia, el crecimiento y la curación interiores. Desde la perspectiva psicológica, resultan fascinantes muchos de los dinamismos que el proceso de los Ejercicios suscita en quienes los realizan.
En este artículo haremos referencia al modo como Ignacio en sus Ejercicios parece orientar al ejercitante que se confronta con el problema de la culpa, tan presente en todos los seres humanos. Este trabajo se dirige a los acompañantes de Ejercicios cuya tarea puede resultar mejor iluminada y más fecunda con la ayuda de las categorías de análisis que la psicología contemporánea nos ofrece.
Uno de los aspectos más llamativos de los Ejercicios para un psicólogo, es que la experiencia toda es fundamentalmente un proceso de interiorización1. Es algo más que una sistemática introspección psicológica que de todos modos podría arrojar resultados positivos. Ignacio ha concebido un proceso de interiorización que tiene como finalidad un encuentro amoroso con una Persona que invita a crecer y sanar, a descubrir y ordenar, a escuchar y seguir, a compadecerse y perdonar, a posibilitar el advenimiento de la esperanza y el gozo.
En cualquier proceso de interiorización o introspección, parece imposible no encontrarse tarde o temprano con la culpa, la vergüenza y la posibilidad de optar por el mal, omnipresentes en nuestra realidad interior, subjetiva. Parece muy claro para los acompañantes que el proceso de los Ejercicios normalmente ayuda a descubrir lo amoroso y esperanzador que siempre se puede encontrar en el corazón humano. Pero parece generalmente más difícil lidiar con la dimensión opaca y a veces sombría de nuestro ser, donde encontramos sentimientos tales
1 Un buen desarrollo de este concepto puede verse en Sánchez-Marco, Francisco (1990) El proceso de Interiorización en Psicología y Ejercicios Ignacianos Vol. II pág. 35 a 47 Editado por Carlos Alemany S.J. y José A. García Monge, S.J. Editorial Mensajero, Bilbao y Sal Terrae, Santander en España.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 77-88
Culpa y Ejercicios Espirituales de primera semana como la vergüenza y la culpa.
Se ha dicho que la psicología, y en particular, aproximaciones que siguen de cerca la crítica psicoanalítica Freudiana de la religión, conciben todo sentimiento de culpa como algo negativo y sintomático de conflictos internos que deben desaparecer durante el tratamiento. De esta manera, un proceso introspectivo o de interiorización que elicite sentimientos de culpa no sería visto como humanizante o terapéutico; como si en realidad, el proceso de curación interior de un ser humano pudiera soslayar el paso positivo por la confrontación con la culpa.
Estudios recientes dejan sin piso esta perspectiva que con frecuencia no es sino prejuicio y mala información. Cada vez es más un lugar común entre los «psicólogos de lo profundo»2 hablar de la doble dimensión del superyó. En este contexto, la culpa no siempre es “mala”. Si bien es cierto que la culpa puede ser paralizante, amenazadora, freno y lastre para el crecimiento de una persona, hay una dimensión benéfica, reparadora de los sentimientos de culpabilidad3 .
Esta segunda dimensión es la que interesa más en el desarrollo del proceso de acompañamiento. Aunque para los fines del presente trabajo culpa y culpabilidad son tomados como sinónimos, una manera de expresar esta doble dimensión sería tomarlos como palabras que designan polos distintos. De este modo la culpa podría designar el polo «negativo» y los sentimientos de culpabilidad, el «positivo». Es importante anotar además, que con diferentes modos de conceptualización, esta perspectiva «positiva» de la culpa no ha sido ajena a la historia y a la
2 Se refiere especialmente a quienes se inspiran en las corrientes psicodinámicas y psicoanalíticas que tienen su origen desde comienzos de este siglo con la Escuela de Viena, en donde participaban entre otros, Freud y Jung.
3 Entre los diversos estudios que hay disponibles al respecto, resalto una serie de trabajos publicados por la American Psychological Association, la agrupación de psicólogos más numerosa e influyente del mundo en muchos campos, entre ellos, el de la psicología clínica. En 1994 dicha asociación publicó una serie de investigaciones que editaron los Doctores Joseph M. Masling, Ph.D. y Robert F. Bornstein, Ph.D. bajo el nombre de «Empirical Perspectives on Object Relations Theory». El presente trabajo hace referencia a uno de sus capítulos, escrito con la autoría de la doctora June Price Tangney, Ph.D., denominado «THE MIXED LEGACY OF THE SUPEREGO: ADAPTIVE AND MALADAPTIVE ASPECTS OF SHAME AND GUILT»
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 77-88
José Ricardo Alvarez B, S.I.
tradición de la teología espiritual que orientaba a los acompañantes jesuitas a lo largo de cuatro siglos y medio.
Una consideración ulterior es aquí importante antes de preguntarnos por la diferenciación de los diversos sentimientos de culpa. Aunque pueden tener origen en el superyó, desde una perspectiva teológica amplia son también fruto de una gracia que nace del encuentro con Dios durante la Primera Semana. Si bien es cierto que tales sentimientos pueden aparecer constantemente a través de la experiencia completa de los Ejercicios, normalmente se manifiestan más intensos y frecuentes durante la Primera etapa o Semana.
La persona que hace los Ejercicios está tratando de ordenar su vida, a la luz del amor y la invitación que Dios le hace en Jesús. Se trata pues de un proceso que se realiza en el marco global de la fe y la experiencia cristianas. Creemos que, aunque un no creyente podría hacer varios de los ejercicios que San Ignacio sugiere, la experiencia completa requiere de la apertura y el asentimiento profundo a la fe cristiana y a la vida que se nos ha revelado en Jesús. Un proceso introspectivo meramente psicológico, no tendría que estar enmarcado en un contexto religioso.
Ahora bien, el telón de fondo que ha puesto Ignacio de Loyola para esta tarea durante la Primera Semana es la experiencia de la gratitud y la inmensa misericordia de Dios. La persona que hace los ejercicios, examina su vida y sus opciones, su actuar de cada día y su historia personal, desde la perspectiva de alguien que no siempre ha hecho realidad en su vivir, el amor y misericordia que Dios mismo ha querido inspirar. Dicho de otra manera, quien hace los Ejercicios ha optado en muy diversas circunstancias contra el bien que desearía en su vida, contra los valores que proclama, contra el amor y el bien de otros. Dicho de otra manera aún, quien hace los ejercicios, ha experimentado el mal y se ha visto frágil frente a la lucha que el bien y el mal proponen en su interior y en el entorno social. La constatación de este mal, el experimentar la propia falla y la responsabilidad que todos tenemos en el no actuar de acuerdo a nuestros criterios y principios, sin duda generará sentimientos de culpabilidad.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 77-88
Culpa y Ejercicios Espirituales de primera semana
¿Cómo saber si esos sentimientos de culpa son «positivos»?. En otras palabras, ¿cómo descubrir los sentimientos de culpa que favorecen el crecimiento interior, espiritual y psicológico? La psicología puede darnos algunas pistas:
1. Un sentimiento sano de culpa impulsa hacia la toma de conciencia del mal realizado. Quien hace los Ejercicios descubre y se hace consciente de que hizo algo «malo» por alguna razón. Independientemente de las causas o explicaciones que pueden aducirse, quien hace la experiencia ignaciana logra constatar que su propio apego, o lo que Ignacio llama «afección desordenada», o el mal en cualquiera de sus formas, fueron de cierta manera elegidos. Ignacio busca que la persona caiga en cuenta de su responsabilidad, incluso a la luz de las gratificaciones importantes logradas en tales opciones y que han de ser examinadas. El proceso de discernimiento mostrará que dejar la afección va implicar un duelo y no será fácil porque unas defensas se van a montar contra una nueva decisión.
2. Un sentimiento sano de culpa, especialmente mueve hacia la curación, la reparación. A lo largo de la experiencia, con la ayuda de la gracia y en constante discernimiento quien hace los ejercicios podrá experimentar la contrición que lleva al cambio, a la búsqueda de alternativas mejores de comportamientos y actitudes, a la implementación de modos de acción y relaciones interpersonales que hagan posible una vida más plena y amorosa. Sólo cuando se toma consciencia del daño infligido a quienes el ejercitante ama o debería amar más es posible restaurar las condiciones que favorezcan luego un vivir más gozoso y pleno. Cuando se ha movilizado la culpa reparadora y se han percibido las omisiones, cuando se ha dejado actuar al mal que se encarna en estructuras y relaciones sociales, se hace posible para el ejercitante, una toma de decisiones más coherentes con el sentido de justicia y solidaridad a que nos mueve la Iglesia de nuestro tiempo.
3. La culpa sana ayuda también a ver cuáles son los valores que de veras nos importan. Para quien hace los Ejercicios el enmen-
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 77-88
José Ricardo Alvarez B, S.I.
darse resulta en reconstruirse. El proceso Ignaciano tiende de modo constante hacia la recuperación de la autoimagen y el propio sentido de una identidad personal a la luz de la Buena Noticia del Evangelio. La psicología profunda ha enseñado y revelado que quien no puede descubrir quién es; quien no logre salir de la confusión acerca de su propia identidad en un marco existencial, no podrá evitar los síntomas que suscita tal confusión interior: angustia y ansiedad, sentimientos alienación e impotencia.
4. Freud había asociado los sentimientos de culpa con el ideal del Yo4. Dentro de la concepción psicoanalítica, el Ideal del yo tieneunafunción reguladorayorientadoramuyimportante. Contrario a lo que piensan algunos no bien informados, el Ideal del Yo no ejerce siempre una dinámica persecutoria como sucede en los obsesivos (escrupulosos) y en los perfeccionistas. Si bien es cierto que la Primera Semana suele ser un escenario en donde éstas tendencias pueden aparecer en algunos, el acompañante con la ayuda de las herramientas de la psicología puede desvelarlas. Tampoco, aduciendo argumentos psicológicos, puede decirse que en las tendencias y síntomas obsesivos de tipo religioso (escrúpulos) no pueda encontrarse dinamismos que lleven al crecimiento interior. La experiencia del mismo Ignacio le sirvióparaofreceralgunospuntosdereferenciaalosfuturosacompañantes para determinar cuándo los escrúpulos, si bien generalmente indeseables, en particulares condiciones podrían reportar algún beneficio.
5. Cuando una persona ha elegido un estilo y un proyecto de vida psicológicamente sanos; cuando se sigue un camino libremente elegido, deseable, e inspirado por los valores del evangelio y la persona de Jesús, cualquier ser humano se verá confrontado con los tropiezos, las caídas y los retrocesos que generan sentimientos de culpa. Tales sentimientos nos pueden indicar, por
4 Para los interesados en el tema, encuentro especialmente pertinentes para ulteriores profundizaciones «El yo y los mecanismos de defensa», y «Tres ensayos sobre una teoría sexual»
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 77-88
Culpa y Ejercicios Espirituales de primera semana contraste, quiénes somos, qué mueve nuestra vida, para dónde vamos, cuál es el sentido de nuestro existir, qué valores fundamentan nuestro vivir. Alguien decía con razón, «dime de qué te sientes culpable y te diré quién eres»5 .
6. El modo Ignaciano de lidiar con la culpabilidad tiene a la luz de la psicología otra bondad no suficientemente resaltada. Ignacio con su metodología propia, subraya la importancia de situar la culpa personal y los sentimientos que la acompañan dentro de un mundo bueno (concepción positiva de los EE como telón de fondo) donde habita también el mal y nos afecta6. En una concepción sana de la culpabilidad, la dimensión social e histórica no puede estar ausente o la culpa personal puede llevarnos a un solipsismo.
7. Ignacio propone al acompañante una actitud profundamente pedagógica y compasiva hacia quien es acompañado7. Esto es notoriodemaneraespecialcuandoquienhacelos Ejercicios afronta la confusión y la desolación en particular durante la Primera Semana. Un tratamiento sano de la culpa sigue la misma intencionalidad y actitud. Quien acompañe ha tener presente la dimensión de la fragilidad humana. Jung decía que en nosotros hay siempre una «sombra», el lado oscuro; somos seres humanos que a veces nos experimentamos como divididos y aún «rotos». Sentir esa división en el corazón humano es un campo abonado
5 La frase es de Andrés Tornos, S.J. Recomendamos su trabajo titulado Identidad, Culpabilidad y Autoestima, publicado en Psicología y Ejercicios Ignacianos Vol. 1 pág. 35 a 43 Editado por Carlos Alemany S.J. y José A. García Monge, S.J. Editorial Mensajero, Bilbao y Sal Terrae, Santander en España.
6 De allí que Ignacio proponga las meditaciones de esta semana siguiendo un orden especial, en donde el mal se detecta aún a niveles cósmicos y espirituales, llegando luego a las dimensiones históricas que a todos nos afectan, para poder «aterrizar» en las consideraciones de la responsabilidad personal a la luz del proyecto divino de salvación universal.
7 Nos basta ver por ejemplo el modo en que se expresa en las anotaciones. Aquí subrayo los números 7 y 18 de los Ejercicios. En la anotación 7 dice «el que da los ejercicios, si ve al que los recibe, que está desolado y tentado, no se vaya con él duro ni desabrido, mas blando y suave, dándole ánimo y fuerzas para adelante»
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 77-88
José Ricardo Alvarez B, S.I.
donde germinan sentimientos de culpa. Quien acompaña puede ayudar a enfocar tal problemática mientras se mantiene en el intento de lograr balancear dos metas terapéuticas: evitar el perfeccionismo obsesivo y a la vez no ceder ante las racionalizaciones y justificaciones. En este contexto la persona acompañante ha de tener en cuenta, además, la especial vulnerabilidad que viene por etapas de desarrollo y maduración. Por ejemplo, acompañando a los adolescentes o a personas que pasan por la crisis de la mitad de la vida, es generalmente más probable encontrar dificultades con respecto al autocontrol de impulsos.
8. Un manejo psicológicamente sano de los sentimientos de culpa suele también implicar una actitud esperanzada y más bien optimista del proceso. Si bien el desarrollo y la transformación deseables durante los Ejercicios no siempre acaban cuando se da por terminada la experiencia, se espera que se haya instaurado una dinámica en la que más adelante se puedan ver mejor los logros. San Ignacio no es ajeno a este «optimismo» espiritual tan necesario para posibilitar la curación y el cambio. La culpa, según Ignacio debería llevar a una victoria sobre sí mismo. Al fin de cuentas, la experiencia es para «quitar de sí todas las afecciones desordenadas»8. Las afecciones son fuente constante de sentimientos de culpa en quien hace los Ejercicios. Esta anotación expresa sin duda una dimensión positiva de sentido de la Primera Semana y de la experiencia toda. La victoria que quiere lograrse y que es posible según Ignacio, es la de no dejarnos «determinar por alguna afección que desordenada sea».
9. Percibir las afecciones desordenadas y lidiar con ellas durante la experiencia de los Ejercicios, tiene también un valor terapéutico. Los Ejercicios pueden ayudar a una persona a descubrir la bondad y el orden espiritual que de todos modos está presente. Cuando nuestro amor está roto o dividido, es decir, cuando expe-
8 Es el comienzo de los ejercicios en la primera anotación.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 77-88
Culpa y Ejercicios Espirituales de primera semana rimentamos que en nuestro interior existen afecciones o amores ordenados y otros que están desordenados, tenemos la oportunidad de descubrir que nuestras afecciones actuales, las mismas que generan sentimientos de culpabilidad, a pesar de todo no hacen un eclipse total de lo que está ordenado y es luminoso.
10. Hay dos analogías que se usan en psicoterapia respecto al manejo sano de la culpa que los acompañantes pueden usar en el contexto Ignaciano. Se puede interpretar el sentimiento de culpa como una señal de alarma y un indicador del camino en una carretera que tiene obstáculos difíciles. La vida no es fácil para nadie. En el camino de la vida aguardan dificultades y desvíos que pueden interrumpir definitivamente el plan de llegar a una meta. Hay unas señales internas, generalmente del mismo género de los sentimientos de culpabilidad y de angustia que nos ayudan a detener en el camino y a examinar por dónde vamos. Desconectar esas alarmas, como desdeñar los síntomas de una enfermedad en curso, puede llevarnos a una muerte temprana o a un sufrimiento innecesario. Con ayuda del discernimiento, quien acompaña va ayudando en la primera semana a interpretar las diversas mociones y señales que a veces vienen como angustia o como culpa pero que de todos modos son las mejores aliadas en el camino de la vida.
11. Parece conveniente desechar la culpa malsana, enfermiza, paralizante de modo similar a como Ignacio lo sugiere cuando el acompañante se encuentra con un escrupuloso9. Quien acompaña una persona que se confronta con la culpa puede además utilizar la actitud que Ignacio recomienda con las personas que tienen turbación interior por la misma causa10. Se trata de exa-
9 Dice Ignacio en el número [348] que el escrúpulo descrito en la primera nota [346] «es mucho de aborrecer porque es todo error» 10 «por algún espacio de tiempo no poco aprovecha al ánima que se da a espirituales ejercicios; antes en gran manera purga y limpia a la tal ánima, separándola mucho de toda apariencia de pecado, como decía San Gregorio Magno, «es propio de personas delicadas ver culpa donde no existe culpa alguna»
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 77-88
José Ricardo Alvarez B, S.I.
minar con cuidado el origen y la finalidad de tales sentimientos, lo cual puede producir un gran avance en el camino de la salud interior y espiritual. Esclarecer, desenmascarar la culpa sana e insana, puede ser por tanto, muy liberador, ya que puede reinstaurar un orden anterior al mal o el pecado en donde nuestra concienciaynuestrarelaciónconDioslomismoquecon elmundo y los otros, surge más trasparente y fortalecida.
12. No estaría pues inadecuado ni sería erróneo o inconducente desde el punto psicológico que el ejercitante experimente y confronte, aun dolorosamente, sus sentimientos de culpa. Es signo de fuerza psíquica y salud mental que un ser humano de nuestro tiempo pueda soportar el displacer ocasionado por la autocrítica y el sentimiento de culpa11. En el plano de la experiencia y el crecimiento espiritual, he visto lo mismo12. Esto puede decirse cuando el supuesto es el de que, al mismo tiempo, la persona está discerniendo y se está dando a un proceso de acoger lo que sirve y desechar lo que no sirve, como lo proponía San Pablo13 .
13. Esta confrontación con los sentimientos de culpa es sin duda un proceso laborioso y a veces doloroso. Pero si tal esfuerzo no se hiciera, la psicología profunda contemporánea nos haría una señal de alarma: la evitación de la confrontación interna puede hacer a la persona caer en el hueco de una experiencia vital que refuerza el narcisismo y el perfeccionismo de nuestro tiempo. Desdeñar los sentimientos de culpa y soslayar los conflictos internos que se generan en algunas personas con tendencias obsesivas, suele mover mucha más angustia, puesto que se trata de una conciencia moral más estrecha y escrupulosa como la que tanto ha hecho sufrir a los cristianos del pasado.
11 Ana Freud en su libro «El yo y los mecanismos de defensa» lo afirma con vigor.
12 En este contexto, hay una frase de Santa Teresa de Llisieux que me gusta mucho: «Si estás dispuesto a enfrentar y soportar serenamente el dolor de descubrir y afrontar lo que te disgusta de ti mismo, entonces serás un lugar agradable de acogida para el Señor Jesús».
13 1 Tesalonicences 5, 21: «examinadlo todo y quedáos con lo bueno»
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 77-88
Culpa y Ejercicios Espirituales de primera semana
14. El contexto en el que vivimos, con el afán de suprimir todo tipo de culpa, puede producir entre otras cosas un tipo de narcisismo que Erich Fromm llamaba «maligno». Este es uno de los extremos a los que podría llegarse, cuando se desea transitar por el lugar donde se desoyen las señales de alarma de los sentimientos de culpa14. No hace falta detenernos aquí en este punto, pero vale la pena volver a escuchar esa descripción que se expresaba como advertencia.
Para concluir, algunas reflexiones e interrogantes finales. Vivimos en una cultura que se quiere libre de toda culpa. Recuperar el papel positivo de trabajar con los sentimientos de culpabilidad es un trabajo en contracorriente, tanto para la psicología contemporánea como para la espiritualidad. Con frecuencia encontramos a los seguidores de nuevas espiritualidades, propias de la «Nueva era» que se sienten empeñados en la búsqueda y la implementación de una existencia humana sin negatividad y sin culpa. ¿Podría ser esto posible? Quizás no. Las cosas, por otra parte en nuestro país se hacen más complicadas cuando parece que vivimos en un sistema donde la impunidad impera. Es verdad, algunos tienen la sensación de que habitamos en un país donde el mal pareciera que reina. ¿Qué sentido tiene hablar entonces de una culpabilidad sana?
Con los cambios tan bienvenidos en la teología y la moral, las concepciones viejas del pecado y la penitencia, ya derrumbadas, no parece que en general hubieran dado el paso a algo nuevo, más sano psicológicamente. Grandes cambios operados en la concepción de la sexualidad y de las relaciones amorosas (campo privilegiado para la experiencia de los sentimientos de culpa) han creado un cierto «caos» en nuestros
14 Quien lee estas líneas quizás reconozca algunos de estos rasgos en personas con las que alguna vez ha tratado en diversos contextos. La descripción está tomada de un libro famoso delpsiquiatraNorteamericano M.ScottPeck,M.D.denominado «Peopleofthe Lie»aTouchstone book publicado por Simon & Schuster, New York, N.Y. 1986
Los siguientes serían signos del narcisismo maligno:
El individuo tiene y/o expresa una voluntad que no desea someterse a nadie.
Voluntad que vence a los sentimientos de culpa en el conflicto.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 77-88
José Ricardo Alvarez B, S.I.
jóvenes posmodernos que parecen encontrar fácil la manera de relativizar todo. La Teología moral tiene aquí otro gran reto. Ignacio había ubicado la experiencia de la confrontación con el mal y la culpa en un contexto relacional fundamental, que hoy sigue siendo válido. ¿Cómo ubicar adecuada y sanamente una reflexión sobre los sentimientos de culpabilidad cuando la imagen de Dios aparece tan desdibujadaen muchosmiembrosdelasgeneracionesmásjóvenes? Para un creyente de nuestro tiempo parece ser que no podemos realizarnos como seres humanos sin relaciones ordenadas, amorosas con los otros y con Dios. Una opción por Dios tiene en realidad, un profundo potencial de salud mental. Y en este contexto, una sana confrontación con nuestros sentimientos de culpa, tanto en el nivel relacional como en el espiritual, puede ayudarnos mucho.
Voluntad que destruye otros para prevalecer, incluso sutilmente.
Voluntad que puede tomar la ley en la mano, generalmente acompañada de una incapacidad para la empatía y la compasión.
El orgullo y la soberbia que no resiste “la herida narcisista” de la crítica o el cuestionamiento.
Este patrón estable de comportamiento, puede ser un fenómeno defensivo instalado en la infancia. (Es decir, tiene una dimensión evolutiva en el individuo.)
El individuo puede usar el poder para destruir crecimiento espiritual en otros cuando por alguna razón le resulta amenazante.
Hay negación de sentimientos de odio o motivos de venganza.
El individuo intenta mantener la mentira de la apariencia.
Inspira rechazo interno, intuitivo, generalmente de manera sutil en personas con quienes se relaciona.
Es alguien influenciable sólo desde el uso del poder, desde una instancia de autoridad superior.
Tiende a persistir en el mal que no se asume y demuestra una incapacidad para reconocer el mal que se hace.
La búsqueda de “chivos expiatorios” (mecanismos de proyección).
Existe una aparente ausencia de Superyó (remordimiento, culpa, control, etc.).
Manifiesta un gran cuidado de la propia imagen, apariencia, status, a veces con gran esfuerzo.
Apuntes Ignacianos N° 24 (septiembre-diciembre 1998) 77-88
Centro Ignaciano de Reflexión y Ejercicios, cinco lustros de esperanza