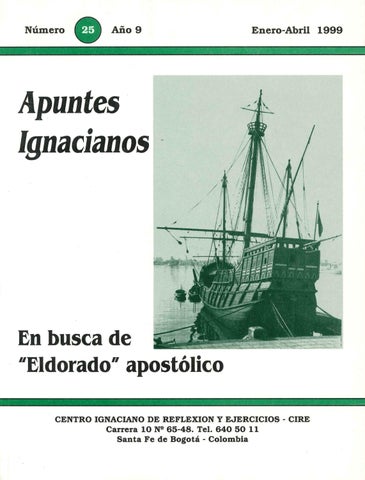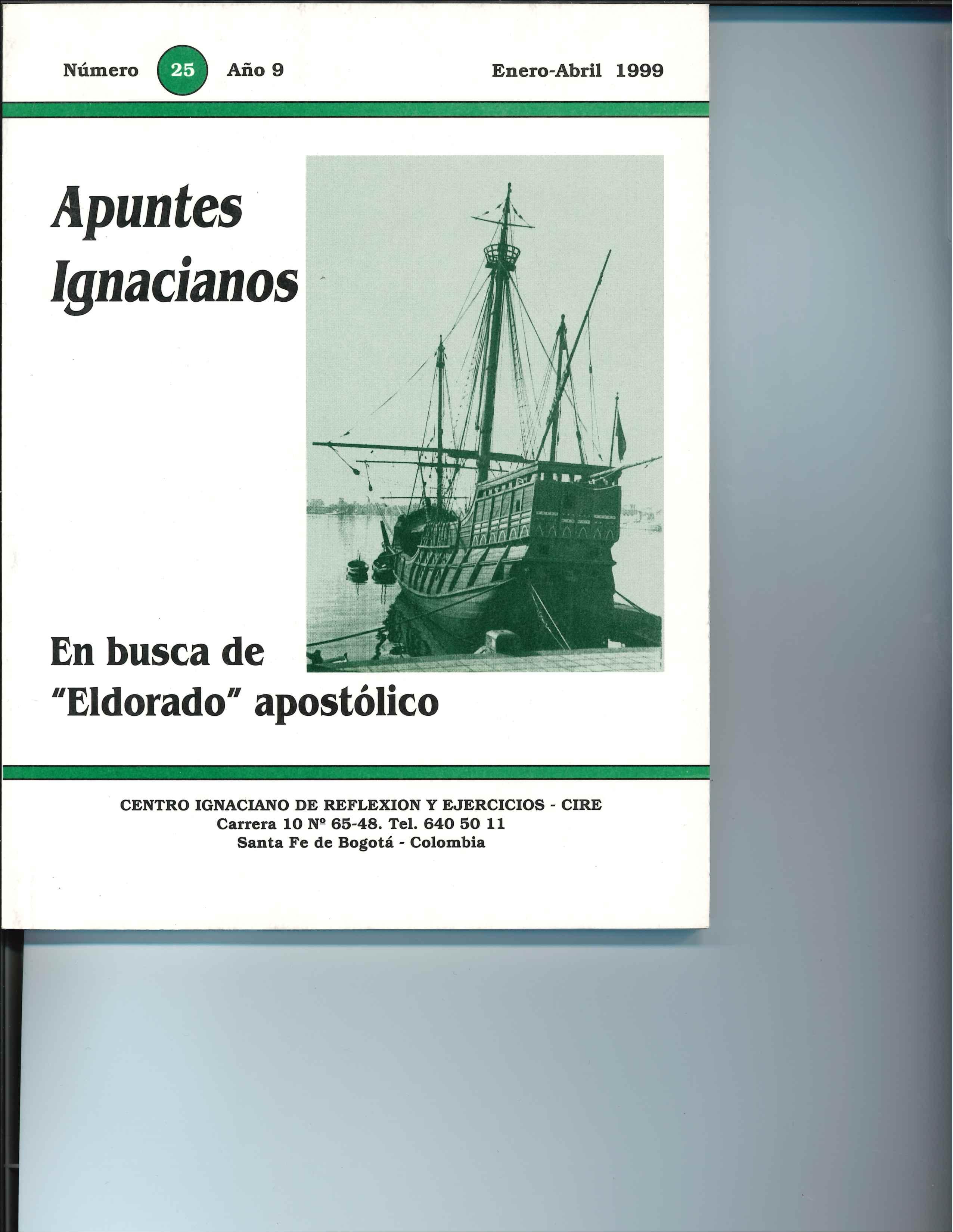
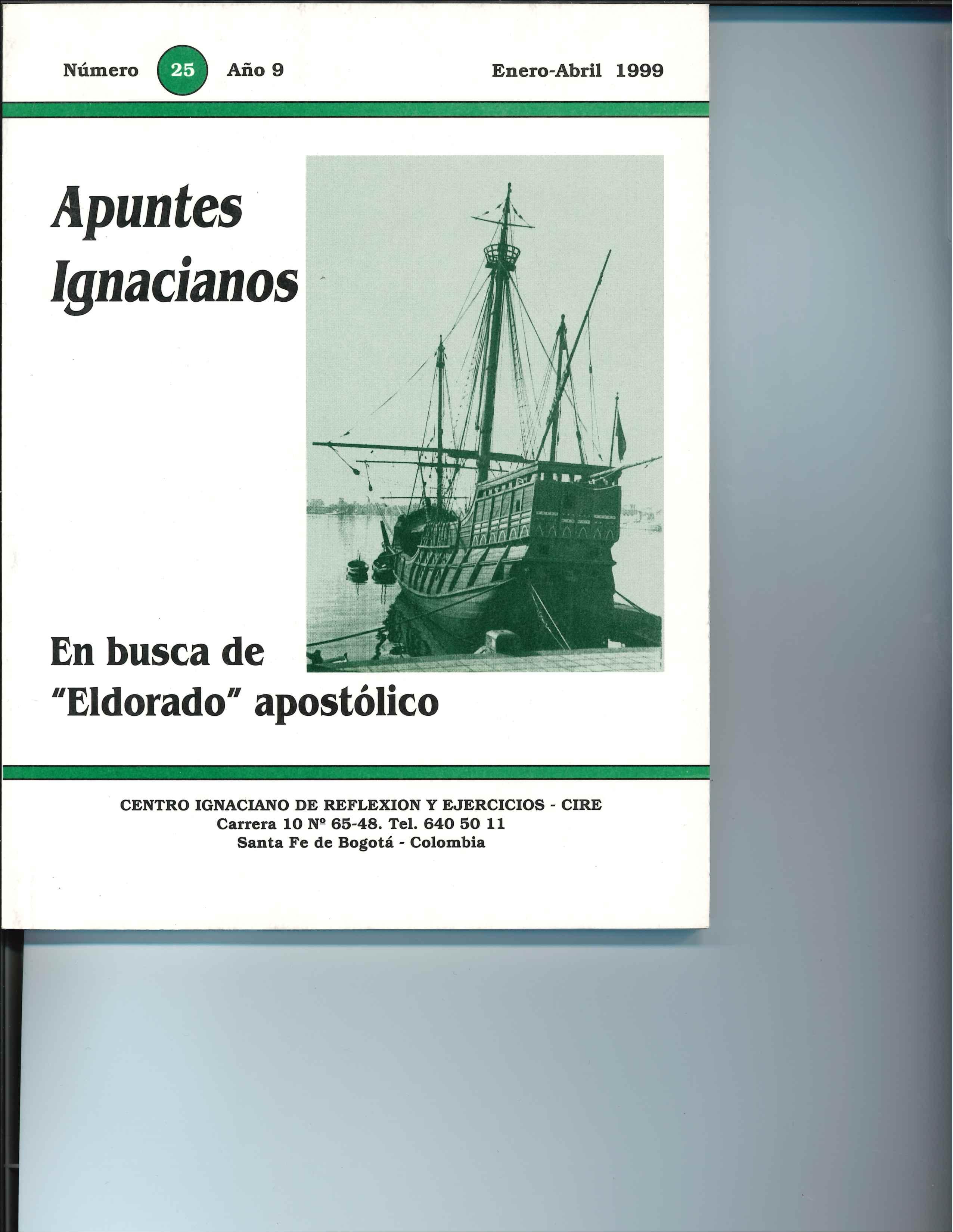
APUNTES IGNACIANOS
ISSN 0124-1044
DirectorConsejoEditorial
Darío Restrepo L.Alberto Echeverri Javier Osuna Iván Restrepo
CarátulaDiagramación y Fotografía:LeonardvonMatt. composiciónláser Reproducción fotográfica:AnaMercedesSaavedraArias PedroOrtiz,S.I.SecretariadelCIRE
TarifaPostalReducida:Impresión:
Número 912 - Vence Dic./2000Editorial Kimpres Ltda. Administración Postal Nacional.Tel. (91) 260 16 80
Redacción,publicidad,suscripciones
CIRE - Carrera 10 N° 65-48
Tels. (91) 6 40 50 11 / 6 40 01 33 / Fax: 57-1-640 85 93 e-mail: cireir@latino.net.co
Santa Fe de Bogotá, D.C. - Colombia (S.A.)
Suscripción Anual 1999
Colombia: Exterior: $ 25.000 $ 42 (US)
Número individual: $ 10.000
Cheques:Colegio Máximo de la Cheques: Comunidad Pedro Fabro- Compañía de Jesús Compañía de Jesús
En busca de «Eldorado» apostólico
Los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada. Búsqueda y encuentro de su Dorado apostólico ...........................................3
Alberto Gutiérrez J., S.I.
Los Jesuitas del Nuevo Reino de Granada (la expulsión) .............. 24
Daniel Turriago R.
Esbozo de las misiones jesuíticas en Colombia. (Casanare y Meta). Siglo XVII y XVIII ..............................................................
Jorge Enrique Salcedo M., S.I.
San Pedro Claver y los Ejercicios de San Ignacio ........................
Tulio Aristizábal G., S.I.
42
75
El encuentro con el otro: evangelización y cultura de los primeros jesuitas ........................................................................ 86
Fernán E. González G., S.I.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999)
Presentación
Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios, mediten en cómo han terminado sus vidas, y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre (Hb 13, 7-8).
Estas palabras de la carta a los Hebreos pueden dar razón de por qué queremos hacer memoria de nuestros mayores, de quienes con una fe tan extraordinaria echaron sólidamente los cimientos de esta Provincia colombiana de la Compañía de Jesús. Queremos recordar sus personas, sus obras, la oblación de sus vidas.
Han pasado 400 años desde la llegada del primer grupo de jesuitas al Nuevo Reino de Granada. Nos fijaremos prevalentemente en su primera época de labor misionera, anterior a la expulsión del s. XVIII; un caminar apostólico de primera evangelización que abarcó un tiempo suficientemente largo como para poder echar cuentas sobre las luces y sombras de la labor que dio origen a nuestra vivencia cristiana y jesuítica. ¿Qué base natural ofreció el Nuevo Reino de Granada a la gracia evangelizadora de aquellos pioneros? ¿Cuáles fueron sus gozos y esperanzas sus tristezas y angustias, su «Gaudium et Spes» en esta difícil empresa apostólica?
Varios articulistas van a ayudarnos a responder estas preguntas. Alberto Gutiérrez nos va llevando, con las primeras expediciones de distintos grupos de jesuitas, a la «búsqueda y encuentro de su Dorado
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 1-2
Presentación apostólico». Daniel Turriago encuadra históricamente esta obra evangelizadora de la Compañía de Jesús, desde su llegada al Nuevo Reino hasta la expulsión de todo el territorio español. El artículo de Jorge Enrique Salcedo nos ubica más concretamente en las regiones del Casanare y el Meta, y nos describe sus trabajos y dificultades, sus relaciones con los diversos grupos nativos, y sus aportes sociales y culturales.
En medio de esta constelación de insignes misioneros, un astro brilló: San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos negros de Cartagena. ¿Cuál fue el secreto de su heroica santidad y de su avasallador ímpetu apostólico? Tulio Aristizábal nos invita a descubrirlo. Finalmente, Fernán González presenta una visión crítica de lo que fue el choque de las culturas y las consecuentes dificultades para la inculturación, junto con las enseñanzas que esta experiencia aporta a los continuadores de esta obra evangelizadora.
En este último año preparatorio al jubileo del año 2.000, consagrado al Padre, «Dueño de la mies» y autor de toda misión, la feliz memoria de estos pioneros del Evangelio nos sirve de sólido fundamento para nuestra labor actual en la Nueva Evangelización de la América Latina, de admirable ejemplo para nuestra inculturación misionera y de fuerte estímulo para seguir cultivando la espiritualidad que los impulsó en su recorrido.
Apuntes Ignacianos 25 (enero.abril 1999) 1-2
Los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada. Búsqueda y encuentro de su Dorado apostólico
Los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada Búsqueda y encuentro de su Dorado apostólico
* Alberto Gutiérrez J., S.I.
Los jesuitas llegaron al Nuevo Reino de Granada cuando ya había transcurrido el primer siglo de colonización española en América. La característica de este período inicial del encuentro cultural del mundo hispánico con el americano fue la ambivalencia pues, mientras, por una parte, se verificó un vigoroso esfuerzo por dotar al Nuevo Mundo de una legislación coherente y un proceso heroico de evangelización por parte de los misioneros de las diversas órdenes mendicantes, por otra, los intereses en juego estuvieron muchas veces en contra de los sueños de la Reina Isabel la católica, empeñada en establecer entre los indígenas americanos una pacífica civilización o «policía» cristiana, como entonces se la llamaba. Por lógica del poblamiento, los puntos focales del contacto hispano-amerindio fueron los centros de las grandes culturas precolombinas: la maya-azteca en México y la inca en el Perú.
Durante el siglo XV, en ambas regiones, se desarrolló una innegable labor política y religiosa tendiente a organizar las nuevas sociedades racial y culturalmente mestizas, con las lógicas diferencias, según las
* Doctor en Historia de la Universidad Javeriana, Santa Fe de Bogotá; actualmente profesor de Historia Eclesiástica de la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma-Italia.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Alberto Gutiérrez J., S.I.
regiones. Sin embargo, causa de la ambivalencia arriba anotada, el factor hispánico pugnó por imponerse usando todos los medios, aun los más injustos de todos, la guerra injusta y el abuso del poder. Todo ello tuvo lugar en medio de marchas y contramarchas que se originaron en la pugna ideológica entre los defensores de los derechos de los indígenas, poseedores naturales del Nuevo Mundo, y los de quienes, buscando un camino al Oriente, se encontraron con una región que, por ser desconocida para ellos, les permitió, desde su punto de vista, hablar de descubrimiento. Es suficientemente conocida la protesta que suscitó la conquista violenta por parte, sobre todo, de la Iglesia, obispos y religiosos, empezando por el dominico fray Bartolomé de las Casas (1484-1566), en el primer período1 y por el jesuita José de Acosta (1540-1600), en el inmediatamente siguiente, es decir, el de la consolidación jurídica del Nuevo Mundo hispanoamericano2 .
A estas alturas de la investigación histórica, resulta por demás injusto negar la inmensa labor civilizadora de la Corona española y de las autoridades civiles y religiosas del Nuevo Mundo, sobre todo en el período de los Austrias (siglos XVI y XVII) que pretendieron, al menos en la legislación, hacer de América una prolongación de España; pero resulta igualmente injusto y antihistórico negar los vicios y pecados de un proceso en el cual, lo peor quizás, fue el pensamiento de los conquistadores de que sus injusticias e ilegalidades se justificaban porque su cultura era superior y estaba predestinada a imponerse. Por poco que se penetre en el alma de las culturas precolombianas, se advierte que, en cuanto culturas, no eran inferiores a las europeas, sino simplemente distintas. Hoy sabemos que no hay culturas superiores, sino diversos grados de civilización, esto es, de dominio de las realidades materiales
1 Al respecto, es clásica su obra: Brevísima relación de la destrucción de las Indias. De entre las muchas edicione existe: BARTOLOME DE LAS CASAS, Tratados de Fray Bartolomé de las Casas, Fondo de Cultura económica, México 1965.
2 El pensamiento de Acosta se halla en su obra: De procuranda indorum salute. Puede consultarse la edición moderna bilingüe: JOSE DE ACOSTA, De procurandaindorum salute,Corpus Hispanorum de pace, Madrid 1984/1987, 23-24.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada. Búsqueda y encuentro de su Dorado apostólico por parte de pueblos que tienen cada uno como lo máximo respetable, su propia cultura3 .
Establecidas las Iglesias de México y el Perú con sus respectivas sedes metropolitanas (1546), el siguiente paso era lógico y cuestión de tiempo: la extensión de la de México hacia Centroamérica, comenzando por Guatemala, uno de los centros de la cultura maya, y de la del Perú en dos direcciones: hacia el norte, hacia el Nuevo Reino, centro de la cultura muisca, hacia el sureste, el Paraguay, centro de la cultura guaraní y, hacia el sur, Chile de la araucana.
LOS JESUITAS EN AMERICA
Cuando llegó la Compañía de Jesús, orden recién fundada, a la América española4, elanterior eraelpanoramageneraldelaIglesia. Nada de raro tiene, por tanto, que las dos primeras Provincias jesuíticas que surgieron en el vasto territorio hispanoamericano hayan sido la del Perú y la de México, ambas en tiempo del generalato de San Francisco de Borja: independientes en cuanto a la jurisdicción, dependían en cuanto a personal de la Compañía europea y, sobre todo, de las Provincias de España que, con la de Portugal, fueron las generosas proveedoras de vocaciones para la misión americana.
La Provincia peruana es de 1568, año en que llegaron a Lima los primeros jesuitas para «fundar la Provincia»5; fue su primer Provincial el P. Jerónimo Ruiz del Portillo. La mexicana es de 1572 y fue el P. Pedro Sánchez su primer Provincial6 .
3 El trasfondo del juicio de Francisco de Vitoria, O. P. y de la Escuela de Salamanca sobre la conquista es de naturaleza ético-cultural. Este aspecto merece ulteriores análisis. Muy iluminador el contenido en la obra: Francisco de Victoria y la Escuela de Salamanca, Corpus Hispanorum de pace, Tomo 25, Madrid 1984.
4 La Orden, fundada por San Ignacio de Loyola, fue aprobada por el Papa Pablo III en 1540.
5 San Francisco de Borja ordenó que se organizara una expedición jesuítica, con la aprobación de Felipe II, para que fueran a «fundar la Provincia del Perú» («constituere Provinciam»). No existían jesuítas en el Perú todavía; este era el sistema de la primera Compañía; cf. MHSI 75 (= Mon.Miss.7: Peruana 1), 34-35.
6 Cf. MHSI 77 (=Mon.Miss.8: Mexicana 1), 7*.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Alberto Gutiérrez J., S.I.
EL NUEVO REINO DE GRANADA
Por su posición, en el rincón noroccidental de Suramérica, unido a Centroamérica por el istmo de Panamá y abierto al Atlántico y al Pacífico, era punto clave de pasada tanto hacia el sur como hacia Centroamérica y México y hacia las Antillas y, de allí, a Europa. Dada la difícil comunicación terrestre, ya que sólo existían las antiguas calzadas indígenas y poco más, el mar y los puertos adquirieron, por entonces, una importancia capital en la organización de las sociedades americanas. De allí que la posición geográfica de Cartagena de Indias, Portobelo y Panamá haya convertido estos puertos y sus zonas de influencia en lugares obligados de tránsito y, por consiguiente, en centros de atracción para el creciente mundo de los negocios e intercambio de mercancías, entre las cuales, los esclavos. La llegada de los jesuitas al Nuevo Reino coincide con una época en que la economía colonial pasaba de la proscripción de la esclavitud indígena por las Leyes de Indias a la no menos pavorosa de la importación de los negros del Africa, situación que va a determinar el sentido de los primeros proyectos apostólicos de la Provincia neogranadina.
La secuencia de los hechos que antecedieron al establecimiento definitivodelaCompañíaenel estratégicoNuevoReinoestánenmarcados por un acontecimiento significativo más por su carácter simbólico que por su eficacia real, por lo menos a corto plazo. Se trata de la reiterada solicitud de fray Agustín de la Coruña, agustino que había conocido a San Ignacio desde las dramáticas épocas de Salamanca y que había sido designado obispo de la recién constituida sede episcopal de Popayán, con el fin de que le fueran concedidos jesuitas para su diócesis. Su carta es del 8 de abril de 1565 y llegó a Roma cuando, por muerte del P. Diego Laínez, segundo General de la Compañía, gobernaba internamente, en calidad de vicario, el P. Francisco de Borja quien prudentemente postergó el negocio hasta que fuera nombrado el nuevo General. Habiendo sido nombrado el propio Borja7, se ocupó del negocio, pero ya con un sentido distinto. Monseñor de la Coruña se había marchado a América
7 La sucesión de los dos primeros Generales después de San Ignacio fue así: muerto el Fundador el 31 de julio de 1556, lo sucedió el P. Diego Laínez de 1558 a 1565 y a éste San Francisco de Borja que fue General de1565 a 1572. Todos españoles.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada. Búsqueda y encuentro de su Dorado apostólico sin jesuitas y con el apoyo de frailes de su orden agustiniana: algún día los payaneses verían a la Compañía en su hidalga ciudad, pero mucho más tarde; entre tanto, en la mente del nuevo General quedaba América y ya hemos anotado cómo influyó directamente en la constitución de las dos primeras Provincias hispanoamericanas de la Compañía. No obstante el fracaso directo del Obispo agustino, su éxito indirecto fue evidente porque contribuyó a fortalecer la mentalidad americanista de la Curia General de Roma con el apoyo eficaz del P. Antonio de Araoz, llamado por Borja «instrumento para abrir aquella puerta (la de América) a la Compañía»8 .
EL PASO FUGAZ DE JESUITAS POR EL NUEVO REINO
A partir de la Navidad de 1567, fecha en que sucedió por primera vez, Cartagena de Indias empezó a conocer jesuitas que llegaban a la ciudad procedentes de España, se rehacían de la larga travesía por el Atlántico, ejercían por breves períodos con edificante celo su ministerio sacerdotal y seguían por Protobelo y Panamá vía el Perú9. No tardaron los cartageneros en manifestar deseos de tener jesuitas. Sin embargo, la prioridad y la prudencia del General Borja aconsejaban otra cosa y, por tanto, retardaron la respuesta positiva hasta ver solidificadas las Provincias de Perú y México.
Desde Lima, los jesuitas fueron extendiendo su influjo en todas las direcciones: hacia el Cuzco y la Plata, al este, hacia Chile y Tucumán al sur y hacia Quito al norte. En todos los casos se buscaba la acción misional entre los diversos grupos indígenas y, en concreto, en el de Quito se pretendía abrir misión entre los indígenas de lengua quechua y, más allá, en las incógnitas regiones del Marañón, Putumayo, Caquetá y demás ríos del intrincado sistema fluvial neogranadino. Muy pronto, Quito llegó a ser un centro jesuítico importante y, desde allí se empezó a realizar una labor misional de gran envergadura, tema este que hará fluc-
8 Mon. Per.1, 70. En las fuentes históricas de la Compañía ocupa un lugar destacado el obispo Agustín de la Coruña, O.S.A. En el tomo ya citado de MHSI 75 (Peruana 1) se encuentra el carteo del obispo con Borja, 69-77.
9 Cf. Mon. Peruana 1, 34.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Alberto Gutiérrez J., S.I.
tuar la pertenencia de su Colegio y del Seminario de San Luis entre la Provincia de Lima y la nueva Viceprovincia, llamada primero de Tierra firme y después del Nuevo Reino. Desde Quito se comenzó a planear la entrada en el Nuevo Reino por el sur ya que el Superior de ese colegio tenía algunas atribuciones de Viceprovincial con respecto a los asuntos del Nuevo Reino.
Así mismo, la Provincia peruana desarrolló una muy pobre residencia de paso en Panamá y una misión entre los indígenas de la zona de Portobelo que, poco a poco y debido al nuevo fenómeno de la importación esclava, se extendió a los negros. Sólo faltaba entrar en el Nuevo Reino: en el centro Santa Fe de Bogotá y, en la costa caribe, Cartagena de Indias, sitios ambos importantes para la Compañía, el primero por ser la capital del Nuevo Reino y, el segundo, por ser el puerto de llegada y de salida para los jesuitas que venían de España o hacia allá se dirigían. Fue entonces cuando se sucedieron las dos expediciones jesuíticas de sondeo y estudio del ambiente con relación a un posible establecimiento definitivo de la Compañía. Ambas se llevaron a cabo, en distintas épocas, aprovechando la venida a la capital del Nuevo Reino de dos personajes: del gobierno civil, el primero, el recién nombrado presidente, don Antonio González, año 1589; del gobierno eclesiástico, el segundo, el nuevo arzobispo de Santa Fe de Bogotá, el ilustrísimo Señor don Bartolomé Loboguerrero, años 1598-1599. Ninguna de las dos tenía orden del P. General para fundar colegio, residencia o institución semejante de la Compañía: ambas eran misiones circunstanciales, aunque ciertamente con un valor testimonial ante la sociedad neogranadina que fue importante en el inmediato futuro.
ASanFranciscodeBorjalosucedióelbelgaP.EverardoMercuriano (1573-1580) y, a éste, el napolitano P. Claudio Aquaviva quien gobernó la Compañía desde el 19 de febrero de 1581 hasta el 31 de enero de 1615, un largo generalato de 34 años que fue decisivo para la constitución definitiva de la Provincia del Nuevo Reino10 .
10 Sin entrar a analizar el importante y bajo algunos aspectos, polémico generalato, es necesario decir que, durante los 34 años de duración, se celebraron, además de la que lo eligió, otras dos Congregaciones Generales: una entre 1593 y 1594 por mandato expreso del Papa Clemente VIII y la otra, en 1608, por votación de la Congregación de Procuradores.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada. Búsqueda y encuentro de su Dorado apostólico
PRIMERA EXPEDICION DE SONDEO
Tres jesuitas acompañaban al presidente González cuando, el 29 de marzo de 1590 entró a la sede de su gobierno procedente de Lima: los padres Francisco de Victoria y Antonio Linero y el hermano coadjutor Juan Martínez. En octubre se unió al grupo el P. Antonio Martínez quien venía con el nombramiento de superior de la expedición. El hecho de haber llegado con el gobernador y formar parte de su comitiva hace pensar en un propósito estable y, más, si luego llega de Lima un Superior podría confirmarlo. Sin embargo, la Curia Generalicia en Roma seguía fiel a una política prudente de no fundar, sino cuando se daban las debidas condiciones, a saber, el personal suficiente, los medios necesarios para la subsistencia y apostolado de la comunidad y la utilidad y aceptación del ministerio de la Compañía sobre todo por parte de las autoridades eclesiásticas. Muy diciente resulta una carta del P. Aquaviva que, por el tenor, parece haber sido escrita a todas las Provincias del Nuevo Mundo. Dice:
Aunque varias veces hemos escrito a esas provincias que los Superiores vayan advertidos en no extenderse ni abarcar más de lo que se puede acomodándose a los sujetos que tienen; con todo no quiero dejar de repetir y encargar lo mismo a V.R.; así por lo mucho que eso conviene a la conservación de los nuestros en esas partes, como porque estando como están estas provincias tan faltas de sujetos, será negocio harto difícil, por no decir imposible, acudirles con los que serían menester para proveer esos puestos y mucho menos si se tomasen otros de nuevo11 .
El presidente González se dirigió al Rey para que interviniera ante el P. Aquaviva en orden a formalizar la fundación de un Colegio en Santa Fe sin que lograra la regia aprobación con el argumento de que:
11 P. Claudio Aquaviva al P. Gonzalo de Lyra, Vice Provincial de la Compañía de Jesús en el Nuevo Reino de Granada. Cartagena,1609, en AHSI, Epistolae Generales 1-2, Novi Regni et Quit. (1608-1638), 8 Vol. (En adelante se cita AHSI,1-2 EG).
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Alberto Gutiérrez J., S.I.
Allí han fundado las tres órdenes de los mendicantes y es tierra pobre, que por ahora no conviene que haya más monasterios12 .
Prácticamente allí terminó esta primera expedición.
SEGUNDA EXPEDICION DE SONDEO
Cuando llegó a Santa Fe la segunda, en 1599, con el arzobispo Loboguerrero, había cambiado del todo el panorama administrativo: a González lo había reemplazado el enérgico don Francisco Sande quien, según afirma José Manuel Groot, se hizo notable por su carácter duro y adusto. Era el reverso de don Antonio González, cuyo natural dulce y afable le captó el afecto general, por lo que fue tan sentido al irse13 .
La Arquidiócesis llevaba nueve años de sede vacante desde la muerte del arzobispo fray Luis Zapata de Cárdenas en 159014. El nuevo arzobispo, don Bartolomé Loboguerrero era un hombre notable: natural de Ronda, fue catedrático de cánones e inquisidor general en la arquidiócesis de México. Allí conoció muy bien a la Compañía y concibió un gran afecto hacia sus miembros y obras, de tal manera que, al ser nombrado arzobispo, quiso, entre sus primeros propósitos, llevar jesuitas a su nuevo destino.
Como era de esperarse, la Provincia mexicana tuvo dificultad para destacar los sacerdotes que pedía el arzobispo Loboguerrero y, cuando al fin logró satisfacer sus deseos, se habían pasado dos años desde su nombramiento en 1596. El P. Provincial, Esteban Páez, destinó a los Padres Alonso Medrano y Francisco de Figueroa, dos jóvenes y prometedores jesuitas españoles, con cuya presencia y el apoyo del arzobispo y del presidente, se podría concebir una mayor esperanza de establecimiento
12 Citado por JUAN MANUEL PACHECO, S.J., Los Jesuitas en Colombia , Tomo I, p. 69.
13 JOSE MANUEL GROOT, Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada, Tomo I, p. 357.
14 JOSE MANUEL GROOT, op. cit., p. 395.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada. Búsqueda y encuentro de su Dorado apostólico duradero de la Compañía en el Nuevo Reino. A este propósito, vale la pena citar aquí el juicio que del hecho expresó el nuevo Provincial de México, P. Francisco Páez, en carta al P. General de 1601:
Ya V.P. tiene noticia de la misión que, siendo Provincial de esta provincia el padre Esteban Páez, cuando los padres Alonso Medrano y Francisco de Figueroa, dos sujetos muy importantes, fueron al Nuevo Reino con el señor arzobispo de él y padecieron, (en) el camino, grandes trabajos. Y en este tiempo tuvimos noticia y algunos rastros de que no estaban tan en gracia del señor obispo, aunque sí del presidente. Por lo cual y por otras razones les pareció a los padres que nos juntamos, el año pasado, a congregación provincial, que sería bien que yo los enviase a llamar.
Escribiles, y las cartas les alcanzaron en Cartagena: que venían ya del Nuevo Reino, enviados por los padres, arzobispo y presidente, a tratar con V.P. no se qué fundación y negocios; y que en La Habana, me escribieron de Cartagena, esperarían nuestro parecer sobre esta ida. Yo quisiera que, pues estaban cerca, se vinieran a la Nueva España, y se pudieran ver y considerar mejor sus negocios. Pero ellos se contentaron con escribirnos, como he dicho15 .
La cita nos sirve para hacer una cuantas reflexiones sobre la expedición de Medrano y Figueroa y su real significación en la historia de la Compañía en el Nuevo Reino. En primer lugar, es un hecho claro que todo se debió al entusiasmo del arzobispo Loboguerrero y que éste seguramente no estaba muy al tanto de las determinaciones de Roma con respecto a crear nuevas obras mientras no se solidificaran las existentes y las Provincias europeas no pudieran enviar un suficiente número de jesuitas a misiones. En este aspecto, el pensamiento de Aquaviva era clarísimo. En segundo lugar, es humanamente comprensible que la Provincia de México, empezando por su Provincial, el P. Páez (que no fue el que dio la misión a Medrano y Figueroa), no se quisiera desprender de dos jóvenes jesuitas (33 y 26 años respectivamente, según anota Pacheco)16, tan prometedores apostólicamente y, detalle importante, para
15 MHSI 122 (=Mon.Miss.42: Mexicana 7), 392.
16 Cf. JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., Tomo I, p.72.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Alberto Gutiérrez J., S.I.
una misión que pertenecía a la Provincia hermana del Perú. Por último, no se puede negar que el principal éxito logrado por Medrano y Figueroa quienes, a no dudarlo, dejaron una gratísima impresión en la gente de Santa Fe de Bogotá, fue el haber mostrado las grandes posibilidades del apostolado jesuítico en el Nuevo Reino. Por eso, no es raro que se haya producido el choque de intereses entre esta región que anhelaba tener jesuitas y la Provincia de México que ya los tenía con relativa abundancia. El arzobispo Loboguerrero quiso romper el «nudo gordiano» de la dificultad consistente en la falta de una información completa y, por tanto, de una obediencia clara desde Roma y, con este fin y con el apoyo del gobernador Sande, pidió a los Padres Medrano y Figueroa que se marcharan para Roma y España a negociar el futuro jesuítico del Nuevo Reino.
HACIA LA ESTABILIDAD DE LA GRAN EMPRESA
La breve pasada por los datos históricos de las dos expediciones de sondeo nos permiten deducir dos realidades que están en el origen de la Provincia del Nuevo Reino de Granada: primero, que para comienzos del siglo XVII, no existía un plan definido para crearla y que sólo empieza a cristalizar la idea a partir de la Congregación Provincial de Lima en diciembre de 1600; segundo, que la llegada de los Padres Medrano y Figueroa, con el decidido apoyo eclesiástico y civil, activó «el deseo de formar una nueva Viceprovincia con la consiguiente desmembración de la Provincia madre del Perú [...] así por lo menos respecto al norte, al Nuevo Reino de Granada»17 .
Podemos afirmar que, hasta el momento, sólo hemos asistido a un no muy concreto asomarse de los jesuitas al Nuevo Reino, no obstante lo dicho de que Cartagena de Indias, Portobelo y Panamá eran puntos esenciales de tránsito misionero y Santa Fe de Bogotá el centro de una gran nación indígena y de un importante poblamiento español, todavía no muy conocido fuera del ambiente comarcano. Lo que sucedió con el cambio de siglo fue un impetuoso desenvolverse de acontecimientos his-
17 MHSI 128 (=Mon.Miss. 45, Peruana 8) 20*.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada. Búsqueda y encuentro de su Dorado apostólico tóricos alrededor de la empresa «soñada», sin que este término se entienda solamente desde el punto de vista organizativo humano, sino como lo miraba la Compañía empezando por Aquaviva, su General: como la actuación del carisma de la Orden enviada, según lo quería el Fundador, allí «donde se espera más servicio de Dios y ayuda de las ánimas».
Al marcharse a Europa para no volver a América, los Padres Medrano y Figueroa dejaron un buen recuerdo de su celo apostólico y de su visión acerca de la manera de realizar el apostolado con los indígenas: aprendiendo el muisca, lenguaje de las tribus de esta parte del Continente. Pero dejaron algo más: sembrada una esperanza de que, a su regreso, se contaría con una estable Provincia jesuítica.
Sin embargo, fueron otros los ejecutores de lo que hasta ahora eran sueños y propósitos. Entra en escena el P. Diego de Torres Bollo, el hombre que bien puede figurar como quien dio el primer paso sólido para estabilizar la Compañía en el Nuevo Reino y, si se quiere ir más allá, como el fundador de la Provincia. Fue él, en efecto, quien, como procurador de la Provincia del Perú, propuso al P. General la división y la supo justificar con toda la autoridad que imponía su persona18; fue él quien condujo el contingente pionero de 12 jesuitas destinados a fundar las casas del Nuevo Reino y el primer Viceprovincial del Nuevo Reino entre 1605 y 1607.
Pacheco describe así el trascendental momento:
Aunque el P. Aquaviva respondió, en un principio negativamente, a las peticiones traídas por el P. Medrano, pronto cambió de parecer al oír los informes más pormenorizados de los dos misioneros y las representaciones del P. Diego de Torres, que había ido a Roma como procurador de la Provincia del Perú19 .
18 Cf. ibid., 20*-21*.
19 JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., Tomo I, 79.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Alberto Gutiérrez J., S.I.
Leyendo la correspondencia del P. Aquaviva con sus súbditos del Nuevo Reino se advierte la profunda huella que dejó en todos cuando el P. Torres Bollo fue nombrado primer Provincial del Paraguay, cargo que le permitió desempeñar un primerísimo papel en la fundación del sistema de reducciones entre los guaraníes.
Las «Letras (cartas) anuas de la Viceprovincia de Quito y el Nuevo Reino de los años 1608 y 1609» describen claramente el desarrollo logrado en tiempos del P. Torres Bollo por la Viceprovincia que él, con tanto entusiasmo y oportunidad, contribuyó a crear junto con los Padres Medrano y Figueroa. Vale la pena citar al menos parte del testimonio del P. Provincial, a la sazón el P. Gonzalo de Lyra, pero antes conviene hacer una precisión: para 1604 el P. Aquaviva creó jurídicamente la Viceprovincia independiente del Nuevo Reino y Quito, aunque la agregación de esta última región fue contestada por la Provincia del Perú que representó al General la inconveniencia de separarla de Lima. Por entonces, el General reconsideró su decisión y restituyó a Quito a su antigua Provincia, aunque dejando abierto el asunto para reestudiarlo en el futuro20. Por desgracia, las dos localidades perjudicadas por la reconsideración fueron Pasto y Timaná, ciudades para las que el P. Lyra solicitabasendasresidenciasquesirvieradeenlaceentreQuitoyelNuevo Reino. En su momento (1609) dirá el General que:
puesto que el Colegio de Quito no es del distrito de esa Viceprovincia parece cesa la razón que V.R. traía de asentar la Compañía en las ciudades de Pasto y Timaná que están entre Quito y Santa Fe21 .
Volvamos a la situación original de la Viceprovincia del Nuevo Reino y Quito. Así la describe el P. Provincial, Gonzalo de Lyra:
20 Cuando se creó la Viceprovincia del Nuevo Reino y Quito se argumentó la cuestión de las distancias entre Quito y Lima y la dificultad para visitar las obras quiteñas por parte del Provincial y en cambio, la mayor facilidad, demostrada en poco tiempo, para hacerlo desde Santa Fe. Rearguyó Lima lo contrario y Aquaviva, ante la escasa información que se tenía, reconsideró la anexión y retornó la región de Quito a la Provincia limeña, aunque dejando abierta la cuestión para cuando se viera todo más claro («quid vero in posterum fieri oportebit, sucessus rerum et harum executio, quas ad Provincialem Limensem scripsimus, indicabit»), AHSI, Congr. Prov 52, 146r.
21 AHSI, Epist.Gen.1-2 (Nov.Regni et Quit, 1608-1638), 9v.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada. Búsqueda y encuentro de su Dorado apostólico
Esta Viceprovincia de Quito y el Nuevo Reino que por orden de V.P. se ha comenzado a entablar tiene tres Colegios, tres Residencias y dos Colegios Seminarios. Están repartidos en ellos ochenta y cinco sujetos, los treinta y nueve sacerdotes, treinta hermanos coadjutores, cinco hermanos estudiantes, tres hermanos novicios y ocho hermanos novicios coadjutores.
El Colegio de Quito tiene 29 de los nuestros: 11 padres: de ellos uno lee teología, otro el curso de artes; 2 hermanos estudiantes que leen gramática; 10 hermanos coadjutores; 2 hermanos novicios estudiantes y otros 2 novicios coadjutores.
En el Seminario de San Luis de Quito están 2 padres y dos hermanos coadjutores.
En el Colegio de Santa Fe del Nuevo Reino hay 19 de los nuestros, los 9 sacerdotes, de los cuales uno lee el curso de artes, otro lee gramática, y un hermano estudiante lee otra clase; 6 hermanos coadjutores, 2 hermanos novicios, 2 hermanos novicios coadjutores y otro estudiante.
En el Seminario de San Bartolomé un padre y un hermano coadjutor.
En la Residencia de Cajicá, subordinada a Santa Fe, dos padres y un hermano coadjutor.
En la Residencia de (F)ontibón, también subordinada al Colegio de Santa Fe, 3 padres y un hermano coadjutor.
En el Colegio de Cartagena hay 14, 6 padres de los cuales uno lee gramática y un hermano estudiante que lee otra clase, 4 hermanos coadjutores y 3 hermanos novicios coadjutores.
En la Residencia de Panamá hay 11 de la Compañía, 5 sacerdotes, un hermano estudiante que lee gramática y 5 hermanos coadjutores.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Alberto Gutiérrez J., S.I.
Hase llevado el Señor en estos años 2 padres y dos hermanos y ha dado a la Compañía 11 que se han recibido: los 8 hermanos coadjutores y los 3 estudiantes22 .
No se puede negar, y así lo atestiguan los documentos de la época, que todas las ciudades se preocuparon por el progreso espiritual y material de las fundaciones de la Compañía en el Nuevo Reino. En este cometido, ningún estamento estuvo al margen, autoridades eclesiásticas y civiles, empezando por el propio Rey Felipe III, españoles e indígenas. Sin embargo, la realidad era que se trataba, en general, de poblaciones pobres por las escasas fuentes de ingreso y las tasas fiscales altas y, por consiguiente, sin una bollante disponibilidad para fundar los colegios y colaborar económicamente con las misiones. Esto no quiere decir que, a veces, no surgieran benefactores grandes que, poco a poco, empezaron a crear, alrededor de las obras de los jesuitas, grandes polos de desarrollo económico, como las haciendas; pero eso pertenece a un período posterior.
En las primeras décadas de existencia de la Compañía en el Nuevo Reino se debe decir que la real escasez de medios materiales se suplía con la mística inicial que llevaba a los jesuitas a pensar en grande, confiando en la divina Providencia y, claro está, colaborando con Ella. El apoyo patronal de la Corona española era esencial para el traslado de los misioneros desde la Metrópoli hasta los diversos sitios del Nuevo Mundo y para su elemental instalación; pero, con toda la buena voluntad que pudieran tener los gobernantes, la realidad era que los aportes patronales no alcanzaban a satisfacer todas las necesidades de obras en expansión en tan diversos sitios de América y por parte de tantas circunscripciones eclesiásticas y órdenes religiosas comprometidas.
En la documentación, vasta por cierto, de la primera década del siglo XVII, contenida en al Archivo histórico de la Compañía de Jesús en Roma, se advierte el impresionante dinamismo de la fase fundacional, la amplitud y ambición del proyecto apostólico que formulan a través de los
22 Ibid., 36r.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada. Búsqueda y encuentro de su Dorado apostólico superiores y procuradores y el sentido práctico de los primeros padres y hermanos para obtener los medios que, no sólo impidieran la parálisis de las nacientes obras, sino que permitieran su expansión y la proyección de otras nuevas. Vale la pena analizar, desde esta perspectiva, algunos documentos sobre las nacientes obras de la Viceprovincia del Nuevo Reino y Quito, convertida en Provincia en 1611.
PROYECCION APOSTOLICA AUDAZ DE LOS JESUITAS DEL NUEVO REINO
Con motivo de la 6ª Congregación General, reunida en Roma del 20 de febrero al 29 de marzo de 1608 bajo la autoridad del P. Aquaviva, según el voto positivo de la previa Congregación de procuradores, viajó a Roma el P. Martín de Funes. Sus 9 memoriales23, que llevan sin duda la impronta redaccional del inteligente e impetuoso procurador, son un excelente retrato de la vida de la joven Viceprovincia y revelan la extensión de miras del Viceprovincial Torres Bollo y de sus colaboradores. No obstante las dificultades, el hecho es que pensaban en grande y convertían los obstáculos en acicate para subir más alto. Baste un ejemplo: la residencia de Panamá apenas subsistía y no tenía renta alguna. Se decide que están dadas las condiciones para que sea una Casa profesa de la Compañía. En Roma debieron sonreír benignamente. Analizando las obras que llevaban los jesuitas en esa primera década de existencia independiente en el Nuevo Reino se advierte que el ideal de los padres y hermanos pioneros era una Provincia con todo el dinamismo propio de las grandes de Europa y, por supuesto, de América. Veamos algunas muestras.
23 AHSI, Fondo Congr. Provinciarum, 52 Novi Regni, 197r-215v. Los Memoriales se refieren: I De indigenis, II De nigris, III De modo iuvandi nigros, IV De mortalitate indigenarum, V De hispanis, VI De domo et Coll. Santa Fe, VII De Resid.Carthag, VIII De Resid Panamá, ut sit domus professa, IX De Vicepr. elevanda ad Provinciam. Hay una relación De rebus Indiae ad Congr. Gen.VI y están las respuestas del P. General a los Memoriales del P. Procurador.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Alberto Gutiérrez J., S.I.
1. De la casa y colegio comenzando en Santa Fe (Memorial 6º)
La ciudad de Santa Fe es principal en las Indias y de las más pobladas de todas ellas; es cabeza de reino, tiene arzobispo, Audiencia real y grande comarca y muchos indios, que pasan las aldeas entre chicas y grandes de quinientas. La Compañía tiene en esta ciudad en el mejor sitio de ella una buena casa, quinientos pesos de renta por catorce años que señaló el señor don Juan de Borja por que leyésemos dos clases de latín, tiene algunas deudas en que se gastan algunas otras rentas que tiene. La tierra es muy barata y muy sana. Suplica a V.P. lo primero que se contente de que en Madrid se procure que su Majestad funde este Colegio y Universidad como se lo han pedido el Presidente, Arzobispo y Visitador de todas las audiencias y la audiencia misma24 .
Nótese que el Memorial es de 1608. Parece ser la primera vez que se pide, además de fundar el Colegio de la Compañía de Santa Fe, el que pueda dar títulos, es decir, que sea Universidad. El P. General lo concedió, aunque faltaban pasos importantes para que aquello fuera la posterior Academia Javeriana.
2. Que la residencia de Cartagena se admita por colegio o casa de probación (Memorial 7º)
La ciudad de Carthagena de levante es una de las mejores de las Indias, y la más de asiento de todas, porque como es escala de todas las Indias, primero se han de acabar ellas que se acabe ella. Sirve mucho un colegio en esta ciudad para todos los que van y vienen de España al Perú, al Paraguay y al Nuevo Reino, los cuales acontecía estar esperando la partida de la flota o galeones medio año que en mesones y casas alquiladas es un gasto intolerable. Tiene la Compañía en esta ciudad con negros, españoles y forasteros harto que hacer, y cada día vienen navíos cargados de gente muy necesitada de nuestros ministerios. Puédense hacer desde esta ciudad muchas misiones a pueblos muy necesitados de doctri-
24 Ibid., 206r/v.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada. Búsqueda y encuentro de su Dorado apostólico
na [...] La ciudad por que leamos gramática con un solo maestro nos ha señalado una limosna de 400 pesos [...] Supuesto lo dicho que todo es verdad y lo traigo firmado del P. Francisco Perlín, Superior de aquella casa, suplico a V.P. en nombre de toda la Viceprovincia se sirva dar a esta casa nombre de colegio, o casa de probación como mejor juzgare25 .
Que el inicio de colegio que existía lo sea en propiedad, que haya casa de probación, que se organice el trabajo con los negros, españoles y forasteros: todo un plan para un colegio-residencia de gran magnitud. El P. General dudó en la respuesta: inicialmente puso: «nos contentamos que sea colegio incoado» (tachado). En el texto oficial aparece:
Supuesto lo que en el memorial se dice tocante a la renta, y que la tiene suficiente para el sustento de algunos de los nuestros, remítase al P. Viceprovincial que pueda llamarse colegio26 .
3. De la residencia de Panamá, que nuestro Padre la haga Casa Profesa (Memorial 8º)
Ha mas de 16 años que en Panamá se fundó residencia de la Compañía en la cual se ha siempre vivido de limosna y V.P. no ha permitido que se reciba renta ninguna, ni se tratase de hacer esta residencia colegio. Suplicamos a V.P. admita la dicha residencia por casa profesa, atento que tiene bastante fundamento para serlo. Primariamente tiene buen sitio y razonable casa [...] edificada una iglesia de piedra, la mejor de la ciudad [...] tiene cercanos indios alzados más de cien mil los cuales han dado señal de reducirse si los nuestros padres quieren encargarse de su enseñanza [...] Y finalmente hasta aquí ha sido casa profesa en todo, solamente le ha faltado el nombre el cual suplicamos a V.P. se le conceda para que esta nueva Viceprovincia tenga casa profesa27 .
25 Ibid., 207r/215v.
26 Ibid., 215v.
27 Ibid., 208r.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Alberto Gutiérrez J., S.I.
La solicitud, mezcla de grandeza de visión y de mística algo ingenua, recibió del P. General una respuesta muy adecuada:
Ya que Dios N.S. se sirve del empleo de los nuestros y no es impedimento alguno al bien de las almas el no tener nombre de casa profesa, y el tenerle obligaría a cargar de más sujetos de los que se podrían sustentar, parece que por ahora se quede como está hasta que el tiempo vaya descubriendo lo que será más conveniente28 .
Pero queda constancia de que, en los inicios mismos de la vida independiente, la Viceprovincia del Nuevo Reino quiso tener casa profesa. En realidad nunca la tuvo. Los jesuitas de Panamá siguieron mendigando «ostiatim» (de puerta en puerta) con espíritu evangélico, lo cual aparece en los documentos y no se puede interpretar como mera metáfora ya que, en 1609, el P. Aquaviva escribe al P. Lyra sobre la moderación que se requiere en el mendigar ostiatim en Panamá:
Siendo tan vigente la necesidad de lo temporal en Panamá que se juzgó necesario el pedir limosna cada día de puerta en puerta, no podemos dejar de pasar por ello, aunque holgaríamos que se procurase algún otro remedio con que los nuestros no fuesen molestos; y este podría ser repartiendo de suerte la ciudad que solo fuesen a una casa una vez a la semana hasta que Dios provea de alguna fundación o remedie eso por otra vía29 .
4. Se pide, además, que sea Provincia (Memorial 9º)
Habiendo V.P. determinado que la Vice provincia del Nuevo Reino sea exenta del gobierno de la Provincia del Perú, parece que convenientemente se le debe dar nombre de Provincia: 1º, porque re es Provincia lo que no tiene subordinación a ninguna Provincia, y siendo Provincia no se le debe negar el nombre que le conviene. Lo 2º, el nombre de Viceprovincia no sirve de nada, no siendo sujeta a otra provincia, ni releva de ningunos gastos o gravámenes, y daña mu-
28 Ibid., 215v.
29 AHSI, Epist.Gen.1-2 (Nov.Regni et Quit,1608-1638),10r
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada. Búsqueda y encuentro de su Dorado apostólico cho a la autoridad que el Provincial debe tener así con los de fuera comoconlosnuestros;yalgobiernoquenopuedeserenviceprovincia tan conforme a las reglas y constituciones como en la provincia porque todas las reglas y ordenaciones hablan con Provincial y ninguna con Viceprovincial. Lo 3º, el nombre de provincia ayudará a que de mejor gana vayan a ella los que fueren enviados, en particular provinciales y rectores y lectores...[...] La 8ª, siendo esta Provincia tan grande será muchas veces necesario que el Viceprovincial señaleensulugarViceprovincialytieneinconvenientehaberViceprovincial de Viceprovincial, y aun equivocación no pequeña, lo que se quita siendo el Superior Provincial, y su sustituto Viceprovincial30 .
Recordando que el Memorial es de 1608 se puede deducir que el P. Aquaviva no quiso innovar nada con ocasión de la 6ª Congregación General, lo cual no quiere decir que los argumentos del Viceprovincial, su consulta y el Procurador, P. Funes, no fueran fruto de un deseo de superación muy propio de los jesuitas pioneros del Nuevo Reino y no hayan sido tenidos en cuenta en Roma. El P. General respondió:
La Viceprovincia del Nuevo Reino de Granada hemos ordenado que sea independiente de la Provincia del Perú, atendiendo a la dificultad que se experimenta en el gobierno y a lo mucho que tardaban en llegar las respuestas del Provincial a manos del Viceprovincial; y supuesto que ahora no hay dependencia ninguna, parece más conveniente que siga como al presente está, hasta que se vea cómo se encaminan las cosas y si convendrá que quede así por algún tiempo, o que tenga subordinación a algún Provincial lo que como está dicho se verá con el discurso del tiempo, y según eso se podrá mejor resolver lo que fuere más conforme al servicio divino31 .
La Congregación de la Viceprovincia de 1610 insistió en el asunto y envió al P. General varios postulados con el fin de que se reconsiderara, no sólo la decisión anterior con respecto a la Provincia, sino la reanexión de Quito a la solicitada Provincia del Nuevo Reino. Resulta muy largo
30 AHSI, Congr. Prov. 52, 209r/v-210r.
31 Ibid.215v
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Alberto Gutiérrez J., S.I.
analizar aquí los argumentos de la Congregación, pero si parece necesario anotar que, entre los razonamientos, se esgrime el motivo apostólico (es necesario planear los ministerios con criterios más amplios y definitivos), el vocacional (es fundamental atraer muchas y excelentes vocaciones en Europa y América para los distintos ministerios de la Compañía) y el político (el grado de desarrollo a que ha llegado el Nuevo Reino y, en él, la Iglesia exigen que la Compañía tenga provincia como en México y Perú). En líneas generales, eran esas las razones para que el P. General les concediera el medio más eficaz para marchar en pos de su «Dorado» apostólico en el Nuevo Reino: ser Provincia.
LA PROVINCIA DEL NUEVO REINO DE GRANADA
El 12 de abril de 1611, el P. General decretó que la hasta entonces Viceprovincia independiente del Nuevo Reino de Granada fuera en adelante Provincia y que su Provincial, a la sazón el P. Gonzalo de Lyra tuviera las mismas facultades que los de la Mexicana y Peruana. Resulta muy interesante leer lo que respondía Aquaviva a los postulados de la Congregación de la Viceprovincia:
Aunque algunas condiciones se echan de menos para poder decir que la división está completamente madura, sin embargo, para consolación de los de esa Provincia y para mayor facilidad del gobierno, parece bien concederlo aunque no todo está perfectamente constituido32 .
¿Cuáles podrían ser esas condiciones no satisfechas en la flamante Provincia del Nuevo Reino y cuáles las razones poderosas que llevaron al P. General a cerrar paternalmente los ojos y a confiar, sin reato de imprudencia, en el futuro previsible de las nacientes comunidades de esta parte de la Compañía? En primero lugar, ello es apenas lógico, el todavía escaso número de jesuitas, la incipiente realidad y la pobreza de las no muy numerosas residencias y colegios, la indefinición
32 AHSI, Congr. Prov. 53, 146r.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada. Búsqueda y encuentro de su Dorado apostólico y aun el desconocimiento práctico de todos los rincones de la Provincia que se creaba.
No obstante lo anterior, el P. Aquaviva debió participar del entusiasmo y del sentido de reto apostólico del que estaban invadidos los jesuitas del Nuevo Reino desde el primer momento, reto que, no obstante las características peculiares, no era un hecho insólito en el ambiente barroco de exaltación misionera en que se llevó a cabo la cristianización de América. Había mucho para hacer, pero el don de América a la Cristiandad era el nuevo «pentecostés» para la Iglesia zarandeada por la escisión protestante y, en tan grande empresa no se podía perder el tiempo.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 3-23
Los Jesuitas del Nuevo Reino de Granada (la
expulsión de 1767)
*
Daniel Turriago R.
Nadie me puede quitar el ser jesuita e hijo de San Ignacio, y el salvarme si yo persevero en su servicio (P. Ignacio Duquesne, 1767)
En el año de 1589, llegaron a Cartagena, territorio colombiano, los primeros jesuitas, Francisco de Victoria, Antonio Linero y Juan Martínez, trasladándose a Santa Fe de Bogotá, el 30 de marzo de 1590, donde se dedicaron a ministerios espirituales y dieron clases de gramática a los niños. Tres años después se ausentaron del Nuevo Reino llamados por el Provincial del Perú.
En 1598 vino de México, el preconizado arzobispo de Santa Fe, Bartolomé Loboguerrero, con dos jesuitas, los padres Alonso de Medrano y Francisco de Figueroa, quienes misionaron por los poblados de Bosa, Fontibón, Bojacá, Cajicá, Chía, Serrezuela, Suba y Tena. Elaboraron una
* Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y especialista en Archivo de la Universidad de la Salle en Bogotá
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Los Jesuitas del Nuevo Reino de Granada (la expulsión de 1767)
gramática en lengua muisca, que fue perfeccionada después por el padre José Dadey1, y partieron después a España.
Felipe III, el 30 de diciembre de 1602 autorizó fundar un colegio para Santa Fe de Bogotá, realidad que se llevo a cabo el 27 de septiembre de 1604. Al año siguiente el arzobispo Loboguerrero pone en manos de los jesuitas el Seminario Mayor, fundado por él, convirtiéndose el San Bartolomé en colegio y seminario. Fue su primer rector el padre Martín de Funes.
Ese mismo año el padre General Claudio Aquaviva constituye la Viceprovincia del Nuevo Reino y Quito, conformada por los colegios de Santa Fe, Quito, Cartagena y la residencia de Panamá. Su primer Viceprovincial fue el padre Diego de Torres.
En 1611 se fundó, en Tunja, el noviciado para el Nuevo Reino de Granada2. Ese mismo año fue elevada a Provincia la Viceprovincia del Nuevo Reino y Quito3 .
Otras fundaciones que se crearon durante la colonia en la Provincia, fueron las siguientes: 1622, la Universidad Javeriana; 1623, el colegio de Honda; 1625, el colegio de Nueva Pamplona e iniciación de las
1 Nacido en Italia en 1574, misionero en los Llanos, Superior de varias casas. Se distinguió por su conocimiento de la lengua muisca. Murió en el colegio de San Bartolomé el 30 de octubre de 1660.
2 Según el padre Gonzalo de Lyra, Viceprovincial, esta ciudad se escogió por ser salubre y barata.
3 La siguiente es la lista de los Provinciales hasta la expulsión de 1767: Gonzalo de Lyra, 1611-15; Manuelde Arceo, 1615-21; Floriánde Ayerbe, 1621-27; Luis de Santillán, 1627-32; Baltasar Mas Burgués, 1632-39; Gaspar Sobrino, 1639-42; Sebastián Hazareño, 1642-45; Rodrigo Barnuevo, 1645-50; Gabriel de Melgar, 1650-53; Gaspar Cujía, 1654-58; Hernando Cavero, 1658-61; Gaspar Cujía, 1661-65; Hernando Cavero, 1665-68; Gaspar Vivas, 166972; Juan de la Peña, 1672-77; José de Madrid, 1677-81; Juan Martínez Rubio, 1681-84; Juan de Santiago, 1685-88; Pedro de Mercado, 1688-90; Diego Fr. Altamirano, 1690-96; Pedro Calderón, 1696-1702; Juan de Tobar, 1702-08; Mateo Mimbela, 1708-16; Ignacio de Meauris, 1716-20; Francisco Antonio González, 1720-23; Diego de Tapia, 1724-30; Francisco Antonio González, 1730-34; Mateo Mimbela, 1734-36; Jaime López, 1736-38; Tomás Casabona, 1738-42; Bernardo Lozano, 1742-48; Pedro Fabro, 1748-52;Ignacio Ferrer, 175255; José de Molina, 1755-57; Domingo Scribani, 1758-64; Manuel Balzátegui, 1764-67.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Daniel Turriago R.
misiones de los Llanos; 1629, el colegio de Mérida; 1640, el colegio de Popayán e iniciación de las misiones del Amazonas; 1643, el colegio de Mompós; 1644, la residencia de Pasto; 1651, el colegio de Panamá; 1656, se trajo el noviciado a las afueras de Santa Fe4 pero al no sostenerse por la falta de rentas vuelve a Tunja; 1723, colegio en la isla de Santo Domingo; 1727, colegio en Antioquia; 1743, colegio en Buga; 1751, colegio en Caracas; 1753, residencia en Maracaibo.
Para el sostenimiento de las diferentes obras apostólicas los jesuitas utilizaron el sistema de haciendas, algunas de ellas, prósperas; otras, solamente dieron para su sostenimiento. Al momento de la expulsión son expropiadas pasando a la Junta de Temporalidades administrada por la Corona Española.
Las siguientes son algunas de las haciendas existentes, durante el siglo XVIII, pertenecientes a la Provincia del Nuevo Reino, no olvidemos que en el año de 1696, se creó la Provincia de Quito a la cual pertenecieron los colegios de Popayán, Buga y Pasto.
La hacienda de Abejuco, colegio de Antioquia5; Aguachica, colegio de Ocaña6; Bobures, colegio de Mérida7; El Espinal, colegio de San Bartolomé8; La Miel, colegio de Honda9; Pacho, de la Provincia10;
4 Según los Superiores, era conveniente educar a los novicios en un centro de educación superior y en un ambiente más propicio para sus labores apostólicas.
5 Ubicada en el actual municipio de Anza, sobre el río Cauca. En 1765 contaba esta hacienda con 68 esclavos. Tenía una plantación de 200 a 300 árboles de cacao y siembras de caña y plátano. El número de sus reses era de 434. En 88 meses sólo había dejando de utilidad 695 pesos. En JUAN MANUEL PACHECO, Los Jesuitas en Colombia (1696-1767), Tomo III, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 1989, 43.
6 Esta hacienda tuvo problemas de títulos de donación, con uno de sus legados, Andrés Rayo, quien subleva a los esclavos contra los jesuitas. Además sus tierras no producían muchos frutos por estar cansadas. En JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., p. 125.
7 A orillas del lago de Maracaibo. Hacienda de poca producción, sin tierras para nuevas plantaciones. En JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., p. 181.
8 En las estribaciones de la Mesa (Cundinamarca). Hacienda con litigios de tierras. En JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., p. 220 ss.
9 En 1736 contaba con 60 esclavos y 20.000 árboles de cacao. Avaluada en 25.000 pesos. En JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., p. 124.
10 Región de Cundinamarca. Por la compra de esta hacienda el Padre General pidió claridad sobre los hechos de su negociación. En JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., p. 244.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Los Jesuitas del Nuevo Reino de Granada (la expulsión de 1767)
Tierrabomba, colegio de Cartagena11; Villavieja, colegio de San Bartolomé12 .
Del territorio hoy llamado Colombia, los jesuitas fueron expulsados en tres ocasiones. Dos ocurrieron en el siglo XIX, 1850 y 186113. La primera aconteció en 1767 motivada por factores ideológicos, políticos, económicos, sociales y religiosos que indujeron al destierro de los miembros de la Compañia de Jesús de todos los territorios pertenecientes a la Corona Española, concluyendo con la supresión general de la Orden, por el Papa Clemente XIV, por medio del Breve Dominus ac Redemptor del 8 de junio de 1773.
LOS BORBONES
A finales del siglo XVI por un problema de sucesión, la Corona Española, que está en manos de los Austrias, pasa a los Borbones de origen francés, cambiando las políticas frente a las colonias de la América Española, proponiendo una mayor centralización política-administrativa y una eficaz explotación de los recursos naturales. Estos monarcas están enmarcados dentro de los denominados déspotas ilustrados, que aunque asimilan algunos principios de la ilustración siguen siendo tiranos con sus súbditos.
11 Tejar para fabricar teja y ladrillo.
12 Región del Huila. En 1606 llegaron a la Ciudad de Villavieja los jesuitas y se dedicaron a la enseñanza de la religión, a indios y mestizos. Esta hacienda se organizó desde 1631, al donarle al colegio de San Bartolomé territorios entre el río Villavieja y el río grande de la Magdalena. Más tarde el hermano procurador, Manuel Martín, adquirió otros territorios aumentando la extensión de dicha hacienda. En 1760 la hacienda posee 10.000 reses vacunas, 500 cabezas entre caballos y mulas, un millar entre yeguas y especies menores. Después de la expulsión, la Junta de Temporalidades, en el año 1971, dividió ésta en 16 extensas haciendas para favorecer su venta. Finalmente los compradores no pagaron el valor exigido pero, sí se apropiaron de ellas. En FRANCISCO DE PAULA PLAZAS, Villavieja ciudad ilustre, Neiva 1950, 31-56
13 Ver artículo de DANIEL TURRIAGO ROJAS, «Jesuitas siglo XIX, dos expulsiones» : Javeriana 509 (Octubre 1984) 281.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Daniel Turriago R.
Desde los inicios del proceso colonizador el Papa Alejandro VI por medio de la bula Inter Coetera, del 3 de mayo de 1493, donó a los reyes de Castilla y León todas las tierras descubiertas de la América, con la contraprestación de evangelizar y cristianizar a sus naturales. Es así como llegan al Nuevo Reino de Granada, Ordenes religiosas como los dominicos, franciscanos, agustinos y jesuitas.
La Corona se encarga de organizar y administrar la Iglesia Católica en la América española, surgiendo la institución del Patronato14 que llevó al control de la Iglesia Católica y motivó el Vicariato Regio, es decir, el monarca se trasforma en el directo representante de Cristo en la tierra, situación asumida plenamente por los Borbones, en su monarca Carlos III, que bajo el sistema regalista, da un «golpe de fuerza» la expulsión de los jesuitas. Así arruinó las Reducciones y privó a la Compañía de Jesús de su gran resorte de poder, prestigio y recursos, hasta lograr su extinción. Privó también a la clase dirigente de las orientaciones educativas que los jesuitas imponían. Eso ya era mucho. Pero el regalismo no podía contentarse con eliminar a la Compañía; esto supuso remover el principal obstáculo a la política de reformas, dado que los jesuitas, desde sus enfrentamientos con el galicanismo, significaban un importante bastión de defensa contra los derechos de las Coronas frente al Papado15 .
Al considerarse los monarcas, los directos representantes de Dios, combatieron la teoría teológica-política del Dominus Orbis, proveniente de la Edad Media, que interpretaba que la autoridad es dada por Dios a los monarcas, pero entre Dios y éstos, está la autoridad del Papa, situación que llevó a serios conflictos entre los príncipes y el Papado. Los Borbones bajo los principios teológico-políticos del Vicariato Regio y el regalismo, combatieron la teoría papal e impusieron el concepto de ser ellos los directos depositarios de la autoridad divina, convirtiéndose en monarcas absolutos y fundamentando la mentalidad regalista, que afir-
14 Este permite a la Corona el controlar los diezmos, la presentación de las personas destinadas al episcopado, lo mismo que el control de las órdenes religiosas. Esta situación motivaría los conflictos entre los Borbones y los jesuitas en el siglo XVIII, que concluyeron con la expulsión del territorio del Nuevo Reino de Granada.
15 «El Regalismo indiano», por ALBERTO DE LA HERA, Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (Siglos XV-XIX), Vol. 1, Aspectos generales, B.AC., Madrid 1992, 91.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Los Jesuitas del Nuevo Reino de Granada (la expulsión de 1767)
maba que quien obedece al monarca está con Dios y que quien combate al monarca está contra Dios y es digno de la condenación eterna.
Estos principios fueron difundidos en los seminarios y fundamentaron la formación eclesiástica. Los jesuitas por su organización y su formación se apartaron de este principio, aunque el historiador, Magnus Morner afirma que algunos de ellos aceptaron las ideas regalistas:
Por su parte, la actitud de los mismos jesuitas, importa destacarlo, no fue monolítica al respecto. En efecto, parece probable que la mayoría de los intelectuales jesuitas del siglo XVIII en España fueron más o menos regalistas en su opinión sobre la relación entre la Iglesia y el Estado. Se sabe, por cierto, que algunos de los confesores jesuitas de los reyes eran regalistas convencidos. Incluso entre los jesuitas expulsados de Hispanoamérica hubo algunos destacados regalistas. Sucedió a veces que los jesuitas españoles hasta optaron por actuar claramente en contra de los deseos de la Santa Sede. Los opositores y enemigos de los jesuitas quedaron un poco desconcertados ante casos de semejante desobediencia jesuita al Papa16 .
Como reacción a la política borbónica de un Estado autocrático, que disminuye la autoridad pontificia, el Papado asimiló para sí el concepto político neotomista de la Soberanía Popular17 propuesto por los teólogos jesuitas Francisco Suárez y Juan de Mariana.
A través de toda España y sus colonias, en los Colegios de los jesuitas, los profesores continuaron la enseñanza de Francisco Suárez sobre los orígenes de la autoridad civil. La voz de esta figura magis-
16 «La expulsión de la Compañía de Jesús», por MAGNUS MORNER, Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas (Siglos XV-XIX), Vol. 1, Aspectos generales, B.A.C., Madrid 1992, 251.
17 Este principio teológico-político, considera que Dios fuente de poder, se lo lega al pueblo, pero como no todos pueden gobernar a la vez, porque sería la anarquía, este se lo refleja al monarca para que gobierne, con las características de ser bondadoso, justo y cristiano. Cuando el rey no cumple alguna de ellas, el pueblo tiene el derecho de derrocarlo y hasta cometer el acto del tiranicidio.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Daniel Turriago R.
tral, una de las inteligencias más brillantes de España, resonaba todavía a lo largo y a lo ancho de los países de cultura ibérica, sosteniendo la doctrina de que los gobernantes no reciben su autoridad directamente de Dios, sino a través de la mediación del pueblo. El gobierno mostró su rechazo a la influencia de esta herencia intelectual con sus arrasadores decretos, una vez exiliados los jesuitas, tratando así de erradicar las ideas políticas suarecianas18 .
La supresión de la orden de los jesuitas, por los borbones, es una advertencia para el clero regular, de las consecuencias de oponerse a la voluntad real, y fomentan un episcopado nacional, obediente, sumiso y disciplinado sometido a la orientación de la Corona.
Una vez anulada esta Orden eficiente y de gran calidad intelectual, se controló a la Iglesia Española y se evitó la injerencia de la Santa Sede sobre los asuntos eclesiásticos del reino español.
La idea de un Estado absoluto asumida por la política borbónica, se enfrentó con el carácter internacional de la Compañia de Jesús, que amenazaba la autonomía del Estado, y para ello era necesario una drástica acción, o se exterminaba a la Compañia o España sucumbía19 .
LA EXPULSION SE ORIENTA DESDE LA CORONA ESPAÑOLA
Los hechos que inducen a la expulsión de los jesuitas en España, tienen sus antecedentes en los ocurridos en Portugal y Francia, la Compañia de Jesús, fue suprimida en dichas naciones en 175920 y 176221 .
18 WILLIAM V BANGERT, Historia de la Compañía de Jesús, Sal Terrae, Santander 1981, 466.
19 WILLIAM V BANGERT, op. cit., p. 466.
20 En una obra titulada Deducción Cronológica, aparecida por aquella época en Portugal, se afirma la necesidad de destruir a tan terribles espectros que vagaban por la tierra, porque Portugal gozaba de prosperidad hasta cuando los jesuitas entraron en el país, y con su llegada empezó la decadencia. Detrás de cada desastre nacional aparece la nefasta Compañía de Jesús.
21 «El 6 de agosto de 1762, el Parlamento francés anunció que la así llamada Compañía de Jesús, detestable al orden civil, violadora de la ley natural, destructora de la religión y de la moralidad, perpetradora de la corrupción,quedaba excluida de Francia» En WILLIAM V.BANGERT, op. cit., p. 458.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Los Jesuitas del Nuevo Reino de Granada (la expulsión de 1767)
El conflicto con los jesuitas, en España, se maneja sigilosamente evitando las maniobras legalistas de Francia y los alborotos de Portugal.
En este proceso jugaron un papel muy importante personajes, como él marqués Bernardo Tanucci22 reconocido regalista y doctrinario antipapal, que identificaba a la Compañia como un grupo de intrigantes, cuyo objetivo consiste en adquirir riquezas y poder, utilizando para ello ardides infernales y principios maquiavélicos. Tanucci exhortaba a la expulsión de los jesuitas de los reinos de España y la confiscación de sus bienes.
Tambiénindujeronesteproceso,elmarquésGeronimodiGrimaldi, ministro de asuntos extranjeros; Pedro Pablo Abarca y Bolea, conde de Aranda, presidente del consejo de Castilla; Manuel de Roda y Arrieta, jansenista, representante de España en Roma; Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, intransigente por su regalismo.
Toda esta polarización de tendencias entre jesuitismo y antijesuitismo, llevó a que «la actitud que una persona tuviera hacia la Compañia se convirtió en norma para promoción u ostracismo de esa persona en la vida pública. Los alumnos de los colegios jesuíticos eran excluidos de los puestos de gobierno. Los oficiales eran secretamente sondeados para descubrir sus puntos de vista sobre la Compañía»23 .
Todas estas situaciones conflictivas, mezcladas con tres acontecimientos, que ocurrieron en España, llevaron a iniciar el proceso de expulsión de los jesuitas. El primer hecho se refiere al denominado motín de Esquilache, que ocurrió en la primavera de 1766, cuando estalló una asonada en Madrid contra el Gobierno, representado en el impopular Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, ministro de finanzas que con sus políticas fiscales y su procedencia extranjera, condujo al amotinamiento del pueblo. La segunda situación fue el alza en los precios de los alimentos. Y el tercer acontecimiento fue el intento por parte del gobierno de regular la vestimenta de los hombres, quitando la popu-
22 Conocido por Carlos III, siendo rey de Nápoles antes de serlo de España en 1759.
23 WILLIAM V. BANGERT, op. cit., p. 467-468
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Daniel Turriago R.
lar capa larga y el sombrero de ala ancha, en favor de la peluca francesa y el sombrero de tres picos. Todo esto terminó en un levantamiento popular dirigido contra Esquilache, personaje que huyó. Ante esta situación el temeroso monarca24 deja el palacio de Aranjuez, evitando de esta manera la indignación popular.
En estos motines participaron algunos jesuitas, pero en actitud de apaciguar los ánimos. Situación que mezclada con las políticas antijesuíticas de la corte borbónica llevaron a iniciar una pesquisa secreta contra ellos. Esta investigación la condujo Campomanes, terminando, con un Dictamen el 31 de diciembre de 1766. En este documento se combate duramente a los jesuitas, pero no se aclaran las imputaciones que se les hacen como instigadores de los motines contra el régimen y de buscar exterminar a los borbones de España. Este Dictamen fue más bien una justificación ideológica y política contra los jesuitas que sé venía tejiendo años atrás y que motivaron la expulsión de Portugal y Francia.
EnesteDictamen,Campomanes,trataalgunosasuntos, comoson:
La doctrina del tiranicidio, propuesta por, el jesuita, Juan de Mariana.
Se afirma, que ni los jesuitas, ni la Compañia, se miran como vasallos. Son enemigos de la soberanía española. Dependen de un gobierno despótico, residente en el extranjero, a donde remiten sus riquezas, y de allí reciben instrucciones maquiavélicas25 .
24 Al rey Carlos III, el pueblo madrileño le presenta las siguientes demandas: «1) El destierro del ministro siciliano Squillace. 2) Que de ahora en adelante los ministros del rey fueran españoles. 3) La extinción de la Guardia Walona del monarca, odiada en particular después de un suceso que habían costado varias vidas. 4) La supresión de una Junta de Abastos establecida para resolver el problema de la carestía, pero considerada contraproducente. 5) La rebaja de los precios de los comestibles. 6) El mantenimiento de la capa larga y el sombrero redondo». En MAGNUS MORNER, op. cit., p. 245-246.
25 En MAGNUS MORNER, op. cit., p. 247.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Los Jesuitas del Nuevo Reino de Granada (la expulsión de 1767)
No pagan los diezmos por la producción de sus propiedades, sino, que utilizan el derecho de la exención pontificia para no hacerlo, acumulando riquezas y fomentando la codicia.
Levantaron a los indios contra España, por el tratado de límites hispano-lusitano. Organizaron un imperio en las reducciones guaraníes de las que el historiador Magnus Morner, afirma:
De hecho, un visitador enviado por el padre General y los jesuitas en puestos de mayor responsabilidad hicieron cuanto estuvo de su parte para calmar a los indios sublevados. Ciertas dudas persisten, no obstante, con respecto a algunos curas jesuitas de las doctrinas afectadas, quienes en su desesperación podrían haber mostrado su simpatía para con la rebelión y aun contribuido con la misma26 .
Rechaza también la perniciosa doctrina del probabilismo y la utilización que hacen los jesuitas de la sátira y los pasquines, para combatir al gobierno español, como a sus enemigos del clero regular y secular. En dicho Dictamen se proclamó el extrañamiento de los jesuitas y la expropiación de todos sus bienes. Es así como el 2 de abril de 1767 el monarca Carlos III emitió la Pragmática Sanción que llevo a su expulsión de todos los territorios pertenecientes a la Corona Española. El conde de Aranda, se encargó de hacerla comunicar y cumplir.
No hubo una clara justificación para el extrañamiento de los jesuitas.
En torno a la Pragmática se creó un silencio absoluto, pero, sí se cumplieron sus sanciones bajo estrictas medidas policivas. Se informó a cada superior jesuita sobre la medida con él más absoluto sigilo, aprovechando las horas de la noche y evitando todo tipo de alboroto.
26 En MAGNUS MORNER, op. cit., p. 249.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Daniel Turriago R.
LOS JESUITAS EN EL NUEVO REINO DE GRANADA 1767
La provincia del Nuevo Reino, al momento de la expulsión, estaba conformadaenSantaFedeBogotá,capitaldelvirreinato,porlassiguientes casas: El Colegio Máximo, con la Universidad Javeriana, donde se dictaban cátedras de gramática, filosofía, teología y derecho. A estas clases no sólo asistían los jesuitas, alumnos del San Bartolomé, sino también estudiantes externos. Dicho colegio estaba conformado por treinta y un sacerdotes, treinta y ocho escolares y veintiséis hermanos coadjutores.
El Colegio- Seminario de San Bartolomé, un convictorio27, donde se recibían alumnos provenientes de todo el virreinato, que realizaban sus estudios en la Javeriana.
Una residencia en el barrio de las Nieves; allí vivían tres sacerdotes y tres hermanos coadjutores.
En Fontibón, pueblo de indígenas, existía una residencia conformada por dos sacerdotes que se encargaban de la parroquia y de adoctrinar a los indígenas.
En Tunja existía el noviciado de la Provincia, conformado por once sacerdotes, cuatro escolares en tercera probación. Diecisiete novicios, trece escolares y cuatro coadjutores. Siete hermanos coadjutores. Anexo al noviciado, funcionaba un colegio donde se enseñaba a los niños gramática y primeras letras.
El colegio de Cartagena, donde los padres residentes, continuaban con la labor iniciada por Pedro Claver, la atención espiritual y material de los negros esclavos.
En la principal vía de comunicación existente en aquella época, el río Magdalena, se ubicaron dos colegios. Uno en la población de Honda, donderesidíantressacerdotesyun hermanocoadjutor. OtroenMompós,
27 En los colegios jesuitas, departamento donde viven los jóvenes que educan.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Los Jesuitas del Nuevo Reino de Granada (la expulsión de 1767)
con cinco sacerdotes, un escolar en magisterio y tres hermanos coadjutores.
El colegio de Pamplona tenía ocho sacerdotes y tres hermanos coadjutores.
El colegio de Antioquia.
En la región de Venezuela, que pertenecía a la Provincia del Nuevo Reino, estaban los colegios de Mérida y Caracas. En este último realizaban sus labores apostólicas cuatro sacerdotes y tres hermanos coadjutores. La residencia de Maracaibo con un pequeño colegio.
En la Isla de Santo Domingo, ocho jesuitas orientaban la Universidad de Santiago de La Paz.
Además del apostolado en los anteriores lugares, los jesuitas de la Provincia del Nuevo Reino, realizaban una labor misionera en los Llanos Orientales, a orillas de los ríos Meta y Orinoco, con las doctrinas de Tame, Macaguane, San Salvador de Casanare, Pauto, San Ignacio de Betoyes y el Pilar de Patute, cada una con un sacerdote como párrocos lasreducciones28 de San Miguel de Macuco, Surimena, San Luis Gonzaga de Casimena, Cabruta, La Encaramada, Urbana, Carichana, San Borja y Raudal de Atures, siendo atendidas por ocho misioneros.
En el momento de la Expulsión, 1767, la Provincia del Nuevo Reino estaba conformada por 227 sujetos; de ellos, 114 sacerdotes, 57 escolares y 56 hermanos coadjutores29 .
28 Con este término se designa, el proceso de congregar a los indígenas en poblados estables, para evitar la dispersión demográfica que impide la evangelización por la falta de misioneros. En estas reducciones se eleva a los indígenas al concepto de hombres dignos y civilizados. Allí los misioneros realizan una labor de desarrollo humano y espiritual.
29 JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., p. 508-509.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
LA EXPULSION DEL NUEVO REINO
El 7 de julio de 1767, en la capital del virreinato, Santa Fe de Bogotá, Pedro Messia de la Cerda, virrey, recibió una serie de cartas. Una de ellas, estaba escrita de puño y letra por Carlos III y decía:
Por asunto de grave importancia y en que se interesa mi servicio y la seguridad de mis Reinos, os mando obedecer y practicar lo que en mi nombre os comunica el conde de Aranda, presidente de mi Consejo Real, y con él sólo os corresponderéis en lo relativo a él.
Vuestro celo, amor y fidelidad me aseguran el más exacto cumplimiento, y del acierto en su ejecución. El Pardo, a 1º. de marzo de 1767. Yo el Rey30 .
Esta misiva llegaba con los documentos relativos al decreto de expulsión y las instrucciones del Conde de Aranda para ejecutar dicho acto. Ante este acontecimiento, el virrey, Messia de la Cerda, reunió a su consejo y bajo juramento de no comentar en público lo que allí se discutía, les comunico a sus asesores, las medidas a tomar para el extrañamiento de la Compañía de Jesús del Nuevo Reino de Granada.
Aunque se tomaron todos los recursos necesarios para mantener la noticia bajo estricto sigilo y silencio, ésta se filtró, empezando los jesuitas a sospechar de lo que estaba por suceder, ya que un año antes a los acontecimientos; el padre José Terez manifestaba en carta a un compañero suyo:
Cada día llegan más tristes noticias de España de la ruina que amenaza a nuestra Compañía. Lo único bueno es la protección del Sumo Pontífice Clemente XIII, amantísimo de los nuestros, y el favor que da al cardenal Cavalchini, decano del Sacro Colegio y eximio protector de nuestra orden, contra las enemistades del conde de Aranda en Madrid y del marqués de Pombal en Lisboa. Por todo esto tememos que padezca un total naufragio la Compañía como lo predijo San Francisco de Borja31 .
30 JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., p. 510.
31 JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., p. 515.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Los Jesuitas del Nuevo Reino de Granada (la expulsión de 1767)
Los jesuitas de Mérida y Maracaibo, fueron informados de la expulsión el 29 de junio, y éstos se las comunicaron a los del colegio de Pamplona y a los misioneros de los Llanos.
Los primeros en ser embarcados hacia España, fueron los de los colegios de Cartagena y Mompós:
El día quince de julio de 1767 se nos ha comunicado a todos los jesuitas una cédula de su majestad con la cual nos destierra de los dominios de España, y aunque al presente no sé de cierto para dónde vamos, es regular vamos a la Italia; nada de esto me aflige, ni hasta el presente, desde que entré en la Compañía, me ha venido el menor arrepentimiento, antes bien cada día, gracias a nuestro Dios me hallo (aun en las presentes circunstancias) mas alegre y gustoso, y le doy infinitas gracias al Señor por haberme traído, sin yo merecerlo, a su casa y Compañía32 .
Este grupo, que unido con los del colegio de Honda, conformado por dieciocho jesuitas, llegó a la Habana el 7 de septiembre. En el trayecto murió el padre Joaquín Visner.
En Santa Fe de Bogotá, aunque los jesuitas sospechaban sobre su situación, en constante espera, continúan con sus labores. El 31 de julio y después de la celebración de la fiesta de San Ignacio, en la noche, llegaron los representantes de la administración colonial el oidor Verástegui y el fiscal Moreno y Escandón al Colegio Máximo, y golpeando a la puerta con el pretexto de solicitar una confesión, se dirigieron hacia la habitación del padre Provincial, Manuel Balzátegui, quien ya los esperaba. Reunida la comunidad se les informó del decreto de expulsión de su Majestad Carlos III. Se ordenó al padre Provincial entregar las llaves del colegio, dándoseles el colegio por cárcel bajo la custodia de varios centinelas. Se prohibió bajo pena de muerte que cualquier persona, de la ciudad, hablara con los prisioneros. Al conocerse la noticia, el día primero de agosto, el sentimiento de los habitantes de Santa Fe, fue de 32 Carta del padre Juan Valdivieso comunicándole a su hermano, el asunto del destierro. En JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., p. 513-514.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Daniel Turriago R.
llanto y dolor. Ese mismo día al atardecer fueron reunidos en el Colegio Máximo, los jesuitas del Colegio-Seminario de San Bartolomé, los de la residencia de la Nieves, el párroco de Fontibón, y el hermano administrador de la hacienda de La Chamicera.
Aunque la orden de extrañamiento era inmediata, esta no se cumplió por la dificultad de traslado hacia Cartagena. Es así, como los jesuitas de Santa Fe se dividieron en tres grupos. El día 2 de agosto sale el primer grupo. El estudiante de teología, Ignacio Duquesne33, en carta, a su madre Ignacia de la Madrid, manifiesta sus sentimientos de dolor, resignación y espíritu ignaciano:
Aunque vamos desterrados, todos vamos contentos porque no nos remuerde nada la conciencia; sólo sentimos que el mundo se volverá a aquel estado de cuando no había Compañía, aunque tenemos esperanza de volver dentro de algunos años, que hay revelación de que la Compañia se reduciría a Italia y después se extenderá otra vez por el mundo; y sobre todo nos anima y consuela el Evangelio que dice, como se cantó el día de San Ignacio, que los que quieren vivir bien es menester que padezcan persecuciones. Fuera de esto que el Papa, que es el que está en lugar de Cristo Nuestro Señor, nos ama tiernamente como quien sabe lo que es la Compañia, y esto les ha de consolar allá sabiendo que Cristo y los apóstoles fueron perseguidos del mundo. En orden a lo demás también les ha de consolar el ver que me ha escogido para pasar trabajos por su nombre sin delito alguno, y el saber que nadie me puede quitar el ser jesuita e hijo de San Ignacio, y el salvarme si yo persevero en su servicio34 .
Seis años más tarde el Papa Clemente XIV suprimiría a la Compañia de Jesús para bien de la Iglesia.
El 4 de agosto partió de Santa Fe el segundo grupo y dos días después el último grupo de jesuitas. Algunos de ellos por enfermos o
33 Nacido en Bogotá y muerto en Madrid (España), el 10 de enero de 1825. Superviviente a la restauración de la Compañía por Pío VII en 1814.
34 JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., p. 517.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Los Jesuitas del Nuevo Reino de Granada (la expulsión de 1767)
ancianos al no resistir el viaje de destierro se les permitió quedarse en la ciudad.
Los jesuitas del noviciado de Tunja, se les arrestó el primero de agosto, y según instrucción, del conde de Aranda, se separó entre los que habían o no hecho votos religiosos para darles plena libertad para quedarse o ser expatriados. De los novicios catorce eran españoles y cuatro americanos y todos manifestaron su voluntad de ser desterrados.
Los jesuitas de la ciudad de Antioquia son expulsados el primero de agosto.
En este traslado de los diferentes lugares del virreinato hacia Cartagena, para ser extrañados hacia España, algunos jesuitas sufren enfermedades35, pero estas no amilanan su voluntad de seguir adelante con el cumplimiento del la orden de Carlos III.
En Cartagena se embarcaron hacia la Habana en varias fragatas, sufriendo en el viaje problemas de hacinamiento, precaria alimentación, enfermedades y dificultades de navegación. Algunos de ellos murieron enlatravesía,comoloshermanoscoadjutoresJuandeHerediayLeonardo Wilhem. No se les permitió salir de los buques, como es el caso del novicio Juan de Pla, quien moribundo es trasladado al hospital de Belén, en la Habana, después del ruego del superior ante las autoridades coloniales.
De la Habana parten hacia Cádiz (España), continuando con el infortunio de su destierro y sufriendo los avatares de la odisea, como lo indica el padre José Yarza36:
35 A los que se quedaban en algunas ciudades por enfermos, se les conminaba a salir inmediatamente, porque la autoridad real consideraba esas enfermedades como fingidas. Y la estadía, en dichos lugares, de los jesuitas extrañados, como perjudiciales para la salud pública.
36 Guipúzcoano. Último rector del Colegio-Seminario de San Bartolomé. Murió en la ciudad de Gubbio (Italia), en 1806. Sobre él se afirmaba: «Ha vivido una vida ejemplarísima, despojándose de todo para darlo a los pobres. Casi nunca dormía en cama. Su cama era el suelo o tierra desnuda y su almohada un ladrillo duro. El silicio, disciplinas, ayunos y otras mortificaciones, tantas cuantas le sugería su amor a Jesucristo crucificado». En JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., p. 535-536.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Daniel Turriago R.
Los grandes peligros, las horribles tempestades, las furias desencadenadas de los vientos, experimentados en esta navegación, son indecibles. En este momento parecía que el mar encrespado sobremanera iba a sumergir las embarcaciones en lo profundo del agua. Las olas, agitadas por fortísimos vientos, golpeaban con tanta fuerza las naves que las hacían estremecer, con gran temor de los navegantes e inminente peligro de todos los pasajeros... Durante esta borrasca llegaron a la península española, y en el golfo de Cadiz se vio una de las naves, llamada Nuestra Señora de Loreto, en peligro inminente como nunca. En un momento se formó una horrible tempestad de agua, granizo, rayos, truenos y vientos. Una inmensa cantidad de agua inundó la nave y era imposible gobernar el timón. No cesó la tempestad, sino que continuó la noche íntegra y parte del día siguiente, en el que descubiertos un poco los horizontes, se pudo ver el puerto de Cadiz. A su vista respiraron un poco más los pasajeros. Pero sopló de nuevo el viento y se turbó el mar de tal modo que cinco hombres apenas si alcanzaban a gobernar el timón. Fue tal la carrera, que de pasada se llevó los árboles y las cuerdas de las naves ancladas. De esta manera arribó al enfurecido puerto, y echó en él el ancla después de noventa días de haber salido de Cartagena37 .
Al llegar a Cádiz, los jesuitas que provenían del Nuevo Reino de Granada, son llevados al Puerto de Santa María, donde fueron confinados al Hospicio, casa que había sido construida por las provincias americanas como lugar de estadía de los jesuitas europeos que partían al Nuevo Mundo. Fueron tantos los jesuitas, que llegaron de las provincias americanas, que la concentración se convirtió en hacinamiento, porque la casa construida para albergar cien personas, llegó a tener cuatrocientas.
En 1768 los jesuitas, venidos del Nuevo Reino, pasan a Córcega y de allí a Italia a la ciudad de Gubbio, convirtiéndose este lugar en centro de la provincia de los jesuitas expulsados del Nuevo Reino. Allí se dividen en pequeños grupos y siendo acogidos en casas de la localidad. Los
37 JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., p. 530.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Los Jesuitas del Nuevo Reino de Granada (la expulsión de 1767)
dieciséis novicios también se sitúan allí, y los estudiantes de teología y filosofía continuaron con sus estudios. Otros jesuitas parten a otras ciudades, como Fano, Senigallia.
La Provincia del Nuevo Reino, ante la imposibilidad de usar este nombre por prohibición de la Corona, toma el nombre de Viceprovincia del Sagrado Corazón de Jesús.
Aunque la Corona fomenta la deserción de los jesuitas, según catálogo de 1771, sólo se secularizaron siete sacerdotes, un escolar y ocho hermanos coadjutores. Al ser extinguida la Compañia en 1773, los jesuitas del Sagrado Corazón de Jesús se separaron pero volvieron a unirse los que sobrevivieron a la restauración38 .
Después de la restauración, 1814, volvieron nuevamente a tierras colombianas en el año de 1842, llamados por el gobierno nacional con el fin de evangelizar a los indígenas de los Llanos Orientales y del sur del Amazonas, labor truncada en el siglo XVIII con motivo de su expulsión. Empezarían nuevamente una tortuosa experiencia misionera que culminaría con otra expulsión, 1850. Vuelven nuevamente en el año de 1858, y son desterrados por tercera vez, 1861, de Colombia. Llegan por cuarta vez en 1883.
Es así, como los Compañeros de Jesús, buscando siempre la Mayor Gloria de Dios y en medio de dichas y dificultades en su labor evangelizadora, cumplen en este año, 1999, 410 años de presencia y ausencia en la Provincia Colombiana, siempre bajo el espíritu ignaciano de servir como soldados a Cristo bajo el estandarte de la Cruz en la Compañía.
38 Los jesuitas del Nuevo Reino supervivientes en el momento de la restauración son: padres Ignacio Duquesne (Bogotano),Nicolás Velázquez (de Medellín), Alejandro Mas (de Maracaibo), Francisco Campi (de Mongrilla, Zaragoza), Juan José Ocusano (de Jogrono), Martín Rubio (De Villa de Puebla, Cuenca) y Francisco Carchano (De Gorga, Alicante).
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 24-41
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare
y Meta, Siglo XVII y XVIII)
* Jorge Enrique Salcedo M., S.I.
INTRODUCCION
He querido sumarme a la celebración de los 400 años de presencia de la Compañía de Jesús en Colombia con esta reseña en la que se describe la forma como llegaron los jesuitas al actual territorio colombiano, en concreto, a las misiones de los Llanos del Casanare y el Meta. En estas regiones los jesuitas consolidaron un proyecto de una nueva sociedad, que pretendía expandir la espiritualidad de la naciente Compañía. Muchos de ellos ofrendaron su vida en inhóspitos territorios, siempre animados por el espíritu de los Ejercicios Espirituales y de las Constituciones.
Mediante esta reseña deseo introducirme al estudio de las misiones jesuitas en Colombia a lo largo del siglo XVII y XVIII en las regiones del Casanare y el Meta. Para ello elaboro un balance bibliográfico sobre dicho tema. En dicho balance enumero los textos escritos por los histo-
* Licenciado en Historia de la Universidad Pedagógica Nacional y Magister en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare y Meta, Siglo XVII y XVIII) riadores miembros de la Compañía de Jesús y por otros historiadores laicos.
Debo afirmar que la Compañía de Jesús, además de atender en sus Iglesias a los fieles de las ciudades y los indios en sus doctrinas, incursionó a lo largo de estos dos siglos, en regiones distantes tales como la Guajira, Valledupar, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Tolima, Huila, Chocó, por tierras de Urabá, la región hoy llamada Tierradentro, en el departamento del Cauca y en las Costas del Pacífico. En dichas regiones, los hijos de Loyola incursionaron de manera transitoria. En algunas ocasiones eran misiones de Semana Santa, en otras por períodos más o menos largos como el caso del Chocó y el Darién. Esta intermitencia no permitió consolidar misiones y complejos económicos de la magnitudy laimportanciadelosdesarrolladosenlosLlanosdelCasanare y del Meta.
Luego describo como fue la llegada de los jesuitas a las misiones, los diferentes grupos étnicos, y el establecimiento de los complejos económicos que permitieron la labor evangelizadora de los jesuitas entre los indígenas. Por último hablo sobre la importancia y el aporte cultural de las misiones en los Llanos de Casanare y el Meta1 .
MISIONES DE LOS JESUITAS EN EL CASANARE Y EL META ENTRE 1625 Y 1767
La gran característica de la conquista y colonización española fue la conjugación de dos sistemas concomitantes: la encomienda y las misiones. Estos dos sistemas actuaron a veces aunadamente y otras independientemente para conseguir su fin: la aculturación o incorporación social y económica de los indígenas a la Corona Española. Fue así como el Estado creó espacios y leyes para que este objetivo se realizara y así apoyó a los encomenderos y a los religiosos con el propósito último de
1 El artículo original tiene además cuatro largos anexos con datos de fechas, nombres de los misioneros, pueblos fundados y datos arquitectónicos. Aquí los hemos omitido en razón de los límites de esta publicación. El balance bibliográfico se halla al final del artículo.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Jorge Enrique Salcedo M., S.I.
poder extraer riquezas de las nuevas tierras descubiertas con la ayuda de la mano de obra indígena. Por ello durante la primera mitad del siglo XVII, las Ordenes Religiosas se esforzaron por llevar el Evangelio a las tribus aún «paganas», que vivían en las lejanas y difíciles regiones, sin mayor sujeción al dominio español.
LahistoriadelasmisionesjesuitasdelCasanarecomenzóen1624, cuandoelarzobispodeSantaFedeBogotá,donHernandoAriasdeUgarte, condolido por el abandono espiritual en que encontró a los indígenas de los Llanos del Casanare, confió esta misión a los padres jesuitas. Cinco misioneros partieron para estas regiones. Ellos fueron los padres Diego de Molina, José Dadey, Miguel Jerónimo de Tolosa, Domingo de Acuña y José de Tobalina. Cada uno de ellos se responsabilizó de una misión. Molina y Tolosa de la doctrina de Chita y sus anexos,Dadey a Támara, Paya y Pisba, Acuña a Morcote y Tobalina a Pauto2 .
Se les concedió a los padres el adoctrinamiento de la Serranía de Morcote, Chita, Támara, Pauto, Guaseco con su anexos; el centro de la misión se estableció en Chita. Estas encomiendas tenían una característica en común: la persistente inadaptación de los indígenas a la organización socioeconómica española.
Con la entrada de los jesuitas a la región de la serranía de Morcote los problemas existentes entre la comunidad indígena y los vecinos blancos y mestizos cambiaron de enfoque. Efectivamente, los encomenderos, comerciantes y algunos miembros del clero diocesano de la región sintieron inconformidad y malestar con la presencia de los padres jesuitas, pues estos últimos se convirtieron en defensores de los indígenas.
Los jesuitas se dedicaron a elaborar diccionarios y gramáticas de las lenguas de los nativos pues
No había ni una palabra escrita sobre el idioma de estos indios, conque su primer cuidado fue la aplicación á estas lenguas, formando vocabularios, y componiendo directorios, para aprenderlos y en-
2 RIVERO. 1956. p. 60-61.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare y Meta, Siglo XVII y XVIII) señarlos... Con esta aplicación y trabajo, y con su feliz ingenio, adquirieron nociones suficientes en la lengua, escribieron muchas notas y reglas, y compusieron gramáticas, con lo cual, hechos ya capaces de las frases y modismos, tradujeron los catecismos de doctrina cristiana, cada cual en el lenguaje de su partido y su departamento3 .
Con la labor de enseñanza de la lengua de los indígenas, la catequización, la construcción de Iglesias, etc., los jesuitas lograron la malavoluntaddelosencomenderos, comerciantes, yotraspersonas, pero también ganaron el apoyo de los nativos, quienes rápidamente comprendieron quienes eran sus amigos. Todo esto generó la envidia, la codicia, el descontento y el malestar. Esta situación llevó a que el sucesor del Arzobispo Arias de Ugarte, don Julián de Cortázar, le pidiera a los jesuitas retirarse de la misión en el año de 1628.
En1659,seautorizóporpartedel ArzobispodeSantaFedeBogotá, Don Lucas Fernández Piedrahíta, el retorno a la región llanera. En 1662 gracias a la iniciativa del presidente de la Real Audiencia Diego de Egües interesado por la evangelización de los indios aún sin evangelizar, se reunió en Santa Fe de Bogotá una junta de misioneros en la que se convino repartir los territorios de los Llanos Orientales, aún poco explorados, entre varias Ordenes Religiosas.
A los Franciscanos se les confió los Llanos de San Juan, en los que habían ya misionado, a los Agustinos Ermitaños los Llanos de San Martín; los Agustinos Recoletos se establecieron entre los ríos Upía y Cusiana, afluentes del Meta; los Dominicos tomaron asu cargo los indios Chíos y Mámbitas en la región de Medina, y a los Jesuitas se les dejó los territorios entre el río Pauto y el Orinoco4 .
Con esta asignación de las misiones se les prohibió a los jesuitas cualquier tipo de asentamientos en villas, ciudades, doctrinas y misiones en las que estuvieran establecidas otras comunidades religiosas. Los
3 Ibid., 61-62.
4 CEHILA. 1981. p.193.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Jorge Enrique Salcedo M., S.I.
padres jesuitas decidieron llevar a cabo una empresa misional en parajes en los cuales la presencia del blanco hubiera sido leve o nula, pues eran conscientes, de que los indígenas que se encontraban bajo el influjo de los blancos, estaban,
resabiados ya, y maleados por los blancos, y que daban que hacer a los misioneros ellos solos más que muchas naciones de gentiles, por haberlos hallado en una total ignorancia de lo que debían saber5 .
Con esta nueva misión, el 13 de abril de 1659 salieron de Santa Fe de Bogotá para los Llanos, los jesuitas Francisco Jimeno y Francisco Alvarez con el encargo de:
Explorar y reconocer toda aquella tierra, con un intento de entablar en esta parte de la Provincia del Nuevo Reino una misión de infieles, en donde los nuestros se pueden ocupar cumpliendo su santo celo en ayudar a los indios y sacarlos de la idolatría en que viven6 .
Tal parece que en los días que duraron los dos sacerdotes en la región de Tame, Patute, y San Salvador del Puerto, bautizaron y catequizaron a varios cientos de indígenas Tunebos, Achaguas y Giraras. Pero lo más importante fue que lograron elaborar catecismos que sin lugar a dudas fueron la base de posteriores gramáticas de las lenguas indígenas de la región que los jesuitas escribieron:
Rezábales cada día las oraciones en español, hasta que tradujeron catecismos en sus propias lenguas; tomó por su cuenta alos Giraras el Padre Jimeno, y el Padre Alvarez a los Airicos; así uno como otro tradujeron el catecismo que les tocaba, y recogían su gente en la plaza en distinto sitio para evitar la confusión; y de esta manera repartían el trabajo y catequizaba cada uno a los suyos; todos los días acudían a oír misa hombres y mujeres, niños y niñas, y a la
5 RIVERO. 1956. p. 135.
6 Ibid., 87.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare y Meta, Siglo XVII y XVIII) tarde, después de doctrina, rezaban el rosario de Nuestra Señora a coros7 .
En vista de los informes favorables de los padres enviados a inspeccionarlaregión delosLlanosdelCasanare,enlajurisdiccióndePauto, Tame y San Salvador del Puerto de Casanare, resolvió la Compañía con la anuencia de las autoridades civiles y eclesiásticas, dar comienzo a esa misión.
El padre Hernando Cavero Provincial en ese período, envió a tres sacerdotes para las reducciones del Casanare. Ignacio Cano quien se encargódePauto,AlonsodeNeiradeSanSalvadordelPuertodeCasanare, Juan Fernández de Pedroche de Tame. A estos tres misioneros enviados a la misión desde Santa Fe de Bogotá se les unió un cuarto, procedente de Venezuela, el P. franco-alemán Antonio Monteverde quien tomó bajo su dirección el pueblo de Tame y fue el primer procurador de las misiones del Casanare.
Durante la primera estadía de los jesuitas en el Casanare, los padres se preocuparon por fundar pueblos que les permitieran dominar geopolíticamente las amplias sabanas pues desde el Puerto de San Salvador de Casanare iba una gran manga de estas gentes de indígenas Achaguas, con poblaciones hasta el Ariporo y hasta las orillas del Meta8 , con el interés muy probablemente, de crear una ruta fluvial tendiente a generar un flujo comercial entre el Casanare, el Meta, el Orinoco y la Guayana9 .
Según el padre Rivero, durante la segunda inserción misional de los jesuitas en los Llanos del Casanare, que se produjo en 1661, recuperaron los pueblos de indios de Patute, Tame, y el estratégico punto de San Salvador del Puerto de Casanare, pues dicho pueblo se encontraba anexo a Patute10. En San Salvador del Puerto de Casanare vivían 40
7 Ibid., 93-94.
8 Ibid., 21.
9 RUEDA. 1989. p. 25.
10 RIVERO. 1956. p. 12.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Jorge Enrique Salcedo M., S.I.
indígenas, en Tame entre 60 y 70 y la población de los Tunebos contaba entre 40 y 5011 .
A partir de los pueblos de Tame, Patute y San Salvador del Puerto de Casanare, comenzaron los jesuitas sus progresos en la región de Casanare. Luego en el año de 1662-1663 fundaron los pueblos de Macaguane y Betoyes. Desde estos pueblos:
Los jesuitas pudieron dominar geopolíticamente la navegación de losríosCasanare,EleyAriporo,loscualesdesembocanenel afluente principal del Orinoco: el río Meta, en cuyo curso medio crearon cuatro pueblos de misión: Casimena, Jurimena, Macuco y Surimena, conloscualesdominaronlanavegacióndelosríosCravoyCusiana12 .
En 1767 los jesuitas habían logrado conservar estos pueblos y misiones. Casi todos estos pueblos estaban ubicados en la jurisdicción de la ciudad de Chire y un número inferior en la de Pore y Santiago de las Atalayas, de la cual dependían las del Meta.
En 1679, los jesuitas exploraron el gran río del Orinoco. Para esta misión fueron designados los padres Ignacio Fiol y Felipe Gómez. Luego se resolvió empezar a evangelizar a los indios que moraban en sus orillas, y a esta empresa fueron destinados los Padres Fiol, mallorquín, Gaspar Poeck y Cristóbal Rüeld, alemanes, y poco después los padres Julián Vergara, español e Ignacio Toebaest, belga. Rüeld pereció ahogado en el río Suena en julio de 1682. En 1684 una incursión de los Caribes, procedentes de la Guayana, asaltaba las reducciones jesuíticas y daba muerte a todos los misioneros, con excepción del padre Vergara que logró huir al Casanare13 .
Los padres Alonso de Neira, José Cavarte, Juan de Silva y Vicente Loverzo intentaron restaurar esta misión del Orinoco, pero en febrero de 1693 de nuevo se presentaron los Caribes; Loverzo fue muerto, Neira y
11 Ibid., 104.
12 RUEDA. 1989. p. 29.
13 CEHILA. 1981. p. 194-95.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare y Meta, Siglo XVII y XVIII)
Silva lograron huir a tiempo y a Cavarte se le ordenó retirarse en vista del peligro14. En 1705 los jesuitas de la misión del Casanare perdieron a uno de los más esforzados misioneros, el padre Alonso de Neira, quien murió en Sabana Alta.
De 1700 a 1710 fueron nueve los misioneros fallecidos. Trataron los jesuitas de entregar al clero diocesano las reducciones que sostenían en Casanare, por ser ya los indios cristianos, pero ni el arzobispo de Santa Fe de Bogotá ni el presidente del Nuevo Reino admitieron la renuncia. En 1716 llegaba a la misión el Padre José Gumilla quien pronto dio muestras de su celo emprendedor con la reducción de los indios Betoyes.
En 1721 llegaron los padres José Cavarte y Juan Capuel y establecieron la reducción de San Francisco de Regis de Guanapalo a orillas del río Meta, la que fue el centro de una nueva misión y en la que se fundaron luego las poblaciones de San Miguel de Macuco y Surimena. En la tercera década del siglo XVIII se hizo un gran esfuerzo por asentar y cristianizar a la tribu nómada de los Guahivos y se fundaron con ellos cinco reducciones que no tuvieron larga vida.
En 1731 los padres Gumilla y Bemardo Rotella emprendieron la restauración de la misión del río Orinoco. Pronto los ataques de los indios Caribes, venidos de la Guayana, destruyeron a dos de las cuatro reducciones.
El padre Rotella fundó en 1739 a Cabruta, lo que dio origen a pleitos de jurisdicción con los capuchinos de la misión de Caracas. El padre Manuel Román descubrió en 1744 la interconexión de los ríos Orinoco y Amazonas, a través del Casiquiare y río Negro. En este viaje se puso en contacto con los temibles indios guaipunavis a quienes se trató de establecer en Cabruta.
14 PACHECO. 1989. p. 490.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Jorge Enrique Salcedo M., S.I.
En 1767, al ser expulsados los jesuitas de la misión del Orinoco contaban con las reducciones de Cabruta, la Encaramada, Uruana, Carichana, San Borja y Raudal de Atures.
1. Los Indígenas y los Jesuitas
Es necesario mencionar que las misiones jesuíticas del Casanare tuvieron una base étnica de indígenas Achaguas, Salivas, Airicos, Jiraras o Giraras (Tunebos); - se trataba de grupos horticultores, especializados en el cultivo de la yuca.
Los Achaguas eran los más numerosos y los menos refractarios a la civilización cristiana.
Es esta gente bien dispuesta, de forma gallarda y de buen talle; usan las cabelleras bien pobladas y dilatadas casi hasta la cintura, no sólo las mujeres sino también los hombres... Vivían desnudos, si bien se pintaban el cuerpo con variados colores... La base de su alimentación eran el maíz y la yuca. De la yuca fabricaban una especie de pan llamado cazabe. Practicaban la poligamia. Su religión era muy rudimentaria. No tenían ídolos, pero sí admitían la existencia de seres divinos. Reconocían además a un ser creador de todas las cosas, a quien llamaban Cuaigerri «el que lo sabe»15 .
Los Salivas vivían en las márgenes del río Meta en muy reducido número, eran dóciles, amables y más razonables que los Achaguas. Se mostraban más conscientes en sus determinaciones y más consagrados al cultivo de sus sementeras. Tan dados a la embriaguez como los demás grupos de indígenas, aunque se preciaban de beber con juicio; este juicio se reducía a no ser pendencieros durante las borracheras. En la poligamia y en el repudio fácil de sus mujeres seguían el uso de las demás etnias. Abundaban entre ellos los hechiceros y el uso de la yopa para las adivinaciones era muy corriente16 .
15 RIVERO. 1956. p.106.
16 GUMILLA. p. 160.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare y Meta, Siglo XVII y XVIII)
Los Airicos eran una tribu de indios valientes pero dóciles, que vivían ocultos en las montañas por miedo a los blancos de quienes habían oído horrores. Con estos indios el P. Monteverde fundó un pueblo a orillas del río Macaguane llamado San Francisco Javier de Macaguane17 .
Los Giraras eran:
Vivos y alegres, trabajadores y valientes. Vivían también desnudos, cubriéndose tan sólo con el rudimentario guayuco hecho de hojas de árboles. Tenían una manera peculiar de construir sus casas o caneyes. Eran estos alargados y angostos, con sólo dos puertecillas en los extremos, por las que sólo se podía entrar arrastrándose. Como los Achaguas, eran muy dados a la embriaguez, en sus fiestas, mientras unos completamente ebrios se entregaban al furor de la lucha, otros hacían resonar sus fotutos, especie de roncas trompetas hechas de calabazos, o daban retumbantes golpes con sus mazos a gigantescos tambores formados por gruesos troncos de árboles ahuecados por dentro18 .
Los Tunebos, eran indígenas todavía a medio civilizar y vivían en la región del Sarare. Pertenecían a la raza Chibcha. El Padre Rivero escribe un fuerte juicio contra ellos:
... no se ha conocido gente más bruta ni más inmunda, ni más amiga de cuentos y chismes, en toda esta serranía tanto hombres como mujeres andan vestidos con unos sacos de lienzo basto y sucio, algo parecido al traje de los armenios, que les cubre de arriba a abajo; de nada cuidan menos que de peinarse, por lo cual tienen los cabellos desgreñados y llenos de unos animalillos inmundos, siendo su mayor recreo ponerse muy despacio sentados al sol á cogerlos y comérselos todos, sin que se pierda ninguno; no hay plato más regalado para ellos que un pedazo de carne podrida, y mientras más hedionda más se saborean con ella.
17 MERCADO. p. 279-280.
18 PACHECO. 1962. p. 339.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Jorge Enrique Salcedo M., S.I.
Adolecen de cierta enfermedad sucia y asquerosa llamada carate y es a manera de lepra, de que están cubiertos hasta el rostro y las manos, con unas manchas azules y blancas que da horror al verlos y son tan salvajes en un todo, que se precian y hacen gala de semejante enfermedad, en tanto grado que si alguna moza del pueblo no tiene carate, nadie la quiere por mujer, con que por vía de buen convenio y porque no pierda casamiento le dan cierta bebida con que le nace carate, y luego sin más patrimonio ni dote que éste, encuentra su conveniencia a propósito, y tantos pretendientes, como si tuviera en el carate un mayorazgo, ó marquesado, ó los estados de Flandes19 .
Los Guahivos y Chiricoas, eran etnias nómadas. Eran de baja estatura, color bronceado muy oscuro, ojos pequeños y oblicuos y recia musculatura. Penetraban en las aldeas de otras tribus llevando a su espalda unos canastillos de palma a ofrecer sus mercancías. Eran éstas calabacillos de aceite de palma, hilo sacado de la palma de quitebe, hamacas, chinchorros y sobre todo esclavos, a quienes habían apresado en sus guerras contra otras tribus indígenas. Diestros cazadores iban por los Llanos de palma en palma, dando muerte con sus certeras flechas, a cuanto ciervo o venado se presentaba. Organizaban también grandes pesquerías, envenenando para ello las aguas de los ríos con barbasco20 .
Los efectos que sobre los anteriores grupos causó la presencia de los jesuitas a través de sus misiones fueron distintos, pero, en cierta manera, tuvo que ver mucho con las relaciones que esos grupos habían tenido anteriormente con los blancos, pues a excepción de los Airicos, todos los demás grupos, Achaguas, Giraras, Tunebos y GuahivosChiricoas habían tenido relaciones no muy gratificantes con los blancos. Los Airicos en el momento de producirse la segunda entrada de los jesuitas al Casanare:
19 RIVERO. 1956. p. 56-57.
20 REICHEL-DOLMATOFF. p. 341.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare y Meta, Siglo XVII y XVIII)
No habían visto jamás a los españoles aunque no les faltaban muchas noticias de sus tiranías interesadas y era consiguiente el temor a ellos, común a todas las naciones21 .
El «relativo» éxito que obtuvieron los jesuitas en sus misiones provino no sólo de su organización, sino también de la forma en como captaron la atención de los indígenas. Algo importante fue, sin lugar a dudas, el conocimiento que tenían de la lingüística de los diferentes grupos, pero este uso tuvo que ver con un factor ideológico. Los Achaguas, Giraras, Airicos y Tunebos tenían una teología y una mitología similar a la cristiana, elemento que sin lugar a dudas facilitó la labor de los jesuitas. «Aún en su gentilismo, como se dirá después, es fácil su reducción al conocimiento de Dios»22 .
Los Achaguas, no adoraban ídolos, ni se ha conocido este despeñadero en las demás naciones que tenemos; agoreros si tienen muchos, y adivinadores de los sucesos futuros, ya por el canto del pájaro, ya por el encuentro de animales terrestres, y ya por los peces que flechan en las mismas corrientes de los ríos, en lo que son diestros y admirables23 .
Cada uno de estos grupos indígenas tenía sus diferencias culturales y se hallaba en una etapa cultural distinta. Sin embargo tenían ciertos puntos en común: el primero de todos y que constituyó la base de las relaciones interétnicas de estos grupos fue el comercio, basado en el intercambio:
AlgunosañoshacequeestosindiosChiripas,Araparabas,Goarinaos y Totumacos tenían amistad con los Giraras y Airicos, en cuya conformidad pasaban de un pueblo a otro con sus cambalaches24 .
21 RIVERO. 1956. p. 140.
22 Ibid., 110.
23 Ibid., 107.
24 RIVERO. 1956 p. 22.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Jorge Enrique Salcedo M., S.I.
Un segundo, pero muy relacionado con el primero, fue que en verano todos los grupos se dedicaban a la pesca, pues en dicha estación se veían «andar tropas trasegando lagunas y quebradas y los ríos Meta, Cravo, Guanapalo y otros»25 y a la cacería de venados.
2. Las Misiones y las Haciendas jesuitas en el Casanare y el Meta (1662 a 1767)
La misión fue la institución a la que recurrió la Corona Española para asegurar el dominio sobre vastos sectores de tierras americanas ocupadas por una población indígena no encomendada que vivía de manera dispersa y que era resistente al poblamiento hispánico. Como hemos dicho en las páginas anteriores, la labor de cristianizar y de reducir a los indígenas le correspondió desarrollarla a las diferentes Ordenes Religiosas en áreas específicas, que se empeñaron en la evangelización y sedentarización del aborigen en torno a los conocidos «pueblos de misión»26 .
A mediados del siglo XVII existían claras evidencias de que la poblaciónindígenaencomendadahabíadisminuidosignificativamente,pues las encomiendas eran pequeñas, aun tomando en cuenta que había aumentado el número de encomenderos. Esto se debía, como en otras regiones de Hispanoamérica colonial, a las epidemias, al trabajo exhaustivo del indígena, al proceso mismo de mestizaje, al trato cruel de muchos encomenderos con los indígenas, entre otras causas.
En la región del Casanare y el Meta, la cristianización de la población indígena, misión fundamental de la Corona Española en territorios americanos, era lenta y de poca efectividad en los primeros años del siglo XVII. Lo podemos constatar en el hecho de que los curas doctrineros que habitaban la serranía de Morcote llevaban cerca de 80 años de estar allí aposentados y en este lapso de tiempo no habían aprendido ni una palabra de las lenguas nativas, lo que hacía muy dudosa la efectiva
25 Ibid., 12.
26 SAMUDIO. 1992. Tomo I, p. 719.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare y Meta, Siglo XVII y XVIII)
aculturación de los diferentes grupos indígenas27. Según el Arzobispo don Hernando Arias de Ugarte, de 3114 indígenas que había en las doctrinas de Chita, Pisba, Morcote, Pauto y Támara, a cargo de cuatro sacerdotes, eran cristianos exclusivamente por el hecho de haber recibido el sacramento del bautismo, pues se afirma que al enseñarles la imagen de Cristo Crucificado huían aterrorizados y nunca habían oído hablar de la vida y pasión del Señor28 .
A partir del año de 1661 fecha en la cual se continuó con la misión del Casanare y el Meta, los jesuitas, para dar base económica, impulsar y fomentar sus misiones, pidieron al presidente de la Real Audiencia se les adjudicaran algunas tierras baldías, en la región de Tocoragua, comprendidas entre el río Casanare y la quebrada de Tunapuna29 .
En efecto, el maestre de campo Juan Sánchez Chamorro, en reemplazo del corregidor de los Llanos, señaló, por orden del presidente don Dionisio Pérez Manrique, tres estancias de ganado mayor en el sitio pedido. Las tierras se evaluaron en doce patacones por estancia, por ser baldías y estar en sitio en que nadie hasta entonces se había atrevido a habitar por temor a los indios de guerra30 .
Este fue el comienzo de la hacienda Caribabare, la más importante unidad de producción que tuvo la Compañía de Jesús en los territorios misionales del Casanare y el Meta.
A partir de Caribabare surgen las haciendas contiguas de Tocaría, a la que se llevaron sacas de ganado de aquella, en 1678 y más al sur, la de Cravo y Apiay31 .
27 RUEDA. 1989. p. 9.
28 PACHECO. 1959. Tomo I, p. 379-380.
29 PACHECO. 1962. Tomo II, p. 355-356.
30 Ibid., 356.
31 SAMUDIO. 1992. Tomo I, p. 731.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Jorge Enrique Salcedo M., S.I.
Con el respaldo económico, proveniente de la reciente creación de la hacienda Caribabare, iniciaron los jesuitas las misiones en los Llanos del Casanare y el Meta. Al comienzo la sustentación de los misioneros jesuitas y el mantenimiento de la labor misionera fue muy ardua. Esta situación llevó a que en el año de 1672, el padre Provincial de la Orden, pidiera al presidente de la Real Audiencia que se asignaran estipendios a cuatro de sus párrocos, lo que dio finalmente como resultado una cédula del 12 de noviembre de 1673 en la que se ordenaba el pago de esos estipendios32 .
Este naciente complejo económico, fue el soporte material fundamentaldelaactividadmisioneradelosjesuitasenlosLlanosdelCasanare y el Meta.
Los inventarios elaborados en el momento de la expulsión de la Compañía del Nuevo Reino de Granada en 1767, permitieron conocer que el trabajo arduo de esos religiosos en los inhóspitos Llanos, que iniciaron con el apoyo de aquellas tres estancias de tierra valoradas en cien pesos, se materializó en cuatro de las más prósperas haciendas de la región llanera y evidentemente del Nuevo Reino de Granada y en una de las más importantes unidades de producción en las proximidades del Orinoco, las que seguramente se traducían en un caudal de mucho más de un centenar de miles de pesos. Ellas hicieron posible la obtención de buena parte de los recursos para la sedentarización de la población indígena y la consolidación de aquel racimo de poblaciones, que los misioneros dejaron como dueñas de hatos, escuelas y talleres artesanales.
IMPORTANCIA DE LAS MISIONES Y LAS HACIENDAS DE LOS LLANOS DEL CASANARE Y EL META EN EL SIGLO XVIII
Como la actividad misionera de los jesuitas necesitaba recursos, éstos establecieron unidades de producción, las que se constituyeron en apoyo efectivo de la importante función que les tocaría desempeñar33 .
32 PACHECO. 1962. Tomo II, p. 398-399.
33 SAMUDIO. 1992. Tomo I, p. 731.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare y Meta, Siglo XVII y XVIII)
Los jesuitas,
fundamentados en los derechos legales que adquirieron sobre tierras en el Casanare, el Meta y el Orinoco fueron capaces de levantar sistemas económicos y sociales: misiones-haciendas34 .
Ejemplo de ellas fueron las cuatro haciendas Caribabare, Tocaría, Cravo, Apiay y para la región del Orinoco, la hacienda de Carichana.
Las haciendas sirvieron de soporte real a la labor de índole religioso, social y cultural llevado a cabo por la Compañía de Jesús en aquellas regiones. Todo esto se logró gracias a la explotación de los recursos naturales, tanto a través de la cría de ganado vacuno y caballar, como de ciertos cultivos como la caña de azúcar, que contó con la disponibilidad de mano de obra indígena abundante proveniente de los pueblos misionales. Así mismo, se dispuso del trabajo de indígenas forasteros y trabajadores no indígenas, con quienes se establecían compromisos laborales anuales bajo el sistema de concierto, que regularmente se hacían de julio a agosto y con una remuneración que osciló entre 12 y 20 pesos, incluyendo la comida.
La clave del éxito obtenido en las haciendas se debió a las instalaciones necesarias, la efectiva comercialización de la producción en el mercado, que se manejaba con racionalidad económica, sentido de organización y un cuidadoso control35 .
Tres fueron las circunscripciones territoriales en que se dividieron administrativamente las misiones de los Llanos del Casanare, del Meta y del Orinoco atendidas por los jesuitas neogranadinos a lo largo del período colonial (1661-1767):
34 Ibid., 719.
35 Ibid., 720-751.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Jorge Enrique Salcedo M., S.I.
a. La misión de Casanare (1661-1767) cuya capital fue Pauto. b. La misión del Meta (?-1767) tuvo por capital a San Miguel de Macuco; y c. La misión del Orinoco (1731-1767) tuvo su sede en Carichana36 .
Cada una de estas entidades misionales dispuso de una hacienda principal donde residía el Procurador37. La hacienda de Caribabare sirvió a la misión de Casanare, la de Cravo a la misión del Meta y la de Carichana a la misión del Orinoco. Cada misión tenía su hacienda propia que servía de basamento económico y financiero para todas las entidadesqueconfigurabanlademarcación. Ademásdelahaciendamisional, cada pueblo misional tenía su propio hato que generalmente pertenecía o a una cofradía, o a la Iglesia, o a la comunidad38 .
Una síntesis de las funciones y de los objetivos perseguidos por las haciendas misionales es la trazada por el gobernador de los Llanos:
Las tales haciendas eran colegios de escala para los misioneros, en donde se detenían hasta destinarlos convenientemente. Su fondo se reputaba de la misión en general, sin que fuese anexo a ningún colegio o casa. Sus productos se convertían en costear sus misioneros que venían de Europa; los que destinaba de los colegios de la
36 J. DEL REY FAJARDO, «Introducción a la Topohistoria Misional Jesuítica Llanera y Orinoquense»
: Paramillo 11-12 (1992) 141.
37 Es necesario aclarar que cada misión tenía un padre superior. Los superiores de las misiones ejercían autoridad sobre los procuradores, que en el caso llanero, los hubo en Casanare, Meta y Orinoco. También lo tuvo la hacienda Tocaría. Los procuradores resolvían en forma efectiva los asuntos económicos. Ellos tenían la responsabilidad del manejo directo de los asuntos legales y particularmente económicos. Estos disponían de un cuaderno para anotar los litigios, mirando que los que revistieran mayor gravedad fueran registrados en forma resumida. La procuraduría general estaba en Casanare y tenía su sede en la Hacienda Caribabare que estaba dotada de un almacén general y constituía el centro económico de las misiones jesuíticas, a la cual parece haber estado sujeta la de Tocaría, unidad de producción situada también en el partido de Casanare; mientras la procuraduría de Meta tenía su sede en la Hacienda de Cravo. El procurador de la misión del Casanare debía mantener el almacén general de Caribabare dotado de toda clase de comestibles, pues ésta, además de abastecer a los misioneros de lo necesario para vestir y comer, proveía a los individuos de distintas partes de los Llanos.
38 J. DEL REY FAJARDO, op.cit., p.142.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare y Meta, Siglo XVII y XVIII)
Provincia; visitas de los provinciales y chasquis (peatón correo) para avisar lo que conveniese al superior. Se aplican también a los costos de las entradas al país de infieles; en reducción; regalillos para atraerlos, primeros vestidos, establecimiento de la Iglesia y pueblo; y especialmente para poner en cada reducción un hato con 300 o 400 reses de cría y las correspondientes yeguas y caballos para su manejo, de suerte que, según entiendo, la Real Hacienda no tenía otros gastos en las misiones que el del Sínodo anual de los misioneros procuradores, el sueldo de los escoltas y el de los primeros vasos sagrados y ornamentos precisos para la erección de la Iglesia, y si sobraba se repartía limosna a los pueblos39 .
A. Misión de Casanare
La misión era mantenida por la hacienda Caribabare. Esta unidad productiva estaba ubicada entre el río Casanare y la quebrada Tunapuna y Pauto. En ella, residió siempre el Procurador de las misiones de Casanare. Según el antropólogo e historiador Rueda, la extensión de Caribabare fue de 450.000 hectáreas40 .
Esta hacienda debió progresar rápidamente, pues transcurridos 30 años de su constitución se suscitó uno de los pleitos más sonados en la historia de las misiones llaneras: las acusaciones y las intrigas contra la «prosperidad jesuítica». Las delaciones mantienen casi siempre un cuerpo más o menos uniforme de acusación: ociosidad, comercio con herejes, levantar trapiches, fomentar manadas de reses, etc.41 .
En 1767, Caribabare contaba con 16.606 vacas, 1384 caballos, 20 mulas y 1 burro42. A la misión del Casanare, la sostenían, además de
39 J.M. GROOT, Historia Eclesiástica y Civil de Nueva Granada,Vol. 2, cap. XLII, Bogotá.
40 RUEDA. 1989. p. 83.
41 J. DEL REY FAJARDO, op. cit., p. 144.
42 SAMUDIO. 1992. Tomo I, p. 742. la hacienda de Caribabare, la de Tocaría y la Yeguera.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Jorge Enrique Salcedo M., S.I.
En la primera se cultivaba la caña dulce y por ello se trabajaba el melado, algún papelón que es una especie de azúcar negra y aguardiente de caña que se consume en el territorio de los Llanos; también manejaba un cuantioso hato de ganado vacuno. En la Yeguera se habían fomentado de forma sistemática los potreros de mulas y caballos, que en otros tiempos llegaron hasta la Provincia de Barinas, pero anotará Alvarado en 1756, «hoy no se hace...»43 .
B. Misión del Meta
La misión del Meta
se consideró como dependiente de la misión de Casanare, sin embargo tenía su Vice-superior y su relativa autonomía. Económicamente se consideraba en cierto sentido como accesoria de las haciendas de Casanare, pero tendía como principio a cumplir con sus deberes de autonomía44 .
La procuraduría se instaló en Cravo. La situación legal de la hacienda y de los hatos fue muy significativa ya que la propiedad pertenecía a los indígenas45 .
C. Misión del Orinoco
La misión del Orinoco, además de la Hacienda de Carichana contó con un fuerte llamado San Francisco Javier de Marimarota46. Esta mi-
43 E. ALVARADO, Informe reservado... p. 239-240.
44 J. DEL REY FAJARDO, op. cit., p. 147.
45 J. DEL REY FAJARDO, La expulsión de los jesuitas de Venezuela (1767-1768), Universidad del Táchira, San Cristobal 1990, 67-68.
46 La construcción del reducto de San Javier de Marimarota en el año de 1736 obligó a los Caribes a cambiar estrategia. Este primitivo puesto militar consiguió impedir el flujo de las armadas caribes aguas arriba; sin embargo, los caribes buscaron caminos de tierra que desembocaban más arriba de las misiones jesuíticas. Gracias a ello no interrumpieron sus acciones de contrabando humano ni sus actos guerreros pues lograron descubrir que aguas abajo se podía burlar la vigilancia del fortín en las noches oscuras y en las grandes crecientes del Orinoco; cf. J. DEL REY FAJARDO, «Introducción a la Topohistoria Misional Jesuítica Llanera y Orinoquense» : Paramillo 11-12 (1992-1993) 135.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare y Meta, Siglo XVII y XVIII)
sión ubicó su Procuraduría en Carichana a la que dotó de un hato y buenos pastos. El hato era considerado como moderado con algunas yeguas de vientre, que dan caballos de vaquería y es proporcionado al consumo de la misión de Carichana y para dar principio a cualquier pueblo que se funde47 .
De las misiones del Casanare: Macaguane, Patute, Tame, Guican, San Salvador del Puerto y Betoyes; de las misiones del Meta: Surimena, Macuco, Casimena; lo mismo que de las misiones del Orinoco: Cabruta, Encaramada, Uruana, Pararuma, San Borja y Raudal de Atures, el P. José del Rey Fajardo, S.J. nos proporciona la geografía y la historia de cada una de ellas, en su texto «Introducción a la Topohistoria Misional Jesuítica Llanera y Orinoquense».
APORTES SOCIALES Y CULTURALES DE LAS HACIENDAS-MISIONES JESUITICAS
Como se ha tratado de mostrar en este escrito, la misión fue la institución a la que acudió la Corona Española para incorporar y garantizar el dominio de un territorio y su población gentil. A ello se debe la presencia de la Compañía de Jesús en los paisajes llaneros y en las tierras que bordean el Orinoco48 .
En las misiones jesuíticas se observa un proyecto social embrionario que buscaba la formación integral del indígena en su entorno geosocial. Los jesuitas aprendieron las lenguas nativas y se valieron de ellas para enseñarle al indígena la lengua castellana, las primeras letras, la música, la poesía y también las artes manuales, como medios para alcanzar la realización cristiana. Detrás de esta posición asumida por los jesuitas ante el indígena, obviamente adaptadas al ambiente de los
47 E. ALVARADO, op. cit., p. 244.
48 SAMUDIO. 1992. Tomo I, p. 769.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Jorge Enrique Salcedo M., S.I.
aborígenes, está la propuesta de la Ratio Studiorum49, que promovía la armonización de todas las facultades del individuo, las espirituales y las racionales o sea, la superación por medio de la virtud y la sabiduría.
Para los misioneros jesuitas el aprendizaje de las lenguas indígenas constituía una necesidad primordial, pues era el medio para comunicarse con el aborigen, atraerlo y luego comenzar el lento proceso de reducción. Con el lenguaje se haría posible la efectiva cristianización del indígena y se garantizaba la estabilidad de los pueblos misionales. Por ello, los jóvenes fueron la preocupación de los religiosos, pues una vez que éstos adquirían los conocimientos de la fe, los más hábiles y capaces eran escogidos para catequizar a los adultos.
De la lenta, ardua y diaria tarea filológica de aprendizaje de la lengua por el misionero y de su enseñanza del castellano al indígena, en lospueblosmisionalesquedaunaextraordinariamemoriaescrita que ha enriquecido la filología americana y la historiografía de Hispanoamérica Colonial50 .
Así mismo, se modificó radicalmente la vida del nativo, al congregársele en sitios determinados, bajo nuevas pautas culturales, de las que fue pilar fundamental la Iglesia, centro motor de la enseñanza y aprendizaje del cristianismo y organizadora del resto de las actividades del poblado. Los hatos fueron la base económica de la aldea, cuya actividad generaba los recursos para la escuela y los talleres artesanales51 .
Los jesuitas fueron artífices de sus espacios sociales y económicos, haciendo de sus haciendas modelo de organización de la actividad ganadera en las regiones llaneras. Además, su importante producción ganadera hizo posible que se constituyeran en verdaderos centros de difusión de la actividad pecuaria, ampliando su área de influencia hasta las tierras frías tunjanas y santafereñas52 .
49 La Ratio Studiorum es el código pedagógico vigente en todas partes, desde 1599. Este Plan y Método de los estudios de la Compañía recoge las líneas más generales y el espíritu de San Ignacio en la parte IV de las Constituciones.
50 Ibid., 769-770.
51 Ibid., 770.
52 Ibid., 770
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare y Meta, Siglo XVII y XVIII)
Las haciendas misionales contaron con talleres artesanales de herrería, carpintería, tejería y adobería, en las que los trabajadores de las haciendas, esclavos y concertados, fueron adquiriendo destreza y enriqueciendo sus experiencias. El mobiliario y los trabajos de carpintería de las Iglesias revelan la aplicación y cuidado de los artesanos en su elaboración, v.g. en Caribabare, el altar mayor y otros altares fueron pulidosy doradosyel atrioyel comulgatorioteníanbarandillastorneadas53 . Los pueblos misionales que fueron apéndices de las haciendas, de sus procuradurías iniciaban su fundación con la edificación de los recintos destinados al cultivo espiritual y racional del hombre. Por ello, frente a una simulada plaza, se levantaba la Iglesia, la escuela, el taller de teja, la carpintería, la fragua y la tejeduría. Luego llegaban las reses de la procuraduría de la hacienda o de un pueblo más antiguo, con los cuales se fundaba el hato que contribuiría a la existencia material y espiritual del poblado y en donde el indígena se familiarizaba con una nueva actividad económica, propicia y fundamental en aquellos ambientes de sabana54 .
Mientras los adultos, casados y solteros, tuvieron la libertad de alejarse de la aldea a sus labranzas, de donde regresaban los fines de semana a cumplir con los oficios religiosos, los jesuitas se ocupaban en la aldea de la educación de los niños, ya que éstos párvulos eran la base fundamental de la sociedad que aspiraban a forjar. Al P. Alonso de Neira se le atribuye haber sacado del monte a un grupo de niños huérfanos que crió a sus expensas y los formó como cantores de punto y órgano, chirimías, bajones, trompetas y clarines, que se dice tocaban con maestría. Este religioso también enseñó a los indígenas a componer todo género de versos en lengua achagua y representar comedias sobre la vida de santos y autos sacramentales que él mismo componía con el objetivo de «... atraerlos a la enseñanza cristiana, racional y política»55 .
La educación musical fue preocupación especial de los misioneros. En la escuela, los maestros eran religiosos, pero cuando no conocían de música, contrataban maestros laicos y en algunos casos, utiliza-
53 J. PLA. 1973. p. 9-53.
54 SAMUDIO. 1992. Tomo I, p. 770.
55 Ibid., 772.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Jorge Enrique Salcedo M., S.I.
ron los propios indígenas, quienes con conocimiento de la materia y buen castellano cumplían la función de instructores y enseñaban a los jóvenes «... a leer y conocer los puntos de la solfa para cantar y tocar diferentes instrumentos, como arpa, violín, bajo y flautas»56 .
Otra forma de cultivar la vida espiritual del indígena fue a través de la pintura y escultura en aquellos que tenían dotes para ello. De esa manera, bajo la dirección del misionero, los muchachos con habilidad se alistaban a aprender el oficio de pintor.
Por último, se debe mencionar que las artesanías que tuvieron importancia dentro de los complejos misionales jesuíticos de Casanare, Meta y Orinoco fueron particularmente, la herrería, la carpintería, la tejería y la que se realizaba en los tradicionales telares. Una artesanía que asimilaron rápidamente los aborígenes fue la derivada de la carpintería, particularmente la mueblería. Esta contó con la ventaja de disponer de abundante y buena madera, en zonas cercanas. El mobiliario y los trabajos de carpintería de las Iglesias de los pueblos misionales manifiestan la atención y esmero de los indígenas artesanos en su elaboración57 .
CONCLUSION
En Colombia, la Compañía de Jesús sostuvo las misiones de los Llanos del Casanare, del Meta y el Orinoco. En ellas los jesuitas vivieron plenamente el espíritu de los Ejercicios Espirituales y las Constituciones; esto se puede constatar en la labor delicada y paciente que tuvieron conlosindígenasdelaregión. Paradesarrollarlaactividadevangelizadora, se constituyeron las haciendas de Caribabare, Cravo, Tocaría, Apiay y Carichana sobre la base de grandes adjudicaciones de tierras realengas o de legados recibidos por la Compañía. Las haciendas eran el soporte económico de la labor de índole espiritual, social y cultural en los pueblos misionales.
56 Ibid., 773.
57 Rivero. 1956. p.124 y 257-334.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare y Meta, Siglo XVII y XVIII)
Durante buena parte de la época Colonial la ganadería de los Llanos del Casanare fue controlada por los padres jesuitas a través de sus haciendas: la producción, el estímulo y el comercio de esta actividad tuvieron que ver con la Compañía de Jesús. Por ello, los jesuitas lograron hacer de sus haciendas los centros pecuarios más productivos y mejor dotados. EstosepuedeconstatarenelperíododelVirreySebastián Eslava (1740-1749) en el cual los jesuitas, administradores de las mencionadas haciendas, obtuvieron la concesión del abasto de carne para la capital del Nuevo Reino de Granada. De cada una de las haciendas partían sacas de reses destinadas a satisfacer las necesidades de las carnicerías públicas capitalinas.
Por ningún motivo debe desestimarse la importancia de éstas haciendas frente a las reducciones y la economía de la región. Los ingresos que ellas producían servían para cubrir los gastos de los misioneros: los costos de las expediciones, obsequios para atraer a los indígenas, vestuario, estafetas, visitas, etc.
Las misiones-haciendas se manejaban con una organización jerarquizada y una racionalidad económica. También las haciendas contribuyeron a dotar a los pueblos de las misiones, de sus hatos, escuelas, talleres artesanales, haciendo de ellos centros de enseñanza no sólo de asuntos de fe, sino de letras, pintura, música, escultura y oficios artesanales.
Por último debemos mencionar que la labor de evangelización se comenzaba una vez logrado el consentimiento de algunos indígenas para ser bautizados, los jesuitas se dedicaban a la tarea de organizar poblaciones. Los misioneros apelaban a los métodos desarrollados en las doctrinas para la enseñanza religiosa de los indígenas. Aprendieron las lenguas indígenas y escribieron diccionarios y gramáticas con el propósito de poder enseñar el catecismo y las frases en latín de la misa a los indígenas en su propio idioma, a los que se bautizaban una vez les explicaban los dogmas esenciales para la salvación de sus almas. Suponían que su rudimentaria comprensión de los dogmas mejoraría con el transcurso de los años partiendo de la asistencia forzosa a las clases de religión y de la participación en las ceremonias religiosas.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Jorge Enrique Salcedo M., S.I.
BALANCE BIBLIOGRAFICO
Sobre el tema de las misiones de los jesuitas en Colombia en el siglo XVII y XVIII existe una abundante bibliografía. Desde aquel período histórico los jesuitas han dejado constancia de la obra evangelizadora que desarrollaron en las diversas regiones de misión. Los más importantes y que datan de aquellos siglos son:
1. El P. Pedro de Mercado (1620-1701). «Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús»58 .
2. El P. José Cassani (1673-1750). «Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reyno de Granada en la América, Descripción y Relación exacta de sus gloriosas Misiones en el Reyno, Llanos, Meta, y Río Orinoco, Almas y Terreno, que han conquistado sus Missioneros para Dios, Aumento de la Christiandad y Extensión de los dominios de su Mag. Catholica»59. Una faceta en su biografía es la de historiador de la Compañía de Jesús y de este modo se vinculó a la historia de las misiones, a pesar de que nunca atravesó el Atlántico.
3. El P. Juan Rivero (1681-1736) escribió «Historia de las Misiones de los LLanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta»60 .
58 Según el historiador jesuita J. DEL REY FAJARDO, Bio-bibliografía de los Jesuitas en Venezuela Colonial, p. 352-361 no se ha podido precisar la fecha exacta en que concluyó su historia. Llega hasta el año 1684, pero se ve que ya estaba escribiendo en 1682 (Historia I, 32), pero también incluye una carta de 3 de febrero de 1685 (Historia I, 394). En 1689 había sufrido la primera censura en Madrid (Historia I, 334). La primera edición fue en Bogotá en 1957 en la Biblioteca de la Presidencia de Colombia y consta de cuatro volúmenes. Dos dedicados al Nuevo Reino y dos a Quito. La biblioteca de la Academia Nacional de Historia de Caracas reeditó en el Vol. 79 el libro VIII del Tomo II, es decir, todo lo relativo a la misión de los Llanos.
59 La primera impresión aparace en Madrid en la imprenta de Manuel Fernández de la Cruz de la Puerta Cerrada. Año MDCCXLI (1741). En 1967 el padre José del Rey Fajardo le introduce un estudio preliminar y anotaciones al texto.
60 De la obra del P. Rivero se conocen hasta el momento dos ediciones:
a. Historia de las Misiones de los Llanos de Casanare y los Ríos Orinoco y Meta escrita el año de 1736 por el Padre J. RIVERO de la Compañía de Jesus. Bogotá, 1883, en 4 de XIV-443 pp. (publicado por Ramón Guerra Azuola, con una noticia biográfica del autor).
b. Reimpresión de la misma. Año 1956. Biblioteca de la Presidencia de Colombia, Vol. 23.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare y Meta, Siglo XVII y XVIII)
4. El P. José Gumilla (1686-1750). «El Orinoco Ilustrado, Historia Natural, Civil y Geographica, de este Gran Río y de sus caudalosas vertientes: Govierno, usos y costumbres de los indios sus habitantes, con nuevas y útiles noticias de Animales, Arboles, Aceytes, Resinas, Yervas y Raíces medicinales: Y sobre todo se hallarán conversiones muy singulares a nuestra Santa Fe y casos de mucha edificación»61 .
En el siglo XIX, encontramos el texto del P. José Joaquín Borda. «Historia de la Compañía de Jesús en Nueva Granada» (1870).
En este siglo tenemos las obras de los padres:
l. P. Daniel Restrepo. «La Compañía de Jesús en Colombia. Compendio historial y Galería de Varones Ilustres» (1940).
2. P. Hipólito Jerez. «Los Jesuitas en el Casanare» (1954).
3. P. Juan Manuel Pacheco. «Los Jesuitas en Colombia» Son Tres tomos. En cada uno de ellos presenta las diferentes misiones en las que participaron los miembros de la Orden desde 1620 hasta 1767 cuando la Compañía de Jesús fue expulsada de los territorios españoles.
4. Otro historiador jesuita tiene una amplia investigación sobre las misiones de los jesuitas en los Llanos de Colombia y Venezuela. Nos referimos al P. José del Rey Fajardo. Este historiador ha publicado una serie de libros en donde investiga y analiza de manera exhaustiva, La ubicación de cada una de las misiones con su respectiva hacienda, la lista de cada uno de los misioneros que recorrieron y fundaron diferentes pueblos. Comenta además la biografía de todos ellos y presenta al-
61 El padre Gumilla misionero y Superior de las misiones de Orinoco, Meta y Casanare, calificador, y consultor del Santo Tribunal de la Inquisición de Cartagena de Indias y Examinador Synodal del mismo obispado, provincial que fué de su Provincia del Nuevo Reino de Granada y actual Procurador á entrambas Curias por sus Missiones y Provincia. El libro aparece publicado en Madrid (1741).
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Jorge Enrique Salcedo M., S.I.
gunos documentos relativos a las organizaciones de las misiones en los Llanos62 .
Por el lado de los historiadores laicos está la obra de José Manuel Groot en su «Historia Eclesiástica». En ella hace una exaltación de la labor de los padres jesuitas en las misiones y tiene como base la historia del P. Rivero. Otro historiador, en este siglo, Indalecio Liévano Aguirre, en su libro «Los Grandes Conflictos Sociales y Económicos de Nuestra Historia»(1964),aplaudelalabordelos jesuitasenlasmisiones, peroenfatiza sobre las misiones del Paraguay.
Otro trabajo pionero es el del historiador Germán Colmenares. «Las haciendas jesuitas en el Nuevo Reino de Granada» (1969). Este texto centra su objetivo en los hechos económicos y en especial en la comprensión de la racionalidad del sistema hacendista implantado por la Compañía de Jesús. El texto de Colmenares es indudablemente un avance, no sólo por lo novedoso del tema en esa época, sino también por el importante volumen de documentación inédita consultada.
Según el historiador José Eduardo Rueda Enciso
El trabajo de Colmenares es la explicación al sistema económico implantado por los jesuitas en sus haciendas, pero las haciendas del Casanare sólo son estudiadas de manera general. Y muchos aspectos particulares quedaron fuera del análisis. El esfuerzo de Colmenares no ha generado una línea de investigación sistemática. Salvo algunos trabajos aislados como el de la historiadora Zamira Díaz sobre «Las haciendas ignacianas en la antigua Gobernación del Cauca», y el trabajo, muy general, aunque lleno de datos de Hermes
62 El P. JOSÉ DEL REY FAJARDO ha publicado:
a. Documento Jesuíticos relativos a la Historia de la Compañía de Jesús en Venezuela, Tomos I y II.
b. Misiones Jesuíticas en la Orinoquia, Tomos I y II.
c. «Introducción a la topohistoria misional jesuítica Llanera y Orinoquense»
d. Bio-bibliografía de los jesuitas en la Venezuela Colonial.
e. La Cultura jesuítica en la Orinoquia.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare y Meta, Siglo XVII y XVIII)
Tovar «Grandes Empresas Agrícolas y Ganaderas» (1980), no existen trabajos regionales ni de caso que profundicen e ilustren la actividad no sólo económica, sino social, cultural y evangelizadora de los jesuitas63 .
FUENTES DOCUMENTALES INEDITAS
COLOMBIA:
ANB (Archivo Nacional. Bogotá) : Temporalidades. Tomos III, V, VII, X, XII, XIII. Conventos. Tomos 29 y 34
Fondo Richmond, Estudio Titulación de Caribabare, Vol 1, Tomo 841. Fondo Richmond, Estudio Titulación de Caribabare, Vol. 2, Tomo 844.
FUENTES BIBLIOGRAFICAS
ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA, La Compañía de Jesús en América. Evangelización y Justicia, Siglos XVII y XVlll, Imprenta San Pablo, Córdoba-España 1993, 380.
ALEMANY Y BOLUFER, JOSE, «Gramática de la Lengua Achagua por el P. DE NEIRA ALONSO, comentada y expuesta con plan metódico» en : Investigación y Progreso (11) 928.
ALVARADO, EUGENIO, «Informe reservado sobre el manejo y conducta que tuvieron los padres jesuitas con la expedición de la línea divisoria entre España y Portugal en la Península Austral y a orillas del Orinoco». REY FAJARDO, JOSÉ, Documentos jesuíticos relativos a la historia de la Compañía de Jesús en Venezuela, Vol. 11, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, Caracas 1966.
ASTRAIN, ANTONIO, Historia de la Compañía de Jesús en la existencia de España, 7 vol., Madrid 1911 y 1925.
BLAKMORE, HAROLD Y CLIFLORD, SMITH, Latin AmericaGeographicalperspectives, Methuen & Co., Londres 1971.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Enrique Salcedo M., S.I.
CASSANI, JOSEPH, Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reino de Granada en la América. Estudio Preliminar y anotaciones al texto de José del Rey Fajardo, Vol. 85, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. Fuentes para la Historia colonial de Venezuela, Caracas 1967.
CASTILLO LARA, LUCAS G., La Grita. Una ciudad que grita su silencio, Tomo I, Caracas 1966.
COLMENARES, GERMÁN, Las Haciendas de los Jesuitas en el Nuevo Reino de Granada, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 1969.
CRETINEAU-JOLY, J., Historia religiosa, política y literatura de la Compañía de Jesús, Vol. 4, Librería de Rosa Bouret y Cía., París 1851.
CUNILL, PEDRO, La América Andina, Editorial Ariel, España 1978.
———— Geografía del Poblamiento Venezolano en el siglo XIX, Tomo I, Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas 1987.
CUERVO, ANTONIO E., Colección de documentos inéditos sobre la Geografía y la Historia de Colombia, Sección Segunda.
———— Geografía, viajes, Misiones y Límites, Bogotá 1893.
———— «Expulsión de los jesuitas que residen en Tunja en 1767. Documento Inédito» : Boletín de Historia y Antigüedades 21, Año 11 (Mayo 1904).
———— Regulae Societatis Iesu. In collegio ejusdem Societatis, Regulae Procuratoris Collegii et Domus Probationis, Romae 1590.
DE BARANDIRAN, DANIEL, «El Orinoco Amazónico de las misiones jesuíticas», en Misiones Jesuíticas en la Orinoquia, Tomo XI, Universidad Católica del Táchira, 1991, 129-360.
DEL REY FAJARDO, JOSE, Bio-bibliografía de los Jesuitas en la Venezuela colonial, Universidad Católica del Táchira ; Pontificia Universidad Javeriana, Santa Fe de Bogotá 1995 2
———— «Los Colegios Jesuíticos en Venezuela y sus hombres» en La Pedagogía Jesuítica en Venezuela (1628-1767), Tomo XI, Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal 1991.
———— Documentos Jesuíticos relativos a la historia de la Compañía de Jesús en Venezuela, Tomos LXXIX y CXVII, Biblioteca de la Academia nacional de la Historia. Serie Fuentes para la historia Colonial Venezolana, Caracas 1966 y 1974.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare y Meta, Siglo XVII y XVIII)
————— La expulsión de los jesuitas en Venezuela (1767-1768), Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal 1990.
————— «Introducción al estudio de la historia de las Misiones Jesuíticas en la Orinoquia» en Misiones Jesuíticas en la orinoquia, Tomo I, Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal 1992.
————— Misiones Jesuíticas en la Orinoquia, Tomos I y II, Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal 1992.
————— «Los Jesuitas y las lenguas Indígenas venezolanas», en Misiones Jesuíticas en la Orinoquia, Tomo II, Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal 1992, 5-128.
DE LA PEDRAJA, RENÉ, Los Llanos. Colonización y economía, Centro de Desarrollo Económico. Facultad de Economía, Universidad de Los Andes, Bogotá 1984.
DUQUE G, LUIS, Visión Etnológica del Llano y el P. DEL REY FAJARDO, J., «Proceso de la Evangelización» en Misiones Jesuíticas en la Orinoquia, Tomo I, Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal 1992, 683-716.
————— «La expulsión y la extinción de los jesuitas según la correspondencia diplomática francesa (1766-1770)», en Misiones Jesuíticas en la Orinoquia, Tomo II, Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal 1992, 631-761.
FERNANDEZ DE OVIEDO, GONZALO, Historia general y natural de las Indias. 5 Tomos, del CXVII al CXXI, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid 1959.
GANUZA, MARCELINO, Monografía de las misiones vivas de Agustinos Recoletos en Colombia, Vol. 1, Bogotá 1954.
GARCIA-VILLAOSLADA, RICARDO, Manual de Historia de la Compañía de Jesús, Editorial Compañía Bibliográfica Española, Madrid 1940 2 , 778.
GARCIA, SONIA, «Barcelona», en Diccionario de Historia de Venezuela, Tomo I, A-D, Fundación Polar, Caracas-Venezuela 1988.
GILIJ, FELIPE SALVADOR, Ensayo sobre la Historia Americana. Traducción y estudio preliminar de Antonio Tovar, Vols. 71, 72 y 73, Biblioteca de la Academia Nacional de Historia. Fuentes para la Historia colonial de Venezuela, Caracas 1965.
GROOT, JOSÉ MANUEL, Historia Eclesiástica y civil de Nueva Granada, Vol. 1, 2 y 3, Bogotá.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
GUMILLA, JOSE, El Orinoco ilustrado y defendido. Estudio preliminar de José Nucete Sardi; Demetrio Ramos y Constantino Bayle, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela, Caracas 1963.
GUTIERREZ, RAMON, «Arquitectura y urbanismo», en Iberoamérica, Ediciones Cátedra, Madrid 1983.
HERNANDEZ, PABLO, Organización social de las doctrinas Guaraníes de la Compañía de Jesús, Vols. 1, 2 y 3, Barcelona 1911.
LIEVANO AGUIRRE, INDALECIO, Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, Vol. 1, Tercer mundo, Bogotá 1974.
LOY, JANE M, The Llanos in Colombian History. Some implications or statio frontier, International Area Studies Programs. University of Massachussetts al Amherst, Massachussetts 1976.
MAYA, CARLOS, Estructuray financiamiento de unahacienda jesuítica. San José Acolman (17401840), Vol. 8, Ibero- Arnerikanishes Archiv, Berlín 1982.
MERCADO, PEDRO, Historia de la Provincia del Nuevo Reino de Quito de la Compañía de Jesús, Vols. 1 y 2, Bogotá 1957.
NICKEL, HERBERT J., Morfología social de la hacienda mexicana, Fondo de Cultura Económica, México 1988.
OJER, PABLO, Don Antonio de Berrio, Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de Humanidades y Educación, Caracas 1960.
————— La Formación del Oriente Venezolano. Creación de las gobernaciones, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas 1966.
OVALLES, VÍCTOR MANUEL, El Llanero 1868. Estudio sobre su vida, sus costumbres, su carácter, su poesía, Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas 1990.
PAEZ, RAMON, Escenas rústicas en Suramérica La vida de los Llanos de Venezuela, Caracas 1973.
PACHECO, JUAN MANUEL, Los Jesuitas en Colombia, Tomos I, II y III, Bogotá 1951, 1962 y 1989.
RAMOS, DEMETRIO P, El Mito del Dorado. Su génesis, su proceso, Vol. 116, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia. Fuentes para la Historia colonial de Venezuela, Caracas 1973.
RAUSCH, JANE M, Una frontera de la Sabana Tropical. Los Llanos de Colombia (15311831), Editorial Banco de la República, Santa Fe de Bogotá 1994.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
Esbozo de las Misiones Jesuitas en Colombia, (Casanare y Meta, Siglo XVII y XVIII)
RESTREPO, DANIEL, La Compañía de Jesús en Colombia. Compendio historial y galería de varones ilustres, Bogotá 1928.
RIVERO, JUAN, Historia de las misiones de los Llanos de Casanare y los ríos Orinoco y Meta, Bogotá 1956.
RENTERIA S, PATRICIA, 11 sintetismo nella Architettura del Nuevo Reino de Granada l’architettura gesuitica del Nuovo Mondo. Tesi di laurea in Storia dell’Architettura, Universita degli Studi «La Sapienza» Facolta di Architettura, Roma l99l.
RODRIGUEZ, ELISEO Y MORALES, FAUSTINO, Geografía de la Región de Los Llanos, Caracas 1985.
ROMERO DE TERREROS, M. Antiguas Haciendas de México, Patria, México 1958.
RUEDA E, JOSE E. «El desarrollo geopolítico de la Compañía de Jesús en los Llanos Orientales de Colombia» en Primer Simposio de historia en los Llanos Colombo-venezolanos. Llanos, una historia sin fronteras, Academia de historia del Meta, 1988, 184-195.
————— «Notas Críticas sobre la bibliografía existente respecto a la historia llanera», en Memorias VI Congreso de Historia, (en prensa).
————— Poblamiento y diversificación social en los Llanos de Casanare y Meta entre (1767-1830), Fundación para la promoción de la Ciencia y la Tecnología, Bogotá 1989.
SANTOS H, ANGEL, «Actividad misionera de los jesuitas en el Continente Americano», en Misiones Jesuíticas en laOrinoquia, Tomo I, Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal 1992, 7-85.
SAMUDIO A, EDDA 0., Las haciendas del colegio San Francisco Javier de la Compañía de Jesús en Mérida (1628-1767). Homenaje a la Universidad de Los Andes, Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal 1985.
————— «Las haciendas jesuíticas de las misiones de los Llanos del Casanare, Meta y Orinoco», en Misiones Jesuíticas en la Orinoquia, Tomo I, Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal 1992, 719-781.
————— «La Fundación de los colegios de la Compañía de Jesús, la provincia de Venezuela. Dotación de un patrimonio», (DEL REY F, JOSE, Editor).
————— «La Pedagogía Jesuítica en Venezuela (1628-1767)», en Misiones Jesuíticas en la Orinoquia, Tomo II, Universidad Católica del Táchira, San Cristóbal 1991.
SARMIENTO, GUILLERMO, Ecología de las sabanas de América Tropical Análisis macroeconómico de los Llanos de Calabozo, Mérida 1971.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
TAMAYO, FRANCISCO, Los llanos de Venezuela, Buenos Aires 1961.
TOVAR A, RAFAEL, El Padre José Gumilla, Publicaciones de la Academia Colombiana de historia. Conferencias Académicas, Bogotá 1944.
TOVAR P, HERMES, Rentas y beneficios de las haciendas neogranadinas, Vol. 12/3, Ibero-Americanishes Archiv., Berlín 1986.
USECHE L, MARIANO, El proceso colonial en el alto Orinoco-Río Negro, siglo XVI al XVII, Bogotá 1987.
VILA, PABLO, Geografía de Venezuela, Ediciones del Ministerio de Educación, Caracas 1965.
WOBWSER, GISELA, San CarlosBarromeo. Endeudamientode unahaciendacolonial(16081729), México 1980.
FUENTES HEMEROGRAFICAS PUBLICADAS
COLMENARES, GERMAN, «Los jesuitas, modelo de empresarios coloniales», en: Boletín Cultural y Bibliográfico 21, Vol. 2 (1984)
DEL REY FAJARDO, JOSE, «Introducción a la topohistoria nacional Jesuítica Llanera y Orinoquense» en : Paramillo 11-12 (1992-1993) 91-219.
LUCENA G, MANUEL, «Los jesuitas y la expedición de Límites al Orinoco (1750-1767)» en : Paramillo 11-12 (1992-1993) 245-257.
MOREY, ROBERT V. Y MOREY, NANCY. Relaciones comerciales en el pasado en los Llanos de Colombia y Venezuela. Montalbán 4, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas 1988.
PLA, JOSEFINA, «Los talleres Misioneros (1609-1767) en : Historia de Argentina (enerodiciembre de 1973).
REICHEL-DOLMATOFF, GERARD, «La Cultura material de los indios Guahivos» en : Instituto Etnológico Nacional (1944) 437-506.
RUEDA E, JOSE E, «El complejo económico administrativo de las antiguas haciendas Jesuíticas del Casanare» : Boletín Cultural y Bibliográfico 20, Vol. 26 (diciembre de 1989).
————— «Cravo: La antigua hacienda jesuítica» : Lámpara 105, Vol. 25 (1987).
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 42-74
San Pedro Claver y los Ejercicios de San Ignacio
San Pedro Claver y los Ejercicios de San Ignacio
* Tulio Aristizábal G., S.I.
Los primeros religiosos de la Compañía de Jesús que vinieron al Nuevo Reino para instalarse en forma definitiva lo hicieron en 1604. Fueron doce que se repartieron, cinco en Santa Fe de Bogotá y siete en Cartagena.
Antes habían llegado otros; pero de paso. Además de los que tocaban en nuestras costas caribeñas camino de las regiones del sur, cuatro estuvieron unos años en la capital, entre 1589 y 1592. Otros dos acompañaron al recién nombrado Arzobispo de Santa Fe, fray Bartolomé Loboguerrero en 1598; pero debieron regresar pronto a Europa con el fin de demandar autorización para establecerse definitivamente. Y lograron este favor de Felipe III en 1603. Fue así, pues, posible fundar al año siguiente los colegios de Cartagena de Indias y Santa Fe de Bogotá, que abrieron sus aulas a los alumnos en los primeros días de 1605, y jurídicamente han de considerarse las primeras casas de la Compañía en Colombia.
Seis años escasos después del arribo de éstos, el 6 de abril de 1610, partía de Sevilla en el galeón San Pedro el joven estudiante de
* Profesor de historia del arte en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Cartagena.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 75-85
Tulio Aristizábal G., S.I.
teología Pedro Claver, destinado a las misiones americanas. Con toda razón entonces, aunque estrictamente hablando no formó parte del primer grupo, puede considerarse él como uno de los actores, y sin duda el más insigne, del establecimiento de los jesuitas en el territorio colombiano.
Al acercarse el cuarto centenario de fecha tan importante para la Compañía, quiero ocuparme de San Pedro Claver y analizarlo sucintamente bajo un aspecto de su personalidad que ha escapado al estudio de sus biógrafos.
Y es que, admirados por la grandeza del apostolado que ejerció con los esclavos, se ha hecho siempre especial énfasis en su labor catequética, que fue maravillosa. Más ello nos ha llevado, tal vez con exceso, a limitar el cuadro de su vida a la cotidianidad del trabajo pastoral, sin atrevernos a profundizar en los secretos de su vida interior.
Es el Claver junto al mar, esperando ansioso las «armazones» o barcos cargados de esclavos. Es el heroico misionero, con el esclavito que junto a él busca protección. Pero nada más. Cuando se habla de sus penitencias y de su oración, se hace siempre de paso, en forma tangencial, y siempre en función del ministerio ejercido por el santo.
Sin embargo, el apostolado de Claver, a la par de todo auténtico apostolado, tuvo como fundamento fecundante y único el ejercicio de la unión con Dios en la oración, que fue admirable, y en la práctica de heroicas virtudes. Todo ello producto de una ascética bien definida, en la que fraguó su espíritu desde los primeros años de vida religiosa: la espiritualidad ignaciana, es decir, la de los Ejercicios Espirituales.
El hermano Nicolás González, en el documento de que hablaremos enseguida, declara con relación al aprecio que Claver tuvo siempre por los Ejercicios:
«Regulaba y ordenaba su oración según los Ejercicios de nuestro padre San Ignacio, y este testigo lo sabe porque no dejaba nunca de
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 75-85
San Pedro Claver y los Ejercicios de San Ignacio
leer dicho libro, observando exacta y puntualmente sus reglas y observaciones para no equivocarse en la oración»1 .
Vale la pena, pues, señalar dos o tres facetas de su espiritualidad, que directamente lo relacionan con el libro ignaciano. Quiere este breve artículo tan solo señalar el camino para un análisis mucho más cuidadoso y exhaustivo, de tema tan importante y de gran contenido espiritual.
Como fuente única para ello, he escogido el libro del Proceso de su canonización, publicado en Roma en 1696, y en él me he limitado al estudio de su primera parte y al testimonio de algunas personas, no de todas.
Es ésta la principal, casi la única, fuente primaria que nos queda. Claver no dejó prácticamente nada escrito; tan solo dos o tres cartas a los familiares o a sus superiores. La biografía del padre José Fernández, publicada doce años después de la muerte del santo, y que tantos datos nos proporciona, no hace sino ordenar temática y cronológicamente, los que el libro del Proceso presenta como testimonios ante un juez. Poco más incluye, si no es la carta escrita por el padre Juan de Arcos, rector del colegio de Cartagena, al otro día de la muerte del santo, y en la que narra las incidencias de su funeral y sepultura; y algunos testimonios más de jesuitas a quienes el autor trató en España y habían conocido a Claver. Fernández nunca estuvo en América.
En cambio, en el libro del Proceso de canonización están un sinnúmero de testimonios de cuantos le conocieron y fueron testigos presenciales de su vida heroica: sus compañeros de apostolado; entre ellos, los hermanos jesuitas que le acompañaban fielmente en sus recorridos apostólicos; los nobles señores y señoras españoles, amigos y colaboradores suyos, muchos de los cuales lo escogieron como consejero y padre espiritual; y sobre todo, los esclavos; aquellos doce o quince maravillosos
1 Sac. Rituum Congregatione sive Eminentissimo, et Reverendissimo Card. de Abdua Cartagenen. Beatificationis, et canonizationis ven. Servi dei Petri Claver Sacerdotis Societ. Iesu. Positio Superdubio an sit Signanda Comissio Pro Introductione Causae, Typis Rev. Camerae Apost., Romae MDCXCVI, 18.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 75-85
Tulio Aristizábal G., S.I.
negros a quienes el santo preparó como catequistas y que fueron sus intérpretes, siempre fieles en el duro trabajo de instrucción y bautizo de los «bozales», es decir, de los recién llegados del Africa en las bien conocidas precarias condiciones de una inhumana navegación.
El presente escrito no es, pues, más que un comienzo lleno de buenas intenciones en donde se han escogido casi al azar, tres de los muchos temas que San Ignacio expone en su libro, procurando relacionarlos con la espiritualidad del Esclavo de los esclavos. Estos temas son el pecado, la Pasión del Señor y la Contemplación para alcanzar amor.
Y en primer lugar, el pecado. Para San Ignacio estas meditaciones, que coloca al comienzo de sus Ejercicios, son fundamentales. Por medio de ellas busca apartar al ejercitante tanto de la situación de pecador como de las ocasiones que en el futuro podrán llevarlo a él. Presenta el pecado en los efectos funestos que produce en otros (los ángeles, Adán y Eva, un pecador) y en el ejercitante mismo (los pecados personales). Mediante estas reflexiones pretende apartarlo del mal y lograr que lo rechace cordialmente. Pero no se queda allí: lo lleva primero a buscar el perdón, acogiéndose a la misericordia de Dios; y enseguida a descartar el pecado de su vida futura, entregándose con generosidad al servicio del Señor.
San Pedro Claver ante el pecado toma dos actitudes: una en relación consigo mismo, y otra en relación con los demás. Veámoslo.
Como todos los santos, se siente pecador, gran pecador, el mayor pecador del mundo. Esa situación la juzgamos de ordinario exagerada. No entendemos por qué ellos, los santos, que llevaron una existencia heroica, pueden sentirse pecadores. No tenemos en cuenta que esa consideración en ellos brota, no de una caricatura de arrepentimiento, sino de la luz con que ven la gravedad de cualquier pecado, por pequeño que sea, en cuanto es ofensa de Dios. Es la actitud de Claver.
El hermano Manuel Rodríguez fue uno de sus fieles compañeros. Afirma en su declaración que:
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 75-85
San Pedro Claver y los Ejercicios de San Ignacio
Cuando iba el padre por las calles, caminaba con gran modestia y compostura, con los ojos bajos sin mirar a nadie, pensando sólo en Dios. Y si encontraba algún lugar sucio se detenía antes de pasarlo y decía que él era peor y más asqueroso que aquel lugar. Y si encontraba algún animal muerto podrido y lleno de gusanos, decía lo mismo; y cuando pasaba por la tienda de algún platero que martillaba la plata, decía que de la misma manera debía ser martillado o golpeado él para ser bueno y no tan malo y frío como era; y cuando veía a algún carpintero puliendo un bastón con el hacha, decía que él también debíaser despojado así de sus muchas fallas e imperfecciones2 .
Si de inculcar en los demás el rechazo enérgico al pecado se trataba, entonces es otro de sus ayudantes jesuitas quien declara. Se trata del hermano Nicolás González, el más cercano al , santo y quien lo veneraba profundamente. Era sacristán de la Iglesia; atendía a todas las ceremonias: misas, confesiones, catequesis, bautizos. Además, lo acompañaba casi siempre en sus visitas a los enfermos, y cuando salía al puerto para recibir a los recién llegados. Hablando de la manera como preparaba el apóstol a sus negros para el bautizo, entre otras muchas cosas declara:
Les decía que de la misma manera como la serpiente muda de piel, así ellos debían mudar de vida y costumbres, desnudándose de la gentilidad y de sus vicios, de manera que debían hasta perder la memoria de todas esas cosas. Y mientras decía estas palabras, colocando el crucifijo sobre el pecho, se pasaba las manos de la frente a la cintura rasguñándose y como si se quisiera quitar su piel, con lo cual los esclavos hacían lo mismo; y enseguida repetía la acción sobre los brazos y otras partes de su cuerpo, imitándolo todos en esta acción con tanto fervor, que parecía que se despojaban verdaderamente de su piel y la arrancaban de sí, y la escupían en señal de que se despojaban del antiguo Adán y de sus pasiones y vicios, y se vestían del hombre nuevo, Cristo, y de sus virtudes profesando la ley evangélica que El enseñó3 .
2 Positio, p. 20.
3 Positio, p. 33.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 75-85
Tulio Aristizábal G., S.I.
En otras ocasiones, narra el mismo González,
Sacaba del pecho el crucifijo de bronce que siempre llevaba y teniéndolo levantado con la mano derecha, les decía a todos juntos que aquel Señor se había puesto en aquella cruz para salvar a todo el género humano y para pagar por nosotros lo que merecían nuestros pecados; que si querían ser sus verdaderos hijos les debía doler mucho y de todo corazón el tiempo en que habían vivido sin conocerlo, sumidos en la oscuridad de la idolatría y en la ebriedad de todos los vicios y pecados que habían cometido en su país. Y que debían liberarse en absoluto de la gula, de la lujuria y de los otros pecados de los cuales todos debían arrepentirse de todo corazón y pedir perdón a aquel Señor que él sostenía entre sus manos, clavado en una cruz. Y esto decía dicho padre con mucho fervor y celo, golpeándose fuertemente la parte izquierda del pecho, con lo cual los esclavos hacían lo mismo, repitiendo lo que les decía, que era lo siguiente: 'Jesucristo Hijo de Dios, tu eres mi padre y mi madre, yo te amo mucho, me duele en el alma haberte ofendido'. Y repitiendo muchas veces 'Señor yo te amo mucho, mucho, mucho', con nuevos golpes sobre el pecho. Y era tanto el fervor con que decía esto, que se detenía largo tiempo en suspenso y como fuera de sí, derramando con gran ternura muchas lágrimas4 .
Otrascitasquenarranlaformacomopreparabaasuscatecúmenos para el bautizo y para los sacramentos podrían multiplicarse; pero las omitimos por brevedad.
La tercera parte o semana de los Ejercicios, dedicada como bien sabemos a la contemplación de los sufrimientos de Cristo en los días de su pasión, fue otro tema preferido por San Pedro Claver para la meditación, y comunicó esta devoción de manera especial a cuantos oyeron sus consejos y enseñanzas.
4 Positio, p. 32.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 75-85
San Pedro Claver y los Ejercicios de San Ignacio
El Señor Bartolomé de Torres, doctor en medicina y catedrático, dice en su declaración que hablando cierto día con el padre Sebastián Murillo, rector del Colegio, éste le dijo:
Que por haberlo elegido como confesor (al padre Claver), fue algunas veces a reconciliarse con él temprano, como a las tres o cuatro de la mañana, y como rector que era entró en su celda algunas veces sin llamar, y lo encontró con la corona de espinas en la cabeza, otras con una cuerda al cuello, otras en cruz, y que tuvo por cierto que meditaba en esos momentos los pasos de la Pasión de Cristo Nuestro Señor correspondientes a los objetos que tenía puestos en su cuerpo, meditando los dolores que Cristo Señor Nuestro sufrió cuando le pusieron la corona de espinas, mientras se ponía la que guardaba en su cuarto; y en la cuerda, cuando pusieron las cuerdas al cuello de Cristo para llevarlo preso. Y dijo también a este testigo el padre Sebastián de Murillo, que el padre Pedro Claver recibía algún disgusto cuando lo veían con dichas mortificaciones, y que enseguida, con gran prisa, se las quitaba pareciéndole que con esta acción impedía que lo vieran5 .
Lo mismo depone el hermano González, y con muchos detalles añade:
Y el dicho padre Pedro Claver tenía en su celda y ordinariamente llevabaun libro, impreso en cuarto, de toda la vidade Cristo Nuestro Redentor con el texto del Evangelio, y cada vez que oraba, lo abría en la imagen del misterio que meditaba, para inflamarse más en el espíritu; y lo que meditaba con mayor frecuencia era la oración en el huerto, los azotes en la columna, el escarnio de la coronación de espinas, la crucifixión del Señor y el descendimiento de la cruz. Y era tan grande su fervor de espíritu, que no perdía de vista durante todo el día la estampa del misterio que había meditado, porque dejaba el libro abierto en su celda sobre una mesa. Este libro impreso está tan gastado y sus estampas tan usadas, que muestra bien el uso que hacía de él en su contemplación, y que no lo dejaba de su
5 Positio, p. 20.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 75-85
Tulio Aristizábal G., S.I.
mano y de su vista; y esto lo sabe este testigo por haberlo visto comportarse así durante todo el tiempo en que vivió con él, y porque tiene en su poder dicho libro. Porque se lo regaló el padre seis o siete meses antes de su muerte, según se acuerda, estando en esa ocasión muy grave por sus enfermedades e indisposiciones, de manera que no se esperaba que pudiera vivir. Y así pasó seis o siete meses en su cama. Y habiendo mejorado un poco, bajó como pudo una noche con mucha fatiga a la sacristía, donde se encontraba este testigo, y le dijo que se sentía ya un poco mejor, aunque no podía leer por falta de la vista y muchas indisposiciones que sufría, y que le devolviera el libro que le había dado porque no tenía en qué leer, y le servirían las estampas de dicho libro. Y este testigo se lo devolvió, y el padre lo tuvo abierto al lado de su cabecera todo el tiempo que vivió, utilizando las estampas en la meditación como recuerdo de los misterios de la vida y pasión de Cristo Nuestro Redentor. Y este testigo lo retiró de la cabecera apenas expiró, pues se lo había devuelto con esta condición. Y lo aprecia mucho, por la gran virtud que reconoció siempre en su amigo.
E igualmente sabe también este testigo que el padre Pedro Claver fue tan devoto de la pasión de Cristo Nuestro Redentor que llevaba siempre consigo un Cristo de metal sobre una cruz de madera, como ya dijo arriba, y tenía en un cuaderno de su propia escritura, que se encuentra en poder de este testigo, unas «salutaciones» con las cuales saludaba todas las partes del cuerpo de Cristo Crucificado, sacadas de las meditaciones de San Bernardo.
Y también sabe, por haberlo visto con sus ojos, que todos los Viernes Santos celebrabala adoración de la cruz como lo hacen los otros religiosos del Colegio de esta ciudad, con reverencia y modestia tan grande, con las manos puestas en el pecho, con lacara y los ojos tan tristes y llorosos, que daba muy buen ejemplo a este testigo y a todos aquellos que lo veían y observaban su singular modestia y postura; y sabe, porque se lo comunicó así el dicho padre Pedro Claver, que muchas de las mortificaciones y penitencias que hacía las dirigía en reverencia y memoria de la Pasión; y era tan devoto de ella que quería y deseaba mucho que todos lo fueran también, y así aconsejaba con mucha frecuencia esta devoción a sus penitentes y
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 75-85
San Pedro Claver y los Ejercicios de San Ignacio amigos. Tenía en su celda algunas imágenes y pinturas de poco valor de la pasión de Cristo, para mantenerlas a la vista y así, además de las del libro de que ha depuesto y declarado arriba, tener algo que le recordara la pasión a donde quiera que se volviera. Y también tenía en su alcoba algunas cruces de madera y en ellas pintado Cristo Crucificado, para llevarlas fuera de la casa cuando iba a ayudar a algún enfermo o condenado a morir. Y cuando tenía que regresar al Colegio dejabaalguna imagen a estas personas para que se consolaran con ella mientras regresaba; lo cual observó durante toda su vida hasta que murió6 .
Los Ejercicios terminan con la llamada «Contemplación para alcanzar amor» que es, ni más ni menos, una sublime contemplación mística de toda la creación, desde los pequeños regalos que el Señor nos da, hasta los sublimes dones de su gracia. Es el lenguaje de los místicos a lo San Juan de la Cruz, San Francisco de Asís en su «Canto al hermano sol», o las exclamaciones del maestro Eckhardt: «Mira profundamente a las cosas y descubre a Dios en ellas», «Todo tiene el sabor de Dios, Dios brilla en todas las cosas».
Lo mismo San Ignacio en la culminación de sus Ejercicios. Hay unrincónescondidoenloquedelpadreClaverdeclaraManuel Rodríguez, que levanta un poco el velo en la espiritualidad del santo y nos hace adivinar lo mismo:
Cuando iba al campo y veíaalgunas flores y yerbas verdes y bellas, se detenía y frotándose las manos, decía: 'Oh Dios, cuán agradecida es la tierra y cuán ingrato soy yo a los beneficios que me das; porque no correspondo con flores bellas y virtuosas a las lluvias de tu inspiración y a las gracias que me envías'. De manera que todo el día iba embebido en Dios y buscando maneras de inflamar su amor, sacando motivos para hacerlo, de todo aquello que veía. Y tenía un concepto tan bajo de su persona, que se consideraba el mayor pecador del mundo7 .
6 Positio, p. 14-15.
7 Positio, p. 19.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 75-85
Tulio Aristizábal G., S.I.
Todos estos filones de metal precioso que van repuntando en la vida del santo de Cartagena de Indias tienen, como es lógico, un denominador común que es su continua vida de oración. Con algunos testimonios a este respecto quiero terminar.
El hermano Manuel Rodríguez:
Igualmente sabe que el padre Pedro Claver era muy dedicado a la oración y al trato y comunicación con Dios. Todos los días se levantaba un poco antes de la comunidad, que lo hacía a las cuatro, como ya dije; y hacía su oración mental algunas veces en su cuarto y otras en el coro de la iglesia de este Colegio. Frecuentemente bajaba a ella y continuaba la oración en el confesionario, detrás de la puerta que mira a la capilla de Nuestra Señora del Milagro; y allí permanecía durante muchas horas, cuando sus ocupaciones se lo permitían. Más aún, le parece a este testigo que pasaba todo el día en oración, según iba elevado y transportado en Dios. Y cuando iba por las calles caminaba con gran modestia y compostura, con los ojos bajos sin mirar a nadie, pensando sólo en Dios8 .
Don Bartolomé de Torres:
Igualmente sabe este testigo que el padre Pedro Claver era muy asiduo a la oración pues hablando en forma jovial sobre algunas cosas con el padre Sebastián de Murillo que era religioso de mucha autoridad y veneración, refiriéndose al padre dijo que por desgracia era catalán como él y de áspero trato. Vino la conversación a tratar de su oración, a lo cual le dijo el padre Sebastián que no sabía cuándo la interrumpía el padre; porque a cualquier hora que lo fuera a visitar a su cuarto lo encontraba en oración9 .
8 Positio, p. 19.
9 Positio, p. 20.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 75-85
San Pedro Claver y los Ejercicios de San Ignacio
Y el hermano Nicolás González añade:
Fue hombre tan espiritual y tan inclinado a la oración y a platicar con Dios, que parece que viviera sólo de ella y se alimentara del espíritu; pues pasaba muchas horas en oración mental y en particular de noche, levantándose de ordinario a la una de la mañana; y permanecía unas veces en el coro y otras en su cuarto hasta las cinco, de ordinario arrodillado con las manos en el rostro, o postrado en el suelo apoyada la cabeza en los brazos10 .
Y más adelante:
Durante el día este testigo observó siempre, que el padre Claver todo el tiempo en que no estaba ocupado en atender al bien espiritual de las almas, confesando o catequizando o instruyendo a los negros, lo empleaba en la oración y comunicación con Dios, sea en nuestro Colegio como fuera de él, haciendo todas las mañanas y por la tarde algunas visitas al Santísimo Sacramento, con gran humildad y reverencia11 .
Para todos los misioneros jesuitas del Nuevo Mundo, no sólo para San Pedro Claver, el libro de los Ejercicios fue fuente de inspiración, de la que extrajeron toda esa espiritualidad cristocéntrica que quedó profundamente radicada en los pueblos americanos.
10 Positio, p. 16.
11 Positio, p. 17.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 75-85
Fernán E. González G., S.I.
El encuentro con el otro: evangelización y cultura entre los primeros jesuitas
* Fernán E. González G., S.I.
El encuentro con culturas y maneras de vivir distintas fue el desafío inicial que enfrentaron los primeros jesuitas al llegar al Nuevo Reino de Granada, la actual Colombia. El problema comenzaba por las lenguas de indígenas y africanos, pero tocaba todo el conjunto de sus culturas. Más allá de la dificultad normal de traducir las palabras a sus idiomas, era casi imposible hacer entender a los aborígenes conceptos abstractos de la fe cristiana como culpa, pecado y gracia, ya que toda lengua se hallaestrechamenteligadaconlatotalidaddelarespectivacultura.Como señala Urs Bitterli para el caso de los jesuitas en el Canadá1, el problema central consistía en que el lenguaje religioso de pueblos como los aborígenes americanos reflejaba mucho menos que el occidental el sentido trágico de la existencia y se orientaba más hacia la actividad cultural y al control de las amenazas externas naturales o no. Si no se tenía en cuenta el diferente contexto cultural, se corría el riesgo de introducir profundas mutaciones de sentido. Pero la adaptación al trasfondo cultural del aborigen corría el riesgo de falsear la esencia del mensaje o de
* Master en Historia de América Latina de la Universidad de California y candidato al doctorado de la misma. Director del CINEP.
1 URS BITTERLI, Los «salvajes» y los «civilizados». El encuentro de Europa y Ultramar, Fondo de Cultura económica, México, p.129-131.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
El encuentro con el otro: evangelización y cultura de los primeros jesuitas despertar sospechas de heterodoxia. No era fácil en ese entonces la distinción entre los contenidos de la fe y la envoltura cultural con que eran transmitidos.
No es fácil tampoco enfrentarnos hoy al desafío que nos presentan las culturas moderna y postmoderna, que pueden obligarnos a superar algunas presentaciones culturales del mensaje evangélico más acordes con una sociedad tradicional, junto con algunas formas pastorales más propias del mundo rural. La última Congregación General se mostró muy preocupada por estos problemas, que además pasan por el mismo corazón de cada jesuita. La percepción de la inmensa variedad cultural de los propios jesuitas debe hacernos conscientes de la relatividad de nuestra cultura específica y de las limitaciones de las expresiones culturales de nuestra propia fe. En nuestro caso concreto, tendríamos entonces que preguntarnos hasta dónde nos encontramos prisioneros de una envoltura socio-cultural construida para la resistencia frente a la modernidad. Esta absolutización de esta cultura antimoderna nos podría conducir a una pérdida de creatividad, que contrasta con la capacidad de adaptación cultural de los primeros jesuitas, más abiertos a reconocer las semillas del Reino de Dios en las diversas culturas. Por ello, la memoria de estos primeros encuentros puede darnos luces a los jesuitas de hoy, para afrontar los desafíos de inculturación que nos proponen otras culturas, incluidas las moderna y postmoderna.
Tampoco es fácil, para un historiador del siglo XX, abordar el tema de la evangelización de las culturas aborígenes del siglo XVI y XVII, ya que supone, de entrada, un diálogo entre dos mundos culturalmente diferentes, un encuentro entre nuestra cultura, pluralista y secular, y una cultura tradicional y sacral, profundamente etnocéntrica, convencida de que su manera de ser era la única verdaderamente humana. Lo demás era barbarie, incivilización, inferioridad, de lo que se deducía, siguiendo a Aristóteles, la esclavitud natural de estos seres inferiores, que deberían estar bajo la tutela de los superiores.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
Fernán E. González G., S.I.
LA DISCUSION SOBRE LA LEGITIMIDAD DE LA CONQUISTA AMERICANA
Esta concepción filosófica inspira la discusión de Juan Ginés de Sepúlveda2 contra el pensamiento indigenista de Bartolomé de Las Casas, cuyo pensamiento más universalista inicia la base para los desarrollos teóricos de Francisco de Vitoria (1492-1546), que defendía que varias de las sociedades americanas, como los Aztecas, Mayas e Incas tenían signos evidentes de cierta civilización. Por eso, los indios americanos no podían ser «esclavos naturales», pero sí podían ser tutelados por pueblos más avanzados para facilitarles el derecho a la comunicación con el resto de la humanidad y la propagación de la fe cristiana. Y este derecho a la comunicación universal justificaba la guerra de conquista para remover los obstáculos que los soberanos indígenas podían oponer a la predicación del evangelio3 .
De alguna manera, este pensamiento es desarrollado por los jesuitas Luis de Molina y Francisco Suárez: así, Molina (1535-1600) opinaba que la esclavitud de los aborígenes americanos y de los negros africanos era casi seguramente ilegítima, pues sólo se podía esclavizar en guerra justa y la trata de los portugueses ciertamente no lo era. Por su parte, Francisco Suárez (1548-1617) llega a negar que la inferioridad culturaldeunpueblo,queconsideraademásbastantedifícildeprobar,pueda justificar la dominación del pueblo considerado superior. Por eso, Suárez llega incluso a cuestionar el derecho de tutela que los supuestamente «prudentes» (que no serían tampoco sólo los cristianos) tendrían sobre los infieles, por su supuesta barbarie e incapacidad para gobernarse y asegurar como evidente que muchos infieles están mejor dotados para la vida política que algunos cristianos. Para que fuera aplicable el derecho a la tutela, sería necesario que el pueblo estuviera tan atrasado para que sus miembros vivieran más como fieras que como hombres, como cuentan que viven aquellos pueblos que no tienen organización política alguna, que van enteramente desnudos y que comen carne humana:
2 EDMUNDO O’GORMAN, Cuatro historiadores de Indias, Alianza editorial, México 1989, 85-94.
3 ANTONY PAGDEN, La caída del hombre natural. El indio americano y los principios de la etnología comparada, Alianza editorial, Madrid 1988, 100-118.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
El encuentro con el otro: evangelización y cultura de los primeros jesuitas
Si existe esta clase de hombres, se les puede sujetar por la guerra, no para destruirlos, sino para organizarlos de modo humano y para que sean gobernados con justicia. Pero este título rara vez o nunca debe ser admitido, excepto cuando medien muertes de inocentes u otros crímenes parecidos4 .
DEL BARBARO ABSOLUTO AL RELATIVO
Esta percepción del carácter relativo de las culturas humanas aparece más explícitamente desarrollada en autores como el jesuita peruano José de Acosta (1540-1600) en sus obras La historia natural y moral de las Indias (publicada en Sevilla en 1590, donde se percibe la influencia de Vitoria) y De procuranda Indorum salute («Acerca de la consecución de la salvación de los Indios», publicada en Madrid en 1589).
Toda la obra de Acosta parte de que la comprensión de la realidad del Nuevo Mundo exige como punto de partida la diferenciación entre mundo natural, objeto de las ciencias naturales y mundo moral, referido a las relaciones entre los seres humanos, que trae como consecuencia la cultura. La concepción que Acosta tenía del carácter histórico de las costumbres y culturas no era nada usual en el siglo XVI, ya que consideraba que el intento de borrar el conocimiento del pasado aborigen, por considerarlo obra del demonio, indicaba un celo necio. Antes por el contrario, este jesuita opinaba que América era un verdadero laboratorio para estudiar al hombre no cristiano, de donde podrían deducirse lecciones muy útiles para la evangelización de la India, China y Africa. Incluso, para el trabajo pastoral con campesinos europeos como los de las montañas de Granada y Calabria.
El fondo de su pensamiento era muy interesante, pues consideraba que todos los pueblos de la tierra habían sido inicialmente primitivos sin cultura. Por ello, Acosta quería demostrar que el conocimiento concreto de la historia del mundo indígena podía iluminar el proceso histórico universal: el estudio de una sociedad aparentemente tan distinta de
4 Citado en ROBERT MERLO Y ROBERTO MESA, El anticolonialismo europeo. Desde Las Casas a Marx, Alianza editorial, Madrid 1982, 81-83.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
Fernán E. González G., S.I.
la europea lograría que los europeos comprendieran algunos aspectos del comportamiento natural de las sociedades, incluida la suya propia5 . Así, Acosta quiere poner fin al desprecio que tenían los europeos por los indios, a los que consideraban seres sin razón ni prudencia, lo que impedía la posibilidad de convertirlos a sus creencias, ya que la verdadera conversión dependía de la comunicación, que sólo podía establecerse cuando el misionero tuviera algún conocimiento de las culturas y lenguajes aborígenes6 .
Uno de los puntos que Acosta enfatiza es el valor demostrativo del conocimiento experimental: América es un mundo tan distinto a Europa que sólo puede comprenderse si se ha vivido en él. Por ello, los misioneros deben tratar de entender a los aborígenes americanos a partir de ellos mismos y no por comparación con otras razas. El estudio de Acosta señala una percepción diferenciada y matizada de los rasgos culturales específicos de las diferentes culturas indígenas:
Estos pueblos bárbaros de América son innumerables y muy diferentes entre sí, tanto por el clima, las regiones que habitan, el modo de vestir, ingenio, costumbres y tradiciones. Es un error limitar con estrechez las Indias a una especie de campo o ciudad y creer que, por llevar el mismo nombre, son de la misma índole y condición7 .
Sin embargo, su pensamiento no superaba del todo el habitual etnocentrismo de la época, pues seguía considerando a los aborígenes como hombres bárbaros en mayor o menor grado, según la forma como se comunicaban entre sí y con otros pueblos, lo que dependía de su grado de organización social, del desarrollo de su religión y de su lenguaje. Por esta relativización de su barbarie, Acosta coincide con Vitoria que los aborígenes americanos no son esclavizables, aunque los considera hombres cuya educación y costumbres son más primitivas. No obstante, opina nuestro autor, ellos, como todos los seres humanos, podrán perci-
5 ANTONY PAGDEN, La caída del hombre natural. El indio americano y los orígenes de la etnología comparada, Alianza editorial, Madrid 1982, 204-207.
6 ANTONY PAGDEN, op. cit., p. 213.
7 ANTONY PAGDEN, op. cit., p. 219-220.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
El encuentro con el otro: evangelización y cultura de los primeros jesuitas bir la verdad de la fe cristiana si se los educa adecuadamente. Acosta coincide también con Vitoria en la creencia de que la única justificación posible de la conquista española era el derecho de todos los pueblos a comunicarse entre sí y el derecho de los cristianos a predicar el evangelio sin impedimento. De todos modos, en comparación con el pensamiento de Las Casas, Acosta tiene una concepción más pobre sobre el indígena, al que sigue considerando de condición servil: «si no se les mete miedo y se les hace alguna fuerza como a los niños, no entran en obediencia». Sin embargo, aclara que este comportamiento servil no provenía de la naturaleza de los indios ni del clima, sino de la educación y socialización a la que habían estado sometidos8 .
UN JESUITA INQUIETO: ALONSO DE SANDOVAL
Es obvia la influencia de Acosta en el título de la obra de Alonso de Sandoval, De instauranda Aethiopum salute, («Acerca de la consecución de la salvación de los africanos», publicada en Madrid, en 1647), donde recopiló su rica experiencia de más de cuarenta y cinco años. Procedente de Lima, Sandoval llega a Cartagena en 1605, un año después de la creación de la nueva Viceprovincia jesuítica del Nuevo Reino y Quito, establecida por el P. Acquaviva por decreto de febrero de 1604. Desde entonces hasta su muerte en 1652, Sandoval permanecería en Cartagena,con algunasmisionesesporádicasfueradelaciudad:en1606, acompañó al Padre Diego de Torres en la región de Urabá; en 1607, realizó una misión de veinte días en Santa Marta y recorrió la zona minera de Antioquia (Cáceres, Remedios, Zaragoza) y entre 1617 y 1619 estuvo en Lima, recogiendo documentación para su obra. Sandoval había nacido en Sevilla pero desde niño se traslada a Lima pues su padre había sido un importante funcionario de la administración colonial en los actuales Chile y Bolivia, de donde regresa a España en 1573. De sus segundas nupcias nacería nuestro jesuita, siete años antes de que la familia se trasladara nuevamente a Lima, donde su padre desempeñaría el oficio de contador del virreinato peruano.
8 ANTONY PAGDEN, op. cit., p. 215-217.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
Fernán E. González G., S.I.
Su dedicación a la evangelización de los negros bozales es destacada desde 1612, como se ve en las cartas annuas del Padre Gonzalo Lyra, Provincial en ese entonces. Sin embargo, su vida jesuítica no fue nada fácil: los informes sobre él lo describen como de mediana prudencia, experiencia y aprovechamiento en letras y en pocas ocasiones fue propuesto para puestos de responsabilidad. Sin embargo, llegó a ser nombrado procurador general de la provincia en 1620 y rector del colegio de Cartagena en 1623. Como rector de Cartagena, su prudencia no fue bien considerada por no entenderse con los miembros de la Inquisición, que se quejaban que Sandoval no les mostraba «el debido respeto», por permitir que dos muchachos aparecieran con vestidos femeninos en una comedia didáctica y enviar un hermano a vender algunos objetos con el fin de sacar al colegio de sus apuros económicos. Sin embargo, en 1642 la Congregación Provincial en pleno reconoció su abnegada labor en favor de los esclavos y pidió se le concediera la profesión solemne. La respuesta del Padre General, Vicente Caraffa, fue negativa al ratificar los motivos que había tenido el anterior General, Mucio Vitelleschi, para negarla en varias ocasiones9 .
Como señala la historiadora Enriqueta Vila, Sandoval se presentaba ante la Compañía «como un sujeto incómodo y glorioso a la vez» (lo llama «un jesuita inquieto»): Sandoval tuvo problemas de orden doctrinal con el obispo, que sostenía que los jesuitas se excedían de su competencia al bautizar o «rebautizar» a los esclavos, lo que debería corresponder a los curas párrocos. La polémica se resolvió felizmente porque los sacerdotes designados para ello renunciaron a hacerlo y dijeron al obispo que ese oficio era más propio de los religiosos. Sin embargo, la polémica preocupó al General de entonces porque la ciudad de Cartagena se puso de parte de la Compañía, que nombró un juez conservador para que defendiera sus derechos en contra del obispo, lo que fue desautorizado por el padre General Vitelleschi. Pero, cuando el problema se arregló, el propio padre Vitelleschi envió una carta de congratulación a Sandoval. Además, al parecer, su carácter seco y severo le granjeaba algunos ad-
9 ENRIQUETA VILA VILAR, «Introducción, transcripción y notas» de la edición reciente de la obra de ALONSO DE SANDOVAL, Un tratado sobre la Esclavitud, Alianza editorial, Madrid 1987.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
El encuentro con el otro: evangelización y cultura de los primeros jesuitas versarios, incluso entre sus súbditos, que lo tenían como «áspero, desabrido y riguroso»10 .
Elinterésespiritualenlosesclavosnegroslollevóarecopilarabundante información sobre las condiciones de vida de los esclavos y sus formas de vida en su nativa Africa, con lo que Sandoval pretendía ofrecer orientaciones útiles para los doctrineros de los esclavos. Su punto de partida era de orden doctrinal: tenía dudas sobre la validez del bautismo impartido masivamente a los africanos en los barcos negreros, lo mismo que sobre la legitimidad de su previa esclavitud en el Africa. Esto tenía consecuencias para la legalidad de su esclavitud en América, ya que, según la teoría de entonces, si no habían sido esclavos en Africa, sino traídos fraudulentamente a América, deberían ser considerados libres. Obviamente, el Consejo de Indias evadió el responder a las consultas en ese sentido, e hizo recaer la responsabilidad y legitimidad de las capturas en los propios africanos que los vendían como esclavos a los traficantes blancos, que simplemente se «limitaban» a comprarlos11 .
Tampoco era Sandoval un antiesclavista radical que hubiera llegado a superar totalmente el etnocentrismo dominante en su época: según nuestra mirada de hoy, su visión antropológica seguía siendo muy discriminatoria. Como muestra la historiadora Marie-Cecile BenassyBerling, Sandoval afirmaba que la santificación de muchos negros evidenciaba la grandeza de la obra de Dios, que hizo tan grandes santos de «negros gentiles, bárbaros, broncos, bozales, salvajes...». Sandoval subrayaba así la inferioridad cultural de ellos y ligaba la esclavitud de la raza negra con la maldición bíblica de Noé contra su hijo Cam y su descendencia, apoyándose en la autoridad de San Ambrosio de Milán12. InspirándoseenlasideasdeAristótelessobrelaesclavitudnatural,Sandoval atribuye a los negros no sólo «males de fortuna» sino también «males de la naturaleza»: la suerte los hizo,
10 ENRIQUETA VILA VILAR, op. cit., p. 30-31
11 JAVIER LAVIÑA, «Iglesia y esclavitud en Cuba» : América Negra 1 (Junio de 1991).
12 MARIE-CECILE BENASSY-BERLING, «Alonso de Sandoval, les jésuits et la descendance du Cham» en Etudes sur l’impact culturel du nouveau monde, L’ Harmattan, Paris 1981.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
Fernán E. González G., S.I.
tandepeorcondición,quepareceseverificaenellosloqueAristóteles dijo, que había hombres que nacieron para siervos y sujetos de otros13 .
Según la historiadora Enriqueta Vila, la actitud de los eclesiásticos de entonces, incluso los más radicales como el dominicano Tomás de Mercado y el propio Sandoval, era más paternalista que cuestionadora de la institución de la esclavitud. Por ejemplo, uno de los teólogos más preocupados por el tema, el jesuita Luis de Molina discutía sobre si el cautiverio era justo o no, sobre si los esclavos habían sido o no justamente esclavizados, condenaba los malos tratos, pero sin atreverse a pronunciarse sobre la institución en sí misma. Opinaba que se trataba de una cuestión compleja y difícil, que no se atrevía a resolver sólo, sino que debería estudiarse en una junta de teólogos. El problema para él (y para Sandoval) era ciertamente que la trata negrera no cumplía las condiciones para que fuera lícita la esclavización, según la doctrina de entonces: ser hecho prisionero en guerra justa y ser condenado a la esclavitud como castigo por sus crímenes14 .
Igual que Mercado y Sandoval, Molina calificaba como inicua e injusta la trata negrera y advertía que todos los que en ella participaban pecaban mortalmente, a no ser que los excusara una ignorancia invencible. EstacautelaparallegaralfondodelasuntoesheredadaporSandoval, que se apoya frecuentemente en la obra de Molina. Sandoval se mueve así en un mar de dudas y vacilaciones: a veces se deja llevar por el parecer de los que considera más doctos que él, pero a veces su experiencia cotidiana lo lleva a adoptar una posición de condena más severa. Sus escrúpulos lo llevaron a consultar al padre Luis Brandón, rector del colegio de la Compañía en San Pablo de Loanda, para averiguar su opinión sobre la legitimidad del cautiverio de los esclavos negros. La opinión de este jesuita fue que consideraba lícito el trato: incluso los padres de su comunidad y los del Brasil compraban esclavos para su servicio15 .
13 En ANGEL VALTIERRA, Pedro Claver. El Santo redentor de los negros, Tomo I, Banco de la República, Bogotá 1980, 100.
14 ANGEL VALTIERRA, Pedro Claver. El Santo redentor de los negros, Tomo I, Banco de la República, Bogotá 1980, 83.
15 ENRIQUETA VILA VILAR, op. cit., p. 23-24.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
El encuentro con el otro: evangelización y cultura de los primeros jesuitas
Sin embargo, las denuncias y críticas de Sandoval contra las condiciones de la trata negrera y los malos tratos de los amos evidencian, en la práctica, un profundo cuestionamiento de la sociedad esclavista tal como funcionaba, aunque no se interrogara sobre la licitud de la esclavitud en sí misma. Marie-Cécile Benassy señala, contra la opinión corriente, que la cristianización consciente de los esclavos no producía necesariamente sentimientos de sumisión a su condición ni de resignación pasiva. De lo contrario, no se explicaría la evidente mala voluntad de los amos frente a la catequización de sus esclavos, ni frente a su participación en el culto y en los sacramentos. Según esta historiadora, la toma de conciencia de su dignidad humana y cristiana por parte de los esclavos significaba una forma real de su conscientización en el ámbito político y social. A ello atribuye Benassy el hecho de que la tierra evangelizada por Sandoval y Claver experimentara, una generación más tarde, una verdadera epidemia de cimarronismo16 .
Curiosamente, esta resistencia de los amos a la catequización de los esclavos y a comprar esclavos cristianizados es confirmada por autores tan disímiles como el antropólogo Michael Taussig17 y el P. Angel Valtierra. Según Taussig, los señores esclavistas consideraban a los esclavos cristianizados como más rebeldes y peores trabajadores que los no indoctrinados; por ello, no sólo no se inclinaban a comprar esclavos bautizados sino que procuraban evitar que se les enseñara la doctrina cristiana, llegando a decirles que el bautismo era cosa mala. El derecho de los esclavos al descanso dominical era otro punto de conflicto entre amos y curas. Por eso, Taussig cree posible que las fiestas religiosas pudieron haber inclinado favorablemente a los esclavos hacia la Iglesia católica, porque les proporcionaba «una racionalización religiosa a su oposición a sus dueños»18 .
Por su parte, el padre Valtierra cita abundantemente a Sandoval en este punto, cuando se refiere a los sufrimientos de los negros en el
16 MARIE-CÉCILE BENASSY, op. cit., p.54-55 y 59-60.
17 MICHEL TAUSSIG, «Religión de esclavos y la creación de un campesinado libre en el Valle del Cauca, Colombia» Estudios Rurales Latinoamericanos 3, Vol. 2 (Septiembre de 1979).
18 MICHEL TAUSSIG, ibídem.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
Fernán E. González G., S.I.
terreno espiritual: los amos obstaculizan su vida espiritual porque los esclavos «valen menos bautizados y enseñados que por bautizar» porque son tenidos «por ladinos y antiguos entre nosotros», «como gente que se vende ya probada y no aprobada en servicios y mañas». Además, los consideran «incapaces de las cosas de nuestra santa fe» por lo que creen que es «disparate y tiempo perdido» el gastado en catecismos, «por sin fruto el bautizarlos, por cosa de risa confesarlos y por blasfemia el que comulguen». Sandoval critica a los confesores que no permitían comulgar a los esclavos y a los amos que los reprenden por ello, y que les impiden confesarse por cuaresma, e incluso en peligro de muerte. También denuncia Sandoval los obstáculos que ponían los amos para que los esclavos se casaran sacramentalmente: llegaban hasta a prohibirles el uso del matrimonio, negándoles lo que permitían a los amancebados.
Para él, era claro que la supuesta incapacidad de los negros sólo probaría que sus amos deberían concederles más tiempo para su instrucción, ya que la diferente capacidad no excluye a nadie de la fe:
Yo confieso que son bozales, pero no todos incapaces y entendidos y a quienes corre la obligación de comulgar, como a los españoles. Pero pregunto yo, ¿el ser bozales y rudos y de corta capacidad es argumento parano bautizarlos ni confesarlos, ni comulgarlos, o para que su enseñanza se tome muy de propósito? Paréceme a mí que la poca capacidad a ninguna nación excluye del bautismo, ni a ningún bautizado de la confesión y a ninguno dispuesto y medianamente instruido de la comunión, ni a ningún amo de procurar esto a sus esclavos o al menos a no impedirlo19 .
Estas contradicciones con su entorno se plasman en la obra de Sandoval, terminada en 1623, publicada por primera vez en 1627 y completada y perfeccionada para una segunda edición en 1647. Partiendo de que fuera de la Iglesia católica no hay salvación, Sandoval asume la responsabilidad de esas almas en riesgo de perderse y se encuentra con
19 ANGEL VALTIERRA, Pedro Claver. El Santo Redentor de los negros, Banco de la República, Bogotá 1980, 503-506.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
El encuentro con el otro: evangelización y cultura de los primeros jesuitas los horrores del submundo de la esclavitud. Su compromiso práctico, sostiene Enriqueta Vila, lo lleva a denunciar valientemente sus injusticias,
escribiendo las páginas más vivas, documentadas y gráficas que hasta entonces habían aparecido contra el mundo de la esclavitud negra en América.
Pero, sigue diciendo nuestra autora, tal vez nunca pensó en terminar con ese mundo sino que sus afanes eran espirituales, dirigidos a buscar la salvación de los negros: buscar un método catequístico apropiado, intérpretes, averiguar si estaban o no bautizados. Para ello, era menester conocerlos, aprender sus lenguas y sus creencias primitivas, para responder adecuadamente a las necesidades de su evangelización20 .
El paralelismo de su obra con la de Acosta es evidente, desde la concepción y división de la obra hasta las referencias de apoyo en la Patrística, la Sagrada Escritura y los autores clásicos. Sin embargo, señala nuestra autora de referencia, hay entre ellos distancias enormes: Acosta se mueve sobre bases legales y doctrinales definidas con respecto de los indios, mientras que Sandoval carece de esa posibilidad para los esclavos negros. Para disimular esa carencia, Sandoval acude a un recursomuyusadopor losprimeroscronistasdeIndias: «elelementomonstruoso y fantásticoque utiliza para demostrar lo quepuede ser un mundo sin Dios y dominado por el diablo». Así, nuestro jesuita se recrea en los mitos africanos para llamar la atención sobre la necesidad de evangelizar a los negros que llegaban a América. Según Enriqueta Vila, Sandoval poseía un amplio conocimiento de Africa con las confusiones y limitaciones propias de su tiempo: sus conocimientos científicos son a veces certeros y avanzados, mezclados con errores pueriles. Por eso, concluye, su libro resulta ser una mezcla de realidad y fantasía, de erudición e infantilismo, de utopía y pragmatismo que no le resta méritos a la originalidad de
cit., p. 34-35.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
Fernán E. González G., S.I.
ser el único tratado antropológico, etnológico, sociológico y doctrinal sobre el negro en América21 .
EL ENCUENTRO CON EL OTRO ABORIGEN
Muy distinta sería la relación de los misioneros jesuitas con los indígenas del centro del país, aunque hay algunas semejanzas como el interés en las lenguas indígenas y el conocimiento previo de los contextos donde se iba a realizar la evangelización. Conviene recordar que los jesuitas comienzan su labor evangelizadora a comienzos del siglo XVII, cuando ya el sistema de las encomiendas ha mostrado sus problemas, se ha producido la catástrofe demográfica de los primeros años de la colonia, comenzaban los procesos de composición de tierras que darían lugar a las haciendas sabaneras, la Iglesia comienza a volverse más criolla y su posición frente a las culturas aborígenes se endurece. Conviene tener en cuenta entonces que buena parte del apostolado de la Compañía se va a concentrar en la población criolla y española a través de su red de colegios y templos.
Los primeros tres jesuitas habían llegado a la Nueva Granada desde 1589, en compañía del presidente Antonio González, que en repetidas ocasiones había pedido al Padre Acquaviva la fundación de un colegio. A pesar de las órdenes de salir del país, impartidas por el Provincial del Perú y del propio General, estos jesuitas permanecerían en el Nuevo Reino, por lo menos hasta 159622. La llegada definitiva sería el 5 de octubre de 1598, cuando los padres Alonso de Medrano y Francisco de Figueroa llegaronaCartagena,acompañandoalarzobispoBartoloméLoboguerrero.
En enero de 1599 emprendieron viaje a Santa Fe de Bogotá, donde entraron el 28 de marzo, junto con el arzobispo. Pronto se dedicaron a enseñar la doctrina cristiana a los indios y a los niños y abrieron, por petición del arzobispo, una clase de teología moral para los clérigos y otra de gramática para los pajes del prelado y otros niños de la ciudad. Pronto
21 ENRIQUETA VILA-VILAR, op. cit., p. 37-38
22 JUAN MANUEL PACHECO, Los Jesuitas en Colombia, Tomo I, p. 66-71.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
El encuentro con el otro: evangelización y cultura de los primeros jesuitas se encontró el P. Medrano con evidencias de que el culto a los dioses indígenas seguía vivo: por eso, el arzobispo Loboguerrero resolvió visitar los pueblos indígenas, en compañía de Medrano. Pronto descubrió Medrano que su predicación en español no era comprendida por los indígenas de Fontibón, donde había comenzado la campaña. Por ello, resolvió conseguir a un sacerdote que tradujera sus enseñanzas al muisca. También advirtió Medrano que a ningún indio se lo dejaba comulgar, ni se le administraba la extremaunción. La misma situación encontró en varios pueblos de la Sabana como Bosa, Bojacá, Chía, La Serrezuela (actual Madrid), Suba y Tuna (hoy desaparecida, persiste como fracción de Suba). A pesar de estos esfuerzos, se mantenía la persistencia de los antiguos cultos aborígenes, como aparece en las cartas del arzobispo al rey23 .
Parte de esta persistencia se debía al peso social de los xeques, o sacerdotes muiscas, a los que Medrano describe poco favorablemente, desdeunaperspectiva bastanteetnocéntrica:cuentacómoelfuturoxeque es reclutado desde los 16 años, cómo es formado encerrado en un claustro durante 7 años de «noviciado», alimentándose frugalmente (un poco de maíz y un poco de agua), sin cortarse el cabello ni mudarse de ropa, ni hablar con nadie. Allí se le enseña
a emborracharse con ciertos humos de tabaco, así se le aparece el demonio y hace pacto con él, y le instruye en las cosas de su culto, y le queda familiar en adelante.
Después de este período de formación y probación «al gusto de los sacerdotes viejos», recibe
el grado con cierto bonetillo, como borla de mano, de un gran cacique, a quienes ellos tienen por sumo sacerdote. Y así aprobado, comienza a ejercer su oficio, y a engañar almas y llevarlas al infierno. 23 JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., Tomo I, p. 72-77.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
Fernán E. González G., S.I.
Cuenta también Medrano cómo los indios de cada parcialidad estaban obligados a darles oro, cómo estaban obligados al celibato y cómo era su vida cotidiana:
Hablaban poco y dormían menos, pues la mayor parte de la noche la empleaban en mascar hojas de coca mezcladas con sal24 .
Este fracaso convenció a Medrano de la necesidad de explicar el mensaje cristiano en su propia lengua, por lo que se dedicó a su aprendizaje. Poco tiempo después, con la ayuda de un clérigo conocedor del muisca, pudo traducir las oraciones y el catecismo básico, lo mismo que redactar una gramática muisca. Escribe el P. Medrano que esta labor se consideraba casi imposible, «por ser tan hórrida la lengua y dificultosa de pronunciar y falta de vocablos». Ahora los indios respondían en las oraciones, «espantados de oír en su lengua tan nuevos misterios, que antes no habían entendido...» Por eso, decidió aprender la lengua mosca, que, «con la gracia de Dios, la halló fácil...» Y con la ayuda de otro clérigo, buen conocedor de la lengua,
ordenaron el arte y gramática, con todos sus preceptos y partes de la oración, y se lleva a España, de suerte que se pueda imprimir, cosa que espantó a toda la tierra, por haberse tenido por imposible25 .
Más adelante, en 1605, el P. Diego de Torres, nombrado Viceprovincial del Nuevo Reino, escribía al rey quejándose de los duros trabajos que debían soportar los indios para abastecer de leña a la ciudad y de la reclusión en que se encontraban numerosas mujeres indígenas, encerradas en las casas de los encomenderos, obligadas a trabajar para sus amos. En carta posterior al rey, alaba la conducta de las autoridades civiles y eclesiásticas, subrayando la manera como el presidente Juan de Borja ha ejecutado la prohibición de utilizar a los indios como bestias de carga para acarrear leña. Pero sigue insistiendo en señalar los abusos que se cometían: «Las cosas de los indios en lo espiritual y en lo temporal tienen en este Reino poco asiento y concierto...»26 .
24 En JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., Tomo I, p. 301.
25 En JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., Tomo I, p. 77.
26 JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., Tomo I, p. 106-107.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
El encuentro con el otro: evangelización y cultura de los primeros jesuitas
Varios de los jesuitas llegados a Santa Fe se dedicaron al estudio de la lengua muisca: entre ellos, se destacaron los padres José Dadey y Juan Bautista Coluccini. La dificultad más grave era que el muisca no tenía escritura, por lo que fue necesario reconstruir su alfabeto y gramática. Dadey, con un grupo de expertos, tradujo el catecismo y las principales oraciones. Pero, según narra el Viceprovincial jesuita, P. Gonzalo de Lyra, la enseñanza del catecismo en lengua muisca encontró dificultades entre los curas, que sostenían que era imposible aprender «tan peregrina y dificultosa lengua», que era, según ellos, «bárbara y corta para explicar cosas tan altas». Por eso, en «lugar de enseñarse verdades, vendrían a enseñarse errores, por no tener vocablos propios para algunos misterios»27 .
A pesar de esta oposición, el arzobispo Loboguerrero ordenó, bajo pena de excomunión, que se enseñara la doctrina en muisca. Pero los problemas continuaban y el público en general se involucró en la polémica sobre el catecismo. Para acallar estos problemas, el P. Dadey sometió su catecismo a la revisión oficial de una junta de expertos, convocada por el presidente Juan de Borja, que dio su aprobación. Lo mismo que otra junta, a la que asistieron los regidores de la ciudad. Por todo ello, el sínodo arquidiocesano, convocado por el arzobispo, reiteró la obligación de enseñar la doctrina cristiana en «mosca», bajo pena de excomunión, y prohibió el seguir contradiciendo la traducción de Dadey. Sin embargo, los problemas continuaban: los padres Dadey y Coluccini recorrieron, durante dos meses, los pueblos comarcanos de la Sabana de Bogotá para enseñar el nuevo catecismo a los párrocos y a los indios. Pero los resultados fueron escasos: muy pocos doctrineros se interesaron en él y los misioneros jesuitas se convencieron de que los doctrineros necesitarían por lo menos un año para aprenderlo.
Este tipo de problemas llevaron al Viceprovincial Lyra a establecer una cátedra formal de enseñanza del muisca en el colegio San Bartolomé, lo que fue alabado por el General Aquaviva. De ella, desde 1619 se encargó el P. Dadey, que estaba dedicado a componer una gramática y un vocabulario para el muisca. Otro jesuita, el P. Pedro Pinto, quedó
27 JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., Tomo I, p. 305.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
Fernán E. González G., S.I.
encargado, desde 1625, de otra cátedra de muisca que había fundado la Real Audiencia. A Pinto lo sucedieron varios jesuitas, entre los que se destacó el P. Francisco Varaiz. En 1647, el presidente del Nuevo Reino, marqués de Miranda, pidió otorgar a perpetuidad esta cátedra a la Compañía, pero el rey fue de otro parecer28 .
Desde 1605, el arzobispo Loboguerrero confió a la Compañía la doctrina de Cajicá, que quedó a cargo de los PP. Dadey y Coluccini, a los que se unieron otros dos jesuitas, que empezaban a aprender el muisca. El templo de Cajicá fue la primera iglesia de indios que tuvo Santísimo Sacramento. Los jesuitas comenzaron por la enseñanza de la doctrina a los niños indígenas todos los días, los niños por la mañana y las niñas por la tarde: con cincuenta de ellos se inició una escuela para aprender a leer, escribir, cantar y tocar algunos instrumentos músicos. Los domingos se consagraban a la instrucción religiosa de los adultos. El éxito de la doctrina fue notorio: aumenta la asistencia a la misa, incluso en los días ordinarios, que se tenía con cantos y música. Antes, «ni con azotes y palos los podían traer los domingos a misa. Aumentan las confesiones y comuniones, disminuye la embriaguez. Para el P. Lyra, el éxito se debía a tres causas: «el desprendimiento y desinterés con que procedían, el buen ejemplo que daban y el haber aprendido las lenguas indígenas»29 . Del mismo parecer eran el presidente Borja y el arzobispo Loboguerrero.
En los comienzos, la Compañía se había negado a aceptar doctrinas porque el Instituto prohibía tener parroquias y, además, porque los párrocos, en virtud del patronato, deberían ser presentados por las autoridades civiles y estaban bajo la jurisdicción episcopal. Estos problemas aparecen en la instrucción del P. Aquaviva sobre la doctrina de Cajicá, en 1608.
En ella, el P. General reitera que encargarse de doctrinas perpetuas contradice las Constituciones pero acepta que se constituyan residencias en pueblos de indios, con cargo de adoctrinarlos, hasta que queden bien informados en la fe y vida cristiana y se consiga quién reempla-
28 JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., Tomo I, p. 302-304.
29 JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., Tomo I, p. 306-307.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
El encuentro con el otro: evangelización y cultura de los primeros jesuitas ce a los nuestros. Apenas se encuentre reemplazo, se debería pasar a otro pueblo que tenga la misma necesidad. Además, deberían estar por lo menos dos jesuitas en cada doctrina, convenir con el obispo que sus sucesores prosigan lo comenzado y quitar todos los gravámenes que los clérigos hubieran impuesto a los indígenas y no ponerles otros nuevos, «ni se vea rastro de codicia alguna, para que se aseguren del todo que no se busca sino el bien de sus almas». Por otra parte, en las doctrinas a cargo de los jesuitas debería haber
maestro de escuela que enseñe a los hijos de los indios más capaces a leer y escribir y cantar y tañer diversos instrumentos que sirven al oficio de la misa, todo lo cual enseñarán otros indios prácticos...
Por último, pide que los nuestros, «con la prudencia y términos que se pudiere», ejecuten las órdenes del rey en favor de los indios30 .
Siguiendo estas normas, sólo hasta 1615 conservó la Compañía la doctrina de Cajicá, que entregaron al clero diocesano para encargarse de la de Duitama, considerando que ya su misión estaba cumplida. El éxito obtenido en Cajicá movió al arzobispo Loboguerrero, en 1608, a confiarle también la doctrina de Fontibón, donde se evidenciaba la persistencia de los cultos indígenas y el peso social de los xeques muiscas. Esto despertó la oposición del cabildo eclesiástico, que protestó por la entrega de una doctrina perteneciente al clero diocesano considerando que había clérigos virtuosos y peritos en el muisca capaces de administrarla. Tampoco al P. Aquaviva le gustó inicialmente la decisión, pero, finalmente, en 1610, aceptó que los jesuitas pudieran aceptar doctrinas estables. En Fontibón, a cargo primero del P. Coluccini y luego del P. Dadey, se estableció también una escuela para un centenar de niños, que aprendían a leer, escribir y cantar.
Sin embargo, no todo era fácil en estas doctrinas: en 1640, el P. José Hurtado se dirigía al presidente Martín de Saavedra contándole sobre la resistencia de los indígenas adultos a venir a repasar el catecismo un día a la semana. Hurtado los amenazó con no celebrarles las fiestas
30 JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., Tomo I, p. 309-310.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
Fernán E. González G., S.I.
de los santos patrones de las cofradías de sus parcialidades, que solían degenerar en borracheras generales. Ante la petición del festejo de la fiesta de San Antonio, Hurtado aceptó celebrarles la misa, sin recibir estipendio, pero rechazó que se nombrara alférez de la fiesta y el que estuvieran una semana bebiendo. Los indios se retiraron disgustados y se negaron a aceptar la invitación a la doctrina: insultaron al fiscal que el misionero había enviado y lo amenazaron con cortarle las orejas. El fiscal huyó del pueblo y el misionero pidió a las autoridades que obligaran a los indígenas a asistir a dos horas semanales de catecismo.
Hurtado había fundado una escuela de música en Fontibón: como buen músico, había compuesto varias obras para celebrar las fiestas y oficios litúrgicos en muchos de los pueblos del Nuevo Reino. Sin embargo, en 1636, el Provincial Mas Burgués resolvió retirarlo de la doctrina de Fontibón, por razones que el P. Vitelleschi consideraba buenas pero que no parecen del todo claras, según su carta al Provincial: alguno teme que haya habido
algo de respetos humanos, por dar gusto al presidente, porque el dicho padre se oponía a que aquella casa no lo fuese de recreación. Por eso, ordena Vitelleschi que no se permita que vayan allí seglares a holgarse, y por ningún caso que entren mujeres31 .
Una de las innovaciones introducidas por la Compañía en sus doctrinas y templos fue el conceder la comunión a los indios, no sin el escándalo de algunos, ya que desde el siglo XVI y buena parte del XVII se había generalizado en toda la América hispana la costumbre de negarles el acceso a la Eucaristía por dudar de sus disposiciones. Esta costumbre había sido institucionalizada por el primer Concilio de Lima, que sólo permitía administrar a los indios los sacramentos del bautismo, penitencia y matrimonio y exigía licencia del vicario o provisor para dejarlos comulgar. Esta disposición había sido refrendada para el Nuevo Reino por el primer sínodo convocado en 1556 por el arzobispo Juan de los Barrios, pero se permitía comulgar a las indias casadas con españoles. El propio arzobispo Bartolomé Loboguerrero sólo permitía la comunión de indios y
31 JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., Tomo I, p. 316.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
El encuentro con el otro: evangelización y cultura de los primeros jesuitas negros como viático a la hora de la muerte: en los demás casos, se necesitaba licencia del obispo o de su provisor.
Los sermones públicos de varios jesuitas influyeron en la modificación de estas restricciones. Movido por un sermón en la fiesta de Corpus Christi de 1636, el arzobispo Cristóbal de Torres convocó una junta de expertos para estudiar la manera de fomentar la comunión entre los indios. El resultado fue un decreto, fechado el 25 de noviembre de 1636, que censuraba «el abuso tan pernicioso... de negar la comunión a los indios, casi generalmente, aun en la hora de la muerte». Y se manda a los curas y doctrineros convocar a todo sus pueblos, un domingo o día festivo, para leer públicamente este decreto, y se anuncia el envío de predicadores a todas las doctrinas para preparar a los indios para la comunión. En ese sentido, se envió a los PP. Dadey y Coluccini a diversos pueblos de la Sabana, como Engativá. Fontibón, Tunjuelo, Usme, Une, Fosca y Cáqueza. Después de un breve descanso, continuaron por Facatativá y siguieron a las tierra de los panches: pasan a Tocarema, La Mesa, Tena, Ciénaga (hoy desaparecida), Bojacá, Zipacón, para regresar a Facatativá. Luego, en una tercera expedición llegaron a Fusagasugá, Pasca, Sutagaos, Tibacuy y Cubia (hoy fracción de la actual Bojacá)32 .
Desde años atrás, los indios de Duitama habían pedido que los jesuitas se encargaran de su doctrina pero no había sido posible por escasez de personal. En 1615, al quedar vacante esa doctrina, el presidente Borja persuadió al cabildo eclesiástico de Santa Fe a confiarla a la Compañía, que renunció entonces a la de Cajicá. Lo primero que hizo el P. Jerónimo Navarro al encargarse de la doctrina, fue traducir el confesionario a la lengua de la región y empezar a confesar en ella, aunque con gran trabajo... con el confesionario en la mano y con gran atención a lo que decían. Pero, con la ayuda de Dios, quince días después, no tenía necesidad de tener el libro en la mano.
Navarro encontró bastante persistencia de los cultos indígenas y bastante ignorancia de la doctrina cristiana: por eso, dudó de la validez de muchos bautismos y bautizó sub conditione a más de 300 adultos.
32 JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., Tomo I, p. 344-347.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
Fernán E. González G., S.I.
Tampoco fue idílico el desarrollo de la nueva doctrina: un grupo de indígenas, empujados, según el P. Pacheco, «por unos cuantos soldados de mal vivir», presentaron a la Real Audiencia un memorial de agravios contra los doctrineros jesuitas. Para investigar el fundamento de estas acusaciones, fueron a Duitama, en marzo de 1620, el Provincial jesuita(ManueldeArceo),elrector delcolegiodeTunja(SebastiánMurillo) y Juan de Figueredo, cura doctrinero de Paipa. En presencia del corregidor, Juan de Salcedo, citaron al cacique y los capitanes indígenas a exponer sus quejas: las acusaciones contra los doctrineros consistían en haberse hecho construir nuevas casas, a costa de los indios, a pesar de contar con casas ya hechas, y obligar a los indios a aserrar madera gratis y a trabajar en un tejar de los padres. Se quejaban también que los doctrineros obligaban a los indios cofrades del Santísimo Sacramento a sembrar trigo, por lo que muchos indios se habían escapado del pueblo por el excesivo trabajo. Además, decían, los jesuitas habían cobrado doscientos pesos por traer las imágenes de Nuestra Señora de la Concepción, San Lorenzo y el Niño Jesús y después les pidieron cuatrocientos. Finalmente, pedían que no se azotara a los indios que llegaban tarde a misa, que los jesuitas no rondaran con linterna de noche, ni prendieran a los amancebados ni tuvieran cepo; que no les cobraran por bautismos, entierros ni matrimonios y que no sacaran indios del pueblo para llevarlos a las estancias.
Bastante fácil fue demostrar que la mayoría de los cargos carecían de fundamento: los capitanes no pudieron nombrar a ningún indio que hubiera huido del pueblo por malos tratos, ni que hubiera sido llevado a trabajar a alguna estancia. Y tuvieron que confesar que los jesuitas nunca habían cobrado por la administración de los sacramentos. Los otros cargos eran fruto de la tergiversación o exageración de los hechos: los doctrineros habían construido nuevas casas porque las que encontraron eran de paja, muy pequeñas, distantes de la Iglesia y casi en ruinas. Y las nuevas tampoco eran tan grandes. El Provincial mandó evaluar los costos de su edificación y pagar a los indios por más de la mitad del costo de las tapias, con lo que se declararon satisfechos. Para las imágenes mencionadas por los indios, sólo se habían recolectado ciento cincuenta pesos. Con ellas, se habían traído otros objetos sagrados como un sagrario de plata, ornamentos, instrumentos musicales, etc., que representaban un gasto mucho mayor que las limosnas recolectadas. De la cofradía
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
El encuentro con el otro: evangelización y cultura de los primeros jesuitas del Santísimo Sacramento, los padres no habían tomado nada para sí, según constaba en el libro de cuentas.
Después de estos incidentes, renació la calma en la doctrina, escribía el P. Navarro al General Vitelleschi:
Me persuado, que pues el demonio por tantos medios ha procurado echar a la Compañía de ese lugar, es porque teme lo mucho que en él se ha de ayudar a las almas, sacándolas de su dura servidumbre.
La Compañía permaneció en Duitama hasta 1636, cuando la permutó por la de Tópaga, lo que disgustó al P. Vitelleschi: parece mal cambiar la doctrina de Duitama, con «dos mil almas por trabajar», donde «la Compañía ha resistido tantos años con tanto sudor y fatiga» por la de Tópaga, con sólo 190 indios encomendados, «por esperanzas poco seguras»33 .
También administraba, desde 1618, la Compañía la doctrina de Tunjuelo, antigua población indígena pero con menos población indígena en 1643, poblada entonces en su mayoría por estancieros españoles. Por el reducido número de indios, se pensó en anexarla a la de Fontibón, pero se presentaron algunas dificultades. Finalmente, en 1649 la Compañía renuncia a esta doctrina por los pocos indios que tenía y por el inconveniente que era el vivir allí un religioso sólo, el P. Pedro Navarro, ya anciano y achacoso.
También recibió la Compañía la parroquia de Santa Ana y Las Lajas (actual Falan, en el departamento del Tolima), para atender a los indígenas que eran trasladados del altiplano a las minas de plata cercanas a Mariquita con graves inconvenientes: según escribía el P. Gabriel Melgar en su carta annua, las condiciones de trabajo eran infrahumanas, «enterrados en vida» dentro de hondos socavones, donde tenían que estar metidos en el agua. Además, eran separados de sus pueblos y familias. Algunos llevaban consigo a sus mujeres e hijos, que quedaban
33 JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., Tomo I, p. 318-320.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
Fernán E. González G., S.I.
viviendo «en tanta miseria, que apenas alcanzan el sustento. Han sido estas minas la principal causa de la mengua de indios en todo el Reino», concluye Melgar34. La suerte de los negros esclavos, llevados a las minas de plata, era incluso peor, pues sus amos apenas les daban para comer y vestir, viéndose obligados a trabajar en el campo los domingos y días de fiesta, para poder subsistir. Estos esclavos eran catequizados en lengua angola y tenían una misa especial, muy de mañana. Para 1659, ya los jesuitas habían dejado esta difícil doctrina.
En Tópagaencontraronlosmisionerosjesuitas,DomingoMolinello y Pedro Varáiz, el templo casi en ruinas. Con la ayuda de los indígenas, lo convirtieron en el más amplio y capaz de la comarca, que hoy se conserva como ejemplo de la arquitectura misionera de la Orden. En 1642 se inauguró la nueva iglesia, siendo doctrineros los PP. Francisco Ellauri y Alfonso González. En esta doctrina fue notable el grupo de indios cantores y músicos, como cuenta el P. Ellauri:
Tan diestros en canto de órgano y variedad de instrumentos de chirimías,flautas,bajones,cornetas,fagotes,órgano,viguela,discantes, rabeles, vigolones y otros instrumentos, que pueden competir con lo bueno y lo mejor del Reino35 .
En 1636, la Compañía cambió esta doctrina por la de Pauto, para ir estableciendo un centro de operaciones en el Casanare, para preparar la ulterior penetración en los Llanos orientales.
34 JUAN MANUEL PACHECO, op. cit., Tomo I, p. 325.
35 JUAN MANUEL PACHECO, op .cit., Tomo I, p. 329-330.
Apuntes Ignacianos 25 (enero-abril 1999) 86-108
Adpostal

Llegamos a todo el mundo
CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
A COLOMBIA Y AL MUNDO
ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS
VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO SERVICIO DE CORREO NORMAL CORREO INTERNACIONAL CORREO PROMOCIONAL CORREO CERTIFICADO RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS
ENCOMIENDAS
FILATELIA
CORRA FAX
LEATENDEMOS EN LOS TELEFONOS
243 88 51 - 341 03 04 - 341 55 34 9800 15 503 FAX 283 33 45