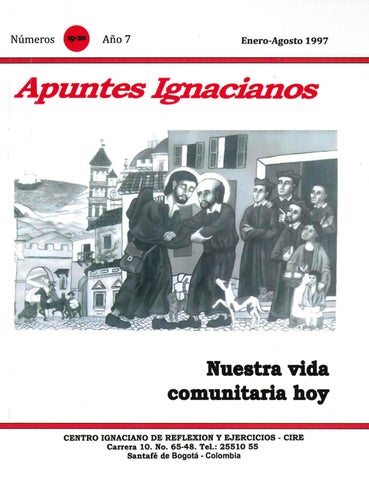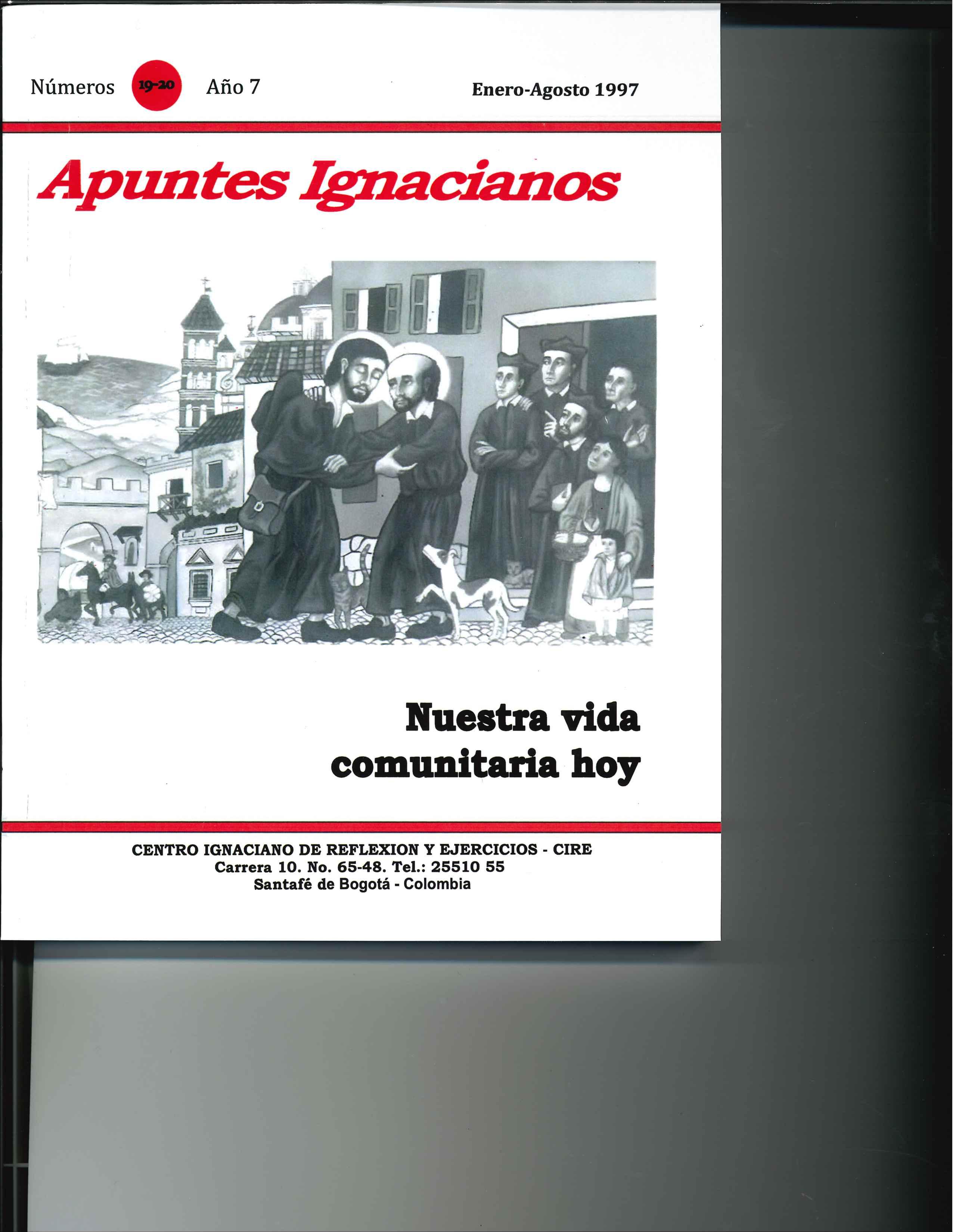
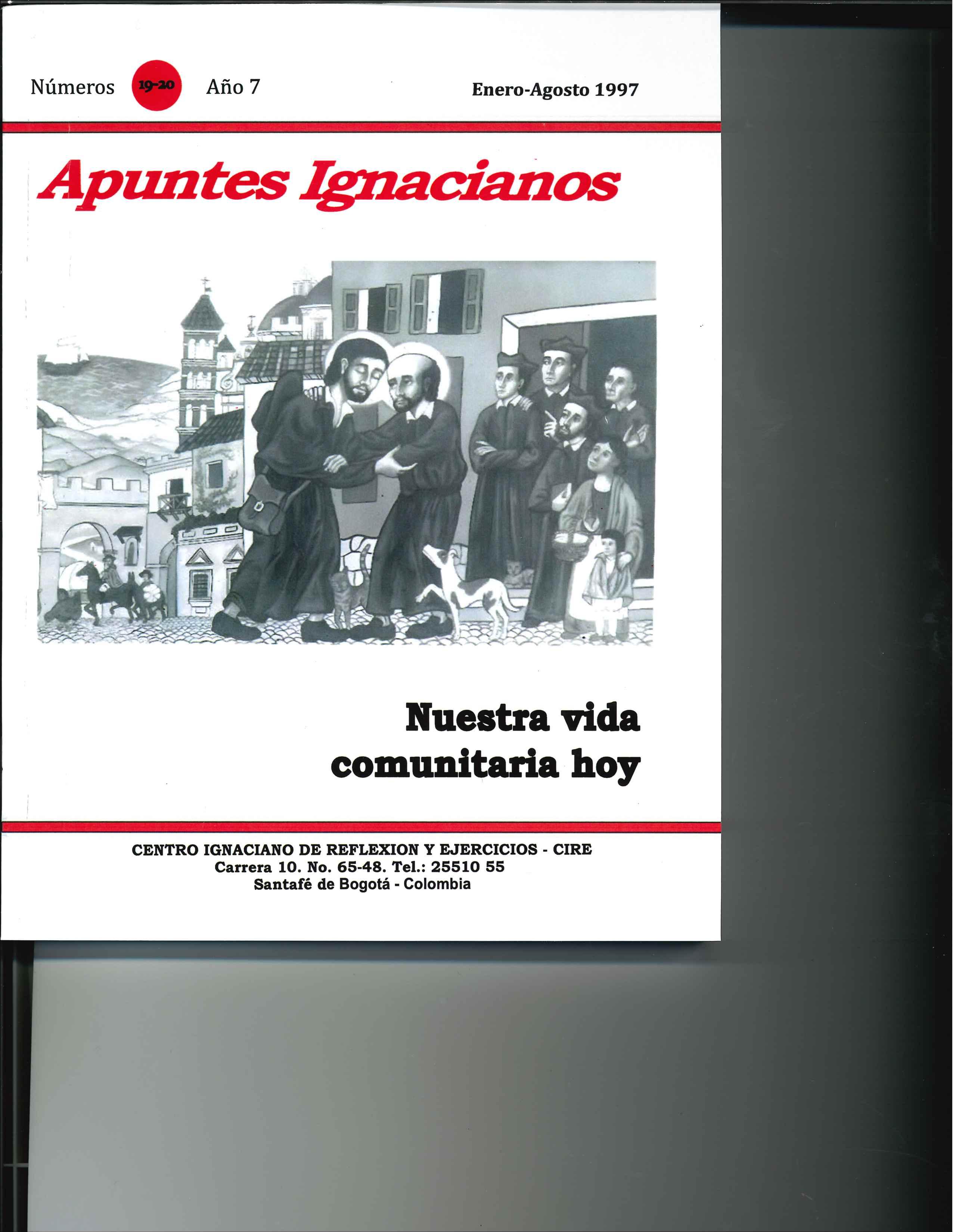
NUESTRA VIDA COMUNITARIA HOY
Restrepo,
La formación para la vida comunitaria .....................103
XXV Encuentro de Formadores (ALS)
Para el aprendizaje de la vida en grupo, la vida encomunidad...........................................................125
Godefroy Midy, S.I.
Comunidades para la solidaridad: aporte para un proyectoapostólico.......................................................131
Alvaro Restrepo, S.I.
Examen apostólico ignaciano y creación de comunidadesde solidaridad........................................141
TEXTOS PREPARATORIOS SOBRE LA COMUNIDAD.............155 Congregación General 34
Llamados a ser compañeros: vida de comunidad y discernimientoapostólico.............................................159
Documento de trabajo. CG. 34- Equipo III
Llamadoscomocompañeros.........................................169
Documento de trabajo. CG. 34- Equipo III
PRESENTACION
La Iglesia postconciliar destacó, entre los elementos clásicos de la vida Religiosa, la Vida Fraterna en Comunidad, como una de sus características fundamentales. Rescató así un tema nuclear del Evangelio: En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos: en que se aman unos a otros (Jn 13,35).
En este mundo tan complejo y paradójico, en donde por un lado se borran las barreras entre los pueblos y naciones de la 'aldea global', por el otro se desconocen los vecinos de enfrente y se masifican las relaciones hasta diluir el sentido altruista; en este mundo la Vida comunitaria de los consagrados está llamada a ser signo, reto y desafío para una humanidad nueva. Los artículos de la presente entrega de nuestra revista apuntan en esta dirección.
Abre la temática el artículo de Alvaro Restrepo sobre el sentido de la comunidad en la Compañía de Jesús. Acogiendo un llamado del P. General, emprende un camino que parte de los años previos al Vaticano II, considera los aportes del Concilio y discurre a través de las Congregaciones Generales 31 a 34, para desembocar en las Normas Complementarias de nuestras Constituciones Anotadas (en la Congregación General 34). Se destaca allí el proceso que con el correr de los años ha seguido la vida fraterna en relación estrecha con los cambios que la sociedad y la Iglesiahan experimentado. Estableceasíunimportantepuntoreferencial para el actual panorama comunitario en la Compañía.
En este panorama, una de las insistencias más notables recae sobre la solidaridad. Gustavo Baena trata de ella en el marco de la Nueva Evangelización, que precisamente debe ayudar a crear una cultura de la solidaridad para construir la comunidad.
La Congregación General última intuyó más que definió el concepto de "comunidades de solidaridad". Alvaro Restrepo nos ofrece una serie de elementos para su comprensión tomados de recientes documentos de la Compañía, del P. Kolvenbach y de otros jesuitas que se han interesado en el tema. Los presenta como una colaboración con el Proyecto Apostólico de la Provincia.
El ideal evangélico de la comunidad no pudo ser realizado en plenitud por la primitiva comunidad cristiana, ni tampoco por la nuestra. Tensiones y conflictos surcan el convivir comunitario ¿Cómo afrontarlos? Carlos R. Cabarrús ofrece unas orientaciones sugestivas para ello, desde la perspectiva ignaciana.
En el apartado Formación para la Vida Comunitaria, José María Guerrero nos recuerda la doble vertiente fundamental que le es propia: es al mismo tiempo 'don' de Dios y 'tarea' nuestra. Comunidad que debe ser hogar a cuyo fuego se forjen hombres y mujeres con los demás para los demás.
Si la comunidad religiosa es ante todo un 'don', habrá que saber pedirlo al Señor. Gustavo Baena nos recuerda cómo hacerlo con San Pablo. En cuanto 'tarea', resulta fundamental hoy formar a las nuevas generaciones de religiosos para la vida fraterna. Este fue el tema de la XXVAsamblea deFormadores S.I., reunidosen Cubael añopasado. Para lograrlo, es necesario "aprender a aprender" cómo se construye la comunidad, según la visión de Godefroy Midy.
En continuidad con el artículo Las Comunidades de Solidaridad: un aporte para el proyecto apostólico, veremos cómo el método del Examen ignaciano de los Ejercicios permite señalar líneas de acción para formar agentes creadores de dichas comunidades.
Finalmente, en la sección de Textos ofrecemos dos interesantes trabajos de la C.G. 34 que, aunque no pasaron a la redacción final de los documentos oficiales, ofrecen inspiraciones y normas muy válidas para la construcción y vivencia de una comunidad fraterna.
NUESTRA VIDA COMUNITARIA
HOY: UN PROCESO EN FIDELIDAD CREATIVA
Alvaro Restrepo, S.I.
*
INTRODUCCION
El 15 de octubre de 1996 el P. General de la Compañía de Jesús pedía que reflexionáramos sobre nuestra vida comunitaria, ya que la puesta en práctica de la Congregación 34 “pasa por las comunidades locales”. Añadía que era preciso que éstas caminaran sobre las huellas delasConstitucionescomoauténticascomunidadesapostólicasdeamigos en el Señor1 .
Cuando,enrespuestaaesasolicitud, evaluamosloqueestábamos poniendo por obra y cotejábamos la realidad concreta de nuestra vida fraterna con el ideal de las comunidades que soñamos, posiblemente surgió en nosotros más de un interrogante.
Lasociedadevolucionaconstantemente.LaIglesiaque,enpalabras de la “Gaudium et Spes”, se siente íntima y realmente solidaria del género humanoydesuhistoria,noesajenaaldeseohondodecomuniónfraterna. Tanto el Sínodo de los Obispos sobre la vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el mundo, como el documento de la Congregación para los
* DoctorenTeologíaEspiritual,UniversidadGregoriana,(Roma).
1 Peter-Hans Kolvenbach, S.J., Carta 96/14 del 15 de octubre de 1996 a todos los Superiores Mayores.
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, aprobado por Juan Pablo II en 1994, muestran hasta qué punto la vida fraterna en comunidad haya de ser un claro testimonio evangélico para el mundo.
Pero, ¿existe para todos los religiosos y religiosas un modelo de vida comunitaria al que deban tender? ¿O, por el contrario, esa manifestación palpable de la comunión que funda la Iglesia, y que es al mismo tiempo profecía de la unidad a la que se orienta como a su meta última, es, en la práctica, enormemente diversificada, según sean el estilo propio, el carisma y el derecho particular de cada Instituto?2 .
No son pocos los religiosos y religiosas cuya formación para la fraternidad se forjó de acuerdo a unas pautas teológicas y espirituales diferentes de las de hoy en día. ¿Cómo, entonces, llegar a integrar esas experiencias del pasado, que dejan huellas, con el deseo frecuentemente expresado por las nuevas generaciones de una vida en común más explícita e intensa?
Para nosotros, jesuitas, se plantean además otras cuestiones: ¿respondieron, y cómo, las últimas Congregaciones Generales al deseo de la Iglesia manifestado en el Concilio Vaticano II y en los Sínodos de estimular y consolidar la vida comunitaria como signo elocuente de unión en Cristo en un mundo dividido y marcado por el individualismo?3 .
¿En qué forma mantener viva, de manera adaptada a los tiempos actuales y en fidelidad a nuestro carisma original, la paradójica tensión
2 Juan Pablo II, Exhortación Apostólica «La Vida Consagrada», 25 de marzo de 1996, Ediciones Paulinas, Documentos de la Iglesia, 131, Santafé de Bogotá, 1997; Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, «La vida fraterna en comunidad», Ediciones Paulinas, Documentos de la Iglesia, n. 126, 2a., edición, Santafé de Bogotá, 1995, pags. 12, 20, 28.
3 Peter-Hans Kolvenbach, S.J., Conferencia a los Superiores de Francia, Chantilly, 30 de noviembre de 1996. En Información S.J., n. 61, mayo-junio de 1997, pag. 99 hallamos un extracto de ella. Desafortunadamente no tenemos aún el texto completo editado. N.B. Citaremos de ahora en adelante esta Conferencia como Chantilly, 1996, pero en las referencias, y por la razón ya señalada, no anotaremos página alguna.
entre nuestro vivir juntos (Parte VIII de las Constituciones) y nuestro trabajar juntos (Parte VII de las Constituciones)?.
Más aún: a juicio de la Compañía, ¿cuáles son actualmente las condiciones indispensables para fomentar la vida comunitaria que nos es propia? ¿Mediremos hoy en día el clima de nuestra fraternidad con la solavidacomunitariadenuestras residenciasocasas?Enotraspalabras: ¿es la comunidad local el criterio único de nuestra vocación ignaciana de formar cuerpo?4 .
Una cosa es evidente: el punto de arranque para toda posible respuesta a ésas y a otras posibles cuestiones no puede sino depender de la contestación que demos a otra pregunta más fundamental: ¿qué es una comunidad jesuita?
Estas páginas pretenden ayudarnos a dilucidar la problemática esbozada, que bien puede ser la de otras familias religiosas de corte ignaciano. Escogemos una época concreta como telón de fondo histórico para describir y analizar el proceso que ha seguido la Compañía de Jesús en su caminar y en su empeño de formar cuerpo. Partiremos de los años anteriores al Concilio Vaticano II; nos detendremos en él, puesto que marca fuertemente las Congregaciones Generales 31 a 33. Llegaremos luego hasta nuestros días, los de la Congregación 34 y sus Normas Complementarias a las Constituciones. En ese lapso de tiempo se sitúa prácticamente la experiencia comunitaria de todos los jesuitas que componemos hoy la Compañía.
De ahí los 3 apartados en los que se divide este escrito:
-La especificidad de los carismas religiosos.
-La Compañía de Jesús y las orientaciones del Vaticano II.
-La comunidad jesuita hoy a la luz de las Constituciones y de sus Normas Complementarias.
4 Peter-Hans Kolvenbach, S.J., ibid., pag. 100; Charla en la reunión de la Región de Italia Meridional, Mesina, 27 de septiembre de 1996: Información S.J. n. 61, mayo-junio de 1996, pag. 87. N.B. Esta intervención del P. General será citada en adelante como Mesina, 1996.
ApuntesIgnacianosN°19-20de19977
I - LA ESPECIFICIDAD DE LOS CARISMAS RELIGIOSOS
1. La vida religiosa antes del Concilio Vaticano II.
No pretendemos hacer historia simplemente por el gusto de hacerla. Un buen número de jesuitas y de otros religiosos y religiosas se formaron durante los años que precedieron el pontificado de Juan XXIII. Pero el Concilio desató todo un proceso de transformación de la vida comunitaria que, en una u otra forma, los afecta.
Sin entrar a condenar con simpleza instituciones y formadores anteriores, hay que decir que la vida consagrada actual es muy diferente de la de antaño. Hábitos adquiridos comportan muchas veces grandes cualidades. Pero es factible también que una cierta práctica y concepción de lo comunitario estén a la base de prejuicios y de incapacidades para vivir a gusto las exigencias de una conveniente renovación de la vida fraterna.
Emprender y llevar adelante el sendero trazado por el Concilio no es cosa fácil. Nos lo recuerdan, aun recientemente, los insistentes llamados de Pablo VI, Juan Pablo II y las últimas Congregaciones Generales cuando nos invitan a que acomodemos nuestra vida a lo mandado por el Vaticano II5 .
En 1917, en un tiempo en el que la Iglesia se esforzaba por definir una unidad de criterios y de acción, Benedicto XV aprobó el Código de
5 Pablo VI, Discurso de saludo a los PP. de la Congregación General 31, 7 de mayo de 1965; Alocución de Pablo VI a los participantes en la Congregación General 32, 3 de diciembre de 1974; Homilía de Juan Pablo II a la Congregación General 33, 2 de septiembre de 1983. Son numerosas las referencias al Vaticano II en los decretos de la CG. 31. La CG. 32 recuerda en su decreto introductorio cómo la Compañía ha pretendido acomodar nuestra vida a lo mandado por el Concilio. La CG. 33 en el decreto 1, nos indica que «la Iglesia espera hoy que la Compañía contribuya eficazmente a la puesta en práctica del Concilio Vaticano II». Por su parte, la CG. 34 nos invita nuevamente al estudio de los documentos conciliares.
DerechoCanónico.Setratabadelaprimeralegislacióncomúneclesiástica.
Dicha ley no contaba ni con una teología ni con un Concilio como sí los tendría más tarde el Código de 1983, aprobado por Juan Pablo II. A estenuevoCódigoiríanpasando,concisosyresumidos,losgrandestextos doctrinales y prácticos sobre la teología y la vida consagrada, fruto del Vaticano II, sobre todo del capítulo 6o. de la Constitución “Lumen Gentium” y del Decreto “Perfectae Caritatis”.
La reflexión común de la época preconciliar sobre la vida religiosa tenía necesariamente ante sus ojos el Código de 1917. En éste no se habla de la comunidad ni de la vida fraterna. Solo de la “vida en común”, elementomásexteriorymenosespiritual. Consisteenhabitarenlapropia casa religiosa legítimamente constituida, en vivir fielmente unas mismas normas,enparticiparycolaborarenlosactoscomunes6 .
En buen número de escritos anteriores al Concilio Vaticano II sobre la vida religiosa, impresiona el silencio a propósito de sus fundamentos teológicos y bíblicos. No se toman en consideración los valores sociales y los elementos sicológicos que conocemos y enfatizamos en nuestra actual concepción de la vida comunitaria7 .
Nos detendremos particularmente en dos de las características que marcaron fuertemente la espiritualidad de la vida religiosa de ese entonces: el predominio, en ocasiones bastante voluntarístico, dado a la
6 La vida fraterna en comunidad, pag. 13. El canon 487 trata de la «vida en común». Subraya las condiciones necesarias para la incorporación de las personas a una comunidad y las obligaciones y derechos que comporta la convivencia de los religiosos bajo un mismo techo: la observancia de unas leyes comunes bajo un mismo superior, la participación en los mismos medios para la consecución del fin específico del Instituto, la provisión común de alimentos y vestido por los encargados de eso en nombre de la comunidad. En los cánones 594 y 2389 se manda observar la «vida en común». Los bienes temporales son comunes a todos y han de ser administrados por los ecónomos. Con esos bienes se debe proveer a las necesidades de todos y de cada uno de los religiosos conforme lo determinen los Superiores. Los particulares no pueden ejercer esa administración. Los infractores pueden ser castigados con algunas penas.
7 Para la Vida Religiosa pre y postconciliar, cfr. Alvaro Restrepo, S.J., De la «Vida Religiosa» a la «Vida Consagrada»: Una evolución teológica, Roma, 1981.
ApuntesIgnacianosN°19-20de19979
ascesis; y la concepción canónica-espiritual que condujo a medir con unosmismosparámetros-preponderantementemonásticos-alasfamilias religiosas, tan diferentes entre sí por sus carismas.
Sin la debida matización, se le atribuía al estado religioso un cierto monopolio de los mejores medios para obtener la perfección de la caridad. Los votos ocupan un lugar privilegiado como instrumentos y medios de perfección. Los consejos evangélicos, que son la raíz más honda de la vida consagrada, ocupan un lugar secundario. Las referencias de tipo eclesial son esporádicas. El estado religioso se encierra en sí mismo, y carece de dinamismo en favor de la Iglesia y del mundo.
Demasiado ausente está el modelo de vida fraterna de la primitiva comunidad cristiana, tan presente enlos textos y experiencias de muchos fundadores. Lo mismo se diga a propósito del grupo de los Apóstoles, prototipo para Ignacio de ese cuerpo de seguidores de Jesús que es la Compañía.
De ahí el doble peligro de una óptica tan opaca. Por una parte, la perfección evangélica llega a ser considerada como un asunto más individual que comunitario. Por otro lado, la vida religiosa se convierte en un “estado de perfección” autosuficiente.
La carencia de una reflexión teológica profunda sobre la interrelación entre la vida religiosa y los demás estados de la Iglesia: el clero, el laicado, el matrimonio, hace que la mirada de los religiosos sobre lo terreno e intramundano sea negativa y pesimista: una especie de “fuga mundi”. Se da pie entonces a una concepción de la escatología en donde lo que cuenta principalmente es el término final y no el empeño y el camino cotidiano que comprometen apostólicamente con el proyecto salvífico al que invita a tomar parte activa el Dios encarnado.
Vemos así que el modelo que asumían con frecuencia bastantes de los ensayos de comprensión de la vida religiosa de la época era el monacal. La incidencia sobre otras múltiples formas de vida religiosa apostólicas - quizá, especialmente en las femeninas- es fuerte. Se desdibuja su espiritualidad comunitaria, que depende del carisma. La imagen del monasterio cenobítico en donde se vive juntos, se ora juntos,
se depende del padre común -el Abad-, llega a ser considerada como el ideal de la vida fraterna. Se entraba así la misión apostólica de tantos Institutos.
Un período más rico teológicamente va a caracterizar las décadas de los años 1940 a 1960, tiempos que coinciden casi con el pontificado de Pío XII. Esos años pueden considerarse con justicia como un tiempo deexpectacióndelConcilio.Lapazquesiguealsegundoconflictomundial favorece la labor de los teólogos y el deseo de la convivencia social. La eclesiología, que había recibido con la Encíclica “Mystici Corporis” un fuerteimpulso,continúadesarrollándose.Lateologíaylasespiritualidades del sacerdocio, del laicado y del matrimonio conocen un nuevo auge. Todo esto repercute en el campo de la vida religiosa que se ve obligada a interrogarse sobre su sentido y misión en la Iglesia y en el mundo.
Un hecho de singular relevancia transformará, aun desde el punto de vista canónico, la anterior óptica. Se trata de la aprobación, por Pio XII, de losInstitutos Seculares8. Secae enla cuentade queno escorrecto aplicar unívocamente a todas las familias “religiosas” unas mismas categorías teológico-espirituales. La manera de realizar el apostolado, de orar, de practicar los consejos evangélicos, de ofrecer al mundo un testimonio de vida evangélica y, por supuesto, de “vivir en comunidad”, dependen estrechamente del propio carisma.
La vida monástica -eremítica o cenobítica- es muy distinta de la vidaapostólicaydelasecular.La“stabilitas”monástica,lavidaen común bajo un mismo techo, los capítulos conventuales periódicos, el coro, etc., por más valiosos que sean como medios para la fraternidad de determinadas familias religiosas, no tienen porque serlo para todas.
8 La Constitución «Provida Mater Ecclesia» del 2 de febrero de 1947 aprueba oficialmente los Institutos Seculares. Un año más tarde, Pío XII, con el Motu Proprio «Primo Feliciter» del 12 de marzo de 1948, reconoce ya la existencia de 3 estados canónicos de perfección: la Vida Religiosa, las Sociedades de Vida en Común y los Institutos Seculares. Jean Beyer, S.J., La vie consacrée dans l’Eglise, Gregorianum 44 (1963) pag. 37, distinguirá las distintas vocaciones: monástica, apostólica y secular; describirá, asímismo, las características propias de cada una de ellas.
ApuntesIgnacianosN°19-20de199711
En una forma de vida religiosa apostólica, como es por ejemplo la de la Compañía, la espiritualidad, la formación y las estructuras mismas comunitarias han de ser diversas de las monacales, de las conventuales y, por supuesto, de las de los Institutos Seculares. Estos últimos ejercen su apostolado, no sólo en el mundo, sino desde él. Precisamente por esto, su fraternidad no es estructurada: es más bien una comunión en los ideales apostólicos que se alimenta de una misma espiritualidad, de algunos encuentros y prácticas comunes ocasionales.
La normativa sobre la “vida en común” del Código de 1917 enfatizaba elementos exteriores y uniformidad en el estilo de vida. Pero la vida comunitaria no tiene por qué fraguarse en una única horma. Por eso, a partir del Vaticano II, se designará, más acertadamente, lo que acostumbramosllamar“vidareligiosa”conlaexpresión“vidaconsagrada”, que es monástica, apostólica y secular. Esta tipología, a la vez que otorga el debido espacioa una reflexión teológica y espiritual sobre los elementos comunesdelavidaconsagradaporlosconsejosevangélicos,abretambién la puerta para que lo específico, lo fundacional y lo carismático sean debidamente comprendidos, respetados y potenciados.
¿Hasta dónde el contacto con las Constituciones -reflejo privilegiado del propio carisma- y con algunos escritos teológica y espiritualmente menos sesgados y más ricos, atemperó los efectos de una visión demasiado generalizada y monástica de la vida religiosa? No se trata de una respuesta fácil. En la Compañía de Jesús leíamos mensualmente el Sumario de las Constituciones. Formadores e Instructores de Tercera Probación ayudaron a obviar los desequilibrios mencionados al comentar las Fórmulas del Instituto, el Examen General y nuestras Constituciones. Los “clásicos” de la vida y de la espiritualidad ignacianas tuvieron sin duda también su influjo positivo9 .
Pero no debemos ignorar que, en nuestro caso concreto, los jesuitas, experimentamos también otro tipo de influencias: la del
9 Por ejemplo, J. de Guibert y P. de Chastonay.
Epítome10, la de múltiples reglas y “costumbres”. Es un hecho que la clausura rígida, la “separación de clases”, ciertas penitencias comunes, algunas prácticas comunitarias de oración obligatoria, afectaron indudablemente nuestra concepción y práctica de la vida fraterna.
No deduzcamos consecuencias demasiado simplistas. No es lícito juzgar únicamente al ayer desde el hoy, desconociendo los valores de una época. Tampoco es sano aceptar lo nuevo enjuiciando taxativamente el pasado como si no tuviera nada que enseñarnos.
El aspecto ascético persiste siempre, incluso en las condiciones más ideales. Vivir como hermanos es también un medio de santificación. Nosotros -escribe el P. General- vamos a una con los monjes en nuestra vida cotidiana en la tarea de “ante todo tener los ojos puestos en Dios”. Ladimensiónascéticadelvivirjuntossinelapoyoafectivoqueproporciona una familia no es algo sencillo. Pero la han vivido y viven numerosos jesuitas con una motivación misionera al servicio de la misión de Cristo11 .
Aun las jóvenes generaciones aprecian en sus mayores ese temple que hizo que muchos de éstos fueran capaces de afrontar, no solitariamente,perosí“solosyapie”,retosnadafácilesdelavidapersonal, de la fraternidad y del apostolado. Son aquellos “jesuitas que se afanaron por asumir como propios, y de modo eminente, los ideales ignacianos de amor y de servicio”12 .
10 Su primera edición latina aparece en 1962, antes de concluirse el Concilio. El Epítome está precedido de las Fórmulas del Instituto, del Examen y de las Constituciones. La índole misma del Epítome es necesariamente jurídica. Otorga amplio espacio a las obligaciones propias de los votos, a la clausura, a los «presidia castitatis», a la obediencia, a las normas referentes a la pobreza. En cuanto a la Parte VIII de las Constituciones: «de lo que ayuda para unir los repartidos con su cabeza y entre sí», insiste en la adecuada selección de los candidatos, en la conservación de la obediencia en todo su vigor, en la cuidadosa administración de los bienes temporales de la Compañía, en la unión con Dios y entre los NN., en la uniformidad de la doctrina, en la comunicación epistolar, en el cuidado que hay que tener con los autores de división, en las censuras y penas contra los que indebidamente obrasen contra el Instituto o fuesen perturbadores. Todo eso tiene su importancia. Pero hoy consideramos que esa normativa es insuficiente para nuestra vida comunitaria.
11 Mesina, 1996, pags. 84 y 85; Chantilly, 1996.
12 CG. 34, dto. 1, n. 12.
ApuntesIgnacianosN°19-20de199713
Pero es un hecho que el vivir “en común” llegó a ser para algunos sinónimo de “conglomerado de apóstoles”, de fuente de recursos espirituales brindados por la comunidad más que todo para la propia perfección. Tal vez no todos acepten que hay en esto un problema. Pero no hay que olvidar que la Iglesiay la Compañía quieren que la comunidad en cuanto tal sea un innegable testimonio apostólico. Y esto, solo será factible “cuando nuestra casa y su estilo de vida ofrezcan un claro testimonio de nuestra razón de ser, especialmente si los que nos tratan pueden darse cuenta de que es Cristo el que nos une por encima de todo”. Si la misión de un jesuita lo exige, está bien que esté solo peroañade el P. Kolvenbach- no que sea un solitario13 .
2. La vida comunitaria en el Concilio Vaticano II.
Se ha dicho con razón que este Concilio “abrió las ventanas de la Iglesia”. La puso en contacto con el mundo y a éste con el pueblo de Dios. Sin detenernos en todas las consecuencias que el Vaticano II comportóparalavidaconsagrada,esevidentequedesatótodounproceso en favor de una vida comunitaria profundamente renovada.
Sabemos que el ambiente conciliar con respecto a los religiosos fue en ocasiones muy tenso. Algunos Obispos, sin detenerse demasiado a analizar el significado más profundo y tradicional de los términos, miraban con sospecha al así llamado “estado de perfección”. Suscitaban recelos sus privilegios y esa especie de derecho exclusivo a la santidad al que habían dado pie formulaciones menos ponderadas.
Más allá de los eventuales prejuicios y equivocaciones de parte y parte, el Espíritu Santo hizo su obra. “Es, pues, completamente claro -se dice en el capítulo 5o. de la Constitución dogmática sobre la Iglesia- que todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenituddelavidacristianayalaperfeccióndelacaridad,yestasantidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena”14 .
13 Mesina, 1996, pag. 84.
14 Lumen Gentium, n. 40.
14
Pero al mismo tiempo, el Vaticano II no dudó en afirmar que “la vida religiosa pertenece firmemente a la vida y santidad de la Iglesia”. Quiso así situarla precisamente en el corazón de su misterio de comunión y de santidad15 .
La “Lumen Gentium” reservará a la vida religiosa el 6o. capítulo de los ocho que la componen. Se nos colocó donde debíamos quedar: al servicio del Pueblo de Dios y de sus demás estados y carismas16 .
ElConciliointrodujoademáslaimagen deIglesia“pueblodeDios”. Un Dios que no quiere salvar a los hombres aisladamente sino como comunidad17. La Constitución dogmática pone también de manifiesto el carácter testimonial de la vida religiosa: “la profesión de los consejos evangélicosaparececomounsímboloquepuedeydebeatraereficazmente a todos los miembros de la Iglesia a cumplir sin desfallecimiento los deberes de la vida cristiana”18 .
La “Gaudium et Spes” recuerda que las comunidades humanas tradicionalessufrenprofundoscambiosyqueennuestraépoca,porvarias causas, se multiplican sin cesar las conexiones mutuas y las interdependencias. Es preciso, por tanto, superar la ética individualista. LaIglesiadeberáesforzarseporestablecereldiálogocontodosloshombres poniendo a su disposición la gracia que recibe de Cristo para salvar la persona humana y edificar una sociedad más justa. La promoción de la paz enla justiciaeslabasedetoda posiblecomunidadentrelospueblos19 .
Esta nueva visión de las cosas tendrá un oportuno eco en la vida fraterna y comunitaria. Nada extraño que, como tuvo a bien recordarlo el P. General en Chantilly, muchas casas e instituciones se hayan cambiado de lugar porque la misión está en el corazón de las masas y del mundo.
15 Ibid., n. 44.
16 Ibid., n. 43.
17 Gaudium et Spes, nn. 25-28, 30.
18 Lumen Gentium, n. 44.
19 Gaudium et Spes, nn. 24-32.
ApuntesIgnacianosN°19-20de199715
Sin lugar a dudas, el Concilio revaloró la vida fraterna en común. La evolución de la eclesiología incidió, más que ningún otro factor, en la progresiva comprensión de la comunidad religiosa. El Decreto “Perfectae Caritatis” sobre la adecuada renovación de la vida religiosa tomará ya en consideración, y explícitamente, la “comunidad”. Subrayará en ella la comunióndevidaylasrelacionesinterpersonalesanimadasporlacaridad, superando así el contenido dado antes a la “vida en común”, que, conservando su razón de ser, es sobre todo un elemento menos espiritual y más externo.
El texto conciliar recupera el paradigma ejemplar de la Iglesia primitiva,enlaquelamuchedumbredeloscreyentesteníaunsolocorazón y una sola alma, y en la que la oración fraterna y la Eucaristía juegan un papel esencial (Hech 4,32 y 2,42).
Por otra parte, el Decreto sobre la adecuada renovación de la vida religiosa señala que la comunidad congregada por el Espíritu es una sola familia y que tiene una gran fuerza apostólica20. Advierte, además, que los religiosos laicos (para nosotros hoy, los Hermanos jesuitas) han de unirse estrechamente a la vida y obras de la comunidad evitando diferencias no justificadas21 .
El Decreto “Perfectae Caritatis”, consciente de la enorme variedad que caracteriza a la vida consagrada por los consejos evangélicos, dedica un tratamiento específico a los Institutos puramente contemplativos; a losque,siendoclericalesolaicales,seconsagranalasobrasdeapostolado; alavidadelosmonjesymonjas;alavidareligiosalaical,tantodehombres como de mujeres; a los Institutos Seculares, advirtiendo que no son institutos religiosos22. A los ojos de la Iglesia los diferentes carismas recuperan así su valor y su originalidad.
Pero sobre todo, y es esto lo más notable, el Decreto afirma que una renovación eficaz y una recta acomodación por parte de la Vida Religiosa supone el retorno constante a la primigenia inspiración de los
20 Perfectae Caritatis, n. 15.
21 Ibid.
22 Perfectae Caritatis, nn. 7-11.
Institutos. Es decir, a las fuentes, a su carisma propio. Una adecuada renovación será la que les permita responder apostólicamente a las exigencias culturales, sociales y económicas de los tiempos actuales23 .
Precisamente por esto, hay que revisar “convenientemente las constituciones, directorios, libros de costumbres, preces y ceremonias y otros códigos por el estilo, y suprimidas las ordenaciones que resulten anticuadas, adaptarlas a los documentos del Concilio”24 .
El Motu Proprio del Papa Pablo VI, “Ecclesiae Sanctae”, del 6 de agosto de 1966, exigirá, en estrecha relación con la doctrina del Vaticano II, la renovación real y substancial del derecho propio de los Institutos religiosos para que acomoden su propia vida y apostolado a las nuevas condiciones de los tiempos, manteniendo simultáneamente una genuina fidelidad al carisma peculiar y a su misión original.
Dejamos que el lector saque sus propias consecuencias acerca de lo que el Concilio Vaticano II ha significado para la vida consagrada y, en particular, para nuestra vida de comunidad
Resta tan solo recordar que las Conferencias del Episcopado Latinoamericano de Medellín, Puebla y Santo Domingo, se harán eco de las orientaciones conciliares sobre la vida consagrada, de acuerdo con las características culturales, sociales y religiosas de nuestros países.
Los movimientos de emancipación política y social en el Tercer Mundo, los grandes cambios sociales surgidos, la “opción evangélica y preferencialporlospobres”,eldesafíodelainculturación,lareivindicación de la libertad personal y de los derechos humanos, la promoción de la mujer,eldesarrolloexperimentadoporlosmedios decomunicaciónsocial, han hecho que las familias religiosas se sintieran fuertemente afectadas. De ahí que se hayan visto impulsadas a repensar las modalidades comunitarias de su presencia en la sociedad25 .
23 Ibid., nn. 1-3.
24 Ibid., n. 3.
25 La vida fraterna en comunidad, pags. 14-17. Cfr., además, los distintos aportes de la Colección CLAR sobre la vida comunitaria en América Latina.
ApuntesIgnacianosN°19-20de199717
II - LA COMPAÑIA DE JESUS Y LAS
ORIENTACIONES DEL VATICANO II
La Iglesia ahonda en nuestros días en el sentido de la dignidad y libertad del hombre como hijo de Dios y programa todo un movimiento evangélico de fraternidad, avivando la conciencia de “pueblo de Dios” y traduciendo en categorías de “comunidad” la oración, el trabajo y el apostolado.
El decreto 1 de la Congregación General 34, “Servidores de la Misión de Cristo” pide que, de la misma manera como nos invitaron a hacerlo las Congregaciones Generales 31, 32 y 33, prosigamos, en continuidadconellas,la“renovaciónespiritualycomunitariaysuesfuerzo por responder a los desafíos y aprovechar las oportunidades del mundo moderno”26 .
Detengámonosaconsiderar algunos delosaportesmásrelevantes de las Congregaciones últimas a propósito de la vida fraterna. Encontraremos latente el espíritu del Vaticano II.
1. Congregación General 31.
Duró complexivamente 5 meses y dividió su trabajo en 2 períodos de sesiones. Eligió al P. Arrupe como sucesor del P. Janssens y, gracias a sus decretos, la Compañía emprendió su renovación y adaptación a los nuevos tiempos postconcilares.
Si bien ese 1969, comienzo de sus labores, nos parezca ya muy lejano, su influjo en nuestra vida religiosa, fraterna y apostólica fue sencillamenteimpresionante.EsaCongregaciónnosmuestraenquégrado la Compañía se dejó interpelar por el mundo y por la Iglesia. Trató, en efecto, temas que a primera vista podríamos pensar que serían una novedad propia de la 34.
26 CG. 34, dto. 1, n. 3.
Destacamos: la renovación de nuestras leyes; la conservación y renovacióndelInstituto;losHermanosjesuitas;lacastidad;laadaptación de nuestra pobreza a los tiempos actuales; el apostolado sacerdotal que nos es propio; el servicio misional; el ecumenismo; las parroquias; los apostolados educativo, científico, social y de la comunicación; la selección de los ministerios; la relación entre la Compañía y el laicado; la colaboración interprovincial.
Es posible que no todos la hayamos conocido suficientemente y, sobretodo,interiorizadodebidamente.LaCongregación31marcóunviraje de180gradosen lavidadelaCompañía. Eranañoscomplicados. Muchas delasincomprensionesdelasquefue luegoobjetoelP.Arrupesegestaron en ese entonces. Los “jesuitas en fidelidad” se opusieron a la renovación. Pero el hecho mismo de que las recientes Normas Complementarias a las Constituciones contengan en sus notas a pie de página numerosas referencias a esta Congregación General, nos indican hasta dónde fue inspiradora, religiosa, comunitaria y apostólica.
Digamos unas palabras sobre la naturaleza de la vida comunitaria en la Compañía y de los medios, condiciones y disposiciones prácticas que esa Congregación propuso en consonancia con la doctrina postconciliar.
-La introducción al decreto 19: “Vida de comunidad y disciplina religiosa” anota que se deben corregir falsas desviaciones anteriores. El hecho de que la formación y la espiritualidad ignacianas apunten muy marcadamente al logro de un compromiso responsable y personal, no autoriza a deducir (salvo en caso de deformaciones en la inteligencia del pensamiento de Ignacio), que la Compañía fomenta en sus hijos el individualismo y que la espiritualidad ignaciana es esencialmente individualista27 .
-La unión entre los miembros entre sí y con su Cabeza, que contribuye al mismo tiempo a la santificación personal y a la actividad apostólica, procede del amor al mismo Dios y Señor Nuestro Jesucristo,
27 CG. 31, dto. 19, Introducción.
ApuntesIgnacianosN°19-20de199719
y por este mismo amor se conserva y rige. “La Compañía -comenta el P. General- no es una multinacional fundada solamente sobre la actividad compartida, ni tampoco una red internacional de obras comunes, ni siquiera un gobierno bien articulado y estructurado, sino una comunidad en el espíritu, cuyo lazo esencial que une los compañeros es el amor de Dios”28 .
-En la Deliberación de los primeros compañeros vemos que la Compañía nace en aquel primer grupo de amigos con un marcado sentido “comunitario”, que se va desarrollando poco a poco. Los primeros compañeros, amigos en el Señor, después de haberse ofrecido a sí mismos y su vida toda a Cristo, y de haberse puesto a disposición de su Vicario en la tierra para que los enviase a donde pudieran hacer más fruto, determinaron reunirse en un cuerpo organizado, para consolidar y reafirmar cada día más aquella unión comunitaria iniciada por Dios.
Igualmente decidieron obedecer a algún Superior, con lo que pretendíanconseguirunacohesióninterna,unaestabilidadyunaeficacia apostólica mayores”29 .
-En lo que toca a los medios y condiciones para una vida comunitaria renovada y al mismo tiempo fiel al carisma fundacional, el decreto 19 pone de manifiesto que cada vez son más necesarias para la vida de comunidad en la Compañía: la información común; las consultas; la puesta en práctica por parte de los Superiores del principio de subsidiariedad, que permite que las personas sean responsables y creativas. Recomienda un estilo más familiar de convivencia y de colaboración entre nosotros; el sentido de universalismo; un horario que ha de determinarse teniendo en cuenta las condiciones de vida y trabajo propias de cada comunidad. Asimismo, hace hincapié en la sencillez y sinceridad evangélicas, en el nivel de vida real y espiritualmente pobre30 .
-Como si se tratase de un movimiento pendular, la vida religiosa apostólica ha oscilado históricamente entre la “fuga mundi” y una
28 Chantilly, 1996.
29 CG. 31, dto. 19, n. 1.
30 Ibid., n. 5.
adaptación a él que pide discernimiento. No es extraña esta tensión pues está en el mundo sin ser de él. El decreto 19 nos alerta a que no introduzcamos en “nuestra vida de comunidad costumbres propias más biendeunrégimendevidamonacal,nilasquesonpropiasdelosseglares, ni mucho menos las que denotan espíritu mundano”31 .
ElP.Generalnosofreceelmejorcomentarioalmencionadopasaje:
“Es bastante significativo que se haya sentido la necesidad de añadir(altextodelaCongregación31)quelascomunidadeslocales no deben tampoco inspirarse en aquello que es propio de la vida seglar, y menos aún en lo que sería espíritu mundano. Sucede, en efecto, que, bajo pretexto de evitar lo que podría evocar la vida monacal, se vacían las casas de todo lo que podría expresar la razón de ser de nuestra vida en común; pues si nosotros no somos monjes, somos religiosos, consagrados, compañeros de Jesús, servidores de su misión; y sería por lo menos extraño que no hubiera nada en nuestro estilo de vida, en el arreglo de nuestras casas y en la organización de nuestra vida comunitaria, que expresara claramente nuestra vocación y nuestra misión”.
2. Congregación General 32.
La reunió el P. Arrupe. Comenzó el 2 de diciembre de 1974 y concluyó el 7 de marzo de 1975. Hoy la recordamos sobre todo por el decreto4o.Perotuvotambiénotrascosasurgentesqué afrontaryresolver.
La Congregación de Procuradores del año 70 había decidido que no era necesario convocar inmediatamente una Congregación General. Indicó, sin embargo, que, por causa de los problemas que experimentaba laCompañía,eraprecisohacerloalcabodepocosaños,supuestaladebida preparación.
31 Ibid., n. 7.
ApuntesIgnacianosN°19-20de199721
-El decreto introductorio recuerda que la Compañía se ha entregado decididamente a cumplir las indicaciones de la anterior Congregacióncuyafinalidaderaladeacomodarnuestravidaalomandado por el Concilio Vaticano II. Toma nota de que algunos se han resistido a poner en práctica sus recomendaciones y que otros se han extralimitado exagerando las nuevas orientaciones, impacientes por acelerar la adaptacióndesímismosydesusactividadesapostólicasalasnecesidades del mundo actual. Esas exageraciones, orientadas en dos tendencias opuestas, pusieron en peligro la unión de la Compañía32 .
-En lo que atañe particularmente a la vida comunitaria, observemos que el título mismo del decreto 11: “La unión de los ánimos”, es elocuente. Un mundo más secularizado, pluralista y sometido a múltiples y profundas injusticias no dejaba de afectarnos. La mentalidad moderna carga más el acento en la libertad individual que en la subordinación de los individuos al grupo. Nuestra misión lleva consigo una dispersión geográfica grande, medios apostólicos diferentes y unas notables diferencias culturales. Los jesuitas provenimos de muchas regiones, con múltiples y diferentes formas de pensar y de vivir.
¿Cómo responder entonces a esos retos -se preguntan los congregados- sin perder la unión del Cuerpo y en fidelidad a nuestro carisma y tradición?
-El ideal de nuestra vida de comunidad es que seamos no sólo colaboradoresenuntrabajocomúnapostólico,sinoverdaderoshermanos y amigos en Cristo. Como compañeros de Jesús y compañeros los unos delos otros,queremoscompartircuantotenemosy somos,paraconstruir comunidades dedicadas al apostolado de la reconciliación. Necesitamos, por tanto, abrir y mantener cauces idóneos de comunicación dentro de las comunidades y con otras entre sí. Nuestras comunidades son para la misión que reciben del Superior. Nuestro estilo de vida ha de ser flexible pero firme para que favorezca la oración y el descanso33 .
32 CG. 32, dto. 1, nn. 1-4.
33 Ibid., nn. 17-18.
-PorvezprimeraundecretodeCongregaciónGeneraltrataexplícita y detalladamente el tema del discernimiento comunitario. Esta novedad supone ciertos requisitos de parte de cada uno y de la comunidad como conjunto. Se afirma entonces el papel que corresponde en todo ello al superior local. A éste le compete -pues no somos una Orden capitularfomentar las disposiciones para el discernimiento, convocar a la comunidad, definir la materia y determinar la decisión final34 .
-Comunidad y apostolado van a una. Otro de los decretos de la 32, muy relacionado con nuestra vida fraterna, es el 12, sobre la pobreza. Nuestra Compañía -se afirma en él- no puede responder a las graves urgencias del apostolado de nuestro tiempo, si no modifica su práctica de la pobreza.
Por eso, al renovar sus estructuras de la pobreza, la Congregación 32 se propone completar el ajuste de nuestra legislación a la situación de la Compañía y del mundo de hoy, adaptación que había sido audazmente iniciada por la 31. En base al principio ignaciano de estar atentos a las circunstancias de “personas, tiempos y lugares”, establece la distinción entre las comunidades y las instituciones apostólicas; entre el régimen depobrezadelascomunidadesdeformaciónylasdestinadasalostrabajos apostólicos; se instituye más formalmente la sana práctica de los presupuestos; se dan normas sobre el dinero sobrante y acerca de la comunicación de bienes entre los jesuitas y con los de fuera35 .
El trabajo es fuente legítima de sustento apostólico para las comunidades. Siglos atrás, la perfección de la pobreza se ponía en la mendicidad. Hoy, en cambio, la misma Iglesia, con términos cada día más claros, invita a todos los religiosos a someterse a la ley común del trabajo. Pero las comunidades habrán de llevar una vida sencilla y frugal y no se les permite acumulación de capitales36 .
34 Ibid., nn. 21-24.
35 CG. 32, dto. 12, nn. 5, 11-12 y 16-29.
36 Ibid., nn. 4 y 12.
ApuntesIgnacianosN°19-20de199723
-No se tolerará la independencia respecto a la comunidad en ingresos y gastos. Sin temor a las palabras, la Congregación 32 afirma que quienes no estén dispuestos a observar este doble aspecto de la vida comunitaria, si no en términos jurídicos, sí en el espíritu, están ya separados de la fraternidad de la Compañía37 .
3. Congregación General 33.
En gran parte culminamos con ella los esfuerzos por responder a las orientaciones del Vaticano II con miras a una “adecuada renovación”. Quedará por actualizar una “normativa formalmente estructurada de los múltiples decretos que habían regulado tal renovación”. Afrontará esta tarea la Congregación 3438 .
Las labores de la Congregación 33 se llevaron a cabo entre el 2 de septiembre y el 25 de octubre de 1983. Es aceptada la renuncia del P. Arrupe y se elige como nuevo Prepósito General al P. Kolvenbach.
-El decreto 1 lleva por título: “Compañeros de Jesús enviados al mundo hoy”. La relación entre la vida fraterna, orientada siempre a la misión apostólica, sigue siendo la clave.
-De nuevo se insiste en un ritmo de vida que permita al mismo tiemporesponder anuestraresponsabilidadde caraalmundo, ydisfrutar tanto de tiempos de soledad y silencio, como del necesario descanso y esparcimiento en nuestras comunidades39 .
-Un amplio espacio dedica la Congregación a la vida en común con los Hermanos, que se ha venido adaptando mejor a las condiciones del mundo moderno40 .
37 Ibid., n 8.
38 Peter-Hans Kolvenbach, Prólogo a la "Constituciones de la Compañía de Jesús y Normas Complementarias", Roma, 1995, pag. 15.
39 CG. 33, dto. 1, n. 13.
40 Ibid., nn. 15-19.
-Laprácticadeldiscernimientohadeserunadelascaracterísticas de la comunidad para la misión41 .
-"Pormediodelaintegraciónenlavidacomunitaria,imprescindible paraexpresar yestimularnuestrafe",esurgentesuperarelindividualismo que puede afectar nuestra vida y trabajo42 .
-De acuerdo con el Concilio Vaticano II, y con miras a llevar a cabo plenamente nuestra misión en la Iglesia de hoy, tenemos que colaborar sinceramente con los Obispos, con el clero diocesano, con las otras religiones cristianas y con los fieles de las demás religiones.
-Condiciones para la credibilidad de nuestra apostolado, son: la cooperación más estrecha con los laicos, la solidaridad con los pobres y la justicia que ha de resplandecer en nuestras personas, comunidades y ministerios43 .
-Por último, y bien importante para nuestra vida fraterna, la Congregación confirma el decreto sobre la pobreza que la 32 había aprobado “ad experimentum”44 .
Hemos presentado hasta aquí los hitos más destacados de las etapas seguidas por la comunidad jesuita en su caminada de cerca de 30 años desde la conclusión del Concilio. No valoremos este esfuerzo tan solopor las definicionesylosdecretos. LaescuchadelEspírituylamisma experiencia comunitaria y apostólica de un cuerpo que trabaja para que la humanidad tenga vida, fueron decisivas.
La adaptación de nuestra vida comunitaria a las nuevas condiciones de los tiempos, manteniendo simultáneamente una genuina fidelidad al carisma propio y a la misión original, es una tarea nunca plenamente concluida. Muchos de nosotros conocimos de cerca las dificultades comunitarias de las décadas 60-70. Otros compañeros nos
41 Ibid., nn. 12 y 39.
42 Ibid., n. 13.
43 Ibid., nn. 47-49.
44 CG. 33, dto. 2.
ApuntesIgnacianosN°19-20de199725
dejaron.Nosopusimosalconvencionalismo,alaetiqueta,alapuraforma. Algunos prefirieron no aparecer como religiosos creyendo que esto daba más libertad para la acción. La desacralización de la cultura y la secularización se hicieron sentir. Se exaltaron a veces valores grupales, no siempre evangélicamente comunitarios.
En respuesta al Concilio Vaticano II, la Compañía emprendió un itinerario de fe al comprometerse en la promoción de la justicia como parte integrante de su propia misión. Al mismo tiempo que la Congregación 34 recuerda la forma tan positiva como hemos integrado todo ello en nuestros ministerios, reconoce que, en el pasado, algunos separaron la promoción de la justicia de su auténtica fuente, la fe. Las divisiones ideológicas perjudicaron entonces nuestra unión45 .
¿Quépensardetodoesto?¿Valiólapenaelempeñoderenovación, en ocasiones realizado a tan elevados costos? Escuchemos al P. Arrupe:
“Sabemos que el siglo XX ha presenciado una de las revoluciones más amplias y profundas de la humanidad. Se trata de un mundo y un hombre nuevo. La Compañía vive, a su limitada escala, el problema universal de la Iglesia: abrirse a la nueva realidad. El Concilio Vaticano II y su reflejo jesuítico las Congregaciones Generales 31 y 32- son los momentos fuertes de ese esfuerzo por ponerse al día.
No todo cambio es una capitulación o un degeneración. Hay cambios que son una necesidad y una mejora. Al igual que la Iglesia, la Compañía está obligada a presentarse en términos actuales.Noesfácil:loscambiosdebenaveceshacerseconpuntos de referencia movedizos y entre valores de distinto signo que hay que mantener en equilibrio. En la búsqueda de nuevas formas pueden cometerse errores. Pero alguna vez hubiera sido mayor error no haberlo intentado”46 .
45 Ecos de esta problemática aparecen en varios de los decretos de la CG. 34: dto. 2, Servidores de la Misión de Cristo, n.1; dto. 3, Nuestra misión y la justicia, n. 2; dto. 9, Pobreza, n. 2.
46 Pedro Arrupe, S.J., El modo nuestro de proceder (18.01.79): La identidad del jesuita en nuestros tiempos, Sal Terrae, Santander, 1981, pag. 67.
4. La Congregación General 34.
Fue convocada el 8 de septiembre de 1993; se inició el 5 de enero de 1995, y concluyó el 22 de marzo del mismo año.
A propósito de la vida religiosa y comunitaria se recibieron 50 postulados de las Provincias y 11 individuales. Se pedía un renovado estilo comunitario, con presencia y participación activa de todos y el fomento del intercambio fraterno y de la ayuda mutua.
Larenovacióndeseadaincluíatambiénunmododevidaquehiciera más factible el “estrecho contacto con hombres y mujeres de nuestro tiempo”; la práctica habitual del discernimiento apostólico; la revalorización y la puesta en práctica de la cuenta de conciencia; una definición más clara del papel del superior local y de su relación con los directores de obra. Por último, el cuidado de los ancianos.
Tanto los postulados como los aportes que las Asistencias y las diferentes Comisiones habían discernido en base al método que Ignacio propone en los Ejercicios a propósito del examen, fueron estudiados por el Comité encargado de redactar el informe sobre el “Estado de la Compañía”.
El informe planteó entonces a la Congregación en pleno una serie de cuestiones con el fin de ayudarla en su trabajo. La 7a. de dichas preguntas alertaba acerca del influjo negativo de una de las tendencias culturalescontemporáneas:elindividualismo.Estepuedeafectar nuestra disponibilidad para la misión y debilitar la efectividad del cuerpo de la Compañía.
“Es difícil negarlo -comenta el P. Kolvenbach en Chantilly-: hay undebilitamientodelespíritude cuerpo(...)Algunossecomportan y expresan en público como si ni formaran parte de la entera Compañía; otros se sirven de ella como de una compañía de seguroscontra todoriesgoen lugardedarle lomejor de símismos; otros, en fin, apenas se interesan por las prioridades apostólicas de las últimas Congregaciones Generales, aun cuando ellas no hacen otra cosa sino concretar la misión dada por el Vicario de
ApuntesIgnacianosN°19-20de199727
Cristo en la tierra en orden a la nueva evangelización”
“¿Cómo podemos entonces -pregunta el Informe sobre el Estado delaCompañía-conseguirlaarmoníaentrelonecesarioparaunamadurez humana personal y la responsabilidad corporativa en relación con la misión? ¿Son capaces los Superiores de lograr una efectiva unión de los ánimos de modo que todo jesuita se sienta identificado con el cuerpo de la Compañía?”.
De las 4 partes que componen la Relación “de statu Societatis”, la últimaestádedicadaaltemadela“comuniónenlaCompañía”.Seasemeja en su estructura a la que Ignacio empleó en el Proemio de las Constituciones para explicar el orden dado por él a las distintas Partes que las componen. Consta de 5 apartados que ya, en su denominación misma, muestran el nexo íntimo que hay entre la vida comunitaria y tantos otros aspectos o dimensiones de la vida consagrada. Son ellos: “llamados a la comunión”, “formados para la comunión”, “vida en comunión”, “gobierno de la comunión”, “intercambio dentro de la comunión”.
La Congregación General 34 aludió en varios de sus decretos a la importanciadelavidacomunitaria47.Sinembargo,noelaborópropiamente un decreto particular sobre ella. Concluyó más bien que sería de mayor provecho -pues ya contábamos con suficientes documentos- llevar a cabo una evaluación y una acción en las comunidades mismas de toda la Compañía.Enotrostérminos,recomendólapuestaenprácticadiscernida de las recomendaciones con las que ya contábamos.
El lector hallará en el presente número de “Apuntes Ignacianos” la explicación de esa decisión y podrá conocer algunos documentos, no oficialmente aprobados, pero reveladores de la sensibilidad de la Congregación por la vida comunitaria.
47 La Compañía como cuerpo apostólico universal de «amigos en el Señor»: dto. 6, Sacerdocio, n. 6; dto. 8, Castidad, n. 23; la importancia de la vida comunitaria a propósito de la castidad: dto. 8, nn. 19, 21 y 22; el estilo de vida de la comunidad y el discernimiento en relación con nuestra pobreza: dto. 9, Pobreza, nn. 8 y 12; la comunidad y la solidaridad con los pobres: dto. 2, Servidores de la misión de Cristo, n. 9.
La Congregación no circunscribió sus labores a la elaboración de los decretos. Anotó también las Constituciones, renovándolas; y aprobó sus Normas Complementarias.
III - LA COMUNIDAD JESUITA HOY A LA LUZ DE LAS CONSTITUCIONES Y DE SUS NORMAS COMPLEMENTARIAS
Las Normas están orientadas a la acción. Basadas principalmente en las Congregaciones 31 a 34, recogen de éstas lo más inspirador y estimulante.Yesto,conmirasaayudarnosacumplir másadecuadamente las Constituciones, de las que constituyen un complemento, como su nombre mismo lo indica.
Para que fuera más patente la interna unidad vital de estas dos partes de nuestro derecho, y quedase más clara la continuidad en la inspiración espiritual, ambas partes (Constituciones anotadas y Normas Complementarias) deberían siempre publicarse en un solo volumen.
Una vez reconocida oficialmente la Compañía, el problema que se le plantea al fundador no será ya más el de asegurar la unidad de ese cuerpo, sino el de atender a su unión, que es necesaria conservar y aumentar. En la Parte VIII de las Constituciones Ignacio propone 3 clases de medios para la unión: de parte de los inferiores [657-665]; de parte de los superiores [666-672]; y los que deben poner en práctica los unos y los otros [673-676]48 .
El tema de la comunidad en la Compañía de Jesús está presente por doquier en las Normas Complementarias: en la formación que ha de darse en el noviciado y después de él, en lo que toca a los ya admitidos e incorporados, a propósito de la misión y de los ministerios que nos son
48 Simón Decloux, S.J., Introducción a la Octava Parte Principal, de las Constituciones de la Compañía de Jesús, Colección MANRESA, n. 12, Mensajero - Sal Terrae, pags. 277-283.
ApuntesIgnacianosN°19-20de199729
propios, cuandose tratadel gobiernode la Compañíay dela conservación y aumento de ésta49 .
Nos interesan particularmente ahora las Normas que tienen que ver con la Parte VIII de las Constituciones: “Del fomento de la unión en la Compañía”, que corresponden a los números 311 a 330 y que constituyen 2capítulos.Elprimero(nn.311-313),serefierealaunión enladispersión apostólica. El segundo (nn. 314-330), diseña las características y medios para formar hoy una comunidad local.
El P. Kolvenbach se ha interesado en ayudarnos a comprender el alcance de la última Congregación y ha impulsado su puesta en práctica. En más de una ocasión se ha referido a nuestra vida fraterna, a esa “manera bastante singular de vivir juntos los jesuitas”. Para la finalidad misma de estas páginas, tendremos presentes la charla que él tuvo en Mesina a los jesuitas de la Región de Italia Meridional en septiembre de 1996 y la conferencia a los Superiores franceses, en Chantilly, ese mismo año en el mes de noviembre. En ambos casos vinculó la vida comunitaria con los Ejercicios, con las Constituciones, con las Congregaciones Generales y sus Normas Complementarias50 .
1.NotasdistintivasdelacomunidadenlaCompañía de Jesús.
a- “Nuestra comunidad es todo el cuerpo de la Compañía, por muy disperso que se encuentre en el mundo. La comunidad local particular a la que se pertenezca en un momento dado es simplemente la expresión concreta -si bien privilegiada aquí y ahora- de esa fraternidad extendida por el mundo”51 .
49 En relación con los aspectos indicados, véanse las Normas 50-54; 76-80; 97-98; 146, 3o.148; 149-156; 157-163; 174-180; 235-236; 244; 246 y 249; 311-330; 349-361; 411-413.
50 Cfr. notas (3) y (4).
51 Mesina, 1996, pag. 86.
“Qué es, pues, una comunidad jesuita?”, se pregunta el P. Kolvenbach52. Para responder se remite ante todo a la terminología ignaciana:
“GraciasalarecienteconcordanciadelaspalabrasqueusaIgnacio en sus escritos, es fácil constatar que el término comunidad, cuando lo emplea, no significa nuestra comunidad sino más bien uninstitutoreligioso.Ignaciosesirvedelaspalabras casa o colegio paraindicar loquehoyllamamosunacomunidad.Elhablamucho de los miembros de la Compañía, pero este miembro puede ser también una casa o colegio; abandonarlos, es como separarse de un miembro del cuerpo [Const. 322].
La Compañía no es para Ignacio una gran familia llevada de cierta nostalgia por una cálida amistad o una sensible unanimidad afectiva. Nosotros encontramos bien llamarnos compañeros y nos gusta la expresión ignaciana amigos en el Señor. Pero hay que rendirse a la evidencia de que las Constituciones no conocen las dosexpresionesen estesentido. Muyprosáicamente Ignaciohabla de nosotros como los de la Compañía; los que viven bajo la obediencia de la Compañía o, todavía más vago, personas de la Compañía. Aún es más frecuente el nosotros que une a todos los miembros de la Compañía”53 .
Y añade el P. General:
“Nuestra unidad no se apoya en la convivencia, a pesar de que ésta tiene su importancia, cada vez más reconocida, como medio de vitalidad religiosa y apostólica. Así, sin negar la riqueza de vivir juntos como hermanos bajo un mismo techo, este estilo de vida de una comunidad local no es más que una de las maneras posibles de hacer cuerpo, según la expresión preferida por San Ignacio”54 .
52 Ibid, pags. 85-86.
53 Mesina, 1996, pags. 85-86.
54 Chantilly, 1996.
ApuntesIgnacianosN°19-20de199731
El cuerpo apostólico es el cuerpo universal de la Compañía, Compañía que no es un federación o asociación de comunidades. "El universalismo de este cuerpo no consiste en que estemos presentes un poco en todas las partes del mundo sino en que ese cuerpo como tal ha recibido la misión de proclamar la buena nueva como lo ha hecho el Señor hasta en su amor preferencial por los pobres"55 .
Volvamos nuevamente a las Normas Complementarias:
“Lo que más ayuda a crear y aumentar la comunión entre todos los miembros de la Compañía es la actitud mental y afectiva con que nos estimemos y aceptemos mutuamente como hermanos y amigos en el Señor; porque también aquí la interior ley de la caridad y amor que el Espíritu Santo escribe e imprime en los corazones ha de ayudar para ello más que ninguna exterior constitución”56 .
Para Ignacio no son secundarios los valores humanos y, por tanto evangélicos, propios de una auténtica comunidad y que manifestamos a través de expresiones tan ricas en contenido como las que empleó ya Ignacio en su carta al sacerdote Juan de Verdolay57. Las Congregaciones Generales 31 a 34 se las han apropiado. Enfatiza así este punto el P. General:
“Estas reservas en las comparaciones sobre un vida comunitaria vivida por sí misma como valor cristiano, no impide a Ignacio dedicar un largo espacio al cuidado de las personas, a la preocupación por su salud, al interés por su progreso espiritual58 .
b- Leemos en las Notas Complementarias:
“La comunidad local de la Compañía es apostólica, ya que el objeto
55 Mesina, 1996, pag. 86.
56 NC. 313, 2o.
57 Los "amigos míos en el Señor". Cfr. Javier Osuna, S.J., Amigos en el Señor, Colección CIRE, 1, Editorial Pax, Bogotá, 1975, pags. 15-16. Una nueva y más completa edición de esta obra será publicada en la Colección MANRESA.
58 Mesina, 1996, pag. 86.
de su solicitud es el servicio que sus miembros, en virtud de su vocación, están obligados a prestar. Es una comunidad para la dispersión, puesto que sus componentes están dispuestos a partir donde sean enviados; pero es también una koinonía, es decir, una estrecha participación de vida y de bienes, con la Eucaristía como centro, y una comunidad de discernimiento con los Superiores, en quienes recaen las decisiones finales acerca de las misiones que se deben asumir y realizar”59 .
Glosa así el P. General este denso y rico pasaje:
Con una interpretación moderna, la Congregación 32 definió la comunidad local como una comunidad para la dispersión. Esto significa que no ha de mirar hacia lo interior sino hacia lo exterior, centrada en el servicio que ha de prestar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Es contemplativa, pero no monástica porque es comunidad con miras a la dispersión. Es una comunidad formada por hombres dispuestos a ir a donde se les envíe60 .
Con el fin de evitar cualquier malentendido, la Congregación 32 habló de comunidades para la misión. En efecto, la dispersión es una consecuencia de algo más fundamental: la vida diaria y los proyectos apostólicos de una comunidad jesuita nunca están determinados más que únicamente por el ir en ayuda de las personas -ayudar a las almas para que ellas se encuentren con Aquél que es su fuente y su fin, su Creador y su Salvador- y por vivir una misión recibida del Señor de la viña; escrutando su deseo por medio de un discernimiento en común, nunca inclinándose por nuestra parte más a un lugar que a otro o a tal manera de hacer o tal modo de acción particular61 .
c-Parael P. Generalhayunfactorquenohasidosuficientemente resaltado: el alcance de la obediencia en el esfuerzo diario de la Compañía para formar cuerpo por el Espíritu. A este propósito nos parece digno de
59 NC. 315.
60 Mesina, 1996, pag. 86.
61 Ibid.; cfr., el dto. 11 de la CG. 32, nn. 27-33, y la Conferencia del P. Jean-Yves Calvez, S.J., Unione nella Compagnia ed il governo del Padre Generale: Le Costituzioni della Compagnia di Gesù, CIS, Subsidia 7, Roma, 1974, pags. 141-161.
ApuntesIgnacianosN°19-20de199733
notarse la manera como la Congregación 32 estructuró en 3 partes el núcleo central de su decreto 11 sobre la unión de los ánimos: unión con Dios en Cristo (nn. 6-13), comunión fraterna (nn. 14-26), obediencia: vínculo de unión (nn. 27-33).
En la conferencia de Chantilly se pone de relieve el hecho de que el superior en la Compañía es “un compañero de ruta”.
“El superior local (jesuita) es responsable en primer lugar de la animación espiritual de su comunidad. A éste le toca estar atento a que sea una comunidad que vive la fe para proclamarla... Poco importa que la comunidad sea pequeña o grande: el superior le debe consagrar con generosidad el tiempo necesario, convencido de que cada uno no puede asegurar en todo caso más que una parte de la misión inmensa confiada a la Compañía.
Y al referirse el P. Kolvenbach a la necesidad del discernimiento apostólico, afirma:
“El trabajo no es una actividad cualquiera, sino la puesta en práctica de una misión de la que el superior local y la comunidad, cada uno a su modo, tienen juntos la responsabilidad apostólica. De esta manera no es suficiente compartir comunitariamente los hechos diversos del trabajo para favorecer un clima fraternal.
Se trata más bien de discernir, a través del trabajo de cada uno de los compañeros, una visión apostólica común, nuestro modo de llevar adelante la misión que el Señor no cesa de confiar a la Compañía. Sin entrometerse en la ejecución, la comunidad puede inspiraropcionesconcretasafindequeeltrabajodecadamiembro de la comunidad manifieste de modo claro la misión recibida conjuntamente”62 .
62 Chantilly, 1996; Mesina, 1996, pag. 88.eg
2. Las condiciones para formar hoy comunidad.
Para hacernos conscientes de que tenemos que formar cuerpo para la misión, es preciso encontrar y poner en práctica los medios apropiados. Nos remitimos una vez más a las palabras del P. General en Mesina y Chantilly.
a- La oración compartida, ya sea en forma litúrgica, ya sea en su espontaneidad. Así no será vacía de contenido la comunión de los amigos en el Señor. Cuando compartimos nuestra fe, descubrimos, renovamos y profundizamos el lugar esencial que tiene la persona de Jesús como fundamento de nuestra unión y de nuestro apostolado63 .
b- Precisamente porque nuestras comunidades locales son apostólicas, deben ser abiertas, hospitalarias y dialogales. "La última Congregación General ha insistido tanto en la colaboración con todas las fuerzas vivas de la Iglesia y de la sociedad humana, ha enviado tanto a la Compañía a los sitios en donde viven los hombres y en donde se toman las grandes decisiones, que una comunidad que se concibe únicamente como una especie de refugio, como un modo de huir de la realidad de la vida o como un monasterio, aislándose del peligroso mundo, no puede ser una comunidad según el espíritu y la letra de las Constituciones"64 .
c- La Congregación 33 ha acuñado la expresión comunidad de solidaridad motivándola así: nosotros formamos un comunidad en solidaridad con los pobres, por razón del amor preferencial de Cristo a ellos.ParaelP.Generalesbienevidentequesiungrannúmerodejesuitas ytambién denojesuitasdantestimoniodeesasolidaridad,corresponderá a las comunidades discernir cómo puedan y deban vivir esa solidaridad con los pobres y con los que sufren65 .
63 Mesina, 1996, pags. 86-87; Chantilly, 1996; NC. 324, 1o. y 3o.
64 Mesina, 1996, pag, 87; Chantilly, 1996.
65 Chantilly, 1996; el tema había sido ya tratado también por el P. Kolvenbach en una conferencia al Centro Pignatelli de Zaragoza: Información S.J., n. 51, septiembre-octubre de 1995.
ApuntesIgnacianosN°19-20de199735
d- Nuestro compartir y discernir fraternos no se reducen al ámbito de la comunidad local. “Compartir la unión a nivel regional, discernir la misión propia aun con los que trabajan en el mismo campo apostólico, contribuir a las consultas, planificaciones y formación permanente en común, son otras tantas expresiones del vivir nuestra responsabilidad personal en el cuerpo apostólico de la Compañía. Esta situación de polivalencia apostólica evita que una comunidad residencial se aísle o se encierre en sí misma y le permite salvar la apertura a la conjunción del cuerpoapostólico,asusorientacionesyasuspreocupacionesmisioneras. Típicamente esto es lo que las Constituciones esperan de nosotros”66 .
e- Una vida fraterna auténtica nos ha de ayudar a comprender que trabajo no es sinónimo de misión. Si nohemoscaptadoelsentidoprofundo de lo que llevamos dicho, correremos el riesgo de llegar a concebir la comunidad jesuita como si fuese un mero “conglomerado de apóstoles”. Son precisamente este tipo de situaciones las que interroga uno de los documentos preparatorios de la Congregación 34:
“Compuestas de apóstoles -porque reúnen hombres ocupados en el apostolado-, no siempre las comunidades de la Compañía son comunidades apostólicas en el sentido fuerte de comunidades en las que la relación de los apóstoles con Dios y con su obra es explícitamente constitutiva de la vida comunitaria”67 .
TantolaspalabrasdelP.KolvenbachenMesinacomoenChantilly, toman notadel peligro del activismo y de lo que unaauténtica comunidad jesuita puede hacer para evitarlo:
“Si el trabajo se convierte en elemento determinante, es evidente que cada minuto dedicado a la vida comunitaria resulta tiempo perdido. Las fuerzas se podrían consagrar mejor a construir el reino. Nuestro impulso apostólico se puede desviar hacia un género de eficacia que nos deja inmersos en el individualismo y nos incapacita para salir de la rutina del trabajo, de nuestros modos de actuar habituales preestablecidos. Es normal y causa
66 Mesina, 1996, pag. 87; Chantilly, 1996.
67 Documento 5o., La Compañía como cuerpo apostólico. Nuestra vida personal y comunitaria.
alegría el que el trabajo apostólico produzca fatiga.
Es contradictorio que la acción apostólica agote de tal manera que encierre al jesuita en sí mismo, desposeído de un dinamismo creador, agotadoen suexperienciadehacer cosas nuevas, privado de la libertad indispensable para marcar las distancias necesarias enlavidaylasupervivenciadesutrabajoapostólico.¿Estetrabajo, sin duda admirable, sigue siéndolo la misión cuando no dinamiza más el compromiso del jesuita y deja de inspirar al cuerpo apostólico de la Compañía? Maestro Ignacio era muy sensible a la eficaciadeltrabajo-queríalograrfruto-peroconseguíaestaeficacia apostólicaeneltrabajorealizadoencomún:paraqueconelvínculo de la caridad fraterna unidos entre sí mejor puedan y más eficazmente emplearse en el servicio de Dios y ayuda de los prójimos [Const. 273]. En lugar de perder su precioso tiempo, la comunidaddeberíapermitiratodosel volveralasfuentes,dejarles que se renueven, en cuerpo y alma, en la vida apostólica”68 .
f- ¿Es la sola vida comunitaria de la comunidad local -la de las residencias o casas- el termómetro únicoconel que debamos medirel actual climacomunitario de laCompañía? Alrespecto,exponeasísupensamiento el P. General en Chantilly:
“Reuniones de superiores, encuentros de formadores o de jesuitas ocupados en un mismo campo apostólico, la experiencia de la vida común en una comunidad grande o pequeña, el trabajo en una institución de la Compañía o en una obra que no está bajo su responsabilidad,vivirsóloparadesempeñarunamisiónapostólica; he ahí otras tantas maneras de estar integrado en el cuerpo de la Compañía. Esto significa que no hay que hacer de la comunidad local el criterio único de nuestra vocación ignaciana a formar cuerpo.
La comunidad local no puede ser un fin en sí, porque todos sus miembros pertenecen al cuerpo total de la Compañía y retienen
68 Mesina, 1996, pags. 88-89; NC. 324, 1o. y 325, 1. y 2o.
ApuntesIgnacianosN°19-20de199737
su disponibilidad dentro de la misma. En este sentido, pero éste no es más que un detalle, tendríamos que revisar nuestras expresiones, aunque sean canónicamente exactas. San Francisco Javier no era legitime absens de su comunidad local”69 .
g- Vivir el reto de la comunidad con empeño y realismo. Las Normas Complementarias nos piden que cada uno contribuya “a construir la comunidad dedicándole el tiempo y las energías suficientes para crear un clima en el que la comunicación sea posible”70. Recomiendan que nuestras comunidades sean compuestas por personas distintas en edad, formación y apostolados. Se nos invita a compartir la fe, los trabajos domésticos, la oración, el discernimiento apostólico, la Eucaristía, los Ejercicios Espirituales. Debemos ser auténticos amigos en el Señor y sentirnos corrresponsables los unos de los otros71. De lo que hagamos o no hagamos dependerán muchas cosas, inclusive el futuro de las nuevas vocaciones.
PreguntabaelP. General alosProvinciales deEuropaenManresa:
¿“Es verdad que nosotros no podemos abrir demasiado nuestras comunidades porque los jóvenes y los menos jóvenes no encuentran en ellas una autenticidad evangélica en las relaciones humanas y en la manera de vivir, orar y trabajar juntos? ¿Es verdad que no acabamos de decidirnos a cumplir la invitación de Jesús a venir a ver nuestras casas? En ese caso, una de las consecuencias sería el que la vida comunitaria de la Compañía es en sí misma el obstáculo más grande para la promoción de las vocaciones; y una eventual negativa a tomar muy en serio la transformación de nuestras comunidades en cuanto tales, en testigos de la Buena Nueva, no solo paralizaría una misión, de la que sobre todo Europa está necesitada, sino que a la larga sería también suicida”72 .
69 Chantilly, 1996; NC. 329-330.
70 NC. 325, 1o.
71 NC. 326, 3o; 329.
72 Conferencia a los Provinciales europeos, 29 de octubre de 1995.
Por otra parte, y sin ceder a una tentación de segundo binario, justificando sin más eventuales deficiencias comunitarias, no está mal traer también a la memoria otro texto del P. Kolvenbach. Nos animará a seguir trabajando con empeño y hasta con humor en pro de la unión de corazones, unión que -según él mismo- se ha de hacer y rehacer incesantemente y que supone, de parte de todos, una lucha constante en la abnegación, en la reconciliación, en el empleo del tiempo, en la calidad de nuestra presencia, de los unos con los otros:
“Es el Señor el que nos llama a vivir, a trabajar y a rezar juntos con hermanos nuestros que como nosotros tienen sus temperamentos, sus limitaciones, sus heridas mal cicatrizadas, sus bloqueos de comunicación, que quizás los años mejoren o, al contrario empeoren. Estas son dificultades de todos los tiempos. A ello se une el deseo de las generaciones jóvenes de una vida comunitaria más intensa y el derecho de todas las generaciones hoy de que todos sean considerados como personas y puedan contar en las relaciones interpersonales.
Vivir en unión a pesar de todo es una aventura humanamente imposible en la que la vida comunitaria no tendrá un lugar si Dios, que es amor, don y perdón no es su impulso profundo73 .
73 Mesina, 1996, pags. 87-88.
EVANGELIO Y CULTURA DE LA SOLIDARIDAD
Gustavo Baena, S.I.*
La presente exposición tiene un doble propósito: 1. Precisar y objetivar lo que realmente es «Evangelio», según el Nuevo Testamento, a fin de evitar el riesgo de la confusión o ambigüedad y el caer en un lenguaje piadoso o religioso (no crítico). 2. Lograr alguna claridad sobre por qué, cuando se habla de Evangelio objetivado, debe entenderse una cultura de auténtica solidaridad. Con este segundo propósito lo que se quiere es hacer eco a lo que expresa la Constitución sobre la Iglesia en el mundo moderno Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II sobre la comunidad humana (Primera parte, capítulo segundo, números 23-32) y sobre el sano fomento del progreso cultural (Segunda parte, capítulo segundo, números 53-62). En lo referente a las categorías de cultura, manejo de la cultura y valores me atengo a la manera como las trata el Concilio.
1. ¿QUE ES «EVANGELIO»?
Al escuchar esta palabra, lo que espontáneamente viene a nuestra mente es el grupo de los cuatro evangelios conocidos. Ahora bien, estos cuatro se escribieron precisamente para anunciar el «Evangelio». Es un anuncio narrativo y a base de tradiciones recogidas en las diferentes comunidades primitivas, con el fin de mover a una intencionalidad consciente.
* Doctor en teología, Universidad Javeriana, Bogotá. Licenciado en Sagrada Escritura, Pontificio Instituto Bíblico, Roma y Comisión Bíblica Internacional. Estudios en la Escuela Bíblica de Jerusalén.
ApuntesIgnacianosN°19-20de41
En consecuencia, se impone la pregunta: ¿qué es «Evangelio»? El término es casi que de uso exclusivo de las cartas atribuidas a Pablo. En efecto, de las setenta y dos veces que aparece en el Nuevo Testamento, es posible diferenciar sesenta en los escritos directamente paulinos, incluyendo los de los discípulos del Apóstol.
En 1 Corintios 15, 1-4 leemos: «Os recuerdo, hermanos, el Evangelio, que os prediqué, que habéis recibido... Porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras». Así se expresa el núcleo fundamental de lo que era realmente el cristianismo, de la comprensión en los primeros días de la Iglesia.
Podríamos hacer una formulación del texto en términos directos y de una manera más sencilla: «Cristo murió y resucitó para transformarnos, para cambiarnos». El acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesucristo no es sólo algo que sucedió hace veinte siglos en un momento determinado, sino que es un acontecer, que transforma la humanidad.
Ahora bien, ¿cuándo sucede la muerte y resurrección de Jesús, como acontecimiento que salva y que transforma? Podemos responder sencillamente: Es un acontecimiento que sucede en el momento en que sucede, en que transforma y cambia. No es, pues, un acontecer en un momento puntual, sino un suceso en el cambio de humanidad.
Este acontecimiento, que transforma y que cambia, es precisamente lo que la primera comunidad cristiana designaba con el nombre de «Evangelio». Pablo no fue el primero en darle este nombre, sino que lo recibió. Esto da a entender que la comunidad ya llamaba con este nombre al acontecer salvífico, en cuanto salvífico. En esto el Apóstol no es original; puede serlo en la manera como va entendiendo, desde su propia experiencia, el acontecer de la muerte y resurrección de Jesús en el cristiano.
¿A qué realidad se refiere el anuncio? Lo que Pablo llama «Evangelio» ciertamente es una fórmula, una expresión verbal. Se preguntaría, entonces, por su contenido real. En el manejo de los textos bíblicos, particularmente en los del Nuevo Testamento, existe el principio
En respuesta a la pregunta indicada, es conveniente fijar la atención en la manera como Pablo maneja el término «Evangelio» en sus cartas. En ellas el acontecer real de la muerte y la resurrección de Jesús, que cambia sucediendo y sucede cambiando, es el bautismo (la vida bautismal). El Misterio pascual o cristiano siempre está haciendo referencia a la realidad bautismal. En la Carta a los Romanos y a los Gálatas esto se ve claramente.
En Romanos 6,3 leemos: «¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados (sumergidos) en Cristo Jesús (el Resucitado), fuimos bautizados (sumergidos) en su muerte?». Pablo tiene una conciencia diferenciada del acontecer mismo. En éste y otros textos tan primitivos y que reflejan la vida de la primera comunidad cristiana parece verse con claridad que todavía no se celebraba el bautismo con el signo del agua. Aquí el líquido, en el cual está sumergido el cristiano, es Jesucristo mismo. ¡La metáfora paulina es extraordinaria! A través de esta expresión tan impresionante, Pablo está indicando que el bautismo es una saturación de Jesucristo. Algo así como una esponja, cuando se sumerge en agua. El ser humano, sumergido en Jesucristo, queda tan lleno de El, que el mismo Jesucristo sale de su ser, como salen de la esponja las gotas de agua.
Ser bautizado o sumergido en Cristo Jesús se entiende en referencia al Resucitado. El ser bautizado o sumergido en su muerte se entiende: en el Crucificado. Ensíntesis, la objetivación dela fórmula «Evangelio» es aquí: muerte que salva, resurrección que transforma, inmersión en Cristo Resucitado e inmersión en Cristo Crucificado.
En la misma Carta a los Romanos 8,9 Pablo afirma: «Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece». Es otra manera de comprender la saturación de Cristo. Generalmente y según los críticos, cuando Pablo menciona en sus cartas el Espíritu Santo
ApuntesIgnacianosN°19-20de43 hermenéutico, según el cual las fórmulas nunca expresan una especulación abstracta ni una mera hipótesis ni simplemente doctrinas o credos, sino que se refieren al proceder de un acontecer ya sucedido y experimentado; algo que ya está objetivado en la realidad misma, como un suceso en un momento dado.
o el Espíritu, se está refiriendo al Resucitado mismo, quien da el Espíritu y se comporta como Resucitado, al darlo. En consecuencia, el hombre bautizado es saturado de Cristo, porque en él habita el Espíritu del Resucitado. Al hacerse consciente de esta habitación, comprende la relación del Espíritu con él y se abre a El y se deja saturar por El.
En Romanos 10,9 se nos ofrece otra formulación de la vida bautismal: «Porque, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo». Entendemos hasta qué punto el «Evangelio» se va objetivando, no en cosas o discursos, sino en las personas mismas, saturadas por la muerte y resurrección de Jesús y transformadas por El, en la medida en que el Resucitado habita en ellas y las cambia. Es un credo de la Iglesia primitiva: «Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor», es decir el que se hizo dueño de ti y te posee. Si confiesas con tu boca ese acontecer del Señor que te satura, entonces «serás salvo». ¿qué quiere decir «ser salvo»? Pablo utiliza una terminología muy propia de él y enormemente densa, no sólo por sus contenidos, sino también por la frecuencia con que aparece en sus escritos. Es la terminología de la libertad, de la liberación. El hombre se libera de toda esclavitud, en la medida en que se va sometiendo a la dominación del Resucitado, que es el Señor.
Podemos encontrar una fórmula más en 2 Corintios 4,9s: «Perseguidos, mas no abandonados; derribados, mas no aniquilados. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo». Una vez más se ve cómo el bautismo, como acontecer, es un fenómeno, por el cual el Espíritu del Resucitado, al habitar en las personas, las va transformando. «Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús»: No es morir en un sentido trágico, del dolor por el dolor. Pablo identifica el «morir de Jesús» con su gloria. Para él el acontecer más claro de la realidad del Dios actuante en nuestra tierra es el Crucificado, el Liberado.
Para ahondar en este sentido de la muerte de Jesús, podemos citar la Carta a los Filipenses 2, 6-8: «El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y
apareciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz». «No retuvo « honores; en concreto: el honor de ser igual a Dios. «Condición de siervo»: cuerpo de pecado. Entonces ¿qué es la cruz? Unos versículos antes había afirmado: «Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés sino el de los demás» (Filipenses 2,3s). La cruz, en cristiano, es, por consiguiente, una entrega incondicional al servicio, por la fuerza del Espíritu del Señor. Es la cruz en términos existenciales.Nobuscarhonoresnieljuegotanespantosoyestrangulante de los intereses. Es el servicio humilde e incondicional a los demás, considerando cada cual a los demás, como superiores a sí, es decir, como que ellos tienen una transparencia de Dios para mí. Esta es la vida bautismal. Se comprueba realmente que el «Evangelio» no es una fórmula, sino que es esa vida bautismal no abstracta. Es el cristiano que vive el bautismo, que vive el «Evangelio». Personas, no discursos o meras palabras; personas que transparentan la realidad de Jesús y por ello son «sacramento» de la claridad del Señor, de una verdad anunciable.
2. EVANGELIO Y SOLIDARIDAD
En lo anterior llegábamos a la conclusión de que el bautismo es una formulación que se objetiva en el cristiano, que vive la transparencia de Jesucristo. En virtud del principio hermenéutico, mencionado antes, aestaformulación (doctrinal)hadecorresponder unarealidadexistencial. ¿Cuál es, pues, esta realidad? En las cartas paulinas es la comunidad cristiana, como espacio donde el hombre se libera de sus búsquedas de intereses y busca el interés, los derechos y la defensa del otro.
Es preciso profundizar en lo que es ese espacio comunitario. Quizás no hemos ido más allá del fenómeno grueso, visible; no nos hemos detenido en la razón objetiva, por la cual seres humanos pueden llegar a ser realmente solidarios con los demás.
¿Qué no es comunidad? No es un equipo, ni un club, ni una sociedad de beneficencia, ni una transitoria convivencia, ni es trabajar juntos, ni comer juntos, ni divertirse juntos, ni vivir juntos bajo un mismo techo, ni dormir juntos, ni vivir juntos, ni rezar juntos. Por otra parte, no
ApuntesIgnacianosN°19-20de45
se niega que estos elementos sean signos, que pueden favorecer la vida comunitaria.
¿Qué es ónticamente la comunidad? Es salir de sí mismo, trascenderse en el otro, ser para el otro, servir dándose hasta la humillación y esto por la fuerza de la acción del Resucitado. Todo esto se expresa con una sola palabra: Solidaridad.
¿Qué es solidaridad en el Nuevo Testamento? En respuesta a esta pregunta, voy a comentar los análisis de Bultmann al respecto. Solidaridad es Dios Padre, que lleva sobre sus hombros, en la persona de Jesús, la fragilidad de la humanidad caída. Esto quiere decir que si uno quiere entrar en ese ritmo del mismo Dios, si quiere ser solidario, tiene que echarse encima el problema ajeno, como si fuera propio; el pecado del otro, como si lo hubiese cometido.
Ahora bien, si la solidaridad es la objetivación del bautismo y el bautismo es el «Evangelio», esto quiere decir que «Evangelio» es la realidad de la comunidad cristiana solidaria, en cuanto solidaria. En consecuencia el anuncio del «Evangelio» es un testimonio y no sencillamente un discurso o una comunicación verbal de un concepto. Es la realidad que se dice ella misma. Es la explicación, en discurso, del fenómeno mismo de la conversión siendo solidario. Por eso la validez del discurso evangelizador y teológico está en la coherencia del mismo con la onticidad fenoménica del hombre convertido en solidario. Es la transparencia lo que adquiere autoridad de verdad. Así entendido el discurso evangelizador y teológico se constituye en episteme.
San Pablo nos indica cómo debe ser el anuncio del Evangelio. En 1 Tesalonicenses afirma: «Ya que os fue predicado nuestro Evangelio no sólo con palabras sino también con poder y con el Espíritu Santo, con plena persuasión. Sabéis cómo nos portamos entre vosotros en atención a vosotros». El Apóstol nos está diciendo que es la transparencia de la solidaridad lo que anuncia el «Evangelio».
En 1 Corintios 2,4s nos dice: «Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder para que vuestra fe se
fundase, no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios». El anuncio es una transparencia de ese empuje que le da el Espíritu del Resucitado a una persona, para que se lance hacia el otro. Esta es la comunidad, la solidaridad. Es, pues, un anuncio con la realidad misma, no con discursos de sabiduría humana. Es la realidad, la que es capaz de dar autoridad de verdad, no la ilación lógica. Por lo tanto el discurso evangelizador no tiene consistencia, si no se fundamenta en la solidaridad misma, que es propiamente la conversión cristiana.
Todo lo anterior da a entender que el «Evangelio», como anuncio de una realidad objetiva, es la comunidad solidaria. Y así la solidaridad no es una abstracción, sino el «Evangelio» objetivado. Es un acontecer, que consiste en que seres humanos viven conscientes y responsablemente en función de la necesidad del otro, para aliviarlo de esa necesidad que padece, con el don de Dios, que cada cual posee.
Si, pues, la objetivación del «Evangelio» es una solidaridad auténtica (Nuevo Testamento), que necesariamente se desata en un espacio, es decir, en la comunidad solidaria, se sigue queel «Evangelio» objetivado, en cuanto auténtica solidaridad, es un estilo de vida, un modo propio de vivir, no separado de humanidad, sino tipificante de la misma.
Con esto nos acercamos a la manera como el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes trata la cultura, como un modo de vivir propio, en el cual se transforma al ser humano (cf. n. 53). Aquí, en términos evangélicos, es la cultura de la solidaridad. Y más que una cultura sería el alma de toda cultura humana; el campo cultural donde el hombre puede llegar a ser realmente hombre.
Ahora bien, una cultura es a la vez o resultante o concomitante de un tejido o escala de valores, entendiendo por «valor» algo que se busca conscientemente. Estos valores son los que sustentan y configuran cultura.
Si desdobláramos la solidaridad, como se entiende en el Nuevo Testamento, encontraríamos esa escala de valores. Estos serían: defensa del otro más que la defensa propia; defensa del derecho del otro, no la
ApuntesIgnacianosN°19-20de47
defensa de mi derecho; sensibilidad ante el dolor, la miseria y el defecto del otro; valoración de lo que el otro es; sentir necesidad teórica y prácticamente del otro; no tratar de ser autosuficiente ni de retener personas, dones o bienes; capacidad de sacrificio, de entrega, de resistencia; no búsqueda sutil de intereses propios, sino de los del otro.
Pero estos valores, ¿dónde se producen o se crean o se educan o seviven?Solamenteencomunidad,porqueesprecisamenteenella,donde se hacen posibles, por el poder o el dominio del Resucitado vivo en las personas y en el grupo comunitario. El Vaticano II en la Gaudium et Spes 61,2 habla de la familia, como cuna de la cultura, como fuente alimentadora de la educación cultural íntegra del hombre. Es preocupante que nuestra nueva evangelización se reduzca a tocar muchas cosas y no vaya a lo neurálgico, a la familia, como el lugar, donde se crean y viven los valores en su propio ambiente.
Si la comunidad como espacio único de la cultura de la solidaridad es obra exclusiva del dominio del Resucitado y si la solidaridad es ante todo lo típico del ser humano (no del inhumano), quiere decir, entonces, que la cultura de solidaridad en comunidad cristiana interesa no sólo a los cristianos, sino a todo hombre como tal.
Por eso la cultura de la solidaridad, como objetivación del «Evangelio» y su anuncio, es un criterio operativo de limpieza típico de la originalidad del propósito de Dios con el hombre, que transforma las posibles torceduras o cortedades espontáneas y naturales de las culturas humanas, haciéndolas más humanas, más limpias, sin que éstas pierdan sus valores, ni su autonomía, ni su originalidad étnica, ni su raigambre ancestral.
De esa manera, ser cristiano no es una etiqueta sobrepuesta, ni segregante de lo humano, sino lo humano en su auténtica limpieza original (negación de lo inhumano).
Por eso Jesucristo no interesa sólo a los cristianos, ni es de los cristianos, sino que es tipo de humanidad y, a su vez, causa capaz de crear verdadera humanidad.
Podemos hacernos unos interrogantes finales: ¿Es posible esperar cambios de fondo, reales cambios de mentalidad y de comportamiento, fuera de un espacio comunitario solidario, fuera de una cultura realmente solidaria? ¿Es posible crear una cultura de solidaridad con los más débiles, sin el poder transformador de Jesucristo vivo en las personas y en las comunidades? En otros términos: ¿Es posible esperar una cultura de solidaridad verdadera, sin comunidad cristiana? ¿Es posible, más aún, pensar en una cultura solidaria, si la matriz creadora y educadora de valores de esa cultura, que es la familia cristiana no es intensamente cristiana? ¿Es posible pensar en una nueva evangelización, si no se tienen en cuenta estos interrogantes?
TENSION Y CONFLICTO COMUNITARIO DESDE LA PERSPECTIVA IGNACIANA
Carlos Rafael Cabarrús, S.I. *
INTRODUCCION:
El objetivo de este estudio es intentar dar la explicación jesuítica de los conflictos comunitarios y apostólicos. No se pretende dar soluciones a los conflictos sino arrojar luz sobre su etimología. Por otra parte, tiene más bien un carácter proyectivo, hacia el nuevo modo de ser jesuita; cómo ir formando hacia esa realidad siempre cambiante por los retos de la historia que es inherente al compañero de Jesús. Lo que hoy podemos detectar es que nuestro cuerpo apostólico no es lo sano, lo potente y lo fecundante que debería de ser. Quizás un signo es que no encontramos un cariño marcado entre nosotros. Somos más hombres independientes con mucho empuje pero poca capacidad de trabajo en equipo y a quienes nos queda lejos lo de «amigos en el Señor» y más aún lo de «Societas Iesu, societas amoris».
Como somos un cuerpo con identidad muy acendrada lo que ocurre dentro de este cuerpo tiene su explicación última en lo que da origen al cuerpo, en lo que lo ha constituido. De ahí que un camino importante del análisis del proceso de conflicto intracomunitario y apostólico será abocarnos a los elementos que forman al jesuita.
* Provincia Centroamericana. Director del Instituto Centroamericano de Espiritualidad (ICE). Coordinador de la Comisión de Espiritualidad.
Podríamos entrar de una manera muy detallada en lo que es el «modo nuestro de proceder», pero el espacio con el que contamos es corto. Me parecequeunalíneasugerentepodríaserdesglosarlostrespivotes donde se constituye el ser del jesuita: 1) el hecho de ser pecador perdonado, 2) que forma un cuerpo, 3) para una Misión. Trabajando estos tres elementos saldrá a la luz la razón socio-teológica de nuestros conflictos, únicamente que vistos desde la dificultad y no desde su descripción positiva.
1. NO TERMINAMOS DE ACEPTARNOS COMO «PECADORES»
La Congregación General 32 dio un paso mayúsculo al definirnos así. Pero esto se ha quedado en el papel. No hemos sido capaces de enfrentar a nivel personal, y menos a nivel comunitario, nuestra debilidad y limitación, por una parte, y la responsabilidad de nuestro pecado personal y sociológico.
Reconocernos «pecadores» implica un conocimiento muy profundo de los móviles internos que rigen mi proceder. Experimentarme como un «pecador» supone un haber ahondado mi obscuridad y mi tortura interna que es lo que permite encontrar la luz de la reconciliación personal y sólo entonces la experiencia del perdón de Dios en nosotros1
1 Ahora bien, los jesuitas, como la mayoría de humanos, no tiene fácil acceso a un tratamiento sicológico. Por tanto, es conveniente distinguir entre la experiencia de pecado y la experiencia de heridas, traumas y límites “oscuros” cuyo tratamiento en directo a veces no es accesible para todos. La experiencia del perdón de Dios, cierto que pasa por la confesión con uno mismo y la reconciliación con uno mismo. En este sentido, la mediación de un conocimiento profundo de la vulnerabilidad personal admite grados. Alguna mediación técnica sin embargo, parece necesaria, sobre todo en casos más serios.
En la estructura de la “formación” actual se ofrecen más alternativas en esta línea que antaño. Es claro que cuánto más joven sea la persona al iniciar estos procesos es mejor, pero también hay que facilitarlo con personas maduras, en el caso de que se necesite. De todos modos, puesto que la mayoría de los nuestros no han tenido estas facilidades, sería interesante ver cómo se suple el poder reconciliarse con la parte oscura de uno mismo con la seriedad requerida en el mismo acompañamiento espiritual (hay que recordar, con todo, que la falta de acompañamiento espiritual en personas formadas es notable…) y con los Ejercicios no autodirigidos sino conducidos de manera personalizada, tomando en cuenta y aprovechándose de lo que en los Ejercicios hay de sabiduría “pre-científica”; por ejemplo, la “sospecha” sobre los afectos desordenados, el manejo de los mismos y aun la evaluación aun de la “consolación” para deslindar nuestra causalidad y encontrar la voz de Dios.
52ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
Si no me acabo de comprender en profundidad, si constantemente estoy proyectando mis autotemores y autorrechazos, condenándolos en los demás, el intento de vivir realmente en comunidad es prácticamente imposible. Antaño podíamos vivir los jesuitas sin tanto roce comunitario y de una forma más individualista. Ahora con todo lo reestructurado de nuestras sociedades, con todo lo que supone vivir en un mundo no «necesariamente» cristiano ni católico, las comunidades más que nunca son un reto a vivir, en cuanto el testimonio de credibilidad del por qué nos juntamos en comunidad para la Misión necesita evidentemente el testimonio de amor. Por tanto, no se puede obviar la dinámica comunitaria, como antes, por el sólo hecho de asistir a letanías y a la bendición con el Santísimo.
Ahora bien, este reconocimiento y este manejo de mi negatividad, de mis heridas, de los mecanismos de defensa, de las transferencias, etc, no es únicamente un requisito sicológico para el proceso personal. Lo supone pero debe dar un paso adelante. Lo que se necesita es lograr vernos con los ojos de Dios. Aceptarnos como El nos mira y nos contempla a cada uno en particular. Sólo desde esta mirada complacida del Padre sobre mí, puedo en verdad, comenzar a querer a los demás, porque yo me quiero (ya que no puedo tener otra actitud conmigo que la que Dios tiene hacia mí) y porque Dios quiere incondicionalmente al compañero con quien me toca vivir y trabajar.
Muchas de las dificultades comunitarias, son principalmente un reflejo o una proyección de la dificultad de aceptación personal de todo lo negativo, de lo obscuro de la limitación en mí. Entrar a fondo a reconocerme y a experimentarme no es un ejercicio sencillo. Es el fruto de una primera semana de Ejercicios vividos muy a fondo y con un camino recorrido de proceso personal acucioso.
UN «CUERPO»
La vivencia de los primeros compañeros es digna de tomarse en cuenta. Ellos primero se establecieron como amigos, evolucionaron convirtiéndose en «amigos en el Señor» y sólo por último se constituyeron en
2. NO SOMOS ENTRENADOS RELAMENTE A VIVIR
un cuerpo apostólico. Al que entra a la Compañía le toca el camino inverso: comenzar a formar parte de un cuerpo que es apostólico y allí desarrollar la amistad profunda que permita la experiencia fundante de ser «amigos en el Señor». Siendo esto así, se tendría que presentar mucha atención a cómo somos realmente «cuerpo» y cómo ayudamos a formar para vivir en cuerpo.
Es sabido cómo la palabra «comunidad» no tiene mucha raigambre ignaciana. Todo lo contrario sucede con el término «cuerpo» que articula y vertebra todas las Constituciones. Las Constituciones hacen alusión a muchas maneras de cuerpo. Cuerpo es algo intercambiable e interrelacionable. Está el cuerpo del individuo, el cuerpo social de la Compañía, el cuerpo de Cristo - el suyo personal histórico, el sacramental y el místico quien sufre y «mucho padece»-. Por último el cuerpo de la Iglesia.
Vivir en la Compañía supondría por tanto ser capaz de ubicarnos en cada una de esas diversas instancias. Dejarnos sentir el propio cuerpo y darle la atención que reclama la Parte III de las Constituciones. Sabernos cuerpo de la Compañía y para eso emplear todos los mecanismos de conocimiento, comunicación y cercanía posibles.
Vivir el misterio del Cuerpo de Cristo, principalmente donde El está más como sacramento: en la historia dolorosa de nuestra gente. Pero también insistir en el reto que supone el voto de Jesús en la Eucaristía: «no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que venga el Reino». Es el sacramento eucarístico el que nos envía a colaborar por jalonar el Reino de Dios.
Por último, tenemos que aprender a ser parte del cuerpo de la Iglesia, lo cual no quiere decir principal ni preponderantemente la relación con la Jerarquía, sino con el pueblo de Dios.
En algunas partes se ha dado un paso muy importante en al adquisición de mecanismos comunitarios y de formación del cuerpo apostólico como el discernimiento personal compartido. Sin embargo ni es algo muy generalizado sino en ciertos sectores de los ya formados y en el tiempo de la formación... Por otra parte, relamente se debe poner cuida-
54ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
do a que ese discernimiento no sea únicamente una arena donde se expone lo que cada uno piensa que Dios está hablando en su interior, sin aplicar concienzudamente las reglas para saber cuándo algo es inercia con un modo sicológico de ser, cuándo siguen los «discursos propios» y cuándo algo ya está en la dimensión del espíritu de Dios. Cabe recordar siempre, el papel de «cotejamiento» en todo discernimiento. No hay discernimiento válido a menos que sea ratificado por alguien (superior y/o comunidad) con densidad eclesial.
Todavía nos falta, sin embargo, hacer verdaderos discernimientos apostólicos que orienten y hagan avanzar la Compañía hasta donde llegaron nuestros mayores y más adelante en el Señor nuestro. Lo difícil de realizar esta tarea es que supone mucha sanidad psicológica y mucho ejercicio en el discernimiento personal unido al apasionamiento por Jesús y la causa de los desposeídos del mundo.
Ahora bien, lo que aglutina al cuerpo, lo que nos hace estar unidos es el cariño. Ser verdaderamente «amigos en el Señor». Hay muchas y variadas formas de amor. El amor que por lo menos aquí se requiere, es el que nos hace aceptarnos tal y como somos y esto nos permite trabajar ágilmente.
3. EN EL FONDO HAY UN MAL PLANTEO DE LA MISION
En el fondo de todos estos problemas comunitarios tenemos que decir, por hipótesis, que hay un mal planteo de la Misión, que es la que nos reúne, nos forma y nos conforma. De allí que haya situaciones en donde la explicación última del conflicto -y la definitiva-, reside en un mal planteo y un desenfoque de lo que es la Misión. Esto lo debemos de tomar muy en serio.
Pasemos, por tanto a definirla: La Misión (en las Constituciones de la Compañía) es la experiencia de recibir -del Papa, de los superiores o por nosotros mismos (603)- el «encargo», como cuerpo, del bien de las mayorías -el bien más universal, del que padece más necesidad (622), atendiéndolo de una manera estructural -principio de vicaridedad, de agentesmultiplicadores,demayorcontundencia(622y623)-,conlamayor
55 ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
eficacia -desde el «magis»; desde el mayor servicio (133, 508)- al modo de Jesús -pobre, humilde, solidario y misericordioso (EE 116, 224)-, constituyéndose así en la mejor manera de dar la gloria a Dios, «que mucho padece» (Epp, 354-359).
Es pues la experiencia de la disponibilidad para hacer las obras donde la gloria de Dios está en juego. Todo tiene en la Misión su explicación y justificación. De modo que podríamos decir que, en cierta manera, en la medida en que haya menos garra y entusiasmo por la Misión crecerán los problemas comunitarios o se cubrirán con el típico velo del «respeto al derecho ajeno es la paz». En la medida que estuviéramos abrazando la bandera de Jesús, desde la experiencia personal de reconciliación, habría más posibilidades para la Misión y para la vida en el cuerpo.
Decimos en cierta manera. No hay que olvidar el componente personal, que fue serio aun en el primer grupo de compañeros y siempre crea antagonismos pero no insalvables. El estudio de Ravier sobre la cercanía/lejanía afectiva de Ignacio con los primeros compañeros es muy significativo. Tampoco hay que desdeñar la dificultad o facilidad para vivir en cuerpo. Esta es una cualidad que debe ser discernida porque actualmente es condición de posibilidad del ser jesuita.
Pero decimos que la Misión nos reúne, nos forma y nos conforma. La Misión tal y como la hemos definido, tiene hondísimamente que ver con la reinterpretación de la Fórmula del Instituto en el binomio de Fe y Justicia. Y es aquí donde comienzan los problemas objetivos a generar conflictos comunitarios y apostólicos.
En primer lugar, tenemos que no es fácil poder comprender esta línea de la Congregación General última. Es difícil porque supone necesariamente un cambio de vida, de hábitos, de amistades, sobre todo de clientelas. Supone además, un riesgo cada vez más creciente. En el mejor de los casos, en la línea más sana, el principal problema de desunión vendría por la falta de aceptación en la línea profética de la Compañía,ensusintentosporhacerpequeñascontribucionesalacercamiento del Reino de Dios.
56ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
El otro elemento de problemática objetiva estriba en lo duro que es fracasar en esta lucha por los empobrecidos del mundo. Abanderar el binomio Fe y Justicia, supone apostar por los que siempre pierden. Esto traeunadosisfuertedefrustraciónydesesperanza. Noestálejanotampoco el desencanto que produce muchas veces el contacto con el mismo pueblo con sus incongruencias. Esto puede convertirse en fácil treta para generar malestar y desunión.
Pero están también los factores subjetivos frente a la Misión. Uno muy típico es el «rechazo» a esta radicalidad de la Compañía que es sólo un destello de lo que está en el Evangelio. Este rechazo puede ser escandaloso, estrepitoso, descarado, o bien, pueda atacar, como el mal espíritu en segunda semana: dolosa, encubiertamente, fomentado en el fondo la parálisis de la acción.
Dentrode los problemas subjetivostendríamos también el del «adicto» al trabajo supuestamente por el Reino. Es decir, aquel que lo hace reivindicando problemáticas suyas latentes que no ha trabajado y entonces termina -como todo fervor indiscreto- en quemar al adicto y en vacunar a los compañeros haciendo que en la práctica no se trabaje al modo de Jesús las obras de misericordia.
Todo esto obviamente frena y entorpecela Misión, esto genera malestar en el cuerpo y estallan los conflictos o se los cubre con un manto de falsa paz o de metálica educación y respeto.
4. PISTAS IGNACIANAS DE ANALISIS Y SOLUCION
En primer lugar estaría el esfuerzo por comprender, como nos lo hacen las Constituciones, la razón de los problemas. Analizar, por decirlo así, la conflictividad con las categorías de las mismas Constituciones.
4.1. El aporte de la Parte II
Hay miembros que no deben ser ya parte del cuerpo.
Podría ser interesante traer a colación las causas para despedir a
alguien de la Compañía, lo cual es objeto de la Parte II. Esto ayuda a vislumbrar las raíces de desunión.
Lo primero que adelantan las constituciones es que las causas para despedir «debe ponderarlas delante de Dios Nuestro Señor la discreta caridad del Superior» (209,2). Es un acto de discernimiento y -como todo discernir- un acto de amor, de los más difíciles y quizás más dolorosos.
a) Que el honor y gloria de Dios esté en juego:
Si la finalidad de la Compañía es «la mayor gloria de Dios», obviamente atentar contra ella es, de por sí, causa de despedida.
«Si se sintiese en el mesmo Señor nuestro sería contra el honor y gloria suya que alguno estuviese en esta Compañía» (210, 1).
Ahora bien, eso de la «gloria de Dios» lo solemos comprender de modo tan abstracto o tan pasado de moda que no nos parece criterio evaluativo. Por eso la traducción de Ireneo parece oportuna: la gloria de Dios es que la humanidad tenga vida. Esta exclusión por esta vía va en perfecta concordancia con la nueva reformulación de nuestro Instituto: el servicio de la fe y la promoción de la justicia. Es a través de esta nueva fórmula como los jesuitas trabajamos para la mayor gloria de Dios. Por tanto, aunque por muchas razones habría que excluir a varios compañeros, ésta debería volverse la más importante, la razón más excluyente y determinante. Lastimosamente no se «saca» de la Compañía por este tipo de razones...
Las Constituciones enfatizan más el caso, diciendo que los superiores y los demás pueden juzgar a una persona «incorregible en algunas pasiones o vicios offensivos de su divina Magestad» (210, 1). Nuevamente la traducción más real de lo que ofende al Señor debe colocarse en categorías bíblicas, que es ir, en el fondo, en contra de lo que le agrada a Dios según se pinta hasta la saciedad en los profetas y otros trozos del Antiguo Testamento... (Cfr. Is. 58, 1-12; Jer 9,2; Job 29, 12-30; 31,16ss).
En esta parte se hace referencia a la gran dificultad que entraña todo esto, pero no para eximir del deber de la exclusión, sino sólo para
58ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
enfatizar una mayor discreción del caso: «que quanto más dificultad y duda tuvieren, más encomendarán la cosa a Dios nuestro Señor y más la comunicarán con otros, que puedan en esto ayudar a sentir la voluntad divina» (211, 4).
b) Que esté en juego la Misión de la Compañía.
Otro orden de causa para la dimisión dice relación al «bien de la Compañía» y a su Misión. La razón en el fondo, es que éste «por ser universal, debe preferirle al de un particular» (212, 1).
El caso que trae, en primer lugar las Constituciones, es respecto a la salud de los sujetos, pero insiste más en el mal ejemplo que puede dar un jesuita a sus compañeros, como causa decisiva:
«Y mucho más si se juzgase sería dañoso por el mal exemplo de su vida, especialmente mostrándose inquieto o escandaloso en palabras o en obras» (212,4).
Ser escandaloso para con los otros, -continúan las Constituciones, - «se entiende quien les da ocasión de pecar con exemplo» (215). Considera ese numeral la incitación a la inestabilidad de la vocación, pero sobre todo a la discordia... Siempre, con todo, el último criterio es «el bien de la Compañía» (215, 1).
Aquí se podría hacer una lectura «a contrariis» de lo que se dice en la parte X, de cómo se ha de conservar y aumentar la Compañía. Creo que pudiera resultar elocuente el elenco de criterios allí presentados. En esa parte, como veremos, además de hablar de la selección de personas y de la formación adecuada que se debe ofrecer (cfr. 815), se insiste mucho en el papel de la pobreza que «es como baluarte de las Religiones, que las conserva en su ser y disciplina y las defiende de muchos enemigos» (816, 1). Por otra parte, se habla del luchar contra la ambición del poder (817).
Se dan en esa última parte otras recomendaciones pero, sobre estos dos puntos, los profesos emiten votos especiales, por tanto hay más responsabilidad porque de ellos «pende» el buen ser de la Compañía.
El mal ejemplo en este sentido es gravísimo y es, de por sí, causa de expulsión. Ya la Congregación General XXXII, había visto esto respecto de la pobreza cuando define que los que van contra esta pobreza, aunque jurídicamente pertenezcan a la Compañía, están excluidos de ella en espíritu. (C.G. XXXII, D. 12). Lamentablemente no se ha visto nunca un discernimiento de la Compañía para excluir a los que atentan contra lo que engendra jesuitas - la pobreza como madre- y lo que la defiende de tantos enemigos...
c) Cuando se va contra la Compañía y contra el particular.
El caso más señalado traído por las Constituciones es la incapacidad real para vivir en obediencia, que es otro bastión de la vida jesuítica, pero que, de por sí, no es necesariamente un defecto en la persona. Ceder la libertad, mantenerse en la disponibilidad implica un carisma muy especial que no se puede imponer. Cuando se encuentra uno con un caso en que la persona es muy buena, muy trabajadora, pero no puede obedecer, se está justo en este «caso» presentado por las Constituciones como razón suficiente para la dimisión. Esto, en el caso de que haya imposibilidad -por las razones que fueren- para
«disponerse para vivir en obediencia, y hacerse al modo de proceder de la Compañía; por no poder o no querer quebrar su propio juicio, o por otros naturales o habituales impedimentos» (216, 3).
Es bien sabido cómo en tiempo de Ignacio se aplicaba con mucha facilidad la dimisión de las personas. Por ejemplo es conocido que en 1552, en Portugal, hubo de dimitirse a por lo menos una treintena de jesuitas (no 127, como circuló por mucho tiempo la noticia). En nuestros tiempo son contados, y lastimosamente, en los más sonados, dicen referencia a jesuitas que han querido llevar su compromiso más allá de lo «acostumbrado», más allá de lo permitido en las situaciones normales, pero porque como jesuitas tenemos que vivir en las encrucijadas ideológicas y en las trincheras sociales... Podrían no sólo ser comprendidos sino aun alabados. Esos casos producen tanto revuelo y escándalo en la Compañía más instalada que, como decía Ignacio refiriéndose a Borja, prácticamente «no hay orejas para escuchar ese estampido», desgraciadamente.
60ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
El origen de no pocos conflictos, por tanto, en las comunidades estaría en no despedir de la Compañía a quienes clara y reiteradamente se empecinen en estas actitudes, causa de despido según las Constituciones. Es interesante, en este sentido, considerar que un buen número de las salidas de escolares en los últimos tres años han sido porque se les ha invitado a dejar la Compañía...
4.2 El aporte de la Parte VIII
-Necesidad del conocimiento, de la mutua estima y cariño entre nosotros-
Lo que más nos puede dar luz para comprender los conflictos dentro de la Compañía es el enfoque de la Parte octava de las Constituciones. La otra parte arranca de una dificultad objetiva que emana de la misma Misión: la dispersión en que se encuentran los compañeros diseminados «en la viña del Señor».
«Cuanto es más difícil unirse los miembros de esta Congregación con su cabeza y entre sí, por ser tan esparcidos en diversas partes del mundo entre fieles y entre infieles, tanto más se deben buscar las ayudas para ello» (655,3).
Ahorabien, aunquesetengaqueestarrepartidoseneltrabajoapostólico, la Compañía sólo será lo que está llamada a ser si permanecen unidos sus miembros con la cabeza y entre sí. Esto no se logra «sin estar entre sí y con su cabeza unidos los miembros della» (655,4).
El dilema fundamental a tratar en esta parte es el binomio Misión (con todas sus actividades) / Unión (con la riqueza de la plataforma y sus exigencias), que de alguna manera están contraponiéndose. Habrá otros factores estructurales de desunión: que es el que los compañeros serán personas muy bien formadas y por tanto no fáciles de gobernar... «Comúnmente serán letrados» (656, 1). Por otra parte, serán jesuitas de influjo y con poder frente a personas, instituciones, fuerzas populares... «Tendrán favor de Príncipes o personas grandes y pueblos, etc.» (656,1).
De ahí también la necesidad estratégica de unirse.
Por tanto la solución está clara: hay que tener «unión de ánimos», como estrategia general y la reunión física de tiempo en tiempo, como solución táctica (cfr. 655,5). Ahora bien, esta tal unión debe nacer de la Misión; no es un valor en sí mismo. Lo que nos debe reunir y unificar en la actualidad es el compromiso de fe y justicia nueva reformulación de nuestro Instituto.
Es estratégica, decíamos la unión. De lo contrario decrecemos. Pero, ¿cómo, entonces, mantenernos, cómo lograr esa «unión de ánimos»?
a) Selección de personas:
Este tema se repite con bastante frecuencia en el Examen, en la primera, segunda, tercera, quinta parte... (Cfr. 12, 308, 516, 523, 819). Ahora nuevamente: «ayudará no se admitir mucha turba de personas a profesión» (657, 1), sino retener sólo a «personas escogidas». La razón de todo ello:
«porque la gran multitud de personas no bien mortificadas en sus vicios, como no sufren orden, así tampoco unión» (657, 2).
El compañero, al final de las largas probaciones, deberá ser verdaderamente un hombre libre, capaz de darse a sí mismo Misión (621) porque es fundamentalmente hombre de discernimiento.
«Si no le es limitadaalguna parte specialmente, puede detenerse más y menos en un lugar o en otro, y discurrir por donde, miradas unas cosas y otras, hallándose indifferente quanto a su voluntad y hecha oración juzgare ser más expediente a gloria de Dios nuestro Señor» (633, 3-4).
Ahora bien, esto sólo al final de un largo proceso de aprender a obedecer, por una parte, y a representar, por otra (Cfr. 292, 5-6).
62ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
b) Obediencia de «conspiración» como vínculo fundamental
«Y porque esta unión se hace, en gran parte con el vínculo de la obediencia, manténgase siempre ésta en su vigor» (659, 1).
Es decir, que la obediencia debe ser uno de los puntales de la unidad. Pero no cualquier obediencia, sino precisamente la obediencia que llamamos de «conspiración» (Dominique Bertrand). Esta obediencia se fomenta precisamente por el ejemplo «de los que son más principales en la Compañía» (659, 3).
También se fomenta este espíritu de obediencia con la amistad de los compañeros, los que se nos proponen para ayudarnos a caminar: (cfr. 659, 660).
«Y así quien no tuviese dada tanta experiencia de esta virtud, a lo menos debería ir en compañía de quien la tuviese dada. Porque en general ayudará el compañero más aprovechado en ella al que menos lo fuese, con el favor divino» (659, 4-5).
Todo ello debe llevarnos a poder aprender a «aspirar juntos» (obediencia de conspiración) a la Misión y a los trabajos del Reino. De tal modo es esto así, que Ignacio en las Constituciones deja un modelo -ahora en desuso- que pinta, sin embargo, el grado de conspiración que se debe tener en el desempeño de los trabajos en la Compañía: el colateral (659, 6-7). La máxima obediencia es no tener ya que obedecer porque podemos constantemente ser fieles a la Misión y a la interpretación de ella en los criterios apostólicos de las Constituciones y en el proyecto de Provincia. Claro ejemplo, éste, de que la obediencia en la Compañía es una obediencia de «posibilidad, o de oportunidad». ¡No se insiste, al compañero formado, tanto en la virtud de ella sino en la oportunidad que brinda para mejor servir! El superior no puede serlo sin ser «amigo en el Señor», por lo menos con solicitud si es que no se llega al afecto o a la intimidad. Esta obediencia de «conspiración» va muy unida con la amistad en el Señor; como que la amistad garantiza que quien da Misión no lo haga burocráticamente ni proyectando sus propios intereses ni poder ni por apego legalístico; y la obediencia garantiza por su parte, que la amistad no se convierte en condescendencia preferencial o chantaje de afec-
to. La internalización de Misión y discernimiento estarían de fondo como supuestos.
c) La subordinación:
Además de cuidar la selección, de insistir en la obediencia, pero de este tipo de conspiración, las Constituciones ven la necesidad de una buena subordinación (claro respeto de la delegación de la autoridad) o principio de subsidiariedad para mantener unido al Cuerpo en dispersión.
«A la mesma virtud de obediencia toca la subordinación bien guardada de unos Superiores para con otros, y de los inferiores para con ellos» (662, 1).
d) Cortar todo género de división
Como es obvio, si ya de por sí la Misión tiende a dispersarnos, y las fuerzas estructurales de las instituciones u obras (o gente concreta) nos atan, lo que contribuya directamente a generar desorden o desunión en los ánimos debe vigilarse muy de cerca y ejercer sobre esto una fuerza única:
«Quien se viese ser autor de división de los que viven juntos, entre sí o con su cabeza; se debe apartar con mucha diligencia de la tal congregación, como peste que puede inficionar mucho, si presto no se remedia» (664).
e) Calidad de los superiores
Otro medio eficaz para mantener unido al cuerpo repartido es la excelencia de los superiores: «son las qualidades de su persona» (666, 1). Porque «cuales fueren éstos, tales serán a una mano los inferiores» (820, 3). Pero «muy en particular ayudará tener crédito y autoridad para con los súbditos» (667, 1). La Compañía debe tender a escoger personas que tengan liderazgo por sí mismas. Además tienen que mostrar otra serie de virtudes:
64ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
«Tener y mostrar amor y cuidado dellos; en manera que los inferiores tengan tal concepto que su Superior sabe y quiere y puede bien regirlos en el Señor nuestro» (667, 1).
Es interesante los pasos que postulan las Constituciones: que los súbditos estén claros que el superior conoce el itinerario de cada compañero, que tiene voluntad de dar apoyo y además la capacidad para conducirlo en el camino de Dios al servicio de la Misión.
f)
Modo de gobernar:
Los superiores no sólo deben, pues, ser personas escogidas, para que mantengan la unión de los dispersos por la Misión, sino su modo de gobernar es el que hará el milagro de la percepción de ser todos nosotros un sólo cuerpo:
+ El principio de la autoridad debe estar bien centrado: Conviene recordar el sabio principio respecto a la autoridad:
«En manera que todos para el bien tengan toda potestad, y si hiciessen mal tengan toda subjección» (820, 5).
+ El oficio principal del superior es sostener a los compañeros «con la oración y los santos deseos» (424, 1). El superior tiene que soñar junto a Dios, respecto del plan que El tiene sobre cada uno.
+ Servirá que el superior tenga personas de consejo, de los cuales se pueda ayudar (667, 2-3).
+ Ayudará también «que el mandar sea bien mirado y ordenado» (667, 3)...
+ Use todo amor y modestia, «condoliéndose con ellos» (667, 6).
+ Más que provocando el temor, «aunque algunas veces aprovecha todo» (667, 4).
+ El arte de saber corregir: El aceptar las correcciones y ayudar a corregir se vuelve una regla de juego:
«Cada uno debería de buena voluntad aceptarlas con verdadero deseo de su enmienda y aprovechamiento spiritual, aun quando no se diesen por falta alguna culpable» (269, 3).
Seguidamente da un principio de cómo ayudar a corregir que deben tener los superiores y encargados.
«En las correcciones aunque la discreción particular pueda mudar esta orden, es de advertir que primero se amonesten con amor y dulzura los que faltan, 2°, con amor y cómo se confunda con vergüenza; 3°, con amor y con temor dellos» (270, 1-2).
+ Este principio está encuadrado en el conocido «prosupuesto» que está en el inicio de la Primera Semana de Ejercicios, del aprender a salvar la proposición del próximo (EE 22, 3), y que si no se puede salvar esa proposición «inquiera cómo lo entiende». Es decir, que la sana corrección debe estar enmarcadaen la disposición básica para el diálogo, que supone ponerse en las razones y necesidades de aquel con quien se pretende dialogar. Esta es una regla de oro para las relaciones humanas, comunitarias y sociales. El superior debe invitar a realizar el diálogo.
+ Por último, esperar la gracia del Señor, que debe acompañarlos:
«Porque como les es más necesaria la ayuda divina por el cargo que tienen, así es de sperar que Dios nuestro Señor se la dará más copiosamente para sentir y decir lo que fuere de su servicio» (686, 3).
g) Centralismo
Precisamente para esta unión tan difícil de los miembros esparcidos, ayudará «que el General resida por la mayor parte en Roma» (668, 1).
La razón de esta está dada en la explicación de la naturaleza del cuarto voto de los profesos: el principio de universalidad. Es en Roma, «junto a San Pedro», donde parece debatirse la convergencia de los problemas del pueblo de Dios...
h) El vínculo fundamental, con todo, es el amor al Señor
«El vínculo principal de entrambas partes para la unión de los miembros entre sí y con la cabeza, es el amor de Dios nuestro Señor; por-
66ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
que estando el Superior y los inferiores muy unidos con la su divina y summa Bondad, se unirán muy fácilmente entre sí mesmos, por el mesmo amor que della descenderá y se estenderá a todos próximos, y en especial al cuerpo de la Compañía» (671, 1-2).
i) La ruptura con el espíritu de mundanización
Es el amor al Señor lo que en verdad hará que nos mantengamos juntos los jesuitas, pese a todo, pero esto no se puede lograr si no combatimos día a día el espíritu del mundo que nos acecha. Por consiguiente ayudará:
«Todo menosprecio de las cosas temporales, en las quales suele desordenarse el amor propio, enemigo principal desta unión y bien universal» (671, 4).
j) La uniformidad en el «modo nuestro de proceder»
Se debe siempre respetar los tiempos, lugares, personas y sus ocurrencias, se ha dicho desde el comienzo de las Constituciones, sin embargo esto no debe impedir que salga a la luz el «modo nuestro de proceder». Esto debe darnos el aire de familia, la uniformidad especialmente en el mismo sentir, «idem sapiamus idem dicamus omnes, conforme al apóstolo» (273, 1):
«Puede también ayudar mucho la uniformidad así en lo interior de doctrina y juicio y voluntades, en quanto sea posible; como la exterior en el vestir, ceremonias de Misa y lo demás, quanto lo compadescen las qualidades differentes de las personas y lugares, etc.» (671, 5).
Ahora bien, esta uniformidad no debe proponerse tanto a propósitos de la doctrina ya que la norma hoy es el pluralismo en las teologías. Más bien habría que ponerla e insistir que es la reformulación de la Misión y la opción por los empobrecidos la que definiría hoy esa uniformidad.
k) La constante intercomunicación
Por último, «ayudará también muy specialmente la comunicación de letras missivas entre los inferiores y Superiores» (673, 1). Las Constituciones descienden luego a utilizar al máximo los recursos de los medios de comunicación propios de su tiempo, por ejemplo: «se hagan tantas copias, que basten para proveer a todos los otros Provinciales»... (675,7).
Este espíritu es el que debe concretarse en muy variadas formasnoticias constantes sobre lo que le acontece al cuerpo- pero, sobre todo, en la necesidad constante del diálogo. Diálogo entre las mismas comunidades. En las Constituciones este diálogo puede encotrarse bajo la forma de la «consulta de la casa», por ejemplo (Cfr. 431; 432; 810). Este intercomunicación supone la capacidad de poder expresar lo que pasa, de reconocer el conflicto y de saber enfrentarlo. Esta intercomunicación es el necesario diálogo con el superior teniéndole «toda la conciencia abierta» precisamente para que pueda el compañero ser guiado con más seguridad en la Misión. Sin este diálogo sincero -a nivel personal, comunitario y con el superior- es imposible pensar en realizar la Misión como cuerpo apostólico.
4.3. El aporte de la Parte X
-Ser amigos de Dios y en El poner nuestra esperanza-
También el aporte de la Parte décima de las Constituciones es esencial para comprender cómo lograr no sólo salir del empantamiento comunitario sino hacer avanzar a todo este cuerpo apostólico. Algo de esto ya se ha trabajado en las páginas anteriores pero las retomo para indicar el realce que tienen en esta parte décima.
Esta última parte es la más corta de todas las Constituciones. Tres son sus preocupaciones: la conservación de lo que ya se tiene, el aumento, y que éste esté a la altura de la Misión. Para esto nos presentan las Constituciones una serie de medios unos más eficaces que otros. Arran-
68ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
ca esta parte de una aseveración contundente: "Porque la compañía, que no se ha instituido con medios humanos, no puede conservarse ni augmentarse con ellos, sino con la mano omnipotente de Cristo Dios y Señor nuestro, es menester en El sólo poner la speranza de que El haya de conservar y llevar adelante lo que se dignó comenzar para su servicio y alabanza y ayuda de las ánimas" (812, 1-3).
Se tiene siempre que partir de que la Compañía es obra de Dios. Han sido tantas las contradicciones desde el comienzo de la orden, pasando por épocas tan duras como la supresión, o el momento último del P. Arrupe, que el que fluctúe pero no se hunda es muestra que la obra es de Dios. De aquí se saca la consecuencia:
«Y conforme a esta speranza, el primer medio y más proporcionado será de las oraciones y sacrificios» (812, 4).
Es obvio. Si Dios ha comenzado esta obra, sólo continuará si El lo quiere. De ahí que la oración y la esperanza en sólo Dios, debe ser lo primero. De allí también que «los medios que juntan el instrumento con Dios y le disponen para que se rija bien de su divina mano son más eficaces que los que le disponen para con los hombres» (813, 2).
Por tanto, es necesario, nos aclaran las Constituciones que los de la Compañía:
«Se den a las virtudes sólidas y perfectas y a las cosas spirituales, y se haga dellas más caudal que de las letras y otros dones naturales y humanos» (813, 5).
Esto supuesto;
«Sobre este fundamento, los medios naturales que disponen el instrumento de Dios nuestro Señor para con los próximos ayudarán universalmente para la conservación y aumento de todo este cuerpo» (814, 1).
Y aquí establecer otra formulación de lo que hemos denominado
«dialéctica ignaciana». Las Constituciones hacen referencia a los medios humanos y cómo debe usarse de ellos:
«No para confiar en ellos, sino para cooperar a la divina gracia, según la orden de la summa Providencia ...» (814, 2-3).
Dentro de este marco y sólo en éste, deben desarrollarse todos
«Los medios humanos o adquisitos con diligencia, en special la doctrina fundada y sólida y modo de proponerla al pueblo... Y forma de tratar y conversar con las gentes» (814, 4).
En ese sentido ayudará mucho la buena formación (cfr. 815), pero sobre todo la guarda de la pobreza que es «baluarte de las religiones, que las conserva en su ser y disciplina y las defiende de muchos enemigos» (816, 1). Lo mismo se diga del desterrar absolutamente la ambición, «madre de todos los males en qualquiera Comunidad o Congregación» (817, 1).
También ayudará mucho «no admittir turba ni personas que no sean aptas para nuestro instituto, a una aprobación» (819, 1). Y así «aunque se multiplique la gente» -lo cual es sumamente loable- «no se disminuya ni debilite el spíritu» (819, 5).
En otro orden de cosas, mucho puede influir la calidad de los superiores, ya que «el bien o mal ser de la cabeza redunda en todo el cuerpo» (820, 1). Cuales fueren los superiores, «tales serán a una mano los inferiores» (820, 3). En cualquier caso, deja establecida las Constituciones esta sapientísima regla de gobierno:
«Enmaneraquetodosparaelbientengantodapotestad,ysihiciessen. Mal, tengan toda subjección» (820, 5).
Uno de los medios más eficaces para que este cuerpo se conserve y aumente lo ponen las Constituciones en el cariño entrañable entre los compañeros: «la caridad y amor de unos con otros» (821).
La décima de las sugerencias que propone esta parte hace referen-
70ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
cia a un cierto equilibrio entre el trabajo espiritual y el trabajo corporal (822), cosa en completo desuso en la actual Compañía donde no se aprecia lo beneficioso de los trabajos materiales, apartándonos así de la experiencia generalizada de la humanidad, y del ejemplo retante de la vida de Nazareth.
También se hace referencia a la observancia de todas las Constituciones, para lo cual pide «mediocridad» (única vez que se emplea en todo el Instituto y que no debe entenderse como algo de baja calidad), «que no decline a extremo de rigor o soltura demasiada (y así se puede mejor guardar)» (822, 1).
Luego también ayudará un espíritu universal: «que no haya ni se siente en la Compañía parcialidad a una parte ni a otra»... Está claro que en nuestro mundo hay divisiones. Pero que no sean estas demarcaciones, a veces, geográficas o administrativas o de intereses políticos entre los dominantes, las que nos dividan (823, 2).
Terminan las Constituciones haciendo referencia a la salud, recordándonos que al tratar de un cuerpo social, no debe nunca descuidarse lo que ayuda a conservar y aumentar al mismo cuerpo personal de los miembros. (826).
CONCLUSION
Se han dado muchas ideas, quizás ha confundido tanto género de sugerencias. Para concluir entresacaremos de todo lo dicho una suerte de «reglas», a la manera ignaciana, que puedan orientarnos a reaccionar frente a los conflictos comunitarios. Se podrían sacar quizás otras y mejores. Con la reflexión que hemos venido haciendo en toda esta sesión quizás toca que sean los encargados del cuerpo de la Compañía los que comenzaran a soñar sobre el modo de convivir mejor. Esta tarea es algo que incumbe sobre todo a los compañeros todos. De ahí que un corolario que cae de su peso es llevar esta temática al seno mismo de nuestras comunidades.
Sin embargo, me atrevo a presentar estas «reglas» para suscitar la imaginación y para que se afinen o simplemente se prescinda de ellas pero no de su objetivo: querer lograr indicadores evaluables de que estamos en camino de una revitalización del cuerpo apostólico de la Compañía.
5. REGLAS PARA VIVIR COMO CUERPO LA MISION
5.1.Reglas para vivir como compañeros
1. Nuestras relaciones personales irán mejor en la medida en que yo me vea con los ojos con los que Dios me ve.
.¿Cuánto asumo lo negativo mío? ¿Cuánto y cómo le saco provecho?
.¿Cuánto de verdad tengo ya de la misericordia que me pide Dios?
.Podré vivir mejor en la medida en que oiga a mi cuerpo y lo tome en cuenta.
.¿Cuánto sé balancear mi vida: deporte, descanso, tipo de comida?
2. Tengo que aprender, por tanto a ser compañero. Compañero de mi mismo, compañero de mis hermanos, compañero de los empobrecidos y necesitados y compañero de Jesús.
.¿Cómo me acompaño a mi mismo? ¿En qué cosas lo hago?
.¿Cómo soy de verdad compañero? ¿En qué detalles lo pongo?
.¿Cómo soy compañero de los empobrecidos? ¿Me buscan para sus luchas, los busco para librar las mías?
.¿Cómo soy compañero de Jesús? ¿En que detalles lo pongo? ¿Hablo de él con peso, como el centro y corazón de mi vida?
3. Tengo que aprender que ser hombre jesuita no quiere decir que no deba encontrar y expresar cariño entrañable con mis hermanos y no sólo fuera y con la mujer.
72ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
.Este cariño debe expresarse en la posibilidad y capacidad en «soñar juntos» la manera de ir concretando la utopía del Reino.
.Ahora bien, la realidad es que los «amigos en el Señor» no están siempre necesariamente en las comunidades concretas. ¿Cómo establezco y enriquezco esta mutualidad?
.Sin embargo como tengo solicitud para con todos y cómo manifiesto mi afecto e intimidad con los más cercanos.
.¿Cuánto tiempo invierto en la comunidad, en los descansos, en los servicios sencillos?
4. Regla básica para convivir, dialogar y relacionarme es intentar «salvar la proposición» del compañero.
.Esto me invita a pensar siempre lo que el otro estará sintiendo y en las razones por las cuales llega a pensar o actuar en determinadaforma. Estaeslaactitudbásicaynecesariapara el diálogo.
.Esto me implica saber manejar bien las transferencias y contratransferencias 2 , así como los mecanismos de defensa que utilizo.
5. La vida merece vivirse con pasión, si no, no vale la pena vivirla. Si tengo pasión por el Reino en sus concreciones del trabajo por la fe y la justicia es una buena señal.
.¿Cuánto soy también yo el destinatario de ese Reino, cómo soy yo el primer liberado, al primero que se le da una noticia «buena»? De no estar yo primeramente incluido es sospecho-
2 Se entiende por transferencia el mecanismo psicológico por el cual atribuyo al otro, sentimientos afectuosos u hostiles que experimenté en la infancia con alguna figura paterna y en el ambiente familiar. Contratransferencia sería el mismo fenómeno pero visto desde lo que experimenta el terapeuta, el superior o el acompañante espiritual respecto a los que tiene a su cargo. Mientras no tenga claro cuáles son mis transferencias en una comunidad, estaré proyectando constantemente en el compañero sentimientos de personas que pertenecen a mi pasado. En el caso del superior si no maneja bien lo que le suscitan los compañeros, -qué persona está viendo en ellos perteneciente a su pasado o a qué otra relación se asemeja ésta que está viviendo- habrá siempre mucha confusión y engaño.
sa mi pasión por el Reino.
6. Sea cual sea mi trabajo podré tener nombres concretos de amigos empobrecidos, necesitados, enfermos. Esta es la verdadera escuela de amistad, lo que me permite formarme en el cuerpo del Señor.
.¿Cómo articulo mis amigos pobres y sencillos en mi comunidad? ¿Nos compartimos esos amigos o establezco feudos afectivos?.
7. Mis discernimientos sólo son válidos si de verdad son cotejados por la comunidad y por el superior, por una parte, y si me colocan en el cariño y en la lucha de los necesitados.
.¿Cuánto hay en mi actitud de diálogo? ¿Me sé poner en lo que el otro siente, intento pensar las razones del otro? ¿Lo hago?
.¿Cómo sé representar al modo ignaciano? ¿Cuándo lo hago?
.¿Cuántos espacios de mi vida no los comparto con nadie?
.¿Cuánto entiendo que la cuenta de conciencia es la posibilidad que le doy al superior para que no se equivoque en las misiones que me da y que me ayuda a crecer?
5.2. Reglas para vivir como cuerpo
1. Debemos tener proceso de socialización a la vida del cuerpo. No se asume un miembro sin más.
.¿Cuánto nos esforzamos por encontrar metodologías para vivir en comunidad?.
.¿Cuánto asumimos que nos incumbe esa preocupación?
.¿Qué papel juego en las reuniones de comunidad? ¿Activo, colaborador?
2. El discernimiento personal compartido es un camino privilegiado para formar cuerpo siempre y cuando se dé un cotejamiento de la comunidad.
.¿Se puede dialogar en la comunidad? ¿Se ventilan los problemas? Si esto no se hiciera no hay campo propicio ni para el discernimiento ni para llevar la Misión como cuerpo apos-
74ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
tólico.
.¿Cuánto lo que espero de la comunidad es que oiga simplemente lo que yo creo que Dios me ha hablado?
.¿Estoy convencido de que a través de la comunidad Dios me puede decir otra cosa, más aún, algo completamente diferente de lo que yo pensaba?
3. En la práctica es el cuerpo el que acepta y rechaza a los compañeros. Por tanto hay una corresponsablidad colectiva seria sobre la vocación de cada uno de nosotros.
.¿Cuánto y cómo me he sentido yo corresponsable de los compañeros?
.¿Qué mecanismos he usado para expresarlo?
4. Nuestro cuerpo apostólico será sano:
.Si toma en cuenta el cuerpo -toda la realidad de la persona, con las necesidades, anhelos, formas de pensar- de los compañeros. Si respeta los procesos diferentes de cada uno pero que tendrían que converger a mediano plazo. ¿Cuánto pueden a) reconocerse b) expresarse y c) ventilarse los conflictos?
.Si toma en serio como fuente de reto y vitalidad, el cuerpo eucarístico del Señor. ¿Podemos tener una eucaristía donde compartimos de verdad lo que queremos y en lo que creemos?
.Si establece vínculos con el cuerpo más amplio, que es la Iglesia: laicos, religiosos, jerarquía. ¿Vamos a las reuniones del clero, de los religiosos, de los movimientos laicos o nos sentimos autosuficientes?
.Si toma partido por el cuerpo sufriente del Señor en la Historia.
.¿Hemos recibido ya por lo menos críticas por apoyar a los que sufren?
5. Es bueno tener en claro que la perdición del cuerpo es:
.El enconchamiento en sí mismo. ¿Cuál sería el indicativo de que estamos abiertos al mundo? .Las luchas por el poder interno.
.La ambición de poder: ¿Nos relacionamos preponderantemente con los pudientes, con los que tienen «palabra» y «fuerza»?.
.Ir en contra del mecanismo de inserción y de austeridad seria. ¿Cómo hacemos realidad en el cuerpo «que siempre es mejor y másseguro... Cuantomássecercenare ydisminuyere y cuanto más se acercare a Cristo nuestro Señor» (EE 344), en lo que respecta a la pobreza?
6. Un buen indicador del verdadero ambiente jesuita en una comunidad sería:
.Si vivo la comunidad como «mi comunidad», mi hogar, mi casa.
.Si se da la alegría y facilidad para vivir los procesos.
.Si hay un caminar hacia discernimientos comunitarios: replantear seriamente nuestro nivel de vida, nuestra vida en el espíritu común.
.Si se camina hacia el poder un día hacer discernimientos apostólicos en común.
7. Deben establecerse en la comunidad mecanismos de "limpieza" de las negatividades:
.Saber manejar explícitamente el mundo de los conflictos comunitarios.
.Una metodología práctica para resolver problemas a la hora de un conflicto:
.Qué derechos y anhelos legítimos bloqueo o freno yo del otro.
.Qué derechos y anhelos desproporcionados le bloqueo o freno.
.Qué derechos y anhelos legítimos me bloquean o frenan.
.Qué derechos y anhelos desproporcionados no me pueden dar los demás.
5.3. Reglas para servir cuando nos toque ser superiores
1. No hay que tener demasiado miedo en separar del cuerpo a los que no se ven con el carisma nuestro. A la larga es mal para ellos
76ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
y para la Compañía.
.Sería un buen signo la exclusión de la Orden que no fuera por el motivo del sexo, sino por la incapacidad de actuar como cuerpo y por las fallas en la pobreza, así como en la aceptación práctica de la Misión de fe y justicia. ¿Cuándo ejercitamos este criterio?
2. Por tanto, hay que se más cautos en aceptar personas a la Compañía y velar acuciosamente por hacer que se logre el nivel de excelencia (académica, técnica, artística, humana en general) a la que cada uno está llamado. Especialmente importante es que se vele por que las cualidades y formación de los que se admiten para coadjuntores temporales permitan en la práctica, la igualdad que brota de la posibilidad de comunicación.
3. Hay que tener, con todo, una «sabia» desconfianza en creerme yo, como superior, soy el mejor intérprete de la voluntad de Dios para los demás. Más aún, seguir el sabio consejo que diera Ignacio a González de Cámara: «lo que puede hacerse suavemente sin obediencia no meter en ello obediencia».
4. Tiene que servirse siempre de los criterios apostólicos de las mismas Constituciones (Cfr. 622ss) y del proyecto apostólico donde se dan las directrices sobre nuestra acción.
5. Gobernar es un arte, que se aprende obedeciendo. Con todo, al que le toque ejercer ese servicio deberá tener en cuenta este decálogo:
1) Ser conscientes de que sólo para el bien se tiene toda potestad, que para lo malo hay toda sujección. (820,5)
2) Que el principal oficio del superior es sostener a los demás con santos deseos. Es decir el acto de desear que el otro realice los sueños de Dios. (424,1)
3) El superior debe siempre hacer discernimiento sobre lo que va a mandar. Sólo así discierne cotejándolo también con lo que experimenta el compañero, y en casos difíciles con su superior, puede ser más confiable lo que manda. (Cfr. 220;
221; 618; 729).
4)De allí que siempre deba buscar quien lo aconseje y que no le cante la misma canción suya. Que lo confronten. (503; 667)
5)Debe aprender a sentir lo que los demás sienten: condolerse con los compañeros (667,3). Es muy importante que sepa la red de transferencias que él provoca y las contratransferencias que de él brotan.
6)Debe saber ejercer el rigor cuando fuere necesario. Primero amonestando con amor y dulzura. Segundo con amor y provocandovergüenza, y sólo enun tercer momentocon amor y rigor patente. (270).
7)Fomentar en su comunidad el menosprecio del poder y el desapego a las cosas materiales. (671,4)
8)El fomentar lo que genera de verdad jesuitas que es el apasionamiento por la Misión, la lucha y el cariño por los empobrecidos (240) y la explicitación del cariño por el Señor.
9)Sentir que su principal oficio es ser animador de la vida del cuerpo como tal (424). Fomentar el diálogo, saber ayudar a ventilarysolucionarelconflictopersonal,comunitarioyapostólico.
10)No olvidar que su buen ejemplo es criterio de verdad (423; 659,3), y modelo para la formación, ya que como son los superiores así serán los súbditos (820,3).
Ignacianos N° 19-20 de 1997
FORMACION PARA LA VIDA COMUNITARIA
- COMUNIDAD, DON Y TAREA
- LA FUNCION DE LA ORACION EN LA VIDA COTIDIANA
- LA FORMACION PARA LA VIDA COMUNITARIA - PARA EL APRENDIZAJE DE LA VIDA EN GRUPO: LA VIDA DE COMUNIDAD
- LAS COMUNIDADES PARA LA SOLIDARIDAD
COMUNIDAD: DON Y TAREA
José María Guerrero, S.I.*
INTRODUCCION
La comunidad ideal es una pálida imagen de la comunidad trinitaria, en la que todos son uno, todo es de todos, cada uno se explica por los demás y todos son para y por el hombre. Este hombre que ha sido hecho a imagen de Dios-Comunidad y no de Dios SOLITARIO. Por eso EXISTIR es CO-EXISTIR, o como decía Marcel, SER ES SER-CON. EL YO sólo se salva en un TU o en un NOSOTROS. La soledad como privación de relaciones, como marginación, destruye y mata. El hombre no puede realizarse sino EN y CON los demás. Este vivir EN y CON los otros resulta imprescindible para dar lo que llevamos y somos y para poder entrañar lo que llevan y son los demás.
Pero el hombre hecho para vivir EN comunidad se ve acosado y avasallado por multitudes de gente solitaria. Nuestra sociedad masifica, no personaliza. No hace crecer al otro, lo reduce y lo disuelve. La persona no vale por lo que ES sino por lo que PRODUCE. ¡Cuántos rostros marchitos por tanta sequedad sufrida! Por todas partes deambula esa «muchedumbre solitaria».
Nuestro mundo necesita «alma», «corazón». Si no queremos que se nos hiele el planeta es necesario que se multipliquen los hogares, es decir que seamos capaces de construir espacios de calor humano, de encuentro y de acogida de apoyo estimulante, de serenidad y de fiesta, de un compartir en amistad lo que somos y tenemos. Y que estos hogares contagien y engloben a todo el resto.
* Vicedecano y Profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Santiago de Chile. Miembro del Equipo de Redacción de TESTIMONIO.
Los religiosos somos cada vez más conscientes de que si la vida religiosa tiene hoy una oportunidad y un papel que desempeñar son los de crear en todas partes, permitir, suscitar, animar y sostener hogares de vida auténticamente fraterna que no se cierren en calor de nido, sino que partiendo de nuestras comunidades, irradien a los demás calor, amistad, estímulo y reconciliación.
Por eso, hambreamos comunidades donde nos queramos y nos lo demostremos, que sean como esos espacios verdes en las ciudades donde se respira aire de Dios y de humanidad. Estas comunidades purifican el aire y disipan el smog del egoísmo empequeñecedor y de la soledad estéril. Sabemos que crear comunidad pasa por poner en juego un tipo de relaciones personales que posibiliten el crecer juntos humana y espiritualmente y actuar sobre el mundo con un compromiso común compartido. Construir comunidad nos exige integrar nuestra vida con los otros, que no nos hemos buscado nosotros pero se ha buscado el Señor, hasta el punto de que uno sienta que ya no puede realizarse, según el plan de Dios sobre él, si no es con esos otros.
Esta es la razón más convincente de que el «llanero solitario» tenga menos cabida que nunca en la vida religiosa. Todos estamos de acuerdo en que hay que subir la cuota de virtudes sociales para ingresar en una Congregación. Sin un umbral mínimo de convivencia no será posible vivir plenamente en comunidad.
Creo que, en efecto, anhelamos vivamente comunidades que tengan mucho de hogar, donde al calor del afecto, en una verdadera compenetración de espíritu, busquemos fraternalmente el plan de Dios sobre nosotros y nos animemos y apoyemos para vivirlo con radicalidad y con gozo.
Sin embargo, no es raro que vivamos insatisfechos, que nos quejemos de nuestras comunidades que ni llenan nuestras expectativas ni se convierten en una interpelación estimulante de amor desinteresado y gratuito en un mundo aprovechado y utilitario.
No somos honestos vecinos de un lugar sino «amigos en el Señor». Nuestras comunidades no deben parecerse ni lo más mínimo a una casa
82ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
de suegras, sino más bien a un «hogar» en el que «vamos tallando» nuestra figura apostólica, donde elaboramos nuestros proyectos, en discernimiento y fraternidad, donde los realizamos y evaluamos juntos.
¿Por qué hay religiosos que, a pesar de estar juntos, viven solos? ¿Sabemos lo que siente, lo que sueña, lo que sufre y lo que goza el hermano que está a mi lado? No basta ser educado y respetuoso, aunque también esto sea necesario. Hay que ir más allá. Si una comunicación normal, fluida y sincera, la comunidad se estanca, se deteriora y muere.
A veces, se cuelan también por nuestras casa el mal humor, las envidias, competencias, cierto afán de protagonismo e, incluso, hasta la indirecta agresiva y la difamación. Y no faltan ocasiones en que nos ensimismamos tanto en nuestra misión, que pasamos junto a los compañeros de comunidad como el sacerdote o el levita de la parábola (cf. Lc 10, 25-37). Pero ¿es que mi misión no es misión de todos mis compañeros de comunidad? Y la misión de ellos, ¿no es misión mía?
Estos son los hechos. Por una parte, añoramos una comunidad acogedora con mucho sabor de hogar, estimulante y desafiante. La necesitamos vitalmente para crecer. Por otra, nos desalentamos, a veces, frente a experiencias del egoísmo de algunos aprovechadores y la indiferencia de otros apáticos. Cierto malhumor, la competencia larvada o manifiesta, el clima que a veces se respira, de sospecha y desconfianza, el poco tino y discreción par manejar las relaciones fraternas, los prejuicios con que se califica a ciertas personas... todo esto desgasta y mella a nuestras comunidades y las llena de «smog» irrespirable. Si a todo esto añadimos el que algunos superiores manden todavía demasiado sin consultar ni orar suficientemente, y algunos hermanos obedezcan demasiado poco y prefieran caminar por vía libre o, por el contrario, no se atrevan a arriesgarse ni asumir responsabilidades y opten por una excesiva dependencia de sus superiores, todavía se acrecienta la dificultad de vivir en comunidades creadoras de comunión y despertadoras de libertad y de gozo.
Todavía, para finalizar esta introducción, hay quienes andan siempre a la defensiva, a los que cualquier corrección fraterna -hecha desde el amor y que conduzca a mejorar la calidad de vida- los desestabiliza.
Una corrección fraterna -¡que no un desahogo destemplado!- no debe ser temida, sino agradecida. Sólo los que se quieren de verdad son capaces de ayudarse a mejorar, aunque duela cicatrizar algunas heridas o arrancar cierta maleza.
I.HAY QUE EDIFICAR SOBRE ROCA, NO SOBRE ARENA
Ningún arquitecto, por novato que sea, se arriesga a construir sobre un terreno movedizo. Escarba afanosamente hasta que encuentra un fundamento firme o rocoso.
Una comunidad religiosa no crecerá vigorosa si las relaciones interpersonales son pobres y enfermizas. Sin un umbral mínimo de convivencia resultará imposible soñar con una comunidad acogedora, integrada, serena, y gozosa. La cuota de virtudes sociales (amabilidad, sinceridad, sencillez, etc.) tiene que ser alta si no queremos encallar al comenzar nuestra travesía fraterna. ¿No conocemos todos a religiosos(as) tercos y porfiados, escasamente sociables y excesivamente sensibles, con poca, por no decir nula, capacidad de integración, diálogo y convivencia, poco vulnerables a toda crítica constructiva y muy dogmáticos en sus posturas y actitudes? Cuando las comunidades eran numerosas, también era necesario un mínimo de convivencia; ahora, que suelen ser muy reducidas es absolutamente imprescindible. Y digámoslo abiertamente: no todos sirven para vivir en comunidad. Los que no son capaces de tener una amistad auténtica y madura fuera, difícilmente serán capaces de tenerla dentro y «lo esencial de la comunidad en la vida religiosa reside en la vivencia de una sincera amistad entre los miembros, vinculados por un compromiso común, informada por la caridad que lleva a una profunda koinonía, penetrada por la presencia de Cristo, fecundada en actividades de servicio hacia los hombres».
II.DIOS NOS ACEPTA COMO SOMOS1
Nada es más importante para llegar a esa unión de corazones -esencia misma de nuestras comunidades- que la recíproca aceptación de todos y cada uno.
1 VAN BREEMEN, As Bread that is broken. Dimension Books, N.J., 1974, pp. 9-15.
84ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
Nada anhela más el hombre que el ser aceptado como es, por lo que es: único e irrepetible. Así nos acepta Dios. Somos únicos ante El. No hay otro como tú y nunca lo hubo ni lo habrá. Para El, eres insustituible,
Ser aceptado significa que los otros están contentos de que sea quien soy. Significa que me invitan a ser yo mismo. Sólo cuando soy amado en este sentido profundo de completa aceptación por parte de las otras personas, puedo llegar a ser la persona original que estoy llamado a ser. Y me acepta por lo que soy. Cuando a una persona se le acepta por lo que ella hace, no es única: otros pueden hacer el mismo trabajo y mejor. Pero cuando se la acepta por lo que ella es, entonces llega a ser una personalidad única e irrepetible. Cuando no soy aceptado, soy nadie. No puedo llegar a la plenitud. Una persona aceptada es una persona feliz porque sus posibilidades están abiertas, porque puede crecer. Aceptar a una persona no significa que yo niegue sus defectos, los disculpe o disimule. Lo contrario es justamente la verdad. Cuando niego los defectos de una persona, entonces ciertamente no la acepto en toda su profundidad. Aceptar significa que nunca doy a una persona la impresión de que ella no cuenta. No esperar nada de una persona es equivalente a matarla, haciéndola estéril; nada puede hacer. Por eso, Dios nos acepta como somos, no como debiéramos ser. San Agustín dice muy bellamente: «Un amigo es alguien que sabe todo acerca de ti, y no obstante, te acepta». Ese es el sueño que todos compartimos. Dios es la realización de este sueño.
Y esto que digo de una persona, vale para todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Sin esta aceptación recíproca, las incomprensiones en la comunidad se acrecientan, los conflictos se agudizan, las relaciones se enfrían, la comunidad muere.
Pero esta aceptación recíproca supone y exige una donación recíproca en todos los órdenes, y por consiguiente, también en el terreno de la amistad, del afecto y de la comunicación. Ahora bien, no siempre estamos dispuestos a ese cierto «morir» que entraña la mutua aceptación para permitir que el otro sea, crezca, se relacione conmigo, no solamente como un antagonista de mi vida -reducida a conflicto de opiniones o tomas de posición- sino como una persona a la que puedo y debo valorar,
como alguien realmente importante para mí, a quien puedo asistir, acompañar y amar. Aquí radica la esencia misma de toda vida cristiana y por lo tanto, de la vida religiosa.
III.EL OTRO ES MEJOR DE LO QUE PENSABA
Ninguna comunidad se construye si no es en el mutuo aprecio. Este se va descubriendo y vigorizando en la medida que vamos conociéndonos mejor y aceptando más sinceramente la realidad que somos: pecadores y seguidores de Jesús. Conocer lo primero es experimentar el amor gratuito de Dios a cada hombre, lo que pondrá en juego la gratuidad de nuestro amor que hace injustificable marginar a nadie de nuestro corazón. Conocer lo segundo nos conducirá a no valorarnos por las apariencias, sino por la «importancia» real que nos da la confianza que el Señor nos hace.
Este mutuo aprecio genera, a su vez, confianza y se alimenta de ella. Abrirse es siempre un riesgo. Pero en él surgen los grandes descubrimientos. El otro es mejor de lo que pensaba. En todo caso es tan querido por Dios como yo. Y aprendo a relativizar, a cuestionarme a mí mismo. Y esto tiene un extraordinario valor ecológico espiritual.
IV.CONSTRUIR COMUNIDAD EXIGE INTEGRAR NUESTRAS
VIDAS
Esta verdad es fundamental. Y se trata de integrar nuestra existencia con la de otros que yo no he buscado ni elegido, pero me los ha buscado el Señor, hasta el punto de que uno sienta que ya no puede realizarse, según el plan de Dios, si no es con esos otros.
La verdad es que el otro no es un compañero inevitable de viaje, ni un competidor desleal o un antagonista en mi vida de realización y plenitud. Es exactamente al revés. Yo no he sido llamado a vivir en solitario, sino que he sido con-vocado con otros al seguimiento de Jesús, que un grupo de hombres se siente llamado a realizar y que la Iglesia reconoce como auténtico seguimiento, y aprobándolo, les da misión y encargo de realizarlo. ¿Qué significa esto? Que los demás miembros de la comunidad tal y como son, son un DON DEL SEÑOR para mí, y hasta
86ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
un DON NECESARIO, ya que sin ellos yo no podría realizarme en este Instituto al cual he sido con-vocado.
Sólo desde esta lúcida perspectiva (la conciencia de que somos «con-vocados» por el Señor) existe la posibilidad de una aceptación mutuaque,sinignorarlosacoplamientospsicológicosysuponiéndolosdentro de ciertos límites realistas, nos hace capaces de AMAR RADICALMENTE YCOMPARTIRCONPERSONASMUYDIFERENTES,DEBUSCARLAPERSONA POR ENCIMA DE SUS IDEAS Y OPINIONES, DE LOGRAR LA AFIRMACION FUNDAMENTAL DEL CRISTO QUE NOS UNE Y LA APERTURA A UN AMPLIO PLURALISMO EN MUCHISIMAS COSAS, fuente de tensiones enriquecedoras y creativas, no de divisiones ni de mutua destrucción.
Permítame insistir en un punto que juzgo muy importante. Estoy convencido de que uno de los mayores obstáculos para amarnos es la oposición de las ideas con teologías subyacentes, la tensión de mentalidades y el flujo y reflujo de sentimientos encontrados. Los religiosos tenemos que ser obstinadamente buscadores de la UNIDAD, precisamente a partir de esta situación conflictiva. Tenemos que ser capaces de crear al interior de nuestras comunidades una vida más humana, un ambiente más agradable y un vivir más evangélico. La solución no va a venir, por lo menos a mediano y corto plazo, por la unificación de criterios y lenguajes en todos los miembros de una casa. Cada uno no podrá dejar de ver las cosas como las ve. Pero para comulgar con una persona no es necesario comulgar con sus ideas y sus proyectos. La mayoría de las verdades no son ecuaciones matemáticas con las que todo el mundo tenga necesariamente que coincidir. Da la impresión de que queremos más a las ideas que a las personas y que anteponemos nuestros proyectos personales al de los hijos de Dios. El momento supremo de la Verdad que unifique los ánimos de todos está más allá de nuestro horizonte peregrino. Construyendo las verdades parciales que somos y tenemos. Con todo lo que estas verdades tienen delimitado
2 .
2 Cito aquí, a veces, al pie de la letra, algunos párrafos de mi librito «La utopía de la Comunidad Religiosa», Ed. Paulinas, Chile 1990. Esto sucederá también en los apartados V, VII y VIII.
87 ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
V.NADA SE CONSTRUYE SI NO ES DESDE LA SINCERIDAD Y TRANSPARENCIA
Una comunidad no avanza ni humana ni espiritualmente si la amistad no se alimenta, se expresa y se sacramentaliza con gestos, actitudes y palabras. Una amistad se deteriora y se marchita si no se la riega con una comunicación vital. Y téngase en cuenta que esta comunicación se da a varios niveles. Hay una comunicación, por ejemplo, que llena el 70% de nuestras relaciones. Me refiero a la comunicación no expresada en palabras (gestos, silencio, caras...). Hay silencios más elocuentes que mil palabras. ¿Cómo puede expresarse si no existe un diálogo franco, leal y sincero entre los miembros de una comunidad? Pero no se puede establecer una comunicación abierta y sincera si falta un ambiente de confianza.
Confiarse es fiarse totalmente del otro, es ser creído y digno de fe.
El hacernos vulnerables a los demás es solamente posible cuando descubro, cuando siento que los demás apuestan por mí, se fían de mí y me aceptan; creen en mí y me apoyan en mis esfuerzos por mejorar.
Nada se construye, por otra parte, y menos una comunidad, si no es desde la sinceridad. A lo mejor la sinceridad de decir que no estoy dispuesto a ser sincero. Esto no para paralizar, sino para avivar nuestros esfuerzos. Será necesario seguir trabajando terca y porfiadamente por crear las condiciones, en las que no pueda dejar de ser yo mismo y expresarme como tal. Ser sincero debe llegar a ser una necesidad. Es ingenuo pensar que podemos construir una comunidad exigiendo desde el primer momento que todos pongan las cartas boca arriba. La sinceridad es una exigencia y una conversión de todos los días.
Cuando la confianza y la sinceridad tocan al «hombre interior», se ha abierto el camino de la intimidad, no del intimismo. Nos relacionamos no sólo en el mundo de nuestras ideas de las que somos expertos, sino en el de lo que realmente vivimos y somos. Lo más mío, y por ello lo más importante, entra en acción.
Nada construye tanto la comunidad como la transparencia entre
todos los miembros de la comunidad. Que cada uno revele sin timidez lo que es y no disimule lo que no es. Tenemos que presentarnos como somos y no como nos gustaría ser.
La falta de este realismo humilde está en el origen de mil hipocresías corrosivas de la verdadera comunidad. Entre los miembros de una comunidad, las máscaras y los disfraces sólo se usan para reírse, nunca para esconder la propia identidad.
«El crecimiento comunitario se apoya precisamente sobre esta candidez en manifestarse a sí mismo. No decir lo que pienso ni lo que se me ocurre, sino decirme a mí mismo, cómo soy, cómo vivo.
Auto-comunicación no significa decir siempre lo que se me viene a lacabeza. No bastaser brutal y grosero. Comunicarse es siempre dialogar y prestar atención a las otras personas, al grupo, para saber dónde caen mis palabras y cómo son escuchadas. Para ello, necesitamos también sensibilizarnos y aprender. Fundamentalmente, tenemos que aprender a aceptar los contextos en que hablamos (bromista, serio, triste, alegre), necesitamos el don de la ‘oportunidad’. Acertar con el momento justo, hablar con claridad; la claridad, aunque a veces parezca dura, es el mejor camino para encontrar al otro, y para darle nuestro amor. Saber escuchar es tan importante como saber comunicarse. No monologar, sino escuchar dejándose afectar por lo que dice el otro, haciéndose vulnerable a su manera de ver y ser. Escuchar hasta el final, para encontrar los dos una nueva manera de acercamiento a la verdad. Y saber aceptar la reacción de los demás, positiva o negativa. Con gracia, con elegancia, con agradecimiento»3 .
Para crear una comunicación que valga la pena, mucho ayudará asegurar un flujo normal de información lejos de todo secretismo. La comunidad como tal debe animarse y estimularse sin cesar en esta búsqueda fundamental, no sólo con el ejemplo y la exigencia mutuos,
3 NICOLAS, A., El horizonte de la esperanza. La vida religiosa hoy. Ed Sígueme, Salamanca 1978, pp. 261-262.
sinotambiénorganizandoestructurasdereflexión ydeintercambio. Sería anormal que hubiera intercambios y diálogos sobre todos los asuntos, salvo sobre el proyecto esencial: la fe y la vida según el Evangelio. No sólo reflexiones teóricas o impersonales, sino una verdadera puesta en común de lo que cada uno lleva de profundo y de misterioso.
Es evidente que a muchas comunidades les falta la unión de corazones, de la que deben ser signo; y la alegría, que es la medida exacta de dicha unión; que hay un exagerado pudor y una grandísima distancia aun entre personas que llevan conviviendo muchos años y que en este plano de pura convivencia exterior se arreglan suficientemente bien.
VI.LA COMUNIDAD EXIGE TIEMPO Y ENERGIA
Esta comunicación, de la que acabo de hablar, exige tiempo y energías. Algunos se quejan de que no tienen tiempo para la comunidad. Pero la comunidad no es un lujo, sino una necesidad vital. Tal vez no lo tienen dentro, pero sí fuera. El hecho es que una experiencia que no se expresa, tiende a deteriorarse y morir. Y la amistad es una experiencia de muchos quilates. Por lo tanto, la comunidad requiere tiempo y energías. No es un tiempo perdido, sino debido. Tomar conciencia de la importancia que tiene para el buen ser de un Instituto Religioso que las comunidades funcionen, no es un problema de voluntarismo, de mero orden externo, de disciplina. Pero requiere ese mínimo «proyecto comunitario», obra de todos y sagrado para todos.
La comunidad se hace constantemente. Necesita espacio para crecer. Como todo organismo vivo, camina, o se para, o retrocede, o corre, o sufre. Siempre espera más de sus miembros. Si falta este «más», deja de crecer.
No estoy diciendo que estemos siempre juntos físicamente. Aun la familia más unida no se resiste 24 horas del día, físicamente presente. Al contrario, creo que es necesario que existan y se respeten ciertos espacios y tiempos reservados, en los que nos encontramos con nosotros mismos. De esta soledad contemplativa y fecunda depende todo el resto. Es lugar privilegiado para reflexionar sin prisas, para escuchar al Maestro interior, para confrontarnos con nuestra propia identidad en un clima de
90ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
serenidad y de verdad, para descansar sosegadamente, para un silencio contemplativo.
Las comunidades se oxigenan cuando los miembros se reservan un tiempo físico o psicológico en que se sienten «a solas» -no solos- dentro o fuera de casa. Esto no daña a la comunidad. Al revés, la sana. No nos cierra a los demás, sino que nos madura para abrirnos a todos más plenificados.
Sólo así podremos comunicarnos plenitud, no superficialidad; serenidad integradora, no nerviosismo tensionante; gozo de haber sido convocados por el Señor para estar con él y haber sido enviados y no decaimiento por una vocación no saboreada ni agradecida en una soledad contemplativa.
VIII.UNA COMUNIDAD INTROVERTIDA SE NEUROTIZA
Hace ya algún tiempo me escribía una religiosa: «Acabo de llegar de una población marginal y vengo con el corazón herido por tanta miseria. Me duelen los ojos por tantas escenas desgarradoras, pero me duele más el corazón. Y créeme, cuando llego a casa y me encuentro con algunos problemillas en la comunidad, me parecen pamplinas»
Yo estoy persuadido de que algunas comunidades vivirán más oxigenadasysanassiseaireasenmás,abriendopuertasyventanasalmundo en el que les ha tocado vivir. Una comunidad introvertida se neurotiza y acaba siendo un pequeño infierno.
Y esto no sólo ayuda a vivir más sanamente sino que se trata, además, de una condición de gran importancia para que nuestra renovación comunitaria sea real. Es necesario crear comunidades abiertas: hacia dentro en la comunicación humilde y sincera de unos con otros, y hacia afuera, hacia el mundo de los hombres. Nuestra apertura y diálogo con el mundo será siempre un estímulo de revisión, provocación a pensar, discernir y examinar lo que de otra manera tendemos a dar por supuesto, sin permitirnos un distanciamiento del mundo al que queremos servir y que tendríamos que pagar en términos de ineficacia apostólica o esterilidad.
91 ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
Nuestras comunidades deberán vivir orientadas a la misión, trabajando con realismo y entusiasmo, por construir el Reino. Lo podrán hacer si se mantienen unidas, si oran, si evalúan y disciernen a la luz de la fe y de nuestro sentido de la misión.
Las comunidades se irán configurando en la medida en que vivamos abiertos a la acción evangelizadora que las personas y los pueblos, con los que trabajamos, realizan en nosotros.
Una comunidad apostólica vive para la misión. Su centro está fuera, no dentro. No es una comunidad para sí, sino para los demás. Jesús se des-centra de sí mismo para orientarse históricamente hacia el Reino de Dios. Ese fue el horizonte totalizador de Jesús. Y no puede ser otro el de sus seguidores. Al servicio del Reino nace la Iglesia. Y nuestra modalidad del seguimiento de Jesús no nos protege de este dinamismo hacia la misión, sino que nos expone al radicalizarlo.
Con razón se ha afirmado con fuerza que:
«Este dinamismo es tan importante, tan definidor que, como veremos más adelante, tendrá profundas repercusiones no sólo en el terreno de los compromisos a los que lanza a la comunidad, sino en la configuración de su propia vida interior. La secuencia lineal que imagina la constitución, primero, de una comunidad religiosa con sus propias fuentes de identidad y alimentación y después la misión, es inexacta, porque no da cuenta suficiente de hasta qué punto la comunidad es configurada hacia dentro de sí misma por el mismo Señor que la congrega desde las urgencias del Reino. En este sentido podría decirse con toda verdad no sólo que la comunidad es para la misión, sino también que la comunidad es por la misión, dando a esta última partícula todo su peso causal: la misión es la causa, el sujeto agente de la comunidad. Una misión, por supuesto, que tiene al Señor en su centro» 4 .
4 GARCIA, José Ma., Hogar y taller. Seguimiento de Jesús y Comunidad Religiosa, Sal Terrae, Santander, 1985, p. 13.
92ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
Una comunidad que vive para la misión, abierta al futuro y sensible a los signos de los tiempos, se plantea desafíos, los comparte en su congregación y en otros grupos religiosos, proyecta una respuesta humilde pero decidida. Dispuesta a ir a las fronteras, es una comunidad despertadora de valores y esperanzas. Es una comunidad «enraizada» y al mismo tiempo, «desinstalada».
VIII.TENSIONES Y CONFLICTOS
Pienso que estas tensiones y conflictos son inevitables, pero no necesariamente impiden el crecimiento. Al contrario. Siempre y cuando sean vividos por hombres sinceros y honestos y con voluntad de superarlos. El crecimiento es la resultante de tensiones superadas. Todo menos huir del conflicto, refugiándonos en nuevos individualismos.
Pero veamos brevemente de dónde proceden estas tensiones y conflictos y cómo enfrentarlos con honestidad y creatividad.
Procedemos de ambientes socio-culturales diversos, tenemos nuestra manera de ver al mundo y pensar, con una inclinación muy actual a acentuar la libertad individual más que la subordinación de los individuos a las instituciones, etc.
Yendo todavía más al fondo del problema, estos conflictos se originan porque no es fácil conciliar en una comunidad la unión de todos, por un lado, y la diferenciación de cada uno, por otro. ¿Cómo ser uno mismo sin ser individualista? ¿Cómo vivir en comunidad sin perderse en un comunitarismo gregario y despersonalizador?5 .
Estos conflictos internos no deben paralizarnos, porque son una señal de que vivimos un proyecto común, madurez, experiencia, cultura...; de que queremos vivir en sinceridad y verdad; de que nos interesan los otros.
5 5 CERDA, J., Elementos para la animación de la comunidad religiosa. TESTIMONIO 71-72 (1982), pp. 62-70.
El problema, sin embargo, no es no tener conflictos, sino cómo los afrontamos. Aquí es donde se mide el espíritu evangélico.
He aquí algunas sugerencias:
1. No se solucionan los conflictos con posturas irreformables, tomadas frente al otro o los otros. Atrincherarse en lo suyo, formar banderías, tirar siempre el agua a su molino es señal de autosuficiencia, de ganas de imponer y temor de ser vencido. Así se suele dividir la comunidad en varios «enclaves», cerrados en torno a personalidades dominantes e invasoras, pero los conflictos permanecen y se agravan. Debemos desterrar de nuestras comunidades todo lo que es orgullo, prepotencia, difamación, competitividad, malhumor, indirectas y rumores.
2. Tampoco se enfrenta un conflicto positivamente cortando la comunicación afectiva. No sólo no se soluciona el conflicto con estos cotos de silencio, aplicando «la ley del hielo», como suele decirse. Es exactamente al revés: se agrava. Más aún, la comunidad se deteriora y muere. Sin amistad entre los miembros -y amistad sig nifica cercanía, cordialidad, comunicación, cariño- es imposible que la comunidad exista. Es verdad que no hay enfrentamiento campal, ni agresividad, pero es la paz de los muertos porque no hay calor humano.
3. Pretender encarar el conflicto con talante batallador, discusiones tercas y porfiadas, con ironías malévolas, gestos duros y agresivos, malos modos y portazos... es equivocar el camino. Luchando se puede destruir al enemigo, pero nunca convertirlo. Y nuestras comunidades son un grupo de «amigos en el Señor» y no de personas que se ignoran o se combaten. La gente necesita ver que los religiosos se quieren, se comprenden, se ayudan y se perdonan.
4. Resulta también cómodo y fácil acusar injustamente al otro, de las tensiones y conflictos que la comunidad vive. La acusación o el ataque es la defensa del débil. Cargar a otro con las culpas de los demás es convertirlo en chivo expiatorio, pero no es solucionar ningún conflicto y sí es una cobardía, una injusticia y una manifiesta
94ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
falta de humildad. En cambio, es un buen camino no cuidar tanto mi auto imagen y cuidar más la de los otros. No podemos salvarnos a nosotros mismos, hundiendo a los que están a nuestro alrededor.
5. Los conflictos hay que enfrentarlos como se afrontan y se resuelven los problemas entre hermanos: en el respeto, la comprensión, la humildad, el diálogo, en un ambiente de confianza, de cariño, de sinceridad, donde podamos expresar lo que pensamos, lo que sentimos y proyectamos. Dialogar no es imponer, sino exponer con sencillez de corazón, no es manipular sino buscar. El hacerse vulnerable a la verdad del otro para enriquecer lo propio es el medio más eficaz para construir comunidad.
6. Esnecesarioaceptarun sanoylegítimopluralismo,liberándonos de los falsos aspectos de una «unidad» que nos paraliza. La «unidad» a la que estamos llamados no consiste en esa «uniformidad» que cubre, ocultando, disimulos y tensiones; es la «unidad» que crea la caridad de Cristo al hacernos superar las diferencias y barreras que existen entre nosotros. No se trata, por otro lado, de vivir una comunidad ideal y por lo tanto, ficticia, sino de una vida en común, fundada en la caridad, la fe, el perdón, la aceptación de cada uno como es: con sus cualidades y flaquezas, reconociendo lúcidamente las legítimas diferencias y no tratando de disimularlas o suprimirlas, sino de asumirlas en una unidad superior que será un signo eficaz y liberador de que el amor del Señor es más grande que nuestros rechazos y flaquezas.
7. Es sano y decisivo que no dramaticemos ni distorsionemos la comunicación, ni que filtremos lo que escuchamos según de donde venga. Lo importante es que podamos encontrarnos en la verdad y que podamos expresar lo que pensamos y sentimos directa, personal, adecuada y positivamente.
8. Creo que parte de los conflictos vienen porque no nos sentimos implicados en las decisiones de la comunidad, porque se elaboran sin contar con nosotros, por lo menos, suficientemente. Por eso discernir juntos en libertad y responsabilidad será un buen criterio para solucionar los conflictos. Y no sólo discernir sino también
realizar esas opciones con gran espíritu de solidaridad, sin competencias y envidias, porque la misión de cada uno es misión de todos, ya que es misión de la comunidad o de la Congregación.
9. Que no llegaremos a las soluciones definitivas de nuestros conflictos con métodos puramente técnicos. No fue así como afrontó el creyente Pablo los conflictos, no menos radicales e inquietantes, que surgieron en las Iglesias por él fundadas. No minimizó esos conflictos, ni los ignoró. Los encaró desde la fe. Es precisamente interpelando la fe de los creyentes como pretendió superarlos. Es la fe para él la fuente de una nueva unión. Pablo no contaba -ni las Iglesiasdeentonces-contantosmedioshumanospsicológicoscomo nosotros, pero su fe era más vigorosa y fuerte que la nuestra. Sin ignorar aquellos medios, deberíamos quizás insistir más en ésta.
CONCLUSION
Quiero terminar esta reflexión dejándole la palabra a ese incomparable narrador de cuentos y anécdotas que fue Anthony de Mello:
«El gurú que se hallaba meditando en su cueva del Himalaya, abrió los ojos y descubrió, sentado frente a él, a un inesperado visitante: el abad de un célebre monasterio.
¿Qué deseas?, le preguntó el gurú.
El abad le contó una triste historia. En otro tiempo, su monasterio había sido famoso en todo el mundo occidental, sus celdas estaban llenas de jóvenes novicios, y en su Iglesia resonaba el armonioso canto de sus monjes. Pero habían llegado malos tiempos: la gente ya no acudía al monasterio a alimentar su espíritu, laavalancha de jóvenes candidatos había cesado y la Iglesia se hallaba silenciosa. Sólo quedaban unos pocos monjes que cumplían triste y rutinariamente sus obligaciones. Lo que el abad quería saber era lo siguiente: ¿Hemos cometido algún pecado para que el monasterio se vea en esta
96ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
situación?
‘Sí’, respondió el gurú, ‘un pecado de ignorancia’
¿Y qué pecado puede ser ése?
‘Uno de vosotros es el Mesías disfrazado, y vosotros no lo sabéis’. Y, dicho esto, el guru cerró sus ojos y volvió a su meditación.
Durante el penoso viaje de regreso a su monasterio, el abad sentía cómo sucorazón se desbocabaal pensar que el Mesías, ¡el mismísimo Mesías!, había vuelto a la tierra y había ido a parar justamente a su monasterio. ¿Cómo no había sido él capaz de reconocerle? ¿Y quién podría ser? ¿Acaso el hermano cocinero? ¿El hermano sacristán?
¿El hermano administrador? ¿O sería él, el hermano prior? ¡No, él no! Por desgracia , él tenía demasiados defectos. Pero resulta que el gurú había hablado de un Mesías ‘disfrazado’... ¿No serían aquellos defectos parte de su disfraz? Bien mirado, todos en el monasterio tenían defectos... ¡y uno de ellos tenía que ser el Mesías!
Cuando llegó al monasterio, reunió a los monjes y les contó lo que había averiguado. Los monjes se miraban incrédulos unos a otros: ¿el Mesías... aquí? ¡Increíble! Claro que, si estaba disfrazado... entonces, tal vez... ¿podría ser Fulano...?, ¿o Mengano, o...?
Una cosa era cierta: si el Mesías estaba allí disfrazado, no era probable que pudieran reconocerlo. De modo que empezaron todos a tratarse con respeto y consideración. «Nunca se sabe», pensaba cada cual para sí cuando trataba con otro monje, ‘tal vez sea éste...’.
El resultado fue que el monasterio recobró su antiguo ambiente de gozo desbordante. Pronto volvieron a acudir docenas de candidatos pidiendo ser admitidos en la Orden, y en la Iglesia volvió a escucharse el jubiloso canto de los monjes, radiantes del espíritu de Amor» 6 .
6 DE MELLO, A., La oración de la rana, 1. Sal Terrae, Santander, 1988, pp. 58-59.
Si fuéramos más contemplativos y, por lo tanto, capaces de descubrir en cada hermano al Mesías «disfrazado» -y sabemos que en él está- y nos dedicáramos a tratarlo como lo trataríamos a El, nuestras comunidades mejoraríansu calidad y harían más eficaz su servicio. Desde nuestra contemplación fecunda, que nuestro corazón vea en el otro a Cristo y se transforme en su servidor.
LA FUNCION DE LA ORACION EN LA VIDA COTIDIANA
Gustavo Baena, S.I.*
En San Pablo hacer comunidad o comunión (koinonía) es un comportamiento como resultado de la acción del Espíritu de Dios que habita en el creyente, le mueve a salir de sí mismo liberándolo de sus tendencias egoístas, de búsqueda de intereses, de su afán por poseer y retener personas, cosas y a sí mismo, y lo impulsa a darse incondicionalmente al servicio del que más lo necesita.
Por otra parte, el mismo San Pablo, nos hace entender que la comunidad (ekklesía) es el espacio social en donde se vive en concreto la verdadera comunión o koinonía y en donde se celebra con gozo esa misma comunión.
Esto quiere decir que la vida comunitaria cotidiana auténtica no es una obra humana sino divina, esto es, verdadera realidad por el poder del Espíritu de Dios. Por eso la comunidad cristiana local no es un esfuerzo de simple convivencia en el cual se soportan en forzosa necesidad las personas, ni tampoco el resultado de mecanismos solamente psicológicos o pedagógicos o sociológicos, sino, ante todo, un espacio en donde la vida de Dios se engendra precisamente en el generoso darse consciente y responsable de cada uno de los miembros de la comunidad a los demás, y esto no puede acontecer sino por obra exclusiva de Dios, que actúa por su Espíritu en todas las personas, impulsándolas desde dentro y capacitándolas para darse con gozo y entera generosidad.
* Doctor en teología, Universidad Javeriana, (Bogotá). Licenciado en Sagrada Escritura, Pontificio Instituto Bíblico, (Roma) y Comisión Bíblica Internacional. Estudios en la Escuela Bíblica de Jerusalén.
Ignacianos N° 19-20 de 1997
Por eso la comunidad cristiana local no es, ni un equipo de trabajo en donde se acumulan o se suman las capacidades cualificadas de cada uno para obtener un objetivo común, ni tampoco una asociación para lograr una vida, o más sana, o más segura, o más placentera, o más cómoda, sino el lugar donde se transforman las personas en otro Cristo, dándose, esto es, donde se experimenta el poder del Resucitado (su Espíritu) que nos mueve a hacer comunidad (koinonía) con el Crucificado dándonos (Flp 3,10) a los otros.
Es, pues, del todo evidente, que si la comunidad, a saber, todos y cada uno de sus miembros, no se abre a la acción del Espíritu del Resucitado, no es posible la vida comunitaria y es aquí donde se descubre el valor y la función de la oración.
Qué es, pues, la oración y para qué se ora? San Pablo nos dice que propiamente orar es tomar conscientemente y muy en serio las aspiraciones del Espíritu de Dios que grita desde nuestro interior con gemidos inefables (Rm 8,26s) moviéndonos y haciéndonos conocer (1 Co 2,1214) lo que quiere que hagamos en todo momento, a saber, cómo no buscarnos a nosotros mismos y cómo discernir la manera como debemos darnos al servicio de las personas, particularmente las que conviven con nosotros en la comunidad o aquellas por las cuales trabajamos. Esto significa, que la vida comunitaria no es posible si el Espíritu no nos moviera a salir de nosotros mismos, ya que nuestra tendencia de pecado, que también habita en nosotros, (Rm 7,14-20) nos lanza a una generalizada codicia de intereses egoístas, es decir, nos sitúa en contravía de la acción del Espíritu de Dios.
Todavía podríamos preguntarnos: ¿Cuál es la razón de ser de la vida Comunitaria? O, ¿por qué la comunidad es el espacio necesario donde únicamente podemos ser los seres humanos según el propósito de Dios?.
En nuestra fe revelada nos encontramos, con la mayor verdad que tipifica nuestro cristianismo y que consiste en que Dios nos crea dándosenos, esto es, viviendo en nosotros, o lo que es lo mismo, haciendo comunidad con nosotros. Esto se nos revela en el Misterio de la Encarnación, en el cual estamos implicados todos los seres humanos. (G.S.
100 Apuntes Ignacianos N° 19-20 de 1997
n. 22). Se sigue, pues, que si Dios nos crea haciendo comunidad con nosotros,dándosenospersonalmenteporlaacción desuEspíritu, loobvio es que, también nosotros, si pretendemos ser imagen de Dios, puesto que somos predestinados a reproducir la imagen de su hijo (Rm 8,29), nos demos a los demás haciendo comunidad con ellos, particularmente a aquellos que más nos necesitan.
En consecuencia, la comunidad no es una obra nuestra, sino obra exclusiva y gratuita de Dios, quien dándosenos por su Espíritu nos hace capaces de hacer comunidad, es decir, nos hace capaces de darnos, liberándonos de nuestra generalizada búsqueda de intereses y moviéndonos eficazmente a salir generosamente en función de los demás; pero esto no sucede si no nos abrimos de una manera efectiva y constante a la acción del Espíritu y esto sólo acontece por medio de la oración.
Más arriba ya veíamos que la oración es una operación o un mecanismo que consiste, en un primer momento en hacernos muy conscientes de las frecuentes llamadas o mociones del Espíritu de Dios que continuamente se hace sentir en nuestro interior, en un segundo momento, acoger con seriedad cada una de esas llamadas del Espíritu y llevarla, en un sencillo proceso de reflexión y de búsqueda hasta descubrir y distinguir qué es lo que Dios quiere de nosotros, y en un tercer momento, cómo encontrar los comportamientos concretos que aterricen, en forma inmediata y para el día de hoy, esa voluntad de Dios que su Espíritu nos ha inspirado en sus llamadas o en sus mociones.
Quizás podríamos decir: ¿Solamente descubriendo la voluntad de Dios expresada en las llamadas de su espíritu y encontrando los comportamientos concretos que la aterricen ya podemos estar seguros de nuestra capacidad para realizarlos? Pero el mismo San Pablo nos da respuesta diciendo: “Pues Dios es quien obra en nosotros el querer y el obrar, como bien le parece.” (Flp 2,13).
Por eso podemos concluir: En la comunidad en donde sus miembros oran en verdad, se revela necesariamente una auténtica vida comunitaria, es decir un espacio en donde las personas son instrumentos reales de salvación.
Apuntes Ignacianos N° 19-20 de 1997
101
LA FORMACION PARA LA VIDA COMUNITARIA
XXV Encuentro de Formadores (ALS)
INTRODUCCIÓN:
La preparación para la vida comunitaria es un enorme desafío paratodosaquellosquetrabajanenlaformaciónde jóvenes queseinician en la vida religiosa. No es posible dar por sentado que se tienen todas las disposiciones interiores y la madurez humana necesarias para construír la vida en común. Característica fundamental de la vida religiosa, la comunidad debe ser un auténtico espacio de crecimiento humano, espiritual y apostólico.
El estudio de esta problemática fué el objeto de la vigésima quinta reunión de la Comisión de Formación de la Asistencia de América Latina Septentrional, en la Habana (Cuba), del 1 al 5 de Julio de 1996. Participaron en este encuentro todos los responsables de la formación de losjóvenesjesuitasdelasProvinciasdelaCompañíadeJesúsqueintegran esta Asistencia.
Ofrecemos a nuestros lectores el texto final de este encuentro. El trabajo está dividido en dos partes: En primer término, se hace una propuesta de formación para la vida comunitaria en la que se destacan los horizontes de la madurez humana que quiere lograrse y las pistas pedagógicas, tanto a nivel personal como comunitario, que pueden implementarse. En segundo lugar, desde una perspectiva más específica para jesuitas, se formula la propuesta de comunidad jesuítica que quiere ofrecerse a los jóvenes.
I.CUÁL ES NUESTRA PROPUESTA DE FORMACIÓN EN LA VIDA COMUNITARIA?
A) A NIVEL PERSONAL:
El horizonte de la maduración que debe buscar la formación en la vida comunitaria es que cada persona logre el paso de ser “imagen de Dios” (Gén 1) a ser “semejante a Dios”. Cada ser humano recibió muchas capacidades y en su paso por la vida está llamado a plenificarlas hasta asemejarse a Jesucristo (Ef 4, 16)
Lascomunidadesenformaciónquierenlograraniveldemaduración humana:
1- Hombres veraces: capaces de autenticidad y transparencia personal; de asumir la verdad de la realidad del mundo y de sí mismos, de su pecado y el de los demás.
2- Hombres que se aceptan a sí mismos: o que son capaces de estar consigomismo: con su cuerpo; con su historia personal; que poseen suficiente auto-estima para aceptarse en sus valores y deficiencias; en su historia personal y en sus posibilidades presentes; en sus éxitos y fracasos; capaces de asumir la frustración o la derrota. Deseosos de conocerse a sí mismos y capaces de asumir las críticas, de reconocer sus errores y de corregirlos; capaces de autocrítica; capaces de asumir la soledad, de conjugar autonomía y establecer relaciones; dóciles para aprender y dejarse formar; capaces de sentirse necesitados y de recibir apoyo de otros.
3- Hombres de diálogo: capaces de encuentro con el otro; de escucha y de lograr un intercambio de sus opiniones; de aceptar lo diferente, de valorarlo, de respetarlo; capaces de reconocer la “unicidad” y la grandeza de cada persona; capaces de expresar sus sentimientos e ideas; de aprender y de acoger otras formas de ser y pensar; de construir relaciones profundas; capaces de “perder” el tiempo con los demás; hombres capaces de modificar su escala de valores y de flexibilidad para
buscarvínculosdeuniónyparadejarseenriquecer;capacesdeconfrontar y de ser confrontados por el otro.
4- Hombres libres y responsables: capaces de analizar una situación; de tomar decisiones; de ser consecuentes con la “palabra dada” por la fidelidad a los compromisos asumidos; de explicar o dar razón de ellas; capacesdecreatividad, ingenioy búsquedaderecursosparasortear situaciones inéditas; de ser perseverantes para llevar adelante sus opciones. Capaces de un desprendimiento sereno de tendencias de acaparamiento y de autosuficiencia; capaces de usar todo medio de poder al servicio de los demás.
5- Hombres capaces de trascendencia: es decir, de abrirse a Dios y a los demás; de trascender al amor; capaces descubrir en la propia historia y en la de los demás una historia “sagrada”; capaces de vivir una experiencia espiritual y de lograr la experiencia de la interiorización, de tal forma que asuma una actitud pro-activa y sea capaz de asumir lo que va aconteciendo; de buscar una articulación entre su experiencia espiritual y su maduración humana; de asumir valores (éticos) y de proceder coherentemente con ellos; capaces de perdón y reconciliación ante ofensas o heridas recibidas; capaces de asumir, enfrentar e ir más allá de los conflictos y de las aporías que trae la vida.
6- Hombres que amen profundamente la vida: es decir, que puedan vivirla con alegría e irradien esperanza; capaces de vivir la gratuidad que ésta significa y que comprendan que no todo proviene del esfuerzo personal; que sepan vivir la dimensión “pasiva” de recibir los “dones” de la vida; que vivan con sencillez y tengan una actitud positiva y constructiva; que sean capaces de asumir un compromiso en favor de la vida de otros; capaces de riesgo, de recomenzar procesos y de ser generosos y solidarios; capaces de admirar la vida, sensibles, atentos y diligentes ante las necesidades de otros.
7- Hombres capaces de integrar polaridades: por ejemplo, al ser capaces de asumir dimensiones aparentemente opuestas como: fuerzadebilidad, aciertos-fallas, claridad-confusión; soledad-comunión; utopíatopía; obediencia-creatividad; persona-comunidad; ideales-realidades.
ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
105
8- Hombres que encaucen constructivamente su agresividad: al ser capaces de sentido crítico; para emprender proyectos y enfrentar desafíos y situaciones imprevistas; capaces de superarse a sí mismos.
9- Hombrescapacesdeautodisciplina:alllevarunritmodetrabajo y de vida; de lograr una disciplina o una exigencia personal; capaces de laboriosidad, de “orden”, de “método”, de “adelantar procesos”; de cuidar su presencia física (limpieza sin afectaciones);
10-Hombres capaces de dar y de recibir afecto: es decir, capaces de establecer amistades profundas; y capaces integrar la mujer en su vida y de establecer relaciones maduras con ella; capaces de manejar susafectosysusexualidad;capacesdeestablecerrelaciones deconfianza y vínculos de nuevo tipo con su familia.
11-Hombres solidarios con los pobres de la tierra: apasionados por la justicia; capaces de asumir la condición humana de Jesús que se abajóhastahacerseesclavoyquetomópartidoporlos excluídos;hombres “pobres por el Espíritu” (Mt 5,1) que vivan libremente en la abundancia y en la escasez.
En síntesis: se pretende ayudar a los formandos a fortalecer su YO sin llegar a absolutizaciones. Es decir, buscar una maduración personal en dirección a la interdependencia (nosotros) por la superación de actitudes de indebida dependencia e indebida independencia.
Se observan dos criterios:
a).- Este es un horizonte utópico, válido también para los formadores. Las capacidades humanas buscadas para los formandos obligan a los formadores a una conversión permanente.
b)- Este horizonte no es realizable de una sola vez. Debe buscarse a través de procesos y de etapas. No es posible pedir todo desde el comienzo; es necesario “caminar”, “crecer” o avanzar paso a paso.
B) PISTAS PEDAGÓGICAS PARA AVANZAR EN LA
MADUREZ PERSONAL
CONSIDERACIONES PREVIAS
1-LaespiritualidaddelaCompañía ofrecemétodosoinstrumentos preciososparacrecerenlamadurezhumana.NosreferimosalosEjercicios espirituales, al discernimiento y al acompañamiento espiritual.
LosEjerciciosEspirituales nospermiten unconocimientomás profundo de nosotros mismos, puesto que presentamos la verdad de nuestrapropiavidaanteDiosyantelosdemás(elacompañanteespiritual). El proceso de conocer a Dios y de conocerse a sí mismo van unidos. La oración es un momento de verdad y el proceso global de los Ejercicios quiere hacernos libres y abrirnos profundamente a la trascendencia. El acompañamiento que se recibe durante esta experiencia tiene como finalidad crear una instancia para exponer, confrontar y decir a otro la verdad sobre sí mismo. Además, los Ejercicios dan ritmo personal, disciplina propia y profundización en la propia realidad y en el conjunto de sus relaciones y valores.
El problema fundamental se coloca en la continuidad de esta experiencia de los Ejercicios en la vida cotidiana. Cómo pasar a la vida todos los dinamismos vividos durante esta experiencia ? Un modo concreto es el compartir espiritual comunitario que sigue los siguientes pasos:
1º) Cada uno recoge la moción central experimentada en los Ejercicios.
2º) Puesta en común.
3º) Este compartir puede contribuir al encuentro de la “consigna comunitaria” al captar todos a qué son llamados como grupo.
4º) La comunidad debería, entonces, buscar los medios para llevar a la práctica esta moción colectiva que surge de los Ejercicios.
Además, se perciben como fundamentales:
La oración personal: para lograr una profunda madurez humana, más que mecanismos concretos se trata de lograr una honda experiencia personal de relación con Jesucristo. Desde allí la persona puede modelar su vida. El “tiempo perdido” con el Señor es el que hace veraz, el que ayuda a transformarse para vivir con los demás.
Elexamencotidianodelconsciente,entendidocomoproceso de discernimiento personal; este es el momento clave para lograr una verdadera oración a partir de la vida.
Por estos caminos la vida de comunidad puede permitir una auténtica convivencia espiritual entre sus miembros.
2- El testimonio o el ejemplo de los formadores es importante; ellos están llamados a encarnar esta madurez humana para ayudar a los escolaresacaminarhaciaella.Esnormal,sinembargo,quelosformadores tengan formas diversas de proceder según las etapas de formación, pero ésto no los exime de vivir estas dimensiones de la madurez humana.
3- El Diálogo entre los formadores y formandos se constituye en una metodología central para el crecimiento en el proceso de madurez personal. El diálogo es fundamental en los procesos de acompañamiento ya que permite personalizar la formación.
4- Involucrar a los escolares en la búsqueda de este horizonte de madurez humana. En esta forma podrán ver, tanto a nivel personal como comunitario, los avances, los vacíos existentes y los mecanismos que pueden ayudar a crecer a cada uno según sus necesidades y a la comunidad en su conjunto.
PISTAS PEDAGOGICAS
N° NOMBREPERSONA
1 2
- Crear un ambiente de seguridad y de confianza.
- Evitar que la comunidad descalifique a quien manifiesta auténticamente su modo de ser.
- Compartir la propia vida en diferentes instancias: en la vivencia espiritual, en lo apostólico o vital.
- Compartir los dones que Dios ha dado a cada uno y, luego, permitir que los otros expresen lo que captan de la acción de Dios en la vida de esta persona.
- La cuenta de conciencia realizada dentro de un clima de confianza, cercanía y amistad.
- Recibir con respeto y comprensión la historia personal de cada uno. Esto permite entender el camino recorrido por el otro.
- Realizar talleres que permitan crecer en auto-estima y en la estima de otros, en el reconocimiento personal, en la superación de momentos críticos.
- Recurso a la ayuda psicológica en situaciones delicadas de desequilibrio personal.
-Participaciónde losformadores
- Expresar lo que se siente y piensa.
- Aprender a “revelarse sin morir”. Así se sale de una estrategia que se ha hecho partedelacultura:“esconderse para sobrevivir”.
- Dejar dicho a otros hermanos o a través de permisos a dónde se va, con quién se va a salir o en que lugar se lo puede encontrar.
- Compartir la autobiografía.
- Recuperar las experiencias de frustraciónparahablardeellas, para asumirlas y descubrir en ellas la gracia de Dios que se ofrece en forma pascual.
- Aceptar aquellos aspectos culturales, sociales o nacionales que son rechazados por prejuicios occidentales o culturales(serpobre,sernegro, etc.)mirandoestascondiciones socio-culturalescomollamadas
3
en los diversos talleres y en el compartir la autobiografía. Eltomar la iniciativa puede ayudar a que otros se expresen más libremente.
-Valorarydarellugarespecífico para cada uno. Esto lo hace sentir en casa y evita agresividades o que se experimenten como inferiores.
- El Ministro tiene la función de llamar cariñosamente la atención por las deficiencias personales.
- Las evaluaciones comunitarias deben tener una dimensión de auto-evaluación que permitan revelar la implicación de cada uno en los procesos comunitarios.
- La escucha con empatía y sin juzgar la expresión del otro.
- El discernimiento en común.
-Darimportanciaalmomentode las comidas como lugar de encuentro y diálogo con los hermanos.
- Facilitar el encuentro a través de pequeños grupos: por subcomunidades, por grupos apostólicos, por grupos de estudio.
- Hacer posible la creación de vínculos más cercanos entre
particulares de Dios que dan una misión propia e irremplazable en la vida.
- En las autoevaluaciones captar los procesos personales vividos durante un período parapercibirloscambiosdados y su razón de ser.
- Talleres de comunicación que contribuyan a la toma de consciencia de los sentimientos, al desarrollo de la capacidad de expresarlos y al ejercicio de la escucha de otros y de Dios.
- Aprender a aceptar que hay opiniones propias que no se aceptan, es decir, aprender a “perder la cara” (perdre la face) ante los otros.
4
algunos y la realización espontánea de programas entre los formandos.
- Ayudar al diálogo en los momentos de conflictos personales.
-Rotarloscargosderesponsabilidad o de gobierno en el grupo.
- No dar las cosas hechas. Es importante dejar la posibilidad de ejercer la propia iniciativa aunque haya errores. Luego se evalúa y se “saca provecho”.
- Apoyar o buscar la coherencia entre las palabras y la vida, de tal forma que se cumplan las promesas hechas.
- Ambiente de libertad en que se apoyan las iniciativas.
-Ser fiel en lo poco; responsable en las tareas y cosas de lacasa. Estopermitiráresponder en las grandes tareas o misiones.
- Desarrollar convicciones profundas que son las que verdaderamente guían los comportamientos.
- Ser consciente de los obstáculosqueleimpidenserlibre.
- Dialogar las decisiones más importantes.
5
- Acoger y crear espacios para la celebración de la reconciliación entre sus miembros.
- Tener espacios de silencio en la vida diaria.
- Dar importancia a las estructuras de apoyo de la vida espiritual de la comunidad: eucaristía, oración personal, oración en común.
- Aprender a pedir perdón...
- Discernimiento personal y examen del consciente.
-Laautobiografíacomohistoria de salvación y la acogida de la historia del otro como pedagogía salvífica del otro..
- Tener espacios para llevar un ritmo armónico de vida: descanso, oración, estudio, encuentro con los hermanos, etc.
- Realizar la experiencia del auto-perdón.
6 -Laestructuracomunitariadebe apoyar o tener mecanismos de reconocimiento y agradecimiento. Hay que estar atentos a los valores y a las cosas buenas que seviven(normalmentesecaptan más fácilmente los aspectos negativos).
- Favorecer los espacios lúdicos espacios que permiten vivir sin ser productivos o efectivos).
- Ver más los procesos que los resultados.
- Aprender a ser personas que en todo momento dan vida a travésdelosdetallesode cosas pequeñas: expresiones, gestos, ayudas, servicios. Son cosas sencillas perotienenimportancia al interior de una “cultura de muerte”.
- Servir con alegría.
- Sentir pasión por la misión
-Captar sus propias necesidades y hacerse cargo de ellas sin esperar que otros o que la Compañíaselassolucionepara lograr la felicidad. Cada uno debe comprender que la felicidadseconstruyeyqueparaello cada uno puede hacer mucho. No esperar que le toque una buena comunidad, un buen trabajo, un buen compañero, un buen curso, etc.
-Encontrar laalegría delavida y la bondad de disfrutar de lo buenoalsuperarfalsasconcepcionesdeltrabajo,delsacrificio y de la austeridad.
- Contacto con la naturaleza.
-Desarrollo de las capacidades personales: arte, música, deporte, etc.
7
- Ayudar a ver la complejidad de la vida, sus matices y dimensiones. Puede contribuir a ello un diálogo de las polaridades
-La lectura espiritual del itinerario propio puede ayudar a ver que aún las fallas son espacios de gracia de Dios.
8
que hacen posible la vida. Un polo hace posible la comprensión del otro. - No disociar las dimensiones de luz y de oscuridad en nuestra vida. En cada persona hay una potencialidad para lo bueno y para lo malo. Se trata de asumirnos en nuestras dimensiones posibles peropresentes:el ladooscurode la propia personalidad y el lado luminoso de misma). La primera difícilmente se asume en nuestro comportamiento ante los otros.
- Ejercicios del “darse cuenta” (John Stevens). Se trata de dinámicasqueayudanaverlas realidades propias que no se conocen pero que siempre están allí interviniendo en nuestros comportamientos.
- Trabajar con el director espiritual para descubrir las propias polaridades.
- Saber que las polaridades no sólo son de las personas sino también de las comunidades: éstas en algunos momentos aciertan y en otros no.
- En los momentos duros saber tolerar y sobrellevar la situación, mientras pasan las tensiones entre los polos)
-Comprenderque laagresividad es una manera de vivir. Todos la llevan dentro de sí. Jesús también la ha tenido. Cada comunidadtienelanecesidadde acoger y relativizar las expresiones agresivas de alguno de sus miembros.
- Crear un ambiente donde no se repriman las agresividades y hayaposibilidaddeserauténtico para expresarlas.
La oración para encomendar aquellos ante quienes se experimenta agresividad, por un rencor o por enemistad.
- Buscar los mecanismos personales que ayudan a descargar la propia agresividad: descansos, paseos, deporte, arte, música, etc.
- Aprender a mirar la agresividad como una energía positiva. Ella permite echar adelante procesos personales. Sin ella no se logra nada en la vida. Se
9
- Promover los proyectos personales y comunitarios que revelen este propósito: dar la posibilidad de organización personal del tiempo.
- Tener claridad en los límites comunitarios.
deben encontrar los procesos personales para canalizar la energía en exceso que ella revela. Hayquedescargarsede tales excesos de energía para no herir a otros o a sí mismo.
- Conocimiento de las pautas de comportamiento familiar para descubrir los cerrojos moralesolaspermisividadesen este campo.
- Un curso de asertividad. Su utilidad es aprender a expresar lo que se necesita sin agresividad y sin generar sentimientos de culpabilidad.
- Realizar un proyecto de vida equilibrado que integre estudios, descanso, vida espiritual, encuentro con los hermanos.
-Aprender a establecer los propios límites y a dialogarlos con sus acompañantes.
- Práctica deportiva a nivel de equipo.
10- Taller sobre la afectividad.
- Evaluar personal, comunitaria e institucionalmente las expresiones culturales de machismo y sus ambigüedades; las dependencias ocultas y las expresiones de inferioridad.
-Tenerbuenosamigosyamigas.
- Conocer sus límites en lo afectivo y sexual.
- Tener amistades profundas entre los jesuítas y nojesuítas.
- Propiciar un espacio de libertad, de confianza y de seguridad para tocar este tema yevitarconelloquesea untabú.
- Permitir expresiones de cariño y afecto. Si los formandos experimentan este afecto por ellos, se facilita su formación.
- Tomar en serio la dialéctica de vida hombre-mujer, religiososlaicos.
- Ser comunidades de acogida: huéspedes o visitantes ocasionales.
11 - Ambiente de invitación y no de represión para lograr este compromiso.
- Comunidad hospitalaria y solidaria con los pobres que hacen parte de su entorno.
- Tener un trato digno, respetuoso y de confianza con nuestros empleados.
- Hacer la experiencia personal de pobreza para no hablar de compromiso y cercanía a los
pobrescomoideología; estosignifica no maltratar o abusar de las cosas comunes de la Compañía: teléfono, agua, carro, dinero, etc.
-Detectar por los sentimien-tos eideas, cuáles son losobstáculos para vivir esta opción.
-Teneramigosentrelospobres.
- Preguntarse si se deja evangelizar e interpelar por ellos.
II.PROPUESTA DE COMUNIDAD JESUITICA
PARA NUESTROS JOVENES EN FORMACION
Introducción
Enunciamos aquí, con un desglose mínimo, los rasgos principales de la propuesta de comunidad que queremos hacer a nuestros jóvenes enformación.Describimos, pues,notantolascomunidadesdeformación, cuanto el tipo de comunidad para el que preparan las comunidades de formación. Tomamos como imagen que globaliza nuestra propuesta la de “comunidad apostólica” sobre la que tanto énfasis ha puesto el P. General al invitarnos a ser no sólo comunidades de apóstoles sino auténticas comunidades apostólicas. Somos conscientes de que este “modelo” es algo a lo que siempre hemos de aspirar. La comunidad jesuítica es permanentemente “comunidad en construcción”. Construcción que es responsabilidad de todos y no sólo del superior. En esta construcción es la comunidad el principal protagonista.
A.- EL SER Y EL HACERNOS COMUNIDAD APOSTOLICA.
1. COMUNIDAD DE HOMBRES CON UNA HONDA EXPERIENCIA DE DIOS.
-ExperienciadelDiosdeJesús,TrinidadSanta,Comunidadque nosacoge y nos da su Espíritu, nos hace hijos y hermanos.
-Experiencia de ser perdonados, amados, llamados, enviados.
-Experiencia de recibir como don el mismo carisma de Ignacio de Loyola.
2. COMUNIDAD DE DISCERNIMIENTO ATENTO Y AMOROSO DE LA VOLUNTAD DE DIOS.
-En actitud de peregrinaje, buscando siempre la mayor gloria de Dios.
-Siendo contemplativos en la acción.
-Acogiendo la voluntad de Dios en su Palabra, en la vida y el caminar del Pueblo, en la oración y en la eucaristía.
3. COMUNIDAD DE SEGUIDORES DE JESUS.
-Vinculada en un hondo amor a Jesucristo, la única riqueza de la Compañía.
-En pobreza, castidad y obediencia.
-Con un hondo sentido de pertenencia, corresponsabilidad y cuidado mutuo.
4. COMUNIDAD PARA LA MISION.
-Ser y hacernos cada día servidores de la misión de Cristo.
-De esa misión que nos precede, nos reúne y nos dispersa.
-De esa misión para la cual la comunidad es vital en cuanto que nos dispone, nos alienta, nos orienta e impulsa.
-Comunidad que es, a la vez, recreación e impulso del apóstol.
-Misión realizada por apóstoles pobres e instruidos, servidores de la fe y la justicia, encarnados en nuestras culturas, constructores y críticos de las mismas.
5. COMUNIDAD DE AMIGOS EN EL SEÑOR.
-Comunidad en la que aprendemos a ayudar y a ser ayudados.
-Comunidad que recompone permanentemente al jesuita apóstol, al cuerpo apostólico de la Compañía.
-Comunidad de confianza, amistad, convalidación, apoyo mutuo.
-Comunidad con un proyecto apostólico común, el proyecto de la Compañía. El proyecto en donde voy descubriendo e integrando mi proyecto.
-Comunidad oferta y comunidad ofrenda. En la que doy y recibo. En la que me entrego cada día.
-Comunidad que mantiene una ecología que contribuye a una mejor calidad de vida. Con espacios de gratuidad, servicio, descanso. Como posibilidad de integración de mi identidad.
6. COMUNIDAD INCULTURADA,EN SOLIDARIDAD VIVA YOPERANTE CON LOS POBRES.
-Comunidad de amigos del Señor y amigos de los pobres.
-Comunidad que aprende de ellos, que los acompaña humilde y solidariamente en la búsqueda comprometida de un futuro más justo y más humano.
7. COMUNIDAD DE HONDO SENTIDO ECLESIAL.
-Un cuerpo apostólico hecho de sacerdotes y hermanos al servicio de la fe y la justicia del Evangelio.
-En comunión creyente con todo el Pueblo de Dios.
-En solidaridad servicial con la Iglesia Particular.
-En disponibilidad creativa y corresponsable a las misiones del Sumo Pontífice.
8. COMUNIDAD ABIERTA A LA COLABORACION CON OTROS.
-Consciente de que la misión y la vida eclesial van más alla de los límites de la Compañía.
-Comunidad de apóstoles para los demás y con los demás.
B.- LOS PROCEDIMIENTOS (ESTRUCTURAS, MÉTODOS).
1. COMUNIDAD DE HOMBRES CON UNA HONDA EXPERIENCIA DE DIOS.
El jesuita es un hombre que ha tenido la experiencia de Dios en su vida al ser perdonado, llamado, enviado. Los formadores tenemos la tarea de acompañar a los jóvenes jesuitas en su proceso de encuentro con Dios para que lleguen a ser hombres de oración y entreguen su vida a la misión del Reino de Dios como seguidores del Señor Jesús.
Dios tiene para cada uno su itinerario por el que nos va llevando y nos va mostrando su voluntad. Gracias a la vida de oración vamos tomando conciencia de este paso de Dios en nosotros y nos sentimos invitados a expresarlo y compartirlo con los demás.
Para lograr que los jóvenes asuman una convicción personal y comunitaria sobre la necesidad de vivir y fomentar la vida de oración y la oración en la vida, nos preguntamos por los métodos, estructuras y procedimientos que pueden propiciarla:
- Ayudar a los jóvenes a ser conscientes de la imagen que tienen de Dios y a descubrir en qué medida pudiera estar bloqueando o ayudando en la motivación y en el modo de orar.
- Profundizar en el conocimiento del Dios de Jesús, que alienta, empuja,invitaaunencuentrogratuito,másalládelpurosentimentalismo agradable.
- Encontrar un ritmo de vida comunitaria que favorezca y facilite los tiempos de oración personal y comunitaria.
- Propiciar que cada uno elabore su propio “orden de vida” y lo dialogue con el superior.
- Al ser la vida académica una exigencia de nuestra misión y estar orientada a ella, la superación de los mecanismos de competitividad o autorrealización suponen la integración de los estudios desde la experiencia de Dios. Debemos pues, velar continuamente para que el ritmo académico no absorba los espacios de oración y encuentro personal con Jesús.
- Propiciar la fidelidad al examen de conciencia porque es el modo de leer la presencia de Dios en nuestra vida y nos prepara a ser contemplativos en la acción.
- Asegurar un acompañamiento permanente por parte del espiritual y del superior, regularizando la cuenta de conciencia.
- Verificar si las reuniones y evaluaciones están también contribuyendo a revisar y mejorar el nivel de la vida espiritual.
- No dejar de practicar lo aprendido en el Noviciado sobre el método ignaciano de oración (adiciones, examen de la oración) como subsidio fundamental para mejorar la calidad de la misma.
- Fomentar en los jóvenes la práctica pastoral como acompañantes de retiros y Ejercicios Espirituales.
- Con el fin de mirar en los jóvenes el crecimiento en la experiencia espiritual, nos ayudarán, entre otros, estos indicadores: Modo de participación en la Eucaristía, diálogos interpersonales, fe compartida, celo apostólico, disponibilidad, apertura al otro, espíritu de servico y descentramiento de sí mismo.
Cuatro aspectos que apoyan el acompañamiento de la experiencia de Dios en los jóvenes:
1) Exhortación: Motivación y repetición constante del significado e importancia de este itinerario.
2) Testimonio: Importancia de la coherencia de vida.
3) Presión social: La comunidad fija, asume y se compromete a respetarlas reglas del juego.
4) Experiencia: Para gustar la unión con Dios es necesario que cada uno la sienta.
2. COMUNIDAD DE DISCERNIMIENTO ATENTO Y AMOROSO DE LA VOLUNTAD DE DIOS.
2.1- La puesta en común del discernimiento personal en la vida cotidiana, los grupos de apoyo, o grupos de acompañamiento, son un buen procedimiento y una buena ayuda pedagógica para discernir la voluntad de Dios y compartirlo en la comunidad.
La experiencia de esta puesta en común del discernimiento personal (enlaProvinciaMexicana),alentadapor lossuperiores,presenta los siguientes elementos:
. son grupos elegidos libremente
. algún Padre participa en igualdad de condiciones
. el “examen” es fundamental para el discernimiento
. el “esquema de presentación” incluye:
-Crónica:principaleshechossignificativosdelasemana,elmes...
- Tónica: calificar el tiempo: consolación, desolación, tiempo tranquilo...
- En ocasiones, se expone uno o dos puntos a discernir, más elaborados y concretos.
- Confirmación y/o revire de la Comunidad.
Un reto importante a tener en cuenta es la articulación del deseo profundo personal, con las necesidades, retos y posibilidades de la Provincia.
2.2- Revisar el tiempo que se dedica para tener una honda experiencia de Dios y exhortar a emplear el tiempo necesario para el discernimiento amoroso de la voluntad de Dios.
2.3- Los Triduos de Renovación de Vostos, los Retiros Mensuales, los Ejericios anuales son medios idóneos para la construcción de la comunidad de discernimiento.
2.4- En comunidades grandes se exhorta a que en las reuniones de comunidad se intente “discernir” tomando en cuenta todos los elementos del discerninmiento.
3.COMUNIDAD DE SEGUIDORES DE JESUS
3.1- Que se exhorte e impulse el seguimiento de Jesús expresado en los actos comunitarios de piedad, en la oración, eucaristía, examen, discernimiento...
Revisar lo espontáneo del seguimiento de Jesús: en mis amistades, donde yo me recreo, lo que leo, mi relación con los superiores y los compañeros..,como“garantía”dequeelseguimientodeJesússevadando.
Poneratenciónalamaneradereaccionarantelosconflictosologros personales, de la Compañía, de la Iglesia y de la sociedad.
3.2- Mantener viva la conciencia de que nuestro seguimiento de Jesús se manifiesta en la vivencia cada vez más auténtica de la pobreza, castidad y obediencia.
3.3- En los Votos se acentúa la característica de PROCESO. Ser conscientes del “peregrinaje” y acompañar su integración. En definitiva, necesidad de “dar tiempo” al asentamiento de la opción por los pobres en la vivencia de los Votos.
3.4- La Casa representa en sí misma un valor formativo al que hay que poner atención.
Apuntes Ignacianos N° 19-20 de 1997
121
3.5- Por lo que se refiere a la:
Pobreza:
- atención a los bienes de uso personal (ropa, cantidad, grabadoras, radios…); disponibilidad de los mismos y estilo de su uso.
- desde la pobreza se redimensionan los trabajos comunes de la casa; también el uso del tiempo, horarios.
- transparencia económica y fidelidad al presupuesto;
- conciencia del uso de los bienes de la casa.
Castidad:
- su calidad se manifestará en la transparencia, el tipo de visitas que hace, la ecología de los sentidos;
- calidad y profundidad de las relaciones con el compañero;
- si hace servicios gratuitos, desinteresados;
- serenidad, profundidad y alegría en la vivencia del voto.
Obediencia:
- el crecimiento en el proceso del voto se manifiesta en el interés por el “cuerpo” o en el “aislamiento” (atención a lo que “pasa en la casa”);
- transparencia del “dónde estoy y a dónde voy”;
- en los modos de pedir permiso; hacer conciencia si usa o no, la estrategia.
4. COMUNIDAD PARA LA MISION
- Asentar y acentuar que lo fundamental en la misión no es la dificultad, sino la relación del que envía y del que es enviado. Profunda conciencia de que somos enviados.
- Buscar signos comunitarios que marquen y subrayen el envío.
- Es importante que en los retiros y en otras oportunidades se tome conciencia de las ayudas concretas de la comunidad para la misión.
- Conviene distinguir y articular el sentido amplio de la misión (Reino, Compañía…) y el sentido restrictivo de misión (estudios, comunidad, apostolado).
- Hacer notar los reclamos del Reino que presenta el marco referencial donde la comunidad está inserta.
- El encuentro comunitario sobre el tema apostólico tendrá que tener en cuenta el qué, el cómo y el pr qué hago el apostolado.
- No negociar como un autodestino la pastoral.
- Es importante hacer consciente qué es lo que da la comunidad a la misión y qué recibe la comunidad desde la misión.
- Hay que atender a los auto-destinos a misiones particulares, porque toda misión es de la comunidad.
- Promover equipos de trabajo que planeen y evalúen la experiencia apostólica.
- Recoger comunitariamente en la Eucaristía lo vivido en la pastoral: “cuánto nos preparamos para la misión y qué relación de amistad vamos haciendo con la gente”.
- Hay que mantener viva la corresponsabiliad de la misión de cada uno.
- Insistir en que los estudios son misión importante en los jóvenes.
-Invitaravivirlosservicioscomunitarioscomolossoportesparalamisión de los otros.
- Es importante que se puedan comprometer todos los miembros de la comunidad con obras y trabajos concretos.
- Que la comunidad en formación sienta que su misión está integrada a la misión de la Provincia.
5. COMUNIDAD DE AMIGOS EN EL SEÑOR
- Es necesario poder compartir nuestra historia de fe y de crisis en dos dimensiones:queseacadavezmásnaturalestemensajedecomunicación, y que pueda ser ayudado en mi desolación por la comunidad y pueda ayudar con mi consolación a la comunidad.
- Ser ayudados para alejarnos de la autosuficiencia; por eso, preguntar a cada quien al comienzo del curso lo que puede y quiere dar, y lo que quiere recibir de la comunidad.
- Invitar a los miembros de la comunidad (o establecer) límites claros comunitarios para posibilitar la calidad de vida.
- Es conveniente la explicación y puesta en común de la diferencia de una “comunidad apostólica” y una comunidad “de apóstoles”.
- Saber orar, trabajar, y descansar juntos.Procesar conflictos sin huirlos ni taparlos. Siendo conscientes de que debe trascender las simpatías y
ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
123
antipatías naturales y trascender prejuicios que pueda haber.
- Examinar mociones y tretas que pueden afectar a la vida comunitaria.
- Conveniencia de la corrección fraterna en pequeños grupos.
6.COMUNIDAD INCULTURADA,ENSOLIDARIDADVIVA YOPERANTE CON LOS POBRES.
- Dejarse afectar, interpelar por el entorno en que se vive.
- Hospitalidad abierta.
- Aprecio de la religiosidad popular, aprendiendo y viviendo sus signos.
-Completarlavisióndelospobres encontradelidealismoymaniqueísmo.
- Que detrás de nuestros computadores y libros de estudio, estén presentes los rostros concretos de los pobres que conocemos.
-Vivirhoylaradicalidad,sentirlosefectosdelapobreza:revisarsiestamos sintiendo lo que la gente siente.
7. COMUNIDAD DE HONDO SENTIDO ECLESIAL
- Descubrir la relación del Evangelio y de la Iglesia (=Pueblo de Dios) donde hay ministerios y servicios).
- Cuidar que en nuestra manera de pensar, nuestro lenguaje y nuestras actitudes no estemos marcando distancias de autosuficiencia con otros miembros de la Iglesia.
- Es clave formar en el conflicto intereclesial: reflexión y actitudes en las que, como Ignacio nos enseña, estamos invitados a “salvar la proposición del prójimo”.
-senecesitancriteriosmásprecisosparaformarenel“sentirconlaIglesia” en las situaciones en que vivimos.
8. COMUNIDAD ABIERTA LA COLABORACIÓN CON OTROS
- Somos conscientes de que pertenecemos a una comunidad no autosuficiente.
-Aprenderatrabajarsinactitudespaternalistasyenpapelessubsidiarios.
- Formar a partir del conflicto: donde está el pecado está la gracia.
PARA EL APRENDIZAJE DE LA VIDA EN GRUPO, LA VIDA EN COMUNIDAD
Godefroy Midy, S.I*
Se trata de un aprendizaje, un ejercicio, un proceso que durará toda la vida dado que existe en la persona humana tanto la dificultad comoelmisterio.Unaactitudpermanentede aprenderaaprender. Aprender a vivir -no con actitudes, con disciplinas que nos vienen del exterior, impuestas por la sociedad o por cualquier autoridad, aunque existe también este aspecto, sino en mayor profundidad aprender a vivir con actitudes como modalidades de ser y de existir en relación honda, fraterna con Dios, con los otros, o consigo mismo. Aprender a vivir juntos, a vivir con los otros para crecer y hacer crecer, para dar y recibir la vida.
Estas son actitudes, valores, modos de ser para experimentar, tocar, escuchar desde el interior. Y para integrar en una espiritualidad auténticamente cristiana. Espiritualidad cristiana en el sentido de vivir la totalidad de su vida, toda su vida a la manera de Jesucristo, según el espíritu de Cristo. Vivir ante Dios, con Cristo en el Espíritu. Vivir en relación con los hermanos en un grupo para hacer comunidad, en el desarrollo del Misterio Pascual, Muerte - Vida, Cruz - Resurrección, darrecibir,gratuidad-eficacia.Enunaamistadpersonal,profunda, conCristo, con su Dios, de acuerdo con el Proyecto del Reino. Si la comunidad que nosotros queremos construir es una comunidad al modo de Jesús y de Ignacio de Loyola, la piedra angular del grupo de la comunidad, será Jesús, su proyecto y su misión, la familia trinitaria Padre, Hijo, Espíritu. Todo esto en un amor que discierne y que ayuda a vivir en grupo, en comunidad SEGÚN LAS ACTITUDES Y LOS MODOS DE EXISTENCIA
SIGUIENTES:
* Territorio de Haití. Delegado del P. Provincial para la Formación; responsable de los candidatos. Acompañante espiritual en el Centro Pluridisciplinar Pedro Arrupe.
ApuntesIgnacianosN°19-20de1997125
1 - Aprender a decir gracias y a vivir en la gratitud.
2 - Aprender a recibirse a sí mismo gratuitamente de Dios y a darse gratuitamente a los demás; la gratuidad es la fuente de la eficacia.
3 - Aprender a amar, aceptar, acoger al otro en su diferencia, su originalidad, su riqueza. Construir la unidad en la diferencia y en la complementariedad, no en la uniformidad.
4 - Aprender a amarse a sí mismo, a aceptarse en sus fortalezas y debilidades, sus límites, sus heridas, para aprender a amar al otro en sus fortalezas y debilidades.
5 - Aprender a compartir en grupo su historia sagrada, su autobiografía y los grandes ejes de esta autobiografía, en una atmósfera de oración, de escucha y de respeto.
6 - Aprender a ser una persona de perdón, de compasión, y de misericordia.
7 - Aprender a acoger al otro a través de pequeños gestos, a adivinar sus momentos difíciles, a celebrar el día de su fiesta como un momento importante del vivir juntos.
8 - Aprender a desarrollar una conciencia colectiva, conciencia comunitaria, pertenencia comunitaria. Tratar los bienes de la comunidad como interiores a mi propio bien. Poner en común lo que somos y lo que tenemos para la vida de todos ; cada uno da y se da al otro según sus posibilidades y su carisma.
9 - Aprender a recrearse juntos, a trabajar juntos, a orar juntos, a celebrar juntos, a evaluar juntos, a solidarizarse los unos con los otros .
10- Aprender a desarrollar un método de evaluación, de caminar del grupo que no hiera a nadie. En la verdad, la justicia y el amor.
11- Aprender a pasar del egoísmo a la comunión, de la rivalidad a la complementariedad.
12- Aprender a administrar los conflictosy los mecanismos-conscientes o inconscientes- del grupo.
13- Aprender a administrar bien, a administrar el bien común y el bien personal. Dar cuenta al grupo de sus gastos. Y esto, en la verdad y en la transparencia. Aprender a economizar.
14- Aprender a vivir la pobreza, la obediencia y la castidad evangélicas aun antes de entrar en la Compañía. Vivirlos como un estilo de vida, seguimiento de Cristo, dones gratuitos de Dios que son muy eficaces para la vida comunitaria y para la misión. Vivirlos como relación con Dios, con los otros y consigo mismo. Vivirlos como fuente de gozo y de libertad. Ellas nos hacen libres y alegres para amar y servir.
15- Aprender a hacer comunidad a partir de los pobres, de los pequeños y débiles, de los pequeños… Esto ayudará a cada uno del grupo a tocar y aceptar su propia pobreza así como la del otro. Se tendrá entonces la solidaridad en nuestra pobreza como en nuestra riqueza. Humildad y verdad.
16- Aprender a ganar y a perder, a administrar bien el fracaso, el error, las pruebas personales y las del grupo.
17- Aprender a ejercer la autoridad como servicio y no como fuente de prestigio. En el grupo, cada uno ejercerá la autoridad, la coordinación por turno, con la evaluación del grupo al final de su cometido. El grupo aprenderá a ser comprensivo con el que gobierna…. Desarrollar el sentido de liderazgo.
18- Aprender juntos a no dramatizar y a desarrollar el sentido del humor por la salud psicológica y espiritual del grupo.
19- Aprender a hacer propia la oración (…): «Señor, dame el valor de cambiar lo que yo puedo cambiar; paciencia para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar; y sabiduría para ver la diferencia». Oración de oro para la vida en grupo.
ApuntesIgnacianosN°19-20de1997127
20- Aprender a experimentar la autodisciplina como manera eficaz de existir en la escucha y en el respeto del otro, la escucha y el respeto de sí mismo, la escucha de Dios.
21- Aprender a estar a gusto con los oficios en la casa como lugar de servicio, de encuentro consigo mismo, con el otro, con Dios.
22- Aprender a vivir de igual a igual con los más sencillos, con la gente modesta que trabaja en la casa. Ellos son, con frecuencia, gente pobre y con pocos estudios. Ver qué servicio concreto puede prestarles el grupo, qué modo de relación fraterna se tiene con ellos, sin complejos de superioridad.
23- Aprender a abrirse a lo universal, al mundo más vasto del que hace parte nuestro pequeño país. El futuro compañero de Jesús se prepara para hacer parte de una Congregación que reúne hombres de todas las razas, colores, culturas, alrededor de un proyecto común que es: «en todo amar y servir».
24- Aprender a combatir en sí todo germen de superioridad o inferioridad en las relaciones hombre-mujer, clérigo-laico, superior-miembros de la comunidad, etc.
25- Aprender a aceptarse, a amarse como uno es, con su raza, nacionalidad, país no desarrollado. Al valorizar estas tres maneras de existir, el futuro compañero de Jesús aprenderá a valorizar a sus compañeros de grupo, estando listo también para amar y valorizar todos aquellos y aquellas que encontrará aquí y allá en la construcción de la historia.
26- Aprender a vivir en comunidad no para aparecer y dar buena imagen a los otros sino, sino para ser con-los-otros y por-los-otros.
27- Aprender a comunicar con los otros, consigo, con Dios, en el obrar juntos de la comunidad. Aprender a ser verdadero, transparente. Evitar palabras de doble sentido, el lenguaje indirecto que hiere al otro. Comunicar en palabras, gestos, actitudes, es entrar en comunión con el otro de la comunidad.
128ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
28- Aprender a hacer de la vida en grupo un lugar de aprendizaje de la «fomación humana», es decir donde se aprende a crecer, madurar juntos en las relaciones con el otro, consigo mismo y con Dios. La formaciónhumanaesun procesodeencarnaciónjamásacabadopara llegar a ser cada vez más humano. Allí se aprende ( ver el n° 29):
29- A escuchar (a Dios, al otro, a sí mismo), a articular silencio y palabra, «el estar solo consigo mismo» y «el estar junto con los otros» (soledad y comunión). Hacen parte de la formación humana la higiene, el aseo de si mismo y del bien común. Esta manera de existir ayuda a crear un ambiente agradable para el vivir juntos.
30- Aprender a vivir en la justicia unos respecto a los otros. Justicia hacia sí mismo y justicia con los demás, es al mismo tiempo, justicia para con Dios y condición para hacer comunidad.
3 1- Aprender a no escoger consciente o inconscientemente uno del grupo para que sea su chivo expiatorio, su paño de lágrimas. Aprender también a no ofrecerse así mismo como paño de lágrimas.
32- Aprender a encontrar la pedagogía para corregir al que peca contra el grupo, con la intención de crecer juntos, vivir juntos, y darse la vida unos a otros.
33- Aprender a vivir con los otros, consigo mismo, con Dios, para construir la vida en grupo y en comunidad es un don de Dios para realizarlo en la historia.
34- Aprender a tener «un amor preferencial» por aquél del grupo que por una razón u otra sería el «más débil», en la misma lógica evangélica de nuestro amor preferencial por el pobre. Una experiencia de presencia y de trabajo con los «pobres fuera de la comunidad» ayudará a articular el amor por el «débil de dentro» y el amor por el «débil de fuera». La comunidad cristiana se construye en la amistad con Jesucristo y sus preferidos los pobres. De esta manera se lanza una base sólida para la vida en grupo, en marcha hacia la vida comunitaria de las diversas etapas del itinerario del jesuíta.
ApuntesIgnacianosN°19-20de1997129
COMUNIDADES PARA LA SOLIDARIDAD: APORTE PARA UN PROYECTO
APOSTOLICO
Alvaro Restrepo, S.I.*
La Provincia Colombiana de la Compañía de Jesús se encuentra actualmente en proceso de elaborar su nuevo Proyecto Apostólico con el fin de responder a las peticiones formuladas por la última Congregación General1 . Con este fin, y teniendo presente la perspectiva religiosa, social y política de nuestro país2 , enunciamos una serie de macro objetivos o grandes horizontes hacia los que han de tender nuestra vida religiosa, comunitaria y apostólica; propósitos que confiamos llevar a la práctica mediante líneas de acción concretas y operativas.
Las reflexiones siguientes se inspiran en dos de esos objetivos. El primero, relacionado con nuestra vida fraterna, nos llama a consolidar comunidades apostólicas de «amigos en el Señor». El segundo enfatiza un aspecto de nuestra misión que habrá de caracterizarla en la Colombia de hoy y de los años por venir: crear comunidades que vivan la fe y la solidaridad,queseancapacesdediálogoconquienesprofesanotrascreen-
* Doctor en teología espiritual, Universidad Gregoriana, (Roma).
1 Congregación General 34, decreto 3, Justicia, n. 22; Normas Complementarias a las Constituciones, nn. 256-258.
N.B. En adelante citaremos las Congregaciones Generales, sus decretos y las Normas Complementarias, respectivamente como: CG., dto., NC.
2 NC. 258, 2o. y 3o.
cias, que den testimonio del Evangelio en las múltiples manifestaciones culturales.
Ambos horizontes de nuestra acción están relacionados entre sí. En efecto, si al interior de la vida de comunidad no nos preparamos para vivir en comunión, será bien difícil que como cuerpo apostólico lleguemos a colaborar efectivamente con los demás para construir comunidades solidarias.
Una de las inquietudes planteadas en reuniones comunitarias y zonales acerca del éxito futuro del Proyecto Apostólico de Provincia consiste en la necesidad de asegurar previamente la debida mentalización acerca de la urgencia de esa tarea. Se ha afirmado con razón que el punto de partida para dicha «con-vocación» no ha de ser otro que la espiritualidad apostólica ignaciana tal como la expresa hoy la Compañía.
Para este fin pondremos al lector en contacto frecuente con pasajes de las últimas Congregaciones Generales, del P. Kolvenbach y con algunos comentarios de otros jesuitas que han reflexionado acerca de las comunidades de solidaridad.
Hagamos de esos textos una «lectura sapiencial» más que un estudio: gustémoslos «internamente» haciéndolos objeto de oración y del compartir fraterno.
Para las Congregaciones Generales recientes la solidaridad constituye un eje fundamental e integrador de nuestra misión. En nuestros documentos encontramos a menudo tanto ese concepto como otras formulaciones que por su contenido le son afines. Conviene recordarlas antes de entrar a precisar el significado y alcance de lo que la Congregación General 34 entiende por comunidades de solidaridad3 .
La Compañía de Jesús nace con un marcado sentido comunitario. Su estructura como cuerpo vivo al servicio de una misión es sólo inteligible desde ese sentido que comporta hondas raíces de conocimiento personal y de caridad fraterna:
3 CG. 34, dto. 3, Justicia, nn. 6, 10, 19; dto. 5, Diálogo interreligioso, n. 9.
132ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
«El jesuita realiza su misión en compañía, pues se vincula a una comunidad de amigos en el Señor que, como él, han deseado ser recibidos bajo la bandera de Cristo Rey. (Por eso) nuestra vida comunitaria debe llevarnos a ser no sólo colaboradores en el trabajo apostólico, sino verdaderos hermanos y amigos» 4 .
Una amplia concepción de interdependencia humana, de fraternidad, de obligaciones mutuas de respeto y servicio entre los hombres, se abre al lado, y como complemento, de un marcado énfasis por la dignidad de la persona humana y de su libertad5 . En consonancia con el Vaticano II, el magisterio y la praxis misma de la Compañía han sido muy sensibles a la solidaridad. Por otra parte los jesuitas latinoamericanos hemos encontrado en las Conferencias Generales de los Obispos de Medellín, Puebla y Santo Domingo un estímulo más para ser solidarios con nuestros pueblos.
En distintos contextos y con diferentes matices la solidaridad constituye una referencia obligada para las Congregaciones Generales 31 a 34. Es tenida en cuenta por ellas para definir la misión, la identidad o talante de la Compañía.
Así,por ejemplo, expresa lapertenenciaprimariadel jesuitaalcuerpo de la Compañía, actitud de fondo que ha de prevalecer sobre otros tipos de compromisos con instituciones nuestras o exteriores. En este sentido es la condición para que el trabajo apostólico pueda de veras ser considerado como «misión». Ser solidarios califica a la fraternidad y a la amistad en Cristo; y, como parte de las nuevas estructuras que la Congregación General 32 implementó con miras a la reforma administrativa de nuestra pobreza, la solidaridad está relacionada con la comunicación
4 NC. 311.
5 Introducción al dto. 19 de la CG. 31, Vida de comunidad y disciplina religiosa: edición castellana de la Congregación General XXXI, pag. 167.
ApuntesIgnacianosN°19-20de1997133
de bienes entre nosotros y con los demás6 .
Pero, a partir del decreto 4 de la Congregación 32, vinculamos sobre todo la solidaridad con la justicia que nace del Evangelio. Somos solidarios cuando servimos y acompañamos a los pobres, a los hombres y mujeres que llevan una vida difícil y son colectivamente oprimidos; o cuando tomamos conciencia de sus justas demandas y participamos en la movilización social con miras a colaborar en la creación de un orden más justo7 .
La misma línea caracteriza la Congregación General 33: «la validez de nuestra misión será tanto mayor cuanto sea nuestra solidaridad con los pobres»8. Y la 34 nos invita a empeñarnos a fondo para renovar nuestro compromiso por la justicia en nuestra vida de fe9 .
Pero corresponderá a esta última Congregación proponer expresamente el ambicioso objetivo de fomentar comunidades de solidaridad como una de las concreciones más significativas de nuestra misión y de sus 4 dimensiones actuales: el servicio de la fe, la promoción de la justicia, la transformación de las culturas humanas y el diálogo interreligioso.
6 Fundamentos y expresiones de las distintas formas de solidaridad aparecen frecuentemente en nuestras CC.GG. y en las NC. Algunos ejemplos: solidaridad con Cristo resucitado en su misión: CG. 34, dto. 2, Servidores de la misión de Cristo, n. 4; solidaridad primaria con la Compañía: CG. 32, dto. 4, Misión, n. 66; solidaridad comunitaria: CG. 32, dto. 11, Unión de los ánimos, n. 14; CG. 34, dto. 7, Hermanos, n. 7; solidaridad en relación con los pobres: CG. 34, dto. 2, Servidores de la misión de Cristo, nn. 8-9; dto. 9, Pobreza, n. 16; solidaridad y pobreza: CG. 32, dto. 12, Pobreza, nn. 2-5; solidaridad y comunicación de bienes: CG. 32, dto. 12, Pobreza, nn. 27-31; CG. 34, dto. 9, Pobreza, n. 13; NC a la Parte VI de las Constituciones, nn. 210-214.
7 El dto. 4 de la CG. 32, Nuestra misión hoy, nn. 42-50, 71-77, 81, enfatiza nuestro compromiso social; la solidaridad con los pobres; el apoyo a los programas de «concientización» y de discernimiento apostólico sumariamente descritos por la «Octogesima Adveniens», n. 4; la cooperación internacional.
8 CG. 33, dto. 1, nn. 48. Y en el n. 49 afirma que la justicia debe resplandecer en todos los trabajos en los que estamos comprometidos como personas, comunidades e instituciones.
9 Cfr., Mauricio García, S.J., La Compañía de Jesús y la opción preferencial por los pobres; La opción preferencialporlos pobres enel pensamiento del Padre General: Apuntes Ignacianos, nn. 13-14, enero-agosto de 1995.
134ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
En los estudios, debates e intercambios de toda la Compañía con miras a la preparación de la Congregación 34, aparecían elementos valiosos relacionados con la creación y el fortalecimiento de las comunidades de solidaridad. Indiquemos algunos de estos aportes tomados del Grupo de trabajo que coordinó en Roma el P. Michael Czerny, y que fueron publicados luego en un ensayo intitulado: «La Buena Nueva y la promoción de la justicia»10:
-el apostolado de la reconciliación en la sociedad, -la construcción de comunidades humanas acordes con los valores del Evangelio, -el trabajo en pro de la creación de plataformas internacionales que favorezcan los intentos de asociación y las aspiraciones de los pueblos.
Veamos los pasajes pertinentes:
«Volviéndose a las divisiones, odios y resentimientos que ulceran lo más hondo de los corazones de víctimas y verdugos, el jesuita debe mostrarsedisponibleala pacificación de los desavenidos. Una forma concreta de servicio de la fe y promoción de la justicia, y de penetrar en el vínculo que las une, es el trabajo de la reconciliación»:11 .
«Nuestras parroquias y casas de ejercicios deberían promover la liberación integral de la persona humana, construyendo una comunidad humana basada en los valores del Reino, asociándonos con los pobres en su lucha por la dignidad humana, mostrando especial interés por los malheridos, los débiles y los cansados»: 12 .
10 En: Los jesuitas hacia la CG 34: CIS, Revista de Espiritualidad Ignaciana, n. 75, 1994, pags. 38-54.
11 Ib., pag. 45.
12 Ib., pag. 51.
ApuntesIgnacianosN°19-20de1997135
«La Compañía, esparcida por todo el mundo, debería promover lazos internacionales y colaborar con otros grupos internacionales en el campo de la cultura, la ciencia, la información, la política pública, en favor de alternativas más humanas y más acordes con los valores del Evangelio. Una manera de hacerlo es a través de plataformas internacionales de importancia. En estos intentos de asociación, las aspiraciones del pueblo y del Evangelio seguirán siendo para nosotros los criterios de discernimiento y decisión en la selección de personas y fuerzas, el modo de establecer contactos y la manera de funcionar»:13 .
El P. Alfonso Alvarez Bolado redactó la introducción al decreto 3 de la Congregación General 34: «Nuestra misión y la justicia», tal como aparece en la edición castellana de dicha Congregación. Leemos en ella:
«La intención apostólicamente movilizadora de nuestra última Congregación se manifiesta también por el reiterado llamamiento que el decreto hace a crear comunidades de solidaridad. Partícipe de la misión de Cristo, la misma Compañía es una comunidad en solidaridad con los pobres. Como cuerpo apostólico internacional, llamada a promover los derechos humanos como la figura actual de la justicia, debe trabajar con las comunidades de solidaridad en defensa de tales derechos (n. 6). Promover la transformación cultural necesariapara cambiar las situaciones sociales y políticas injustas, se basa en el desarrollo de comunidades de solidaridad tanto de rango popular y no gubernamental como de nivel político (n. 10). Más aún: En cada uno de nuestros diversos campos apostólicos debemos crear comunidades de solidaridad en búsqueda de la justicia (n. 19) favoreciendo aquellos ministerios que puedan ser más eficaces para crear comunidades de solidaridad»:14 .
Concluye el P. Alvarez Bolado recordando también que el decreto 4: «Nuestra misión y diálogo interreligioso», trata el tema de la solidaridad
13 Ib. pag. 52.
14 Alfonso Alvarez Bolado, S.J., Introducción al dto. 3 de la CG. 34; edición castellana de la Congregación General 34 de la Compañía de Jesús, Ediciones Mensajero-Sal Terrae, 1995, pag. 92.
136ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
en relación con las comunidades de base:
«Nuestro compromiso por la justicia exige que compartamos la vida y esfuerzo de los pobres y cooperemos con los creyentes de otras religiones en la creación de comunidades de base fundadas en la confianza y el amor. En la acción social debemos colaborar gustosamente con ellos en la denuncia profética de las estructuras de injusticia y en la creación de un mundo de justicia, paz y armonía»:15 .
Con posterioridad a la Congregación 34, el P. General dictó en el Centro Cultural Pignatelli de Zaragoza, España, la conferencia: «Por una cultura del diálogo y de la solidaridad»16. Planteó allí varias propuestas para la futura labor de los Centros. A propósito de la cuarta de ellas: «Empeñarnos a fondo en la solidaridad», decía el P. Kolvenbach:
«El documento Servidores de la Misión de Cristo reconoce que hemos recuperado, en nuestra misión actual, la centralidad de trabajar en solidaridad con el pobre propia de nuestro carisma ignaciano. LaCongregaciónhaagradecido profundamenteal Señorcomo un gran don esta recuperación y de ningún modo quisiera ni perderla ni disminuir un ápice ese compromiso auténtico con la justicia. Pero se ha sentido llamada, aun a sabiendas de malas interpretaciones, a profundizar en ese compromiso, más allá del cómo repetir slóganes o formulaciones afortunadas y queridas. Y en esta profundización nos hemos encontrado con dos constataciones importantes: que hay que insistir en transformar las raíces culturales que generan injusticia y que hay que multiplicar los sujetos de la acción por la justicia. Trabajar por las culturas de la solidaridad y fomentar comunidades de solidaridad. En ambas dinámicas de acción se debe inscribir el compromiso de los Centros contra la injusticia y por una nueva solidaridad «:17 .
15 Ib.
16 Información S.J., n. 51, septiembre-octubre de 1995, pags. 156-64.
17 Ib., pag. 161.
ApuntesIgnacianosN°19-20de1997137
Anotaba en esa ocasión el P. General que, a su juicio, el párrafo de la Congregación 34 más clarificador acerca del tema era el siguiente:
«Pero la fe que mira al Reino engendra comunidades que contrarrestan el enfrentamiento y la desintegración social... Si las injusticias se han de reconocer y resolver, entonces son las comunidades fundadas en la caridad religiosa, la caridad del Siervo Paciente, el amor desinteresado del Salvador, las que deben enfrentarse con laavidez, el chauvinismo y la manipulación del poder. La comunidad que Cristo ha creado con su muerte reta al mundo a creer, actuar con justicia, hablar con mutuo respeto sobre cosas serias, transformar su sistema de relaciones, tomar los mandamientos de Cristo como base de su vida»18 .
Por nuestra parte llamamos la atención sobre otro pasaje de la Congregación última especialmente significativo. Es el reflejo de todo un proceso de toma de conciencia experiencial en pro de la justicia. Comparándolo con lo que las Congregaciones Generales 31, 32 y 33 habían expuesto acerca del cambio social, el contenido de este texto manifiesta un notable avance en la comprensión de la actual misión de la Compañía de Jesús y del papel que en ella compete a las comunidades de solidaridad:
«Nuestra experiencia de los últimos decenios ha demostrado que el cambio social no consiste sólo en la transformación de las estructuras políticas y económicas, puesto que éstas tienen sus raíces en valores y actitudes socio culturales. La plena liberación humana, para el pobre y para todos nosotros, se basa en el desarrollo de comunidades de solidaridad tanto de rango popular y no gubernamental como de nivel político, donde todos podamos colaborar en ordenaconseguirundesarrolloplenamentehumano.Todoestodebe hacerse en el contexto de una razonable y respetuosa interrelación entre los diversos pueblos y culturas, el medio ambiente y el Dios que vive entre nosotros»19 .
18 CG. 34, dto. 2, Servidores de la misión de Cristo, n. 13.
19 CG. 34, dto. 3, Justicia, n. 10.
138ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
El P. Darío Mollá en unas Jornadas de estudio realizadas en España a las que se alude más en detalle en otro de los artículos publicados en este mismo número de «Apuntes Ignacianos»20, propone las características que han de definir a las comunidades para la solidaridad. Se trata de una buena síntesis de lo que hasta ahora hemos venido diciendo. Las comunidades de solidaridad han de ser:
1a.- Evangélicas. Tienen su fuente en la solidaridad con Cristo en favor de la humanidad. Comienzan por la conversión que supone renunciar a nuestra solidaridad con el pecado y que nos conduce a una «mística de ojos abiertos» ante las necesidades y los derechos de los demás.
2a.- Personales y comunitarias. La solidaridad ha de afectar nuestra vida personal, modificándola y condicionándola desde el otro; ha de llevarnos a la abnegación, a dejar de lado «nuestro propio amor, querer e interés»21. En otros términos, se trata de una solidaridad «con consecuencias». Por ser profundamente personal, se vive en comunidad; porque es éste el lugar donde la vivencia personal de la solidaridad se comparte, se contagia y se fortalece.
3a.- Inclusivas y cooperadoras. En ningún caso exclusivas ni excluyentes. La solidaridad que las distingue ha de conducirnos a ser y a estar «con otros», a superar particularismos; debe buscar, en razón y en favor de los pobres, integrar nuevos sujetos, sumar esfuerzos, multiplicar posibilidades.
4a.- Inculturadas. La solidaridad es antes que nada acercamiento respetuoso, escucha atenta y prolongada, diálogo verdadero, aprendizaje de todo lo que los demás nos pueden enseñar. «Cuando nos abrimos al diálogo con otros, nos abrimos nosotros mismos a Dios»22. Es indispensable, pues, abrir la casa, la comunidad, la obra apostólica al pobre, aun
20 Cfr. Examen apostólico ignaciano y creación de Comunidades de solidaridad.
21 Ejercicios, n. 189.
22 Juan Pablo II, A representantes de religiones no-cristianas, Madrás 5. 2. 1986, AAS 78 (1986) 769s.; citado por la CG. 34, dto. 4, Misión y diálogo interreligioso, n. 10.
ApuntesIgnacianosN°19-20de1997139
a costa de modificarlas para que él se sienta acogido y a gusto. No se trata de imponer sino de ayudar a los otros para que sean sujetos y protagonistas del cambio.
5a.- Operativas. Esta solidaridad no ha de limitarse a un sentimiento interior en el que estaría ausente el trabajo y el compromiso en pro de la transformación de la realidad exterior. Para que sea auténtica tenemos que poner en juego gestos, acciones, prácticas de todo signo. Se trata de una solidaridad que no sólo exige a los otros que se comprometan sino que ofrece, como punto de partida, el propio y sincero compromiso.
Enquéconsistenentonceslas Comunidadesdesolidaridad o,como las hemos llamado en nuestro Proyecto Apostólico -porque se trata de una tarea dinámica- las comunidades para la solidaridad?
Además de lo que llevamos dicho, tendremos presente en la descripción que daremos de esas comunidades la enseñanza del Concilio Vaticano II acerca de la comunidad humana y del proyecto de Dios. Un Dios que creó al hombre no para vivir aisladamente sino para formar sociedad; una índole comunitaria que se perfecciona y consuma en la obra de Jesucristo»23 .
Una comunidad de o para la solidaridad será entonces la que regula su vida y su misión desde la cercanía efectiva a los que se encuentran afectados por la injusticia; comunidad que gracias al diálogo cultural e interreligioso se empeña en dar a luz una sociedad más justa y pacífica en la que los pobres sean los primeros en ser servidos24 .
En el siguiente artículo Examen apostólico ignaciano y creación de comunidades de solidaridad, veremos cómo formar hombres y mujeres como agentes creadores de estas comunidades.
23 Constitución pastoral «Gaudium et spes», n. 32.
24 Ib., n. 27; CG. 34, dto. 5, Nuestra misión y el diálogo interreligioso, n. 8.
140ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
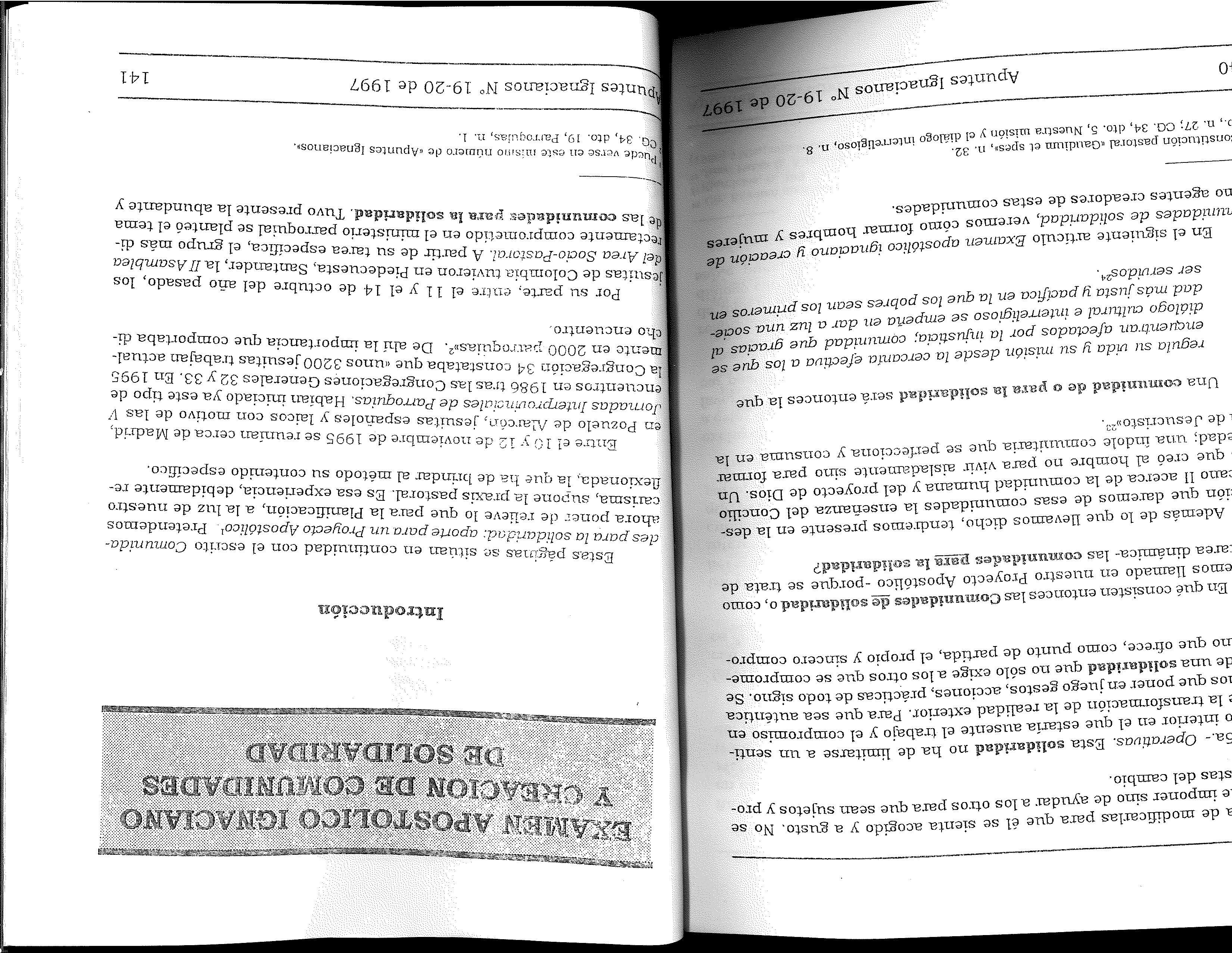
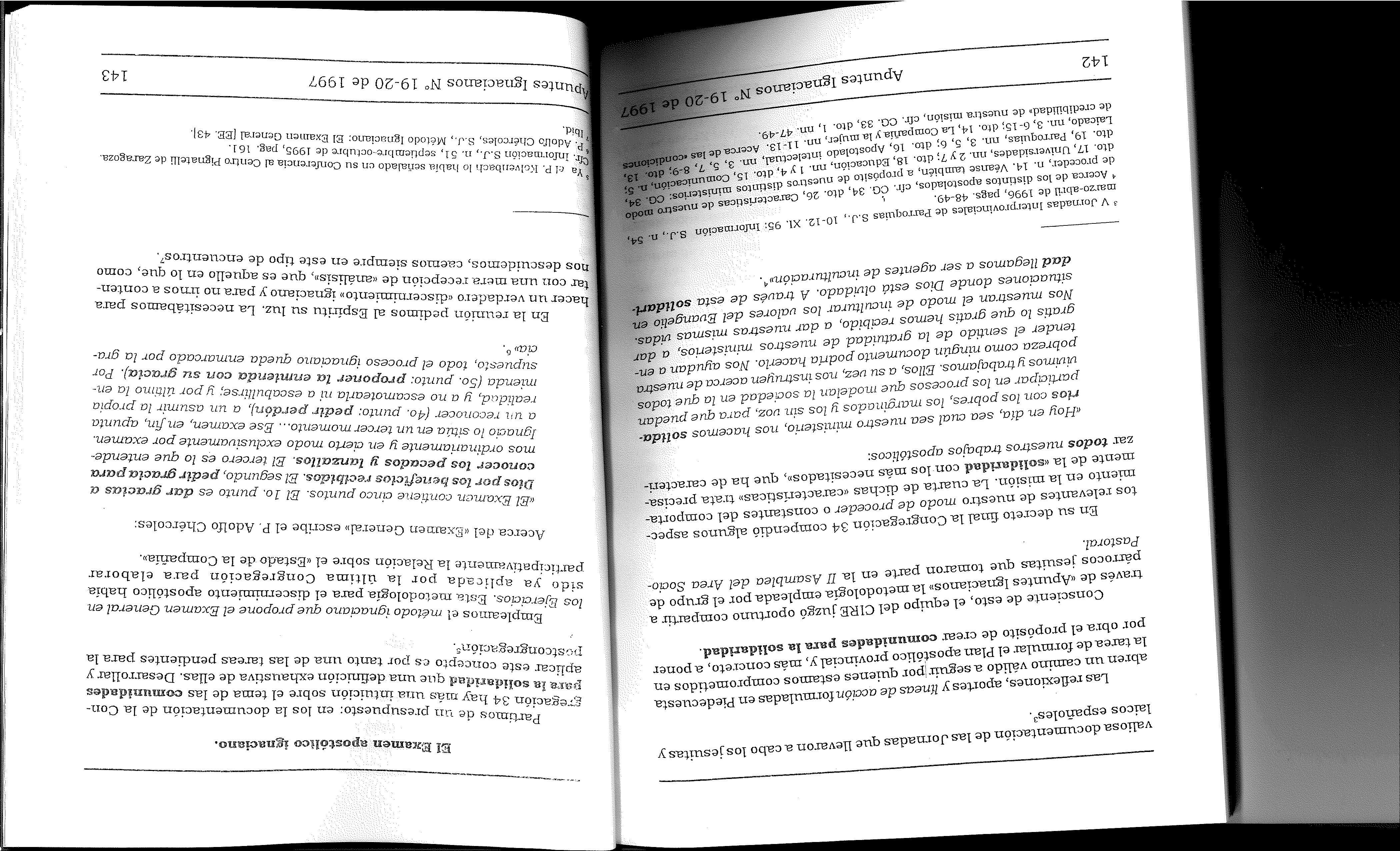
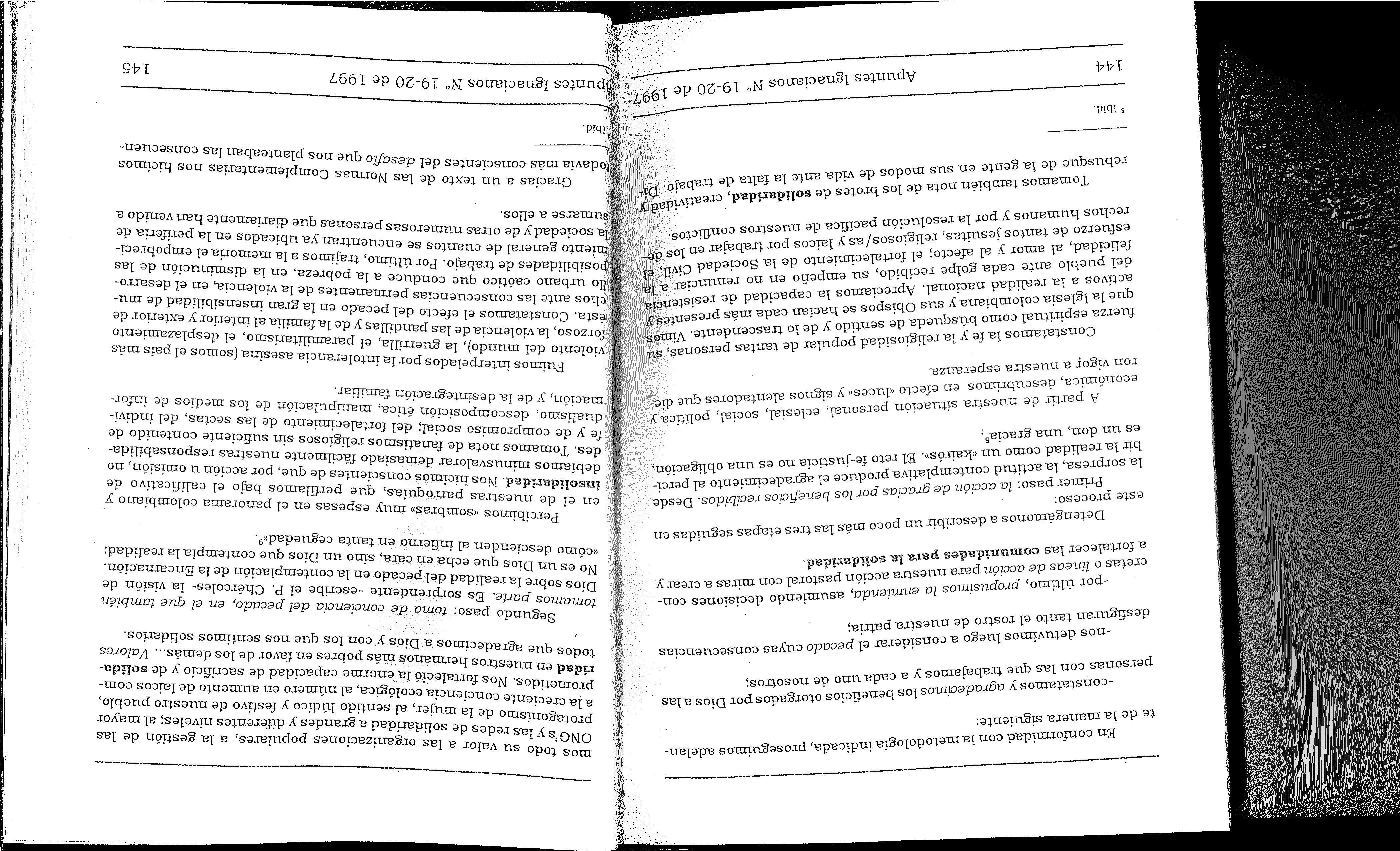
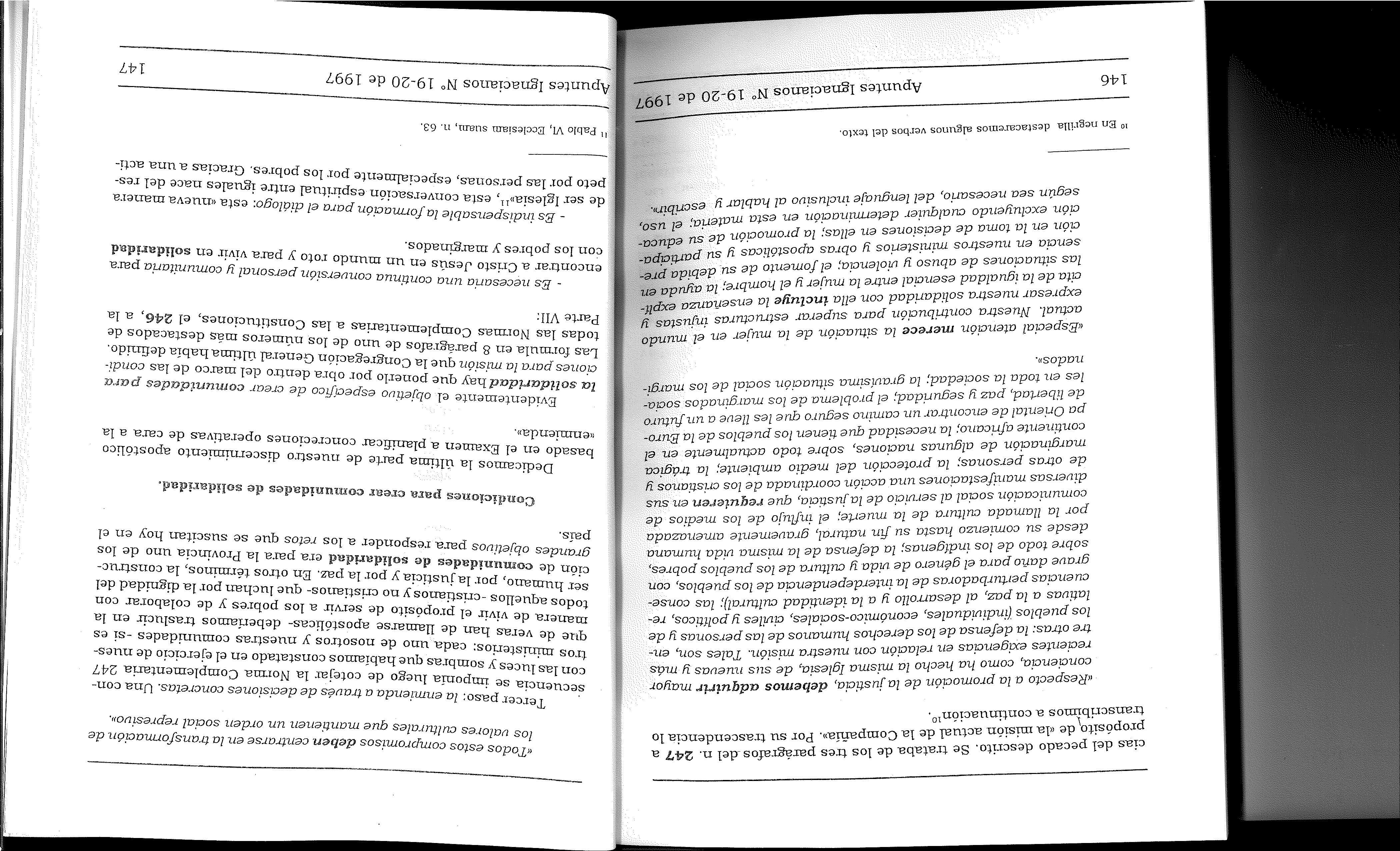
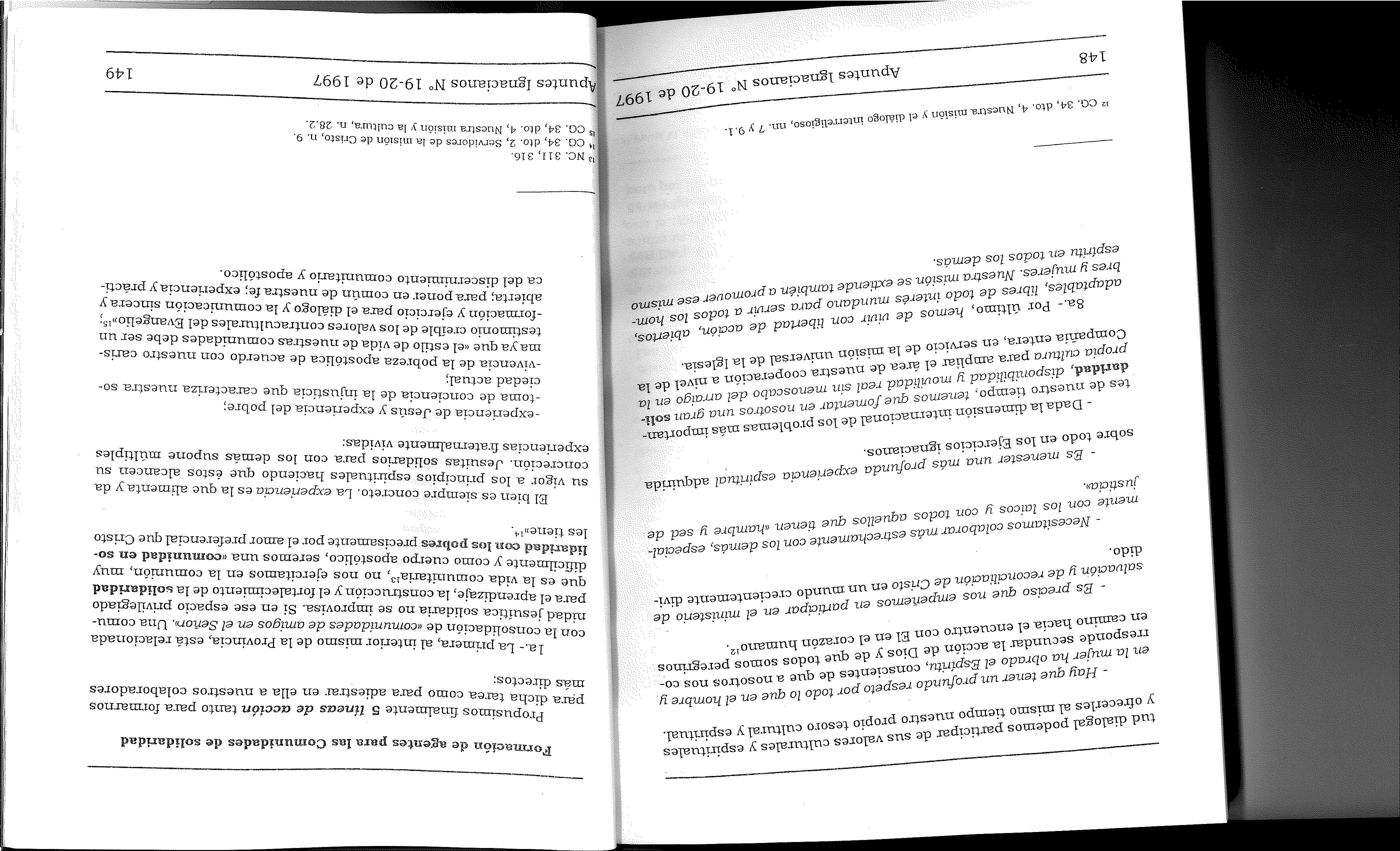
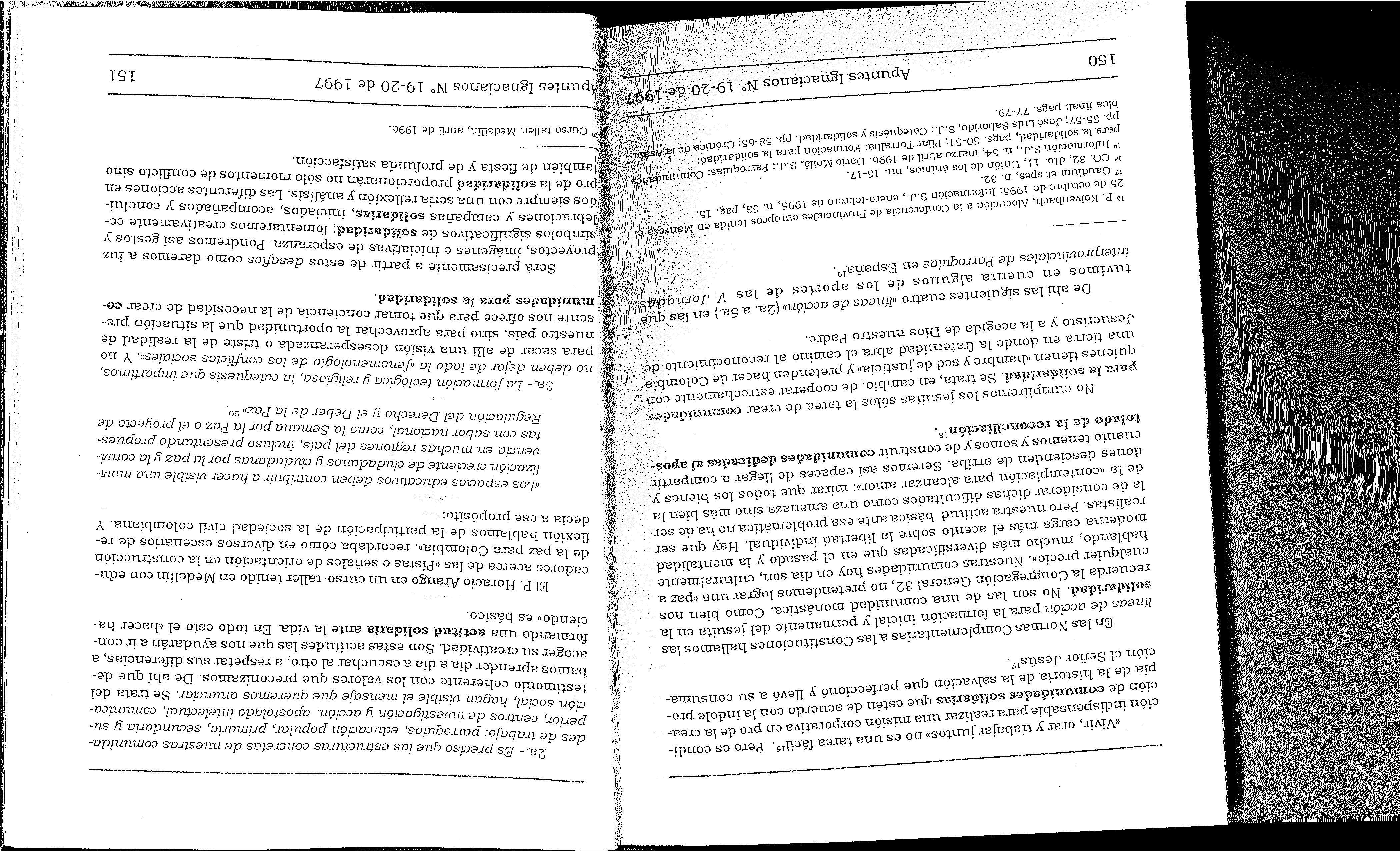
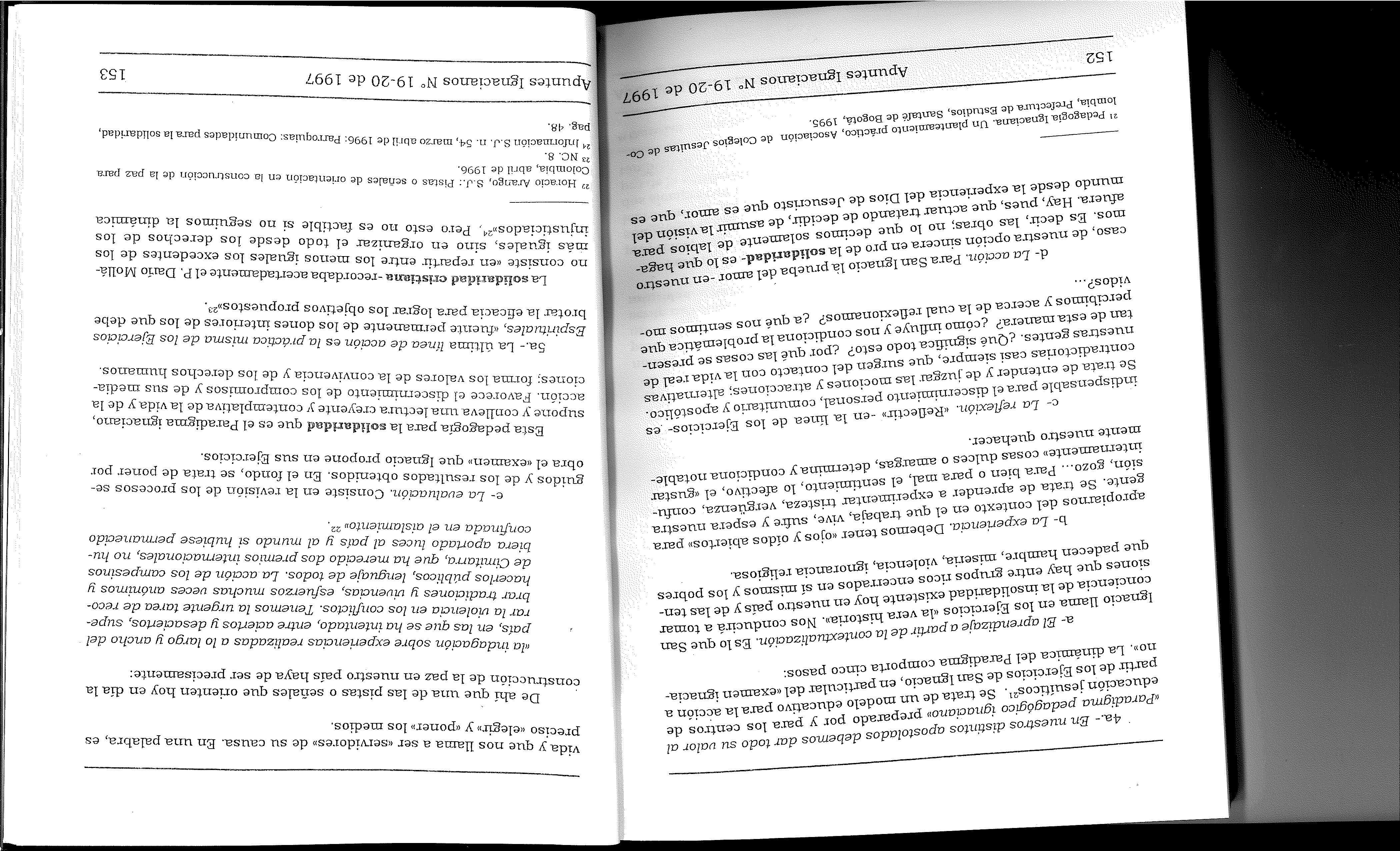
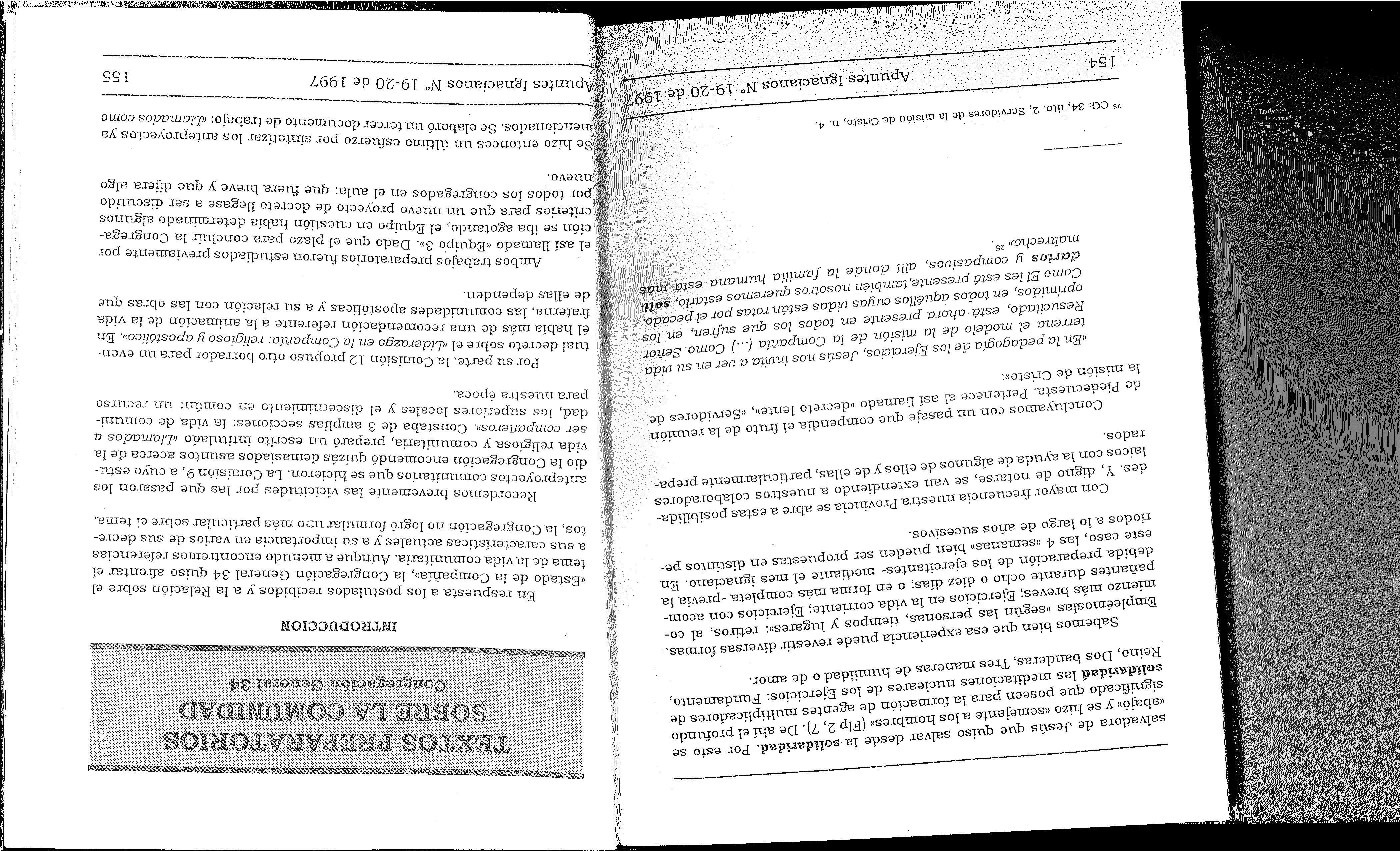
TEXTOS PREPARATORIOS
SOBRE LA COMUNIDAD
Congregación General 34
INTRODUCCION
En respuesta a los postulados recibidos y a la Relación sobre el «Estado de la Compañía», la Congregación General 34 quiso afrontar el tema de la vida comunitaria. Aunque a menudo encontremos referencias a sus características actuales y a su importancia en varios de sus decretos, la Congregación no logró formular uno más particular sobre el tema.
Recordemos brevemente las vicicitudes por las que pasaron los anteproyectos comunitarios que se hicieron. La Comisión 9, a cuyo estudio la Congregación encomendó quizás demasiados asuntos acerca de la vida religiosa y comunitaria, preparó un escrito intitulado «Llamados a ser compañeros». Constaba de 3 amplias secciones: la vida de comunidad, los superiores locales y el discernimiento en común: un recurso para nuestra época.
Por su parte, la Comisión 12 propuso otro borrador para un eventual decreto sobre el «Liderazgo en la Compañía: religioso y apostólico». En él había más de una recomendación referente a la animación de la vida fraterna, las comunidades apostólicas y a su relación con las obras que de ellas dependen.
Ambos trabajos preparatorios fueron estudiados previamente por el así llamado «Equipo 3». Dado que el plazo para concluir la Congregación se iba agotando, el Equipo en cuestión había determinado algunos criterios para que un nuevo proyecto de decreto llegase a ser discutido por todos los congregados en el aula: que fuera breve y que dijera algo nuevo.
Se hizo entonces un último esfuerzo por sintetizar los anteproyectos ya mencionados.Seelaboróuntercer documentode trabajo: «Llamadoscomo
ApuntesIgnacianosN°19-20de1997155
En esta última propuesta se afirmaba la necesidad de fortalecer la vidadecomunidad,yaqueenalgunoslugaresdelaCompañíaesteasunto era percibido como una cuestión de «vida o muerte». Pero, al mismo tiempo, se expresaba sin ambages la convicción de que no necesitábamos por ahora nuevos decretos sino que, en cambio, era preciso examinar con honestidad lo que en base a las recomendaciones dadas ya por la Compañía, estábamos o no poniendo por obra. En otros términos: evaluación y acción.
Presionados por el tiempo, y en sucesivas votaciones indicativas y finales, fueron cayendo por razones comprensibles las diversas piezas del mosaico del anteproyecto «Llamados como compañeros», tan accidentalmente ensamblado. Casi unánimemente los congregados coincidieron en que la Compañía disponía ya de directivas suficientes para afrontar la problemática comunitaria actual.
La Congregación General aprobó sin embargo una Recomendación al P. General acerca de la «Formación permanente de los Superiores». En efecto, dada la misión que a ellos compete también con respecto a la fraternidad, el tema de la vida comunitaria recibiría así un apoyo más:
«Como ayuda a la formación permanente de los Superiores, la Congregación General 34 recomienda al P. General que publique versiones actualizadas de los siguientes documentos: Directrices para los Provinciales, Directrices para los Superiores locales, Orientaciones para la distinción y relaciones entre Director de obra y Superior religioso»: cfr. edición castellana de la Congregación General 34, pag. 417.
«Apuntes Ignacianos» publica a continuación los textos más pertinentes acerca de la vida comunitaria tomados de los anteproyectos para un decreto, así no hayan sido aprobados oficialmente. El lector encontrará en ellos aspectos valiosos e inspiradores y probablemente otros más discutibles o menos elaborados.
156ApuntesIgnacianosN°19-20de1997 compañeros», dividido en dos partes. La primera trataba el tema de la vida comunitaria. El contenido de segunda se refería a los Superiores locales y al «liderazgo».
LLAMADOS A SER COMPAÑEROS:
VIDA DE COMUNIDAD Y
DISCERNIMIENTO APOSTOLICO
Documento de Trabajo. CG. 34- Equipo III
1. La llamada a participar en la misión de Cristo es también una llamada a ser compañeros, a pertenecer a una comunidad. Este documento considera tres aspectos de nuestra actual llamada a ser compañeros jesuitas: nuestra vida de comunidad, el Superior local y el discernimiento apostólico en común. Consideramos que estos tres aspectos son elementos esenciales de nuestro ser compañeros. El jesuita recibe su misión como parte de una comunidad de amigos en el Señor. Su comunidad primordial es el cuerpo universal de la Compañía. La comunidad local es la expresión concreta de esta fraternidad extendida por todo el mundo. La comunidad local actualiza su misión por medio de su único o de sus muchos apostolados. El Superior local tiene que animar a la comunidad tanto en su vida como en su respuesta a la misión. En colaboración con el Provincial, él da la misión a los miembros de su comunidad, determinando lo específico de sus apostolados. Mediante su papel de animador, el Superior participa en la responsabilidad de la misión de la Provincia y de la Compañía. Todo esto tiene lugar en el contexto de una espiritualidad en la que el discernimiento apostólico en común es una expresión privilegiada.
VIDA DE COMUNIDAD
2. Veinte años después de la publicación del Decreto sobre «La unión de los ánimos» (CG. 32, D.11), la Congregación General 34 reconoce que las orientaciones y directrices contenidas en ese documento han sido para nosotros un regalo privilegiado. Cuando sopesamos la situación
ApuntesIgnacianosN°19-20de1997157
hodierna de la Compañía universal podemos apreciar los progresos que
se han hecho en este aspecto tan extraordinariamente importante para la vida de los jesuitas. También somos conscientes de que el afirmar los más altos ideales de la vida de comunidad puede a veces convertirse en el enemigo de ir realizando lo mejor que podamos, dentro de los límites reales de las personas y de las situaciones, reformas graduales y mejoras en nuestra vida comunitaria. Para esta Congregación es muy claro que todavía nos queda un largo camino por andar para vivir nuestra «unión de mentes y corazones». «Compuestas de apóstoles... las comunidades de la Compañía rara vez son comunidades apostólicas en el sentido fuerte de comunidades en las que la relación de los apóstoles con Dios y con su obra es explícitamente constitutiva de la vida comunitaria»1. No nos hemos tomado suficientemente en serio el cumplimiento de los decretos sobre nuestra vida comunitaria.
3. Obras más que palabras2 ¿Por qué no se ha llevado a la práctica de un modo más eficiente el Decreto 11 de la CG. 32? Estamos convencidos de que la calidad de nuestra vida de comunidad es una cuestión urgente -algunos dirían que es una cuestión de «vida o muerte»-, que debemos examinar y en la que tenemos que actuar. Si no prestamos el cuidado conveniente a la «conservación del Cuerpo de la Compañía»3, se resentirá «nuestra participación en el trabajo en la viña de Cristo»4. Esto significa que necesitamos preservar el valor testimonial de nuestra visibilidad y de nuestra credibilidad. Por este motivo, necesitamos cultivar untipode«ecologíaespiritual»integraltantoparadardinamismoanuestro trabajo por el Reino como para respaldar el buen ser, psíquico y espiritual, de los jesuitas. Procedentes de toda la Compañía han llegado a esta Congregación postulados que señalan el fallo, extendido en algunos lugares y en algunas comunidades, en el cumplimiento de lo que ya ha sido especificado en el Decreto 11 de la Congregación General 32. Nosotros no necesitamos ahora más documentos que definan la naturaleza de este tema tan importante, sino que lo que necesitamos es evaluación
1 Los jesuitas: Hacia la CG 34, CIS, Vol. XXV-1, Núm 75, 1994, p. 78 (versión inglesa).
2 EE.EE. [230].
3 Const. Parte X.
4 Const. Parte VII.
158ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
4. Presupuestos para construir una comunidad jesuita. Del mismo modo que las personas casadas deben luchar para preservar su comunidad familiar, también los jesuitas tienen que comprometerse en la misma lucha para ser una comunión de hombres entregados al ministerio apostólico en un tiempo de profundos cambios culturales, morales y espirituales. Esta lucha requiere abnegación, inversión de tiempo, presencia y atención mutua, cualitativa e intensa. Esto presupone que cada jesuita ha hecho, inspirado por la gracia, una elección libre y responsable, de una vida de generosa y gratuita pertenencia a los compañeros y de colaboración con ellos en la misión. Sin esta consciente elección, no será posible llevar a la práctica seriamente el Decreto 11 de la CG. 32. Esta pertenencia no existe en abstracto, sino que se expresa en una comunicación y un diálogo honestos, en la escucha y en la apertura de sí mismo. Esta clase de interacción es una forma concreta de nuestro amor mutuo, un amor que vence nuestros temores naturales, nuestras agresividades y nuestras preocupaciones narcisistas.
5. La construcción de la comunidad no es fácil, especialmente en nuestro tiempo. Como acertadamente nos recuerda la CG. 32, un jesuita es un pecador que, sin embargo, ha sido llamado a ser compañero de Jesús, llamado a constituir una comunión con otros que son igualmente pecadores y sin embargo, también llamados a participar en la misma misión. Más aún, tiene que hacer esto sin el apoyo de la ternura efectiva que sí existe en una familia natural, a la que el jesuita ha renunciado como parte de su vocación, y que es el costo de querer ser discípulo. Pero esto, a su vez, le libera para otras relaciones y vínculos afectivos, con la gracia del Señor, y para recibir «el ciento por uno ahora en el presente, y en el mundo venidero, la vida eterna»5 .
6. Nuestra tradición ignaciana contiene un modelo regular de reflexión sobre nuestra experiencia: la revisión de nuestra oración y el examen de conciencia. También debemos revisar, algunas veces, la cali-
5 Mc 10,30
ApuntesIgnacianosN°19-20de1997159 y acción para asegurar que cada comunidad de jesuitas dé pasos progresivos por este camino de ser una comunidad apostólica de «amigos en el Señor».
dad de nuestra vida comunitaria. Esta Congregación General manda que cada comunidad jesuita realice a lo largo de un año un examen sobre nuestro cumplimiento del Decreto 11 de la CG. 32. Este «examen de statu communitatis» tiene como objetivo hacer una valoración realista de la actual vida de comunidad y formular un programa para crecer en una mejor realización de la «unión de las mentes y de los corazones».
7. Al elaborar un programa completo de conciencia y discernimiento en común, la CG. 326 describe nuestro modo de proceder como una constante interrelación entre «experiencia, reflexión, decisión, acción». Siguiendo esta pauta, mandamos que cada una de las comunidades de la Compañía lleve a cabo un examen sobre el estado de su vida comunitaria, comenzando con una relectura, impregnada de oración, del Decreto 11 de la CG. 327, que establece criterios claros para evaluar -tanto positiva como negativamente- nuestra experiencia de vida en comunidad. El mejor momento para emprender este examen podría ser el comienzo del año apostólico, manteniendo una referencia a él durante el año, y evaluando al final del año8 .
8. Durante su visita canónica, el Provincial se entrevistará con el Superior y los consultores de la comunidad para recibir un informe sobre esta cuestión y para seguir el proceso del examen y los próximos pasos que se van a dar. También recibirá un informe escrito de cada Superior local y se reunirá con los Superiores de la Provincia, e incluso con toda la Provincia, para ver qué se está haciendo para mejorar la calidad de la vida comunitaria. Al final del año, cada Provincial preparará un informe para el P. General, quien evaluará lo que se ha hecho, apoyará las iniciativas que se tomen para el crecimiento religioso y comunitario de esas casas y Provincias y especificará cualquier nueva medida que considere necesaria. Recomendamos encarecidamente que este examen completo de la vida comunitaria sea el tema de las cartas anuales, «de officio», que se dirijan al P. General durante el año siguiente a la CG. 34. NOTA Los númerales 9 a 41 de este documento se refieren a los Supe-
6 CG 32, d. 4, 122/73 ss (versión inglesa).
7 CG 31, el d. 19 también ofrece algunos criterios.
8 Un método sencillo de hacerlo se ofrece en el apéndice A.
160ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
DISCERNIMIENTO APOSTOLICO EN COMUN: UN RECURSO PARA NUESTRA EPOCA.
42. En su carta de 1986 el P. Kolvenbach describe distintos síntomas positivos que indican que los jesuitas reconocen de hecho el valor e importancia del discernimiento en común para nuestras comunidades y ministerios. Cita ejemplos de las varias maneras en las que esta práctica se está incorporando a nuestra vida de comunidad y a los trabajos apostólicos. Describe las dificultades que algunas comunidades han experimentado en el discernimiento comunitario y las objeciones que se le ponen.
43. Nuestra intención aquí no es la de articular una teología del discernimiento comunitario o la de detallar la metodología o conjunto de pasos del proceso. La experiencia muestra que los esfuerzos para detallar un proceso puede desorientar, porque puede dar la impresión de que el discernimiento es un método esotérico, complicado y rígido, que requiere un conjunto de pasos fijos y mecánicos que llevan a una conclusión segura. En la experiencia concreta, el discernimiento puede tomar formasmuydiferentes,dependiendo,porejemplo,delacultura,deltiempo disponible, del tipo de comunidad o del asunto que se quiere considerar. Hay una gran flexibilidad en cuanto al tiempo, la forma y la metodología. Sin embargo, es importante insistir que «en nuestra Compañía, la comunidad que discierne no es un cuerpo deliberativo o capitular, sino sólo consultivo, cuya función, bien entendida y plenamente aceptada, consiste en ayudar al Superior de forma que pueda él determinar qué deba hacerse para mayor gloria de Dios y servicio de los hombres (y mujeres)»9 .
44. El discernimiento, tanto comunitario como personal, es sobre todo una actitud de mente y corazón que informa nuestra reflexión y nuestra toma de decisiones en cada paso de cualquier proceso. Inspi-
9 CG 32, d. 11, n. 24
ApuntesIgnacianosN°19-20de1997161 riores locales. "Apuntes Ignacianos" lo publicará en su próximo número.
rándonos en la carta del P. Kolvenbanch y en nuestra experiencia o en la de otro, podemos hacer la siguiente lista de elementos básicos de cualquier proceso de discernimiento en común, cualquiera que sea su forma particular o su metodología. Aunque algunos elementos pueden presuponer otros, no son necesariamente pasos que se sigan en una secuencia cronológica.
+ Ciertas actitudes: libertad espiritual e indiferencia, deseo de encontrar la voluntad de Dios, preocupación por lo que ayude más al Reino, disposición al sacrificio propio, vida de oración;
+ Inteligencia: reunir información, investigar, consultar, análisis crítico que permita entenderla, etc.
+ Presentación y ponderación, a la luz del Evangelio, de razones en favor o en contra de las varias alternativas que han aparecido.
+ Compartir y deliberar acerca de las mociones de espíritu de los individuos y del grupo, (vgr.: entusiasmo, o resistencia, paz o miedo, ira, etc), que se han producido ante la perspectiva de las diversas propuestas; discernir su causa y su sentido;
+ Una decisión del grupo o del Superior sobre un plan de acción, según nuestras estructuras de obediencia, a la luz de las razones dadas y de las mociones compartidas y discernidas;
+ Una búsqueda de confirmación a través de la oración, de los acontecimientos, beneficios, humillaciones u otros signos que verifican la fecundidad apostólica de la decisión.
45. La intención al hacer esta lista de elementos no es la de proponer algo nuevo, sino simplemente el ayudarnos a todos a ser más claros y sentirnos más confiados en el uso del discernimiento apostólico en común. Al individuo y a las comunidades les toca el adaptar estos u otros elementos a sus propias situaciones y el incorporarlos de una manera apropiada en su reflexión apostólica y en su toma de decisiones.
162ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
UNA LLAMADA a la acción
46. Sabemos que programas específicos o sugerencias para el Superior local o sobre la comunidad necesitan una inculturación y una adaptación a los variados contextos en los cuales los jesuitas comparten sus vidas y su misión. Dirigimos a todos los jesuitas una vigorosa e insistente llamada a la acción. Cada compañero en la Compañía no debería esperar pasivamente iniciativas que vengan de arriba, sino tomar iniciativas libremente para infundir un nuevo espíritu en su comunidad. Que cada uno se examine a sí mismo para ver lo que ha hecho hasta ahora y qué debería hacer para construir la Compañía de Jesús en nuestra vida compartida. No basta recordar principios, señalar intenciones o indicar deficiencias. Tales palabras carecerán de peso real a menos que vayan acompañadas de una conciencia más viva y llena de espíritu acerca de nuestra responsabilidad para emprender una acción eficaz. Es demasiado fácil echar la culpa o descargar la responsabilidad en otros, si al mismo tiempo uno no cae en la cuenta de cuánto de ella le corresponde a él personalmente.
47. La esperanza del jesuita proviene, sobre todo, del hecho de que él sabe que el Señor trabaja con nosotros en nuestra vida y en nuestra tarea apostólica, continuando en medio de nuestro ser compañeros la redención que se llevó a cabo en la cruz y que estalló victoriosa en la resurrección. Nuestra misión como compañeros es en el fondo una misión para construir entre nosotros, así como en nuestro apostolado, la Comunidad cristiana que anticipa ya en esta vida el pleno florecimiento del Reino de Dios en este mundo10
10 Adaptación de la Octogésima Adveniens, 48.
ApuntesIgnacianosN°19-20de1997163
APENDICE A: Una manera de hacer el exámen del estado de la comunidad.
1. Cada uno reflexiona en privado sobre su propia experiencia de comunidad en los últimos meses, las luces y las sombras de su experiencia.
2. La comunidad se reúne y escucha las luces y las sombras de la experiencia de cada uno.
3. La comunidad ora sobre lo que se ha dicho, usando un texto de la Escritura o de las fuentes de la Compañía.
4. Como grupo, la comunidad trata de identificar los obstáculos mayores al crecimiento de la vida comunitaria.
5. La comunidad puede orar entonces pidiendo perdón después de manifestar algunos de estos obstáculos que suponen culpa personal y hacer un llamado a la reconciliación.
6. Entonces la comunidad ofrece todo tipo de estrategias para contrarrestar esos obstáculos.
7. La comunidad sugiere también un plan de acción concreto que el Superior lo tratará con sus consultores para tomar decisiones y ponerlo en práctica.
APENDICE B: Sugerencias para programas de preparación de nuevos superiores.
La Congregación General desea enfatizar la necesidad de adaptar localmente cualquier programa, pero así mismo siente la responsabilidad de indicar qué aspectos específicos pudieran estar comprendidos en un programa de formación para nuevos superiores. Estos aspectos se pudieran incluir:
1. Una visión general de la tradición de la Compañía en cuanto a la misión y papel del Superior local.
164ApuntesIgnacianosN°19-20de1997
2. Algunas estrategiasparaconducir eficientemente encuentrosdeasuntos comunitarios, para delegar trabajos comunitarios, para llevar la administración ordinaria, esto es, para cuidar del buen desempeño de la comunidad.
3. Algunas ayudas en cómo recibir y responder a la cuenta de conciencia: qué hay que tomar en cuenta, cómo escuchar, cómo interpretar los datos, las fronteras de la confidencialidad.
4. Algunas técnicas para ayudar a la oración grupal, al compartir la fe, al discernimiento apostólico en común, en breve, cómo hacer explícita la fe en común.
5. Algunos elementos del desarrollo psico-sexual y sus disfunciones que se refieren a situaciones y casos concretos y prácticos.
6. Algunas ayudas para organizar celebraciones litúrgicas comunitarias apropiadas al grupo.
7. Algunas orientaciones profesionales en cómo tratar un ambiente de todos los hombres.
8. Familiarizarse con el tipo de formación y la experiencia de vida comunitaria que traen los jesuitas más jóvenes.
9. Algunas orientaciones sobre cómo usar creativamente los recursos que se dan dentro de la comunidad local de tal manera que se de un verdadero liderazgo comunitario, pueda surgir la responsabilidad mutua, por ejemplo, de la consulta de la casa, de aquellos que tienen una cierta disposición para la liturgia, la oración, el discernimiento, formación comunitaria, música, administración etc...
Estos programas serían programas de orientación que bien pudieranserimpartidosduranteaproximadamentedossemanaseneltiempo de vacaciones. Puedieran culminarse con una experiencia de retiro en la que los nuevos superiores tendrían la oportunidad de orar y celebrar juntos. Evidentemente cada región tiene que señalar las fechas y la frecuencia que más le convenga, por ejemplo cada dos o tres años. Mien-
ApuntesIgnacianosN°19-20de1997165
tras que estos programas se dirigen a los nuevos superiores, pudieran también incluir a superiores que requieren una renovación y a quienes pudieran llegar a ser superiores en un futuro cercano. Una fuente rica de sabiduría práctica sería si se añadieran al equipo de responsables del programa a superiores de más experiencia. Por último, la variedad de temas propuestos no significa que cada nuevo superior debe convertirse en el liturgista de la comunidad o dirigir toda reunión comunitaria. Todos estos temas le dan al nuevo superior una familiaridad con lo que son las necesidades de un trabajo comunitario. El resultado práctico de un programa de orientación como el sugerido es que le pudiera ayudar al nuevo Superior a reafirmar sus puntos fuertes, delegar cuando se necesita y caer en la cuenta de cuando su comunidad puede necesitar la ayuda de fuera.
LLAMADOS COMO COMPAÑEROS
Documento de Trabajo. CG. 34- Equipo III
I. VIDA COMUNITARIA
1. Durante los últimos 30-40 años se han dado cambios radicales en la sociedad moderna respecto a la situación del individuo, de sus actitudes hacia las autoridades, instituciones, como de las normas y valores compartidos en un grupo o comunidad.
2. Estos cambios han acarreado profundos procesos de transformación en nuestras comunidades jesuitas. Las tres últimas Congregaciones Generales introdujeron y reforzaron estos procesos de transformación con grandes cambios en el conjunto de normas, reglas y hábitos anteriores, en toda la Compañía y particularmente en las comunidades locales, introduciendo el concepto de «comunidad apostólica».
3. La Congregación General 31 (Dto. 19), la Congregación General 33 (Dto. 1), pero especialmente la Congregación General 32 con el Decreto 11 sobre «La unión de mentes y corazones» y las cartas del P. Arrupe y del P. Kolvenbach han dado a la Compañía orientaciones y directrices para esta renovación de la vida comunitaria.
4. Muchas comunidades apostólicas y especialmente las comunidades de nuestros jóvenes jesuítas en formación han experimentado la alegría del apoyo humano y espiritual de estas comunidades de «Amigos en el Señor»,
- Unidas regularmente en la Eucaristía y en la oración comunitaria.
- Capaces de compartir tanto a nivel apostólico como en el espiritual, en un espíritu de discernimiento comunitario.
- Disponibles en un estilo de vida sencillo y acogedor con participación en las responsabilidades materiales de la vida comunitaria.
ApuntesIgnacianosN°19-20de1997167
- Dando testimonio tanto en la transparencia económica de la contabilidad personal y comunitaria como en el compartir realmente los bienes.
5. Sin embargo, esta Congregación General 34 está convencida que en muchos lugares es urgente un mejoramiento de nuestra vida comunitaria -para algunos es un asunto de vida o muerte. Es una cuestión que debemos examinar y afrontar, pues toca casi todos los aspectos tratados por esta Congregación General, desde el crecimiento de nuestra vida espiritual y religiosa hasta la promoción de nuevas vocaciones por nuestro testimonio visible y creíble. ¿»Somos hombres para los demás» en nuestra vida diaria? Tiene que ver con el vigor de nuestra misión.
6. Pero esta Congregación también está convencida que no necesitamos ahora más documentos sobre este tema, sino evaluación y acción. Por eso la C.G. 34 manda que cada comunidad lleve a cabo un examen durante un año sobre nuestra implementación del Decreto 11 de la C.G. 32. Un camino para hacer este «de statu communitatis" podría ser el siguiente:
- Cada miembro reflexiona en privado sobre su propia experiencia decomunidaddurantelosúltimosmeses,las lucesyoscuridadesdes de su experiencia.
- La comunidad se reúne para escuchar las luces y oscuridades en la experiencia de cada uno.
- La comunidad ora sobre lo dicho
- Como grupo, la comunidad trata de identificar los principales obstáculos al crecimiento de la vida comunitaria.
- La comunidad podría entonces pedir perdón después de descubrir algunos de estos obstáculos con el reconocimiento de las fallas personales y una llamada a la reconciliación.
- La comunidad comparte estrategias para superar esos obstáculos.
- Sugiere un plan de acción concreta que el Superior tomará con sus consultores para decidir e implementar.
- Durante la visita canónica, este «plan» debe entregarse al Provincial para su aprobación.
NOTA: Los numerales 7 a 12 de este documento tratan de los Superiores locales y "liderazgo", serán publicados en el siguiente número de "Apuntes Ignacianos".
168ApuntesIgnacianosN°19-20de1997