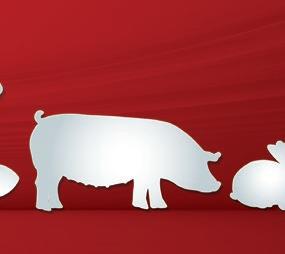EDITOR Julio Allué1
DIRECTOR EDITORIAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Bernardo Fuertes COORDINADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Sheila Riera1 REDACCIÓN M. Ángel Ordovás, Natalia Sagarra1, Israel Salvador, Sara Palasí1, Alejandro Vicente1 Corresponsales Madrid: Raquel Sanz, Elena Manzano1 Colaboradora: Rosa Matas
RESPONSABLE DE DISEÑO Ana Belén Mombiela JEFA DE DISEÑO Teresa Gimeno DISEÑO Y MAQUETACIÓN Marian Izaguerri, Erica García, Marisa Lanuza
Escriba a publicidad@grupoasis.com si desea anunciarse, y a suscripciones@grupoasis.com para altas, bajas o modificaciones en sus datos de contacto
RESPONSABLE PUBLICIDAD ESPAÑA Ana Caballero1 RESPONSABLE PUBLICIDAD INTERNACIONAL Jaime Panzano PUBLICIDAD Pilar Angás1, Jorge Pérez1, Laura Montón1, Leticia Escuín1, María Puig2 SOPORTE PUBLICIDAD Raquel Miguel, Rocío Sarrate ADMINISTRACIÓN Beatriz Sanz, Carmen Ezquerro, Miriam de la Torre
SUSCRIPCIONES suscripciones@grupoasis.com
1Licenciado/a en Veterinaria, 2Graduada en Farmacia EMPRESA EDITORA Grupo Asís Biomedia, S.L.
PREIMPRESIÓN E IMPRESIÓN Villena Artes Gráficas DISTRIBUCIÓN Ecological Mailing S.L.
DEPÓSITO LEGAL: Z 492-2018 - ISSN: 1578-861X
Grupo Asís Biomedia está asociado a (miembro de y )
(miembro de
La responsabilidad de los artículos, reportajes, comunicados, etc. recae exclu sivamente sobre sus autores. El editor sólo se responsabiliza de sus artículos o editoriales. La ciencia veterinaria está sometida a constantes cambios. Así pues es responsabilidad ineludible del veterinario clínico, basándose en su experiencia profesional, el correcto diagnóstico de los problemas y su tratamiento. Ni el editor, ni los autores asumen responsabilidad alguna por los daños y perjuicios, que pu dieran generarse, cualquiera que sea su naturaleza, como consecuencia del uso de los datos e información contenidos en esta revista. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos Grupo Asís Biomedia, SL., es responsable del tratamiento de sus datos personales con la finalidad de enviarle comunicaciones postales de nuestras revistas especializadas, así como otras comunicaciones comerciales o informativas relativas a nuestras actividades, publicaciones y servicios, o de terceros que puedan resultar de su interés en base a su consentimiento. Para ello, Grupo Asís podrá ceder sus datos a terceros proveedores de servicios de mensajería. Podrá revocar su consentimiento, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad enviando un correo electrónico a protecciondatos@grupoasis.com, o una comunicación escrita a Grupo Asís en Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I, Plaza Antonio Beltrán Martínez 1, 50002, Zaragoza (España), aportando fotocopia de su DNI o documento identificativo sustitutorio e identificándose como suscriptor de la revista. Asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta obra sin previa autorización escrita. La Editorial a los efectos previstos en el artículo 32.1 párrafo segundo del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquiera de las páginas de esta obra o partes de ella sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
director científico Juan Alberto Muñoz Morán Servicio de Cirugía de Grandes Animales de la Universidad Veterinaria de Pretoria (Sudáfrica) Diplomado por el Colegio Europeo de Cirujanos Veterinarios
equipo que ha colaborado en esta monografía (por orden alfabético) Antonio Cruz José M. García-López Luna Gutiérrez-Cepeda PJ Huntington Manuel Iglesias García Javier López San Román Gabriel Manso Díaz Joe D. Pagan Stephanie J. Valberg Marta Varela del Arco BM Waldridge
foto de portada BearFotos/shutterstock.com
indexada en:
• Bases de datos Bibliográficas del CSIC
• Directorio de Revistas
• Revistas de Ciencias y Tecnología
• http://bddoc.csic.es:8080
EQUINUS is acepted by the ECEIM (European College of Equine Internal Medicine) Education and Credentials Committee with the journals’ review procedures and the quality of its scientific content from 2009.
En este número / 6
Artículos Actualización en el manejo quirúrgico de problemas articulares en el caballo de deporte / 8 Antonio Cruz
Miopatías en los caballos de deporte y la importancia de la alimentación / 22 Joe D. Pagan y Stephanie J. Valberg
Enfermedad Inflamatoria y obstrucción recurrente de las vías respiratorias: manejo nutricional / 38 BM Waldridge y PJ Huntington
Síndrome ulcerativo gástrico equino: estrategias nutricionales / 46 Luna Gutiérrez-Cepeda
Exostosis en el aspecto palmar de la diáfisis del tercer metacarpiano / 56 Manuel Iglesias García, José M. García-López, Gabriel Manso Díaz, Marta Varela del Arco y Javier López San Román.
Congreso anual de la AVEE / 66

El número 64 de la revista Equinus desarrolla aspec tos importantes de la medicina deportiva y el ma nejo desde el punto de vista nutricional.
El primer artículo, tratado por el Dr. Antonio Cruz, des cribe la aplicación quirúrgica en los problemas articu lares del caballo de deporte. El Dr. Cruz expone la im portancia de poseer un conocimiento profundo de la fisiología articular y técnicas quirúrgicas para ayudar de manera eficaz a los pacientes con lesiones articulares.
La autoría del segundo artículo corresponde a los Dres. Joe D. Pagan, y Stephanie J. Valberg, del Kentucky Equi ne Research y Michigan State University respectivamen te. Los doctores presentan las miopatías de esfuerzo y las estrategias nutricionales que se deben implementar para su tratamiento y prevención.
El tercer artículo, a cargo de los Dres. Waldridge y Huntington del Kentucky Equine Research, explica la indicación nutricional en los caballos con enfermedad inflamatoria y obstrucción recurrente de las vías respira torias. Los doctores exponen la importancia de limitar la exposición a los alérgenos y las estrategias para reducir su concentración en el alimento.
A continuación, en el cuarto artículo, la Dra. Luna Gu tiérrez-Cepeda presenta el síndrome ulcerativo gástri
co y qué programas nutricionales deben utilizarse. La Dra. Gutiérrez indica que, junto al tratamiento médico, es necesario poner en práctica cambios nutricionales para ayudar a la resolución de las lesiones tanto a corto como a largo plazo.
En el quinto artículo, los Drs. Manuel Iglesias García, José M. García-López, Gabriel Manso Díaz, Marta Varela del Arco y Javier López San Román describen un caso clínico magistralmente documentado sobre diagnósti co y tratamiento de una exostosis en el aspecto palmar del tercer metacarpiano en un pura sangre inglés de carreras.
Para finalizar, quisiera agradecer su colaboración a to dos los participantes de este monográfico y en especial al Dr. Antonio Cruz por su ayuda en su planificación. De igual modo, mi reconocimiento a la contribución reali zada por Coby Bolger en los artículos relacionados con la nutrición.
Como en otras ocasiones, deseamos animar a todos los suscriptores de la revista para que con sus aportaciones, ya sean trabajos de revisión como casos clínicos, contri buyan al contenido de Equinus
Juan Alberto Muñoz Morán Director científico de Equinus
Antonio Cruz1, 2, 3 LV, MVM, MSc, PhD, Dipl. ACVS, Dipl. ECVS, Dipl. ACVSMR, MRCVS Especialista Europeo EBVS® en Cirugía Equina. Especialista Americano ABVS® en Cirugía Equina, Medicina Deportiva y Rehabilitación Equina
1CRUZ C.O.R.E (Cirugía, Ortopedia y Rehabilitación Equinas), España
2Privat Dozent, Klinik für Pferde, Chirurgie und Orthopaedics mit Lehrschmiede, Justus Liebig Universität Giessen, Giessen, Alemania
3Aznalcóllar Hospital Equino, Carretera Aznalcóllar Escacena Km 1, 41870, Aznalcóllar, Sevilla. E-mail: acruz4@mac.com
U n conocimiento en profundidad de las caracte rísticas del paciente así como de la patofisiolo gía articular es necesario para tomar las decisiones intraoperatorias adecuadas. La regeneración articu lar todavía no es posible, pero si es posible ayudar a nuestros pacientes con las técnicas que se han venido desarrollando últimamente. El seguimiento a largo plazo de nuestros pacientes es fundamental para una evaluación crítica de los resultados de cualquier técni ca quirúrgica.
Palabras clave: artroscopia, cartílago, articulación, caballo.
A rticular surgery requires essential in-depth knowledge of the patient’s characteristics and joint pathophysiology in order to make the appropria te intraoperative decisions. Joint (articular cartilage) regeneration is not yet possible, but it is possible to help our patients with the techniques that have been developed lately. Long-term follow-up of our patients is essential for a critical evaluation of the results of any surgical technique.
Keywords: arthroscopy, cartilage, joint, equine.
Como con cualquier tipo de cirugía, antes de embar carse en una cirugía artroscópica es imprescindible el poseer conocimientos en profundidad de la anatomía, fisiología, fisiopatología y biomecánica del cartílago arti cular en cada articulación puesto que pueden variar con cada articulación y con cada región articular. De ahí que el cirujano considere en su toma de decisión intraopera toria dichos aspectos de la articulación a intervenir. Sin estos conocimientos lo normal es cometer errores de juicio que conlleven a un peor pronóstico o como mí nimo a no maximizar las opciones de recuperación. Así mismo, el cirujano debe tener a su disposición, instru mentación y capacidad operativa para realizar diferen tes intervenciones. Por tanto, no se trata de únicamente saber realizar la técnica y disponer de equipamiento sino de tener los conocimientos suficientes para una toma de decisiones apropiada en cada situación.
Con frecuencia los cirujanos nos encontramos lesiones articulares que si no completamente inesperadas al menos si lo puede ser su severidad. Esto se debe a que en la actualidad no existen métodos fiables de evalua ción del cartílago articular por mucho que se hable de su evaluación mediante diferentes métodos como la resonancia magnética nuclear (RMN). El escaso grosor del cartílago junto con la falta de resolución adecuada de la mayoría de sistemas de RMN usados en caballos, impiden dicha evaluación. En algunas ocasiones, el uso de estudios de contraste puede ofrecer informa ción adicional, pero no es hasta que el cirujano obser va la articulación directamente a través del artroscopio, cuando se hace una evaluación concreta del estado de
la misma que es visible, puesto que en todas las arti culaciones existe un porcentaje de superficie articular imposible de evaluar. Desafortunadamente estas zo nas invisibles son generalmente aquellas también de mayor interés puesto que son las zonas donde se pro ducen las mayores cargas compresivas y que tienden a presentar patología de difícil visualización y a veces imposible intervención. Tal es el caso de casi el 40 % de la superficie articular del menudillo, específicamente la zona de la cresta transversa donde se producen una gran cantidad de lesiones sobre todo en caballos de carreras y que es inaccesible para el cirujano (Figura 1). Teniendo en cuenta todas estas limitaciones, existen muchas otras zonas que sí son abordables y que pre sentan al cirujano un reto instantáneo de cómo respon der ante los diferentes grados y tipos de patología.
Una articulación es un sistema complejo compues to por diferentes tejidos con diferentes capacidades funcionales, orquestado y afinado para facilitar el mo vimiento con el mínimo esfuerzo. Cualquier alteración de los tejidos puede producir una disminución en la capacidad motriz del caballo y por tanto una reducción del rendimiento bien por restricción del mismo o por dolor. Cuando estas alteraciones son de magnitud sig nificativa para el rendimiento del caballo, presente o futuro, y no existen opciones médicas que garanticen un buen resultado, es necesaria una intervención qui rúrgica para tratar de solucionar el problema y dar al caballo las mayores oportunidades de rehabilitación.
Figura 1. Fotografía post mortem de la superficie articular de la extremidad distal del tercer metacarpiano que muestra lesiones severas en la zona del relieve transverso (flechas) que es la zona que separa la cara dorsal y palmar de la extremidad distal del hueso y que es intrarticular. Esta zona, no visible durante el examen artroscópico de la articulación metacarpo falángica se ve afectada con frecuencia en caballos de carreras ocasionando su retirada prematura de la competición.

La inflamación sinovial o sinovitis es tratada de forma rutinaria mediante infiltraciones articulares y gestión del ejercicio. Sin embargo, el daño a la superficie del cartílago articular, la inestabilidad articular o el daño a ligamentos intraarticulares o meniscos necesita gene ralmente de una intervención quirúrgica.
El cartílago articular puede resultar dañado bien de forma traumática o bien de forma degenerativa. Inde pendientemente, el tejido de reparación fibrocartila ginoso que se forma de forma natural, uniforme, sufre fibrilación y degeneración que conduce a una mayor interrupción de la homeostasis articular. Por lo tanto, ambos tipos de lesiones eventualmente conducirán a dolor relacionado con la actividad, hinchazón y dismi nución de la movilidad y con frecuencia progresarán a osteoartrosis. Todos los intentos de producir la rege neración del cartílago han resultado hasta ahora en la reparación del mismo pero no en su regeneración. Es importante hacer una diferenciación más allá de la se mántica cuando hablamos de reparación del cartílago. El sanado se refiere a la restauración de la integridad estructural y funcional del tejido después de una lesión o enfermedad, pero la reparación generalmente tiene un significado más restringido. La reparación se refie re al reemplazo de células y matriz dañadas o perdidas con nuevas células y matriz, un proceso que no significa necesariamente restaurar la estructura o función origi nal de un tejido. La regeneración puede considerarse una forma especial de reparación en la que las células reemplazan el tejido perdido o dañado con un tejido idéntico al original. Con la excepción de las fracturas óseas, la mayoría de las lesiones y enfermedades de los tejidos musculoesqueléticos no estimulan la regenera ción del tejido original.
El cartílago articular una vez dañado sufre un proceso de reparación basado en tres mecanismos:
1. Reparación intrínseca: se basa en la capacidad mitó tica limitada de los condrocitos y un aumento algo in eficaz en la producción de colágeno y proteoglicanos.
2. Reparación Extrínseca: proviene de elementos me senquimales del hueso subcondral que participan en la formación de nuevo tejido conectivo que puede sufrir algún cambio metaplásico para formar elemen tos de cartílago. Para que exista debe de existir un método mediante el que la sangre llegue del hueso subcondral a la superficie articular, generalmente a través de una técnica conocida como microfractura.
3. Flujo de matriz: se forman labios de cartílago desde el perímetro de la lesión que migran hacia el centro
del defecto con una capacidad máxima de migra ción que varía entre articulaciones (4-9 mm).
Generalmente se habla de un tamaño crítico de la le sión dependiente de la articulación (4 mm en carpo, 9 mm en babilla), donde lesiones de mayor tamaño no pueden reestablecer un tejido de reparación de con diciones óptimas, por lo que permanecen como una zona focal de degeneración (osteoartrosis).
La profundidad de la lesión también determina la capa cidad del cartílago para sanar. Con un defecto de espe sor parcial, se produce cierta reparación caracterizada por un aumento de la capacidad sintetizadora de los teji dos articulares, traducida en un incremento de GAG (gli cosaminoglicanos) y colágeno. Sin embargo, el proceso de reparación nunca es completamente efectivo. En la especie humana, se ha documentado una reparación completa de la condromalacia de la rótula si el defecto de la superficie articular es mínimo. Pero trabajos más re cientes con desbridamiento artroscópico de defectos de espesor parcial cuestionan cualquier regeneración real. Además, los defectos superficiales de espesor parcial no son necesariamente progresivos y aunque tienden a no sanar no comprometen necesariamente la función articular. Con defectos de espesor total, la respuesta del cartílago articular adyacente varía poco en relación con lo que sucede después de lesiones superficiales y éste proporciona sólo la reparación limitada necesaria para reemplazar las células muertas y la matriz dañada en los márgenes del defecto. Estos defectos se curan por creci miento interno de tejido fibroso subcondral, que puede o no sufrir metaplasia a fibrocartílago, pero en cualquier caso nunca a cartílago hialino idéntico al dañado.
La decisión que debe tomar el cirujano es intervenir apropiadamente ante una lesión con relación no solo a su tamaño sino también a su espesor y localización. Si el cirujano considera que necesita un intento de repa ración de una lesión de espesor parcial, deberá de con vertirla a espesor total y estimular los mecanismos de reparación propios del organismo y mencionados ante riormente. Sin embargo, en la toma de decisiones hay que considerar que una lesión de grosor parcial aunque nunca llega a repararse tampoco evoluciona mientras se controle el estímulo nocivo que la inició. Por ello, la decisión de no intervención puede resultar adecuada.
Con relación al tamaño varios estudios en equinos de muestran que el tamaño y la ubicación de los defec tos articulares afectan significativamente el grado de
curación logrado. Se ha demostrado que los defectos grandes tienen menos probabilidades de cicatrizar. Un estudio más reciente distinguió entre lesiones grandes (15 mm2) y pequeñas (5 mm2) de espesor completo en las áreas que soportan y las que no soportan peso de las articulaciones radiocarpianas, intercarpianas y fe moropatelares. Al cabo de 1 mes, los defectos peque ños se rellenaron con tejido de reparación fibrovascular mal organizado; a los 4 meses, la reparación se limitó a un aumento en la cantidad de organización de este tejido fibroso, y a los 5 meses, las pequeñas lesiones radiocarpianas y femoropatelares eran apenas detec tables debido a las combinaciones de flujo de matriz y mecanismos de reparación extrínsecos. Las lesiones grandes mostraron una buena reparación inicial, pero a los 5 meses se desarrollaron hendiduras subcon drales perilesionales e intralesionales. Es por ello que cualquier estudio o caso en el que se intervenga debe tener un mínimo de 8 meses de seguimiento porque la mejora inicial seguida por un deterioro posterior es una constante en estudios y documentación clínica.
Con relación a su espesor la reparación fibrocartilaginosa que se observa en los defectos de espesor completo es biomecánicamente inadecuada como superficie de so porte de reemplazo y se ha demostrado que con el uso llega a sufrir un fallo mecánico. La falta de durabilidad puede estar relacionada con una composición bioquí mica defectuosa de la matriz vieja y una remodelación incompleta de la interfaz entre el cartílago viejo y el re parado o con un mayor estrés en el cartílago regenerado debido a una remodelación anormal de la placa ósea subcondral y la capa de cartílago calcificado. Aunque tra bajos anteriores sugirieron que es posible reconstituir el tipo de colágeno normal en el cartílago articular equino, claramente existe un deterioro continuo del contenido de GAG, y estos son uno de los componentes más impor tantes en la composición general de la matríz del cartíla go. No obstante, la presencia de un defecto del cartílago no tiene porqué representar compromiso clínico y de ahí el juicio del cirujano a la hora de intervenir preservando el principio fundamental de la medicina “primum non noce re”. Por ejemplo, en el carpo equino, la pérdida de hasta el 30 % de la superficie articular de un hueso individual puede no comprometer el regreso exitoso de un caba llo a las carreras. Sin embargo, la pérdida del 50 % de la superficie articular o la pérdida severa del hueso subcon dral conduce a un pronóstico significativamente peor.
La respuesta de curación inadecuada puede no apli carse necesariamente a animales inmaduros o a de
fectos que no soportan peso puesto que bajo estas condiciones las implicaciones de pronóstico son muy diferentes al ser más favorable.
La presencia de uno o varios fragmentos intraarticula res independientemente de su origen, bien traumáti cos o bien como resultado de una osteocondrosis (OC) requiere en la gran mayoría de ocasiones su retirada quirúrgica. Aunque el manejo conservador de ciertos fragmentos osteocondrales debidos a OC como en las articulaciones tibiotarsal o metacarpofalángica ha sido descrito e incluso recomendado por algunos autores, un cuidadoso análisis de la literatura, así como la opi nión del autor, desemboca en una decisión que favore ce la retirada quirúrgica de éstos en aquellos caballos donde se produce o vaya a producir actividad atléti ca significativa. Adicionalmente y debido al mercado ecuestre reacio a aceptar caballos con fragmentación en sus transacciones, la retirada de los fragmentos tam bién se favorece en caballos jóvenes, aunque libres de cojera, a partir de los 12 meses de edad, e incluso más jóvenes si presentan claudicación. En caballos meno res a un año de edad el cirujano debe de extremar la precaución y no producir daño innecesario durante el desbridamiento quirúrgico del fragmento, debido a la fragilidad del cartílago a esa edad.
En aquellas situaciones donde el fragmento tiene un origen traumático, es necesario evaluar cuidadosamen

te la situación del cartílago articular, puesto que con frecuencia el cirujano encontrará patología coexistente como erosiones (Figura 3), líneas de desgaste (Figura 4) y cambios degenerativos posiblemente incluyendo el hueso subcondral. Los fragmentos osteocondrales de origen traumático son comúnmente encontrados en caballos de carreras y aquellos que por virtud de su actividad atlética cargan repetidamente los bordes articulares particularmente de la primera falange y huesos carpianos. Otro tipo de fragmentación intraar ticular de origen traumático también puede producir se, por ejemplo en sesamoideos o meseta tibial. Todo fragmento articular que produzca sintomatología y/o inestabilidad articular debe ser retirado o, en caso de fragmentos mayores de 6 mm y accesibles, la osteo síntesis puede ser otra opción y según el caso incluso mejor si la retirada del fragmento conlleva asociada una inestabilidad articular posquirúrgica debido al tamaño del mismo. Esta es la situación con fracturas intraarticu lares, las cuales requieren osteosíntesis y evaluación in traarticular durante su fijación para evitar incongruencia articular la cual es una gran promotora de la degenera ción articular. Aunque no existe información contrasta da, se considera que, similar a la especie humana, una incongruencia de 2 mm es lo máximo tolerado por una articulación para no sufrir un proceso degenerativo. Por tanto, se exige gran precisión y monitorización ar troscópica durante estos procedimientos. Tal es el caso de fracturas intraarticulares condilares del metacarpo o metatarso (Figura 5), fracturas carpales, fracturas de la tercera falange o de la parte proximal de la tibia. El objetivo en estos casos es conseguir un 100 % de con
Figura 4 A y B. Líneas de desgaste (círculo) características de un estadio incipiente de osteoartrosis durante artroscopia (4 A) y durante una necropsia (4 b).

gruencia articular y el cirujano debe manipular los frag mentos hasta obtenerlo, para lo cual es indispensable una monitorización artroscópica.
Debido a los pobres resultados obtenidos con los me canismos naturales de reparación, el restablecimiento de la superficie articular mediante diferentes técnicas ha sido investigado en el pasado. Estas técnicas inclu yen mosaicoplastia, microfractura, uso de células ma dre e injertos de diferentes tipos.
Cuando la localización (en zonas de carga), el tamaño y profundidad de la lesión cartilaginosa impide una reparación por uno de los tres mecanismos menciona dos anteriormente, se han desarrollado, con diferentes grados de éxito, varias estrategias para asistir a dicho proceso. El autor recomienda cautela con respecto a la extrapolación de datos provenientes de la especie hu mana, porque el manejo posoperatorio que exige un caballo con relación al uso de la extremidad afectada


es completamente opuesto al que se utiliza en la espe cie humana, ya que el caballo necesita un apoyo inme diato de la extremidad operada, siendo este aspecto el principal escollo a gestionar por el cirujano equino, y principal responsable de que estas técnicas no hayan resultado satisfactorias en caballos.
El autor tiene experiencia en esta técnica en sus inci pientes orígenes al tratar de desarrollarla e implemen tarla clínicamente en caballos con resultados no lo suficientemente óptimos. Posteriormente se han do cumentado mejores resultados con esta técnica pero estos no han podido ser replicados por otros autores.
La artroplastia artroscópica en mosaico o mosaicoplas tia se usa comúnmente en cirugía humana para reparar defectos condrales grandes mediante la recolección de núcleos osteocondrales de áreas que no soportan peso y trasplantarlos al sitio afectado. Este enfoque se ha evaluado experimentalmente en el carpo y la ba billa equina. En un estudio, se recolectaron artroscópi camente tres injertos osteocondrales de la articulación femoropatelar y se trasplantaron al tercer hueso del carpo. Nueve meses después de la operación, los injer tos osteocondrales en el tercer hueso del carpo tenían menos proteoglicanos, lo que dejaba al cartílago más blando y menos resistente en comparación con el car tílago circundante. Seis de 18 injertos tenían evidencia histológica de degeneración del cartílago y se sugirió que la discrepancia en el grosor del cartílago así como la expresión fenotípica de los condrocitos entre el si
tio donante y el receptor era una limitación importante para obtener una condro y osteo integración funcional.
En otro estudio, se extrajeron cilindros osteocondrales de la superficie craneal de la tróclea femoral medial y se implantaron en defectos en la superficie de carga del cóndilo femoral medial contralateral en cinco caballos. Después de 12 meses, el 50 % de los injertos presenta ba cartílago hialino, mientras que la otra mitad presen taba pérdida de glicosaminoglicanos y transformación a fibrocartílago. Durante la artroscopia de seguimiento a los 12 meses, las áreas trasplantadas se veían lisas y congruentes y radiológicamente no había signos de osteoartritis. La mayoría de los sitios donantes se re construyeron con hueso esponjoso y se cubrieron con fibrocartílago y 3 de 60 mostraron fibrilación leve de la superficie. La discrepancia en la geometría de la super ficie articular entre los sitios donante y receptor tiene como resultado una incongruencia de la superficie arti cular que en muchos casos supone la limitación princi pal para el éxito de este procedimiento.

Implantación de condrocitos autólogos sin (ACI) o con matriz (andamiaje) de apoyo (MACI) (Figura 6)
Aunque con más de 100 años de antigüedad, esta téc nica denominada ACI por sus siglas en inglés, ha expe rimentado un renacer y representa lo más novedoso en cuanto a restauración de la superficie articular. Para realizarla se debrida la lesión con un resector sinovial por via artroscópica y se van recogiendo todos los resi duos de cartílago articular debridado mediante un sis tema de aspiración con un filtro conectado al resector. Una vez terminado el proceso, todo el cartílago que ha quedado en el filtro se mezcla con un combinado de plasma rico en plaquetas y fibrina y con esta mezcla, de consistencia más o menos gomosa, se rellena el defecto articular y se nivela con el resto de la super ficie articular. La empresa Arthrex® comercializa un kit ya preparado para dicho proceso con el nombre de AutoCart™. Las ventajas de esta técnica son amplias al favorecerse la diferenciación celular, implantar con drocitos activados con su correspondiente matriz y lis tos para proliferar en un medioambiente favorable. El reto como siempre es evitar que el apoyo inmediato requerido por el caballo no destruya la construcción realizada, generalmente en zonas de apoyo. En la ba billa equina, la ACI fijada con un colgajo perióstico y pegamento de fibrina condujo a una mejora general de las puntuaciones histológicas en comparación con los defectos no injertados, pero el tejido de reparación
no fue diferente en composición de la reparación fi brocartilaginosa y el estudio tuvo un período de segui miento corto de sólo 8 semanas cuando lo ideal serían 8 meses. La combinación del procedimiento ACI con factores de crecimiento (IGF-1) y el uso de la sobreex presión genética de IGF-1 y BMP-7 estimuló la repara ción temprana dentro del defecto del cartílago, pero a largo plazo los resultados fueron menos significativos. El uso de MACI en caballos también ha sido documen tado experimentalmente, aunque los resultados tanto a nivel histológico como biomecánico no han sido tan espectaculares como anticipados. En la actualidad el AutoCart® está siendo usado clínicamente en caballos con resultados alentadores pero todavía tempranos.
La microfractura es una técnica que la llevamos realizan do de forma rutinaria casi dos décadas para defectos de espesor total con una placa ósea subcondral intacta en caballos. Este proceso de realizar pequeñas entra das al hueso subcondral a través de un instrumento específico (micropick) (Figura 7), tiene como objetivo facilitar el acceso de elementos sanguíneos como cé lulas madre y factores de crecimiento y así potenciar el sanado articular por vía extrínseca. Se han realizado tres estudios básicos de investigación sobre microfractura en el caballo en el cóndilo femoral medial y en el hueso radial del carpo, pero sólo uno es un estudio a largo pla zo (12 meses). Las lesiones tratadas con microfractura mostraron más relleno del defecto en comparación con otros tratamientos en términos de cantidad de tejido reparado. Histológicamente, la composición del tejido
de reparación, incluida la presencia moderada de colá geno tipo 2, no fue diferente entre las lesiones tratadas con microfractura y las lesiones no tratadas (control). En ninguno de estos estudios se evaluó la funcionalidad en términos de resistencia biomecánica del tejido re parado. En la especie humana, la microfractura ha sido cuestionada más recientemente porque los estudios que respaldan la efectividad se derivan principalmente de series de casos y hay pocos ensayos clínicos de nivel de evidencia alto. Una gran revisión sistemática sobre la técnica de microfractura para el tratamiento de defec tos osteocondrales en la rodilla en pacientes humanos mostró que en la mayoría de los casos, los resultados clínicos mejoraron con la microfractura a corto plazo, pero en algunos estudios y a largo plazo estos efectos no se mantuvieron, una constante que también sucede en caballos. Uno de los resultados negativos parece ser la formación de osteofitos intralesionales. Esto podría representar una mayor degeneración del fibrocartílago de reparación que desencadena una reactivación del mecanismo de osificación endocondral una vez que se perfora la placa ósea subcondral. El fenómeno también se ha observado en estudios con equinos en los que los defectos condrales se trataron con microfractura y concentrado de médula ósea. Por ello la decisión de realizar esta técnica permanece a discreción del ciruja no basándose en criterios como localización, grosor y extensión de la lesión.


En la especie humana, la calidad de la reparación del cartílago después de una microfractura es variable e inconsistente por razones aún no del todo identifica
Figuras 6 A y B. 6 A: imagen de una cavidad quística en el tercer hueso carpiano. 6 b: imagen del quiste rellenado con un sustituto de matriz ósea (Innotere™, Arthrex®) donde se observa un poco de sustancia protruyendo de la superficie articular. Este exceso de material se retira antes de concluir la cirugía.

das. Los pacientes más jóvenes tienen mejores resulta dos clínicos y calidad de la reparación del cartílago en comparación con pacientes de mayor edad, algo que posiblemente es también cierto en la especie equina. Por tanto, existe evidencia limitada de que la microfrac tura debe aceptarse como el estándar de oro para el tratamiento de las lesiones del cartílago. Sin embargo, la simplicidad técnica y su bajo costo hace que la mi crofractura sea un tratamiento popular para las lesio nes articulares condrales y subcondrales no sólo en pacientes humanos sino también en equinos.
Uso de células madre mesenquimales (MSC) El primer estudio experimental que usó aspirado de médula ósea para el tratamiento de defectos condrales clínicamente relevantes en un modelo equino comparó la técnica de la microfactura con microfractura más con centrado de aspirado de médula ósea (BMC). Todas las puntuaciones de resultados y las imágenes por reso nancia magnética respaldaron una mejor cicatrización en el grupo de médula ósea, pero desafortunadamente no se realizaron pruebas biomecánicas del tejido de re paración por lo que no se sabe su comportamiento me cánico, algo de suma importancia a la hora de producir unos resultados funcionalmente viables. Debido a los posibles efectos secundarios que pueden ocurrir con la microfractura se realizó otro estudio con un protocolo diferente y con un seguimiento más largo (12 frente a 8 meses) para testar la hipótesis de que la aplicación de BMC sin microfractura mejoraría la reparación en comparación con la microfractura sola. Sin embargo, el tratamiento con BMC dio como resultado un fibro cartílago que no fue diferente en comparación con el grupo de microfracturas. La evaluación cualitativa con
resonancia magnética mostró mejores características del hueso subcondral en el grupo tratado con BMC en comparación con el grupo de microfractura, pero este hallazgo puede considerarse trivial, ya que la reacción del hueso subcondral lógicamente es más evidente si la placa ósea subcondral ha sido perforada. Un estudio usando MSC derivadas de médula ósea (BMSC) sus pendidas en fibrina para darle mayor consistencia du rante la reparación de defectos articulares de espesor completo en la tróclea lateral del fémur tuvo resultados prometedores al mes, pero no mostró diferencias signi ficativas a los 8 meses, de nuevo la constante del segui miento a largo plazo. En otro estudio en el mismo mo delo, las BMSC fueron suspendidas en un hidrogel de fibrina/plasma rico en plaquetas (PRP) y mostraron una reparación inferior en comparación con los controles inyectados con fibrina/PRP. En 4 de 12 casos, los defec tos de fibrina/PRP enriquecidos con BMC se asociaron con la formación de hueso dentro del defecto. Debido a que los resultados no son especialmente acogedo res, el uso de células madre bien de forma solitaria o en combinación con otros productos, en la actualidad no es una técnica que pueda recomendarse para reparar defectos de la superficie articular.
Aparte de la mosaicoplastia y la técnica AutoCart®, el uso de injertos osteocondrales en caballos en forma de aloinjertos, impresiones 3D de biomaterial o injer tos bifásicos se ha hecho de forma experimental pero actualmente no existe el suficiente desarrollo experi mental para considerar su uso clínico.

CON d ROMALACIA – b AREMOS Y p ROCESO d E TOMA d E d ECISIONES
Existen una variedad de lesiones articulares que afec tan principalmente a la superficie articular y que pue den ser el resultado de cambios degenerativos o pos traumáticos, producidos por un trauma aislado por una carga suprafisiológica o por una carga repetitiva dentro de los límites fisiológicos. Cabe destacar que en el ca ballo con frecuencia observamos lesiones osteoartrósi cas de naturaleza focal, que producen una inflamación sostenida en el tiempo desembocando en un proceso degenerativo extendido al resto de la articulación. Es por ello por lo que un proceso inflamatorio o sinovitis, debe de ser atajado lo antes posible de forma eficaz.
Durante la exploración artroscópica el cirujano va a en contrar diferentes tipos de representaciones visuales de inflamación y condromalacia, a menudo parte de un
proceso continuo en el tiempo. Así pues, esa evolución conlleva a la siguiente secuencia de lesiones en la su perficie articular desde más incipiente a más avanzada:
• Proliferación (hiperplasia e hipertrofia) e hiperemia de la membrana sinovial (Figura 8).
• Pérdida de brillo de la superficie articular (Figura 9).
• Descoloración de la superficie articular.
• Ablandamiento de la superficie articular (Figura 10).
• Adelgazamiento o hipertrofia del cartílago.
• Líneas de desgaste en la superficie articular (Figura 4).
• Fibrilación de la superficie articular (Figura 11).
• Formación de pequeños cráteres (pitting) en la su perficie articular.
• Fisuras condrales de la superficie articular.

• Erosión parcial de la superficie articular (Figura 12).


• Erosión completa – (daño de capa calcificada) en la superficie articular (Figura 3).
• Eburnación - Si una erosión de espesor completo presenta una apariencia pulida y lisa exponiendo el hueso subcondral poroso (Figura 13).

Tras un inicio optimista de esta técnica, se demostra ron sus efectos deletéreos en el cartílago, pero más re cientemente el desarrollo de sondas de radiofrecuen cia con un mayor control de la energía termal parece haber hecho resurgir a esta técnica que se utiliza para desbridar la superficie articular en casos de fibrilación articular. En la actualidad el autor sugiere precaución a la hora del uso de la condroplastia termal.
d E LA SU p ERFICIE ARTICULAR)
En cirugía articular con frecuencia menos es más. Si el cirujano considera que la situación encontrada no es mejorable no debe de proceder con ningún tipo de condrectomía. Como regla general, si el cartílago tie
Figura 10. palpación del cartílago articular donde se aprecia el ablandamiento el mismo. Un evento inicial dentro de la cascada de degeneración articular.
Figura 9. pérdida de brillo de la superficie articular debida a la pérdida de sustancias de la matriz articular como la lubricina, uno de los eventos iniciales en la degeneración articular.
Figura 11. Fibrilación articular debido a la pérdida de glicosaminoglicanos (gAg) y pérdida por tanto de estructura de la matriz cartilaginosa. Un hallazgo en casos de osteoartrosis inicial.
ne buena integración con la placa subcondral inde pendientemente de su apariencia debe dejarse estar. Sin embargo, si durante la palpación se observa una separación y desanclaje del cartílago de la placa sub condral, una condrectomía estaría indicada en combi nación con microfactura (ver más arriba).
La invasión del medio ambiente sinovial por agentes in fecciosos produce una reacción inflamatoria que daña las estructuras articulares de manera irreversible si no se actúa de forma rápida y eficaz. En la especie equina podemos considerar que la gran mayoría de agentes infecciosos son bacterias. Sin embargo, infecciones fúngicas han sido descritas con anterioridad. El medio ambiente articular se caracteriza por la presencia de un delicado balance homeostático destinado a producir las condiciones ideales para el funcionamiento de la articu lación. El establecimiento de una infección sinovial no sólo depende de la presencia bacteriana sino también de la respuesta immunológica del paciente. La presen cia bacteriana en una estructura sinovial en números elevados puede desbordar la capacidad de defensa del sistema inmune del individuo y producir una respuesta inflamatoria caracterizada por la afluencia masiva y acti vación principalmente de neutrófilos. Al mismo tiempo se produce el vertido de mediadores inflamatorios tales como citoquinas y enzimas procedentes de dichos neu trófilos, sinoviocitos, monocitos y macrófagos que con tribuyen a la degradación de la matriz cartilaginosa, del colágeno y a la perpetuación del proceso degenerativo. En el caso de una articulación, los componentes de la matriz articular, fundamentalmente glucosaminoglica nos (GAG), proteoglicanos (PG) y colágeno pueden ser destruidos rápidamente. En modelos experimentales se
han documentado pérdidas de hasta el 40 % de GAG producidas en las primeras 48 horas y hasta un 50 % de pérdida de colágeno a las tres semanas tras el estable cimiento de un proceso infeccioso. La magnitud de esta degradación y pérdida de elementos articulares depen de de la bacteria involucrada y de la carga bacteriana. Dada la incapacidad regenerativa del cartílago articular, el daño producido es irreversible. El proceso inflamato rio da origen a signos clínicos en un espacio de 12 horas tras la inoculación bacteriana. La artritis infecciosa debe de considerarse como una emergencia en la práctica veterinaria. Como tal, una vez diagnosticada, el trata miento debe ser instituido inmediatamente, sin esperar a los resultados del cultivo microbiológico que pueden tardar una media de 48 horas. El tratamiento temprano y agresivo de estos problemas mejora sin duda las op ciones de recuperación del paciente. La eliminación del agente causante de la inflamación así como de los me diadores inflamatorios y la atenuación de la respuesta inmune son los principios en los que debe basarse el tratamiento de estos procesos infecciosos. El lavado si novial tiene como objetivos:
1. Reducir la carga bacteriana intrasinovial.
2. Eliminar los acúmulos de fibrina que puedan alojar bacterias.
3. Drenar la presencia de mediadores de la inflama ción y productos de desecho celular.
El uso del artroscopio permite la observación del inte rior de la cápsula sinovial y del cartílago. A su vez per mite un mejor acceso y facilita el lavado de todas las zonas del interior de la estructura sinovial. Los coágu los de fibrina pueden extraerse mediante visualización y una sinovectomía puede realizarse en caso de que este indicada. Esto es sobre todo cierto durante el pri


mer lavado sinovial. Para maximizar los resultados, el uso del artroscopio es esencial en infecciones de más de 3 a 5 días de duración para poder lavar la articu lación de forma eficaz y retirar los coágulos de fibrina que de otro modo no podrían drenarse. El volumen de fluido de irrigación depende del volumen de la estruc tura sinovial que se quiera irrigar. De ahí que una babi lla requiera más volumen que un menudillo. General mente durante un lavado artroscópico para tratar una artritis séptica se usan un mínimo de diez litros de flui do en cualquier estructura sinovial. En cuanto al tipo de fluido empleado, mi preferencia es el uso de Ringer’s lactato por sus características afines al fluido sinovial.

Una de las estrategias para disminuir la carga bacte riana e inflamatoria es la de realizar una sinovectomía parcial o total. La sinovectomía se realiza con un resec tor sinovial que debe estar afilado. Preferencialmente se ha de usar un torniquete por que el procedimiento lleva asociado un sangrado significativo dificultando la visualización durante la cirugía, sobre todo en aque llas situaciones donde exista inflamación severa. La si novectomía no es un proceso inocuo sino irreversible y puede tardar hasta más de 120 días en restaurarse, aunque la nueva membrana sinovial estará compuesta por mayor tejido fibroso lo que puede desembocar en restricciones al movimiento por fibrosis. Por ello, este procedimiento sólo debe de utilizarse cuando sea es trictamente necesario, de forma parcial y no usarlo de forma indiscriminada debido a sus efectos secundarios.
La presencia de tejidos blandos como ligamentos y meniscos la vamos a encontrar en carpo y babilla. El abordaje quirúrgico con los meniscos no ha variado en los últimos 15 años y la recomendación es desbridar la zona afectada tras una correcta evaluación. De la mis ma manera tanto las lesiones de ligamentos cruzados como de ligamentos meniscotibiales o intercarpianos, deben de ser desbridadas con la ayuda de un resector sinovial o incluso unas pinzas de biopsia que tienden a no dañar tanto el tejido sano, aunque su uso es más tedioso para el cirujano. La recomendación es usar siempre material de corte nuevo para evitar desgarrar el tejido ligamentoso no afectado.
Los quistes subcondrales son un evento interesante desde el punto de vista patofisiológico puesto que nin guna de las teorías propuestas (hidraúlica, traumática,
de desarrollo) explica de forma convincente su génesis. De la misma manera no existe un tratamiento universal y hoy en día existen varias opciones terapéuticas con re sultados similares. Desde el punto de vista quirúrgico el cirujano debe de considerar la salud condral, la salud ósea subcondral y la biomecánica del combinado hue so-cartílago que es siempre compresiva en su mayoría. Los principios de tratamiento de lesiones en la superfi cie articular aplican en esta situación, pero la reconstruc ción ósea ha permanecido como reto hasta el desarrollo de la técnica de estabilización mediante la aplicación de un tornillo a través de la cavidad quística. El propósito del tornillo es estabilizar la bóveda ósea que forma el quiste, para de este modo permitir que el organismo reciba las señales adecuadas para mineralizarse. Más re cientemente el uso de tornillos reabsorbibles de ácido poliglicólico han dado muy buenos resultados sin nece sidad de retirar el tornillo en una segunda cirugía. El sa nado del defecto condral continúa siendo un reto para el cirujano dependiendo de su extensión y profundidad. Los principios de tratamiento condral deben de ser apli cados en cada articulación considerando, el tamaño, la profundidad y la localización de la lesión, teniendo en cuenta que la ausencia de una placa subcondral sana donde el cartílago pueda apoyarse análogamente a un colchón y somier conllevará a un colapso de la su perficie articular y un proceso degenerativo. El uso de medicación intraarticular ayuda con el tratamiento de un proceso inflamatorio, pero carece de efectos para tratar el problema estructural que supone la desaparición de hueso subcondral. Por tanto, la prioridad del cirujano debe ser la reconstrucción del andamiaje óseo y de la superficie articular de forma simultánea, así como el tra tamiento de la inflamación existente. En quistes del cón
dilo medial el medioambiente biomecánico se trans forma con la presencia de un tornillo que atraviese la cavidad quística y su uso óptimo es en aquellos quistes con una mayor dimensión próximo-distal (a modo de mitra obispal). En la actualidad la recomendación para tratar quistes subcondrales es la implantación de un tor nillo reabsorbible idealmente y la exploración artroscó pica simultánea para observar la superficie articular. En caso de que el cartílago articular se encuentre despren dido de su anclaje óseo, la recomendación es desbridar el cartílago afectado. Puesto que el interior de la cavidad quística se encuentra repleta de mediadores inflamato rios, el autor recomienda o bien el desbridamiento del
McIlwraith CW. Surgical versus conservative management of osteochondrosis. Vet J. 2013 Jul;197(1):19-28. doi: 10.1016/j. tvjl.2013.03.037. Epub 2013 Jun 7. PMID: 23746868.
Ortved KF. Surgical Management of Osteochondrosis in Foals. Vet Clin North Am Equine Pract. 2017 Aug;33(2):379-396. doi: 10.1016/j.cveq.2017.03.010. PMID: 28687096.
McIlwraith CW, Fortier LA, Frisbie DD, Nixon AJ. Equine Models of Articular Cartilage Repair. Cartilage. 2011 Oct;2(4):317-26. doi: 10.1177/1947603511406531. PMID: 26069590; PMCID: PMC4297134.
Goodrich LR, McIlwraith CW. Complications associated with equine arthroscopy. Vet Clin North Am Equine Pract. 2008 Dec;24(3):573-89, viii. doi: 10.1016/j.cveq.2008.10.009. PMID: 19203702.
Boyde A. The Bone Cartilage Interface and Osteoarthritis. Cal cif Tissue Int. 2021 Sep;109(3):303-328. doi: 10.1007/s00223021-00866-9. Epub 2021 Jun 4. PMID: 34086084; PMCID: PMC8403126.
Oláh T, Cai X, Michaelis JC, Madry H. Comparative anatomy and morphology of the knee in translational models for articu lar cartilage disorders. Part I: Large animals. Ann Anat. 2021 May;235:151680. doi: 10.1016/j.aanat.2021.151680. Epub 2021 Feb 3. PMID: 33548412.
van Weeren PR, de Grauw JC. Pain in osteoarthritis. Vet Clin North Am Equine Pract. 2010 Dec;26(3):619-42. doi: 10.1016/j. cveq.2010.07.007. PMID: 21056303.
Zanotto GM, Liesbeny P, Barrett M, Zlotnick H, Frank E, Grodzinsky AJ, Frisbie DD. Microfracture Augmentation With Trypsin Pretreatment and Growth Factor-Functional ized Self-assembling Peptide Hydrogel Scaffold in an Equine Model. Am J Sports Med. 2021 Jul;49(9):2498-2508. doi: 10.1177/03635465211021798. Epub 2021 Jun 23. PMID: 34161182.
McIlwraith CW, Frisbie DD. Microfracture: Basic Science Studies in the Horse. Cartilage. 2010 Apr;1(2):87-95. doi: 10.1177/1947603510367427. PMID: 26069539; PMCID: PMC4297049.
tapizado interior del quiste o el tratamiento intralesional con corticosteroides. Otros tratamientos pueden resul tar exitosos a corto/medio plazo sobre todo en caballos jóvenes si eliminan el proceso inflamatorio. La edad del caballo es importante y existe un mayor porcentaje de éxito en caballos menores de 3 años. A pesar de los diferentes tratamientos el porcentaje de éxito de tra tamiento de quistes subcondrales permanece entre el 70-80 % de retorno al ejercicio. Desafortunadamente no tenemos datos con un seguimiento a muy largo plazo (> 3 años). La desaparición radiográfica del quiste se pro duce más frecuentemente cuando el quiste es tratado con la implantación de un tornillo. •
Neundorf RH, Lowerison MB, Cruz AM, Thomason JJ, McEwen BJ, Hurtig MB. Determination of the prevalence and severity of metacarpophalangeal joint osteoarthritis in Thoroughbred racehorses via quantitative macroscopic evalu ation. Am J Vet Res. 2010 Nov;71(11):1284-93. doi: 10.2460/ ajvr.71.11.1284. PMID: 21034319.
Cruz AM, Hurtig MB. Multiple pathways to osteoarthritis and articular fractures: is subchondral bone the culprit? Vet Clin North Am Equine Pract. 2008 Apr;24(1):101-16. doi: 10.1016/j.cveq.2007.12.001. PMID: 18314038.
Bolam CJ, Hurtig MB, Cruz A, McEwen BJ. Characteriza tion of experimentally induced post-traumatic osteoarthritis in the medial femorotibial joint of horses. Am J Vet Res. 2006 Mar;67(3):433-47. doi: 10.2460/ajvr.67.3.433. PMID: 16506905.
Dandy DJ. Abrasion chondroplasty. Arthroscopy. 1986;2(1):51-3. doi: 10.1016/s0749-8063(86)80011-1. PMID: 3954839.
McIlwraith CW, Frisbie DD, Kawcak CE, Fuller CJ, Hurtig M, Cruz A. The OARSI histopathology initiative - recom mendations for histological assessments of osteoarthritis in the horse. Osteoarthritis Cartilage. 2010 Oct;18 Suppl 3:S93105. doi: 10.1016/j.joca.2010.05.031. PMID: 20864027.
Pearce SG, Hurtig MB, Boure LP, Radcliffe RM, Richard son DW. Cylindrical press-fit osteochondral allografts for resurfacing the equine metatarsophalangeal joint. Vet Surg. 2003 May-Jun;32(3):220-30. doi: 10.1053/jvet.2003.50032. PMID: 12784198.
Bodó G, Vásárhelyi G, Hangody L, Módis L. Mosaic arthro plasty of the medial femoral condyle in horses - An exper imental study. Acta Vet Hung. 2014 Jun;62(2):155-68. doi: 10.1556/AVet.2013.059. PMID: 24334083.
Hangody L, Vásárhelyi G, Hangody LR, Sükösd Z, Tibay G, Bartha L, Bodó G. Autologous osteochondral graft ing--technique and long-term results. Injury. 2008 Apr;39 Suppl 1:S32-9. doi: 10.1016/j.injury.2008.01.041. PMID: 18313470.

Joe D. Pagan y Stephanie J. Valberg
Kentucky Equine Research, 3910 Delaney Ferry Road, Versailles, EEUU
Mary Anne McPhail Dressage Chair in Equine Sports Medicine, Department of Large Animal Clinical Sciences, Michigan State University, EEUU
Las miopatías de esfuerzo son un grupo de pato logías de etiología variable que se caracterizan por la presencia de dolor muscular y disminución del rendimiento durante o tras el ejercicio. Bajo este con cepto se engloban la rabdomiólisis recurrente (RER) y esporádica, la miopatía por almacenamiento de po lisacáridos tipo 1 y 2 (PSSM1 y PSSM2) y la miopatía miofibrilar (MFM). Estas pueden presentarse tanto de forma esporádica, asociada generalmente a facto res extrínsecos, entre ellos la nutrición, como de una forma crónica asociada a anomalías intrínsecas de la fibra muscular. La identificación y eliminación de los factores desencadenantes es lo que permitirá prevenir episodios futuros. Tanto el manejo nutricional, como el plan de entrenamiento enfocado en compensar las deficiencias subyacentes son dos pilares básicos en lo
que respecta al manejo y tratamientos estratégicos de los caballos que padecen estas patologías. Una de las claves del manejo es controlar la fuente de energía y reducir el contenido de carbohidratos no estructurales de la dieta (CNE). Sin embargo, no existe un tratamien to único, sino que este debe adaptase a la miopatía específica y al individuo. Este artículo pretende hacer un sumario de los conocimientos que se tienen has ta la fecha sobre la etiología, sintomatología y diag nóstico de cada patología y presentar un programa nutricional específico que permita diseñar una dieta equilibrada con un adecuado aporte calórico, nivel de proteína, minerales y vitaminas para cada caso.
Palabras clave: miopatías, rabdomiólisis, PSSM 1, nutrición, dieta, coenzima Q10.
Exertional myopathies are a group of pathologies of variable etiology characterized by the presence of muscle pain and impaired performance during or af ter exercise. Recurrent and Sporadic Rhabdomyolysis (RER), Polysaccharide Storage Myopathy type 1 and 2 (PSSM1 and PSSM2) and Myofibrillar Myopathy (MFM) are included under this concept. These can occur both sporadically, generally associated with extrinsic factors, including nutrition, and chronically associated with in trinsic muscle fiber abnormalities. The identification and elimination of the triggering factors is what will make it possible to prevent future episodes. Both nu tritional management and a training plan focused on
La nutrición, junto a las modificaciones en el ejercicio, son los componentes fundamentales en el manejo de caballos con miopatías. El programa de alimentación óptimo para cada individuo debe adaptarse al tipo de miopatía diagnóstica.
Las miopatías de esfuerzo se definen por presencia de dolor muscular y disminución del rendimiento duran te o tras el ejercicio. La rabdomiólisis de esfuerzo (RE) representa un subconjunto de miopatías de esfuerzo caracterizadas por incremento de actividad de la crea tin kinasa sérica (CK) y de la aspartato aminotransfe rasa (AST). Las formas de RE incluyen la miopatía por almacenamiento de polisacáridos tipo 1 (PSSM1), la miopatía por almacenamiento de polisacáridos tipo 2 (PSSM2) en caballos Cuarto de Milla, la hipertermia maligna, la rabdomiólisis de esfuerzo recurrente (RER), y la miopatía miofibrilar (MFM) en los caballos árabes1-5
Existen otros tipos de miopatías por esfuerzo, como son la PSSM2 y la MFM en caballos de sangre caliente, que no se caracterizan típicamente por elevaciones de la actividad de la CK y AST séricas. Los caballos que presentan estos tipos de miopatía de esfuerzo presen tan intolerancia al ejercicio, falta de impulsión y dificul
compensating for the underlying deficiencies are two basic pillars in the strategic management and treat ment of horses suffering from these pathologies. One of the keys to management is to control the energy source and reduce the non-structural carbohydrate content of the diet (NSC). However, there is no single treatment; rather, treatment must be tailored to the specific myopathy and the individual. This article aims to summarize the knowledge to date on the etiology, symptomatology and diagnosis of each pathology and to present a specific nutritional program that allows the design of a balanced diet with an adequate caloric in take, protein level, minerals and vitamins for each case.
Keywords: myopathies, rhabdomyolysis, PSSM 1, nutrition, diet, coenzyme Q10.
tades para la reunión. Puesto que estos signos clínicos no son específicos de las patologías musculares, otras causas de disminución del ejercicio como son el com portamiento, el jinete, la cabezada o un problema orto pédico, deben descartarse antes de comenzar a inves tigar una miopatía de esfuerzo primaria.
La RE clínica puede aparecer de manera esporádica debido a factores extrínsecos como el entrenamiento o ejercicio excesivo, desequilibrios nutricionales, o el ejercicio durante el padecimiento de una enfermedad viral. La RE también puede presentarse como una en fermedad de tipo crónico debida a anomalías intrínse cas de la función muscular. Los signos clínicos agudos de RE son similares en todo el espectro de etiologías e incluyen rigidez muscular, acortamiento del tranco de las extremidades posteriores, reluctancia al movimien to, y presencia de rigidez y dolor en los músculos de las extremidades posteriores. La presencia de ansiedad o nerviosismo, dolor, sudoración e incremento de la fre cuencia respiratoria son signos clínicos comúnmente observables.
Las formas esporádicas de RE se desarrollan a partir de un ejercicio o entrenamiento excesivo, desequilibrios nutricionales (incluyendo el alto contenido de carbohi dratos no estructurales y bajo contenido en forraje), y deficiencias electrolítica7, 8 RE puede exacerbarse por un aporte inadecuado de selenio y vitamina E en la dieta.
Parece ser que las formas crónicas de RE tienden a desarrollarse en caballos con alteraciones intrínsecas de la función muscular. En algunos casos, la disfunción muscular se atribuye a un defecto genético único9, 10 . En otros casos, pueden ser múltiples genes los que estén implicados en la disfunción muscular o modifi caciones postraduccionales de productos génicos que surgen a partir de estímulos ambientales.
La RE recurrente se define como un conjunto de RE que se cree están asociadas a una alternación en la regula ción de la contracción y relajación muscular11-13. Las in vestigaciones sobre RER se han realizado principalmente en caballos Pura Sangre y, en menor medida, en caballos de deporte11, 14-16. Se han descrito casos de RE en Cuartos de Milla de carreras, árabes y caballos de sangre caliente que parecen tener la misma causa subyacente basada en la recurrencia de casos, los signos clínicos, los hallaz gos obtenidos en la biopsia muscular y la respuesta al tratamiento17. Las yeguas poseen una mayor predisposi ción a sufrir RER que los machos, aunque no se ha obser vado una correlación directa entre los episodios de RER y las fases del ciclo estral18. Los caballos de carácter ner vioso, especialmente las potras, poseen una mayor inci dencia de RE que los caballos tranquilos14, 19, 20. La dieta también posee un impacto de manera que los caballos Pura Sangre alimentados con más de 2,5 kg de grano, tienen una probabilidad mayor de presentar signos clí nicos. Diferentes estudios sugieren que los caballos con RER pueden presentar alterada la regulación muscular de calcio, manifestando la patología intermitentemente durante el ejercicio en condiciones de estrés13, 22 .
Las biopsias musculares llevadas a cabo en caballos que presentan miopatía por almacenamiento de po lisacáridos (PSSM) se caracterizan por la presencia de inclusiones anormales de polisacáridos, que son típica mente resistentes a la amilasa en la PSSM1 y sensibles a la amilasa en el caso de las PSSM223-25
La PSSM1 está causada por una mutación autosómica dominante de ganancia de función en el GYS1 que re sulta en un incremento de actividad de la glucógeno sintasa y concentraciones de glucógeno > 1,5 veces más altas en la célula músculo esquelética. La mutación de la enzima promueve la síntesis de glucógeno y pa rece alterar el metabolismo de este sustrato energéti
co. La severidad de los signos clínicos puede variar am pliamente desde asintomática a severa incapacitación. El factor desencadenante más común de la RE es la práctica de ejercicio ligero durante menos de 20 minu tos, particularmente si el caballo ha estado en reposo durante varios días previamente al ejercicio o si está en baja forma. Las dietas altas en carbohidratos no estruc turales (CNE) también incrementan el riesgo de apari ción de dolor y rigidez en los caballos con PSSM126. La prueba de referencia gold standard para el diagnósti co de PSSM1 es el test genético para la mutación del GYS1 a partir de muestras de sangre completa o pelo.
La PSSM2 es una designación histopatológica que indica la presencia de inclusiones anormales de polisacáridos amilasa-sensibles o amilasa resistentes en las biopsias musculares en ausencia de la mutación del gen GYS1. Cabe destacar que, el término PSSM2 no se asocia con una etiología específica puesto que no se ha detecta do ninguna mutación génica o aberración bioquímica común en los caballos diagnosticados hasta la fecha. Los test comerciales de PSSM2 no han sido validados científicamente. Aproximadamente el 28 % de los casos de PSSMM en caballos Cuartos de Milla y otras razas similares diagnosticados por biopsia muscular se clasi fican como PSSM227. Los caballos Cuartos de Milla con PSSM2 presentan RE y elevaciones bioquímicas de la concentración de glucógeno muscular. Aparentemente, la PSSM2 es común en caballos tipo Cuarto de Milla de alta competición que realizan las disciplinas america nas western como carreras de barriles (barril racing), la doma western (reining) y el recorte de ganado (cutting), así como caballos de ocio y paseo. Alrededor del 80 % de los caballos de sangre caliente diagnosticados con PSSM por biopsia muscular se clasifican como PSSM227. La presentación clínica de los caballos de sangre calien te que presentan PSSM2 se caracteriza comúnmente por la presencia de intolerancia al ejercicio, más que por un cuadro clínico de RE, y el incremento bioquímico del glucógeno muscular es poco común.
La Miopatía Miofibrilar (MMF) es un desorden recien temente identificado que se caracteriza por la presen cia de intolerancia al ejercicio o cuadros intermitentes de RE y que se define por un examen histopatológico específico5, 6. La característica histopatológica distintiva de la MMF es la presencia de agregados citoplasmáti cos dispersos de la proteína citoesquelética desmina en las fibras musculares. La MMF puede presentarse como un subconjunto más severo de PSSM2 en ca
ballos de sangre caliente y de raza árabe, aunque se requiere más investigación al respecto. Las concen traciones medias de glucógeno en el músculo de los caballos de sangre caliente y caballos árabes con MMF son similares a las de los controles28, 29 .
Los caballos de Sangre Caliente diagnosticados con MMF por biopsia muscular se caracterizan por pre sentar un inicio insidiosos del cuadro de intolerancia al ejercicio que se hace notable a los 6-8 años de edad. Se caracterizan por falta de resistencia o energía, falta de impulsión, incapacidad para reunirse, transiciones al galope anormales e incapacidad para mantener un galope normal6. Asimismo, se puede observar cuadros de cojera de posteriores, presencia de rigidez, dolor muscular y, con menor frecuencia, episodios de RE29
Las actividades de CK y AST séricas se encuentran ge neralmente entre los límites fisiológicos a excepción de las muestras de caballos que presentan a su vez RE. Un estudio reciente demuestra que no existe rela ción entre los test genéticos comerciales para MMF y el diagnóstico clínico e histopatológico en caballos de sangre caliente30. Parece ser que la presencia de MMF en caballos de sangre caliente se relaciona directa mente con un efecto individual de la dieta y el ejercicio.
Los caballos árabes de carreras diagnosticados con MMF generalmente cuentan con un historial intermi tente de elevaciones de los niveles séricos de CK des pués del ejercicio intenso (>10.000 U/L) o durante el ejercicio tras un periodo de reposo mayor o igual a una semana5. Los caballos no siempre muestran el mismo grado de dolor, sudoración o resistencia al movimien to, tal y como suele observarse en otras formas de RE agudas. Es posible observar mioglobinuria en caballos que únicamente presentan rigidez muscular leve. En el intervalo entre episodios, la frecuencia cardiaca, los ni veles de lactato, CK y AST en respuesta al ejercicio son normales. Parece ser que la base de la presencia de MMF en caballos árabes se relaciona con la necesidad de mejorar la síntesis de cisteína, disminuir los antioxi dantes a base de cisteína, y el estrés oxidativo31

La mejor estrategia de tratamiento para los caballos con miopatías de esfuerzo es generalmente la modificación de la dieta y régimen de ejercicio para compensar las deficiencias subyacentes. La identificación y elimina
ción de los factores desencadenantes es fundamental para la prevención de episodios futuros. Se han lleva do a cabo ensayos de tratamientos controlados para validar las diferentes estrategias de manejo para RER y PSSM126, 32, 33. La información científicamente validada disponible respecto al manejo de PSSM2 y MFM es me nor, y las recomendaciones se basan principalmente en estudios retrospectivos y de impresión clínica.
Una dieta nutricionalmente equilibrada con un aporte adecuado de calorías, proteínas, vitaminas y minera les es la base en el tratamiento de todas las formas de miopatías de esfuerzo. La programación de una dieta correcta incluye una serie de pasos a seguir:
Dependen de la edad, la raza, el tamaño corporal, el índice de crecimiento, el nivel de ejercicio, y otras con sideraciones. El National Research Council publicó sus últimas recomendaciones para caballos en el 200735
Los valores publicados por este organismo son consi derados como los requerimientos mínimos para una gran variedad de ingredientes. Las recomendaciones utilizadas en la práctica están también disponibles en un software comercializable.
El forraje debe ser la base de la dieta de cualquier equino, por lo que es fundamental establecer tanto el tipo como la ingesta media esperada antes de escoger el tipo de concentrado o los suplementos.
A pARTIR d E CONCENTRA d OS
Una de las claves del manejo de miopatías de esfuerzo es controlar la fuente de energía de la ración. Los reque rimientos energéticos en Estados Unidos se expresan en términos de megacalorías (Mcal) de energía digestible (ED). La ED puede provenir de carbohidratos no estruc turales (CNE), grasas, carbohidratos estructurales (fibra), y proteína. Los CNE se corresponden con la suma de carbohidratos no estructurales solubles en agua (CNES) (azúcares) y almidón. La mayor parte de los concentra dos con los que se alimentan los caballos con RE son bajos en CNE y altos en grasas. Desafortunadamente, no
es fácil determinar el contenido de CNE en los concen trados comerciales puesto que estos nutrientes raramen te aparecen como garantizados en las etiquetas o sacos de pienso. A pesar de que la Asociación Americana de Control Oficial de Alimentos sugiere que los productos alimenticios comercializables deben incluir la concentra ción máxima de azúcares y el nivel máximo de almidón, no existe un método acordado para medirlos. Por tanto, muchas agencias reguladoras no permiten que estos nu trientes aparezcan con otros nutrientes analizados como la proteína, la grasa o la fibra bruta. Los fabricantes de pienso normalmente facilitan información en literatura de apoyo o en internet. Sin embargo, estas cifras no es tán reguladas por ninguna agencia gubernamental. La mayor parte de los fabricantes utilizan el Equi-Analytical de Ithaca, NYc para determinar el nivel de CNES y almi dón de los piensos. Tanto los propietarios de caballos, como los veterinarios, pueden mandar muestras de pienso y forraje para analizar a este laboratorio.
La cantidad de concentrado que necesita un caballo es igual a la ED requerida menos la ED que proporciona el forraje. Los requerimientos de ED dependen del nivel de actividad y el estado energético actual del animal. Los re querimientos de ED variarán en función de si el caballo necesita perder, aumentar o mantener su peso corporal.
La mayoría de los concentrados comerciales están for mulados para cubrir prácticamente todos los requeri mientos de proteína, minerales y vitaminas del caballo siempre y cuando se administren en la cantidad re comendada. Comúnmente, los caballos reciben una cantidad menor al rango recomendado, por lo que requieren una suplementación. Esto se observa espe cialmente en caballos que reciben un forraje de alta calidad o que necesitan bajar de peso.
NO A p ORTAN EL FORRA j E NI EL CONCENTRA d O Comúnmente son necesarios suplementos para suplir los nutrientes que no se obtienen del forraje o del con centrado, ya sea porque la ingesta o concentración de nutrientes es baja, o porque los niveles de nutrientes ne cesarios son más elevados. Los electrolitos, aminoácidos, vitamina E y otros antioxidantes se engloban en esta ca tegoría, especialmente en caballos que sufren miopatías.
La Figura 1 describe un enfoque general sobre cómo diseñar una ración para caballos con signos primarios de RE.
RA bd OMI ó LISIS d E ESFUER z O
El total de requerimientos nutricionales va a variar en función del tamaño del caballo, raza, disciplina y nivel de actividad. Los requerimientos de ED pueden oscilar entre valores cercanos a los de mantenimiento a valo res que dupliquen los de mantenimiento.
Puesto que una ingesta reducida de forraje puede con tribuir a la aparición de cuadros de RE esporádicos, se debe administrar una adecuada cantidad de forraje de alta calidad. Un caballo de alto rendimiento consu me generalmente un 1,5-2 % de peso vivo al día de heno. El heno de prado o de mezcla con leguminosas de buena calidad con 55-65 % fibra neutro detergente (FND), 10-12 % proteína bruta (PB) y 10-17 % (CNE) es el de preferencia en estos casos.
Un concentrado con niveles moderados de carbohidra tos solubles (20-30 % CNE), grasa (4-8 %) y fibra (20-30 % FND) es el adecuado. Los caballos que padecen ER espo
PSSM 1 y 2
• PSSM1 – test genético
• PSSM 2 – biopsia muscular
Esporádica
• Primer episodio
• Sin causa aparente
Recurrente
• En forma, estresado
• De sangre caliente
Altos
• Concentrado
• <15% CNE
• 10-12% grasa
• 11-13% proteína
• <12% CNE en heno
Bajos - Moderados
• Pienso equilibrador
• 25-30% proteína
• <12% CNE en heno
Dieta equilibrada
• Moderados niveles de CNE, grasa, proteína, vitaminas y minerales
• Electrolitos
Altos
• Concentrado
• <12-18% CNE
• 10-13% grasa
• 12-14% proteína
• <12-17% CNE en heno
BajosModerados
• Pienso equilibrador • 25-30% proteína
Peso normal • Continua la reluctancia al ejercicio
• Incremento de grasa
Sobrepeso • Ejercicio tras 6 h de ayuno • Pastoreo controlado
Peso normal • Grasa: 240 ml o equivalente
Delgado
• Grasa: 240 - 480 ml aprox. o equivalente
Vitamina E y selenio, en caso de que sean bajos
*Coenzima Q10
*Estas son recomendaciones basadas en investigaciones recientes en caballos sanos e informes anecdóticos de campo que aún no han sido probadas en caballos con esta miopatía.
Figura 1. Enfoque general sobre el manejo de caballos con signos clínicos de RE: rigidez muscular, reluctancia al movimiento e incremento de la actividad de CK sérica. Las decisiones deberán basarse en el tipo de miopatía subyacente, las necesidades calóricas del caballo y el peso corporal actual.
rádica no se ven muy beneficiados por el incremento de grasa en la dieta, por lo que, en estos casos, la adición de grasa dependerá de las necesidades calóricas del animal.
La ingesta de concentrado va a depender de los requeri mientos de ED del caballo, así como de la calidad y can tidad de forraje. En caso de que necesiten una pequeña cantidad de concentrado (<3kg/d), será necesario su plementar con proteínas, minerales y vitaminas. Esto se logra con un buen pienso equilibrador que esté adecua damente formulado y enriquecido. Los caballos delga dos pueden beneficiarse de un aporte de aceite vegetal (120-240 ml) o salvado de arroz estabilizado (0.5-1 kg).
Los desequilibrios electrolíticos y las deficiencias nutri cionales son causa común de cuadros de RE esporádi ca. Los caballos deben tener libre acceso a bloques de sal y ser suplementados con sal o electrolitos comer ciales hasta cubrir los requerimientos. Estos pueden variar desde 30 a 60 g/día con sudoración ligera o más de 120-150 g/día en caso de sudoración profusa. La administración de furosemida (5 cc) resulta en una pér dida aproximada de 20 g de sodio y 35 g de cloro en orina en las primeras 4 horas tras la administración36
La obtención de bajos niveles séricos de cualquiera de estos dos nutrientes, justifica la suplementación. Para
caballos con una patología neuromuscular, los niveles séricos de vitamina E se deben evaluar de manera pe riódica para asegurar que se encuentra > 3 µg/ml y, en caso contrario, suplementar con la dosis ajustada. Se han observado variaciones individuales significativas en las concentraciones de alfa tocoferol en suero en caballos suplementados con 2.000-5.000 UI/día de vi tamina E37. Las fuentes naturales de vitamina E son más biodisponibles que las sintéticas, y son capaces de re cuperar rápidamente el óptimo estado sérico37, 38

Al igual que ocurre con la forma rabdomiólisis de es fuerzo esporádica, los requerimientos nutricionales de RER van a variar en función del tamaño, raza, disciplina y nivel de actividad que tenga el caballo. Los requeri mientos de ED pueden oscilar entre valores cercanos a los de mantenimiento hasta valores que duplican los de mantenimiento. La RER se observa generalmente en caballos Pura Sangre y caballos de carreras que tie nen unos requerimientos de DE de 20-35 mcal/día.
Los caballos Pura Sangre no parecen presentar incre mentos tan significativos de los niveles séricos de in sulina en respuesta al consumo de heno con un 157 %

de CNE como ocurre en los Cuartos de Milla39. Esto en combinación con el hecho de que los caballos de carreras poseen unos altos requerimientos calóricos sugiere que no es tan relevante el seleccionar un heno con niveles bajos de CNE en caballos Pura Sangre con RER, como sí ocurre en caballos con PSSM. De manera anecdótica, algunos entrenadores describen que ca ballos alimentados con heno de alfalfa, sufren episo dios de RER con más frecuencia, en cuyo caso se debe rá evitar. El carácter nervioso de algunos caballos con RER puede predisponerles a padecer úlceras gástricas y, por tanto, la administración de varias tomas frecuen tes de heno con niveles moderados de CNE y con una mezcla que contenga alfalfa estaría indicado.
La sustitución de grasa por CNE en una dieta ener gética reduce significativamente el daño muscular producido durante el ejercicio en caballos con RER. Un ensayo controlado en el que se utilizó un pienso especialmente desarrollado para caballos con RER de mostró que los niveles de CNE no deben superar el 20 % y que el aporte de grasa debe estar comprendido entre el 20 y el 25 % de la DE diaria32. El beneficio de recibir una dieta alta en grasa para caballos con RER no parece tener efecto en el metabolismo muscular.
Las concentraciones de glucógeno muscular y lactato pre- y postejercicio son las mismas en caballos con RE alimentados con dietas bajas en almidón y altas de gra sa que en aquellos alimentados con dietas con altos ni veles de almidón32, 40. Más bien, las dietas bajas en CNE y alta en fibra pueden disminuir el daño muscular en caballos con RER al aliviar la ansiedad y excitabilidad, lo que está estrechamente relacionado con el desarro llo de rabdomiólisis en caballos susceptibles. Dietas altas en grasa y bajas en CNE administradas a caballos con RER en buena forma física, dan lugar a respuestas más bajas de glucosa, insulina y cortisol, que a su vez conducen a un comportamiento tranquilo y frecuen cias cardiacas más bajas antes del ejercicio41. Pueden desarrollarse cambios neurohormonales en respuesta a niveles altos de glucosa, insulina y cortisol en suero, dando lugar a un comportamiento nervioso.
Los caballos de carreras en entrenamiento consumen normalmente entre 6-7 kg de concentrado al día. Los concentrados de caballos de carreras con RER deben contener un 12-18 % de CNE y un 10-13 % de grasa. Con el fin de mantener el alto nivel energético (3.23.4 Mcal DE/kg), deberán contener fuentes de fibra
altamente digestibles como la pulpa de remolacha o cáscaras de soja. El beneficio de ofrecer una dieta baja en CNE y alta en grasa parece estar directamente relacionado con la naturaleza glicémica e insulinémi ca del pienso, más que por el contenido absoluto de CNE y grasa del mismo. Por tanto, el tipo de ingre dientes que conforman el concentrado también afec ta a su idoneidad como pienso para caballos con RER. Los CNES dan lugar a una respuesta glicémica mayor que el almidón. La melaza es extremadamente glicé mica en caballos42, pero la adición de grasa reduce de manera significativa la respuesta glicémica, incluso con dietas altas en NSC43, 44. La respuesta glicémica también afecta a la tasa de ingesta y de vaciado gás trico44, 45
Mientras que durante el entrenamiento se busca un comportamiento calmado, los entrenadores que ofre cen dietas bajas en CNE y altas en grasa, prefieren su plementar con una pequeña cantidad de grano en los tres días previos a la carrera para potenciar el almace namiento de glucógeno a nivel del hígado e incremen tar la energía del caballo durante la carrera.
Como ocurre con los caballos con RE esporádica, la ingesta de <3 kg/día de concentrado puede no apor tar las cantidades adecuadas de proteína, minerales, o vitaminas y estaría indicado suplementar la ración con un pienso equilibrador.
Los estudios realizados en caballos con RER demues tran que se produce una reducción y normalización de los niveles séricos de la actividad de CK a la semana de comenzar la dieta baja en almidón y alta en grasa32. Los días de reposo y estabulación están desaconsejados, puesto que se obtienen mayores niveles de actividad de CK posejercicio tras dos días de reposo que los ob tenidos en días de entrenamiento consecutivo con el mismo nivel de ejercicio submáximo32
El llegar a cubrir los requerimientos energéticos del ca ballo para conseguir un peso ideal es la consideración más importante a tener en cuenta a la hora de diseñar una ración para caballos con PSSM, puesto que la mayo ría de ellos tienden a engordar y posiblemente tengan sobrepeso en el momento del diagnóstico. La adición
de un exceso de calorías en forma de grasa a la dieta de un caballo obeso puede dar lugar a síndrome meta bólico y está contraindicado. En caso necesario, se debe reducir la ingesta calórica mediante el uso de un bozal, administrando un heno bajo en CNE en una proporción de 1-1,5 % de peso vivo, un pienso equilibrador bajo en calorías e introduciendo al caballo gradualmente al ejer cicio diario. Antes que ofrecer una dieta rica en grasa a un caballo con sobrepeso, se recomiendan periodos de ayuno de 6 horas antes del ejercicio con el fin de incre mentar el nivel plasmático de ácidos grasos libres en el momento previo al ejercicio y así mitigar las restricciones de metabolismo energético que se producen a nivel muscular.
Los caballos Cuarto de Milla sufren un incremento significativo de las concentraciones séricas de insuli na en respuesta al consumo de heno con un 17 % de CNE, mientras que las concentraciones de insulina se mantienen relativamente estables cuando se consu me heno con un contenido en CNE del 12 o 4 %33 Puesto que la insulina estimula a la ya hiperactivada enzima glucógeno sintasa en el músculo de caballos con PSSM1, se recomienda seleccionar un heno con un porcentaje de CNE menor o igual al 12 %. El ni vel al que se debe restringir el contenido de CNE del

forraje por debajo del 12 % depende de los requeri mientos energéticos que tenga el caballo. Ofrecer un heno bajo en CNE (<5%) y alto en fibra (> 65% FND) deja espacio para añadir una adecuada cantidad de grasa a la dieta de los caballos con tendencia a en gordar si exceder las necesidades energéticas diarias o inducir una ganancia de peso excesiva en el caballo. Por ejemplo, un caballo de 500 kg en trabajo ligero generalmente necesita unas 18 Mcal de ED/día. La administración de 9 kg de heno de mezcla de prado (12 % CNE, 55% FND, 2.0 Mcal ED/kg) al día cubre las necesidades energéticas del caballo. Por el con trario, 8 kg de un heno con un 4 % CNE (1.7 Mcal ED/ kg) proporcionaría 13,6 Mcal ED/día, lo que permiti ría adicionar de manera razonable 4,4 Mcal de ED de grasa al día (530 ml de aceite vegetal).
Una dieta alta en CNE incrementa el riesgo de desarro llo de dolor muscular en respuesta al ejercicio aeróbico en caballos con PSSM126. Una dieta con alto contenido de CNE da lugar a un incremento de la actividad de la glucógeno sintasa, lo que potencialmente desequilibra el metabolismo oxidativo de sustratos como el piruvato o los ácidos grasos. Los caballos con PSSM con dietas altas en CNE poseen bajas concentraciones de ácidos grasos libres no esterificados, posiblemente debido a
la supresión de la lipolisis secundaria al incremento del nivel de insulina26. Una dieta baja en almidón con una suplementación de grasa facilita el metabolismo graso a nivel muscular en caballos con PSSM1.
Los concentrados para caballos con PSSM1 deben ser bajos en CNE (<15 %) y con baja carga glicémica. Se puede adicionar grasa al concentrado (10-12 %), pero en caso de que la ingesta diaria sea baja (<2 kg/día), se debe suplementar con una fuente extra de grasa en forma de aceite vegetal (120-240 ml) o salvado de arroz estabilizado. La pulpa de remolacha hidratada da lugar a una respuesta glucémica muy baja y puede utilizarse como portador del aceite ve getal añadido42. Un kilogramo de pulpa de remola
cha (peso prehidratación) con una medida de aceite vegetal (240 ml) y 500 g de un pienso equilibrador (para cubrir las necesidades de proteína, minerales y vitaminas) proporcionará alrededor de 6.0 Mcal DE, lo que equivale a la DE que aportan 2 kg de un con centrado comercial típico.
El enfoque actual para el manejo de caballos con mio patía de ejercicio caracterizada por intolerancia al ejer cicio y niveles normales de actividad de la CK sérica se detallan en la Figura 2. Este abordaje se basa en la prueba diagnóstica de biopsia muscular de PSSM2 o MFM y no en las pruebas genéticas utilizadas para diagnosticar PSSM2 MFM que no poseen validación científica por revistas arbitradas30
Se descartan cojera ortopédica, ejercicio, ajuste de la montura, etc.
Rigidez no asociada a estrés e incremento de CK
PSSM 2
• Depósitos de glucógeno anormales/excesivos
Altos
• Concentrado
• <15% CNE
• 10-12% grasa
• 11-13% proteína
• <12% CNE en heno
Bajos - Moderados
• Pienso equilibrador
• 25-30% proteína
• Grasa añadida: 240 ml o equivalente
• <12% CNE en heno
Sin respuesta
Biopsia normal
• Aún sin causa aparente
• Actualmente con dieta baja en almidón y alta en grasa
• Agregados de desmina
Disciplina
Doma clásica/ Salto de Obstáculos
• Concentrado
Cambio de dieta
Concentrado
• 20-30% CNE
• 4-8% grasa
• Suplemento de aminoácidos
• 4-6% grasa
• 20-30% CNE
Resistencia (Raid)
• Concentrado
• 6-8% grasa
• 12-14% proteína
• Aminoácidos
• *N-acetil-cistina
• 12-17% CNE en heno
Vitamina E y selenio, en caso de que sean bajos *Coenzima Q10
*Estas son sugerencias de recomendaciones basadas en investigaciones recientes en caballos sanos e informes anecdóticos de campo que aún no han sido probadas en caballos con esta miopatía.
Figura 2. Enfoque general sobre el manejo de caballos con signos clínicos compatibles con miopatía de esfuerzo que se caracteriza por intolerancia al ejercicio y niveles normales a ligeramente elevados de la actividad de CK sérica. para confirmar que una miopatía es la responsable de la intolerancia al ejercicio, primero se deberán descartar otras causas comunes.
Como se ha mencionado anteriormente, la PSSM2 pa rece estar caracterizada por una imagen histológica en la que se observa tinción de glucógeno en la biopsia muscular, más que por una patología específica en sí29 Debido a la falta de información acerca de la etiología de la PSSM2, la dieta típica para caballos con PSSM1 baja en CNE y alta en grasa, se ha recomendado de manera universal para todos los caballos diagnosti cados con PSSM independientemente de que sea PSSM1 o PSSM246. Sin embargo, las recomendaciones dietéticas para caballos con PSSM2 han evolucionado en función de la raza basándose en un estudio reciente que subclasifica las formas de PSSM2 en función de las concentraciones musculares de glucógeno, marcado res histológicos e indicadores moleculares.
El análisis bioquímico de las biopsias musculares muestra que los caballos Cuartos de Milla con PSSM2 poseen una concentración de glucógeno muscular igual a aquellos que presentan PSSM1 y ausencia de tinciones anormales de desmina características de la MMF (observación no publicada). Por tanto, la die ta recomendada para PSSM1 parece ser del mismo modo apropiada para Cuartos de Milla con PSSM2.
Una encuesta no publicada realizada a propietarios de caballos mostró que los episodios de RE disminuyen de manera significativa con este abordaje dietético (observación personal).
El análisis bioquímico de las biopsias musculares de caballos árabes y de sangre caliente con PSSM2 de mostró que las concentraciones de glucógeno mus cular son similares a las de los controles sanos de la misma raza28, 29. Por tanto, la justificación para una dieta baja en CNE en estas razas parece carecer de funda mento. Adicionalmente, se han detectado un conjunto de caballos con PSSM2 que presentan un marcador histológico (agregaciones de desmina) indicativo de MMF, así como un desorden muscular caracterizado por debilidad, atrofia y desorganización miofibrilar. 6. En base a este nuevo hallazgo y a los análisis transcrip tómicos y proteómicos del musculo de caballos con MFM, se ha desarrollado un nuevo abordaje dietético para caballos con MMF31
Esta nueva dieta prestará atención a indicadores como son las aberraciones en los antioxidantes basados en
cisteína, el estrés oxidativo y la cadena respiratoria mi tocondrial que son factores clave para el MMF31. Una cuestión sin responder es si los agregados de desmina son característicos de la forma avanzada de PSSM2 en árabes y caballos de sangre caliente, en caso de ser así, se benefician de la dieta diseñada para MMF detallada a continuación. Parece lógico asumir que si los caba llos con PSSM2 no responden de manera satisfactoria a una dieta baja en CNE y alta en grasa durante un periodo de tiempo de 6-8 semanas, el uso de la dieta diseñada para caballos con MMF está justificado (Figu ra 2). Cabe destacar que estas recomendaciones están basadas en pruebas diagnósticas de biopsia muscular, que no parecen corresponderse con los test genéticos comerciales disponibles para diagnosticar MMF30
Puesto que las necesidades nutricionales y calóricas, así como la sintomatología que presentan los árabes con MMF capaces de llevar a cabo una hora de ejerci cio aérobico, respecto a los caballos de sangre calien te con MMF incapaces de realizar un ejercicio de 45 minutos de manera satisfactoria difieren, el abordaje nutricional debe ser distinto.

La MMF da lugar a rotura y atrofia del sarcómero mus cular, por lo que las dietas deben estar enfocadas a pro porcionar proteína de calidad y aminoácidos específicos que promuevan la regeneración del sarcómero. Adicio nalmente, puesto que el estrés oxidativo está muy pro bablemente involucrado en dicho proceso degenerati
vo, los antioxidantes o precursores de antioxidantes son fundamentales para ofrecer soporte a la cadena respira toria mitocondrial, principal fuente de especies reactivas de oxígeno producidas durante el ejercicio muscular.
Los caballos con MMF consumen típicamente entre 1.5 a 2 % de su peso vivo al día de heno. Preferiblemente se recomienda administrar heno de prado o mezcla con leguminosas (55-65 % FND, 10-12 % PB, 10-17 % CNE).
En Estados Unidos se tiende a emplear dietas bajas en CNE y altas en grasa en caballos de sangre calien te. Sin embargo, esto no ocurre así en Europa. Los caballos de élite europeos consumen piensos con mayor contenido en CNE (25-35 %) y menor propor ción de grasa (4-6%)47. No hay evidencia de que sea necesario emplear una dieta extremadamente baja en CNE y alta en grasa en caballos de sangre caliente con MMF. Además, aparentemente no hay una cau sa científica que justifique que el aporte adicional de grasa, siendo esta fuente potencial de estrés oxida tivo, sea beneficioso para caballos de sangre calien te con MMF. Los caballos árabes de carreras reciben normalmente dietas ricas en grasa, puesto que estos son más dependientes de la oxidación de la grasa durante el ejercicio que los caballos de sangre ca liente48. Sin embargo, puesto que se ha visto que los
cuadros de MMF en caballos árabes de carreras están relacionados con el estrés oxidativo secundario a la oxidación de la grasa, el hecho de que estos caballos necesiten ingerir altas cantidades de grasa es cuestio nable (>15% de la ingesta total de ED).
CONCENTRA d OS Ambos, tanto los caballos de sangre caliente como los árabes de carreras reciben típicamente bajas cantida des de concentrado en Estados Unidos. Un cuestiona rio realizado en caballos de carreras de Estados Unidos demostró que la ingesta media de concentrado es de 2.27 kg/día49. Los entrenadores prefieren concentra dos bajos en proteína (10 % PB) y que la dieta tenga un contenido total de proteína de 10.2 % de media, con una variación entre el 6,2 y el 15,7 %. Los entrenadores de caballos de carreras utilizan piensos bajos en pro teínas, puesto que son conscientes de que las dietas altas en proteínas pueden incrementar la temperatura corporal, la producción de orina y los requerimientos de agua. Mientras que este nivel de ingesta de proteína puede cubrir los requerimientos de proteína bruta que necesita un caballo estándar, puede ser deficiente en aminoácidos específicos como la lisina, la metionina y la treonina necesarios para la reparación muscular y ge neración de antioxidantes basados en cisteína. La leuci na estimula la síntesis de proteína en el músculo tras el ejercicio50, lo que puede ser beneficioso para los caba llos con MMF. Por lo tanto, los concentrados para caba

llos con MMF deberían incluir altos niveles de proteína (12-14 % PB) que contenga aminoácidos de calidad y niveles moderados de CNE (20-30 %) y grasa (4-8 %).
Para caballos que presentan atrofia simétrica de la musculatura de la línea superior y caballos con MMF, la suplementación con aminoácidos está actualmente re comendada6, 51. Se recomienda el empleo de proteínas del lactosuero, pues son ricas en cisteína. La cisteína es un componente clave que forma parte de muchos antioxidantes y los caballos árabes con MMF aparen temente poseen un incremento de los requerimientos de cisteína tras el ejercicio31
Los caballos con MMF sufren una disminución en la expresión de proteínas mitocondriales y antioxidan tes a nivel del músculo31. El Coenzima Q10 (CoQ10) es un componente clave en el primer paso de la ca dena de transferencia de electrones que se produce a nivel mitocondrial. Los caballos árabes y de sangre caliente que presentan MMF poseen una disminución en la expresión de las proteínas involucradas en este primer paso. Administrada en conjunto con aminoáci dos, la CoQ10 incrementa las proteínas mitocondriales en caballos sanos (Valberg, sin publicar). La CoQ10 se emplea en el tratamiento de cuadros de desórdenes musculares en humana y está en proceso de prueba su uso como suplemento para caballos con MMF. •
1. Valberg SJ, Cardinet GH, Carlson GP, et al. Storage myopa thy associated with recurrent exertional rhabdomyolysis in horses. Neuromuscul Disord 1992;2:351–359.
2. McCue ME, Armien AG, Lucio M, et al. Comparative skeletal muscle histopathologic and ultrastructural features in two forms of polysaccharide storage myopathy in horses. Vet Pathol 2009;46:1281–1291.
3. Aleman M, Nieto JE, Magdesian KG. Malignant hyperthermia associated with ryanodine receptor 1 (C7360G) muta tion in Quarter Horses. J Vet Intern Med 2009;23:329–334.
4. Valberg SJ, Mickelson JR, Gallant EM, et al. Exertional rhabdomyolysis in Quarter Horses and Thoroughbreds: One syndrome, multiple aetiologies. Equine Vet J Suppl 1999; 30:533–538.
5. Valberg SJ, McKenzie EC, Eyrich LV, et al. Suspected myofibrillar myopathy in Arabian horses with a history of exertional rhabdomyolysis. Equine Vet J 2016;48:548–556.
6. Valberg SJ, Nicholson AM, Lewis SS, et al. Clinical and his topathological features of myofibrillar myopathy in Warmblood horses. Equine Vet J 2017;49:739–745.
7. Harris P, Colles C. The use of creatinine clearance ratios in the prevention of equine rhabdomyolysis: A report of four cases. Equine Vet J 1988;20:459 – 463.
8. Harris PA. An outbreak of the equine rhabdomyolysis syndrome in a racing yard. Vet Rec 1990;127:468 – 470.
9. Aleman M, Riehl J, Aldridge BM, et al. Association of a mutation in the ryanodine receptor 1 gene with equine malignant hyperthermia. Muscle Nerve 2004;30:356 –365.
10. McCue ME, Valberg SJ, Miller MB, et al. Glycogen synthase (GYS1) mutation causes a novel skeletal muscle glycogenosis. Genomics 2008;91:458 – 466.
11. Beech J, Lindborg S, Fletcher JE, et al. Caffeine contractures, twitch characteristics and the threshold for Ca(2+)- induced Ca2+ release in skeletal muscle from horses with chronic inter mittent rhabdomyolysis. Res Vet Sci 1993;54: 110 –117.
12. Beech J. Chronic exertional rhabdomyolysis. Vet Clin North Am Equine Pract 1997;13:145–168.
13. Lentz LR, Valberg SJ, Balog EM, et al. Abnormal regulation of muscle contraction in horses with recurrent exertion al rhabdomyolysis. Am J Vet Res 1999;60:992–999.
14. MacLeay JM, Sorum SA, Valberg SJ, et al. Epidemiologic analysis of factors influencing exertional rhabdomyolysis in Thoroughbreds. Am J Vet Res 1999;60:1562–1566.
15. Valberg S, Jonsson L, Lindholm A, et al. Muscle histopathology and plasma aspartate aminotransferase, creatine kinase and myoglobin changes with exercise in horses with recurrent exertional rhabdomyolysis. Equine Vet J 1993;25: 11–16.
16. Lindholm A, Johansson HE, Kjaersgaard P. Acute rhabdomyolysis (“tying-up”) in Standardbred horses. A morphological and biochemical study. Acta Vet Scand 1974;15:325– 339.
17. Hunt LM, Valberg SJ, Steffenhagen K, et al. An epidemiological study of myopathies in Warmblood horses. Equine Vet J 2008;40:171–177.
18. Fraunfelder HC, Rossdale PD, Rickets SW. Changes in serum muscle enzyme levels in associated with training schedules and stages of oestrus cycle in Thoroughbred racehorses. Equine Vet J 1986;18:371–374.
19. Isgren CM, Upjohn MM, Fernandez-Fuente M, et al. Ep idemiology of exertional rhabdomyolysis susceptibility in standardbred horses reveals associated risk factors and un derlying enhanced performance. PLoS One 2010;5:e11594.
20. Upjohn MM, Archer RM, Christley RM, et al. Incidence and risk factors associated with exertional rhabdomyolysis syndrome in National Hunt racehorses in Great Britain. Vet Rec 2005;156:763–766.
21. MacLeay JM, Valberg SJ, Pagan JD, et al. Effect of ration and exercise on plasma creatine kinase activity and lactate concentration in Thoroughbred horses with recurrent exertional rhabdomyolysis. Am J Vet Res 2000;61:1390–1395.
22. Lentz LR, Valberg SJ, Herold LV, et al. Myoplasmic calcium regulation in myotubes from horses with recurrent exertional rhabdomyolysis. Am J Vet Res 2002;63:1724–1731.
23. Valberg SJ, MacLeay JM, Billstrom JA, et al. Skeletal muscle metabolic response to exercise in horses with ‘tying-up’ due to polysaccharide storage myopathy. Equine Vet J 1999; 31:43– 47.
24. Valentine BA, Van Saun RJ, Thompson KN, et al. Role of die tary carbohydrate and fat in horses with equine polysac- charide storage myopathy. J Am Vet Med Assoc 2001;219: 1537–1544.
25. Valentine BA, McDonough SP, Chang YF, et al. Polysac charide storage myopathy in Morgan, Arabian, and Stand ardbred related horses and Welsh-cross ponies. Vet Pathol 2000;37:193–196.
26. Ribeiro WP, Valberg SJ, Pagan JD, et al. The effect of var ying dietary starch and fat content on serum creatine kinase activity and substrate availability in equine polysac- charide storage myopathy. J Vet Intern Med 2004;18:887– 894.
27. McCue ME, Ribeiro WP, Valberg SJ. Prevalence of poly sac- charide storage myopathy in horses with neuromuscular dis- orders. Equine Vet J Suppl 2006:340 –344.
28. McKenzie EC, Eyrich LV, Payton ME, et al. Clinical, histopathological and metabolic responses following exercise in Arabian horses with a history of exertional rhabdomyolysis. Vet J 2016;216:196 –201.
29. Lewis SS, Nicholson AM, Williams ZJ, et al. Clinical characteristics and muscle glycogen concentrations in warm blood horses with polysaccharide storage myopathy. Am J Vet Res 2017;78:1305–1312.
30. Williams ZJV, Petersen, JL, Ochala J, et al. Candidate gene coding sequence variants, expression, and muscle fiber contractile force in Warmblood horses with myofibrillar myopathy. Equine Vet J (submitted).
31. Valberg SJ, Perumbakkam S, McKenzie EC, et al. Proteome and transcriptome profiling of equine myofibrillar myopathy identifies diminished peroxiredoxin 6 and altered cysteine metabolic pathways. Physiol Genomics 2018;50:1036 –1050.
32. McKenzie EC, Valberg SJ, Godden SM, et al. Effect of di- etary starch, fat, and bicarbonate content on exercise re- sponses and serum creatine kinase activity in equine recurrent exertional rhabdomyolysis. J Vet Intern Med 2003;17:693–701.
33. Borgia L, Valberg S, McCue M, et al. Glycaemic and insulinaemic responses to feeding hay with different non-structural carbohydrate content in control and polysaccharide storage myopathy-affected horses. J Anim Physiol AnimNu tr (Berl) 2011;95:798 – 807.
34. Williams ZJ, Bertels M, Valberg SJ. Muscle glycogen con- centrations and response to diet and exercise regimes in Warmblood horses with type 2 polysaccharide storage myop- athy. PLoS One 2018;13:e0203467.
35. Nutrient requirements of horses. In: National Research Council of the Academies. Washington, DC: The National Academies Press; 2007:114 –117.
36. Pagan JD, Waldridge B, Whitehouse C, et al. Furosemide ad ministration affects mineral excretion and balance in non- exer cised and exercised Thoroughbreds. J Equine Vet Sci 2013;329
37. Brown JC, Valberg SJ, Hogg M, et al. Effects of feeding two RRR-alpha-tocopherol formulations on serum, cerebro spinal fluid and muscle alpha-tocopherol concentrations in horses 184. with subclinical vitamin E deficiency. Equine Vet J 2017;49: 753–758.
38. Pagan JD, Perry L, Wood L, et al. Form of a-tocopherol affects vitamin E bioavailability in Thoroughbred horses, in 1st Nordic Feed Science Conference, Uppsala, Sweden 2010; 112–113.
39. Borgia LA. Resistance training and the effects of feeding carbohydrates and oils on healthy horses and horses with polysaccharide storage myopathy. In: College of Veterinary Medicine. Pro Quest, Ann Arbor MI: University of Minne sota; 2010.
40. MacLeay JM, Valberg SJ, Pagan JD, et al. Effect of diet on Thoroughbred horses with recurrent exertional rhabdomy olysis performing a standardised exercise test. Equine Vet J Suppl 1999:458 – 462.
41. Finno CJ, McKenzie E, Valberg SJ, et al. Effect of fitness on glucose, insulin and cortisol responses to diets varying in starch and fat content in Thoroughbred horses with recurrent exertional rhabdomyolysis. Equine Vet J Suppl 2010:323–328
42. Groff LP, Pagan JD, Hoekstra, K, et al. Effect of preparation method on the glycemic response to ingestion of beet pulp in Thoroughbred horses, in Proceedings. Equine Nutr Physiol Soc Symp 2001;125–126.
43. Pagan JD, Rotmensen T, Jackson, SG. Responses of blood glucose, lactate and insulin in horses fed equal amounts of grain with or without added soybean oil. In: Pagan JD, ed. Advances in equine nutrition. Nottingham, UK: Nottingham University Press; 1998:93–96.
44. Geor RJ, Harris, PA, Hoekstra, et al. Effect of corn oil on solid-phase gastric emptying in horses, in Proceedings. Forum Am Coll Vet Intern Med 2001;853.
45. Vervuert IC, M. Factors affecting glycaemic index of feeds for horses, in Proceedings. Eur Equine Nutr Health Congress; 2006.
46. Valberg SJ, Geor R, Pagan JD. Muscle disorders: Untying the knots through nutrition. In: Pagan JD, ed. Advances in equine nutrition III. Nottingham, UK: Nottingham Uni- ver sity Press; 2005:473– 483.
47. Pagan JD, Phethean E, Whitehouse C, et al. A comparison of the nutrient composition of European feeds used at the 2010 and 2018 FEI World Equestrian Games. J Equine Vet Sci 2019;103.
48. Prince A, Geor RJ, Harris PA, et al. Comparison of the meta bolic responses of trained Arabians and Thoroughbreds during high- and low-intensity exercise. Equine Vet J 2010; 34:95–99.
49. Crandell, KM. Trends in feeding the American endurance horse. In: Pagan JD, ed. Advances in equine nutrition III. Not tingham, UK: Nottingham University Press; 2005:181–184
50. 50 Zhang S, Zeng X, Ren M, et al. Novel metabolic and physiological functions of branched chain amino acids: A review. J Anim Sci Biotechnol 2017;8:10.
51. Graham-Thiers PM, Kronfeld DS. Amino acid supplementation improves muscle mass in aged and young horses. J Anim Sci 2005;83:2783–2788.

E l término asma equino (AE) abarca formas le ves y crónicas de inflamación crónica de las vías respiratorias. Incluye la enfermedad inflamatoria de las vías aéreas (IAD) y la obstrucción recurrente de las vías aéreas (ORVA). Aunque los signos clínicos asociados a IAD son más leves, ambas patologías se caracterizan por una acumulación excesiva de mucus en las vías respiratorias. Se describe como principal factor de riesgo, la exposición a elevadas concentra ciones de compuestos irritantes inhalatorios, polvo y alérgenos ambientales. Esto ocurre especialmente en caballos estabulados que se alimentan de heno y se alojan en cama de paja. La reducción de la ex posición del polvo es una medida de manejo clave para el tratamiento y la prevención de AE, infeccio nes respiratorias e hipersensibilidad a alérgenos am bientales. Es importante diferenciar la concentración
de polvo respirable (RDC) y la RCD en la zona de res piración del caballo. La principal fuente de irritantes inhalatorios presentes en el ambiente del caballo es el alimento, especialmente el forraje. Los efectos de vaporizar el heno parecen ser más prometedores al reducir la concentración del polvo sin alterar su valor nutricional, a diferencia de lo que ocurre con el remo jado. Otras alternativas de forraje como el henolaje o los cubos de alfalfa reducen considerablemente la concentración de polvo en la zona de respiración. El cambio de cama no modifica significativamente la RCD de la zona de respiración del caballo. La suple mentación con ácidos grasos omega 3 ha demostra do efectos beneficiosos en caballos con AE.
Palabras clave: asma equino, ORVA, IAD, heno, partículas inhalatorias, DHA, EPA.
E quine Asthma (EA) encompasses mild and chro nic forms of chronic airway inflammation. This in cludes Inflammatory Airway Disease (IAD) and Recu rrent Airway Obstruction (RAO). Although the clinical signs associated with IAD are milder, both patholo gies are characterized by an excessive accumulation of mucus in the airways. Exposure to high concentra tions of inhalation irritants, dust and environmental allergens is described as the main risk factor. This oc curs especially in stabled horses that are fed hay and housed on straw bedding. Reducing dust exposure is a key management measure for the treatment and prevention of AE, respiratory infections and hyper
sensitivity to environmental allergens. It is important to differentiate between respirable dust concentra tion (RDC) and RCD in the horse’s breathing zone. The main source of inhalant irritants present in the horse’s environment is feed, especially forage. The effects of steaming hay appear to be more promising by reducing the dust concentration without altering its nutritional value, unlike soaking. Other forage al ternatives, such as haymaking or alfalfa cubes, signi ficantly reduce dust concentration in the breathing zone. Bedding change does not significantly modify the RCD of the horse’s breathing zone. Supplemen tation with omega-3 fatty acids has shown beneficial effects in horses with EC.
Keywords: Equine Asthma, RAO, IAD, hay, inhalation, DHA, EPA
El término asma equino (AE) se utiliza para designar la enfermedad inflamatoria de las vías aéreas (IAD) y la obstrucción recurrente de las vías aéreas (ORVA) en caballos. El AE abarca formas de leves a graves de in flamación crónica de las vías respiratorias. Los cuadros graves de AE se observan aproximadamente en el 1417 % de los caballos de países del norte y con clima frío. Los cuadros moderados de AE afectan al 68-77 % de los caballos de ocio en base a los resultados obtenidos por citología traqueal y hasta al 80 % de los caballos de carreras según las citologías de lavado broncoalveolar (LBA)1. Los caballos con dificultad respiratoria, inclui dos aquellos con obstrucción recurrente de vías aéreas (ORVA) y ORVA asociada a pastos de verano, muestran una marcada inflamación y obstrucción de las vías res piratorias bajas asociada a tos frecuente, incremento del esfuerzo respiratorio en reposo e intolerancia al ejercicio. La ORVA afecta principalmente a caballos adultos de más de 7 años, mientras que la IAD pue de afectar a caballos de todas las edades y los signos clínicos asociados son generalmente sutiles, de entre los cuales se incluyen la disminución del rendimiento y presencia de tos ocasional, aunque con respiración normal en reposo. La inflamación de las vías respirato rias en caballos con AID es moderada y resulta en una disfunción pulmonar limitada. Ambos, ORVA e IAD se caracterizan además por una acumulación excesiva de mucus en las vías respiratorias2
Los caballos estabulados están constantemente ex puestos a elevadas concentraciones de compuestos irritantes presentes en el aire. Esto ocurre especial mente en caballos que se mantienen estabulados, se alimentan de heno y se alojan en cama de paja. Aque llos caballos que presenten infección del tracto respi ratorio se verán beneficiados por presencia de niveles bajos de polvo en suspensión, pues poseen un epitelio respiratorio dañado y un mecanismo aclaramiento mu cociliar alterado. Las infecciones del tracto respiratorio en caballos pueden verse exacerbadas y prolongadas en el tiempo por exposición concomitante de polvo en suspensión3, 4. Los caballos con infecciones del tracto respiratorio que son mantenidos en ambientes con altas concentraciones de polvo en suspensión poseen periodos de recuperación más largos debido a que se incrementa la tos, la hipersecreción de mucus y la broncoconstricción. Algunos autores especulan con que la combinación de una infección respiratoria junto con la estabulación permanente en un ambiente con una elevada concentración de polvo en suspensión, puede dar lugar a que los caballos se vuelvan sensi
bles a alérgenos ambientales inhalatorios y al posterior desarrollo de obstrucción recurrente de vías aéreas. Es muy importante minimizar la exposición al polvo en caballos en proceso de recuperación de infecciones respiratorias.
La ORVA es una enfermedad reactiva de las vías aéreas que se caracteriza por broncoconstricción, excesiva producción de mucus y cambios patológicos en los bronquiolos5. Los caballos afectados son hipersensi bles a las partículas de polvo inhaladas. Los cambios ambientales enfocados a reducir el nivel de exposición de polvo en suspensión son esenciales para que el tra tamiento de ORVA sea eficaz.

La concentración de polvo respirable (RDC) hace referencia a aquellas partículas de pequeño tamaño (<5 μm de diámetro) con capacidad para penetrar en las vías respiratorias periféricas y de pequeño ca
libre que potencialmente pueden causar inflamación pulmonar6, 7. La zona de respiración se define como la región que rodea las fosas nasales del caballo8. La exposición al polvo a la que se ve sometida esta zona de respiración del caballo refleja fielmente el desafío al que se enfrentan, pues los caballos pasan la mayor parte del tiempo con los ollares en contacto directo con el heno o la cama3. Las fuentes principales de polvo a las que se expone el caballo provienen del alimento y del material de la cama3, 4. La mayor expo sición de irritantes ambientales procede de forrajes contaminados por moho y del material de la cama.
Incluso en establos bien ventilados, las RDC en la zona de respiración del caballo son elevadas cuando el caba llo se alimenta de pienso o de forraje9. La ventilación por sí sola no elimina las partículas de la zona de respiración del caballo3. La cantidad de polvo respirable en la zona de respiración del caballo puede ser mucho mayor que en el establo en general o en un ambiente estable. La única manera efectiva de reducir la concentración de partículas inhalatorias en la zona de respiración del ca ballo es alimentándolo con forraje menos polvoriento3, 8
El heno de alta calidad que pasa una inspección vi sual aún contiene una elevada concentración de par tículas que son capaces de alcanzar zonas terminales de las vías aéreas e irritar el tracto respiratorio3, 10, 11, 4, 12. El heno es la fuente principal de irritantes inhala torios presentes en el ambiente del caballo, especial mente si se empaca en condiciones desfavorables13. Clements and Pirie defendieron que el tipo alimento posee una mayor influencia en la concentración de polvo respirable media y máxima en la zona de res piración del caballo que el tipo de cama6. Las par tículas inhaladas presentes en el heno que pueden actuar como irritantes respiratorios incluyen esporas de moho, bacterias, endotoxinas y fragmentos de in sectos y plantas3, 14, 13
Si el heno se ha empaca con un alto contenido en humedad, se produce calor y se promueve el creci miento de hongos termotolerantes (Aspergillus fu migatus) y bacterias, tales como actinomicetos (Sa ccharopolyspora rectivurgula y Thermoactinomyces vulgaris)3. Idealmente, el heno se debe empacar con un 15-20 % de humedad pues la cantidad de calor que se produce es mínima y la presencia de polvo y esporas de hongos es muy baja14. El mayor crecimien to de hongos termotolerantes y actinomicetos tiene lugar cuando el heno se empaca con porcentajes de humedad del 35-50 %. Un alto grado de humedad se asocia a altas cantidades de esporas fúngicas y de ac tinomicetos.
Remojar el heno en agua ha sido el método tradicional utilizado para reducir la concentración de polvo respi rable. Sin embargo, esta es una práctica dificultosa y una recomendación que no es siempre factible para los propietarios de los caballos. El impacto nutricional que tiene remojar el heno puede ser significativo y a menudo pasa desapercibido, especialmente si el heno es de baja calidad.

Clements y Pirie observaron que únicamente haciendo inmersión de 5 kg de heno metido en una red en un cubo de agua y administrándolo inmediatamente des pués, se redujo tanto la concentración media de polvo, como la concentración respirable en la zona de res piración del caballo en comparación con las concen traciones del heno en seco7. No se observó ninguna diferencia significativa en la media de concentración de polvo respirable entre el heno que fue sumergido en agua (en un cubo de agua hasta que estuvo com pletamente mojado) y el que fue remojado durante 16 horas. Blackman and Moore-Colyer no reportaron nin guna diferencia en la reducción de partículas de polvo remojando 2,5 kg de heno en una red durante 10 o 30 minutos. Ambos tratamientos redujeron la concentra ción de polvo en al menos un 93 % en comparación con heno sin remojar9.
Remojar el heno afecta a su valor nutricional de ma nera tiempo dependiente9, 13, 12. Incluso remojando el heno durante un periodo de tiempo corto de unos 30 minutos o menos, puede reducir su contenido en so dio, potasio, fósforo, magnesio y cobre9, 13. Mantener el heno en remojo durante un tiempo prolongado redu ce su valor nutricional y remojarlo durante un periodo de tiempo mayor a 30 minutos tiene un impacto con siderablemente negativo en lo que respecta a su com posición nutricional9, 13, 12. Dos estudios9, 13 demostraron que remojar el heno durante un periodo de tiempo mayor a 30 minutos conlleva una leve mejoría en lo que respecta a la reducción del impacto en el sistema respiratorio y una significativa pérdida en lo que res pecta al valor nutricional. Remojar el heno durante 30 minutos reduce eficazmente el problema respiratorio y mantiene su máximo nivel nutricional13
“ El mayor crecimiento de hongos termotolerantes y actinomicetos tiene lugar cuando el heno se empaca con porcentajes de humedad del 35-50 %.
El tratamiento de vaporización reduce la concentración de polvo inhalable y preserva el contenido nutricional del heno. Ambos, tanto el tratamiento de vaporización, como la inmersión o remojo han demostrado dismi nuir la concentración de partículas respirables en al menos un 93 %9. No se observó diferencia significativa en cuanto a las partículas respirables presentes en el heno remojado durante 10 o 30 minutos y en el heno que fue vaporizado durante 80 minutos. Comparando el heno en seco con el vaporizado, no se observó nin guna pérdida de nutrientes. Remojar el heno durante 10 o 30 minutos supuso una disminución significativa de los niveles de fósforo, potasio, magnesio, sodio y cobre. Utilizando un vaporizador comercialmente dis ponible (Haygain hay steamer, Jiffy Steamer Co, Union City, TN, USA), James y Moore-Colyer redujeron la pre
sencia de elementos fúngicos en un 100 % y el creci miento bacteriano en un 98,84 % en comparación con el heno seco11.
El henolaje es un forraje fermentado que posee un mayor contenido en humedad y una menor concentra ción de polvo y esporas de moho que el heno, siempre y cuando se haya procesado correctamente. Clements and Pirie investigaron el efecto de suministrar heno o henolaje y utilizar cama de paja o de viruta en la RCD7
Los resultados de este estudio indicaron que el tipo de forraje suministrado posee un impacto mayor en la RCD que el material de la cama y que es preferible suministrar henolaje a heno para favorecer la salud res piratoria del caballo. Utilizar henolaje en lugar de heno reduce la RCD media en un 60-70 % y la máxima en un 76-93 %. Cambiar el tipo de cama de paja a viruta también reduce la RCD, especialmente el valor máxi mo, sin embargo, los resultados obtenidos demostra ron que la RCD de la zona de respiración del caballo se ve más influenciada por el contacto directo con el alimento que por el tipo de cama.

“ Remojar el heno durante 10 o 30 minutos supuso una disminución significativa de los niveles de fósforo, potasio, magnesio, sodio y cobre.
Suministrar heno en cubos en lugar de heno conven cional reduce significativamente la exposición del ca ballo al polvo. Raymond et al. investigaron los niveles de polvo respirable a los que se expone el caballo cuando se le suministran cubos de alfalfa, así como heno convencional de alta y de baja calidad4. Alimen tar el heno en forma de cubos redujo significativamen te la concentración de polvo en la zona de respiración del caballo en comparación con el heno convencional. A diferencia de los cubos de alfalfa, el heno de buena y de mala calidad contiene una concentración mucho mayor de alérgenos potenciales tales como materiales vegetales, esporas fúngicas, granos de polen, ácaros de polvo y sus excrementos. En contraste con el heno, la alfalfa en cubos contiene una insignificante cantidad de esporas fúngicas y ausencia de polen.
Woods et al. redujo la concentración de polvo en la zona de respiración de los ponis solo en un 3 % cam biando el tipo de alimentación de heno con presencia de polvo a pellets y el material de la cama de paja a viruta8. A su vez, la concentración de polvo inhalable en suspensión en la cuadra cambio considerablemen te al establecer estos cambios en el manejo. El polvo inhalable duplicó aproximadamente su concentración cuando los ponis se alimentaron con heno y se utilizó paja como cama en comparación con cuando se les suministraron pellets y se utilizó viruta. La presencia de alérgenos clave tales como S. rectivurgula, A. fumiga

tus, así como de ácaros de polvo, fue considerable mente mayor cuando a los ponis se les suministró heno y se utilizó paja como material para la cama.
La concentración de eritrocitos presentes en el fluido broncoalveolar se vio significativamente reducida en caballos suplementados con ácido docosahexaenoi co (DHA) y ácido eicosapentaenoico (EPA) durante 83 y 145 días y que fueron ejercitados en una cinta estáti ca de alta velocidad14. No ser observó ningún cambio en caballos que fueron suplementados solo con DHA. El aceite de pescado (KER EO-3) es una excelente fuente de ácidos grasos omega 3 como son el DHA y EPA. La suplementación con DHA y EPA incrementa la fluidez de membrana del eritrocito y su movilidad a través de los capilares sanguíneos, lo que reduce la probabilidad de aparición de sangrado pulmonar. Los ácidos grasos omega 3 poseen efectos antiinfla matorios que a su vez reducen la posible inflamación de las vías respiratorias y, en consecuencia, la predis posición a rotura capilar.
“ Alimentar el heno en cubos redujo la concentración de polvo en la zona de respiración del caballo en comparación con el heno convencional.Zulfiska/shutterstock.com
Nogradi et al. llevó a cabo un ensayo clínico aleato rio y controlado en 35 caballos con ORVA e IAD15 Los caballos recibieron una dieta a base de pellets sin heno y se les asignaron de manera aleatoria de 1 a 3 tratamientos diarios durante dos meses: 1,5 o 3 g de DHA o suplemento placebo. Aunque se observó mejoría clínica en todos los caballos que participaron en el estudio, esta fue mucho más relevante en aque llos caballos que fueron suplementados con ácidos grasos polinsaturados (PUFA) en comparación con los que recibieron el suplemento placebo, pues se resol vieron los cuadros de tos en 6 semanas, se produjo una disminución del esfuerzo respiratorio en un 48 % y la concentración de neutrófilos presentes en el lava do broncoalveolar (LBA) disminuyó de un 29 a un 9 %. Suministrar a los caballos con ORVA y AID un suple mento de PUFA con un contenido de 1,5-3 g de DHA, lo que equivale a 15-30 ml de aceite de pescado, du rante 2 meses incrementa los beneficios de suminis trar una dieta baja en polvo. •
1. Couetil LL, Cardwell JM, Leguillette R, Mazan M, Richard E, Bienzle D, Bullone M, Gerber V, Ivester K, Lavoie JP, Martin J, Moran G, Niedźwiedź A, Pusterla N, Swiderski C. 2020 Equine Asthma: Current Understanding and Future Directions. Frontiers in Veterinary Science 7 p450 Eds D Bruyette. DOI=10.3389/fvets.2020.00450
2. Couëtil LL, Cardwell JM, Gerber V, Lavoie J-P, Léguillette R, Richard EA. 2016. Inflammatory airway disease of hors es—revised consensus statement. J Vet Intern Med. 2016 30:503–15. doi: 10.1111/jvim.13824
3. Art, T., B.C. McGorum, and P. Lekeux. 2002. Environmental control of respiratory disease. In Equine respiratory diseases. Lekeux, P, ed. International Veterinary Information Service (www.ivis.org), Ithaca, NY, Document No. B0334.0302.
4. Raymond, S.L., E.F. Curtis, A.F. Clarke. 1994. Comparative dust challenges faced by horses when fed alfalfa cubes or hay. Eq. Pract. 16(10):42-47.
5. Lavoie JP. 2003. Heaves (recurrent airway obstruction): practical management of acute episodes and prevention of exacerbations. p 417-421 in Current therapy in equine medi cine 5. Robinson, N.E. ed. Saunders, Philadelphia.

6. Clements, J.M., and R.S. Pirie. 2007a. Respirable dust con centrations in equine stables. Part 1: validation of equipment and effect of various management systems. Res. Vet. Sci. 83:256-262.
7. Clements, J.M., and R.S. Pirie. 2007b. Respirable dust con centrations in equine stables. Part 2: the benefits of soaking hay and optimising the environment in a neighbouring sta ble. Res. Vet. Sci. 83:263-268.
8. Woods, P.S.A., N.E. Robinson, M.C. Swanson, C.E. Reed, R.V. Broadstone, and F.J. Derksen. 1993. Airborne dust and aeroallergen concentration in a horse stable under two differ ent management systems. Eq. Vet. J. 25:208-213.
9. Blackman, M., and M.J.S. Moore-Colyer. 1998. Hay for horses: the effects of three different wetting treatments on dust and nutrient content. Anim. Sci. 66:745-750.
10. Clarke A.F., and T. Madelin. 1987. Technique for assessing respiratory health hazards from hay and other source materi als. Eq. Vet. J. 19:442-447.
11. James, R., and M. Moore-Colyer. 2010. The effect of steam treatment on the total viable count, mould and yeast num bers in hay using the Haygain hay steamer. p 128-132 in The impact of nutrition on the health and welfare of horses. Ellis, A.D., Longland, A.C., Coenen, M., and Miaglia, N, eds. Wa geningen Academic Pub.
12. Warr, E.M., J.L. Petch. 1992. Effects of soaking hay on its nutritional quality. Eq. Vet. Educ. 5:169-171.
13. Moore-Colyer, M.J.S. 1996. Effects of soaking hay fodder for horses on dust and mineral content. Anim. Sci. 63:337342.
14. Erickson, H.H., T.S. Epp, and D.C. Poole. 2007. Review of alternative therapies for EIPH. In Proc. Am. Assoc. Equine Pract. 53:68-71.
15. Nogradi N, Couetil LL, Messick J, Stochelski MA and Burgess JR. 2015. Omega-3 Fatty Acid Supplementation Provides an Additional Benefit to a Low-Dust Diet in the Management of Horses with Chronic Lower Airway Inflam matory Disease. J Vet Intern Med. 29:299–306.

El síndrome ulcerativo gástrico equino (SUGE) es una condición patológica de ulceración de alta prevalencia en caballos de deporte. Incluye dos enti dades diferenciadas por su localización, fisiopatogenia y tratamiento: la enfermedad gástrica escamosa equi na (ESGD) que afecta a la porción gástrica escamosa y la enfermedad gástrica glandular equina (EGGD) que afecta a la porción glandular. Aunque se necesita más investigación en el caso de la EGGD, para las úlceras de la mucosa escamosa (ESGD), producida por expo sición de dicha mucosa al contenido ácido estomacal, la dieta y el manejo nutricional (ayuno prolongado o in termitente, falta de forraje, exceso de almidón en la die
ta…) se consideran importantes factores de riesgo que se han asociado a su desarrollo. Si bien el tratamiento médico es necesario en la gran mayoría de los casos, se recomienda implementar cambios nutricionales y de manejo que ayuden a la curación de las lesiones de la mucosa escamosa y permitan su tratamiento a largo plazo, además de ayudar a evitar su recurrencia y las complicaciones que pueden desencadenar.
Palabras clave: Síndrome Ulcerativo Gástrico equino, SUGE, EGUS, Enfermedad Gástrica Escamosa Equina, ESGD, Enfermedad Gástrica Glandular Equina, EGGD, manejo nutricional.
Equine Gastric Ulcerative Syndrome (EGUS) is a pathological condition of ulceration with a high prevalence in sport horses. It includes two separated entities differentiated by their location, pathophysiolo gy, and treatment: Equine Gastric Squamous Disease (ESGD) that affects the squamous gastric mucosa and Equine Gastric Glandular Disease (EGGD) that affects the glandular mucosa. Although more research is needed in the case of EGGD, for ulcers of the squa mous mucosa (ESGD), produced by exposure to stomach acid content, diet and nutritional manage
El término síndrome ulcerativo gástrico equino (SUGE, o EGUS por sus siglas en inglés, Equine Gastric Ulcer Syndrome) hace referencia a una condición patológica de ulceración que afecta a la parte terminal del esófa go, las porciones escamosa y glandular del estómago y la parte proximal del duodeno, que fue introducido por primera vez en 19991. Si bien esta es una termino logía general, se prefiere la clasificación que se hizo posteriormente entre las dos entidades que lo cons tituyen2, 3 y que se diferencian tanto en localización, como en factores de riesgo, patogenia y tratamiento: enfermedad gástrica escamosa equina (o ESGD por sus siglas en inglés, Equine Squamous Gastric Disease) y enfermedad gástrica glandular equina (o EGGD por sus siglas en inglés, Equine Glandular Gastric Disease).
Las úlceras gástricas están presenten en los équidos desde hace mucho tiempo, siendo su prevalencia ma yor en caballos domésticos, aunque también se han descrito en caballos semisalvajes4. Su prevalencia varía según la raza, el uso que se les da, el nivel de entre namiento y también según su localización. La mayor prevalencia de ESGD se ha establecido en caballos pura sangre inglés de carreras, donde se presentan en hasta el 90 % de los caballos activos, y en otros caballos en entrenamiento y competición1, 5, 6, no solo debido a la intensidad del ejercicio, sino también a las prácticas de manejo y alimentación asociadas a los animales de carreras y competición7, 8. Aunque al principio se creía que ESGD era más prevalente se ha visto que EGGD puede ser también frecuente2, 3
ment (prolonged or intermittent fasting, lack of forage, excess starch in the diet…) are considered important risk factors that have been traditionally associated with its development. Although medical treatment is necessary in most cases, nutritional and management changes should be implemented to help the healing of squamous mucosal lesions and allow long-term treatment, as well as help prevent recurrence and complications.
Keywords: Equine Gastric Ulcerative Syndrome, SUGE, EGUS, Equine Gastric Squamous Disease, ESGD, Equine Gastric Glandular Disease, EGGD, nutritional management.
El síndrome ulcerativo gástrico Equino puede aparecer de forma asintomática, o desencadenar síntomas ines pecíficos. Cuando aparecen, los síntomas más frecuen tes asociados son disminución del apetito, pérdida de peso, mala condición corporal, cólicos, disconfort, alteraciones del comportamiento, cambios en la capa, bruxismo o disminución del rendimiento8-14. El único método fiable para confirmar la presencia de úlceras ante mortem, así como determinar su localización y se veridad es la gastroscopia3, 12
La ulceración gástrica de la porción escamosa (ESGD) está producida por la exposición de dicha mucosa a ácidos, principalmente ácido clorhídrico y ácidos gra sos volátiles3, 8, 15, 16. Existen diferentes factores de riesgo que se han asociado al desarrollo de ESGD, todos ellos relacionados con el incremento de la exposición de la mucosa escamosas al contenido ácido gástrico. Entre los mismos destacan varios factores nutricionales, de los que hablaremos a continuación, así como otros fac tores de manejo como son el estrés o el ejercicio.
El ejercicio se asocia con un mayor riesgo de desarrollo de ESGD aunque no es el único factor implicado3, 17, 18 , de hecho la prevalencia de ESGD incrementa durante la temporada de carreras19 y es muy alta en caballos de carreras y en entrenamiento20. Parece ser que una de las razones puede ser que durante el ejercicio se incremen ta la presión intraabdominal e intragástrica, lo que em puja los ácidos gástricos hacia la mucosa escamosa21
Algunos autores hablan de una relación entre el estrés y la aparición de SUGE2, 22. De hecho, algunas estereo
tipias que podrían estar asociadas al estrés se han rela cionado con un mayor riesgo de aparición de ESGD3 El estrés y el ejercicio parecen también estar implica dos en el desarrollo de EGGD3, 23 .
La fisiopatología de la ulceración de la porción gástrica glandular (EGGD) no está tan clara. Se cree relacionada con una alteración de los mecanismos de defensa de di cha mucosa3, 24, 8. La implicación de agentes bacterianos o del uso de AINE en condiciones clínicas en su desarro llo es aún controvertida25, 23, 3. Se ha observado que uno de los efectos secundarios del uso de AINE en équidos, especialmente si son inhibidores de ciclooxigenasas no selectivos como el flunixin meglumine o la fenilbutazo na, es la ulceración del tracto digestivo, principalmen te de la mucosa gástrica glandular (EGGD)26, 27, 31, 28, 30, 29. Sin embargo, parece que el uso normal de AINE en condiciones de campo a las dosis recomendadas no se relaciona con una mayor incidencia de EGGD, o al me nos falta evidencia para asegurar esta afirmación3, 23, 32 , aunque otros autores sí asocian estas lesiones al uso de AINE, si bien en tratamientos largos y/o a dosis altas27, 28
La dieta y el manejo nutricional son factores fundamen tales en la formación y mantenimiento de las úlceras gás
tricas, especialmente las úlceras de la porción escamosa (ESGD)24,3,23,33,34,14. Se requiere aún más investigación para conocer el efecto de la dieta y el manejo nutricional en el desarrollo y mantenimiento de las úlceras glandulares.
Como la secreción de ácidos gástricos es constante en el caballo8, si no hay un manejo nutricional adecuado, evitándose, por ejemplo, periodos de ayuno prolonga dos, se disminuye el pH gástrico equino de forma brus ca, pudiendo quedar expuesta la mucosa a los ácidos estomacales, lo que supone la causa más frecuente de ulceración de la mucosa escamosa24, 18. La produc ción de saliva es mayor con el consumo de forraje que concentrados35, aunque también depende del tamaño del pellet36. Por ello, una ingesta insuficiente de forraje puede ser un factor de riesgo al desarrollo de ESGD37; 33, entre otros se cree porque se disminuye la produc ción de saliva, que tiene un efecto tampón sobre los ácidos estomacales8. Lo mismo ocurre si existen perio dos de ayuno20, 38 o periodos prolongados sin acceso a forraje, mayores a 6 horas33, se incrementa el riesgo de desarrollo de úlceras en esta porción. Aunque fal tan mayores evidencias científicas que lo sustenten, se considera que los caballos en pasto o con acceso ad libitum a forraje tienen menor riesgo de desarro llar ESGD3. Además, el forraje puede limitar o evitar el efecto del “salpicado” de los ácidos gástricos libres ha cia la mucosa escamosa durante el ejercicio20, al actuar tamponando esta parte de ácidos libres.

También se ha observado que administrar altas canti dades de paja en la dieta o utilizar la paja como única fuente de forraje parece incrementar el riesgo de apa rición de estas úlceras33, aunque en un estudio reciente Jansson y colaboradores (2021) observaron que la pre valencia y severidad de úlceras gástricas no aumenta ba incluyendo hasta un 50 % de la ración de forraje en forma de paja de trigo de buena calidad higiénica.
Se ha sugerido que las dietas con alto contenido en calcio pueden ejercer cierto efecto protector al incre mentar el pH de la mucosa escamosa6. Por ello, algunos autores recomiendan la incorporación de pequeñas cantidades de alfalfa por su posible efecto protector en la mucosa escamosa debido a su alto contenido en calcio y proteínas24, 34 y se ha observado como caballos alimentados con heno de alfalfa y grano presentaban menor riesgo de ESGD que los alimentados a base de heno de prado34. Sin embargo, se ha observado que el uso de algunas formas de alfalfa en potros destetados es un factor de riesgo para el desarrollo de EGGD en estos, posiblemente por el daño mecánico que estas formas producen39, 40
Uno de los efectos más consistentes se ha observado con el almidón/cereales. Se han podido inducir úlceras gástricas de la porción escamosa con dietas altas en concentrado, probablemente porque los niveles altos de almidón incrementan la producción de ácidos gra sos volátiles6, 41, 18 y porque la producción de saliva es menor con el consumo de concentrado que con forra je35. La ingesta de altas concentraciones de azúcares y almidón se ha asociado a un mayor riesgo de desarro llo de ESGD37, 33, 19, especialmente si la ingesta de al midón/hidratos de carbono no estructurales (NSC) por toma es alta37, >1g almidón /Kg peso vivo, o >2g NSC /Kg peso vivo/día33. También la falta de acceso a agua libre y fresca se ha asociado a un mayor riesgo en el desarrollo de úlceras33
La mayoría de las úlceras necesitan tratamiento farma cológico para lograr su curación, especialmente si los caballos se mantienen en entrenamiento41, 42, pocas úl ceras gástricas curan de forma espontánea. El objetivo de este tratamiento médico inicial es mantener el pH gástrico >4 al impedir la secreción ácida estomacal3, 5, 1 , tanto en el caso de ESGD como de EGGD, aunque no se conozca por completo la fisiopatología de este último.

Uno de los fármacos que mejores resultados ha dado, y considerado el fármaco de elección, es el inhibidor de la bomba de protones omeprazol, que ha demostrado ser efectivo tanto en la prevención como en el tratamiento del síndrome ulcerativo gástrico equino3, 43, 17. Debido a la alta recurrencia de las lesiones se suelen requerir tra tamientos médicos a largo plazo. La respuesta al ome prazol en caso de EGGD suele ser peor y se requiere una mayor duración de tratamiento3, 44. En estos casos se suele recomendar combinar el omeprazol con sucral fato para obtener mejores resultados45, 23, 3, se cree por el efecto beneficioso que se consigue al incrementarse la secreción de bicarbonato y mucus, estimularse la pro ducción de prostaglandinas, inactivarse las pepsinas y sales biliares e incrementarse el flujo sanguíneo23, 46, 47 .
A pesar del potencial de los Aines en el desarrollo de EGGD, el uso preventivo de omeprazol al usar Aines a las dosis recomendadas en caballos no en riesgo de desarrollar úlceras gástricas es controvertido31, 3, 48, 32. Además, en este sentido recientemente Ricord y colaboradores26 demostraron que a pesar de que la administración de omeprazol conjuntamente a la de fenilbutazona disminuía la formación de úlceras gás tricas glandulares producidas por este Aine, esta com binación se asociaba con un incremento de complica ciones intestinales, luego recomendaban que el uso combinado de omeprazol con Aines debía realizarse con cuidado en caballos.
Cabe mencionar que, aunque el tratamiento con ome prazol es efectivo en muchos casos, no se debería con
fiar únicamente en el tratamiento médico, sino investigar en los factores etiológicos potenciales y atender a las medidas de manejo y otros factores de riesgo que se han podido ver implicados en su desarrollo7, 49. Por ello, y especialmente en el caso de ESGD, se deben llegar a cabo cambios nutricionales y de manejo que ayuden a la curación de las úlceras escamosas y permitan su trata miento a largo plazo además de evitar su recurrencia y complicaciones24, 43, 50. Si no hay modificación del manejo nutricional, la recurrencia de ESGD es muy alta, especial mente si los caballos se mantienen en entrenamiento y en aquellos casos más graves49, 43. Se cree que estos mismos principios se han de aplicar a las úlceras glandu lares, aunque no se conoce su efecto sobre las mismas.
Como hemos visto la dieta y el manejo nutricional son factores fundamentales en la formación y mantenimien to de las úlceras gástricas, especialmente en el caso de ESGD (úlceras escamosas), y por tanto deben tenerse en cuenta tanto en su prevención como en su tratamien to49, 24, 3, 33, 50. Aunque la dieta no parece directamente asociada con la formación de úlceras glandulares, o al menos se requiere más investigación al respecto, se re comienda seguir las mismas medidas nutricionales que para el caso de las úlceras escamosas24
Cabe mencionar que, si bien estas son las recomenda ciones nutricionales generales estipuladas, para algu
nas de ellas aún falta evidencia científica que las apoye completamente3:
• Se debe optar por dietas altas en forraje. Administrar tanto forraje como sea posible y de forma frecuente, idealmente permitiendo acceso continuo a un pas to de calidad o administrando heno ad libitum8, 50 Se recomienda la administración de las cantidades mínimas de forraje estipuladas, 1,5 kg/100 kg de peso vivo24, 3, 51, 5 así como dar raciones pequeñas de forraje tan frecuentemente como sea posible si no es ad libitum, evitando periodos prolongados sin forraje24. En aquellos caballos que no requieran una fuente adicional de concentrado/cereales, se debe administrar un equilibrador para balancear la ración en cuanto a vitaminas, minerales y proteínas24, 8 .
• Se debe evitar el uso de paja como fuente predomi nante o única de forraje24, 3, 8, 33. En caso de incluirse, la recomendación general es que se incorpore en cantidades <0,2 kg materia seca/100 kg de peso vivo3, 33, aunque en un estudio reciente Jansson y co laboradores52 observaron que se podía incluir paja de trigo de buena calidad higiénica hasta el 50 % de la ración de forraje sin que la prevalencia y severidad de úlceras gástricas aumentara, lo que podría resul tar beneficioso en caballos con sobrepeso ya que se incrementaba el tiempo dedicado a la alimentación a la vez que tiene un efecto saciante y un nivel ener gético y perfil metabólico más adecuado para estos.
• Puede resultar beneficioso, aunque no hay estudios realizados al respecto, administrar una pequeña cantidad de forraje antes del ejercicio24, 8

• Se puede considerar añadir alfalfa u otro forraje rico en calcio y proteínas a la dieta24, 8, 50, 53, 38

Si se requiere añadir concentrados, usar siempre la menor cantidad necesaria, atendiendo a que se man tenga un nivel bajo de carbohidratos no estructurales3, 8, 50. En general, si es necesario se recomienda incluir a la ración <0,5 kg cereales o concentrados/100 kg peso vivo24, 6. Idealmente la ingesta de almidón por toma debe ser <1 g almidón /kg peso vivo37 y preferible mente <2 g almidón /kg peso vivo/día33
• Si se requiere energía extra se puede considerar la inclusión gradual de aceite vegetal a la ración (hasta un máximo de 1 ml/kg peso vivo) y siempre ajustan do la ración de forma acorde24, 8. Aunque se requie re más investigación al respecto, el uso de aceites vegetales podría ayudar en el caso de EGGD por su efecto protector sobre la mucosa gástrica3, 54
• Evitar situaciones estresantes (cambios alojamiento, viajes…)24, 8
• Permitir un acceso a agua fresca y limpia constan te24, 3, 8
Se debe mencionar que a pesar de que la dieta se considera un factor de riesgo para el desarrollo de ESGD, existen pocas publicaciones que evalúen los beneficios de los cambios nutricionales sobre el tratamiento y recurrencia de estas lesiones. Recien temente, Luthersson y colaboradores49 observaron
una reducción en la recurrencia de ESGD tras el tra tamiento con omeprazol al implementar cambios nu tricionales en estos caballos consistentes principal mente en la reducción de la ingesta de almidón/NSC por toma y día.
Debido al alto coste del omeprazol y las restricciones a su uso en algunas competiciones se han investiga do tratamientos alternativos. La eficacia de la mayo ría de los suplementos y complementos alimenticios disponibles en el mercado no suele estar totalmente demostrada, muchos de ellos presentan una falta de evidencia científica sólida5. Entre ellos está el uso de aloe vera, que parece tener algunos efectos positivos en el tratamiento de úlceras escamosas, aunque no ha demostrado ser tan efectivo como el omeprazol55
También se han estudiado las mezclas de pectina-le citina, algunos juntos a otros componentes, que pare cen tener un efecto potencial beneficioso en la mejora de los signos clínicos y la severidad de las lesiones del SUGE56; 57; 58 y/o presentar un efecto protector para el desarrollo tanto de ESGD como EGGD59. Sin embargo, otros estudios no han observado un efecto preventivo en el desarrollo de ESGD en caballos sometidos a un modelo de inducción de úlceras60; 46
Otro de los suplementos que se ha estudiado son aque llos que contienen bayas y/o pulpa de espino amarillo (Hippophae rhamnoides). Huff y colaboradores61 obser varon un posible efecto protector y terapéutico de estos productos para el tratamiento tanto de úlceras gástricas escamosas como glandulares en caballos. Reese y cola boradores62, sin embargo, no observaron dicho efecto sobre ESGD, pero si indicaron mejoría en la severidad y aparición de EGGD, por lo que estipularon que po dría tener un efecto beneficioso al evitar la aparición y el empeoramiento de estas últimas. También podrían ser de ayuda y dar algo de protección frente a ESGD los pre y probióticos usados como terapia coadyuvan
te, habiendo mostrado en algunos estudios efectos beneficiosos para la curación de las úlceras escamosas, aunque parecen requerirse tratamientos largos10, 63 .
Recientemente Whitliefd-Cargile y colaboradores231 evaluaron el efecto de la administración de un comple mento nutricional a base de ácidos grasos omega 3, antioxidantes, vitaminas, minerales, prebióticos y otros componentes antes y durante el tratamiento con fenil butazona en caballos, observando un efecto beneficio so en el desarrollo de alteraciones gastrointestinales en estos caballos, evitando su aparición o disminuyén dola. •
1. Andrews F; Sifferman R; Bernard W; Hughes F; Holste J; Daurio C; et al., 1999a. Efficacy of omeprazole paste in the treatment and prevention of gastric ulcers in horses. Equine Vet J. 31, 81–86.

2. Luthersson N; Nielsen KH; Harris P; Parkin TDH, 2009a. The prevalence and anatomical distribution of equine gas tric ulceration syndrome (EGUS) in 201 horses in Denmark. Equine Vet. J. 41, 619–624.
3. Sykes BW; Hewetson M; Hepburn RJ; Luthersson N; Tamzali Y, 2015. European College of Equine Internal Med icine Consensus Statement—equine gastric ulcer syndrome in adult horses. J. Vet. Int. Med. 29, 1288–1299.
4. Ward S; Sykes BW; Brown H; Bishop A; Penaluna LA,
2015. A comparison of the prevalence of gastric ulceration in feral and domesticated horses in the UK. Equine Vet. Educ. 27, 655–657.
5. Videla R; Andrews FM, 2009. New perspectives in equine gastric ulcer syndrome. Vet Clin Equine. 25, 283–301.
6. Andrews FM; Buchanan BR; Smith SH; Elliott SB; Saxton AM, 2006. In vitro effects of hydrochloric acid and various concentrations of acetic, propionic, butyric, or valeric acids on bioelectric properties of equine gastric squamous muco sa. Am. J. Vet. Res. 67, 1873–1882
7. Van den Boom R, 2022. Equine gastric ulcer syndrome in adult horses. The Veterinary Journal. 283-284.
8. Luthersson N; Nadeau J.A, 2013. 34 ‐ Gastric ulceration. In
R. J. Geor, P. A. Harris, & M. Coenen (Eds.), Equine Ap plied and Clinical Nutrition (pp. 558–567). Philadelphia, PA: W.B. Saunders.
9. Varley G; Bowen IM; Haberson-Butcher JL; Nicholls V; Hallowell GD, 2019. Misoprostol is superior to combined omeprazole-sucralfate for the treatment of equine gastric glandular disease. Equine Vet. J. 51, 575–580.
10. Camacho-Luna P; Buchanan B; Andrews FM, 2018. Advanc es in diagnostics and treatments in horses and foals with gas tric and duodenal ulcers. Vet. Clin. Equine Pract. 34, 97-111.
11. Franklin, S.H., Brazil, T.J., Allen, K.J., 2008. Poor perfor mance associated with equine gastric ulceration syndrome in four Thoroughbred racehorses. Equine Vet. Educ. 20, 119–124.
12. Andrews FM; Nadeau J, 1999. Clinical syndromes of gastric ulceration in foals and mature horses. Equine Vet J. 31(29), 30–33.
13. McDonnell SM, 2008. Practical review of self-mutilation in horses. Anim. Reprod. Sci. 107, 219–228.
14. Vatistas NJ; Snyder JR; Carlson G; et al, 1999a. Cross-sec tional study of gastric ulcers of the squamous mucosa in Thoroughbred racehorses. Equine Vet J. 31(29), 34–39.
15. Nadeau JA; Andrews FM; Patton CS; Argenzio RA; Mathew AG; Saxton AM, 2003a. Effects of hydrochloric, acetic, bu tyric, and propionic acids on pathogenesis of ulcers in the nonglandular portion of the stomach of horses. Am. J. Vet. Res. 64, 404–412.
16. Nadeau JA; Andrews FM; Patton CS; Argenzio RA; Mathew AG; Saxton AM, 2003b. Effects of hydrochloric, valeric, and other volatile fatty acids on pathogenesis of ulcers in the nonglandular portion of the stomach of horses. Am. J. Vet. Res. 64, 413–417.
17. Vatistas N; Snyder J; Nieto J; Thompson D; Pollmeier M; Holste J, 1999b. Acceptability of a paste formulation and ef ficacy of high dose omeprazole in healing gastric ulcers in horses maintained in race training. Equine Vet J. 31, 71–76.
18. Vatistas NJ; Sifferman RL; Holste J; Cox JL; Pinalto G; Schultz KT, 1999c. Induction and maintenance of gastric ulceration in horses in simulated race training. Equine Vet. J. Suppl. 40–44.
19. Tamzali, Y., Marguet, C., Priymenko, N., Yazrhi, F., 2011. Prevalence of gastric ulcer syndrome in high-level endur ance horses. Equine Vet. Journal 43, 141–144.
20. Murray MJ; Schusser GF; Pipers FS; Gross SJ, 1996. Fac tors associated with gastric lesions in Thoroughbred race horses. Equine Vet J. 28(5), 368–374.
21. Lorenzo-Figueras M; Merritt AM, 2002. Effects of exercise on gastric volume and pH in the proximal portion of the stomach of horses. Am. J. Vet. Res. 63, 1481–1487.
22. Buchanan BR; Andrews FM, 2003. Treatment and preven tion of equine gastric ulcer syndrome. Vet. Clin. Equine Pract. 19, 575–597.
23. Rendle D; Bowen IM; Brazil T; et al., 2018. Recommen dations for the management of equine glandular gastric dis ease. UK-Vet Equine. 2(1), 1-12.
24. Andrews FM; Larson C; Harris P, 2017. Nutritional man
agement of gastric ulceration. Equine Veterinary Education. 29(1), 45–55.
25. Paul LJ; Ericsson AC; Andrews FM; Keowen ML; Morales Yniguez F; Garza Jr F; Banse HE, 2021. Gastric microbiome in horses with and without equine glandular gastric disease. J Vet Inter Med. 35, 2458–2464.2
26. Ricord M; Andrews FM; Yñiguez FJM; Keowen M; Garza Jr F; Paul L; Chapman A; Banse HE, 2021. Impact of con current treatment with omeprazole on phenylbutazone-in duced equine gastric ulcer syndrome (EGUS). Equine Vet J. 53, 356–363.
27. Richardson LM; Whitfield-Cargile CM; Cohen ND; Chamoun- Emanuelli AM; Dockery HJ, 2018. Effect of selective versus nonselective cyclooxygenase inhibitors on gastric ulceration scores and intestinal inflammation in hors es. Vet Surg. 47, 784-791.
28. Pedersen S; Cribb A; Read E; French D; Banse H, 2018. Phenylbutazone induces equine glandular gastric disease without decreasing prostaglandin E2 concentrations. J Vet Pharmacol Ther. 41, 239–45.
29. MacAllister C; Morgan S; Borne A; Pollet R, 1993. Com parison of adverse effects of phenylbutazone, flunixin me glumine, and ketoprofen in horses. J Am Vet Med Assoc. 202, 71–77.
30. Monreal L; Sabate D; Segura D; Mayós I; Homedes J, 2004. Lower gastric ulcerogenic effect of suxibuzone compared to phenylbutazone when administered orally to horses. Res Vet Sci. 76, 145–149.
31. Whitfield-Cargile CM; Coleman MC; Cohen ND; Chamoun-Emanuelli AM; Navas DeSolis C; Tetrault T; Sowinski R; Bradbery A; Much M, 2021. Effects of phe nylbutazone alone or in combination with a nutritional ther apeutic on gastric ulcers, intestinal permeability, and fecal microbiota in horses. J. Vet. Int. Med. 35, 1121–1130.
32. Fennell LC; Franklin RP, 2009. Do nonsteroidal anti-inflam matory drugs administered at therapeutic dosages induce gastric ulcers in horses? Equine Vet. Educ. 21, 660–662.
33. Luthersson N; Nielsen KH; Harris P; Parkin TDH, 2009b. Risk factors associated with equine gastric ulceration syn drome (EGUS) in 201 horses in Denmark. Equine Vet. J. 41, 625–630.
34. Nadeau JA; Andrews FM; Mathew AG; Argenzio RA; Blackford JT; Sohtell M; Saxton AM, 2000. Evaluation of diet as a cause of gastric ulcers in horses. Am. J. Vet. Res. 61, 784-790.
35. Meyer H; Coenen M; Gurer C, 1985. Investigations on saliva production and chewing effects in horses fed various feeds. Proceedings of the Equine Nutrition and Physiology Society, East Lansing, Michigan, United States of America 23rd-25th May 1985 pp. 38–41.
36. Bochnia M; Goetz F; Wensch-Dorendorf M; Koelln M; Zeyner A, 2019. Chewing patterns in horses during the in take of variable quantities of two pelleted compound feeds differing in their physical characteristics only. Res. Vet. Sci. 125, 189–194.
37. Galinelli, N., Wambacq, W., Broeckx, B.J.G., Hesta, M., 2021. High intake of sugars and starch, low number of meals and low roughage intake are associated with equine gastric ulcer syndrome in a Belgian cohort. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 105(2), 18–23.
38. Murray MJ; Eichorn ES, 1996. Effects of intermittent feed dep rivation, intermittent feed deprivation with ranitidine adminis tration, and stall confinement with ad libitum access to hay on gastric ulceration in horses. Am J Vet Res. 57, 1599–1603.
39. Vondran S; Venner M; Vervuert I, 2016. Effects of two al falfa preparations with different particle sizes on the gastric mucosa in weanlings: alfalfa chaff vs. alfalfa pellets. BMC Vet Res. 12, 110.
40. Fedtke A; Pfaff M; Volquardsen J; Venner M; Vervuert I. 2015. Effects of alfalfa chaff on gastric mucosa in weanling foals. Pferdeheilkunde. 6:596–602.
41. Andrews FM; Buchanan BR; Elliot SB; Jassim RAMA; Mc Gowan CM; Saxton AM, 2008. In vitro effects of hydrochlo ric and lactic acids on bioelectric properties of equine gastric squamous mucosa. Equine Vet. J. 40, 301–305.
42. Andrews FM; Bernard W; Byars D; Cohen N; Divers T; Ma cAllister A; McGladdery A; Merritt A; Murray M; Orsini J; et al., 1999ac. Recommendation for the diagnosis and treat ment of equine gastric ulcer syndrome (EGUS). Equine Vet. Educ. 11, 262–272.
43. Andrews FM; Sifferman RL; Bernard W; Hughes FE; Hol ste JE; Daurio CP; Alva R; Cox JL, 1999b. Efficacy of omeprazole paste in the treatment and prevention of gastric ulcers in horses. Equine Vet. J. 29, 81–86.
44. MacAllister CG, 1995. Medical therapy for equine gastric ulcers. Vet Med. 11,1070–1076.
45. Kranenburg LC; Scheepbouwer JHT; Van den Boom R, 2020. A retrospective study on the effect of combined su cralfate and omeprazole therapy compared with omeprazole monotherapy for equine glandular gastric disease. Proceed ings 2020 online ECEIM Congress, 20th November 2020.
46. Murray MJ; Grady TC, 2002. The effect of a pectin-lecithin complex on prevention of gastric mucosal lesions induced by feed deprivation in ponies. Equine Vet J. 34, 195-198
47. Borne AT; MacAllister CG, 1993. Effect of sucralfate on healing of subclinical gastric ulcers in foals. J. Am. Vet. Med. Assoc. 202, 1465–1468.
48. Sykes BW; Bowen M; Habershon-Butcher JL; Green M.; Hallowell GD, 2019. Management factors and clinical impli cations of glandular and squamous gastric disease in horses. J. Vet. Int. Med. 33, 233–240.
49. Luthersson N; Bolger C; Fores P; Barfoot C; Nelson S; Par kin T; Harris P, 2019. Effect of changing diet on gastric ul ceration in exercising horses and ponies after cessation of omeprazole treatment. J. Equine Vet. Sci. 83, 102742.
50. Reese RE; Andrews FM, 2009. Nutrition and Dietary Management of Equine Gastric Ulcer Syndorme. Vet Clin Equine. 25, 79-92.
51. Harris PA; Coenen M; Geor RJ, 2013. Controversial areas in equine nutrition and feeding management: the editors’
views. In: Equine Applied and Clinical Nutrition: Health, Welfare and Performance, Eds: R.J. Geor, P.A. Harris and M. Coenen, Elsevier Health Sciences, Waltham. pp 455-468.
52. Jansson A; Harris P; Larsdotter Davey S; Luthersson N; Ragnarsson S; Ringmark S 2021. Straw as an Alternative to Grass Forage in Horses—Effects on Post-Prandial Metabol ic Profile, Energy Intake, Behaviour and Gastric Ulceration. Animals 11, 2197.
53. Lybbert T; Gibbs P; Cohen N; Scott B; Sigler D, 2007: Feed ing alfalfa hay to exercising horses reduces the severity of gastric squamous mucosal ulceration. Proceedings of the 53rd Annual Convention of the American Association of Equine Practitioners, Orlando, Florida, USA.
54. Cargile JL; Burrow JA, Kim I; Cohen ND; Merritt AM, 2004. Effect of dietary corn oil supplementation on equine gastric fluid acid, sodium, and prostaglandin E2 content be fore and during pentagastrin infusion. J Vet Intern Med. 18, 545e9.
55. Bush, J., Van den Boom, R., Franklin, S, 2018. Comparison of Aloe vera and omeprazole in the treatment of equine gas tric ulcer syndrome. Equine Vet. J. 50, 34–40.
56. Woodward MC; Huff NK; Garza F Jr; et al., 2014. Effect of pectin, lecithin, and antacid feed supplements (Egusin) on gastric ulcer scores, gastric fluid pH and blood gas values in horses. BMC Vet Res. 10(1), 54–62.
57. Ferrucci F, Zucca E, Croci C, Di Fabio V, Ferro E. Treat ment of gastric ulceration in 10 standardbred racehorses with a pectin-lecithin complex. Vet Rec. 2003; 152:679-81.
58. Venner M; Lauffs S; Deegen E, 1999. Treatment of gastric lesions in horses with pectin-lecithin complex. Equine Vet J. 31, 91-96.
59. Sykes BW; Sykes KM; Hallowell GD, 2014. Efficacy of a combination of Apolectol, live yeast (CNCM I-1077) and magnesium hydroxide in the management of Equine Gastric Ulcer Syndrome in thoroughbred racehorses: A randomised, blinded, placebo controlled clinical trial. J Eq Vet Sci. 34, 1274–1278.
60. Sanz MG; Viljoen A; Saulez MN; et al., 2014. Efficacy of pectin- lecithin complex for treatment and prevention of gas tric ulcers in horses. Vet Rec. 175 (6), 147.
61. Huff NK; Auer AD; Garza F Jr; Keowen ML; Kearney MT; McMullin RB; Andrews FM, 2012. Effect of sea buckthorn berries and pulp in a liquid emulsion on gastric ulcer scores and gastric juice pH in horses. J. Vet. Intern. Med. 26, 11861191.
62. Reese RE; Andrews FM; Elliott SB; et al., 2008. The effect of seabuckthorn berry extract (Seabuck Complete) on pre vention and treatment of gastric ulcers in horses. Proceed ings of the 9th International Equine Colic Research Sympo sium. Liverpool, England, June 15–18.
63. Yuki N; Shimazaki T; Kushiro A; Watanabe K; Uchida K; Yuyama T; Morotomi M, 2000. Colonization of the strati fied squamous epithelium of the nonsecreting area of horse stomach by lactobacilli. Appl. Environ. Microbiol. 66, 5030–5034.

Manuel Iglesias García1, José M. García-López2, Gabriel Manso Díaz3, Marta Varela del Arco3 y Javier López San Román3
1Hospital Clínico Veterinario de la Uex, Cáceres. 2Profesor Asociado de Cirugía de Grandes Animales. Universidad de Pennsylvania. Departamento de Estudios Clínicos-New Bolton Center. 3Hospital Clínico Veterinario Complutense, Facultad de Veterinaria-UCM. Email: manuiglesiasgarcia@gmail.com
S e describe el caso clínico de un caballo Pura Sangre Inglés (PSI) de carreras de 2 años de edad que pre sentaba una cojera aguda recurrente asociada a una proliferación ósea en la cara palmar de la diáfisis del tercer metacarpiano, localización poco frecuente en esta especie. Inicialmente, el tratamiento consistió en reposo y antiinflamatorios, obteniéndose un resultado desfavorable. Debido a ello, se optó por realizar una resonancia magnética, para valorar otras estructuras afectadas, y posteriormente su extirpación quirúrgica, realizando una osteotomía del tejido óseo exuberante. La evolución del paciente tras la cirugía ha sido buena, regresando el caballo a la actividad deportiva de for ma satisfactoria, pudiendo aportar además resultados a largo plazo de la vida deportiva de este caballo.
Palabras clave: exostosis, ligamento suspensor, cirugía.
A 2 years old Thoroughbred was presented to the clinic due to a recurrent acute lameness associa ted with a bone proliferation in the palmar aspect of the diaphysis of the third metacarpal bone. The loca tion of this type of lesion is not common in the equine patient. The initial treatment was conservative with rest and anti-inflammatories, obtaining an unfavourable result. The second option as treatment was to perform an MRI for further evaluation of the affected structures and subsequently a surgical ostectomy of the exube rant bone tissue performed under general anesthesia. The evolution of the patient has been good, being able to return fully to the competition.
Keywords: exostosis, suspensory ligament, surgery.
Las exostosis son proliferaciones benignas de la super ficie del hueso que pueden presentar diferentes etio logías y características histológicas1, 2. En los caballos, aparecen normalmente como respuesta del periostio a un trauma externo o a tensiones cíclicas asociadas al entrenamiento, siendo la localización más común los huesos metacarpianos y metatarsianos rudimentarios3
Las proliferaciones óseas que se localizan en las extre midades generalmente no causan problemas clínicos, pero pueden provocar cojeras si afectan a tendones, li gamentos, vainas sinoviales o estructuras adyacentes1 La localización de esta patología en la cara palmar y plantar de las diáfisis del tercer metacarpiano (MCIII) y metatarsiano (MTIII) es poco común y en la mayoría de los casos afecta al ligamento suspensor del menudillo (LSM), produciendo grados variables de cojera, y coje ras recurrentes2
Caballo PSI, macho de 2 años de edad con 6 meses de entrenamiento para carreras, presenta una cojera de aparición aguda. En una primera evaluación, examen físico y pruebas diagnósticas, se diagnostica exostosis de la cara palmar del tercer metacarpiano en la EAD (extremidad anterior derecha), y se instaura un trata miento a base de antiinflamatorios, herrajes compen sados y reposo con un tiempo final de 2 meses desde
la aparición del problema. Cuando comienza con el entrenamiento de nuevo, vuelve a mostrar un nivel de cojera similar al ya descrito.
En el examen físico, el paciente presenta dolor a la pal pación en la zona del origen del LSM de la EAD. En el examen dinámico al trote, se evidencia una cojera 3/5 en línea recta sobre superficie blanda de la extremidad afectada. La prueba de flexión del carpo resulta en una reagudización de la cojera de la EAD.
Se realiza un estudio radiológico de la región metacar piana de ambas extremidades anteriores incluyendo las proyecciones dorso-palmar, latero-medial, dor solateral 45º-palmaromedial oblicua y dorsomedial 45º-palmarolateral oblicua. En ambas extremidades anteriores, en el tercio medio de la cara palmar del MCIII se observa un área irregular de aumento de den sidad ósea (Figura 1), siendo esta imagen compatible con la formación de hueso nuevo (exostósis).
Figura 1. Imágenes radiológicas en proyección dorso-palmar de la extremidad anterior izquierda (A) y derecha (b). Se aprecia la imagen compatible con exostosis en la cara palmar del tercer metacarpiano (flechas).

“ En el examen dinámico al trote, se evidencia una cojera 3/5 en línea recta sobre superficie blanda de la extremidad afectada.
B
En el estudio ecográfico de la zona metacarpiana de ambas extremidades, se aprecia una superficie ósea irregular a nivel del tercio medio de la cara palmar del MCIII en ambas extremidades y aumento del ta maño del LSM en la región dorsal a la exostosis en la EAD. Las imágenes obtenidas son compatibles con exostosis bilateral (Figura 2) y desmitis del LSM de la EAD.
“ Se diagnostica exostosis en la cara palmar del MCIII de la EAD como causante de la cojera del caballo. Además, se diagnostica una lesión similar en la EAI.

Se realiza un estudio detallado de resonancia magné tica de la zona metacarpiana de ambas extremidades. A nivel proximal, no se observan alteraciones, mien tras que a nivel distal se aprecian irregularidades en la
superficie ósea de la cara palmar del tercer metacar piano compatible con exostosis bilateral; de 7,3 mm latero-medial, 2,0 mm dorso-palmar y 6,75 mm próxi mo-distal, a 2,3 cm proximal al botón distal del segundo metacarpiano en la EAD (Figura 3) y similares aunque de menores dimensiones en la extremidad anterior iz quierda (EAI). Además, la brida proximal del ligamento intersesamoideo presenta imágenes compatibles con mineralización (Figura 4).
El caballo presenta una respuesta negativa cuando se realizan los bloqueos anestésicos perineurales, abaxial y cuatro puntos bajo con mepivacaína (2 %), y respon de positivamente cuando se bloquea de forma selecti va la zona de la exostosis.
Se diagnostica exostosis en la cara palmar del MCIII de la EAD como causante de la cojera del caballo. Ade más, se diagnostica una lesión similar en la EAI que en el momento del examen no presenta signos clínicos.
Se decide extirpar de forma quirúrgica la exostosis de la EAD. La osteotomía se realiza bajo anestesia general. Mediante estudio histopatológico de la masa extirpa da, se confirma que se trata de un tejido óseo compati ble con sobrecrecimiento óseo (exótosis).


Tras el tratamiento posoperatorio, reposo y reintro ducción progresiva al ejercicio, el caballo retomó su
entrenamiento como caballo de carreras. Pudo correr en 92 ocasiones carreras oficiales, ganando 19 de ellas. Todos estos resultados se han obtenido de registros oficiales, concluyendo que el caballo mantuvo una vida deportiva activa durante 7 años más después de la cirugía.
En el caso aquí descrito, el caballo tenía 2 años y fue sometido a un ejercicio muy intenso, siendo ésta la causa más probable de aparición de la patología. Es
importante examinar la extremidad contralateral2. En este caso, las pruebas complementarias revelaron una proliferación ósea de la diáfisis en la cara palmar del MCIII en ambas extremidades, y desmitis leve del LSM en la EAD. La resonancia magnética aporta informa ción adicional sobre la lesión del propio hueso y del LSM, así como de otras estructuras adyacentes, confir mando, en este caso, dichas lesiones observadas eco gráficamente y radiológicamente, y detectando ade más calcificación en la brida proximal del ligamento intersesamoideo, patología frecuentemente asociada a este tipo exostosis2
era causada por la exostosis, y que la misma lesión en la EAI no se asociaba con signos clínicos. Posiblemente la desmitis producida por la exostosis en el LSM de la EAD, fue la causa de la cojera.
El pronóstico de este tipo de lesiones normalmente es bueno, aunque puede ser variable, principalmente en función de la severidad de la desmitis del LSM. La mayoría de los caballos pueden retomar su actividad deportiva, aunque requieren un seguimiento para eva luar posibles recidivas. En este caso, el tamaño de la exostosis era pequeño y la desmitis en el LSM leve, por lo que el pronóstico es bueno.
Las exostosis localizadas en la cara palmar de la diáfisis del MCIII están normalmente asociadas a problemas locomotores, debido a que suelen dañar el LSM. Los bloqueos anestésicos permiten diferenciar en todos los casos si la exostosis puede estar causando cojera o suponen un hallazgo accidental. En este caso, el caba llo mostraba una cojera, evidente sobre terreno blando y duro. Los bloqueos anestésicos realizados confirma ron que la cojera que presentaba el caballo en la EAD
Las exostosis en la cara palmar/plantar del MCIII/MTIII son poco frecuentes pero están asociadas a patología debido a daño mecánico al LSM. Es recomendable examinar la extremidad contralateral, ya que algunos casos son bilaterales. En ocasiones, dichas exostosis no provocan cojera por lo cual es importante realizar bloqueos anestésicos para asegurar que es la causa del problema. El tratamiento inicialmente indicado en los caballos que presentan cojera por esta patología es conservador, si persiste, está recomendado realizar la resección quirúrgica de la exostosis. La resonancia magnética permite establecer con precisión la locali zación y dimensión de la lesión, por lo que es muy útil cuando se va a realizar el abordaje quirúrgico. •
1. Dyson,S.J. (2011) Exostoses of the second and fourth met acarpal bones. Chapter 37: The metacarpal region. In: Di agnosis and management of the lameness in the horse. 2nd Edition (Dyson,S.J. and Ross,M.W.) St. Louis, Saunders. pp: 411426.
2. Bertoni,L., Forresu,D., Coudry,V., Audigie,F., Denoix,J-M. (2012) Exostoses on the palmar or plantar aspect of the dia
physis of the third metacarpal or metatarsal bone in horses: 16 cases (2001-2010) Journal of the American Veterinary Medical Association. 240 (6) 740-777.
3. Jackson,M.A. and Auer,J.A. 2012. Vestigial Metacarpal and Metatarsal bones. Chapter 93 in “Equine Surgery” 4rd Edi tion. (Auer,J.A. & Stick,J.A.) St. Louis, Saunders. pp: 13391347.
“ Los bloqueos anestésicos realizados confirmaron que la cojera que presentaba el caballo en la EAD era causada por la exostosis.

1
Tras años de éxito en medicina y sioterapia humana, la transferencia eléctrica capacitiva resistiva (radiofrecuencia) a 448 kHz viene ganando cada vez más adeptos en medicina veterinaria, especialmente en la medicina deportiva equina.
La radiofrecuencia (RF) a 448 kHz es una terapia basada en la aplicación transdérmica de corrientes de electromagnéticas a una frecuencia ja de 448 kHz que, además del clásico efecto diatérmico de las RF, ha demostrado producir efectos eléctricos que son capaces actuar sobre la estructura celular, estimulando y acelerando los mecanismos siológicos de reparación tisular y modulación de la in amación1
La sinergia creada entre estos dos efectos ha demostrado su e cacia en el tratamiento de diferentes patologías en humanos, tales como las patologías musculares2-4, tendinosas5, 6, ligamentosas7 y articulares, como la artrosis8, 9. Pero ¿cuáles son los resultados de su uso en equinos? El objetivo de este artículo es recopilar la evidencia cientí ca de los efectos de la radiofrecuencia a 448 kHZ, así como de su uso aplicado en la medicina deportiva equina.
La termoterapia o el uso terapéutico del calor es bien conocido en la medicina deportiva y la rehabilitación tanto de humanos como de animales. Básicamente, el aumento de la temperatura de los tejidos y consecuente vasodilatación favorecen la reparación y curación tisular debido al mayor aporte de oxígeno y nutrientes y a la eliminación de exceso de líquidos y catabolitos10
La radiofrecuencia ha demostrado producir el aumento de temperatura, mejorado la circulación sanguínea, aumentado la saturación de oxígeno, provocando una mayor flexibilidad muscular y disminuyendo la fatiga post ejercicio en diferentes estudios11-14
Adicionalmente, el efecto eléctrico genera efectos biológicos que no dependen de la temperatura sino del campo eléctrico generado por la corriente a 448 kHz específicamente15
En este sentido, estudios in vitro han demostrado que el efecto eléctrico de la radiofrecuencia a 448 kHz induce una proliferación de células madre mesenquimales (MSC) sin afectar a su capacidad de diferenciación en adipocitos, condrocitos y osteocitos1, 16. Así, la aplicación de esta terapia podría acelerar la reparación tisular al estimular MSCs presentes en los tejidos lesionados. Además, dado que las MSCs están directamente implicadas en la modulación de los procesos inflamatorios a
través de la liberación de citoquinas inmunomoduladores, esta técnica puede ser particularmente útil en el control de la inflamación y dolor1
En otros estudios, la exposición de cultivos celulares a esta técnica demostró un aumento de la síntesis de colágeno de tipo II y de glicosaminoglicanos16, fundamentales para la regeneración articular; así como un aumento de la proliferación de fibroblastos y la sobreexpresión de biomarcadores esenciales para regeneración de la piel17
Por último, la aplicación de radiofrecuencia a 448 kHz en bajas intensidades produce la ausencia de cambios en la temperatura o incluso su disminución, lo que puede ser muy útil para el tratamiento de aquellas lesiones que requieren la regeneración de los tejidos sin un aumento concomitante de la temperatura, como los procesos agudos18
A pesar de que el uso de la radiofrecuencia en medicina veterinaria es una técnica relativamente reciente, el uso de radiofrecuencia a 448 kHz viene mostrando excelentes resultados, tanto en el ámbito de la rehabilitación como en el del rendimiento deportivo equino.
En un estudio realizado en Italia en 2010 con 115 caballos atletas con lesiones traumáticas de tendones y ligamentos (grado 1 y 2 de 5) tratados con radiofrecuencia, se observó que el 85 % de los animales presentaron mejoría clínica y que un 76 % de los caballos ha dejado de claudicar y presentaron una completa curación ecográfica, según la evaluación de grado de ecogenicidad (ECO) y alineamiento de fibras (All) a los 30 días19

También se ha descrito un efecto analgésico importante, con reducción significativa de la respuesta al dolor a la palpación tras la aplicación de Radiofrecuencia en caballos de salto con kissing spines20
En otro estudio en el que se trataron caballos con dolor lumbar crónico y en el que se utilizó un grupo de tratamiento y otro SHAM (tratamiento simulado), también se observó una reducción significativa del dolor crónico toracolumbar y epaxial en caballos de salto, al paso y al trote, en el grupo tratado con radiofrecuencia a 448kHz. Los caballos tratados también presentaron una mayor potencia dorsoventral al paso y trote, probablemente reflejando un mayor movimiento y flexibilidad dorsoventral. Estos cambios no se encontraron en los caballos del grupo SHAM21
Además de los estudios aquí mencionados, existen al menos 17 informes de casos de éxito reportados en el uso de radiofrecuencia a 448 kHz en diferentes patologías equinas como lesiones tendinosas y ligamentosas, fracturas, kissing spines, heridas y dolor lumbar y cervical22-24
Con relación a la mejoría del rendimiento deportivo, el uso de radiofrecuencia a 448kHz también ha demostrado previamente resultados interesantes en corredores humanos, que presentaron un aumento significativo de la longitud del paso, un patrón de carrera más eficiente y una recuperación más rápida de la fatiga después de un ejercicio extenuante25
En caballos el resultado ha sido similar. Por ejemplo, en un estudio clínico publicado en 2020, en el que también se comparó un grupo tratado con un grupo SHAM, se han reportado cambios acelerométricos locomotores tras el tratamiento con Radiofrecuencia a 448 kHz en caballos ejercitados en un treadmill En dicho estudio se ha observado un aumento significativo de la longitud de zancada y una mayor potencia total. La actividad acelerométrica aumentó particularmente en el eje longitudinal y estos efectos fueron aún más notables después de la segunda sesión en comparación con el tratamiento simulado26
De igual manera, en caballos de doma, después de la aplicación de radiofrecuencia a 448 kHz también se registró un incremento de la actividad acelerométrica en el trote medio y largo, observándose también una mayor flexibilidad medio-lateral en piafé y trote reunido27
Por último, en otro estudio publicado en 2022 se ha reportado que la aplicación de Radiofrecuencia a 448 kHz 24 horas antes del ejercicio, dio lugar a cambios locomotores favorables en los trotones de Pura Sangre, principalmente un aumento de la velocidad y de la actividad acelerométrica longitudinal28
En caballos de deporte, así como sucede en los atletas humanos, y en especial los de alto rendimiento, volver rápidamente a la acti vidad después de una lesión es primordial. En muchas ocasiones, esto va más allá de una mejoría clínica aparente. En lesiones de ciertos tejidos, como son los ligamentos o los tendones, la calidad del tejido de cicatrización es tan importante como el tiempo de recuperación, pues una mala cicatrización, o una mala calidad del tejido cicatrizado, puede conducir a una recurrencia de la lesión que en muchas ocasiones puede llegar a ser catastrófica.
Por otro lado, la prevención de esas lesiones en estos ani males es fundamental para asegurar el buen rendimiento y una larga vida deportiva. Esto se obtiene cuando se realiza un buen manejo del animal, un entrenamiento adecuado y se permite la recuperación de los tejidos después de la acti vidad deportiva.
Por último, pero no menos importante, asegurar el bienestar animal es la primera premisa del profesional veterinario. Ade más, utilizar herramientas que sean indoloras y no invasivas, que ayuden a controlar el dolor y a mejorar la movilidad, le permiten al profesional obtener mejores resultados en sus tratamientos.
Con base en la evidencia científica demostrada, la aplicación de radiofrecuencia a 448 kHz no sólo conduce a una repara ción tisular acelerada, también a una mejor calidad del tejido cicatrizado, evitando así recidivas o recaídas. Adicionalmente, la evidencia sugiere que el uso de esta tecnología tiene efectos beneficiosos sobre el movimiento y la elasticidad de los caba llos de deporte, con lo cual se presenta como una herramienta terapéutica prometedora en el ámbito de la medicina depor tiva equina, sumada a un buen manejo del caballo, tanto en la recuperación de lesiones agudas y crónicas, como en la mejo ría del rendimiento de los caballos atletas.
1. Hernández-Bule ML, Trillo, Martínez-García MA, Abi lahoud C, Úbeda A. Chondrogenic Differentiation of Adipo se-Derived Stem Cells by Radiofrequency Electric Stimula tion. Journal of Stem Cell Research & Therapy. 2017;7(12): 10.
2. Parolo E, Honesta MP (1998) HCR 900: hyperthermia by capacitive and resistive energy transfer in the treatment of acute and chronic muscularskeletal injuries. La Riabilitazio ne 31 :81-83.
3. Takahashi K, Suyama T, Onodera M, Hirabayashi S, Tsuzu ki N, et al. (1999). Clinical effects of capacitive electric trans fer hyperthermia for lumbago. J Phys Ther Sci 11: 45-51.
4. Mondardini P, Tanzi R, Verardi L, Briglia S, Maione A, et al. (1999) New methods for the treatment of traumatic muscle pathology in athletes: C.R.E.T therapy. Excerpt from medici na dello sport 52: 201-213
5. Melegati G, Volpi P, Tornese D, Mele G (1999) Rehabilita tion in tendinopathies. Sports Traumatol Rel Res 21: 66-83.
6. Ganzit CP, Gabriele G (2001) CRET therapy in treatment of tendinopathies. Il Medico Sportivo Suppl Nº.1.
7. Melegati G, Tornese D, Bindi M (2000) The use of CRET therapy ankle sprains. La Riabilitazione 33: 163-167.
8. Kumaran B, Watson T. Treatment using 448kHz ca pacitive resistive monopolar radiofrequency improves pain and function in patients with osteoarthritis of the knee joint: a randomised controlled trial. Physiotherapy. 2019;105(1):98-107.
9. Coccetta CA, Sale P, Ferrara PE, Specchia A, Maccauro G, Ferriero G, et al. Effects of capacitive and resistive elec tric transfer therapy in patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. International journal of rehabili tation research Internationale Zeitschrift fur Rehabilitations forschung Revue internationale de recherches de readapta tion. 2019;42(2):106-11
10. Rodríguez-Sanz J, Pérez-Bellmunt A, López de Celis C, et al. Thermal and non-thermal effects of capacitive-resistive electric transfer application on different structures of the knee: a cadaveric study. Scientific Reports 2020; 10(1):1-9.
11. Kumaran B, Watson T. Thermal build-up, decay and retention responses to local therapeutic application of 448 kHz capacitive resistive monopolar radiofre quency: A prospective randomised crossover study in healthy adults. International Journal of Hyperthermia 2015;31(8):883-895.
12. Tashiro Y, Hasegawa S, Yokota Y, et al. Effect of capacitive and resistive electric transfer on haemoglobin saturation and tissue temperature. International Journal of Hyperther mia 2017;33(6):696-702.
13. Yokota Y, Tashiro Y, Suzuki Y, et al. Effect of capacitive and resistive electric transfer on tissue temperature, muscle fle xibility, and blood circulation. Journal of Novel Physiothera pies 2017;7:1.
14. Yokota Y, Sonoda T, Tashiro Y, et al. Effect of capacitive and resistive electric transfer on changes in muscle flexi bility and lumbopelvic alignment after fatiguing exercise. Journal of Physical Therapy Science 2018; 30(5):719-725.
15. Úbeda A, Hernández-Bule ML, Trillo MA, Cid MA, Leal J. Cellular Response to Non-thermal Doses of Radiofrequency Currents. Used in Electro-thermal Therapy. Journal of Japan Society for Laser Surgery and Medicine. 27(3):187. 2006.
16. Hernández-Bule ML, Trillo MA, Martínez-García MA, et al. Chondrogenic differentiation of adipose-derived stem cells by radiofrequency electric stimulation. Journal of Stem Cell Research Therapy 2017;7(407):2.
17. Trillo MÁ, Martínez MA, Úbeda A. Effects of the signal modulation on the response of human fibroblasts to in vi tro stimulation with subthermal RF currents. Electromagn Biol Med. 2021 Jan 2;40(1):201-209.
18. Muñoz-García C, Miró F, Becero M, et al. Cambios termo gráficos en la región toracolumbar equina tras la aplicación de diversos protocolos de transferencia eléctrica capacitiva resistiva. Congreso Internacional de Medicina y Cirugía Equina, 2021, Sevilla, Spain.
19. Romano L, Zani DD, Tassan S. Diathermia by capacitive and resistive energy transfer in the treatment of tendinous
and ligamentous injutires of sport horses. Personal expe riences. Ippologia. 2009. 3(20):33-42.
20. Scheurwater J. Tecartherapy in horses: analgesic effects on dorsal spinous process impingement (‘kissing spines’) in show jumpers. Faculty of Veterinary Medicine Thesis. Uni versity of Utrecht. 2010
21. Argüelles D, Becero M, Muñoz A, et al. Accelerometric changes before and after capacitive resistive electric trans fer therapy in horses with thoracolumbar pain compared to a sham procedure. Animals 2020;10(12):2305.
22. Robinson S., Rehabilitation of the Superficial Digital Fle xor Tendon using INDIBA Radio Frequency and Physiothe rapy. Animal Therapy Magazine | ISSUE 19, 8-9.
23. Flood F., the use of Indiba INDIBA Radiofrequency Thera py to assist in the rehabilitation of an equine knee joint, post joint infection. Animal Therapy Magazine issue 19, 10.
24. INDIBA. Literatura científica Indiba Animal Health. https://www.indiba.com/es/tecnologia/literatura-cienti fica/?brand%5B%5D=animal-health&language=spani sh#asset-finder
25. Duñabeitia I, Arrieta H, Torres-Unda, et al. Effects of a ca pacitive-resistive electric transfer therapy on physiological and biomechanical parameters in recreational runners: a randomized controlled crossover trial. Physical Therapy in Sport 2018;32:227-234.
26. Becero M, Saitua A, Argüelles D, et al. Capacitive resistive electric transfer modifies gait pattern in horses exercised on a treadmill. BMC Vet Res 2020;16(1):1-12.

27. Becero M, Saitua A, Argüelles D, et al. Total power and velocity before and after radiofrequency at 448 kHz in Spa nishbred dressage horses performing collected, working, medium and extended trot. ECVMSMR congress 2021.
28. Saitua A, Argüelles D, Calle N, Nocera I, Vitale V, Sgorbini M, Días JC, Muñoz A. Application of a capacitive resistive electric transfer therapy 24 hours before exercise increases velocity and accelerometric activity in Standardbred trot ters. ECVSMR congress 2022

d EL 5 AL 7 d E OCTU b RE SE CELE b R ó EN EL pALACIO d E CON g RESOS d E SALAMANCA EL x I CON g RESO d E LA ASOCIACI ó N d E VETERINARIOS ES p ECIALISTAS EN É q UI d OS (AVEE), EN EL q UE SE REUNIERON CASI 200 ES p ECIALISTAS.
En el incomparable marco del Palacio de Con gresos de Salamanca, del 5 al 7 de octubre se celebró el XI congreso de la Asociación de Veteri narios Especialistas en Équidos (AVEE), evento anual de la asociación que reúne a casi el 80 % de los vete rinarios clínicos equinos del país.

El tema central del congreso fue el “Abordaje prácti co y actualización en urgencias en clínica equina”, y los principales ponentes fueron el Dr. Luis Rubio, diploma do del Colegio Americano y Europeo de Veterinarios Cirujanos y de Medicina Deportiva y Rehabilitación (actualmente en Reino Unido); la Dra. Mónica Alemán, diplomada del Colegio Americano de Veterinarios de Medicina Interna, subespecialidad neurología y neuro cirugía, profesora en la facultad de Davis-California; y la Dra. Eva Abarca, diplomada del Colegio Americano de Oftalmólogos Veterinarios (actualmente en Espa ña). Sus excelentes presentaciones fueron objeto de
seguimiento por los casi 200 veterinarios clínicos de équidos que se reunieron en el congreso.


Se aprovechó el evento para que su presidente se reu niese con los coordinadores de los grupos de trabajo de Bienestar, Intrusismo, Examen Precompra, Certifica ción Intermedia, Medicamentos, Odontología, Podia tría, Hospitales y Fisioterapia Equina, y determinar las líneas generales de trabajo durante el próximo año.
Del mismo modo, tuvo lugar la presentación de la Guía de buenas prácticas para la eutanasia de équidos ela borada por el activo grupo de trabajo de Bienestar Equino de la AVEE y coordinado por la Dra. Elena Ba rrio (The Donkey Sanctuary).
Por otro lado, la presencia de 21 entidades comerciales (patrocinadores, empresas de instrumentación, nuevas tecnologías, laboratorios de medicamentos, etc.) de notan que este congreso es la cita obligada anual para todo el sector veterinario equino del país.
El próximo congreso anual de la AVEE será en Málaga el 22, 23 y 24 de marzo ampliándose a varias salas a fin de cubrir temas de podiatría, reproducción, medicina interna y gerencia empresarial.
Nuestro más sincero agradecimiento a los autores que participan en , y a todas las empresas que nos apoyan.
A todos, muchas gracias por acompañarnos durante este año y hacer posible este proyecto.
www.grupoasis.com









Nuestras marcas