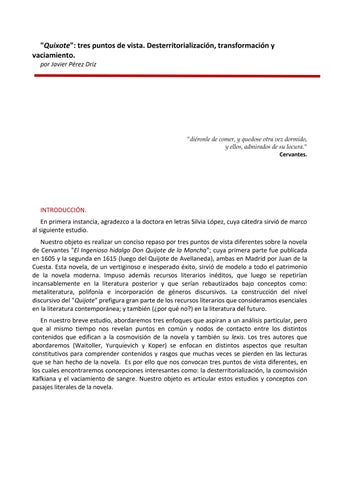En nuestro breve estudio, abordaremos tres enfoques que aspiran a un análisis particular, pero que al mismo tiempo nos revelan puntos en común y nodos de contacto entre los distintos contenidos que edifican a la cosmovisión de la novela y también su lexis. Los tres autores que abordaremos (Waitoller, Yurquievich y Koper) se enfocan en distintos aspectos que resultan constitutivos para comprender contenidos y rasgos que muchas veces se pierden en las lecturas que se han hecho de la novela. Es por ello que nos convocan tres puntos de vista diferentes, en los cuales encontraremos concepciones interesantes como: la desterritorialización, la cosmovisión Kafkiana y el vaciamiento de sangre. Nuestro objeto es articular estos estudios y conceptos con pasajes literales de la novela.
"Quixote": tres puntos de vista. Desterritorialización, transformación y vaciamiento. por Javier Pérez Driz "diéronle de comer, y quedose otra vez dormido, y ellos, admirados de su locura." Cervantes.
EnINTRODUCCIÓN.primerainstancia, agradezco a la doctora en letras Silvia López, cuya cátedra sirvió de marco al siguiente estudio. Nuestro objeto es realizar un conciso repaso por tres puntos de vista diferentes sobre la novela de Cervantes "El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha"; cuya primera parte fue publicada en 1605 y la segunda en 1615 (luego del Quijote de Avellaneda), ambas en Madrid por Juan de la Cuesta. Esta novela, de un vertiginoso e inesperado éxito, sirvió de modelo a todo el patrimonio de la novela moderna. Impuso además recursos literarios inéditos, que luego se repetirían incansablemente en la literatura posterior y que serían rebautizados bajo conceptos como: metaliteratura, polifonía e incorporación de géneros discursivos. La construcción del nivel discursivo del "Quijote" prefigura gran parte de los recursos literarios que consideramos esenciales en la literatura contemporánea; y también (¿por qué no?) en la literatura del futuro.
Gustavo Waitoller encuentra dos puntos de contacto entre los personajes de Don Quijote, Grisóstomo y Cardenio; por un lado: la locura como consecuencia de la lengua escrita y por el otro: la desterritorialización. Estos conceptos son los ejes temáticos principales en su conexión. Waitoller sostiene que los tres personajes, al abandonar su estado de inocencia, sufren un acercamiento a la locura y a la desterritorialización.
Con respecto a la desterritorialización, Waitoller la relaciona en el caso de Cardenio con la ruptura de los elementos de la Edad de Oro y la pérdida del mundo de la inocencia, ficcionalizando la realidad. Grisóstomo queda desterritorializado con el pasaje de una lectura divina a la muerte real. Según Waitoller, los tres personajes mantienen un estrecho contacto a través de las características del mundo que los rodea; ya que intentan regresar a una pax aurea y participan del mismo ámbito laberíntico (locus amoenus). En los tres hay una necesidad de reconstruir simbólicamente los tópicos de la Edad de Oro y de referirse al alcornoque como refugio. El concepto de "amor desamor" es otro eje que conecta a los personajes
Del primer tomo abordaremos la historia de Grisóstomo, que en su totalidad ocupa del capítulo 12 al 14. Tomamos el diálogo de la situación inicial del capítulo 12 entre Quijote, Sancho y los cabreros con los que se encuentran comiendo. En esta situación, hallamos en la voz de Pedro referencias a ciertos ejes temáticos que menciona Waitoller; entre ellos el amor: "Pues sabed que esta mañana ha muerto aquel famoso pastor estudiante llamado Grisóstomo, y se murmura que ha muerto de amores por aquella endiablada moza". El contacto de este personaje con la lengua escrita, lo encontramos cuando Pedro menciona que Grisóstomo componía coplas y villancicos: "Se me olvidaba decir que Grisóstomo, el difunto, fue un maestro componiendo coplas; tanto, que él hacía los villancicos para la noche del Nacimiento del Señor, y los autos para el Corpus". La desterritorialización de Grisóstomo es mencionada también por Pedro en la misma situación: "había sido estudiante muchos años en Salamanca, al cabo de los cuales había vuelto a su pueblo con fama de muy sabio y muy leído."
Javier Perez Driz | 2 1 LA MIRADA DE WAITOLLER.
En relación a la lengua y la locura, el autor se enfoca en el discurso de Quijote sobre la Edad de Oro, discurso que desarrolla pasajes relacionados con la literatura Y es justamente la literatura el motivo por el cual el protagonista adquiere la locura (la lectura excesiva). Con respecto a Cardenio, la escritura se presenta en su vida como medio alternativo para conectarse con su amada; se lo muestra como un personaje perdido en "el laberinto de la letra". Grisóstomo es un personaje que se construye como un estudiante, un joven letrado conocedor de las ciencias y las letras.
Los conceptos de locura y escritura se sistematizan y concentran principalmente en el capítulo 14. La "Canción de Grisóstomo" expresa la tristeza, la desesperación, el desamor y el sentimiento de suicidio. La figura del alcornoque, que aparece por primera vez en el discurso de Quijote sobre la Edad de oro (en la historia de Sierra Morena), funciona como refugio de Cardenio. En el caso de Grisóstomo, éste pide en su testamento ser enterrado dónde está la fuente del alcornoque, lugar donde conoció a Marcela. El epitafio del capítulo 14 sintetiza el sentimiento trágico de esta situación.Enlaprimera parte de la novela, existen múltiples situaciones que aluden a la locura de Quijote, incluso en muchos casos se hace explícito por el autor y es revelado a través de las conductas del protagonista; por ejemplo, en la situación de los molinos: cuando cree que la venta es un castillo. El motivo de la locura de Quijote es consecuencia de la lengua escrita (motivo por el cual el barbero y el cura queman su biblioteca)
2. LA MIRADA DE YURKIEVICH. Según Saúl Yurquievich, en su texto breve "La verdad sobre Sancho Panza" de Franz Kafka, existen dos conjeturas por las que el personaje de Sancho Panza sigue a Don Quijote. La primera radica en la culpa que Sancho siente al posicionarse él mismo cómo el creador de Quijote. La segunda razón radica en que Sancho sigue a Quijote por mera curiosidad Sancho al acompañar a Quijote encuentra un espacio de esparcimiento y experiencias obteniendo un provecho moral. Yurquievich aclara que ésta segunda hipótesis es la más propia de Kafka ("la más kafkeana"). El texto de Kafka invierte los roles, principalmente el de Sancho con respecto a Quijote y desplaza la imagen de Cervantes como autor.
A mi criterio, y teniendo en cuenta que los tres textos (Kafka, Borges y Arreola) comparados por el autor contienen características de ironía e incluso humor, podría afirmar que el hecho de que Sancho siga a Quijote por curiosidad resulta muy propio del estilo de Kafka. Se exponen a continuación episodios de la primera parte de la novela dónde pueden analizarse motivos por los cuáles Sancho Panza sigue a Alonso Quijano. El siguiente es un fragmento de capítulo 7; en este importante pasaje se presenta por primera vez dicha acción.
En el comienzo del segundo tomo, el barbero coloca a Quijote y Sancho en un mismo nivel de locura: "pero no me maravillo tanto de la locura del caballero como de la simplicidad del escudero". El cura agrega: "de disparates de este caballero y de este escudero, que parece que los forjaron a los dos en el mismo molde: las locuras del señor sin las necedades del criado no valen un maravedí."
Los conceptos abordados por Waitoller van desarrollándose a lo largo de toda la novela, atravesando a los personajes, sus sentimientos y sus acciones. En los episodios analizados vemos cómo la lengua escrita, que también refleja el amor, produce la locura. La desterritorialización aparece como consecuencia particular en cada personaje.
Javier Perez Driz | 3
Del segundo tomo, en relación a la locura y la escritura, abordaremos el episodio del último capítulo. En el episodio del capítulo 74 nos encontramos con una de las pocas veces en que Quijote, ya en su lecho de muerte, menciona su propia locura. De esta forma, su discurso sensato lo acerca a la cordura: "Yo fui loco y ya soy cuerdo; fui don Quijote de la Mancha y soy ahora, como he dicho, Alonso Quijano el Bueno". Podríamos decir que hay una transformación en la identidad, la cual es autopercibida.
En este tiempo mandó llamar don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien si es que este título se le puede dar al que es pobre , pero de muy poca sal en la mollera. Al final, tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre aldeano decidió irse con él y servirle de escudero. Le decía entre otras cosas don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque alguna vez le podía suceder una aventura en que ganase, en un quítame allá esas pajas, alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras parecidas, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer e hijos y se asentó como escudero de su vecino." (...) Dijo en esto Sancho Panza a su amo Mire vuestra merced, señor caballero andante, que no se le olvide lo que me tiene prometido de la ínsula, que yo la sabré gobernar, por grande que sea." (Cap. VII. Primer tomo)
Javier Perez Driz | 4
¿Qué quiere este mostrenco en esta casa? Idos a la vuestra, hermano, que vos sois, y no otro, el que descarría y malea a mi señor y lo lleva por esos andurriales.
Advertid, hermano Sancho, que esta aventura y las semejantes a esta no son aventuras de ínsulas, sino de encrucijadas, en las cuales no se gana otra cosa que sacar rota la cabeza, o una oreja menos. Tened paciencia, que aventuras se ofrecerán donde no solamente os pueda hacer gobernador, sino más todavía.
A continuación analizaremos una situación que también puede contradecir el motivo de seguir a Quijote por ilusión de obtener una ínsula como salario; ya que en el siguiente pasaje Sancho demuestra estar más interesado por continuar viviendo aventuras. En el comienzo del capítulo 10 de la primera parte, Don Quijote le responde a su escudero a modo de justificación; ya que Sancho cree haber ganado una ínsula al derrotar al vizcaíno. Sancho exige su pago y Quijote le responde:
Se lo agradeció mucho Sancho, y besándole otra vez la mano y la falda de la loriga, le ayudó a subir a Rocinante, y él subió sobre su asno y comenzó a seguir a su señor, que a paso ligero, sin despedirse ni hablar más con las del coche, se entró por un bosque que allí al lado estaba (Cap. X. Primer tomo).
De esta forma el aldeano labrador Sancho Panza ("de poca sal en la mollera") decide irse dejando a su mujer e hijos sin despedirse de ellos, para servirle de escudero a su vecino. La acción es consecuencia de las persuasiones y promesas de Quijote (en las novelas de caballería era costumbre de los caballeros hacer a sus escuderos gobernadores de las ínsulas). Puede decirse que en esta situación el autor enfoca el motivo de que Sancho siga a su vecino por razones relacionadas al deseo de poder o dinero; más específicamente por conseguir gobernar una ínsula. Si tenemos en cuenta que Sancho es un simple labrador, puede deducirse entonces que acompaña a Quijote por curiosidad de conocer el mundo exterior y encontrar nuevas experiencias que un aldeano como él nunca podría vivenciar.
Es en este caso, la persuasión de Quijote sobre su compañero genera que Sancho cambie de parecer. La última acción de Sancho de seguirlo hacia el interior del bosque expone ese carácter que Yurquievich considera propio de una mira kafkiana. Nos referimos principalmente a esa acción de: perderse absurdamente en el bosque siguiendo a Don Quijote, como si no existiera el destino ni el tiempo. Sabemos que esta actitud incomprensible y absurda de actuar y abordar la vida es recurrente en el universo que construye Kafka. En los siguientes episodios de la segunda parte de la novela, se reflejan los conceptos que Yurquievich toma con respecto a la configuración del personaje de Sancho y sus motivos para seguir a Quijote. En el capítulo 2 del tomo segundo, mientras Sancho quiere entrar a la casa, la sobrina de Quijote y el ama se resisten. Aquí se pone en discusión quién de los dos es el responsable de las andanzas.
Ama de Satanás dijo entonces Sancho , el maleado y el descarriado y el llevado por esos andurriales soy yo, y no tu amo. Él me llevó por esos mundos, y vosotras os engañáis de medio a medio. Él me sacó de mi casa con engañifas, prometiéndome una ínsula que la sigo esperando.
(…) Entretanto, don Quijote se había encerrado con Sancho en su aposento y, ya a solas, le decía: Mucho me pesa, Sancho, que hayas dicho y digas que yo fui el que te saqué de tus casillas, sabiendo que yo no me quedé en mis casas: juntos salimos, juntos fuimos y juntos peregrinamos; una misma fortuna y una misma suerte ha corrido para los dos: si a ti te mantearon una vez, a mí me han molido ciento, y esto es lo que te llevo de ventaja.
Esta ambivalencia, esta confusión de roles y de responsabilidades, evidencia lo que Yurkievich analiza con respecto a la versión de Kafka. Por ejemplo, en el capítulo 7, cuando emprenden la tercera salida, se desarrolla una escena sentimental y Sancho encuentra en estos impulsos un dejo de honor, amistad y culpa: Cuando Sancho oyó la firme resolución de su amo, se le nubló el cielo y se le cayeron las alas del corazón, porque estaba convencido de que su señor no se iría sin él ni por todo el oro del mundo (…) Dijo entonces don Quijote, volviéndose a Sancho: ¿No te dije yo, Sancho, que me iban a sobrar escuderos? (…) yo con cualquier escudero estaré contento, ya que Sancho no se digna a venirSíconmigo.medigno respondió Sancho, enternecido y llenos de lágrimas los ojos, y prosiguió (…) sin que nadie lo viese, sino el bachiller, que quiso acompañarlos media legua del pueblo, se pusieron en camino del Toboso don Quijote sobre su buen Rocinante y Sancho sobre su antiguo rucio. (Capítulo VII. Segundo tomo). Se atestigua una vez más ese impulso de acompañar a Quijote, ese accionar absurdo, proyectado a seguir adelante en sus aventuras. El siguiente pasaje del comienzo del octavo capítulo, impulsa al lector hacia la idea de olvidar el pasado construyendo una sensación de ir hacia un destino incierto, de entregarse a la aventura.
Estos episodios demuestran cómo, según Yurquievich, el personaje se desplaza en un eje de abajo hacia arriba; representan los mismos impulsos encontrados en los ejemplos anteriores; que de alguna forma mantienen ese espíritu kafkiano, vertiginoso y aventurero.
Como es razonable respondió Sancho , porque, según dice vuestra merced, las desgracias son más propias de los caballeros andantes que de sus escuderos. (Cap. II. Segundo Tomo).
Javier Perez Driz | 5
(…) que los lectores de su agradable historia pueden estar seguros de que desde este punto comienzan las hazañas y donaires de don Quijote y de su escudero; los persuade para que se olviden de las pasadas caballerías del ingenioso hidalgo y pongan los ojos en las que están por venir, que comienzan desde ahora en el camino del Toboso (Capítulo VIII. Segundo tomo)
Ahora verdaderamente entiendo que los jueces y gobernadores deben de ser o tienen que ser de bronce para no sentir las inoportunidades de los litigantes, que a todas horas y en todo tiempo quieren que los escuchen y despachen pase lo que pase, preocupados sólo de su negocio (…) espera el momento y coyuntura para litigar; no vengas a la hora de comer ni a la de dormir, que los jueces son de carne y hueso y han de dar a la naturaleza lo que naturalmente les pide; menos yo, que no le doy de comer a la mía.
(…) Todos los que conocían a Sancho Panza se admiraban oyéndole hablar tan elegantemente y no sabían a qué atribuirlo, sino a que los oficios y cargos graves o adoban o entorpecen los entendimientos. (Cap. XLIX. Segundo tomo).
Más adelante en el capítulo, Sancho gobernador, continúa diciéndole al mayordomo:
Javier Perez Driz | 6 3. LA MIRADA DE KOPER.
Alejandra Koper, en su estudio "Padre de los refranes, padre de las virtudes", entiende que los principales rasgos que se le asignan al concepto de vaciamiento corresponden al hecho de vaciar de sangre y comida a Sancho Panza, para que en él pueda entrar el aire que lo modifica y lo conduce a una transformación. Cuando Sancho se transforma en gobernador de la ínsula deja los refranes (y lo que Quijote llama "malicia") para poder agudizar su mirada, cambiar su habla y sus criterios. Koper encuentra una clara analogía entre la cabeza de Sancho y una escotilla de aire; la autora menciona la frase: "la letra vendrá con sangre". El vaciamiento le permite cambiar su linaje (el linaje de los Panza). Ese vaciamiento es lo que permite la entrada de la letra Luego del vaciamiento vendrá la caída de Sancho, experiencia que lo marca y lo modifica. Sancho Panza se configura como un personaje múltiple que también puede cumplir el rol de cabeza y parte de su propia historia. La constante recurrencia a los refranes en el discurso oral no solo es propia de Sancho; también lo es en todo su linaje. En el capítulo 50 del segundo tomo, el cura que estaba escuchando el diálogo de Teresa y Sanchica le dice al paje: “todos los de este linaje de los Panzas nacieron cada uno con un costal de refranes en el cuerpo. No he visto a ninguno de ellos que no los derrame a todas horas y en todas las pláticas que tienen.”
Como segunda situación que refleja el concepto de transformación de Sancho, puede analizarse un pasaje del capítulo 49 de la segunda parte. En esta situación todos se sorprenden de haber escuchado el discurso de Sancho, siendo ya gobernador y respondiéndole a los que se burlaban. En su discurso se consolida una evolución en su registro oral. Es necesario citarlo textualmente para exponer la reconstrucción que el autor hace de la voz del personaje.
Una situación que funciona como símbolo de ese vaciamiento de refranes, mediante el vaciamiento de comida, ignorancia, grosería y malicia (para que pueda entrar en Sancho el aire de la letra), se evidencia en el capítulo 36 cuando Sancho padece los azotes en la espalda por su penitencia. La situación también es mencionada epistolarmente en la “Carta de Sancho Panza a Teresa Panza, su mujer” expuesta en el mismo capítulo. La situación produce sentimientos de culpa y de dolor físico; la falta de comida y el hecho de desangrarse lo conducen, como menciona Koper, a una transformación física y moral.
BIBLIOGRAFÍA ARREOLA, J. (1997). Teoría del Dulcinea. En: Narrativa completa. México: Alfaguara. BORGES, J. (2006). Un problema. En: El hacedor. Buenos Aires: Alianza Editorial. CERVANTES SAAVEDRA, M (2002). Don Quijote de la Mancha. (Ilustrado por Gustav Doré). España: EDIMAT LIBROS, S. RIQUER,A. M. (2004). Introducción. En: CERVANTES SAAVEDRA, M Don Quijote de la Mancha. (Ilustrado por Salvador Dalí). Barcelona: Editorial Planeta S. A. CERVANTES SAAVEDRA, M. (2015). Don Quijote de la Mancha. Madrid: Editorial Gredos.
Javier Perez Driz | 7
(…) es mi intención limpiar esta ínsula de todo género de inmundicia y de gente vagamunda, holgazanes y ociosos. Porque quiero que sepáis, amigos, que la gente baldía y perezosa es en la república lo mismo que los zánganos en las colmenas, que se comen la miel que hacen las abejas trabajadoras. (Cap. XLIX. Segundo tomo).
Es clara la transformación que experimenta el personaje, tanto en su forma de pensar como en su léxico; principalmente si comparamos el uso de la lengua que Sancho hace a partir de su rol de Gobernador con el uso vulgar e inmoral que empleaba en la primera parte de la novela. Su aire letrado y sensible es evidente en las palabras empleadas, en la organización formal de la oralidad y sus reflexiones, incluso irónicas y críticas, que expone en el discurso. Esta metamorfosis, este proceso que experimenta el personaje, llamado por algunos autores quijotización de Sancho, apoya la mirada de Koper en relación a ese cambio de roles que propone Kafka. Estos son algunos de los rasgos que constituyen a Sancho como un personaje múltiple y complejo.
Sabemos que Cervantes murió en 1616, a los 68 años. El "Quijote" terminó siendo una novela múltiple y acumulativa, repleta de vertientes que permiten proyecciones teóricas de todo tipo. Hemos repasado sólo algunas de ellas. Su extensión y composición, tanto en el plano del discurso como en el argumental, se cristalizan en un tipo de literatura que exige y compromete a la construcción de lecturas complejas. Su argumento y su estilo permitieron un conjunto de posibilidades hacia las cuales se fueron volcando las miradas especializadas; sin embargo, sabemos que estos estudios no agotan las posibilidades críticas. Más allá de los lugares comunes a los cuales ya se ha recurrido incansablemente para entender esta compleja obra cervantina (como por ejemplo: aspectos biográficos, la intertextualidad, la materia lingüística o etimológica, su contacto con la literatura de caballería o su diálogo con la obra borgeana), hay infinitos análisis que todavía permanecen latentes y que en algún momento encontrarán su espacio de crítica; por ejemplo: poder vincular ciertos rasgos del "Quijote" con la literatura satírica ensayada por Petronio o encontrar vertientes de diálogo entre su estilo discursivo y la dinámica hipertextual de los flujos de datos que configuran los sistemas de comunicación de nuestro mundo hiper comunicado. Nos preguntamos entonces ¿cómo traducir su cosmovisión a un lenguaje hipertextual o interactivo? Hemos ensayado apenas un tipo de análisis atravesado por unos pocos conceptos, aunque interesantes y constitutivos. Seguramente, quizás en un futuro, la Crítica y el Análisis Literario nos acercarán nuevos enfoques y nuevos puntos de vista; porque el "Quijote" es, en definitiva, una obra inabarcable.
Javier Perez Driz | 8
YURKIEVICH, S. (2008). Tres ficciones que simulan ser verdades. España: Revista de estudios cervantinos.
CERVANTES SAAVEDRA, M (2015). Don Quijote de la Mancha. (Traductor Andrés Trapiello). Barcelona: Editorial Planeta S. A. (Edición electrónica). Recuperado de: www.newcomlab.com KAFKA, F. (2000). La verdad sobre Sancho Panza. En: Cuentos completos. Madrid: Valdemar. KOPER, A. (2006). Padre de los refranes, padre de las virtudes. Buenos Aires: UBA. WAITOLLER, G. (2006). Acerca de tres personajes cercanos a la locura. Buenos Aires: UBA.