Cuento con almohadas
Alejandra Paione



Alejandra Paione


Alejandra Paione
del texto y de las imágenes @Alejandra Paione
edición contar la propia historia
La Plata / Buenos Aires, febrero del 2025
Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida
Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas
Canción de las simples cosas, 1979.
En recuerdo de mi papá que con pequeñas cosas supo darle rienda suelta a la imaginación.

Conocí historias de todo tipo: historias graciosas y melancólicas; historias complejas y enroscadas, historias sencillas y directas; historias grises, monótonas y otras coloridas y atrevidas; historias inesperadas y otras demasiado previsibles…
Pero las mejores historias son las historias sin final, como la que nos contaba mi papá antes de irnos a dormir.
Fue la década del 60.
Mi hermana Titi y yo éramos chicas y vivíamos en la casa de mis abuelos paternos, en la casita de la Diagonal. Aún no habían nacido Nando y Santi, mis otros hermanos.
Mamá y papá eran un matrimonio muy joven y con poco mundo, pero firmes y entregados a nuestra crianza. Él trabajaba todo el día y cursaba las últimas materias de la carrera de Ingeniería.
Ella se quedaba en casa haciendo equilibrio entre las tareas domésticas y la tarea de cuidarnos.

Teníamos rutinas que ambas cumplíamos al unísono bajo la mirada atenta de mamá: levantarnos temprano, hacernos las colitas del pelo y tomar el mate cocido con leche; ir caminando al cole en el turno mañana y hacer los deberes inmediatamente después de almorzar; mirar los dibujitos animados en la tele durante la merienda y alguna serie de vaqueros que le gustaba al abuelo; bañarnos antes de irnos a dormir y dejar la ropa preparada para el día siguiente que, por supuesto, era la misma para las dos.

Más allá de los horarios y normas hogareñas siempre había un tiempo para escuchar historias que nos suspendía de las coordenadas de lo cotidiano.
Los fines de semana y también en verano, mamá nos leía cuentos en horas de la siesta.
Con ella conocimos los clásicos infantiles y descubrimos el poder de imaginar y visitar otros mundos posibles.

Papá no era un gran promotor de la Literatura. No nos leía cuentos, pero sí fue un gran narrador a la hora de dormir.
La cita era en la habitación de mis padres.
Al lado de la cama matrimonial había una cama individual en donde dormíamos juntas Titi y yo. Apenas había espacio para caminar entre las camas y otros muebles.
Para papá y mamá era un problema estar amontonados, pero para nosotras dos era una diversión porque nos instaba a saltar de una cama a otra y a dar volteretas como si estuviéramos en una gran cama elástica.

Mamá ponía una almohada en cada extremo de nuestra cama individual, nos hablaba un rato y nos tapaba con la misma frazada.
Antes de dormir, las dos teníamos que ponernos de acuerdo acerca de dónde ubicar y estirar las piernas para no molestarnos. Era el trato de todas las noches para dormir cómodas hasta que mis padres terminaran de edificar la casa propia.
No era sencillo. Cuanto más crecíamos, la cama nos resultaba más chica y las peleas aumentaban.
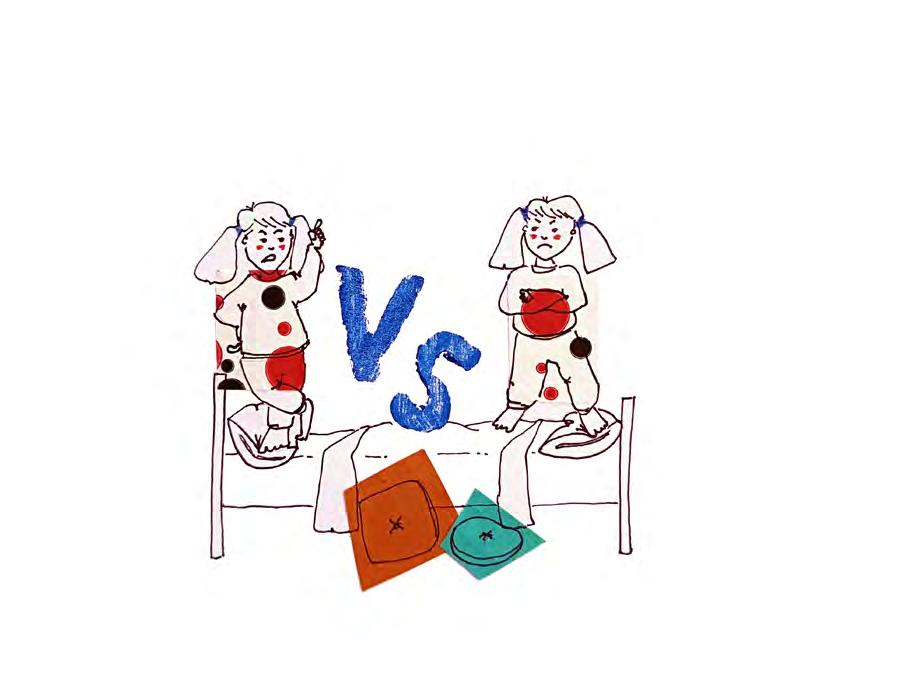
Era ese preciso momento cuando papá se acercaba para hacernos dormir y nos narraba siempre la misma historia:
Había una vez una familia que vivía en un barrio de la ciudad de las diagonales. Todas las mañanas, el hombre se ponía su mameluco gris del trabajo, recogía sus papeles y también, la vianda que le preparaba su esposa. Como de costumbre, tomaba su Siambretta y controlaba la carga de combustible, le daba arranque con la palanca de pie y escuchaba el ruido del motor para saber si todo estaba en orden antes de partir. Luego, se despedía de su mujer y sus dos hijas pequeñas a quienes amaba con locura. Un largo trayecto le esperaba hasta llegar a la refinería de YPF en Ensenada donde trabajaba de operario.
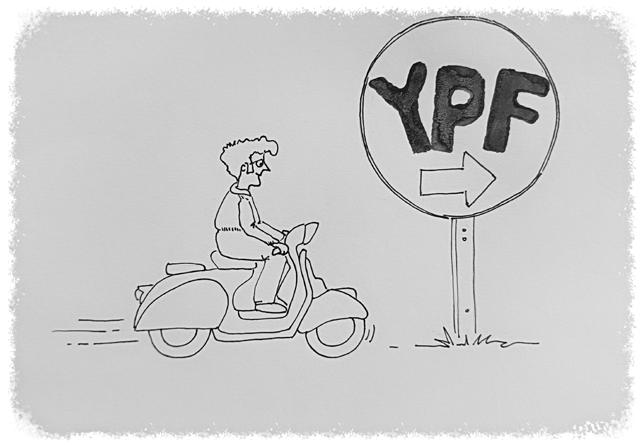
Una mañana, el hombre transitaba por el camino Rivadavia rumbo a la fábrica cuando de repente, su motoneta comenzó a avanzar con dificultades hasta llegar a detenerse. El hombre descendió y descubrió que la cubierta trasera se había pinchado.
En cuclillas exploró el averío. Nada desconocido para él. Pero, aunque era un hábil operario, el hombre no contaba con las herramientas necesarias para solucionar el problema. Eso lo impacientó.
Caminó unos metros, pero no vio nada a su alrededor. Todo estaba desierto.
De repente detectó a lo lejos las luces de un auto que se asomaban. Eso le levantó el ánimo. Entonces hizo señas desesperadas para que parara, pero el auto pasó a gran velocidad sin detenerse.
Buscó una linterna para iluminar y llamar la atención, pero no tuvo suerte. El hombre se agarró la cabeza y sintió el peso de la soledad.
Estaba lejos de su hogar y aún faltaban kilómetros para llegar a destino.
Las preguntas invadieron su pensamiento: “¿cómo haré para arreglar la pinchadura?”, “¿dónde habrá una gomería?”, “¿alguien acudirá en mi ayuda?”.
El hombre estaba muy preocupado, pero nunca perdió la esperanza…


Ciertas noches, a partir de este punto, el relato tenía variantes:
A veces la escena transcurría durante una lluvia torrencial. Entonces, el hombre se mojaba hasta los huesos y con sus gafas empapadas intentaba arreglar el desperfecto. Se sentía abatido…
Otras veces, sucedía en un día de verano con fuerte sol. Muerto de calor, el hombre arrastraba la moto averiada hasta la sombra de un árbol a la espera de alguna ayuda que nunca llegaba.
También podía acontecer en una mañana de mucha neblina y entonces el hombre hacía enormes esfuerzos para visualizar alguna luz en el camino que le despertara la ilusión.
Cualesquiera fueran las condiciones climáticas, en esa instancia del relato la voz de papá empezaba a desvanecerse y las imágenes del hombre de la moto se esfumaban hasta perderse en el camino.
El sueño nos vencía a las dos y no nos permitía conocer el final de la historia.
¿Cuál había sido el destino de ese hombre?
¿Había podido resolver el problema?
¿Cómo lo había hecho?
Era todo un misterio.
A la siguiente noche, Titi y yo estábamos ansiosas por conocer el desenlace, pero se reiteraba la escena: papá relataba la misma historia desde el inicio y nunca alcanzaba a contar el final porque nos dormíamos plácidamente.
Para romper el hechizo, Titi y yo ingeniamos cosas que nos ayudarían a vencer la somnolencia:
Un día decidimos dormir una larga siesta luego del almuerzo. Pensamos que repartir el descanso nos permitiría mantenernos despiertas durante la noche. Sin embargo, esa tarde saltamos tanto al elástico que el cansancio del cuerpo nos venció y terminamos extenuadas sin escuchar el ansiado final.

Otro día, nos compramos unos Bazookas para mascar y hacer globos. Creímos que mantener la boca ocupada masticando chicles nos ayudaría a concentrarnos, pero apenas pudimos inflar un par de globos cuando el sueño nos volvió a vencer.


Una noche vimos en familia la película “Terror en el museo de cera”. El personaje siniestro, interpretado por Vicent Price, construía figuras de cera con seres humanos. Imaginamos que semejante miedo nos iba a mantener despabiladas. Sin embargo, luego de ver la película, solo quisimos contar ovejitas para dormir lo más rápido posible.
Otras veces dejábamos la luz del velador encendida o nos pateábamos y pellizcábamos una a la otra, pero mamá nos terminaba retando.
También dejamos la Spica del abuelo prendida, pero las voces de la radio nos distrajeron mucho.
Otra vez, intentamos grabar la voz de papá para recuperar el relato cuando nos quedáramos dormidas, pero las pilas del grabador se gastaron y no se pudo registrar nada.
Los intentos para evadir el sueño se multiplicaron y al mismo tiempo, las dos fuimos creciendo sin saber cómo culminaba la bendita historia.


En pocos años, papá y mamá construyeron el hogar propio al lado de la casa de mis abuelos y las dos pudimos tener nuestra habitación con camas individuales. Las peleas entre sábanas y almohadones dejaron de tener sentido. Titi y yo empezamos a marcar diferencias y las rutinas de ambas se fueron personalizando con derroteros propios.

Los compromisos laborales de papá se expandieron en busca de nuevas oportunidades. Viajaba mucho y se ausentaba de casa motivado por los desafíos de la hidráulica y las maquinarias. Fue por ello que dejó de narrarnos antes de dormir. Tampoco volvió hacerlo después de la llegada de mis hermanos.
Cuando asomó la adolescencia, Titi y yo apenas recordábamos el destino incierto del hombre varado en el camino. Hasta que en una ocasión acorralamos a papá para que nos confesara el final. Pero sólo recibimos como respuesta una sonrisa irónica.
Jamás supimos si prefería sostener la incertidumbre o si nunca supo cómo culminar la historia.
Pasaron muchos años desde la historia del hombre de la Siambretta contada desde la voz convincente de papá en mi casa natal. Él ya no está con nosotras. Ambas crecimos, tomamos rumbos diferentes y en la orfandad de nuestras vidas ya maduras, nos seguimos preguntando sobre el desenlace de la historia.
Si bien sé que no hay una sola posibilidad narrativa que nos satisfaga como lectoras, hoy giro mi mirada hacia al pasado y desde la ingenuidad de esa niña que disputaba espacios con su hermana, me inspiro, me atrevo y ensayo este final, oyendo la voz de papá que por fin culmina la historia…
…Cuando el hombre ya parecía haber perdido las esperanzas, dos palomitas
acudieron en su ayuda.
El hombre se dio cuenta de que ya no estaba solo. Recobró el ánimo y logró sacar la cubierta averiada. Luego, consiguió una rama abandonada y la atravesó por la cubierta como por un ojal. Las palomitas entendieron enseguida su propuesta ingeniosa. Cada una tomó con su pico un extremo de la rama y juntas volaron con el peso hacia una gomería cercana. Mientras las veía alejarse, el hombre quedó confiado a la espera en el medio del camino.
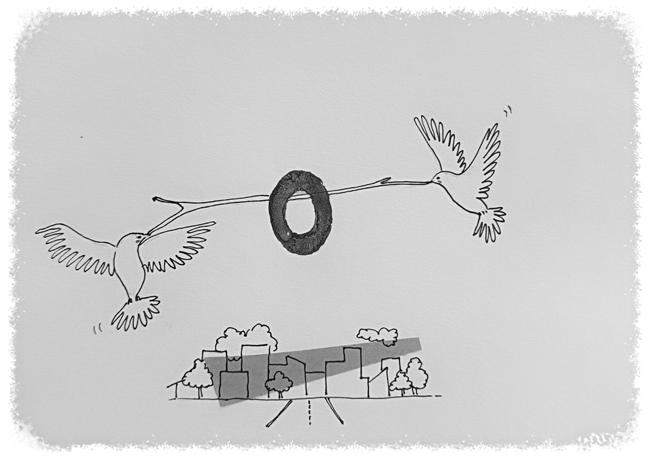
A media mañana, las palomitas retornaron con la cubierta arreglada y con su ayuda, el hombre pudo reanudar el viaje a la fábrica escoltado por sus vuelos.
Esa noche, cuando el hombre volvió a su casa, compartió con su mujer y sus hijas la maravillosa aventura que había vivido en el camino.

Como la vida misma, las historias tienen un inicio, un devenir y un final.
La historia del hombre de la motoneta averiada perduró muchos años en busca de un final.
No sé qué final le habría dado papá, pero apuesto a que también habría ingeniado algo para que el hombre resolviera el problema. Sé que no lo habría dejado sólo entregado a la desdicha.
Estimo que también, le habría inyectado una dosis de esperanza para seguir andando en el camino.
Pero nunca lo sabré…
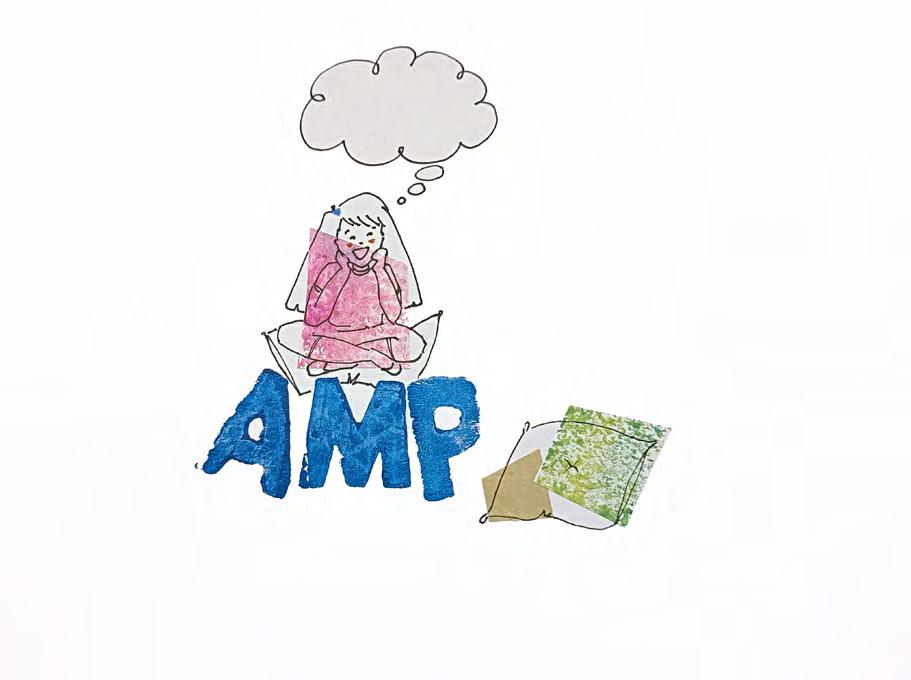
Escuchar una historia, dormir, imaginar…
Una historia inconclusa que evoca otra historia en la casita de mis abuelos.
Un momento que evoca otros momentos en los que suspendí la incredulidad y fui feliz.
Una metáfora que me conecta con pedacitos de la infancia, con la palabra paterna del ayer, el juego sostenido de soñar despierta y esperar el colorín colorado.
Momentos casi insignificantes entre almohadas y fraternidades que engrandecen el valor de las pequeñas cosas y que hoy me permiten lidiar con la ausencia.

Epílogo
Esta foto la sacó mamá en el patio de la casa de la Diagonal, cuando vivíamos con los abuelos. Detrás de las reposeras, a través de la ventana, se vislumbra la construcción de la casa propia. Si bien, papá se comportaba siempre como fotógrafo, en esa oportunidad se sacó los anteojos permanentes y posó con nosotras dos. Fue idea de mamá sentarnos como escoltas de papá. Éramos “las nenas”. Siempre nos vestía y peinaba igual, pero no éramos mellizas. Nos llevábamos apenas un año y medio. La de la izquierda es mi hermana Titi con siete años de edad. La de la derecha, soy yo muy pronta a cumplir los seis.

Era marzo de 1968, próximo a la llegada del otoño. No hacía mucho calor pero el sol del mediodía nos molestaba los ojos. Titi hizo saber muy bien la incomodidad para poder ver pero yo, preferí no quejarme. Sabía que solo era un instante que debía soportar para conformar el deseo de ambos.
Pasaron muchos marzos desde aquella instantánea. Papá y mamá ya no están y la casa no es la misma de entonces. Hubo mudanzas, rebeldías, treguas, encuentros y desencuentros, idas y vueltas.
Hoy con mis 61 años, añoro volver a ese momento fugaz y pisar las baldosas del patio, sentarme otra vez en las reposeras y que el sol me achine los ojos hasta hacerme llorar.
