LA MAMÁ DURMIENTE


@del texto y de las imágenes Alejandra Paione
edición contar la propia historia
La Plata / Buenos Aires, mayo de 2025



@del texto y de las imágenes Alejandra Paione
edición contar la propia historia
La Plata / Buenos Aires, mayo de 2025
Alejandra Paione

“Voy a leer un cuento viejo / que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos / era de hadas, era de brujos. Migas de pan, camino largo / se las comió un día encantado.
Renacerán sueños más lindos / entre amor, entre los hijos”.
Chispas de luz. Canción de León Gieco, 2005.
En memoria de mi mamá que con la lectura de cuentos nos tendió un puente para conocer otros mundos.

Los recuerdos de mi infancia en la casa natal llegan a mí en forma de cuentos tradicionales, siempre de la mano y de la voz de mi mamá.


Era la década del 60.
Mi hermana y yo éramos chicas, apenas nos llevábamos un año de diferencia.
El lugar del encuentro con estas historias era la habitación de mis padres en la casita de los abuelos paternos. La ventana daba a la vereda en donde había un árbol de tilo que crecía a la par del árbol del vecino. En verano el tilo estaba en todo su esplendor. La copa daba mucha sombra y regalaba frescura en días calurosos. Su aroma dulce y persistente perfumaba la cuadra y también la habitación.


Durante la siesta, mamá nos convocaba a escuchar la lectura de estas historias que fueron pasando de boca en boca.
La cama matrimonial de mis padres era una cama común, pero para mí era un lugar inmenso, capaz de contener lo real y lo maravilloso a la vez. Podía cobijarnos a las tres juntas y, al mismo tiempo, alojar diferentes escenarios: castillos, bosques encantados y casitas de chocolate.
Mamá se recostaba en el medio de la cama. Mi hermana y yo nos acomodábamos a su alrededor, una a cada lado. Sobre su pecho, ella apoyaba el libro que había elegido. Antes de empezar a leer, hacía silencio y nos miraba de reojo para asegurarse de que estuviéramos atentas. Con esa espera creaba un verdadero clima de lectura. Luego, anunciaba el título de la historia y nos mostraba las imágenes de la tapa dejando correr la intriga y la imaginación. “Había una vez…” empezaba a decir con otra voz, con la voz de los cuentos. Y entre almohadones, sábanas e intimidades comenzaba el ritual.


Mamá nos leía con el delantal de cocina atado a la cintura.
Nos bastaban las palabras que salían de su boca para imaginar un mundo completo diferente al nuestro. Con la voz modulaba las intenciones de los personajes, los climas y ritmos de la historia, logrando atrapar toda nuestra atención. Estábamos tan concentradas en el cuento que llorábamos cuando el lobo derribaba las casitas de los chanchitos, nos escondíamos debajo del delantal cuando el ogro perseguía a Pulgarcito o pedíamos con insistencia galletitas merengadas cuando Hansel y Gretel saboreaban partes de la casita dulce de la bruja.


A medida que avanzaba la historia, ella pasaba las páginas y señalaba el texto con su dedo índice para que pudiéramos ver por dónde iba leyendo. Para mí era muy misterioso saber que esas marquitas en el papel contaban tantas cosas…


Cuando mamá leía, la habitación se transformaba en otro espacio, el olor a tilo se desvanecía y se producía una magia en donde todo era posible, todo era creíble. Jamás dudé de que el espejo de la reina malvada respondía preguntas, de que el lobo era capaz de hablar y engañar a Caperucita y de que un hechizo podía convertir una calabaza y seis ratones en una carroza dorada tirada por caballos de color gris tordo.




La lectura fluía en la habitación y nunca se interrumpía antes de llegar al final.
Pero un día pasó algo extraño, algo diferente que detuvo el ritual.
Era diciembre y hacía muchísimo calor. Mi hermana y yo no nos podíamos quedar quietas. Queríamos zambullirnos en la pileta de lona que teníamos en el patio. Mamá no nos dejaba, insistía en que debíamos esperar hasta las quince horas para hacer la digestión.
Como nos veía tan fastidiosas, nos dijo que nos iba a leer un cuento y nos calmamos un poco. Ella estaba muy cansada. Había madrugado para planchar una pila alta de ropa y también, para terminar de coser los vestiditos que estrenaríamos en Navidad.




Cuando mamá estaba eligiendo el cuento, nos pusimos a saltar en la cama y le pedimos a gritos: “¡La Bella Durmiente!, ¡La Bella Durmiente!”. Queríamos escuchar otra vez esa historia porque nos encantaba la parte en que todos los que vivían en el castillo se quedaban dormidos mientras hacían sus tareas.
Y mamá nos dio el gusto.
Comenzó a leernos como siempre lo hacía. Nosotras estábamos tan compenetradas en la historia que se nos fueron las ganas de meternos a la pileta. Pero, en la mitad del cuento, la voz de mamá comenzó a bajar de tono y perdió ritmo. La lectura se volvió lenta y monótona hasta que la oímos murmurar bajito: “La bella princesa caaa-yó al sueee-lo des-va…ne…ci… ¡Buaaa…!”.
Dio un bostezo largo, las manos se le aflojaron y el libro se le cayó sobre el pecho.
De repente, la magia se paró.
Mamá se había quedado dormida.
Nos sorprendió verla tendida en la cama como la princesa del cuento. ¿Acaso ella también se había pinchado con la aguja encantada cuando cosía nuestros vestiditos? ¿Era el don maléfico de la vieja hada? ¿Qué podíamos hacer para despertar a la mamá durmiente?
Mientras observábamos a mamá entregada al sueño profundo, mi hermana y yo nos sentamos en cuclillas en la cama y pensamos juntas alguna solución.
Lo primero que se nos vino a la mente fue recurrir al príncipe de los cuentos para que la despertara con un beso apasionado. Obviamente pensamos en papá, pero él estaba trabajando en la fábrica, lejos de la ciudad y no podía socorrerla de inmediato. Apenas tenía una motoneta que no corría a gran velocidad como los caballos de los reinos lejanos. ¿A quién se le ocurre mandar a un príncipe a trabajar tan distanciado de los brazos de su princesa?
No había modo de ir a buscarlo, ni siquiera de probar yendo en nuestras bicis con rueditas.
El plan no podía funcionar.


Enseguida se nos ocurrió hacer otra cosa: convertirnos en hadas madrinas y despertarla con un hechizo sin que pudiera recordar lo sucedido. Pero, para hacer el encantamiento, necesitábamos una varita mágica. Como ni mi hermana ni yo teníamos una, decidimos inventarla. Entonces, recorrimos la casa y empezamos a revolver cajones y estantes de los muebles, pero no encontramos nada.
Estábamos por abandonar la búsqueda cuando nos acordamos de la bolsa de tejido de la abuela Juana. No fue fácil sacarle una aguja de tejer, pero lo pudimos hacer mientras ella estaba distraída.
Después, pinchamos un ovillo de lana envuelto en papel celofán en una de las puntas de la aguja y así, quedó fabricada nuestra varita casera. Inmediatamente ensayamos unas palabras y gritamos a coro las dos: “¡Abracadabra, pata de cabra, si no despertás hoy, no habrá cuentos hasta mañana!”.
No sé cuántas veces agitamos la varita y repetimos las palabras mágicas, pero mamá no se despertaba.
El conjuro no se cumplió.


Sin desanimarnos, planeamos otra forma de despertar a mamá. Esta vez, recurrimos a las canciones tradicionales. Y entre risitas cómplices y muchos Mantantirulirulá, mi hermana y yo cruzamos de la mano el puente de Avignon, saludamos a la farolera que tropezó y vimos a la paloma blanca sentada en el verde limón.
Casi nos mareamos de tanto caminar y saltar alrededor del cuerpo dormido. Sin embargo, las canciones y rondas que nos acompañaban cuando jugábamos en la vereda, terminaron arrullando cada vez más a la princesa real de la habitación.
Para peor, cuando le cantamos el Arroz con leche, nos dimos cuenta de que mamá podía convertirse en la doncella más codiciada del barrio del Rey. Ella sabía coser, sabía bordar y también, abrir la puerta para ir jugar. Con el miedo de perderla en los laberintos de otros confines, mi hermana y yo empezamos a inquietarnos. ¿Cuánto tiempo duraría este sueño eterno y engañoso? ¿Cómo deshacernos del maleficio de la vieja hada?




Inventamos más planes para despertar a la durmiente, aunque no estábamos muy convencidas de llevarlos a cabo.
No nos pareció oportuno despabilarla con el reloj despertador del abuelo Pepe. Ese ruido estridente podría sobresaltar a cualquier princesa en estado de somnolencia. Tal vez haría que mamá volviera del sueño sin recordar quién era y qué hacía allí con dos niñas asustadas.
¿Qué haríamos nosotras si mamá se despertaba con amnesia?


Tampoco queríamos abrir la ventana de la habitación de par en par para que despertara con la entrada brusca y directa de la luz del sol. Hubiera sido un mal despertar para una princesa con ojos muy delicados.
¿Y si mamá se convertía en una abejita con anteojos de sol que salía volando por la ventana atraída por las flores de tilo?
¿Qué pensarían los vecinos si veían dos nenas yendo a la escuela de la mano de una mamá con antenas, alas y un aguijón en la cola?
La siesta transcurría y nosotras seguíamos sin poder sacar a mamá del estado de ensoñación. Entonces, mientras estaba profundamente dormida, aprovechamos para mirarla con detalle. Le enrulamos los cabellos finitos, le abrimos las manos blancas, le contamos las pecas de la cara, le tocamos los dedos de los pies, escuchamos su respiración… Yo la contemplaba y pensaba: ¡qué hermosa es!
Por un instante, quisimos abandonar la tarea de interrumpir su letargo y dejarla descansar como la princesa del cuento. Entonces, yo la envolví con las sábanas y la colcha para armar su vestido. Mi hermana fabricó una corona con las vinchas del cole y papelitos brillantes y se la colocó en la cabeza. ¡Parecía una princesa de verdad dormida en su lecho!
Pero la admiración duró poco.




De pronto se hizo un gran silencio. Ni siquiera se escuchaba el tic tac del reloj. La luz de la ventana desapareció y la habitación quedó medio a oscuras. Recorrimos la casa y vimos que el abuelo Pepe se había quedado dormido en la silla mirando su serie favorita de televisión. Mi abuela Juana se había quedado como hipnotizada en el patio regando las plantas de las macetas. Todo había quedado quieto y enmudecido.
No sabíamos cuánto tiempo más mamá estaría dormida. ¿Acaso el sueño profundo duraría cien años como en el cuento?
Mi hermana y yo empezamos a desesperarnos. ¿Cómo sería la casa de los abuelos después de tantos años? ¿Hasta dónde crecería el tilo de la vereda? ¿Podría entrar papá a la casa llena de yuyos cuando volviera de la fábrica? ¿Qué pasaría con mamá? ¿Y con nosotras?
Estábamos muertas de susto.
Yo casi me largo a llorar, pero mi hermana no aguantó la ansiedad, tomó coraje y… ¡Pinch! ¡Le dio un pellizcón en la panza!
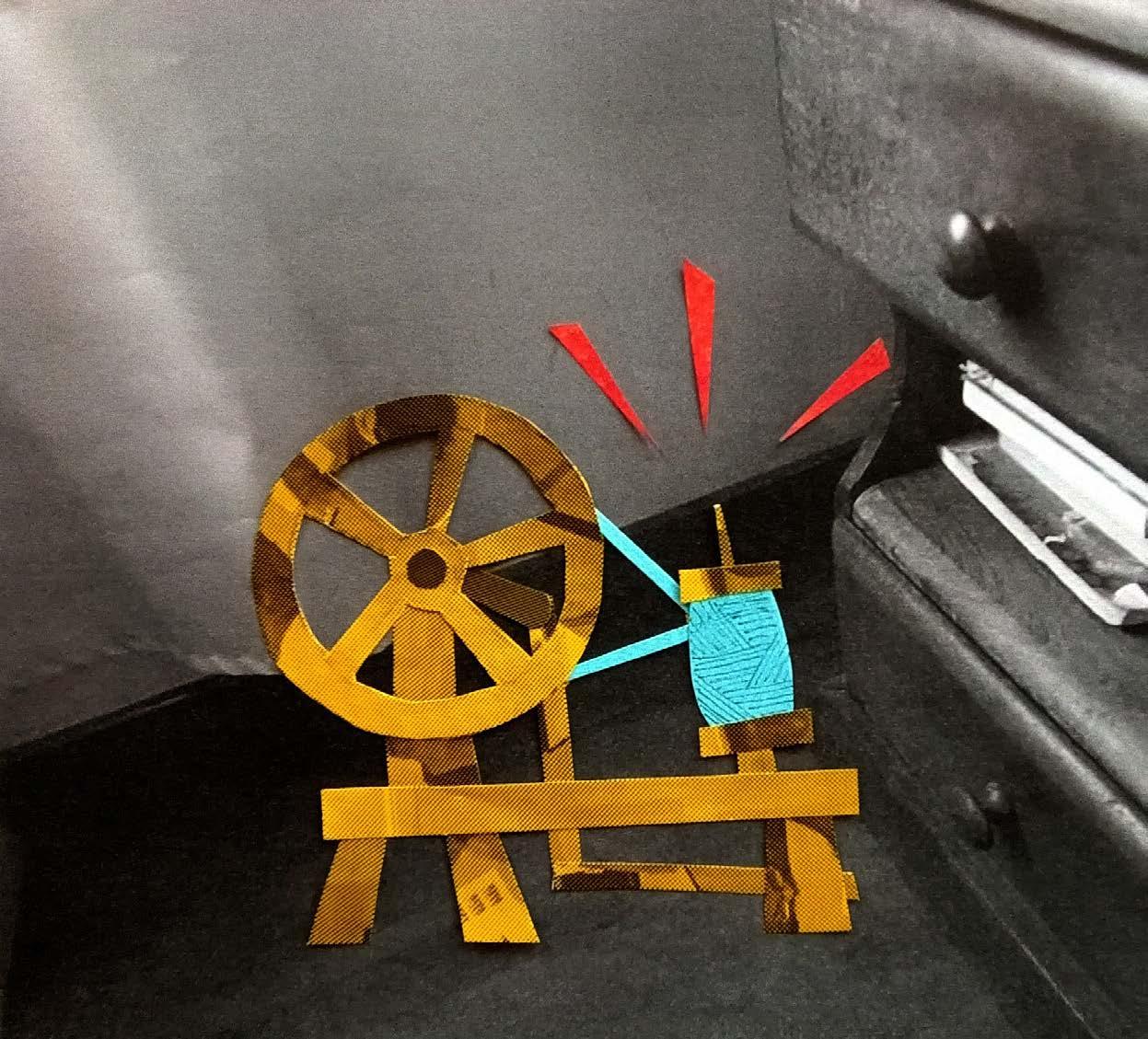

Grande fue la sorpresa cuando vimos que mamá se despertó, acomodó el libro y continuó con la lectura ignorando todo lo que había pasado. “¿Por dónde íbamos?” dijo algo confundida. Y con su voz para leer cuentos nos volvió a introducir dulcemente en la historia de la princesa dormida, de las hadas con sus dones y del huso de la fatalidad.
Nosotras queríamos contarle todo lo que había pasado mientras ella dormía, pero no pudimos porque nos dejamos llevar por la historia. Estábamos ansiosas por escuchar cómo había despertado la protagonista del cuento y cuál había sido su destino final.
La historia culminó. El reloj marcó las quince horas y nos recordó que era el momento para meternos en la pileta. “¡Ya pueden bañarse!” dijo mamá con la voz de siempre, con esa voz que adecuaba para hacernos entrar y salir del mundo de la ficción, esa voz que nos hacía conocer otras vidas y geografías, suspendiendo momentáneamente la incredulidad hasta llegar al colorín colorado con olor a tilo.
Corrimos y nos tiramos de bomba al agua. Mientras buceábamos y nos divertíamos juntando anillos o pulseras en el fondo de la pileta, imaginé que éramos dos sirenitas de un antiguo reino submarino. Con el impulso de las olas y en compañía de los peces y caracoles íbamos al encuentro de la Bruja del Mar. La vieja hechicera nos estaba esperando con la poción prodigiosa que daba piernas de niña a las sirenas para bailar en la superficie y no quedarnos convertidas en espuma de mar.


La lectura de cuentos a través de la voz de mi mamá no siguió durante muchos años más. Ese espacio íntimo cargado de palabras y fantasías pronto se desvaneció. Perdió el color y el aroma de entonces.
Apenas aprendimos a leer, mi hermana y yo elegimos las propias historias y también, el lugar donde leerlas. Aparecieron otros colores y aromas.
Con el paso del tiempo, ambas crecimos y tomamos rumbos diferentes. El mundo real se apoderó de nosotras dejando en el camino la ingenuidad que teníamos de niñas.
Mi mamá ya no está con nosotras y hoy su ausencia nos pesa, pero los cuentos de hadas y otras maravillas aún perduran, están allí a la espera de alguien que los lea y los haga andar nuevamente.
Cada vez que me reencuentro con estas historias universales, vuelvo a sentir el calor de las siestas de verano y la fragancia del tilo entrando en la habitación. El tiempo se detiene y revivo aquellas escenas acunadas en voz materna, la voz primera, que nos hacía cruzar a otra dimensión con solo decir “Había una vez”.

Epílogo
Esta foto me trae gratos recuerdos de mi paso por las escuelas primarias en mi rol de maestra de grado.

Corría el año 2006 y era la maestra de 1°A de la Escuela Primaria N°1 de La Plata. Una o dos veces por semana leía cuentos en voz alta en el salón de clases. Disfrutaba mucho esos momentos con los chicos porque me recordaban mis primeros vínculos con los cuentos tradicionales en mi casa natal.
En esa ocasión, compartí una versión de “Hansel y Gretel” de los Hermanos Grimm. Antes de leer, les había contado a los chicos que ese cuento me lo había leído mi mamá cuando yo era pequeña y que siempre que lo volvía a leer me daban ganas de comer algunas partes de la casita hecha de dulces. Esa confesión despertó interés en el grupo por conocer la historia y también, por saber más de mí.
Los chicos siguieron muy atentos mi lectura y luego conversamos sobre los sucesos y los personajes sin cuestionar lo verosímil de la historia.
Me dejé llevar como lo hacíamos con mi hermana cuando mi mamá nos leía. Fue un instante en donde los chicos y yo nos dimos permiso para imaginar, aceptar lo imposible y ensanchar las paredes del aula hacia mundos maravillosos de ficción que jamás olvidaré.

