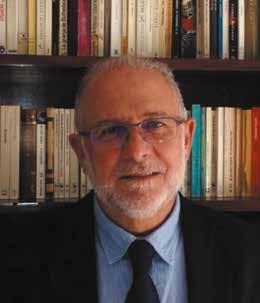
50 minute read
Artículo
Santiago gonzález ortega
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Advertisement
El Sistema de Pensiones
1. Introducción
Hablar de pensiones en cualquier sistema de Seguridad Social avanzado supone referirse a lo que constituye la espina dorsal de tales sistemas, tanto por el número de pensionistas como por el gasto público que esas pensiones significan. El caso español es paradigmático, como lo ponen de manifiesto las cifras hechas públicas por la Secretaria de Estado de la Seguridad Social y Pensiones.
Así, a fecha de abril de 2021, el número de pensionistas contributivos en España asciende a 9.825.545, repartidos entre los 6.141.415 pensionistas de jubilación, los 947.296 pensionistas de incapacidad permanente, los 2.352.694 pensionistas de viudedad, los 340.912 pensionistas de orfandad y los 43.228 titulares de pensiones en favor de familiares; todo ello con un coste que asciende a más de 145 mil millones de euros anuales, de los que la parte más importante corresponde a las pensiones de jubilación con más de 103 mil millones de euros al año. Lo anterior es sin contar a las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez, que suman a la nómina de pensionistas otras 447.348 personas, aunque obviamente el coste de estas pensiones, dada su reducida cuantía, es mucho más bajo, no superando los 2.700 millones de euros al año. La importancia de estas cifras queda, además, acentuada si se tiene en cuenta que el total del gasto público del Estado presupuestado para el año 2021 es de 456.073 millones de euros.
Las magnitudes descritas ponen de manifiesto la relevancia de las pensiones en muy diversas dimensiones. En primer lugar, porque las pensiones del sistema de Seguridad Social constituyen la fuente de ingresos, con altísima frecuencia únicos, de una gran parte de la población, aproximadamente un 20 por 100 del total de 47.351.567 personas que es, a tenor de los datos del Instituto Nacional de Estadística, la población española a julio de 2020. En segundo lugar, porque el contingente de pensionistas, en la medida en que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo cotidiano de bienes y servicios de toda índole, son uno de los soportes económicos de multitud de actividades productivas, particularmente en los sectores de la vivienda, la alimentación, la sanidad, los servicios sociales y asistenciales, el comercio en general, la restauración y el ocio. En tercer lugar, porque, desde el punto de vista sociológico, el paulatino envejecimiento de la población está alterando las pautas de consumo en todos los órdenes, colocando en los primeros lugares las necesidades, aspiraciones y deseos de este importante grupo de población, orientando y adaptando las actividades productivas a esos requerimientos. Todo lo anterior pone de manifiesto el importante papel que el sistema de pensiones cumple tanto como soporte de la actividad económica del país cuanto como amortiguador social de los conflictos; lo que se ha puesto de manifiesto en la crisis económica iniciada en 2088 y en la actual generada por la pandemia.
Pero, volviendo estrictamente al tema de las pensiones del sistema de Seguridad Social, lo cierto es que su alto coste, que ha venido creciendo en los últimos años, en incluso décadas, de forma constante, plantea la cuestión de la sostenibilidad del sistema, la bús-
queda de su equilibrio presupuestario y la necesidad de adoptar las medidas legislativas que garanticen su permanencia y su eficacia en un contexto de control, que no necesariamente significa reducción, del gasto público. Inquietudes que también vienen manifestándose desde hace décadas y a las que el sistema de Seguridad Social ha ido dando respuestas. Es a estas cuestiones a las que se destinará el presente artículo.
2. Las alternativas más radicales
Como sucede en relación con el diagnóstico de cualquier problema social y respecto de las medidas que deben adoptarse para afrontarlo, existen propuestas radicales que, partiendo de afirmaciones que se consideran indiscutibles, proponen soluciones que se diseñan como definitivas. También existen en el terreno de las pensiones y se materializan en lo que habitualmente se califica como el Estado Mínimo. Según este punto de vista, el progresivo envejecimiento de la población, la disminución de la natalidad y el empeoramiento de la llamada tasa de dependencia que, como se sabe, se manifiesta en la relación entre el número de personas mayores de 65 años y entre 15 y 64 años, hacen insostenible el sistema de pensiones actualmente vigente. Un mensaje que se materializa muy plásticamente con la afirmación, ciertamente real, de que la relación entre activos y pasivos, dentro del sistema de Seguridad Social, se sitúa hoy en 1,9 personas afiliadas o activas por una pasiva o pensionista, habiendo disminuido desde el 2,7 en el año 2007; si bien, cosa que se olvida, ya en el año 1996, fue de un 2,6. En todo caso, estas cifras sirven a estas opiniones para sostener la inviabilidad del sistema de pensiones tal y como está actualmente configurado, al afirmar, un mucho dogmáticamente, que, por debajo de la relación de 2 activos por pasivos, el sistema es insostenible. A partir de estas circunstancias, la propuesta del Estado Mínimo implica, en el marco de un proyecto de liberalización de la economía en el sentido de una radical limitación de la intervención pública en todos los planos incluido el fiscal o impositivo, la reconducción del sistema de pensiones actual hacia otro en el que el Estado se limite a garantizar prestaciones de mínimos a quienes, una vez apartados de manera definitiva del mercado de trabajo ya sea por edad o por incapacidad, carecen de los recursos necesarios
para su subsistencia. Lo que, en la terminología actual, sería un sistema integrado esencialmente por pensiones de naturaleza no contributiva, dejando a la responsabilidad individual, ya sea mediante el ahorro personal o a través de formas de protección privada establecidas y financiadas por las empresas, la tarea de organizar fórmulas de garantía de recursos, puestas en prácticas u financiadas a lo largo de toda la vida activa, para el tiempo en el que los ingresos dejan de existir debido a la finalización de las actividades profesionales y la retirada del mercado de trabajo. Naturalmente que un sistema como el esbozado supondría que desaparecen las cotizaciones sociales, de forma que la disminución del coste social para las empresas y el teórico incremento de las retribuciones de los trabajadores servirían, bien para organizar formas de tutela, siempre privada, basadas en mecanismos aseguradores o mediante los planes y fondos de pensiones o los seguros colectivos de jubilación o invalidez cuando tales fórmulas se consiguen negociar con las empresas. Todo ello soLa inviabilidad del sistema bre la base de decisiones individuales de ahorro que de pensiones tal y como está podrían articularse me diante las distintas alterna actualmente configurado, tivas que ofrecen las diversas maneras de capitalizar al afirmar, un mucho el ahorro, los fondos de dogmáticamente, que, por inversión, los seguros indi viduales de jubilación o in debajo de la relación de capacidad o la suscripción de planes de pensiones 2 activos por pasivos, el individuales. Se revalorizaría así, se sostiene, la ressistema es insostenible. ponsabilidad individual, o colectiva si se trata de instrumentos empresariales, frente a la situación de necesidad económica que surge con la materialización de la incapacidad permanente para el trabajo o la jubilación. De modo que, finalmente, corresponderá al individuo decidir qué destino dar a los fondos liberados por la eliminación de las cotizaciones y de qué forma quiere afrontar esas hipotéticas necesidades futuras. Es obvio, por último, que un sistema como el descrito, puesto en práctica en algunos países anglosajones, significa inevitablemente que todas estas estas alternativas se basan en un principio de capitalización individual que elimina todo rasgo de solidaridad en el sistema, muy fuertemente marcado por el individualismo. No es necesario insistir en la caracterización de este tipo de forma de previsión para llegar a la conclusión de que está, al margen de otras muchas consideraciones desde económicas, sociales y éticas, en total contraste con las exigencias constitucionales. Aun-
que de forma algo irresponsable se haya sostenido que la Constitución Española (CE) no establece un modelo específico de Seguridad Social, lo cierto es que sucede justamente lo contrario. Solo hay que reflexionar sobre lo recogido en el art. 41 CE para llegar a la indiscutible conclusión de que existe un modelo constitucional de Seguridad Social que constituye un poderoso límite para propuestas como las descritas.
Basta para ello con reparar en que el art. 41 exige de los poderes públicos, siendo un mandato que éstos no pueden ignorar so pena de ser tachadas sus iniciativas legislativas como inconstitucionales, que el sistema de Seguridad Social sea público en todas sus dimensiones, tolerando solamente una participación subalterna de la iniciativa privada en la gestión del sistema, que hoy se materializa en la existencia de las Mutuas Colaboradoras; que ese sistema atienda a las situaciones de necesidad económica en la que pueden venir a encontrarse los ciudadanos, entre las que es indiscutible que están las derivadas de la incapacidad permanente para el trabajo y la jubilación; y que la forma de atenderlas sea suficiente, lo que significa en lo que hace a las pensiones contributivas, que suplan de forma digna los ingresos de activo que se pierden por la materialización de las contingencias protegidas. Por no mencionar, en relación con las pensiones, lo ordenado en los arts. 49 y 50, respecto de las situaciones de incapacidad y jubilación en el sentido de que los poderes públicos están obligados a proteger a incapacitados e integrantes de la tercera edad mediante pensiones, adecuadas y periódicamente actualizadas, garantizándoles la suficiencia económica.
Tales mandatos han tenido su plasmación, entre otras manifestaciones, en los primeros artículos de la Ley General de Seguridad Social (LGSS), más concretamente el art. 2.1, cuando afirma sin reservas que el sistema de Seguridad Social, que por cierto el art. 41 CE manda mantener, conservar y perfeccionar, por lo que es difícil aceptar vueltas atrás como la que el Estado Mínimo significaría en materia de pensiones, está basado en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. Todo lo contrario de cualquier alternativa como la descrita en los párrafos anteriores que se basa en principios claramente opuestos como los de individualidad, privacidad, insolidaridad y desigualdad.
3. Las alternativas reformadoras y sus más recientes manifestaciones
Establecido lo anterior, es indudable que el único camino, constitucionalmente viable, para afrontar los problemas de equilibrio financiero y de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social, es el de las reformas y de la adaptación de su marco normativo a tales exigencias. Algo que se viene acometiendo desde hace años. Basta poner de manifiesto cómo, por ejemplo, los tiempos de activo y de cotización que se usan como referentes para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de jubilación han ido incrementándose mediante sucesivas reformas desde los iniciales dos años elegidos por el beneficiario, regla anterior al año 1985, hasta los veinticinco últimos años inmediatamente anteriores a la jubilación que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2022. Pasando por los 8 y 15 años que se introdujeron en las reformas de los años 1985 y 1997 y por el periodo transitorio establecido en la disposición transitoria octava de la LGSS que comenzó su aplicación en el año 2013 con 16 años que han ido incrementándose en un año por cada anualidad y que culminará, como se ha dicho, el año 2022, con la cifra de 25 años. Un referente de la vida activa suficientemente representativo por su extensión y que se ha ido ampliando con el evidente propósito de reducir la cuantía final de la pensión, como así lo han evidenciado los estudios actuariales y económicos realizados al respecto, atenuando la presión del coste de las nuevas pensiones sobre el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social.
Por no hablar de otras reformas, de mayor o menor éxito, referidas a las pensiones como las que han afrontado la cuestión de su cálculo inicial ajustándolo a la situación y a las previsiones económicas, o su revalorización anual; o las que han restringido el recurso a las jubilaciones anticipadas, totales o par -
ciales, incrementando los requisitos, entre ellos la edad, para acceder a las mismas y penalizándolas en su cuantía mediante la aplicación de coeficientes reductores variables en función de los tiempos de cotización acreditados; o, en fin, las que han retocado las reglas aplicables a la cobertura de lagunas o a la cuantía de los mínimos garantizados en los casos de pensiones que no los alcancen.
La culminación de esta estrategia fue, en su momento, la suscripción en 1995 del Pacto de Toledo que, sobre la base de una valoración positiva acerca de la función social y económica del sistema de Seguridad Social, abogaba, con el acuerdo del conjunto del arco parlamentario, por una vía de reformas y adaptaciones que, a partir del diagnóstico que el propio Pacto incluía, tuvieran como finalidad el sostenimiento y la garantía de la viabilidad del sistema. Es en esta línea en la que, con mayor o menor eficacia y con mayor o menor consenso, salvo durante el paréntesis de los años 2012-2017 con el trasfondo de la crisis económica, que se han ido orientando tanto las Recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo como las propias reformas legales; siendo uno de sus ejemplos más significativos el constituido por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, denominada, precisamente, de actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
3.1. Las Recomendaciones de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo de 19 de noviembre de 2020
Tras casi una década de parálisis, la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo ha vuelto a establecer las orientaciones que deben presidir las reformas futuras de la Seguridad Social. Muchas son las propuestas que contiene el documento, si bien conviene subrayar que, en su Recomendación 0, titulada como “defensa y mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones”, insiste en la idea que se acaba de explicitar. Y lo hace contundentemente, reforzando el valor y la esencialidad de la pervivencia del sistema de Seguridad Social tal y como está configurado y de los principios en los que se apoya, al declarar su compromiso con el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema público de Seguridad Social “y, especialmente, del sistema de pensiones”; al oponerse a cualquier transformación radical del sistema que suponga la ruptura con los principios en los que se asienta, en especial los de solidaridad, suficiencia, equidad y responsabilidad pública; al considerar que el sistema de pensiones, en su modalidad contributiva, da una respuesta protectora adecuada; y, al insistir en que la financiación de las prestaciones contributivas deben ser esencialmente las cotizaciones, mientras que otras prestaciones de tipo universal han de ser sufragadas a los presupuestos generales del Estado, esto es, lo que se viene denominando como principio de separación de fuentes de financiación. Todos estos propósitos encuentran plasmación en las Recomendaciones sucesivas que se analizarán ahora agrupándolas por epígrafes según materias o cuestiones más relevantes.
3.1.1. La financiación del sistema de pensiones
Siempre manteniendo que el principio sobre el que se apoya el sistema de Seguridad Social en su conjunto es el de reparto (art. 110.1 LGSS), una de las innovaciones más relevantes en materia financiera, introducida a partir de las primeras Recomendaciones del Pacto de Toledo, fue la de separación de las fuentes de financiación. Lo que hizo la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del sistema de Seguridad Social, modificando el art. 86 de la anterior LGSS de 1994. A partir de ese momento, y con una formulación que, con añadidos y correcciones, se mantiene hoy en el art. 109 LGSS, el principio de separación de fuentes de financiación consiste, en esencia, en que las cotizaciones sociales deben destinarse a financiar las prestaciones contributivas o profesionales, mientras que las prestaciones no contributivas o asistenciales deben financiarse con cargo a los presupuestos generales del Estado. En la idea de que, en cuanto a las prestaciones contributivas, lo que, por origen, función y financiación, lo que funciona es una solidaridad interprofesional; mientras que, en las no contributivas y por las mismas razones, lo que actúa es la solidaridad colectiva o general.
La aplicación del principio fue, en su momento, políticamente muy rentable en la medida en que, derivando hacia los presupuestos generales del Estado el coste de muchas prestaciones de carácter asistencial, como por ejemplo los complemento a mínimos de las pensiones contributivas o las pensiones no contributivas de incapacidad y jubilación, la situación financiera del sistema mejoró, podría decirse que mágicamente, al pasar de un déficit, que avaló en su momento los habituales e interesados pronósticos
negativos sobre la sostenibilidad del sistema, a una situación de superávit. Tanta que permitió, unido a la fase económica expansiva de los primeros años del presente siglo, así como al importantísimo incremento del empleo al que contribuyó decisivamente la inmigración, la creación del conocido Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ha servido para absorber las consecuencias de la crisis económica de la década anterior sobre los ingresos y gastos del sistema.
De aquí que la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo insista en esta línea, hablando de consolidación de la separación de fuentes de financiación y constatando que aún existen prestaciones y gastos de la Seguridad Social que siguen imputándose de forma inadecuada a las cotizaciones. Menciona expresamente a este respecto las reducciones de la cotización como instrumento de política de empleo y de incentivo a la contratación que minoran los ingresos dedicándolos a un gasto no prestacional; el amplio abanico de prestaciones asistenciales de desempleo, de naturaleza en esencia no contributiva, comprendiendo tanto el subsidio asistencial como las prestaciones extraordinarias, la renta básica de inserción o la renta agraria; las ayudas a concretos sectores productivos mediante la anticipación de la edad de jubilación, o el tratamiento favorable de la cotización, particularmente en el caso de la formación de jóvenes. Se trata de acciones que, según el Dictamen de la Comisión, deben enmarcarse en el contexto de las políticas globales de empleo, debiendo ser financiadas con cargo a la imposición general y no solamente de las aportaciones que los activos realizan al sistema de Seguridad Social.
En la misma línea la Recomendación 1, menciona, como gastos que no deben financiar las cotizaciones sociales los relacionados con las políticas de protección a la familia y de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, cuyos objetivos se insertan igualmente en políticas que exceden las específicas de Seguridad Social, pero que para ésta suponen un coste. Como el de las prestaciones familiares, las prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos, la de cuidado de hijo gravemente enfermo, el reconocimiento como cotizados de determinados periodos vinculados al nacimiento o al cuidado de hijos, o, en fin, el recientemente reformado complemento para la reducción de la brecha de género, antes de maternidad, del art. 60 LGSS, que en su versión primitiva fue considerado contrario al principio de igualdad por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2019, y que, al aumentar la cuantía de las pensiones de las mujeres con hijos que se jubilen, repercute negativamente sobre el equilibrio presupuestario basado precisamente en esa correspondencia entre ingresos por cotizaciones y gastos por prestaciones contributivas. Finalmente, el listado de las prestaciones que la Comisión Parlamentaria sugiere que deben excluirse de la financiación por cotizaciones se completa con los incrementos de la pensión de viudedad de las personas con pocos recursos o que, teniendo más de 65 años, carezcan de trabajo y de otras rentas, esto es, una mejora prestacional que, debido a sus requisitos de base, tiene una naturaleza esencialmente asistencial o no contributiva.
Como puede apreciarse, en esta tarea de depuración de cargas que la Seguridad Social soporta detrayendo recursos de las cotizaciones sociales para destinarlos a otra finalidad que no es la legal de sostener precisamente las prestaciones contributivas de todo tipo, pero particularmente las pensiones de esta naturaleza, aún hay un trecho que la Comisión insta a recorrer al Gobierno y al propio Parlamento, atenuando o, si se quiere, demorando, el problema del equilibrio financiero y de la sostenibilidad del sistema de pensiones.
No obstante, no puede pensarse que la aplicación estricta del principio de separación es la panacea de todos los problemas financieros de la Seguridad Social. Al fin y al cabo, el principio de separación es una maniobra táctica, ciertamente de largo recorrido, que oculta una cuestión que está en la base de toda la problemática de la sostenibilidad del sistema de pensiones. En el sentido de que elude que el volumen de los fondos que se destinen presupuestariamente a pagar las pensiones es, finalmente, una decisión política que responde a la pregunta de cuánto y cómo está dispuesta una sociedad a financiar los ingresos de quienes los han perdido definitivamente, tras amplias carrera de actividad productiva, a causa de una invalidez o de la jubilación; cuánto y cómo está dispuesta una sociedad a sostener económicamente la garantía de ingresos para quienes carecen de ellos, como sucede con toda la gama de prestaciones no contributivas o asistenciales; cuánto y cómo asume una sociedad proporcionar cobertura económica a las personas que abandonan o reducen temporalmente sus trabajos, y con ello sus ingresos, para dedicarse a un valor social como es el mantenimiento, o mejor, el crecimiento de la tasa de natalidad como garantía del recambio generacional; cuánto y cómo, en fin, una sociedad, decide proteger
a las personas y a los colectivos vulnerables como los discapacitados.
Otra cosa es que, a partir de un consenso, que el Pacto entiende implícito, acerca de que el Estado en su conjunto está obligado, como expresión de su propia condición de Estado Social, a asumir esa tutela en condiciones de suficiencia, dignidad e igualdad, se planteen criterios que permitan un control operativo de dicho gasto. Y el de la correlación entre cotizaciones y prestaciones contributivas puede ser útil, siempre que se sea consciente de que, aun en el caso de que las cotizaciones no sean capaces, incluso tras las depuraciones reseñadas, de cubrir el coste de las pensiones, todavía el compromiso público, de base constitucional pero avalado por el pacto social intergeneracional e interprofesional que la Seguridad Social implica, obliga a los poderes públicos a habilitar fuentes suplementarias de financiación. Lo deja ver, muy sutilmente, el propio art. 109.2 LGSS cuando señala que las prestaciones contributivas se financiarán “básicamente” mediante cotizaciones, pero no excluyendo otras financiaciones adicionales, como, por cierto, está sucediendo actualmente, y nadie lo critica, para afrontar los incrementos extraordinarios de costes que están significando para la Seguridad Social las medidas excepcionales adoptadas en cuanto a la extensión de las coberturas por desempleo, cese de actividad e incapacidad temporal, así como las innumerables variantes de exenciones, bonificaciones o reducciones de las cotizaciones sociales que se ha habilitado debido a la crisis económica derivada de la pandemia.
3.1.2. La contributividad como bandera: ventajas y peligros
Un principio general que también se viene afirmando desde los inicios de la existencia del Pacto de Toledo es el de contributividad, al que se refiere la Recomendación 11 de la versión del Pacto de Toledo de 2020, singularizándolo como la expresión de “la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador”. Como en el caso de la separación de fuentes de financiación, el principio de contributividad tiene aristas o efectos contrapuestos. Superficialmente formulado, lo que recoge es la idea de que la calidad y cantidad
de las pensiones debe estar relacionada con la entidad y la duración del esfuerzo financiero previo en forma de cotizaciones por parte del trabajador o a su nombre, convirtiéndose en una manifestación de equidad, de recompensa a las aportaciones previas y de incentivo a largas carreras de aseguramiento en beneficio tanto del sujeto como del propio sistema. Por el contrario, la contributividad impide premiar a quienes han cotizado solamente el mínimo y por el mínimo tiempo requerido, como tan frecuentemente sucede con los trabajadores autónomos que eligen su base de cotización desvinculada de sus ingresos reales; o a quienes, sobre la base de un análisis especulativo entre coste y beneficio, deciden aflorar su actividad autónoma solo el tiempo necesario para acceder a las pensiones; o a quienes deciden retirarse precipitadamente de la vida activa, pudiendo prolongarla, aun asumiendo la penalización que ello implica sobre la cuantía de la pensión. Empujada por esta versión benéfica de la contributividad, que incluso sirve de apoyo para generar una sensación, políticamente útil pero jurídicamente inadeLa Comisión habla de cuada, de que los aportes de cotizaciones configu“preservar y reforzar” el ran, como en el caso del seguro privado, un dereprincipio de contributividad, cho subjetivo a una prestación calculada conforme pero este reforzamiento a las primeras, la Comisión habla de “preservar y repuede tener efectos forzar” el principio de connegativos. tributividad. Pero este reforzamiento puede tener efectos negativos. Porque si es continuo y particularmente intenso puede llevar a excluir de la protección, o a proporcionarles una de peor calidad, a colectivos cuya corta o escasa aportación financiera al sistema en tiempo y cuantía no ha dependido de su voluntad sino de factores globales externos a su control tales como la precariedad y la inestabilidad o irregularidad del empleo, el desempeño de lo que se llama trabajo a tiempo parcial forzoso en cuanto que no elegido sino aceptado por tratarse de la única posibilidad de ocupación, la contracción de los salarios debido a las sucesivas crisis económicas, la falta de oportunidades de empleo que aqueja en porcentajes preocupantes a los jóvenes que ven retrasada su edad de ingreso en el mercado de trabajo, o la expulsión temprana de dicho mercado como sucede con los trabajadores discapacitados o con los de edad madura cuya expectativa de empleo ha descendido de forma drástica. Sin olvidar el colectivo de las trabajadoras del sexo femenino que, forzadas por los roles de género que les asignan las tareas de cuidado y mantenimiento del hogar y de los hijos, son habituales candidatas al
abandono de la actividad productiva o, en el mejor de los casos, a realizar trabajos a tiempo parcial, a reducciones de la jornada, o a repetidas excedencias, cuyo impacto en su carrera de aseguramiento es lo que el coeficiente, ahora denominado de reducción de la brecha de género, quiere compensar.
Acentuar y reforzar el principio de contributividad supondría que, de la misma forma que se asiste a una rígida dualización del empleo entre trabajadores permanentes, a tiempo completo, con condiciones de trabajo de calidad y trabajadores inestables, precarios o desempleados y con escasos ingresos, esa dualización se trasladaría al sistema de Seguridad Social, generando igualmente unas pensiones de alta calidad para el primer grupo de esos trabajadores y otras abocadas a cuantías extraordinariamente reducidas para el segundo grupo. Todo ello con el riesgo, siempre presente en los sistemas de Seguridad Social debido a su origen, de reproducir principios y reglas de funcionamiento importadas del seguro privado que la creación de los sistemas modernos de Seguridad Social pretendieron eliminar hace ya muchas décadas. Un ejemplo de esta subrepticia recuperación de los valores individualistas asociados a los seguros privados se encuentra, por ejemplo, en las llamadas cuentas nocionales aplicadas en algunos países europeos, conforme a las cuales se crea un fondo virtual de imputación individual en el que se van integrando las cotizaciones realizadas por el sujeto, fondo que servirá, es cierto que, con algunos ajustes, para determinar la cuantía de la pensión. Es decir, a la postre un criterio de capitalización, si bien con la diferencia que pueda existir entre la capitalización real y la virtual, que es la única posible en un sistema de reparto.
Por estos motivos, la Recomendación no olvida esgrimir los antídotos a una excesiva contributividad que identifica con el principio de solidaridad, es decir, de redistribución interna de los recursos allegados, atenuando la rigidez de la proporción entre esfuerzo contributivo y prestaciones. Solidaridad que se manifiesta, en el campo de las pensiones, mediante la fijación de un mínimo garantizado y el reconocimiento del derecho al complemento a mínimos de las pensiones. Aunque esa garantía se encuentre condicionada por un determinado volumen de recursos que, por ahora, son mayores que los que dan derecho a las prestaciones no contributivas como el ingreso mínimo vital o las pensiones no contributivas; y aunque el complemento a mínimos esté, a su vez, limitado por la propia cuantía de las pensiones no contributivas.
Lo anterior implica que, por su parte, existan casos en los que las aportaciones en términos de cotización sean superiores a la respuesta del sistema, como sucede en los casos de retribuciones más elevadas; esto es, mediante la fijación de un tope o pensión máxima. Aunque también aquí el tope máximo de cotización suponga un beneficio para los mejor retribuidos en cuanto quedan exonerados de cotizar por parte de sus salarios y cualquier reforma en esta materia, desde la elevación del tope a su supresión, traiga a escena reclamaciones equivalentes de incremento del tope máximo de pensión. Supresión del tope que, según las limitadas informaciones a las que se tiene acceso, figura, no se sabe bien en qué condiciones y con qué repercusión sobre el tope de pensiones, en el Acuerdo adoptado los interlocutores sociales y el Gobierno en materia de pensiones, suscrito el 27 de mayo de 2021. Máximo de pensiones que es uno de los últimos residuos de la solidaridad interprofesional ya que los mínimos garantizados ya se financian con cargo a los presupuestos generales del Estado. Consecuencias de la cultura de la contributividad en el ámbito de las prestaciones profesionales, que en la medida en se afirma como el derecho a recibir del sistema prestaciones proporcionales al esfuerzo realizado como una manifestación clara de la recuperación de los principios que inspiran el aseguramiento privado y lucrativo, ha ido desplazando hacia lo no contributivo la presencia de la solidaridad.
3.1.3. Las reformas: ¿paramétricas o estructurales?
En los últimos tiempos se usa calificar las posibles reformas de los sistemas de pensiones distinguiendo entre paramétricas o estructurales. La diferencia entre ambas, que no siempre es neta, consiste en que las paramétricas son reformas de adaptación o de ajuste en el desarrollo y la aplicación de un modelo de protección social que no cambia en sus elementos básicos; por el contrario, las reformas estructurales son más profundas y afectan a elementos o rasgos esenciales del sistema, alterándolos de manera relevante.
Pues bien, aceptando estas diferencias, se suele decir que las reformas del sistema de pensiones en España han sido siempre, o en su inmensa mayoría, de naturaleza paramétrica; lo que significa que se trata de cambios que revisan, reordenan, adaptan, ajustan o modifican los elementos centrales que definen el sistema de pensiones, pero sin afectar, como se ha dicho antes, a sus rasgos esenciales. Se trata de las reformas que afectan a la edad de jubilación, a la carencia mínima exigida sea para generar el derecho, sea para obtener un mejor tratamiento del beneficiario en lo que se refiere a la cuantía de la pensión sea para acceder a algunas pensiones sobre todo en el caso de las anticipadas, a las diferentes modalidades de anticipación de la edad de jubilación, a la forma de calcular la cuantía de la pensión, a las exigencias requeridas para la garantía del mínimo, o a la compatibilidad entre jubilación y trabajo. De todo ello hay ejemplos en la reciente historia del sistema de Seguridad Social español.
Naturalmente que no es éste el lugar para analizarlos, sino solamente para detenerse en las propuestas que al respecto ha realizado la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Empezando por la edad para acceder a la jubilación ordinaria que está fijada en los 67 años, si bien se trata de una edad a la que se llegará en el año 2027 tras un largo periodo transitorio que comenzó en el año 2013. Difícilmente pueden ponerse objeciones a un incremento de la edad ordinaria de jubilación, sobre todo si se tiene presente la incidencia del constante incremento de las expectativas de vida con la consiguiente ampliación del tiempo de percibo de la pensión y la mejora del estado sanitario de la población que posibilita la permanencia en el empleo, con un nivel de calidad y de eficacia notables, más allá de la edad que tradicionalmente, y desde hace ya cien años, ha figurado como la estándar de jubilación.
Pero la razonabilidad de la postergación de la edad ordinaria de jubilación se apoya necesariamente en la apertura a edades de jubilación, igualmente estándar o, lo que es lo mismo, sin penalización alguna, a colectivos, sectores y trabajos para los que los 67 años, o cualquier otra edad posterior que pudiera fijarse, constituye una meta inalcanzable. Es cierto que el art. 206 LGSS ya contempla esta posibilidad, pero que solo se ha hecho realidad de forma irregular y descoordinada debido a la dificultad del procedimiento diseñado en el mismo artículo y en el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.
De aquí que la Recomendación 12, reiterando la ya hecha en el año 2011, requiera de una mejora del marco normativo para identificar a tales colectivos. O, lo que es lo mismo, de una simplificación del procedimiento para establecer tales anticipaciones de la edad de jubilación que haga realidad la idea de que, para los trabajos que pueden seguir desempeñándose sin especial dificultad a edades cercanas, o incluso superiores, a la edad de jubilación, es adecuado el aumento de la edad de jubilación, en la misma medida en que, si esa permanencia en la actividad no es asumible, estos trabajadores puedan jubilarse ordinariamente a edades más reducidas. Con la condición de que el coste mayor de tales jubilaciones se compense con cotizaciones adicionales a cargo de la empresa, en el entendido de que ésta es, en alguna medida, responsable de las penosas condiciones de trabajo que justifican esas anticipaciones de la edad de jubilación. De aquí la exigencia, no tan atendida como sería necesario, que el art. 206 LGSS establece en el sentido de que tales jubilaciones solo serán asumibles sí, previamente, la empresa cumple con todas las exigencias derivadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a la modificación y adaptación de las condiciones de trabajo con el fin de evitar los efectos nocivos sobre la salud y la vida de los trabajadores afectados. Lo que requiere una revisión de los sistemas productivos y organizativos y un diseño de los puestos y del contenido de las tareas que se adapte a las condiciones físicas y mentales de los trabajadores de edad elevada o de los discapacitados, para los que existen igualmente alternativas de anticipación de la edad de jubilación previstas en el art. 206.2 LGSS.
En realidad, y como se desprende de múltiples documentos, informes y declaraciones, el problema no es tanto el del incremento de la edad de jubilación como el de hacer que la edad media de abandono definitivo del mercado de trabajo se acerque lo más posible a la edad estándar. O, dicho de otra manera, el que los trabajadores no se vean obligados o incentivados a una retirada definitiva pero precipitada de la actividad profesional, sino que, por el contrario, se vean motivados para prolongar lo más posible su desempeño activo, incluso más allá de la edad ordinaria de jubilación. En este contexto deben ser entendidas las reformas que, como señala la recomendación 12,
dan relevancia a la carrera de cotización, premiando con mejores condiciones y prestaciones a quienes acreditan mayores tiempos de cotización que, en la actualidad, se sitúan por encima de los 30 años y, según los casos, más allá de los 33, 35, 37, 38 o 40 años de cotización acreditada. Algo que aparece en la Recomendación 5 cuando propone una ampliación del periodo cotizado necesario para alcanzar el 100 por 100 de la base reguladora de la pensión. Al mismo género pertenecen las medidas de incentivo a la permanencia en activo, sea premiando dicha permanencia con mejoras de la cuantía de la pensión y con reducción de las cotizaciones, sea permitiendo con mayor flexibilidad la compatibilidad entre pensión y trabajo, de lo que son ejemplos las regulaciones contenidas en los arts. 213, 214 y 215.1 LGSS.
Pero, sin duda, el caballo de batalla en esta materia lo constituye la jubilación anticipada, total o parcial. Atrapada en la dialéctica entre fomentar la jubilación anticipada como una forma de propiciar el efecto de sustitución de los trabajadores mayores por trabajadores jóvenes y el coste, inmediatamente muy superior de tales jubilaciones para el sistema de Seguridad Social en la medida en que los afectados, y durante un lapso de tiempo cada vez más largo en virtud del propio envejecimiento de la población, dejan de aportar financiación al sistema con anticipación a la par que detraen del mismo sistema los recursos necesarios para financiar sus pensiones más duraderas, las reformas, constatado que el efecto de relevo generacional no siempre se produce y, desde luego, no de forma automática, se han decantado por la línea de controlar, dificultar y penalizar, con el aval europeo, tales jubilaciones anticipadas. Basta para ello con leer los artículos 207, 208 y 215 LGSS para comprobarlo.
Se trata de un tema complejo en el que confluyen dimensiones como la posible discriminación por edad en lo que hace a los despidos colectivos por razones económicas, a los efectos regresivos que tales reformas pueden tener sobre colectivos como los trabajadores precarios o pobres, o las mujeres, para los que las exigencias cuyo cumplimiento permite dichas jubilaciones anticipadas son imposibles o difíciles de alcanzar, con el riesgo de reproducir, también aquí, la dualización de las pensiones, reflejo, como se ha advertido antes, de la propia dualización del mercado de trabajo. Ello sin contar que las jubilaciones anticipadas suelen utilizarse, incluso por parte de empresas con beneficios y buena rentabilidad, para desplazar hacia la Seguridad Social el coste del redimensionamiento y del rejuvenecimiento de las plantillas. Basta remitirse a este respecto al abuso de las jubilaciones parciales anticipadas por parte de determinados sectores productivos y grandes empresas que, hasta que su normativa se reformó introduciendo mayor control y disciplina de esta vía de jubilación, funcionó como una auténtica vía de escape para desprenderse no conflictivamente de los trabajadores sobrantes, aunque fuera a costa de generar una importante grieta en los recursos del sistema de Seguridad Social. Por esta razón la Recomendación 12 encomienda al Gobierno para que, en el plazo de 3 meses, ya transcurridos como suele suceder con este tipo de encomiendas incluso cuando se encuentran en textos legales, elabore una normativa adecuada tras el análisis de los costes financieros y de la equidad actuarial de los coeficientes reductores que se aplican a las jubilaciones anticipadas.
Una encomienda que, a lo que parece, ha sido asumida por el Acuerdo entre los interlocutores sociales y el Gobierno en materia de pensiones de 27 de mayo de 2021, que reclama una revisión de los coeficientes aplicables a la jubilación anticipada, de los incentivos a la demorada, de la regulación de la jubilación parcial así como de las cláusulas convencionales que imponen la llamada jubilación forzosa, de manera que se persigan los objetivos de incentivar la permanencia en activo, lo que implica paralelamente el desarrollo de las políticas de empleo adecuadas y eficaces para incrementar la tasa de participación de los trabajadores maduros en el mercado de trabajo, desincentivar el recurso, sobre todo voluntario, a las jubilaciones anticipadas, particularmente de las que menos tiempo anticipan la jubilación y respecto de los trabajadores con altos niveles salariales.
Por otra parte, también se han producido reformas en cuanto al impacto de los tiempos de cotización sobre la cuantía de la pensión, algo que incluso se ha introducido respecto de las pensiones por incapacidad permanente, aunque de forma atenuada y solamente en relación con la derivada de contingencias comunes, como
se desprende del art. 197 LGSS que fija la cuantía de la pensión de incapacidad permanente no solo en función del grado de incapacidad, como sucede con las incapacidades permanentes derivadas de accidente, sea o no laboral, y de enfermedad profesional, sino también de los tiempos de cotización previa, de igual manera como operan en el caso de la jubilación.
Pero la manifestación más directa ha consistido en la ampliación paulatina de los periodos de cotización tenidos en cuenta a la hora del cálculo de la base reguladora de la pensión, que, como se ha dicho al inicio, han evolucionado al alza hasta situarse en los 25 años, sin que, pese a ello, hayan dejado de oírse voces que propugnan la ampliación a los 35 años o, en fin, a la totalidad de la vida activa del beneficiario de la pensión. Todo ello, pese a algunas matizaciones que pudieran hacerse en relación con casos muy específicos, normalmente con un efecto reductor de la cuantía final de la pensión, como lo ponían en evidencia los estudios previos a este tipo de reformas y la realidad posterior a su aplicación. Una perspectiva de cálculo que, por cierto, se viene aplicando desde hace años a las pensiones de los funcionarios públicos generadas en el marco de la Ley de Clases Pasivas que, no por casualidad, se resienten en su cuantía final precisamente porque el condicionante más relevante son los primeros años de empleo público, muy frecuentemente en cuerpos o escalas inferiores y, por tanto, con un haber regulador, que es el equivalente en estos sistemas a la base reguladora de la prestación, de cuantía más reducida.
A este respecto, tiene sentido la preocupación, contenida en la Recomendación 5, acerca del impacto negativo en la cuantía de la pensión de las carreras de seguros irregulares e intermitentes; o sobre de la misma consecuencia en el caso de carreras de empleo caracterizadas por una drástica disminución de la cuantía de las cotizaciones a partir de la edad, claramente prematura, a cuyo cumplimiento muchos trabajadores se ven forzados a abandonar sus puestos de trabajo sin expectativas reales de obtención de uno equivalente, lo que les obliga, si es que tienen los suficientes recursos, lo que pocas veces sucede, a suplir la deficiencia cuantitativa de las cotizaciones mediante convenios especiales con la Seguridad Social, cuyo coste, salvo que se trate de despidos objetivos, colectivos o individuales, debe ser asumido por el propio trabajador; o, en fin, en relación con las consecuencias sobre las pensiones obtenidas por el colectivo femenino dada la repercusión, igualmente negativa, de la brecha de género, en cuanto empleo y retribución, en el tema de las pensiones. De aquí que la propia Recomendación 5, esboce la posibilidad de que pueda abrirse la alternativa, pero solo para personas trabajadoras de una cierta edad y, de nuevo, con amplias carreras de cotización, de elegir, para la determinación de la base reguladora, los años más favorables en términos salariales, y de cotización, de su vida profesional. Lo que recuerda la vieja fórmula, anterior a la reforma de 1985, que precisamente consistía en que la base reguladora de la pensión venía determinada por la elección por parte del trabajador de dos años ininterrumpidos de cotización de entre todos los trabajados.
En lo que se refiere a las pensiones de viudedad y de orfandad, la cuestión no es tanto de reforma puntual, o paramétrica en los términos dichos, sino más bien estructural dado que, tanto la función de estas prestaciones como el cuadro normativo que las regula, pese a las reformas introducidas en los arts. 216 a 234 LGSS y a la permanente, reiterada e incisiva interpretación realizada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, puede calificarse de obsoleto debido a la radical transformación social que han experimentado las formas de familia y de convivencia permanente así al aumento de la tasa de dependencia de los jóvenes en relación con los ingresos familiares debido a la ampliación de los periodos de formación y a la falta de expectativas de empleo inmediato para dicho colectivo. Manifestación de lo dicho son las repetidas encomiendas al Gobierno, hechas de diversas formas y en diferentes textos normativos, para proceder a una profunda revisión de la protección social de muerte y supervivencia que modernice sus objetivos y su funcionalidad y reforme a este dictado las normas reguladoras de tales prestaciones.
Una materia en la que confluyen muchas ideas que han de debatirse. Como, por ejemplo, si las pensiones de viudedad deben seguir tratándose como una
suerte de jubilación femenina para quienes se han dedicado al cuidado del hogar y de los hijos, renunciando a iniciar o proseguir su trabajo y que, en consecuencia, no podrán generar derechos propios a la pensión de jubilación contributiva; o si, por el contrario, la pensión de viudedad debe ser considerada, todo lo más, como una forma transitoria de afrontar el empobrecimiento inevitable de los hogares como consecuencia del fallecimiento, ahora ya no normalmente, del único aportante de ingresos a la unidad de convivencia. Como una manera de facilitar al cónyuge o pareja sobreviviente la adaptación a la nueva realidad económica del hogar, así como de incentivar la búsqueda de empleo en los casos en los que el sobreviviente no aportara previamente ingresos al hogar familiar; algo que, obviamente, dependerá de la edad y de la formación del viudo o viuda.
Por eso la Recomendación 13 se refiere a “llevar a cabo de manera gradual la reformulación integral de las prestaciones por muerte y supervivencia”, teniendo en cuenta las nuevas realidades sociales y familiares, las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios, la protección de los pensionistas sin otros recursos o la pertenencia a colectivos más o menos vulnerables. Algo que inevitablemente supone también revisar la regulación de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho, tratadas de una forma peyorativa y desigual respecto de las derivadas de lazos matrimoniales, como así lo ha asumido tanto la Recomendación 13 como el Acuerdo sobre pensiones de mayo de 2021.
En la misma línea deben contemplarse las propuestas de la Recomendación 13 respecto de la atención a la brecha por razón de género en relación con el acceso a la pensión de jubilación por parte de las mujeres; a la conveniencia de concentrar la acción protectora de las pensiones de viudedad en las personas con 65 o más años cuya fuente principal de ingresos sea precisamente la pensión; o en la posibilidad de incrementar en estos casos el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión trasladando a las prestaciones de viudedad reglas similares a las establecidas para el cálculo de la pensión de jubilación. Propuestas que, pese a la afirmación de la propia Recomendación en el sentido de mantener la naturaleza contributiva de las pensiones de viudedad, lo que significa es un énfasis y una acentuación de los elementos asistenciales, o no contributivos, de estas pensiones, pudiendo augurarse de ellas un tránsito inevitable hacia el nivel no contributivo, como ya sucede con las prestaciones por hijo a cargo discapacitado y todas las prestaciones familiares contenidas en los arts. 351 a 361 LGSS. Lo que también señala la propia Recomendación 13.
En lo que se refiere a las, mal llamadas, pensiones de orfandad, pese a que aún se insertan en el entramado de las prestaciones contributivas, el que no se exija carencia para obtenerlas, diferenciándolas así de las pensiones de viudedad y de las de en favor de familiares, ya significa el inicio del trayecto hacia la no contributividad puesto que el fundamento de su existencia es la tutela de los menores hasta el momento en que puedan alcanzar autonomía económica mediante el desempeño profesional propio. Lo que podría hacerse depender, como las propias pensiones de viudedad, de la existencia de recursos en la unidad familiar por debajo de un cierto nivel, que no necesariamente debe ser el mínimo de subsistencia. Algo que ya sucede, aunque parcialmente, con las pensiones en favor de familiares de los que se reclama depender económicamente del causante; y, claramente, respecto de la pensión prevista en el art. 226.2 LGSS para los hijos o hermanos, formulación que debe entenderse incluyendo obviamente a hijas y hermanas, de beneficiarios de pensiones contributivas a los que, además de otros requisitos un tanto arcaicos, se les exige carecer de medios propios de vida. De ser sí, será el momento en el que el tránsito a la no contributividad se habrá culminado. De aquí que la Recomendación 13 sugiera, además de incrementar la edad máxima de percepción de la orfandad hasta los 25 años y mejorar la cuantía de tales prestaciones, derivarlas hacia el nivel no contributivo, o hacerlas incompatibles con formas de protección de esta naturaleza.
3.1.4. Revalorización y sostenibilidad
Si alguna reforma de los últimos años ha podido ser particularmente relevante por su repercusión en la cuantía de las pensiones es la introducida por la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad (FS) y del Índice de Revalorización de las Pensiones (IR), materias hoy todavía contenidas en los arts. 211 y 58, respectivamente, de la LGSS.
En cuanto a la innovación de más trascendencia, la del factor de sostenibilidad diseñado para afectar exclusivamente a la pensión de jubilación, hay que recordar que no ha sido aplicado en ningún momento debido a que, estando prevista su entrada en vigor el 1 de enero de 2019 a tenor de lo establecido en la
disposición final única de la norma de aprobación del texto refundido de la LGSS, sin embargo, la disposición final 38.5 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 determinó su suspensión ante los conflictos y debates surgidos en torno a su puesta en práctica, abriendo un plazo hasta el 1 de enero de 2023 para que, precisamente en el seno de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, se llegara a un acuerdo acerca de lo que la disposición menciona como “medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema”.
Nada se ha hecho al respecto puesto que tampoco en el último Informe emitido en noviembre de 2020, y sobre el que se basa este trabajo, se menciona directamente el Factor de Sostenibilidad, que solo ha aparecido en el Acuerdo social de mayo de 2021 donde, a lo que parece, las partes han asumido el compromiso de tomar y desarrollar un acuerdo específico al respecto durante el año 2022, solo subrayando que ese acuerdo debe establecer una regulación que sea respetuosa con la equidad entre generaciones. En consecuencia, y puesto que el art. 211 LGSS no ha llegado a aplicarse, está suspendido y presumiblemente será sustituido por otro de contenido incierto, no merece la pena detenerse en la descripción de sus características.
Solo subrayar el fortísimo impacto reductor de las cuantías de las pensiones que hubiera tenido tal y como está formulado al ser la lógica que lo inspira la de que la cuantía inicial de las pensiones que se generen tiene que estar condicionada por determinadas características determinantes de las jubilaciones que se produzcan en el arco temporal de los cinco años anteriores. Aunque puede estarse de acuerdo en la necesidad y la inspiración global del FS, solo puede ser aceptable siempre que lo que se tome en consideración sean no solo, como hace el FS, valores que reflejan el envejecimiento de la población así como la expectativa de vida y la tasa de mortalidad de los pensionistas mediante la comparación de tales valores entre el primer año y el último del quinquenio que sirve para el cálculo, sino, como sucede en otros países europeos, otras variables de tipo económico como la evolución del PIB o del empleo en los últimos años anteriores al de jubilación o la propia relación entre activos y pasivos dentro del sistema de Seguridad Social.
El carácter sesgado del FS, debido a los valores que maneja exclusivamente conectados con el envejecimiento de la población en general y pensionista en particular, tiene una consecuencia inevitable, como es que su impacto sea necesariamente negativo sobre la cuantía inicial de la pensión. Un efecto que, además, se arrastrará durante toda la vigencia de la misma como sucede con las penalizaciones impuestas en el caso de las jubilaciones anticipadas. De aquí las controversias y el rechazo generalizado a su aplicación que, finalmente, como se ha dicho, ha quedado suspendida a la espera de ser sustituido en cuanto a su determinación por otros criterios más variados y globales que justifiquen su impacto sobre el cálculo de la pensión como reflejo de la situación económica, social y demográfica de los años anteriores a ese momento inicial de fijación de la cuantía.
Por lo que hace al IR, regulado por el art. 58 LGGS, ha seguido un periplo similar al del FS, aunque, a diferencia de éste, sí ha sido aplicado en las primeras revalorizaciones de pensiones producidas a partir del año 2013. Lo que sucede es que, garantizándose un mínimo del 0,25 por 100 y en un contexto de recesión económica y de evolución negativa del IPC, el efecto reductor del IR no se dejó sentir hasta los años 2017 y 2018, efecto que se corrigió, anulando de facto la aplicación del IR, mediante la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que inició un proceso de suspensión que, mediante diversas herramientas normativas, se ha mantenido hasta la actualidad.
En este punto es en el que se pronuncia la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo en su Recomendación 2, señalando, en primer lugar, que el vigente mecanismo de revalorización no goza del suficiente consenso político y social, reenvía el debate acerca del criterio a aplicar a futuros acuerdo dentro de la Comisión, afirmando prácticamente que la revalorización de las pensiones debe sujetarse, como lo estuvo durante todos los años anteriores a 2013, a la evolución del IPC, al establecer la cautela de que los recursos de la Seguridad Social solamente deben financiar el estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y no cualquier subida por encima del IPC que deberá ser sufragada con otros recursos financieros, claramente procedentes de los presupuestos generales del Estado. Este planteamiento es el que ha acogido el Acuerdo de mayo de 2021 en el que se habla de una revalorización determinada por la evolución del IPC y, en consecuencia, de la derogación de la reforma introducida en el año 2013 y, por tanto, del art. 58 LGSS.
Habiéndose producido un retorno al criterio de la revalorización de las pensiones determinada por la evolución del IPC carece de sentido detenerse, ni siquiera brevemente, en las características que inspiraban el IR. Solo señalar que, a diferencia del caso del FS, aquí, lo que se tenía en cuenta para su cálculo, a aplicar rígidamente durante un periodo demasiado amplio de cinco años y no anualmente como es lo más adecuado, eran valores directamente conectados, no tanto con la economía en general o con la evolución del IPC aunque fuera de modo referencial que para-
dójicamente solo se utilizaba para establecer el tope máximo de la revalorización, sino con la evolución de los ingresos y gastos del sistema y de la cuantía de la pensión media. Factores negativos debido al denunciado como persistente déficit de la Seguridad Social y al inevitable incremento de la cuantía media de las pensiones, al menos hasta que se dejen sentir los efectos de las crisis económicas sobre el empleo, las bases de cotización, las bases reguladoras y la cuantía inicial de las pensiones. De aquí el rechazo generalizado y la derogación fáctica del art. 58 LGSS.
4. Otras cuestiones y conclusión final
Como ha podido apreciarse, hablar de sistema de pensiones es abordar prácticamente todas las dimensiones y problemas de la Seguridad Social actual, algo para lo que el espacio lógico de este tipo de trabajos resulta evidentemente muy constreñido por mucho que se pretenda ser lo más sintético posible. Por esta razón, solo me queda enunciar algunas cuestiones que tienen su propia relevancia en el ámbito de las pensiones y que las Recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, así como el Acuerdo social de mayo 2021, también han abordado. Se trata de la función y expectativas del Fondo de Reserva (Recomendación 3), de la integración y convergencia de regímenes de la Seguridad Social (recomendación 4), de la gestión del sistema y de la lucha contra el fraude (Recomendaciones 8 a 10), y, particularmente, de la necesaria atención singular a la relación de determinados colectivos con el sistema de Seguridad Social como es el caso de los jóvenes, afectados por altas tasas de desempleo, temporalidad y precariedad (Recomendación 14), de las mujeres, con carreras profesionales y de aseguramiento peculiares con efectos negativos sobre sus expectativas de protección dentro de los sistemas de Seguridad Social (Recomendación 17), de los discapacitados (Recomendación 18), o de los trabajadores migrantes (Recomendación 19). Merece más la pena detenerse algo en la consideración de algo que constituye una novedad en cuanto al diseño de los mecanismos de protección social y es lo relativo a la protección social complementaria, que no siendo Seguridad Social, como lo ha venido afirmando repetidamente el Tribunal Constitucional,
es indudable que se plantea como un sistema de tutela económica, de base libre y voluntaria como así lo exige la CE, que viene a complementar los ingresos públicos constituidos por las pensiones del sistema. Sistemas complementarios tras los cuales están las cuestiones de: a qué tipo de trabajadores benefician tales sistemas; si, como parece, los beneficiados son los trabajadores con más altos ingresos o que trabajan en sectores económicos con buenas retribuciones, si tiene sentido que persistan los beneficios fiscales en la configuración actual; si deben eliminarse de los mismos los elementos que reconducen su función a la de meros productos financieros, dejando a un margen la de tutela o de previsión social; si deben modificarse y mejorarse todo los aspectos relacionados con la información, comunicación y participación de los trabajadores en la gestión de los fondos acumulados; i, en fin, deben ser tratados por igual los sistemas colectivos, como son un ejemplo típico los planes de pensiones del sistema de empleo, y los individuales, que funcionan Los sistemas más bien como formas de ahorro personal. complementarios de la A todas estas cuestiones Seguridad Social son libres, señala la Comisión que ha de darse una respuesta que no necesariamente adecuada pero partiendo quiere decir, aunque hasta de una serie de orientaciones básicas como son que ahora así se haya entendido, debe darse prioridad a los sistemas que se negocian que sean privados ya que y aplican en el seno de las empresas, como una paridentificar libertad con te de retribución, en este caso diferida, del trabajo privacidad no es sino una asalariado; que tales sistemanipulación interesada del mas deben introducir una cierta dosis de solidaridad lenguaje. interna que favorezca que también se beneficien de ellos los trabajadores más inestables y con peores retribuciones ;y que sean gestionados de forma democrática y transparente. Y, sobre todo, aunque ciertamente el informe no lo específica, que tales sistemas complementarios puedan articularse dentro del propio sistema público de pensiones y no necesariamente, como ha sucedido hasta ahora, a través de mecanismos financieros en manos de las entidades aseguradoras y bancarias. En definitiva, dar aplicación a lo que el inciso final del art. 41 CE establece al establecer que los sistemas complementarios de la Seguridad Social son libres, que no necesariamente quiere decir, aunque hasta ahora así se haya entendido, que sean privados ya que identificar libertad con privacidad no es sino una manipulación interesada del lenguaje.











