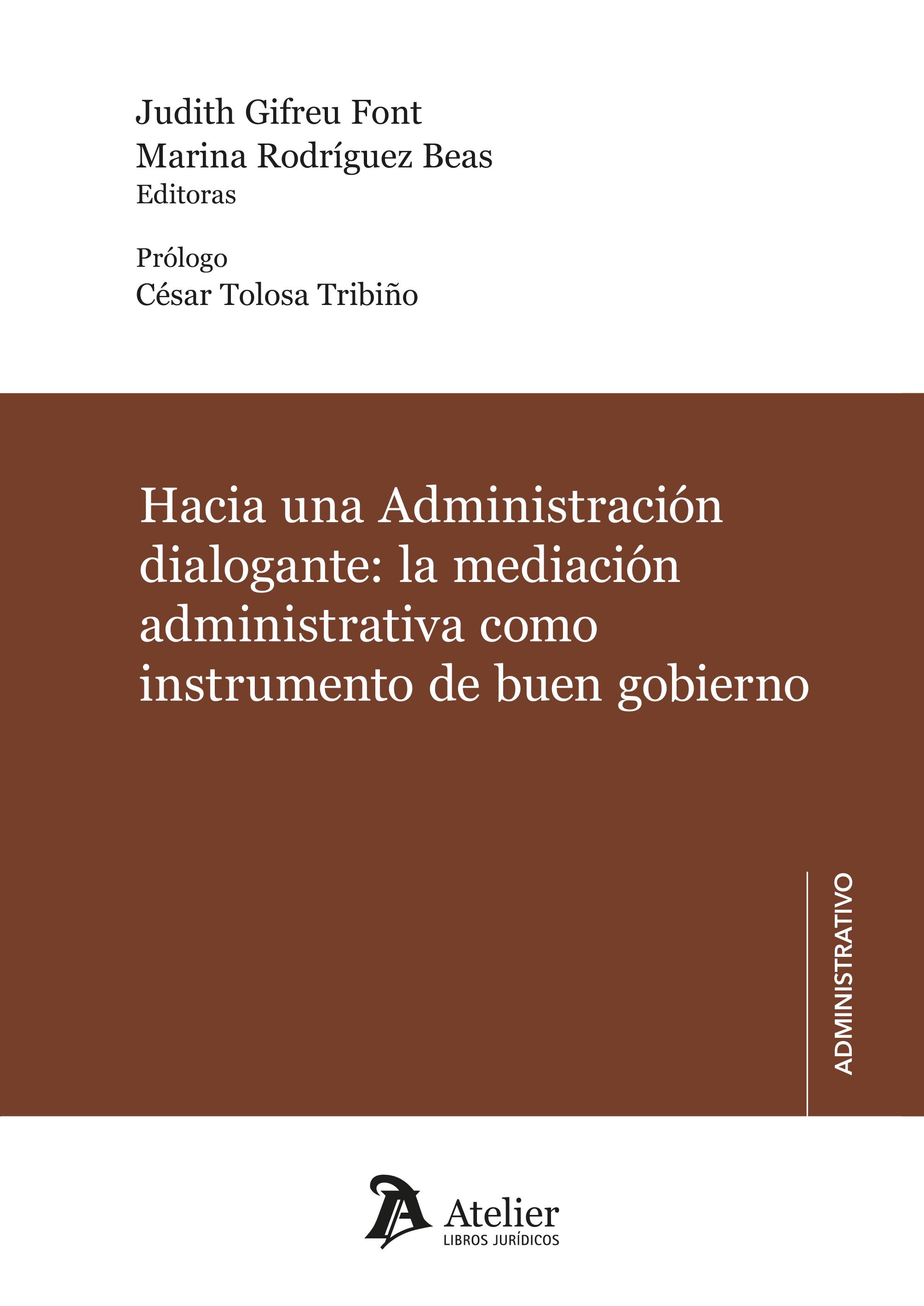una nueva visión de la mediación en el contencioso -administrativo
César Tolosa Tribiño
Magistrado del Tribunal Constitucional
SUMARIO. I. LA MEDIACIÓN EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO. II. LA MEDIACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL DERECHO EUROPEO. III. LA POSIBILIDAD DE MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO. IV. MEDIACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. V. MEDIACIÓN EN EL PROCESO JUDICIAL. VI. LA MEDIACIÓN EN EL TRÁMITE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
I. LA MEDIACIÓN EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO
A la hora de afrontar la posibilidad de introducir en el derecho administrativo medios alternativos de resolución de controversias y conflictos tenemos que convenir, con una parte importante de la doctrina (Belando Garin), que el Derecho Administrativo ha sufrido en las últimas décadas un proceso de profunda transformación.
El Derecho Administrativo ya no es examinado en la actualidad exclusivamente como el conjunto de instrumentos para defender al ciudadano de los excesos del poder público, sino como aquella disciplina que busca la mejor decisión atendiendo a los distintos intereses públicos y privados presentes en cada supuesto.
Este cambio de fundamento, que supone abordar el derecho administrativo desde la perspectiva de la relación de las Administraciones públicas con los ciudadanos, va a influir en los métodos y técnicas para resolver los conflictos que se plantean.
La mediación conecta así con la nueva concepción del principio de objetividad del artículo 103 CE y el concepto de Buena Administración (art. 41 Carta Derechos Humanos de la Unión Europea), al permitir la adopción de resoluciones ponderadas en las que se ha atendido no solo al principio de legalidad sino a valores como la equidad o justicia.
campos del ordenamiento jurídico regulaciones que permiten la aplicación de la mediación, como medio de resolución de conflictos.
Lo que no resulta posible, a mi juicio, es suplir la ausencia de regulación normativa propia en el campo administrativo, mediante una remisión normativa a la ley que regula la mediación en el ámbito del derecho privado, sino a través de la adopción de una disposición normativa ad hoc.
Esta tesis fue además la sostenida por el Consejo de Estado en el dictamen del expediente 2222/2010, en el que se informaba sobre el «Anteproyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles». Este dictamen resulta ciertamente expresivo de la intención con la que finalmente se aprobó la ley, limitándola de forma intencionada al ámbito civil y mercantil, puesto que en ese momento se planteó ya en el anteproyecto como posibilidad la de extender la aplicación de esta ley a los litigios contencioso-administrativos mediante la introducción de una modificación en el artículo 77 LJCA, al que luego nos referiremos, lo que, sin embargo, fue finalmente desechado.
En el anteproyecto, la remisión se plasmaba en la modificación de la redacción del artículo 77 LJCA, en el que se incluía en su primer apartado in fine lo siguiente: «1. En los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, someterá a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad. En este supuesto el Juez o Tribunal podrá imponer a las partes el sometimiento a las normas de la Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles relativas a los principios de esta, el estatuto del mediador y el procedimiento.»
Sin embargo, examinada esta posibilidad, el Consejo de Estado señaló la improcedencia de incluir la modificación pretendida en el artículo 77 LJCA.
Apuntaba el Consejo de Estado que una decisión tan relevante como es la extensión de la mediación al ámbito administrativo, que constituye una absoluta novedad en nuestro ordenamiento jurídico, requeriría dotar a tal figura de una regulación sustantiva propia. A la hora de acometer tal regulación, habrían de ponderarse las notorias especialidades que presenta el ámbito administrativo en relación con la esfera civil y mercantil. Así, es de recordar que esta última se rige, como regla general, por el principio de autonomía de la voluntad, que permite no solo crear, modificar o extinguir relaciones jurídico-privadas de carácter material, sino también afectar al ámbito sustantivo, en cuanto que las partes pueden también decidir libremente cómo resolver —por vía judicial o por medios alternativos al sistema judicial como la mediación o el arbitraje— los conflictos que puedan tener sobre sus propios intereses privados. Es claro que este principio de libre disposición es mucho más reducido en el ámbito público, que tiene como principio rector la legalidad.
Todos los casos en que se ha introducido en nuestro ordenamiento jurídico la posibilidad de alcanzar soluciones convencionales han sido dotados de una
Consecuentemente, pese a la existencia de normativa favorable a la mediación administrativa, no puede afirmarse que se haya regulado normativamente la mediación contencioso-administrativa en el Derecho europeo, sin perjuicio de que mediante diversas iniciativas se ha mostrado la voluntad de promover su implantación en los Estados miembros.
III. LA POSIBILIDAD DE MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO
La incorporación de la mediación al Derecho Administrativo posee un doble objetivo: incorporar una nueva forma de solucionar los conflictos jurídicos y erigirse como una vía complementaria a la justicia administrativa.
La mediación, como uno de los sistemas alternativos al judicial en la resolución de controversias, ha recibido en tiempos próximos un merecido protagonismo, que se ha traducido en regulaciones concretas, en protocolos y guías prácticas elaboradas con intervención de los órganos de gobierno de la judicatura, de la abogacía y demás operadores jurídicos e, incluso, en proyectos legislativos de desarrollo e implementación dirigidos a configurarla, cuando ya se ha iniciado el proceso judicial, no ya como un sistema alternativo al judicial para la resolución de conflictos, sino como un sistema complementario del mismo e integrado en él por decisión de los propios tribunales, bien al aceptar la solicitud de las partes, bien sobre todo al derivar la controversia, por propia iniciativa, a la mediación o al homologar el acuerdo que mediante ella se hubiese alcanzado. Todo ello sin perjuicio, claro está, de la necesidad de acuerdo de las partes para la prosecución del procedimiento de mediación o para su conclusión, con acuerdo o sin él, y sin perjuicio, asimismo —y ahí está uno de los núcleos fundamentales de la consideración de la mediación como sistema complementario del judicial y no como puramente alternativo— del ulterior control judicial de lo convenido mediante la correspondiente homologación del propio órgano jurisdiccional.
En cualquier caso, no podemos hablar de mediación con la Administración Pública sin abordar la cuestión relativa a la disponibilidad de sus derechos y obligaciones, ya que, si hay una exigencia común en toda regulación de la mediación, aparte del carácter neutral del mediador, es la disponibilidad de los bienes y derechos en conflicto.
Así, por ejemplo, la Ley 5/2012 comienza en su Exposición de Motivos declarando que se dicta para regular en nuestro ordenamiento jurídico la mediación, como fórmula de autocomposición, siendo un instrumento eficaz para la resolución de controversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter disponible.
En el artículo 2, apartado primero, concreta esa previsión, regulando el ámbito de aplicación del siguiente modo: «Esta Ley es de aplicación a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable».
Por lo tanto, el legislador deja claro, desde el principio, que únicamente podrá emplearse este instrumento cuando los derechos subjetivos en conflicto sean disponibles, lo que habrá que analizar si concurre cuando una de las partes es una Administración Pública.
A diferencia de la mediación en materias propias de Derecho privado, cuando se trata de las relaciones de las Administraciones Públicas y los ciudadanos, principalmente las que se desenvuelven en el ámbito del Derecho Administrativo, ha sido casi unánime la apreciación doctrinal de la dificultad de admitir la mediación como sistema alternativo al judicial para la resolución de controversias.
En contra de esta posibilidad se utilizan los siguientes argumentos:
a) Lo impediría la posición de preeminencia de la Administración sobre los particulares como representación del interés público;
b) La sumisión, en su actuación, al estricto principio de legalidad (vinculación positiva a la ley) y
c) La autotutela declarativa y ejecutiva de sus actos como consecuencia de los presupuestos acabados de citar.
No obstante, son muchas las voces que sustentan que, si queremos realmente implantar en nuestra sociedad la denominada «cultura de la mediación», debemos impulsar la figura también para resolver las controversias en el marco de las relaciones con la Administración.
El problema de la mediación en el ámbito administrativo es, se ha afirmado tradicionalmente, que la misma sólo es aplicable en el derecho administrativo en aquellas zonas donde no esté inmerso el interés público que la Administración está llamada a tutelar, por lo que, desde ningún punto de vista puede aceptarse, la Administración pueda llegar a acuerdos comprometiendo o poniendo en riesgo la defensa de tales intereses.
Ha de tenerse en cuenta que el poder de disposición de los órganos administrativos sobre las materias regidas por el derecho público es sumamente restringido, en tanto el ejercicio del poder público se encuentra encauzado rigurosamente por el principio de la legalidad y condicionado por el interés público, que constituye la finalidad primordial del ejercicio de ese poder en sus diversas manifestaciones.
Son numerosas las previsiones normativas que establecen la indisponibilidad como principio rector y este principio no es sólo predicable de la relación jurídica de derecho público, sino que también se proyecta sobre las relaciones de derecho privado de la Administración, porque también en dichas relaciones la presencia e intervención de la Administración impone la toma en consideración de principios y reglas específicos, no extensibles al régimen común, como los de la interdicción de la arbitrariedad y consiguiente control de la actuación discrecional (art. 9.3. CE), servicio de intereses generales, objetividad y legalidad (art. 103.1 CE).
Desde esta perspectiva, se explica algunas previsiones normativas expresas que niegan la posibilidad de utilización de la mediación.
Así la regulación contenida en el artículo 31 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que se refiere a la transacción y sometimiento a arbitraje, declarando que « No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del de Hacienda, previo dictamen del Consejo de Estado en pleno ».
En este mismo sentido, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, determina en su artículo 7 que «no se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de ministros, previa audiencia del de Estado en pleno».
No obstante estos inconvenientes se ha defendido que «Llegados a este punto, frente a las dificultades que existen para que el ciudadano y la administración se desenvuelvan en un plano de horizontalidad, la mediación puede ofrecer espacios de encuentro para que los conflictos se resuelvan en el marco de la legalidad y de la equidad, dado que es un mecanismo dirigido esencialmente a reforzar la confianza del ciudadano en la Administración, teniendo en cuenta que se trata de un procedimiento no jurisdiccional y que no conduce a imponer una acción obligatoria para las partes.»
A lo anterior se añade que «la mediación cumple una función tuitiva, preventiva y revisora de la actuación administrativa y, de otra, se revela como un instrumento eficaz de participación de los ciudadanos en la realización de políticas públicas dentro de los asuntos que les conciernen, y, por lo tanto, como una figura con perfiles mucho más amplios y nítidos que otros mecanismos de composición.
Se trata, a través de la mediación, de crear una relación diferente entre la Administración y la sociedad, un modo de abordar los conflictos que surjan en el diseño y aplicación de las políticas públicas a través del diálogo y la búsqueda de soluciones satisfactorias para las partes implicadas.»
Uno de los grandes errores cuando se analiza la mediación en el contexto de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos es entenderla simplemente como una forma de reducir la litigiosidad. La mediación en el Derecho Administrativo, con independencia de permitir una reducción de la abundante litigiosidad, tiene además una dimensión más amplia y mucho más profunda, al ser una nueva forma de entender las relaciones entre Administración y ciudadano basadas en el respeto a las posiciones de estos últimos.
Bajo este enfoque la mediación permite que la Administración, «a través de un diálogo transformador, reconozca derechos e intereses legítimos, cumpla con sus obligaciones, identifique el error, revise sus acciones y, en definitiva, alejándose de la figura indeseable del silencio administrativo, descubra y acuerda propuestas legítimas y estratégicas, hasta alcanzar un equilibrio ponderado entre el principio de legalidad administrativa y el de buena administración», vid. «Protocolo para la implementación de un plan piloto de mediación en la jurisdicción contencioso-administrativa», CGPJ/Fundación Valsaín, 2011.
IV. MEDIACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
En cualquier caso, resulta evidente que las reservas con que se observa la posibilidad de que se acuda a la mediación, para resolver conflictos judicializados en el orden contencioso-administrativo, se debilitan cuando se constata el tratamiento que las formas autocompositivas de resolución de conflictos reciben en el seno del procedimiento administrativo.
No obstante, como afirma Lucía Casado, la normativa general de procedimiento administrativo no regula de forma detallada la mediación administrativa. Únicamente prevé la posible apertura del procedimiento administrativo a la negociación con las personas interesadas e incluye algunas previsiones al respecto tanto en el procedimiento administrativo previo —antes de la adopción de una determinada decisión— como en el procedimiento administrativo posterior, ya en la fase de resolución de conflictos con la Administración tras la adopción unilateral de una determinada decisión.
En este particular, destacan las siguientes normas procedimentales de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP):
El artículo 86 de la LPACAP regula la terminación convencional de los procedimientos administrativos, estableciendo un medio novedoso en nuestro Derecho de terminación del procedimiento, al señalar que: «Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al Ordenamiento Jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.»
Del referido precepto podemos deducir los siguientes requisitos de la terminación convencional:
1) Respeto por el ordenamiento jurídico,
2) Versar sobre materias susceptibles de transacción,
3) Tener por objeto la satisfacción del interés público encomendado a la Administración interviniente,
4) Ajustarse a la norma sectorial que prevea su aplicación, y
5) No alterar las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni las responsabilidades de las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios públicos.
De entre los medios convencionales a los que se refiere el citado precepto, la mediación se encuentra implícitamente incluida, al tratarse de una figura que tiene un marcado carácter contractual.
Según la STS 5272/2003, de 22 de julio, el citado precepto: «solamente permite la terminación convencional del procedimiento administrativo cuando el respectivo pacto o acuerdo no sea contrario al ordenamiento jurídico ni recaiga sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el interés público encomendado a la Administración actuante, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule».
El principal problema que plantea el artículo 86 es que no ha recogido cuáles son las materias en las que resulta posible la terminación convencional, por lo que caben dos posibilidades, bien acudir a una interpretación extensiva de la norma, bien considerar que serán las reglas y normas reguladoras de cada uno de los sectores de la actuación administrativa, los que deban permitir expresamente esta posibilidad.
La misma 39/2015, contiene una segunda previsión importante en esta materia, cuando señala en el artículo 112.2 que «Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.».
Otras previsiones que destacar:
a) el artículo 114.1.d) de la LPACAP prevé que los acuerdos, pactos, convenios o contratos tengan la consideración de finalizadores del procedimiento, entre los que se encuentran los alcanzados en mediación, pongan fin a la vía administrativa,
b) el artículo 90 de la LPACAP contempla la terminación convencional del procedimiento por acuerdo entre la Administración perjudicada y el infractor en lo que atañe a la fijación de la cuantía destinada a indemnizar los daños causados por el infractor, y
c) el artículo 91 de la LPACAP admite la terminación convencional de los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, mediante acuerdo entre el interesado y la Administración responsable, acuerdo susceptible de comprender todos los elementos o requisitos que determinan la existencia de tal responsabilidad.
V. MEDIACIÓN EN EL PROCESO JUDICIAL
Si resulta posible en vía administrativa la terminación convencional autocompositiva de los procedimientos es evidente que ninguna traba debería existir para su implantación en el ámbito intrajudicial, máxime cuando en este el acuerdo, como ya he adelantado, es sometido a homologación judicial, con el control de legalidad y la salvaguarda de los intereses públicos o de terceros afectados que entraña.
En el campo judicial, la propia Exposición de Motivos de la Ley de la Jurisdicción, en el párrafo 10º de su apartado I («Justificación de la Reforma»), dice textualmente que «Bien es verdad que lograr una justicia ágil y de calidad no depende solamente de una reforma legal. También es cierto que el control de la legalidad de las actividades administrativas puede y debe ejercerse asimismo por otras vías complementarias de la judicial, que sería necesario perfeccionar para evitar la proliferación de recursos innecesarios y para ofrecer fórmulas poco costosas y rápidas de resolución de numerosos conflictos». Lo que ocurre es que, pese a esta correcta afirmación y plausible finalidad, el contenido normativo es más bien, por lo menos aparentemente, corto y limitado.
En este campo existen dos tipos de mediación, según se produzca con independencia de un proceso judicial sobre el mismo tema o dentro de éste. Por ello, ha de distinguirse entre una mediación extra o antejudicial y otra intrajudicial. Es precisamente esta última —la intrajudicial— la que, al tener lugar dentro del proceso judicial y con garantías de la misma naturaleza, puede ser considerada como parte o complemento de la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce como derecho fundamental en su artículo 24.
Entre las diversas fórmulas autocompositivas de resolución de conflictos, en mi opinión, es la mediación intrajudicial la que presenta mayor probabilidad de éxito, dado el impulso que puede obtener de la iniciativa judicial para su puesta en marcha y el ulterior control judicial de viabilidad al que se somete el eventual acuerdo alcanzado entre los contendientes.
En efecto, el control judicial mediante la homologación del acuerdo alcanzado por las partes, de la que depende su fuerza ejecutiva, garantiza que dicho acuerdo no resulte contrario al ordenamiento jurídico o lesivo para el interés público o de terceros (art. 77 LJCA).
Precisamente, dicho control judicial de legalidad sobre el acuerdo alcanzado a través de la mediación intrajudicial permite afirmar, sin reservas, que los postulados de los artículos 103 y 106 de la Constitución quedan preservados cuando se hace uso de este mecanismo de resolución de conflictos.
El artículo 77 LJCA establece que «En los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestación, podrá someter a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad».
Añadiendo que «2. El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones salvo que todas las partes personadas lo solicitasen y podrá producirse en cualquier momento anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia. 3. Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, el Juez o Tribunal dictará auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no fuera manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros».
En principio, se ha sostenido que pueden considerarse como no mediable:
a) la actuación administrativa que vulnera derechos fundamentales, cuya protección está confiada en exclusiva a los tribunales en su función de «restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado» (art. 114.2 LJCA);
b) la misma actuación cuando estuviere dirigida a una pluralidad indeterminada de sujetos ajenos al proceso;
c) la impugnación de normas derivadas de la potestad que tiene atribuida la Administración (potestad reglamentaria) y la de configurar su organización mediante Circulares, Instrucciones y Ordenes de servicio;
d) la actuación de la Administración Electoral y, también en principio, el ejercicio de potestades estrictamente regladas.
Por otra parte, pueden destacarse una serie de materias en las que su implantación parece menos complicada.
A modo de ejemplo y sin excluir otras competencias podemos enumerar las siguientes:
a) La fijación de la cuantía de indemnizaciones, justiprecios, compensaciones o rescates.
b) Determinación de las reglas sobre las prestaciones en las relaciones bilaterales. Contratos de derecho público y privado, convenios y reintegro de subvenciones.
c) Legislación urbanística, medio ambiente y ordenación del territorio, así como la concreción de magnitudes, parámetros y estándares en la aplicación de dicha legislación.
d) La ejecución de medidas en la potestad disciplinaria y sancionadora de la Administración.
e) Ejecución de sentencias.
La Guía para la Práctica de la Mediación intrajudicial, versión de 7 de noviembre de 2016 y, referidas al Protocolo de Mediación Contencioso-Administrativa, reseña los principales objetivos de la mediación intrajudicial que cifra:
a) en el complemento o sustitución de la posible resolución judicial por la que hayan acordado las partes a través de una base de propuesta canalizada por el mediador;
b) en evitar la nocividad de una justicia tardía o meramente cautelar, no satisfactoria del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, reduciendo la proliferación de recursos innecesarios, ofreciendo una fórmula menos costosa y más rápida de resolución de numerosos conflictos y presentando nuevas estrategias participativas para hacer frente a procesos judiciales;
c) en introducir una alternativa a las dificultades que le son propias a la jurisdicción (complejidad para acceder a ella, dilaciones en la tramitación,
incremento de la litigiosidad y costes y formalidades que el proceso judicial lleva consigo);
d) en transformar la relación de la Administración y el ciudadano mediante la búsqueda de fórmulas flexibles;
e) en facilitar la composición más amplia de los intereses en litigios; y
f) en dinamizar la actividad de los Tribunales Contencioso-Administrativos al facilitar su labor de resolver satisfactoriamente los litigios entre los ciudadanos y las Administraciones públicas.
En este sentido, conviene destacar las Conclusiones alcanzadas por los propios Jueces en el seminario La mediación en la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando afirman que: «Es preciso hacer uso de la disponibilidad muy amplia que ofrece el artículo 77 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, también es necesario dotar a la mediación de un marco legal de referencia, en la medida en que se asiente en el derecho público como una institución propia y característica de las administraciones públicas y del poder judicial en los procesos contencioso-administrativos».
Se concluye pues que «La Mediación intrajudicial se presenta como un sistema de resolución de conflictos compatible con a la vía judicial».
Los Jueces también consideran que, si bien la jurisdicción contencioso-administrativa se puede nutrir de varios métodos para resolver conflictos como son la mediación, la conciliación o el arbitraje, frente a estos dos últimos, la mediación ofrece mayor número de ventajas y beneficios para todas las partes intervinientes. Los profesionales que desempeñen el rol de juez pueden servirse de las técnicas de la mediación para intentar resolver el conflicto, previo al proceso de mediación propiamente dicho.
Concretamente consideran que la mediación no ofrece especiales dificultades para que pueda ser utilizada —con algunas limitaciones de orden legal— en las potestades regladas, discrecionales, en el ejercicio de las potestades autoorganizatorias de la administración y en la aplicación de los conceptos jurídicos indeterminados, pudiendo llevarse a cabo en cualquier fase procesal: en la vía de recurso o en fase de ejecución de sentencia.
No obstante, alertan de que todo procedimiento de mediación en el que intervenga la administración debe conjugar la voluntad de dar solución al conflicto planteado con el mandato constitucional, según el cual la actuación de ésta va dirigida a atender los intereses generales. Debe prestarse especial atención para que los mecanismos de solución alternativa de conflictos, tanto en sede administrativa, como —sobre todo— en la judicial, no puedan abrir la posibilidad al reconocimiento por esta vía de derechos o situaciones jurídicas individualizadas que supongan un trato más favorable o una preferencia respecto de estos.
Para garantizar el éxito de la mediación contencioso-administrativa, se considera más apropiado que se lleve a cabo por un profesional debidamente cualificado e independiente al proceso judicial. Lo anterior no impide que el juez o magistrado pueda ejercer de mediador «informal» o conciliador en los términos expuestos en el artículo 77 LJCA, dado que es un medio eficaz para descargar la jurisdicción,
no supone la paralización del procedimiento y es inocua desde el punto de vista de la independencia judicial, garantizando plenamente la libertad de las partes. La mediación intrajudicial ha dado un paso importante en el reconocimiento de su existencia, tras la aprobación del Real decreto Ley 6/2023, que añade un nuevo apartado al artículo 77 LJCA, disponiendo que «En todo caso, las actuaciones previstas en este artículo podrán llevarse a cabo por medios electrónicos.»
VI. LA MEDIACIÓN EN EL TRÁMITE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
La mediación intrajudicial es posible tanto en la fase declarativa como la fase de ejecución de sentencia, pese a que esta última se encuentre ausente en la regulación del artículo 77 de la LJCA, aunque presente en el artículo 19 de la LEC. Los problemas de la mediación son más acusados cuando su objeto recae sobre la ejecución de sentencia. Pese a que es un principio común a todos los órdenes jurisdiccionales el de que «las sentencias se ejecutarán en sus propios términos» (art. 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), la ejecución de las sentencias presenta un variado conjunto problemático en todos ellos.
Quiere decirse con lo expuesto que, como se ha hecho constar con razón, no resulta extraño que, tras la sentencia que pone término al litigio existente entre la Administración y el ciudadano, pueden surgir, precisamente en trámite de su ejecución, otro litigio de mayor envergadura que el inicial. Inclusive después de que la actual LJCA sustituyera el criterio de la Ley Jurisdiccional 1956, según la cual la ejecución de las sentencias correspondía al órgano que hubiere dictado el acto o disposición objeto del recurso, por el de que dicha ejecución correspondía «exclusivamente» a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo (art. 103.1 LJCA), debido, sobre todo, a los extensos plazos de cumplimento de la Sentencia que contempla, a la posibilidad de apertura de incidentes en la fase de ejecución.
En consecuencia, al analizar el problema de la utilización de la mediación en el trámite de ejecución de sentencias, debemos partir de una doble consideración de carácter general y de una realidad constatable.
Es frecuente, como acabo de señalar, que en el contencioso administrativo haya sentencias que se queden sin ejecutar, que nunca se ejecuten pese a que, tras largos años de pleito, se consiga finalizarlo, si bien el Tribunal Supremo ha sido tajante a la hora de diferenciar entre la imposibilidad y las dificultades que pueden surgir en el momento de la ejecución.
Desde el punto de vista jurídico, desde sus primeras sentencias, el Tribunal Constitucional ha venido afirmando que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el de obtener la ejecución de las sentencias. Ello es, además, una exigencia institucional: los jueces no sólo han de juzgar sino también ejecutar lo juzgado; y los demás —particulares y poderes públicos— deben cumplir lo en ellas acordado y prestar a tal fin la colaboración que se les demande.
Este es el sentido y el alcance que ha de darse a lo dispuesto en los artículos 117.3 y 118 de la Constitución.
Para el TC, el artículo 24.1 CE exige que los fallos judiciales se cumplan y que ese cumplimiento se lleve a cabo en los propios términos de la decisión que se trata de ejecutar, pues sólo así el derecho al proceso se hace real y efectivo.
Conectado con lo anterior la Sentencia del Tribunal Constitucional 83/2022, de 27 de junio de 2022, se refiere al principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, que mantiene una vinculación dogmática con la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), así como con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Esa intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes no es, según el TC, un fin en sí misma, sino un instrumento para la mejor garantía de aquella tutela judicial efectiva, en conexión con la observancia del principio de seguridad jurídica, pues, «de tolerarse la modificabilidad sin trabas de las resoluciones judiciales firmes, se vaciaría de contenido el instituto de la firmeza, dejando al albur de las partes o del propio órgano judicial el resultado final de los procesos judiciales».
Es partiendo de estas dos consideraciones como debe enfocarse la admisión de la mediación en el trámite de ejecución de sentencias.
Otro problema u obstáculo es el relativo a la existencia de la denominada reserva de jurisdicción del artículo 117 de la Constitución, si bien se ha considerado que la misma no impide la solución extrajudicial de conflictos, mucho menos cuando se trata de una medida que reposa, como es el caso de la mediación, en la voluntad de todos los implicados, esto es, que no hay sustitución por terceros, sino que directamente son las partes las que acaban conviniendo.
Para los defensores de la mediación en el trámite de ejecución, esta posibilidad encuentra su sustento legal, por un lado, el artículo 108.1.b de la Ley 29/1998 que permite adoptar medidas necesarias para que el fallo de la sentencia adquiera eficacia, se puede solicitar al juez para que éste pueda derivar el proceso de ejecución a mediación; y, por otro lado, el artículo 109 del mismo texto legal que permite al juez adoptar los medios y procedimientos adecuados.
Al igual que ocurre en la fase declarativa del proceso hay supuestos en los que un acuerdo en la ejecución parece factible, por ejemplo, en el cumplimiento de sanciones administrativas o disciplinarias, en el ingreso derivado de liquidaciones tributarias, etc. Sin embargo, existen otros campos donde la mediación puede presentar especiales problemas.
Encontramos un claro ejemplo, de un supuesto problemático, en el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 8 de febrero de 2019, Rec. 6937/1997, donde se homologa un acuerdo entre el Ayuntamiento de A Coruña y el particular recurrente y un acuerdo entre el ayuntamiento de A Coruña y la comunidad de propietarios de antiguo edificio Fenosa, en ejecución de sentencia de fecha 20 de diciembre de 2001 que anula la licencia para la rehabilitación del inmueble, denominado edificio Fenosa.
Esta resolución, que se ha convertido en el ejemplo paradigmático de la mediación en el trámite de ejecución de sentencias, cuenta, sin embargo, con grandes defensores, pero también con acervas críticas.
Como afirma José Eugenio Soriano, «Por ello, esta mediación, en aplicación del art. 77.1. LJCA no afecta a lo establecido con carácter general en el artículo 105.1 de dicho texto: No podrá suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecución total o parcial del fallo».
Según el citado autor «Porque con la mediación, supervisada judicialmente como instrumento o herramienta intrajudicial para ejecutar la sentencia, se tiende con toda exactitud a preservar el contenido y la ejecución. No se trata de utilizarla para negociar simplemente una compensación, vía ulterior petición de responsabilidad patrimonial, ni siquiera para retirarse de la misma, mediante renuncia o desistimiento, tras una indemnización. Esa situación nunca podría homologarse.
De manera que, si la mediación lo que pretende es un desistimiento o renuncia a cambio de obtener una compensación, parece que este artículo 105.1, impediría que el Juez homologara un resultado que atenta al final contra el propio contenido del fallo. Porque en estos casos, el fallo de la sentencia no se va a ejecutar, siquiera por la vía sofisticada de la mediación. No. En tales casos, que no se podrán homologar, se produce simplemente el desconocimiento burdo de la sentencia, mediante una retirada compensada, algo que irrita profundamente los fundamentos mismos del orden procesal y de la propia autoridad de la sentencia».
Por el contrario, el Profesor Chinchilla Peinado es muy crítico con esta solución, razonando que «La concreta utilización de la mediación intrajudicial en este supuesto resulta, en mi opinión, más que discutible. De una parte, ¿es cierto que esta vía logra sustituir una justicia decisionista por una justicia reparadora? El interés que se persigue con el fallo era garantizar el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida. Como plantean los votos particulares, tal objetivo no se ha conseguido ni se garantiza su consecución futura. De otra parte, de generalizarse este criterio de homologación de la mediación se posibilita que cualquier demolición de algo ilegal sea evitada a través de una mediación entre el Ayuntamiento y el recurrente. ¿Dónde queda el carácter normativo del planeamiento y la idea de sometimiento al mismo de todos, los particulares y el propio Ayuntamiento?».
Otro ejemplo de interés viene dado por el acuerdo homologado por el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, de fecha 28 de julio de 2023, donde el Ayuntamiento de Madrid, El Corte Inglés S.A. y el recurrente, que ejerció la acción pública y obtuvo sentencia estimatoria de su pretensión, acordaron la suspensión de la ejecución de la sentencia 216/2016 del mismo juzgado. Esta sentencia anulaba las licencias de edificación que habían posibilitado la ampliación de dos edificios comerciales, como consecuencia de la anulación de la declaración de nulidad de la modificación puntual del PGOUM que habilitaba urbanísticamente un incremento de edificabilidad en ambos centros comerciales, por razones formales —ausencia de justificación de la existencia de un ámbito discontinuo y de la dotación de determinadas plazas de aparcamiento—, y ordenaba la demolición de la ampliación de los mismos amparadas por tales licencias —otorgadas en 2013—.
La suspensión de la ejecución de la demolición acordada sobre ambos edificios —demolición parcial— tenía por causa el estado de tramitación de una modificación puntual del PGOUM, pendiente solo de aprobación definitiva por la Comunidad de Madrid, que conllevaba la demolición completa de uno de los dos centros comerciales, sustituyéndose por una nueva parcela dotacional pública y un edificio de uso terciario, y la atribución de una edificabilidad adicional al otro centro comercial, permitiendo la legalización de su volumen edificatorio. Lógicamente, tal acuerdo quedaba supeditado a la aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOUM.
Asimismo, se acordaba una indemnización económica en favor del recurrente por los gastos devengados a lo largo del proceso judicial, a cargo del El Corte Inglés.