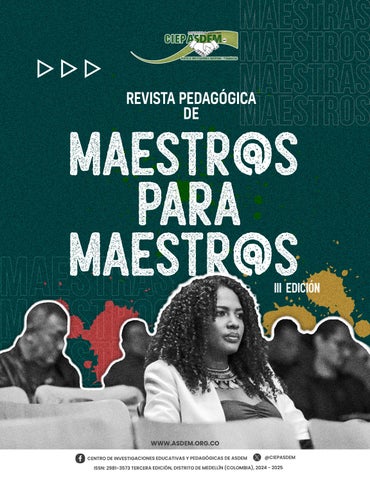PARA MAESTR@S MAESTR@S
“Revista Pedagógica de Maestros para Maestros”.
Editores: Rentería Escobar, Milton y Córdoba Mena, Rafael. Distrito de Medellín: Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas – CIEP, 2024
ISSN: 2981-3573
Tiene incluidas las referencias bibliográficas
Productor: ASDEM y CIEP - ASDEM
Asociación Sindical de Educadores del Distrito de Medellín – ASDEM y su Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas – CIEP.
ISSN: 2981-3573
Título original: “Revista Pedagógica de Maestros para Maestros”. Tercera Edición, Distrito de Medellín (Colombia), 2024 - 2025
Sello editorial: Asociación Sindical de Educadores del Distrito de Medellín - ASDEM / NIT: 890983700-4 www.asdem.org.co - asdem@asdem.org.co
Editores
Rentería Escobar, Milton y Córdoba Mena, Rafael Revisión de Estilo
Córdoba Mena, Rafael y Ossa Zapata, Tatiana
Comité Académico
Dranda. Sally Juliette Jiménez Herrera
Dranda. Nidia Yulieth Hernández Riveros
Dr. Antonio Claret García Botero
Dr. Milton Florencio Rentería Escobar
Mag. Javier Sánchez Sosa
La revista Pedagógica de Maestr@s para Maestr@s nace desde la necesidad del sindicato ASDEM por expresar mediante un órgano de difusión escrito su filosofía y de crear, entre los maestros, un espacio en el que puedan converger la difusión investigativa (en el campo pedagógico), la literatura, la crítica, la opinión y demás menesteres que se consideren apropiados para este tipo de formato (revista física).
Así mismo, esta revista, que es de publicación semestral, tiene como fin difundir opiniones y puntos de vista sobre diversas situaciones que ocurren alrededor del medio educativo en la ciudad de Medellín, Colombia y el mundo. La revista promulga, en su editorial, la ideología sindical y aboga directamente por la defensa de la educación pública, gratuita de calidad.
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición de:
Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas - CIEP, Director, Milton F. Rentería Escobar.
Asociación Sindical de Educadores del Distrito de Medellín, Junta Directiva 2024:
Ima Yurley Pérez Bedoya Presidente
Gustavo de Jesús Jiménez Isaza Vicepresidente
Andrés Iván Urrutia Mosquera Tesorero
Abdi Joel Sánchez Lozano Fiscal
Leyda Astrid Rodríguez Lemos Secretaria General
Kerton Ashley Palacios Hurtado Secretario de Salud y Bienestar
Eduardo Adrián Pulgarín Usma Secretario de Prensa y Publicaciones
Javier Sánchez Sosa Secretario de Asuntos Pedagógicos
Gloria Elena Rojas López Secretaria de Reclamos y Asuntos Laborales
Blanca Inés Echeverri Osorio Secretaria Asuntos Interinstitucionales y de la Mujer

IMPRESO POR Grupo Colores

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Fabio Báez Romero ( @bison.ft)
Comunicador Social - Periodista
Gestor Prensa y Publicaciones de ASDEM
FOTO PORTADA ( @bison.ft)
Mag. Ivonees Palencia Querubín

CIEP - ASDEM

Nos complace de gran manera ser una opción para innovar en educación, intercambiar conocimientos y experiencias significativas exitosas en el ambito de la educación, que permita reflexionar sobre la educación como eje fundamental del desarrollo educativo y social.
El CIEP de ASDEM es una gran oportunidad para dar a conocer experiencias propias y al mismo tiempo conocer el estado del arte de nuevas experiencias aplicadas a la educación con la finalidad de fortalecer saberes construir redes de conocimiento y proponer ideas creativas que conduzcan al mejoramiento continuo de las prácticas educativas.
En este orden de ideas el CIEP invita a todos los asociados a participar en los procesos investigativos que desarrollan en cada una de sus líneas.

Es el Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas de la Asociación Sindical de Educadores del Distrito de Medellín.


ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

OFERTA ACADÉMICA E INVESTIGATIVA DEL CIEP
Ofrece a todos los asociados y sus instituciones educativas, capacitación y formación en:
Las temáticas de las líneas de investigación.
Asesorías en temas de interés como: investigación, evaluación, currículo, aprendizaje basado en proyectos, entre otros.
Además contamos con los software para análisis en investigación cualitativa:
ATLAS.Ti y NVivo (los cuales están a disposición de los docentes para sus investigaciones institucionales entre otros)

MODELO DE GESTIÓN
Para garantizar el incremento en la productividad del CIEP, como un espacio orientado a generar ciencia, cuenta con las siguientes líneas estratégicas:

Para poder cumplir exitosamente con la misión y los objetivos, el CIEP lo conforman las siguientes líneas investigativas:
COMITÉ DE GESTIÓN Mag. Leyda Astrid Rodríguez SEC. ASUNTOS PEDAGÓGICOS
NARRATIVAS ESCOLARES
Mag. Makyerlin Borja Maturana
Percepciones de los actores de las comunidades educativas.
POLÍTICO LABORAL
Mag. Luis Fernando Arango Álvarez Formación Político - Sindical
EDUCACIÓN COMO DERECHO HUMANO
Dr. Rafael Córdoba Mena
Dr. Milton Rentería DIRECTOR CIEP - ASDEM
SEMIÓTICA DE LA COMUNICACIÓN
Maestra Beatriz Elena Patiño
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
Mag. Luisa Fernanda Castañeda
CIENCIA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Mag. Ketty Johana Quesada
Políticas educativas, gratuidad de la educación, Evaluación escolar y docente Género, etnoeducación y territorios.
PEDAGOGÍAS ALTERNATIVAS Y EMANCIPADORAS
Mag. Edgar Leonardo Ayala Herrera
Pedagogías liberadoras y emergentes.
Integración y enseñanza de las ciencias, didácticas de las ciencias, stem, conectivismo, educación y Tics. Arte, discurso, literatura y lenguaje.
AFROCOLOMBIANIDAD Y ETNOEDUCACIÓN
Mag. Indira Patricia Murillo Moreno “Una puesta a la real identidad”
Además del comité de gestión contamos con 56 maestros (as) activos participando en las diferentes líneas de investigación.

Línea estratégica académica con calidad y pertinencia
Enfocada al fortalecimiento académico, la investigación y la sinergia entre estas.
Línea estratégica visibilidad, pertinencia e impacto institucional
Enfocada al fortalecimiento de los vinculos de trabajo de las líneas de investigación con el contexto, con lo cual se busca fortalecer la visibilidad de las líneas.

Línea estratégica de gestión para la excelencia
Desde donde se busca el establecimiento o el reforzamiento de la función de planeación al interior del CIEP, para que todas las acciones o actividades que se llevan a cabo, tengan un sentido y estén en constancia dentro del plan estratégico del CIEP - ASDEM.
EDUCACIÓN INTERCULTURAL:
UNA APUESTA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO, LA DECOLONIZACIÓN
DEL SABER Y LA CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ
Nidia Yulieth Hernández Riveros
Bachiller Pedagógico, Licenciada en Artes Plásticas, Especialista en Recreación Ecológica y Social, Especialista en Administración de la Informática Educativa, Magister en Gestión de la Tecnología Educativa, Candidata a Doctora en Ciencias de la Educación UMECIT. Integrante del Nodo de Investigación de Medellín. Integrante de la línea de investigación “Educación como Derecho Humano” del CIEP.
Sally Juliette Jiménez Herrera
Bachiller Pedagógico, Normalista Superior con Énfasis en Inglés, Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, Magister en Enseñanza de Ciencias Exactas y Naturales. Candidata a Doctora en Ciencias de la Educación UMECIT. Integrante de la línea de investigación "Educación como Derecho Humano” del CIEP.
EDITORIAL
En un contexto mundial que debe responder a la globalización recobran importancia la cultura, el territorio y la paz como premisas fundamentales en búsqueda de sociedades más armoniosas, equitativas e inclusivas. La cultura — aparte de definir quienes somos — también nos conecta con nuestras raíces, nuestras tradiciones, costumbres y las formas particulares de ver y percibir el mundo. El territorio se constituye desde su historia, sus límites geográficos, la consolidación de núcleos familiares, poblacionales y comunidades; además, se convierte en un espacio que permite entrever la diversidad humana y su relación con la naturaleza. En estos territorios se tejen las culturas, se hilan en filigrana las relaciones y se consolidan los principios de convivencia.
Es evidente que desde el mismo origen de la humanidad existen las diferencias que han llevado a conflictos y en muchos casos al exterminio de culturas y pueblos en el afán expansionista del poder político, religioso y territorial. Frente a estas históricas realidades estamos llamados a aprender a mediar en procesos de convivencia pacífica — como práctica cotidiana — que promueva el entendimiento, el diálogo y el respeto por el otro y su otredad. Es aquí donde la paz, como derecho fundamental, y
EDITORIAL
gestada desde el modelo sociocrítico de educación para la paz, desde Jare (1992) y Jiménez (2011), se establece como un proceso que busca reconocer el conflicto — como algo inherente al ser humano — entendiéndolo como cambiante, dinámico y retador.
Habitamos un país que se ha cimentado en medio de conflictos y tensiones producto de la barbarie, el destierro, de la colonización de los territorios y de los pueblos ancestrales. Es hora de buscar el reconocimiento de esos saberes propios que se diluyeron en la visión eurocentrista del conocimiento que devastó el saber propio y ocasionó desarraigo que — de cierta manera — nos ha llevado a olvidar que pertenecemos culturalmente a los pueblos del sur global. Regresar al “nosotros” solo puede lograrse desde los principios rectores de la inclusión y la interculturalidad. La inclusión vista como la posibilidad para que todas las voces y manifestaciones sean escuchadas, visibilizadas y respetadas sin importar las etnias, las creencias o el género. Entre tanto la interculturalidad nos llama a aprender de los demás en un proceso de enriquecimiento mutuo reconociendo que la diversidad nos permite entender, comprender, creer y mejorar al lado de los otros.
Es aquí donde la educación entra a formar parte del proceso de transformación y modernización de un pueblo, no atendiendo a las políticas de globalización ciegamente, sino tomando de ellas las que contribuyan a fortalecer sus estructuras sociales y educativas para abordar los cambios que no se limiten exclusivamente al trabajo con mano de obra calificada y a las tareas de asunción y adaptación a nuevas realidades macro alejándose de las realidades del micro contexto. Se debe fundamentar el desarrollo endógeno — ese que permite construir de adentro hacia afuera — que nutre el conocimiento desde la experiencia y que se debe ocupar de atender a las realidades contextuales para producir aprendizajes significativos.
Al caracterizar las realidades se debe fundamentar en el reconocimiento del contexto en el que se desarrolla el acto educativo que tendrá características particulares a atender y priorizar dependiendo de los espacios geográficos, naturales y sociales en los que se desenvuelvan los actores de la comunidad educativa.
Cuando como seres humanos seamos capaces de establecer procesos de Educación Intercultural — concepto que alude a modernidad y que aúna los términos de educación especial, educación inclusiva, educación para inmigrantes, etnoeducación, entre otros — reconoceremos que somos el resultado de diversos procesos sociales, culturales y familiares en los que nos encontremos y nutramos en las diferencias y en los que hallemos puntos de convergencia estableciendo diálogos, respetando la diversidad y la diferencia conseguiremos construir una cultura de paz para transformar la realidad.
EL PAPEL DE LA INTERCULTURALIDAD EN EL PROCESO DE RECONCILIACIÓN DE LAS CULTURAS VULNERADAS

Lenin A Chiliquinga Flores
Doctorando en la Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez, Cuba. Profesor de Inglés Casa de Maryland, Estados Unidos. Profesor Universidad Central del Ecuador, sede Galápagos. leninelprofesor@gmail.com
Resumen
Los procesos colonizadores de dominación han traído consigo una historia de abusos y destrucción de las culturas. El multiculturalismo por sí solo no resuelve los problemas de discriminación o racismo, más bien contribuye a su existencia. La interculturalidad es el instrumento que desde la educación es
una herramienta efectiva para evitar la discriminación y conducir a una estrategia de reconciliación de las culturas vulneradas. La siguiente investigación toma las experiencias del Ministerio de Salud Pública de México, los criterios de interculturalidad de otros autores y los puntos de acción recomendados por los Jesuitas colombianos en la construcción de transformación social.
Interculturalidad, proceso intercultural, discriminación, racismo, reconciliación, solución de conflictos, respeto, culturas.
Introducción
“El racismo, la discriminación racial y la xenofobia constituyen un fenómeno social, cultural y político, no un instinto natural de los seres humanos; son hijos directos de las guerras, las conquistas militares, la esclavización y la explotación individual o colectiva de los más débiles por los más poderosos a lo largo de la historia de las sociedades humanas.” (Castro, 2001, Conferencia Mundial contra el Racismo, Durban, Sudáfrica)
Como experiencia personal en mayo de 2018 en la brigada internacional Primero de Mayo en la provincia de Artemisa, Cuba en un encuentro internacionalista, intercultural; se congregaron brigadistas de varios países del mundo de los cuales un aproximado de 80 participantes, pertenecían a colectivos de los Estados Unidos. Uno de los propósitos principales de la brigada, era conocer el estilo de vida del pueblo cubano, su día a día, su trabajo, sus necesidades, su generosidad, su cultura. Como parte de las actividades interculturales, los foráneos compartíamos con las comunidades locales mediante visitas a centros de trabajo, sindicatos, barrios en donde su gente, “los vecinos” prepararon presentaciones deportivas y artísticas como bailes, música, y teatro.
Cada día, luego de las actividades, los brigadistas se reunían para analizar cómo se habían desarrollado tales actividades y exponer diferentes puntos de vista. De manera sorprendente para muchos, un grupo de brigadistas afroestadounidenses manifestó que se sentía ofendido por una de las obras cómicas teatrales desarrolladas por el barrio que nos había acogido ese día. Tildaron de racista la obra que interpretaba al “Negrito, el Gallego y la Mulata.” Ellos manifestaron su malestar al cuestionar por qué el Negrito había sido interpretado por un hombre blanco pintado de negro y Por qué ese personaje no fue interpretado por un hombre negro. El reclamo de estos compañeros brigadistas se dio debido al desconocimiento de que el Negrito es un personaje tradicional del teatro vernáculo cubano. Según Bianchi Ross (2022), El Negrito, interpretado por lo general por un actor blanco con la cara tiznada, era un personaje bueno y simpático, ‘vivo’, que no tardaba en descubrir la intríngulis de un suceso y ponía en claro la verdad. En ocasiones era desenfadado
y refistolero. O filósofo y catedrático. O ingenuo y bobalicón. (Tres en tres, párr.1)
Es entendible la inquietud de los compañeros afroestadounidenses al respecto; sin embargo, ese comportamiento mostraba falta de interculturalidad, más aún cuando se trataba de una brigada de carácter internacionalista. La conducta intercultural equilibra la razón con las emociones y evita actitudes intolerantes. El visitante intercultural vive y aprende de la cultura nueva. La falta de una conducta intercultural amenazó la labor y el proceso intercultural que la comunidad y los organizadores de la brigada habían organizado.
A renglón seguido, los compañeros afroestadounidenses manifestaron también su enojo a un mural en el escenario artístico del campamento internacionalista Mella, que nos acogía. La crítica era a los rasgos exagerados del arte que estaba en ese mural que representaba la caricatura de un negro “trompón, bembudo” (de labios exageradamente gruesos y protuberantes) fumando su tabaco entre notas musicales. Lo consideraban también racista, lo que para la mayoría de nosotros era imperceptible, lo que era solamente arte plasmado en un mural.
¿Por qué se enojaron los compañeros brigadistas afroestadounidenses ante esas expresiones artísticas que no tienen para nada un carácter racista? Esa experiencia y esa pregunta me llevaron al análisis de cómo la interculturalidad puede ayudar al proceso de reconciliación de las culturas vulneradas.
La página segregacionista en los Estados Unidos en el siglo pasado, marcó fuertemente la conducta, forma de vida y cultura afroestadounidense. La institucionalización del segregacionismo que prohibía a los negros sentarse siquiera en bancas puestas para blancos, compartir espacios públicos con los blancos, de comer en los mismos restaurantes, de ir a los mismos balnearios o de ceder el asiento a un blanco cuando la sección de blancos en autobús estaba llena. La brutal historia de colonización, alienación, esclavización e incluso aniquilación de pueblos y culturas enteras ha traído consigo resentimientos de los vulnerados contra el agresor, y, por otra parte, rasgos discriminatorios de los conquistadores ante los conquistados. La idea de identificarse con los vencidos fue tomada como signo de debilidad y vergüenza. Aunque se perteneciera a las culturas vulneradas, fueron adoctrinados para avergonzarse y rechazar su propia cultura e identificarse
con los “vencedores” con los “fuertes” con los dominantes; creando conceptos como los “losers y los winners”, los ganadores y los perdedores. Estos términos que son hoy parte de la cultura estadounidense, en los que es un insulto ser un “loser” han llevado a desarrollar el sentimiento de que debo estar siempre con los ganadores. Conceptos falsos creados por el imperio dominante actual para dividir la sociedad entre dominantes y dominados. Una sociedad es más que dos bandos, ganadores, perdedores, buenos y malos; una sociedad debe ser comunitaria y humanista.
Asimismo, es difícil crear un ambiente de igualdad cuando nuestras sociedades han criado a los niños con una mentalidad individualista, en donde el “yo” está por encima de “tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos” las sociedades capitalistas priman el individualismo y promueven propaganda que pretende posicionar él: primero “yo” segundo “yo” tercero “yo” y luego el resto.
La visión intercultural no pone al “yo” como la persona más importante, sino al “nosotros”. El nosotros indicamos unidad. La interculturalidad permite la unidad entre los diversos, plantea nuestras diferencias como una oportunidad y no como una amenaza.
¿Qué es la interculturalidad?
La interculturalidad es el proceso de interacción entre dos o más culturas en un mismo espacio de convergencia, de una manera horizontal o cíclica y respetuosa.
La interculturalidad trasciende el proceso comunicativo e incursiona de manera sinérgica con otros procesos, haciendo de esta un proceso socio educativo y sicológico.
Las 4 etapas del proceso intercultural
Según Othman-Bentria Ramos (2023) establece las etapas del proceso intercultural como:
Respeto: Trato con dignidad. Trato como sujetos. Escucha respetuosa y libre expresión de percepciones y creencias. Reconocimiento de la otredad (existencia de otros modelos válidos de percepción de la realidad).
Diálogo Horizontal: Interacciones con igualdad de oportunidades. Reconocimiento de que no hay una verdad única. Empoderamiento. Construcción de una realidad horizontal de «ganar-ganar».
Compresión Mutua: Entendimiento del otro o de los otros. Enriquecimiento mutuo, sintonía y resonancia (capacidad y disposición para comprender e incorporar lo planteado por el otro u otra). Empatía. Sinérgia: Obtención de resultados que son difíciles de obtener desde una sola perspectiva y de forma independiente. Valor de la diversidad, donde uno más uno son más que dos. Tolerancia.realidad horizontal de «ganar-ganar».
Una vez entablado el diálogo intercultural, empiezan a derribarse las barreras, a entender que no somos tan diferentes unos de otros, que hay más puntos de convergencia que puntos que nos separan. Cuando superamos nuestros miedos, los participantes comienzan a mostrarse cómo son, sin armaduras que los protejan del otro. Se empieza entonces a entender la realidad del otro, y poco a poco ampliamos nuestro propio conocimiento de la realidad, entendemos que la realidad es mucho más amplia que lo que pensábamos, ese entendimiento genera tolerancia a las diferencias culturales, respeto por las creencias del otro y empieza un enriquecimiento mutuo.
El conocimiento y entendimiento de la nueva cultura genera sentimientos de empatía, solidaridad y amor a la nueva cultura y la cultura propia. Porque los participantes del proceso intercultural están ávidos de mostrar su cultura.
Al respecto tenemos el siguiente análisis de la interculturalidad como proceso, según la Secretaría de Educación de México (2014):
El esquema siguiente muestra la interculturalidad como un proceso que se realiza a partir y desde diferentes niveles y en el cual se pueden ubicar diferentes niveles de competencias. El primero (A), inicia con relaciones de respeto, trato con dignidad y escucha, reconociendo al “otro” como diferente a mí, que puede contar con un modelo distinto de percibir la realidad, facilitando un primer nivel de comunicación intercultural. Se pretende que poco a poco las relaciones interculturales se enriquezcan hacia el siguiente nivel: diálogo horizontal (B), que fomente la confianza y el empoderamiento, donde el que se cree ubicado en un “nivel inferior”, logre una relación de igualdad con el que se cree de “un nivel superior”, para interactuar con igualdad de oportunidades; (relación donde los dos ganan). El tercer nivel es la comprensión mutua (C), donde se desarrolla la empatía como la capacidad de “ponerse en los zapatos del otro.” Finalmente, el nivel más
avanzado del proceso intercultural es la “Sinergia” (D), que es el resultado de la potenciación de varios elementos que, actuando de manera articulada, producen un resultado mucho mayor que la suma del efecto de los mismos actuando de manera aislada (uno más uno es mayor que dos). Es el nivel donde más se valora la diversidad (página).
Uno de los problemas en el proceso de reconciliación puede ser el pasado de discriminación y la memoria de los abusos de que fueron víctimas. La historia debe contar lo que pasó con el afán de no repetir los episodios negativos que se vivieron, no con el afán de perpetuar un resentimiento. Muchas veces los agresores no están dispuestos a pedir disculpas y los vulnerados no están dispuestos a perdonar, aun si las disculpas fuesen emitidas.
Cómo un ejemplo reciente de la negativa a aceptar responsabilidades, tenemos el caso entre México y España, en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió una carta al gobierno y a la corona española solicitando una disculpa por todo el daño atroz causado en la colonización de América. España se negó y lo que es peor, la corona y los grupos de derecha se sintieron ofendidos y comenzaron a hacer públicos comentarios racistas y burlescos en contra del presidente de México y los pueblos colonizados.
La resistencia vs la violencia
Las luchas sociales lograron acabar con la institucionalización de diferentes tipos de dominación y discriminación, empezando por la lucha contra el colonialismo, el esclavismo, la discriminación a la mujer, la segregación racial. Luchas de resistencia que fueron violentas, en donde hubo gente que ofrendó su vida por esas causas justas. De otra manera, no podía haber sido dado el contexto histórico en donde tuvieron lugar y no son reprochables, porque los agresores fueron los dueños del poder, de los ejércitos. Pero el agresor se ha asesinado en levantamientos sociales pacíficos que han provocado diferentes tipos de reacciones de resistencia.
En la actualidad varios pueblos y culturas del mundo siguen siendo colonizados, discriminados y violentados. Los pueblos vulnerados que reaccionan a la misma violencia y discriminación muchas veces con violencia, la violencia del oprimido. Sin embargo, los pueblos que alzan su voz de protesta son tomados como intolerantes o incivilizados.
Es evidente el rol de los medios de comunicación a favor de los grupos de poder que, sin decirlo explícitamente, aportan al racismo y a la discriminación. Como ejemplo vivo en estos días está el posicionamiento de los medios a favor del agresor y colonizador que ha sometido a un pueblo a un nuevo régimen de apartheid y que reacciona de manera violenta. Los medios se enfocan en el acto violento de los oprimidos para hacer ver como salvajes, no solamente al grupo alzado, sino a toda la población, para así justificar un nuevo genocidio en Palestina.
En nuestra Latinoamérica, aunque ya no sea legal la segregación, en la realidad la discriminación ha permanecido como una sombra en nuestras sociedades y esta no se la puede eliminar con violencia sino con educación. Habrá otros tipos de dominación, desigualdad y discriminación que aún son legales y que la historia y la dialéctica de la sociedad los llevarán a levantamientos sociales, muchos de ellos armados para acabar con esa institucionalización. Pero los rezagos y las reparaciones solo se lograrán con educación intercultural e internacionalismo.
En 2013, en Quito en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, en el foro destinado a hablar de la problemática palestino-israelí, dos amigos de esas nacionalidades nos señalaban el camino a la reconciliación de esos pueblos, estos dos amigos se sentían hermanos unidos por el sentimiento internacionalista proletario que trascendía las barreras del resentimiento mutuo de esos pueblos. No es raro ver muestras de apoyo del mismo pueblo israelí al pueblo palestino condenando las acciones del gobierno sionista. Las nuevas generaciones no son culpables de los actos atroces hechos por sus antepasados, pero sí tienen la obligación de reparar los daños causados.
¿Cómo empezar el proceso de reconciliación a través de la interculturalidad?
Lo primero es reconocer y ser conscientes de la existencia del problema. Además, las culturas involucradas en el proceso de reconciliación deben estar dispuestas a reconciliarse. Al respecto se cita:
“El primer paso ante un conflicto, es identificar sus características, lo cual nos ayudará a entenderlo y resolverlo mejor. Según su naturaleza y causas, los conflictos pueden ser: de intereses, de valores y de derechos”. “De los tres tipos de conflictos, los más difíciles de negociar son los de valores (y cultura),
porque tienen que ver con lo que consideramos como verdad (saberes, principios). Estos conflictos (de valores) se producen frecuentemente entre personas y grupos con diferentes culturas y percepción del mundo. En la mayoría de las situaciones, las partes no se abren a la negociación porque perciben que sus principios y verdades son afectados; generalmente se impone la posición dominante y poderosa, ante la otra u otras.” (Secretaría de Salud México. 2014).
Los valores y las creencias de un grupo, cuando se ven desafiados, producen una reacción defensiva. Si una persona hace algo que no va con los valores o creencias de una persona, puede producir enojo. La interculturalidad debe romper estas barreras para evitar conflictos.
Luego, tener la voluntad para empezar un proceso intercultural.
El enfoque intercultural puede aportar para prevenir, entender y resolver los conflictos de valores de una manera diferente. La existencia de una verdad única se cuestiona. Se propone enriquecer las alternativas desde diferentes aproximaciones a una verdad más amplia.
En este modelo partimos de reconocer que las personas, grupos, instituciones y culturas somos diferentes, y por lo mismo vamos a diferir en la percepción de la realidad, lo cual generalmente se traduce en necesidades diferentes y estrategias también distintas para resolver las primeras (recordar la manera como se expresa el conflicto, 2º paso). También visualizamos que las posiciones que se han establecido para enfrentar estas diferencias generalmente son para descalificar absolutamente al otro. Ante un problema, lo primero es facilitar que cada parte exprese sus necesidades desde el marco conceptual y de valores que posee, enfatizando una escucha activa, respetuosa y atenta del otro, evitando las descalificaciones tanto a su marco conceptual, como a su persona, enfatizando la existencia de diferentes verdades y percepciones que pueden enriquecerse. Es necesario reconocer que, en una negociación, actuamos desde la historia que cada parte nos ha tocado vivir y, por ende, debemos negociar con emoción.
Variables para negociar:
•El objetivo es llegar a acuerdos de beneficio mutuo,
en un clima de respeto.
•Es importante que cada parte describa la información sobre su persona, grupo institución, para facilitar la comprensión de las necesidades, estrategias y percepción valores.
•Es importante identificar lo que se quiere negociar. •Siempre negociar para construir. Nunca para disminuir o eliminar al otro.
•Es fundamental identificar desde el inicio de la negociación las necesidades y estrategias de cada grupo, concentrándose en las primeras. Nunca entramparse con la discusión en las posiciones.” (Secretaría de Salud México. 2014).
La naturaleza del racismo
Otro punto es entender que la discriminación y el racismo no son naturales. Sobre esto, muchos de nosotros hemos observado a los niños de edades tempranas agresivas entre sí, jugando sin mirar el color de piel, ojos u otros rasgos que los puedan enmarcar como diferentes. Ellos actúan naturalmente, nuestra naturaleza no es racista. Nuestra naturaleza es social-comunitaria. El racismo es una construcción social, no un estado natural del ser humano, como han pretendido posicionar muchos grupos para justificar actos de barbarie. Los nazis, por ejemplo, pretendían dar una explicación lógica y científica a su racismo.
Lo natural es el miedo, el miedo a lo desconocido. El ser humano teme a lo que no conoce y el miedo provoca una reacción agresiva en contra de lo que se teme.
Por otra parte, el conocimiento de algo lleva su entendimiento, y el entendimiento desemboca en tolerancia, de la tolerancia, a la empatía y de la empatía, a la solidaridad y de la solidaridad, a la fraternidad y al amor. Estos son los resultados de la interculturalidad como proceso socio educativo.
Experiencias del servicio público de salud mexicana respecto a conflictos multiculturales
En una jurisdicción sanitaria del estado de Veracruz, una comunidad indígena náhuatl arraigó a todo el personal de salud del centro de salud. El municipio de Aquismón forma parte de la Huasteca Potosina. Está habitado por población indígena Téenek (Huastecos). Esta comunidad se rehusaba a usar los servicios de salud pública para parir, optando por parteras sin las herramientas ni la salubridad adecuadas. La mortalidad infantil en 2003 fue de 11
casos. Luego de la negociación del conflicto apelando al proceso intercultural, se logró la capacitación y educación de las parteras y al final se disminuyó la mortalidad infantil a 0 (cero) en 2006.
Comunicación empática
“La actitud empática, cuando reconoce a la persona desde lo cognitivo y lo afectivo, produce una energía positiva que la lleva a querer hacer algo con eso. Mueve la voluntad libremente para no quedarse encerrado en el hecho victimizante”.
“Con estas aclaraciones, la comunicación empática crea un espacio seguro para la mediación.” Esto resulta fundamental, ya que el espacio de seguridad de la persona está vulnerado, guarda una ruptura de su identidad relacional, afectiva y efectiva como consecuencia del hecho victimizante por parte del agresor. Por ende, su relación existencial ha cambiado de positiva a negativa. En este sentido, a través de la comunicación y escucha empática, se pretende restaurar un vínculo de seguridad y una relación positiva de confianza que le permita a la persona sentirse reconocida como un sujeto que siente, que desea, que tiene voluntad y libertad, que necesita estima.” (Servicio Jesuita a Refugiados Colombia. 2020).
La Globalización de la cultura
En el mundo globalizado, como un método de prevención de conflictos culturales o resolución de los mismos, se ha planteado una cultura única o universal, la cultura occidental, como la más adecuada, la verdadera, sintetizada en el ciudadano global.
Falsos criterios de educación como los que denunciaba Galeano sobre quienes llegaban a territorios ajenos a civilizar a las culturas diferentes.
El caso de Ruanda, que ha sido tomado como ejemplo de solución de conflictos y reconciliación, en donde por ley está prohibida la división por etnias.
¿Será acaso que la prohibición de la autoidentificación indígena sea el camino correcto a la reconciliación? Lo más probable es que tratar de homogeneizar las culturas y estandarizar el comportamiento del ciudadano global puede contribuir a la resistencia de las culturas para permanecer en el tiempo.
Conclusiones
La interculturalidad y el internacionalismo solidario son el camino a seguir para la resolución de conflictos y genuina reconciliación.
Se debe tener en cuenta que el multiculturalismo por sí solo no significa una ventaja. El multiculturalismo, de hecho, lleva a choques culturales y conflictos. Es la interculturalidad la que permite evitar tales choques interculturales y permite el enriquecimiento cultural mutuo.
El primer paso a tomar en el proceso de reconciliación es el reconocimiento del problema; sin embargo, no es suficiente. Se debe asumir responsabilidades, dar y ofrecer disculpas; es necesario tomar medidas para la sanación y reparación. La interculturalidad es un puente no forzado a esa acción. De manera natural, las partes comienzan a sanar. Lo complicado es empezar el proceso intercultural. Lo importante es crear programas y el ambiente para que empiece y desarrolle el proceso intercultural.
Para que haya interculturalidad se necesita que los miembros del espacio multicultural estén dispuestos a interactuar de manera equitativa, respetando la cultura del otro, siendo tolerante y dispuesto al diálogo y al entendimiento de la cultura del otro.
Referencias
Secretaría de Salud México (2014). INTERCULTURALIDAD EN SALUD Experiencias y aportes para el fortalecimiento de los servicios de salud.
ISBN Herramientas para una reconciliación 2020, Servicio Jesuita a Refugiados Colombia.
Zolo, Danilo (2007) Ciudadanía Y Globalización
SER ANÁHUAC (2023) ¿Qué es ser un ciudadano global?
Bianchi Ross (2022). Cuba debate, tres eran tres
Othman-Bentria Ramos (2023). Interculturalidad.
ESCUELA Y PAZ
Territorio, Memoria Histórica, Verdad y Reparación
Doctorado Interinstitucional en Educación en la línea de investigación de Educación, Cultura y Sociedad de la

Vinculada con la Secretaría de Educación de Bogotá desde el año 2015 jrojasd1@educacionbogota.edu.co - jrojasd@upn.edu.co
Colombia tiene consigo una carga de violencia política que ha tenido consecuencias en todos los ámbitos de la sociedad. A pesar de los esfuerzos por comprender y abordar esta violencia, aún existen desafíos para entender plenamente la magnitud de lo ocurrido y sus implicaciones.
Las discusiones acerca de cómo nombrar lo acontecido en el marco del conflicto en el país, tienen una connotación política y social muy importante. Los debates públicos acerca de los usos del pasado reciente han permitido la creación de investigaciones que recogen apuestas por la memoria social y política, desde grupos de defensa de los derechos

humanos, asociaciones de víctimas y académicos (Rojas Díaz, 2022; 2023). De modo que, la transmisión del pasado se ha convertido en un interés institucionalizado en la última década en Colombia, siendo el marco del acuerdo de Paz de 2016, un punto importante para la creación de legislaciones orientadas a la construcción de un proyecto de justicia transicional en el país.
De acuerdo con este contexto, se plantea la pregunta acerca de ¿Cómo se pueden generar procesos de reparación simbólica en el contexto escolar que contribuyan a la construcción de memorias colectivas, la promoción de la paz y la transformación de las experiencias de violencia? Desde el contexto pedagógico y educativo, este interrogante es fundamental para comprender la importancia de poner en tensión las políticas de la memoria en la reconstrucción del tejido social y la formación de culturas de paz en Colombia.
Palabras claves:
Memoria, Pedagogía, Escuela, Reparación simbólica.
memoria como un cimiento sólido en la construcción del tejido colectivo. La memoria no solo ha evolucionado como un recurso o herramienta, sino también como un campo esencial que trasciende el ámbito académico (Merchán et al., 2016) y se ha arraigado en políticas públicas y en la vida cotidiana. A través de este texto, se busca exponer cómo esta transmisión del pasado reciente ha modelado y sigue moldeando nuestra relación con la historia, las identidades y nuestro porvenir colectivo.
Este impacto y la inquietud no se limitan únicamente al ámbito de la memoria como entidad aislada; en este caso, su diálogo con los asuntos pedagógicos se convierte en un punto de referencia para comprender estas preocupaciones en torno a la memoria, especialmente en contextos escolares.
En relación con lo anterior, esta inquietud acerca de la memoria, es una tendencia que se originó en la segunda mitad del siglo XX y se intensificó con el Holocausto en Europa, y los procesos dictatoriales en varias latitudes, en las décadas de los 70 y 80, llevando en algunos de estos casos a la implementación de políticas de la memoria (Ortega y Rojas, 2022).
La transmisión de los pasados recientes se erige en un proceso esencial para comprender y afrontar los desafíos de nuestra sociedad contemporánea. A medida que exploramos las diversas experiencias académicas y sociales que han cobrado forma en los últimos años, emerge un campo de investigación que ha ganado prominencia y se nutre del eje central de la memoria. Esta memoria, actuando como un hilo conductor entre lo que fue y lo que es, ha propiciado un aumento en la comprensión de los procesos sociales. La influencia de este enfoque se hace evidente, como lo destacan Jelin y Vinyes (2021), Rubio Soto (2013), Herrera et al. (2013), Ortega (2015), Arias (2018), y Ortega y Rojas (2022). Indican un aumento y una movilización sin precedentes en diversos sectores, desde lo económico hasta lo político y lo social, para establecer la
1 Esta ponencia hace parte de la investigación doctoral “Políticas de la memoria: tejidos de apropiación y resignificación pedagógica en la escuela”, desarrollada en el Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional (DIE-UPN) en el énfasis de Educación, Cultura y Sociedad.
De esta manera, las connotaciones que se le pueden atribuir a la memoria pasan por el énfasis que de acuerdo a ciertas perspectivas o intereses se ha querido establecer en los últimos tiempos. Dichos debates han permitido conceptualizar y orientar distintos estudios, y si bien han sido ubicados en espacios que para ciertos autores o académicos son estáticos, para el caso de este trabajo se mencionará con el fin de orientar de la lectura.
Uno de los referentes académicos más consultados en el tema memorial es Maurice Halbwachs (1877-1945), quien, a través de su trabajo en el campo de la sociología, estableció las bases acerca del concepto de Memoria Colectiva (2004), esta obra permite abordar la relación de los grupos sociales y los espacios, además orienta parte de la discusión que hemos propuesto para este texto, en tanto se busca comprender lo que el autor llama Memoria Histórica, planteando así que,
La historia es, sin duda, la recopilación de los hechos que han ocupado la mayor parte de la memoria de los hombres. Pero los acontecimientos pasados, leídos en los libros y enseñados y aprendidos en los colegios, son elegidos, acercados y clasificados, según las necesidades o reglas que no se
imponían a los círculos de hombres que conserva ron durante mucho tiempo su poso vivo. Sucede que, en general, la historia comienza en el punto donde termina la tradición, momento en que se apaga o se descompone la memoria social (p. 80).
Esta definición que también han recogido varios autores en sus investigaciones (Aguilar Fernández, 2008; González & Pagés, 2014; Rubio Soto, 2013), plantea la distancia que se establece entre los suje tos y los acontecimientos, estos tienen unas inten cionalidades orientadas a la constitución de una identidad por medio de un el relato único, total y generalizador, más adelante como lo mencionan González & Pagés (2014), será Pierre Nora, quien analizará la relación entre memoria e historia esta última orientada a indagar desde una rigurosidad científica a la memoria, así “la historia, por el contrario, es la operación intelectual de análisis crítico que evita censuras, encubrimientos o defor maciones” (p. 280); sin embargo, esta interpretación no siempre es acertada, ya que, como los mismos autores mencionan, la historia también puede integrar relatos de ficción, que inicialmente se le atribuyen a la memoria.
En este mismo línea, Paul Ricœur (2013), permitirá ubicar la discusión en términos de representaciones del pasado “gobernadas por regímenes diferentes: la historia aspira a la veracidad, mientras que la memoria pretende la fidelidad” (p.280). La historia basa su pretensión de veracidad en su función críti ca, sostenida en tres niveles: documental, explicati vo e interpretativo, estos modos del pasado en lugar de contraponerse se presentan como un vínculo dialéctico, “Lo que se produce es una interacción mutuamente cuestionadora que somete a la memo ria a la dimensión crítica de la historia y coloca a la historia en el “movimiento de la retrospección y el proyecto” de la memoria” (p. 281). En este sentido, los aportes de González & Pagés (2014), son funda mentales, para comprender la relación entre la memoria y la historia, superando una corresponden cia antagónica, por un lado, siendo la memoria una herramienta para la recolección de información o un objeto de estudio de la historia y por otro, permitien do que la memoria pueda establecer la ruta a seguir en términos de investigación histórica. Esta relación mutua se entiende desde estos autores como:
Por un lado, la historia se ve influenciada por las luchas por la memoria que se instalan en la agenda pública. Por el contrario, la memoria es influida por la historia: no existe una memoria literal, original,

que no haya sido “contaminada” por elementos que no derivan de la experiencia misma. Los recuerdos son reelaborados desde marcos sociales, donde son influenciados tanto por las aproximaciones académicas como por los modos de pensamiento colectivos. (p. 382).
Por su parte, estos diálogos académicos acerca de las configuraciones de los que algunos llaman en plural memorias (Aguilar Fernández, 2008; Calveiro, 2006; González & Pagés, 2014; Jelin & Vinyes, 2021) en el sentido colectivo, tienen como referencia el trabajo que desarrolló Halbwachs (2004). La diferencia entre la historia y la memoria está en la dimensión social de esta última, es quien, a través de la conciencia de grupo, permite integrar en funcionamiento del punto de vista individual con respecto a la memoria colectiva. En este mismo sentido coincide Aguilar Fernández (2008), recogiendo que:
La memoria colectiva se sustenta en grupos que comparten una identidad común; mientras dicha identidad se prolongue a lo largo del tiempo, aun cuando experimente transformaciones en su seno, la memoria de quienes la comparten pasará de generación en generación pudiendo llegar a ser sustentada por quienes no experimentaron directamente los hechos. (p. 50)
Estas comprensiones de la memoria histórica y de la memoria colectiva, a partir de un pasado que posee un carácter potencial para la enseñanza y el aprendizaje, permite una reivindicación política y ética, frente a situaciones que se han establecido de manera dicotómica, esta especie de conciencia Ricard Vinyes (2021), la ubica como la memoria colectiva en un sentido «compartido», en la que se hacen parte por las condiciones temporales, sociales, culturales, éticas y políticas.
Las memorias colectivas son un eje esencial, frente a la explicación de la idea de consenso, y de hecho frente a las advertencias de los “usos y abusos” que se le pueden vincular a la memoria, ya que la palabra «colectiva», pudiese orientar a versiones únicas o incluso legítimas, de esta manera ubicar a la memoria el adjetivo social, nos permite identificar el contexto en el cual de forma individual y colectivo se construye la referencia con el pasado y presente (Jelin, 2002; Jelin & Vinyes, 2021).
Estas construcciones de conocimiento que permiten ubicar las discusiones que se abordado con respecto a la memoria también ubicar a Traverso
(2007), quien menciona un punto relevante en tanto puede aparecer memorias fuertes y débiles frente a la conciencia colectiva, implicando que los marcos sociales, que se recoge a través de la categoría de “cuadros sociales de la memoria” de Halbwachs (2004), como formas de relación, ubican también las disputas ideológicas en todo orden (Traverso, 2007), en Colombia por ejemplo las discusiones en términos de reivindicación de la memoria de los grupos defensores de derechos humanos, han permitido identificar como los discursos acerca del pasado, pueden convocar luchas y disputas por las conmemoraciones en el presente (Rojas Díaz, 2022).
...En este sentido se tiene como objetivo ampliar el espacio para las múltiples memorias, relatos y narrativas que pueden surgir en relación con la comprensión del conflicto político en Colombia...
Sin consolidar un cierre definitivo al debate anterior, si es importante manifestar que debido a la amplia posibilidad de adjudicar adjetivos a la memoria, y sin que esto establezca que las discusiones frente a los mismos no son relevantes, este texto acoge la idea de González & Pagés (2014) y apuesta por nombrar solamente memoria, “considerando siempre el carácter plural y heterogéneo y atendiendo a su naturaleza inacabada y en construcción” (p. 286), ya que en muchas ocasiones convocamos a las narrativas de memorias múltiples y diversas, como lo menciona Calveiro (2006), lo cual permitirá abordar la discusión desde el campo pedagógico, que es un elemento que convoca este evento en la ciudad de Medellín.
Por supuesto en un contexto como el nuestro, de justicia transicional, hablar de violencia del pasado reciente se torna complejo, ya que ese pasado no cesa, esto complejiza los procesos de comprensión de lo ocurrido, e incluso denota un aumento de hechos dolorosos que dan cuenta de ciclos de violencia política que lejos de cesar se han venido incrementando.
Por tanto, es importante reconocer los marcos analíticos que permiten las comprensiones de lo que ocurre en el país, para plantear, como estas dinámicas ocupan también los espacios escolares.
La comprensión y el nombramiento de la violencia política en Colombia plantean desafíos profundos y complejos que atraviesan el tejido social y político del país. En este contexto, la memoria juega un papel crucial al resaltar la importancia de abordar esta problemática desde diversas perspectivas. Indagar por el análisis de la memoria y su vínculo con las políticas de la memoria, sitúa la discusión en el contexto de la justicia transicional como marco en el que estas políticas a menudo toman forma. Paloma Aguilar (2008) facilita un enfoque para definir las "políticas de la memoria" como iniciativas públicas que buscan instaurar una interpretación acerca del pasado de grupos sociales o políticos, e incluso para toda una nación. En este sentido, muchas medidas de justicia transicional se alinean con esta noción (Aguilar, 2008, p. 53).
De esta manera, la institucionalización de una agenda pública que permita abordar los procesos de memoria en un país en guerra, es una estrategia coherente para dar paso a la conclusión de estos conflictos. Herrera y Pertuz (2020) señalan la importancia de examinar la cultura política y las políticas relacionadas con las memorias de la violencia política. Este análisis requiere una visión más amplia que incluya a diversos actores presentes en el escenario público, especialmente a las víctimas y a las organizaciones que han denunciado los abusos sufridos. Estos actores han cuestionado el orden institucional y las versiones oficiales, contribuyendo a ampliar las interpretaciones en torno a la cultura política y la democracia (p. 41).
En este sentido, se tiene como objetivo ampliar el espacio para las múltiples memorias, relatos y narrativas que pueden surgir en relación con la comprensión del conflicto político en Colombia.
La discusión en el espacio público surge como un escenario donde las experiencias individuales y
colectivas de los testigos y víctimas de conflictos pueden ser captadas y, en ciertos casos, institucionalizadas en sus narrativas. Tal como lo ilustra el caso chileno, la lucha entre distintas memorias sociales, algunas promovidas por asociaciones de víctimas reivindicativas y otras respaldadas por una memoria institucional más cautelosa, ha dado como resultado el triunfo de las primeras. En este contexto, las políticas de justicia transicional se han expandido y las voces de las víctimas han logrado trascender, calando en sectores más amplios de la ciudadanía (Aguilar Fernández, 2008, p. 58).
Esta construcción colectiva, en ocasiones mediada por la transmisión intergeneracional, plantea el deber de la memoria como una responsabilidad hacia lo acontecido, ya sea de manera directa o indirecta. En este sentido, Aguilar Fernández (2008) introduce términos que enriquecen el debate. Se refiere a la memoria colectiva o social para aquellos que vivieron los eventos en primera persona y a la memoria histórica para aquellos que, aunque no experimentaron esos sucesos, comparten "lazos de identidad" que contribuyen a la formación de estos recuerdos.
Desde esta perspectiva, al considerar la memoria como un bien público que se reclama como un derecho, surgen nuevas interrogantes. ¿Cuál es la función y el rol del maestro o maestra, colombiano/a en la promoción de principios de verdad, justicia y paz en el entorno educativo?, ¿cuáles son las pautas recomendadas y las acciones que se deben llevar a cabo en un ambiente escolar para fomentar la convivencia, la justicia y la paz?
Estas cuestiones desafían los discursos hegemónicos, y nos permiten abordar desde el marco educativo una pedagogía de la radical novedad. Como expresan Bárcena y Mélich (2000), se trata de una educación que se convierte en un acontecimiento ético, que se configure desde un análisis crítico de la memoria, la historia y el rol de la educación en la reconstrucción del tejido social.
La importancia de la memoria y los debates públicos en Colombia
2 Este documento acoge la comprensión de violencia política, como “Aquella ejercida como medio de lucha política - social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también con el fin de destruir o reprimir un grupo humano con identidad dentro de una sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural e ideológica, esté o no organizado” (CINEP, 2008, p. 5).
La memoria entreteje a la historia, y desempeña un papel de vital importancia en la educación y en construcción de memorias colectivas en una sociedad (Arias, 2018). A través de la educación, se vinculan tiempos entre el pasado y el presente, uniendo las experiencias de generaciones pasadas con la
comprensión desde el presente, por esto decimos que este es un campo de trabajo intergeneracional.
A través de la educación, los acontecimientos históricos, los relatos y los testimonios son transmitidos a las nuevas generaciones, creando una conexión visible con el pasado (Cuesta, 2011). Esta conexión fortalece los lazos entre individuos y su herencia cultural, permitiéndoles forjar su identidad con un sentido de continuidad histórica.
Por tanto, la memoria es el aprendizaje del pasado, incluso de los episodios más dolorosos, ya que logra sustentar la comprensión de las acciones humanas, de esta manera la educación basada en la memoria funciona a su vez como una voz de advertencia, indicando el camino para evitar la repetición de los traumas históricos, de allí el compromiso hacia lo que se ha consolidado como Nunca Mas.
La memoria acoge el pensamiento crítico y la formación de ciudadanos conscientes, en palabras de Rubio (2013), desde la construcción de una ciudadanía memorial, al presentar contextos históricos y diversas miradas, esta educación impulsa a los estudiantes al análisis de eventos pasados desde un punto de vista crítico. A medida que los individuos reflexionan sobre las raíces y las implicaciones de ciertos acontecimientos, se vuelven ciudadanos críticos, capaces de participar en un diálogo informado sobre asuntos actuales y futuros.
De acuerdo con lo anterior, los derechos humanos se convierten en un atributo intrínseco de la memoria en la educación. La reflexión sobre eventos traumáticos y violaciones históricas de derechos humanos potencia a las generaciones a abogar por valores democráticos como la justicia, la verdad y la equidad. Las enseñanzas extraídas de la historia se cimentan como recordatorios permanentes acerca de la importancia de respetar la dignidad y los derechos fundamentales de cada individuo.
De esta manera se plantea que la memoria tiene la capacidad de reconstruir identidades colectivas y ayudar a sanar las heridas de la violencia política. La educación, al transmitir estos relatos compartidos y recordar momentos de crisis, pero también de resistencias, proporciona a las comunidades las herramientas para encontrar terreno común. A medida que las personas comparten narrativas y se sienten parte de una narración más amplia, se crea un sentido de unidad y pertenencia que es esencial para una sociedad cohesionada, es decir, se esta - que:


Referencias
Aguilar Fernández, P. (2008). Políticas de la memoria y memorias de la política: El caso español en perspectiva comparada. Alianza Editorial.
Arias, D. (2018). Enseñanza del pasado reciente en Colombia: La violencia política y el conflicto armado como tema de aula. Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bárcena, F., y Mèlich, J.-C (2000). La educación como acontecimiento ético: Natalidad, narración y hospitalidad. Paidós.
Calveiro, P. (2006). Los usos políticos de la memoria. En Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina (pp. 359–382). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101020020124/12PIICcinco.pdf
Cuesta Fernández, R. (2011). El lugar de la memoria en la educación. Con-Ciencia Social, 15, 15–30.
González, M. P., y Pagés, J. (2014). Historia, memoria y enseñanza de la historia: Conceptos, debates y perspectivas europeas y latinoamericanas. 275–311.
H albwachs, M. (2004). La memoria colectiva. Prensas Universitarias de Zaragoza.
Herrera, M. C., Ortega Valencia, P., Cristancho, J. G., y Olaya Gualteros, V. (2013). Memoria y formación: Configuraciones de la subjetividad en ecologías violentas (Primera edición). Universidad Pedagógica Nacional.
Herrera, M. C., y Pertuz Bedoya, C. (2020). Educación y políticas de la memoria en América Latina. Por una pedagogía más allá del paradigma del sujeto víctima (Segunda edición). Colección: Rescates.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI de España Editores: Social Science Research Council.
Jelin, E., y Lorenz, G. F. (Eds.). (2004). Educación y memoria: La escuela el pasado. Siglo XXI de España
Jelin, E., y Vinyes, R. (2021). Cómo será el pasado: Una conversación sobre el giro memorial. Nora, P. (2009). Lugares de la memoria. LOM.
Ortega, P. (Ed.). (2016). Bitácora para la Cátedra de la Paz: Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz (Primera edición). Universidad Pedagógica Nacional.
Ricoeur, P. (2013). La memoria, la historia, el olvido. Fondo de Cultura Económica.
Rojas Díaz, J. (2022). De las políticas de la memoria a la pedagogía de la memoria en Colombia. En P. Ortega y J. Rojas Díaz (coords.), Pedagogía de la memoria en Colombia: mapas contextuales y emergencias conceptuales (pp. 71-92). Instituto Nacional de Investigación e Innovación Social.
Rojas Díaz, J. (2023). Configuraciones de una pedagogía de la memoria para el Nunca Más en la escuela. En N. Giraldo Arcila, E. Cuervo Montoya y M. Trujillo Lozada (comps.), Problemas Educativos Contemporáneos (pp. 115-127). Editorial Aula de Humanidades; Institución de Educación Superior Unidad Central del Valle del Cauca.
Rubio, G. (2013). Memoria, política y pedagogía: Los caminos hacia la enseñanza del pasado reciente en Chile (Primera edición). LOM Ediciones.
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Ivonnes Palencia Querubín Magíster en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Integrante de la línea de Investigación Etnoeducación y Afrocolombianidad del Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas – CIEP, de la Asociación Sindical de Educadores del Distrito de Medellín - ASDEM.
Resumen
En este IV Encuentro de Pedagogías Emancipatorias explicaré cómo podemos construir ciudadanía a través de la educación intercultural. Para llevarlo a cabo, iniciaré conceptualizando el término ciudadanía, sus implicaciones y compromisos sociales actuales.
Luego compartiré cómo esos compromisos derivan unas obligaciones tanto individuales como colectivas, para finalmente proponer la etnoeducación como una política pública a través de la cual podemos construir ciudadanía intercultural en los establecimientos educativos.
Palabras clave
Ciudadanía, educación intercultural, etnoeducación.
Hace algunos años empecé a construir mi árbol genealógico y encontré que provengo de muchos lugares. Mis padres sucreños me dieron vida en Acandí, Chocó, para luego llevarme a vivir a Cartagena durante la mayor parte de mi vida. Hace casi 10 años llegué a Medellín y desde aquí empecé a preguntarme realmente de dónde era. En Cartagena decía con mucho orgullo que había nacido en Acandí, pero estando en Medellín, mi orgullo era decir que provenía de Cartagena. Leer a Cortina (2009) me ayudó a comprender que el sentido de pertenencia y por ende la ciudadanía, se construye a través de la participación significativa que te desarrollamos en nuestros entornos, quiere decir, que la asunción de la pertenencia de un lugar u otro debe estar sujeto a las contribuciones que como ciudadanos hacemos a nuestros contextos para que estos sean cada vez mejor.
El concepto de ciudadanía tradicionalmente es relacionado con tres condiciones: la moral, la jurídica y la pertenencia a una comunidad (Chaux, et al., 2014), pero inicialmente la ciudadanía se atribuía a las personas que vivían en las ciudades y que tenían ciertas prerrogativas. De acuerdo con esto, las personas que viven en contextos rurales carecerían de dichos privilegios y la concepción práctica del concepto se haría más compleja desde las condiciones mencionadas anteriormente. Abordar la consecuencia moral de lo que significa ciudadanía es reconocer las responsabilidades que asumen las personas para vivir pacíficamente; la consecuencia jurídica comprendería los derechos a los que todas las personas deberían acceder para vivir dignamente, y al pertenecer a una comunidad, implica la incidencia de los proyectos de vida de los individuos en la sociedad.
Para Marshall y Bottomore, la ciudadanía “es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, sus beneficiarios son iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica” (1998, p. 37). En concordancia con esto, Cortina asume la ciudadanía como un estatus de justicia porque plantea el principio de igualdad como fundamental para atribución de derechos y deberes; para ella ciudadanía también es “un concepto
1 Esta ponencia es derivada del artículo de investigación Construcción de Ciudadanía y educación intercultural (Palencia, 2021).
mediador porque integra exigencias de justicia y a la vez hace referencia a los que son miembros de la comunidad, une la racionalidad de la justicia con el calor del sentimiento de pertenencia” (2009, p. 30). De acuerdo con esta autora, hablar de ciudadanía implica hablar de justicia social, de un conjunto de prácticas fundamentadas en principios de justicia y pertenencia que motive a las personas a pensarse como parte de un proyecto común en la sociedad.
Actualmente, no hay un consenso acerca de una teoría de la ciudadanía, debido a que corremos el riesgo de asumirla parcialmente desde una de sus dimensiones como la política, dejando de lado otras de gran incidencia en la sociedad como la social, jurídica, civil, económica, diferenciada y cosmopolita (Cortina, 2009). En esta ponencia, lo que pretendo es destacar la importancia que tiene cada una de estas dimensiones en el concepto, para poner de relieve la responsabilidad compartida que tenemos todos los individuos en la participación significativa de un proyecto común multicultural que garantice condiciones de vida digna para todos.
Considero que construir ciudadanía es más fácil de lo que imaginamos, basta con disponerse a participar en la construcción de este proyecto social en un marco de respeto y tolerancia, pero para ello, es indispensable la formación constante en materia de pluralismo, etnicidad, multiculturalidad, interculturalidad… La formación ciudadana en Colombia se ha adjudicado indirectamente a las instituciones de educación y de los entes gubernamentales para gestionar las políticas públicas referidas a esta, lo que genera desinterés en otras instituciones de la sociedad. En nuestro caso, el Ministerio de Educación Nacional - MEN (2004) reconoce “la existencia de tres dimensiones o ámbitos que mantienen, pero reorganizan para claridad conceptual los atributos básicos de la ciudadanía: la convivencia pacífica, la participación democrática, y la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias” (Chaux et al., 2014, p. 2), para referenciar la formación en ciudadanía en los establecimientos de educación formal en el país. Como consecuencia, en los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, consideran que la ciudadanía parte de la base de la naturaleza social del ser humano.
Cuando decimos que alguien es ciudadano, pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza básica, que sigue la norma, saca la basura el día que toca, espera la fila y no se “cuela” con el conocido que vio al inicio de esta, que
devuelve el dinero excedente al conductor del bus, etc. Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás, es comprender que “el núcleo central para ser ciudadano es, entonces, pensar en el otro” (Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, p. 150). La ciudadanía exige entonces, unos mínimos de justicia, a los cuales no todos los individuos pueden acceder debido a las limitaciones derivadas de la prevalencia de los intereses de las mayorías, sin embargo, podríamos resolver estos inconvenientes produciendo nuevas perspectivas del mundo desde los aportes de todos los miembros de la sociedad, tanto las mayorías como las minorías.
La participación en la construcción de estos saberes que transformarían la manera en que es asumida nuestra realidad, exige un proceso identitario individual y colectivo. Taylor (2009) explica que al formarse la identidad de las personas al interior de las comunidades en las que participan, estas se comprometen a aceptar las condiciones materiales, morales o jurídicas que han construido a lo largo del tiempo. Este autor considera que es ineludible reconocer las relaciones históricas de los otros (costumbres, creencias, conocimientos, que construyen los demás sujetos), puesto que su identidad se sustenta en las interacciones que han tenido con otras personas o comunidades. De tal manera que la identidad individual radica en la comprensión de sí que hacemos, de lo que me sitúa en el mundo moral (1995, p. 11), se construye y se redefine a lo largo de la vida de una persona, en la interacción con los otros enmarcada en el respeto, asumida y aceptada por el individuo aporta a la creación de la identidad colectiva. Estas construcciones definen la cultura de los individuos y pueblos, la que para Parekh:
Se compone de diversas líneas o tradiciones de pensamiento históricamente determinadas y heredadas, no siempre bien coordinadas, que luchan entre sí por la primacía. Una cultura engloba instituciones políticas, religiosas, económicas y de otro tipo, cada una de las cuales tiene su propia historia, momento y lógica. (2005, p. 119).
De acuerdo con lo anterior, la cultura y la identidad se constituyen entre sí, son un producto de las prácticas sociales, historia y genética que se transforman en el tiempo en el diálogo intercultural. Entender esto facilitaría visualizar al otro como un sujeto con un sistema de creencias distintas a las propias y que ello no debería ser juzgado en términos moralistas para ser rechazado o para naturalizar el hecho de imponer la cultura propia por encima de la de los demás.
Fornet-Betancourt expresa que las circunstancias históricas han impuesto la negación del otro, para ocupar su espacio, su mundo, sus ideas, entre otros aspectos (2011, p. 21, en Palencia, 2021, p.19) con el fin de segregarlo para facilitar su dominación. Frente a esto, él plantea la necesidad de un compromiso crítico para “hacer surgir nuevas condiciones históricas y teóricas para la coexistencia humana” (Fornet-Betancourt, 2011, p.5), las cuales se fundamenten en el principio de igualdad para generar intercambios culturales en función de la dignificación del ser humano, exento de jerarquías valorativas por razones de ideologías, religión, etnia, cultura, etc.
...por medio del cual se crea la Catedra de Estudios Afrocolombianos, con el propósito de institucionalizar en los establecimientos...
Es posible la construcción del compromiso crítico del que habla Fornet-Betancur desde las escuelas, pero como lo decía anteriormente, ello requiere de unas prácticas más concretas de las que tenemos evidencia hasta ahora. Mencioné anteriormente que la formación constante es clave en la asunción de este proyecto político y que además es más fácil de lo que pensamos porque contamos con una política pública reglamentaria de la etnoeducación en Colombia – las cuales emergen con mayor amplitud con la Constitución Política de 1991; no obstante, es con la creación de la Ley General de Educación (Ley 115), que se incluye la formación integral para grupos étnicos – expedida en el año 1998 a través del Decreto 1122, reglamentario del artículo 39 de la Ley 70 de 1993, por medio del cual se crea la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, con el propósito de institucionalizar en los establecimientos educativos el reconocimiento y valoración del aporte de las comunidades afrocolombianas en la construcción de la nación colombiana, a raíz de esto, en el año 2000 con la publicación del documento “Lineamientos Curriculares para la Cátedra de Estudios Afrocolombianos” CEA, se promueve la difusión e implementación en las instituciones educativas del país.
Pese a lo anterior, la realidad es otra. La implementación de la CEA está lejos de establecerse como una práctica propulsora del proyecto intercultural en los establecimientos educativos, esto, de acuerdo con los resultados obtenidos en 2019 por medio del Diagnóstico de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, experiencias y perspectivas en el respeto de la diversidad étnica y cultural de la nación periodo 1993 – 2019 realizado por la Dirección de Asuntos para Comunidades NARP del Ministerio del Interior, cuyo objetivo era consolidar acciones para la conservación de la identidad étnica y cultural de las comunidades NARP (se refiere a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras) y Rrom o gitana.
Dentro de la información suministrada por las entidades territoriales e instituciones educativas se conoció que por ejemplo en Medellín, solo el 38% de los establecimientos educativos diligenciaron los requisitos de valoración y seguimiento de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, ubicándonos en un 30% (bajo). Medellín hace parte del 89,6 de Entidades Territoriales Certificadas (ETC) del país que finalizaron el formulario de seguimiento, pero carente de evidencias de gestión de las entidades responsables de la implementación de la Cátedra.
De los 604 establecimientos educativos públicos y privados registrados por la Secretaría de Educación que participaron en el diagnóstico, 372 de ellos no diligenciaron el formulario, representando así el 62%; mientras que el 38%, es decir, 232 establecimientos educativos (EE) cumplieron con lo dispuesto (Palencia, 2021, p. 10).
La implementación de la CEA debe trascender la gestión de lineamientos o políticas públicas a partir de la aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación que procuren por transformaciones prácticas y discursivas en las relaciones dialógicas dentro y fuera de las escuelas.
La interculturalidad como una consecuencia de la implementación de la etnoeducación, requiere dejar de ser abordada como atención a grupos étnicos y trascender a la producción de nuevas perspectivas y saberes entre todas las personas y de esa manera vincularla activamente al proyecto de construcción de ciudadanía. Ello exige la transformación del currículo, prácticas discursivas que se hagan a partir de la conciencia generada en los maestros y actores responsables de la educación en un contexto multicultural como el colombiano, no se exime la respon-
sabilidad de los demás miembros de la sociedad, lo que planteo es que los actores educativos tenemos la obligación de transformar la escuela mediante laarticulación de los contenidos curriculares con las necesidades de las comunidades.
Así, la ausencia de la materialización de la política Etnoeducativa no solo vulnera el derecho de las poblaciones protegidas por esta normativa, sino que limita las formas de relacionarse las diversas culturas. La ciudadanía multicultural, como el simple reconocimiento de la existencia de diversas etnias, desvirtúa la convivencia entre las diversas culturas establecidas de valores comunes (mínimos) que viabilicen la coexistencia entre ellas. La interculturalidad se da como un mecanismo de reconocimiento de la diversidad cultural evidenciado en las producciones sociales integradoras, de los aportes de todos los sectores sociales y de las políticas de inclusión como la etnoeducación, pero se requiere un mayor impacto en la población. La interculturalidad promueve la formación para una visión de mundo tanto individual como colectiva.
Conclusiones
La ciudadanía intercultural debe buscar mejores formas de universalización de los valores desde las perspectivas que allí convergen. En esta construcción de saberes, los sujetos deben ser tenidos en cuenta como iguales mediados por la negociación cultural, no para a culturizar u homogeneizar a los otros, sino para construir el mundo de una manera intercomunitaria. Por ello, recurrir a teorías políticas como la democracia deliberativa en la que se debate libre y abiertamente sobre el diálogo político en la ciudadanía a través de la cual se puedan plantear mecanismos como las asambleas populares, consejos comunitarios (forma de organizaciones de las comunidades negras), el cabildo abierto, encuestas deliberativas, diálogos ciudadanos, podría facilitarnos espacios de cocreación de saberes, teorías y formas de intercambio basados en el respeto.
La interculturalidad debe ser asumida como un compromiso político-social en lugar de una propuesta de pertenencia a una comunidad; todas las culturas e instituciones sociales sin distinción biológica, política o cultural, están llamadas a ser parte activa de este, tanto la hegemónica como la de las minorías.

Referencias
Chaux, E., Mejía A., & Mejía, J. F. (2014). Qué es la ciudadanía y cuáles son sus ejes. Formadores de ciudadanía. Universidad de los Andes.
Cortina, A. (2009). Ciudadanos del mundo. Alianza Editorial. Madrid.
Fornet-Betancourt, R. (2011). Catedra Fray Bartolomé de Las Casas. La filosofía intercultural y la dinámica del reconocimiento. Universidad Católica de Temuco, Chile.
Marshall, T. H. y Bottomore, T. (1998). Ciudadanía y clase social. Alianza Editorial.
Ministerio de Educación Nacional, (2006). Estándares Básicos de Competencias. Recuperado de: https:// www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021 _recurso_1.pdf
Ministerio de Educación Nacional. Catedra de Estudios Afrocolombianos. Recuperada de: https://www mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recur so_2.pdf
Ministerio del Interior (2019). Diagnóstico implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos, experiencias y perspectivas en el respeto de la diversidad étnica y cultural de la nación periodo 1993 – 2019. Recuperado de: http://50.31.188.119/~ mininterior/DIAGNOSTICO_CEA_-_NARP.pdf
Palencia, I. (2021). Construcción de ciudadanía y educación intercultural. (Tesis inédita de maestría) Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.
Parekh, B. (2005). Repensando el Multiculturalismo. Ediciones Istmo S.A.
Taylor, C. (2009). El Multiculturalismo y la “Política del Reconocimiento”. Fondo de cultura económica. México
Territorio Y CULTURA DE PAZ

Dra. Haydeé Rodríguez Leyva Universidad de Cienfuegos, Carlos Rafael Rodríguez, Cuba. hrodriguez@ucf.edu.cu
En este trabajo se comentará la relación simbiótica entre lo que se reconoce como territorio y lo que se nombra cultura de paz, se destaca la importancia de promover valores identitarios como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la justicia con los otros, para construir territorios pacíficos y resilientes. Se pone el énfasis en el conflicto territorial entre los
Estados Unidos y Cuba sobre la base naval ilegal en Guantánamo y las políticas sociales de resistencia cubana frente al capitalismo, mediante la metodología de formación integral de las comunidades llamada Mapa Verde, como recurso educativo que contribuye a la formación de un sujeto ambientalista y humanista global.
Palabras claves: territorio, conflicto, educación, cultura de paz
Introducción
“…el respeto al Derecho ajeno es la paz.”
Benito Juárez
En un mundo marcado por la violencia y los conflictos, la búsqueda de la paz se convierte en una necesidad imperiosa. El territorio, como espacio donde se desarrollan las relaciones sociales, económicas y culturales, juega un papel primordial de resistencia en la edificación de una cultura de paz.
Esta ponencia explora la relación entre territorio y cultura de paz, se destaca la importancia de promover valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la justicia para construir territorios pacíficos y resilientes.
Por otra parte, se concibe una reseña sobre los diferentes estudiosos del tema en Latinoamérica, el Caribe y Cuba. Así como la presentación de un análisis del conflicto territorial en Cuba a lo largo de la historia, su política a favor de la Cultura de Paz en diferentes territorios del mundo y sus retos actuales.
Territorio y cultura de paz
El territorio es un concepto complejo y multidimensional que va más allá de una simple delimitación geográfica. Es un espacio donde se entrecruzan relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y donde se ejerce el poder. El territorio puede ser un factor de conflicto, pero también puede ser un espacio para construir paz y convivencia.
La cultura de paz se define como un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que promueven la paz. Se basa en el respeto a los derechos humanos, la igualdad y la justicia. Busca prevenir y resolver los conflictos de manera pacífica, y promueve la tolerancia, la comprensión y la solidaridad
La interrelación entre territorio y cultura de paz
La relación entre territorio y cultura de paz es dinámica y recíproca. El territorio puede ser moldeado
por la violencia y el conflicto, pero también puede ser un espacio para construir paz. La cultura de paz, por su parte, puede contribuir a transformar territorios en conflicto en espacios de convivencia pacífica.
Estudioso del territorio y la cultura de paz en Latinoamérica, el Caribe y Cuba:
Sus aportes
Latinoamérica, el Caribe y Cuba han sido escenarios de numerosos conflictos y procesos de paz a lo largo de su historia. En este contexto, han surgido diversos estudiosos que han dedicado su trabajo a comprender la relación entre el territorio y la cultura de paz, y a explorar cómo este binomio puede contribuir a la prevención de la violencia y la construcción de sociedades más justas y equitativas. A continuación, se presentan algunos de los estudiosos más destacados en este campo, junto con sus principales aportes:
* Leonardo Boff (Brasil):
Aporte principal: Boff ha realizado importantes aportes a la teología de la liberación y la ecología, vinculando la construcción de la paz con la justicia social y la protección del medio ambiente.
Obras relevantes: "The Earth at the Crossroads: Capital vs. Community" (1992), "Peace: The Adventure of the Human Spirit" (2000).
* Moacir Gadotti (Brasil):
Aporte principal: Gadotti ha desarrollado una pedagogía de la paz, enfatizando la importancia de la educación para la construcción de una cultura de paz en las escuelas y las comunidades.
Obras relevantes: "Pedagogy of Peace: Educating for the Human Rights of Children" (1996), "Towards a Global Pedagogy for Peace" (2001).
* María Eugenia Rojas (Colombia):
Aporte principal: Rojas ha realizado importantes investigaciones sobre la construcción de paz en Colombia, destacando el papel de las víctimas del conflicto y la importancia de la memoria histórica.
Obras relevantes: "Guerrilla y sociedad civil en Colombia: 1948-1998" (1999), "Memorias y narrativas del conflicto armado en Colombia" (2008).
* Ana María Arango Melo (Colombia):
Aporte principal: Arango ha desarrollado metodologías para la promoción de la cultura de paz en las comunidades negras, enfatizando la corporaloteca y el diálogo intercultural.
Obras relevantes: Músicas y Prácticas en el Pacífico afrocolombiano (2010), Velo que bonito (2014). Prácticas y Saberes sonoro-corporales (2014).
*Carlos Sánchez (México):
Aporte principal: Sánchez ha realizado importantes investigaciones sobre la seguridad humana y la construcción de paz en América Latina, destacando el papel de los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil.
Obras relevantes: "Seguridad humana y construcción de paz en América Latina: desafíos y oportunidades" (2006), "Gobernanza local y construcción de paz en México"
*Esteban Marquardt (Argentina):
Aporte principal: Marquardt ha realizado importantes investigaciones sobre la construcción de paz en contextos postconflicto, destacando la importancia de la reconstrucción social y la reconciliación.
Obras relevantes: "Construcción de paz y postconflicto: desafíos y oportunidades en América Latina" (2008), "Reconciliación y memoria: claves para la construcción de paz en Argentina" (2012).
*Elsy Sandoval (Guatemala):
Aporte principal: Sandoval ha realizado importantes investigaciones sobre la construcción de paz en contextos indígenas, destacando la importancia del diálogo intercultural y la cosmovisión indígena.
Obras relevantes: "Construcción de paz y pueblos indígenas: desafíos y oportunidades en Guatemala" (2005), "Diálogo intercultural y construcción de paz: experiencias en Guatemala" (2010).
*Carlos Malamud (España):
Aporte principal: Malamud ha realizado
importantes investigaciones sobre la construcción de paz en América Latina, destacando el papel de los actores internacionales y la cooperación regional.
Obras relevantes: "La construcción de paz en América Latina: desafíos y perspectivas" (2004), "América Latina y la construcción de paz en el siglo XXI" (2011).
*Ana María Cestero (Cuba):
Aporte principal: Cestero ha realizado importantes investigaciones sobre la cultura de paz en Cuba, destacando el papel de la educación y la participación popular en la construcción de una sociedad pacífica.
Obras relevantes: "Cultura de paz y educación en Cuba" (2008), "Participación popular y construcción de paz en Cuba" (2013).
*Carlos Alarcón (Cuba):
Aporte principal: Alarcón ha realizado importantes investigaciones sobre el trabajo comunitario integrado en Cuba, destacando su potencial para la construcción de paz y el desarrollo local.
Análisis del conflicto territorial de Cuba a lo largo de la historia
A lo largo de su historia, Cuba ha estado envuelta en numerosos conflictos territoriales, tanto con potencias extranjeras como con sus propios vecinos. Estos conflictos han tenido un profundo impacto en la isla, tanto en su desarrollo político como social. En este análisis, se examinarán las diferentes etapas históricas de estos conflictos, desde la época colonial hasta la actualidad.
Época colonial:
Durante la época colonial, Cuba estuvo bajo el dominio español por cuatro siglos. En este período, se libraron varias guerras entre España y otras potencias europeas por el control de la isla. En 1762, Cuba fue ocupada brevemente por los británicos, quienes la devolvieron a España al final de la Guerra de los Siete Años.
Guerras de independencia:
En el siglo XIX, Cuba se enfrascó en una larga y
sangrienta lucha por su independencia de España. La primera guerra de independencia, conocida como la Guerra de los Diez Años(1868-1878), un punto muerto. La segunda guerra de independencia, la Guerra de 1895, fue mucho más exitosa y condujo a la intervención de los Estados Unidos en la guerra. Tras la derrota española en la Guerra hispano-estadounidense, Cuba obtuvo su independencia de España en 1898.
Relaciones con Estados Unidos
La relación entre Cuba y Estados Unidos ha sido tensa siempre. Estados Unidos ha intervenido en la política cubana en numerosas ocasiones, e impuesto un bloqueo económico a la isla desde 1962. La disputa territorial más significativa entre los dos países es la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, que Estados Unidos arrendó a Cuba desde 1903, plazo ya vencido.
Revolución Cubana
La Revolución cubana de 1959 marcó un punto de inflexión en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. El nuevo gobierno socialista liderado por Fidel Castro se alineó con la Unión Soviética, lo que provocó una hostilidad aún mayor por parte de Estados Unidos. El conflicto entre ambos alcanzó su punto álgido durante la Crisis de los Misiles de 1962, que llevó al mundo al borde de la guerra nuclear.
Período posterior a la Guerra Fría
Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, Cuba experimentó una grave crisis económica. El gobierno cubano se vio obligado a realizar reformas económicas y abrirse al comercio exterior. Sin embargo, el bloqueo económico de Estados Unidos sigue vigente, lo que ha obstaculizado el desarrollo económico de la isla.
Política de Cuba a favor de la cultura de paz en diferentes territorios del mundo
Cuba, a lo largo de su historia, ha mantenido una política exterior comprometida con la paz, la solidaridad y la cooperación internacional. Esta política se ha materializado en diversas acciones y programas implementados en diferentes territorios del mundo, con el objetivo de promover la cultura de paz y contribuir a la resolución pacífica del conflicto. A continuación, se presentan algunos ejemplos: Foto: www.freepik.es / wirestock_creators / Bandera

América Latina y el Caribe
Misión médica cubana: Cuba ha enviado miles de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud a países de América Latina y el Caribe para brindar atención médica gratuita y de calidad. Esta iniciativa, conocida como la misión médica cubana, que se caracteriza por el humanismo, el hecho de interactuar con el paciente, de practicar el palpar como procedimiento no solo para indagar sobre la dolencia sino también como muestra de afecto, de calor humano, de igual de posición como seres humanos sin barreras que los distancie. Todo ello ha propiciado que se hayan fortalecido los lazos de amistad y cooperación entre Cuba y demás países.
Programa educativo "Yo sí puedo": Este programa de alfabetización ha permitido a millones de personas adultas en América Latina y el Caribe aprender a leer y escribir, el cual ha sido reconocido por la UNESCO como una experiencia exitosa en la lucha contra el analfabetismo y ha contribuido a la inclusión social y al desarrollo humano en la región.
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM): Esta escuela ha formado a miles de médicos de países de América Latina y el Caribe, quienes han regresado a sus territorios para brindar atención médica a sus comunidades. La ELAM ha sido reconocida por su excelencia académica y su compromiso con la formación de médicos comprometidos con la salud pública y la justicia social.
África
Operación Carlota: Cuba envió tropas a Angola para apoyar al gobierno de este país en su lucha contra la invasión del apartheid de Sudáfrica. Esta mediación militar fue crucial para la independencia de Angola y marcó un hito en la lucha contra el colonialismo y el racismo en África. La valentía y el sacrificio de los combatientes cubanos han sido reconocidos y valorados por el pueblo angolano y por la comunidad internacional.
Misión médica cubana: este programa cubano ha contribuido a mejorar la salud de un sinnúmero de personas en el continente africano y ha fortalecido los lazos de amistad por su carácter humano, empático y solidario, que no solo oferta salud y calidad humana, sino amor y respeto.
Programa de becas para estudiantes africanos: Cuba ofrece becas para que puedan estudiar los africanos en universidades cubanas, conocer su cultura, sentirse parte de ella y formarse como profesionales defensores de los derechos humanos, de la igualdad y de la justicia social. Este programa ha permitido a muchos jóvenes africanos acceder a una educación de calidad, contribuyendo al desarrollo de sus regiones.
Asia
Misión médica cubana: al igual que en otros países, Cuba ha ofrecido sus servicios gratuitos en Asia como muestra de su espíritu solidario y humano.
Programa de becas para estudiantes Asiáticos: este programa ha permitido a muchos jóvenes asiáticos acceder a una educación de calidad y ha contribuido al desarrollo de sus países.
Cooperación en la lucha contra desastres naturales: Cuba ha enviado equipos de rescate y ayuda humanitaria a países de Asia que han sido afectados por desastres naturales, como terremotos e inundaciones. Esta cooperación ha demostrado el compromiso de Cuba con la solidaridad internacional y la ayuda a los más necesitados.
Europa
Programa de becas para estudiantes Europeos: Este programa ha permitido a disímiles de jóvenes europeos conocer la cultura cubana y establecer lazos de amistad con el pueblo cubano.
Cooperación en el campo de la salud: con países europeos se han establecido acuerdos, que incluyen el intercambio de profesionales en salud, la investigación conjunta y la transferencia de tecnología. Esta cooperación beneficia a los sistemas de salud de ambos países y ha contribuido a la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos médicos.
Cooperación cultural: el cual incluye el intercambio de artistas, exposiciones, festivales y otros eventos culturales. Esta cooperación ha contribuido al enriquecimiento artístico cultural de los pueblos y ha fomentado el entendimiento mutuo.
Territorios en conflicto
Mediación en conflictos: Cuba ha jugado un papel importante en la mediación de conflictos en diferentes partes del mundo, destacándose el conflicto entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC-EP. La experiencia de Cuba en la lucha armada y su compromiso con la paz la han convertido en un actor clave en la resolución de conflictos internacionales
Políticas sociales de Cuba por la cultura de paz
A lo largo de su historia, Cuba ha implementado diversas políticas sociales con el objetivo de promover la Cultura de Paz en el país y en el mundo. Estas políticas se basan en los principios de justicia social, igualdad, solidaridad y respeto a los derechos humanos. Algunos ejemplos de estas políticas incluyen:
Educación para la paz y el Mapa Verde
Programa de educación para la paz en las escuelas. El Ministerio de Educación de Cuba ha implementado un programa de educación para la paz en las escuelas, que busca inculcar en los niños y niñas valores como la tolerancia, el respeto, la resolución pacífica de conflictos y la no violencia. El programa incluye actividades como talleres, charlas, debates y proyectos de servicio comunitario. Por otra parte, la utilización de la Metodología del Mapa Verde ha sido un recurso muy valioso en la ejecución del programa.
- El Mapa Verde es una metodología que brinda posibilidades para su utilización como herramienta en la transformación del contexto y en la formación de valores ambientales y culturales.
- Si bien es cierto que la elaboración del Mapa Verdes de carácter individual y personológico, existen procedimientos generales para su elaboración, el Mapa verde como recurso de educación ambiental, se manifiesta en las dimensiones cognoscitiva, educativa, ética cultural, participativa y en la práctica se concreta desde tres perspectivas: formar parte, tener parte y hacer parte.
Formación de docentes en educación para la paz: El Ministerio de Educación también ha desarrollado este programa con el objetivo de
que puedan implementar de manera efectiva el programa en las escuelas. Estos programas de formación incluyen capacitación en metodologías de enseñanza-aprendizaje para la paz, estrategias para la resolución de conflictos y herramientas para la promoción de una cultura de paz en el aula.
Participación ciudadana en la construcción de paz
Asambleas de vecinos: Las asambleas de vecinos son espacios de participación ciudadana donde los residentes de cada comunidad se reúnen para discutir problemas locales que afectan la convivencia de la cuadra o el barrio en lo referente a ruido, manejo de basuras, limpieza de áreas comunes, tomar decisiones colectivas y proponer soluciones. Estas asambleas han sido utilizadas como una herramienta para promover la Cultura de Paz en las comunidades, ya que permiten a los ciudadanos dialogar, resolver conflictos de manera pacífica y trabajar conjuntamente para mejorar su entorno.
Organizaciones comunitarias: Cuba cuenta con una amplia red de organizaciones comunitarias que trabajan en diversos temas relacionados con la paz, como la resolución de conflictos, la prevención de la violencia, la promoción de la tolerancia y el respeto a la diversidad. Estas organizaciones juegan un papel importante en la construcción de una cultura de paz a nivel local.
Promoción de la cultura y el deporte:
Programa de casas de cultura: El Ministerio de Cultura de Cuba ha implementado en todo el país este programa, que ofrecen a la población acceso a diversas actividades culturales, como tertulias literarias, peñas culturales, parranda campesina, talleres de música, coro, danza, teatro y artes plásticas. Estas Casas de Cultura han sido utilizadas como espacios para promover la cultura de paz, ya que permiten a las personas expresarse creativamente, dialogar entre sí y fortalecer los lazos de comunidad desde la apreciación estética de las artes.
Programa de masificación del deporte: El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) permitió la masificación del deporte en todo el país, que busca que todas las personas tengan acceso a la práctica de actividad física. Este programa ha sido utilizado como una
herramienta para promover la cultura de paz, ya que el deporte fomenta valores como la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto a las reglas y la sana competencia.
Cooperación internacional para la paz
Misión médica cubana: Cuba ha enviado miles de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud a países de todo el mundo para brindar atención médica gratuita y de calidad. Esta iniciativa, conocida como la "Misión médica cubana", ha salvado millones de vidas y ha contribuido a mejorar la salud de millones de personas en todo el mundo. Además, ha fortalecido los lazos de amistad y cooperación entre Cuba y estos países.
Programa de becas para estudiantes extranjeros: Cuba ofrece becas a estudiantes de países en vías de desarrollo para que puedan estudiar en universidades cubanas. Este programa ha permitido a miles de jóvenes de todo el mundo acceder a una educación de calidad y ha contribuido al desarrollo de sus países. Además, ha fomentado el

intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Cuba y otros países.
Lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos
Cuba ha mantenido una política exterior comprometida con la paz y la solidaridad internacional. Sin embargo, el país ha sido objeto de un bloqueo económico, comercial y financiero por parte de los Estados Unidos durante más de 60 años. A pesar de ello, Cuba ha continuado implementando políticas sociales para promover la Cultura de Paz, tanto dentro del país como en el mundo. Estas políticas han hecho de Cuba un ejemplo de paz y solidaridad en la región y en el mundo.
Cuba y sus retos actuales
Es innegable que, en los momentos actuales, el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos ha afectado considerablemente la calidad de vida del pueblo cubano, las carencias de medicamentos, de alimentos, entre otras necesidades tratan de provocar descontento, desconfianza del pueblo en sus líderes y la creación de conflictos en el territorio que desemboquen en el estallido de una guerra interna. A pesar de los desafíos, Cuba ha continuado implementando políticas sociales presentes en Programa adelanto de la Mujer (cubre niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y adulto mayor) Programa contra el Racismo y la Discriminación por el color de la Piel y el Programa de Descolonización de la Cultura, en defensa del Territorio cubano.
Conclusiones
El tratamiento de la problemática de Territorio y Cultura de Paz en Cuba ha sido un proceso complejo y dinámico que ha estado marcado por los acontecimientos históricos, las políticas públicas y las acciones de la sociedad civil. A pesar de los desafíos que aún existen, Cuba ha logrado avances importantes en la promoción de una Cultura de Paz en su territorio desde las metodologías activas
La construcción de una Cultura de Paz en nuestros territorios es un desafío que requiere el compromiso de todos los actores sociales. A través de la educación, el diálogo, la participación ciudadana y la implementación de estrategias innovadoras, podemos transformar los territorios en espacios de paz, justicia y desarrollo.
Referencias
Boulding, K. E. (1958). The image of the future. Journal of International Affairs, 12(1), 3-11.
Cátedra UNESCO de Estudios sobre la Paz: https://www.cen tro-unesco.org/cultura-de-paz.php
Centro de Estudios Martianos. (2021). Cultura de paz: un derecho humano fundamental. La Habana: Editorial José Martí.
Galtung, J. (2003). Violencia, paz e investigación de la paz. Madrid: Cátedra.
Johannessen, K. M., & Galtung, J. (2000). Transcending and transforming: A definition and framework for peace studies. Journal of Peace Research, 37(4), 417 -438.
Lederach, J. P. (2005). El arte de la mediación: resolución de conflictos en comunidades, familias y organizaciones. Barcelona: Paidós.
Retamar, S. (2006). Cultura, paz y violencia: reflexiones desde América Latina. Buenos Aires: CLACSO.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2018). Informe sobre el Desarrollo Humano en Cuba 2018: Cultura de paz: el camino hacia un desarrollo sostenible. La Habana: PNUD.
Stahler, S. R., & Johnson, L. K. (2013). The ABCs of conflict resolution: A practical guide for everyday life. San Francisco: Jossey-Bass.
Ting-Salazar, E. (2002). Culture and conflict resolution: A theoretical and empirical review. International Journal of Conflict Resolution, 13(2), 189-218.

TEJIDO, LIBERACIÓN Y LEGADO ANCESTRAL AFRICANO

Foto: Alba Gallan
Indira Patricia Murillo Moreno Magíster en Educación. Directora de la línea de Investigación, Etnoeducación y Afrocolombianidad del Centro de Investigaciones Educativas y Pedagógicas – CIEP, de la Asociación Sindical de Educadores del Distrito de Medellín - ASDEM indiramumo@gmail.com
Introducción
Centro ancestral, es el entrelazo de todas las culturas y etnias que se junta en medio de sus ancestros, a través de la armonía y naturaleza del ser humano, vemos la combinación de la luz, las frutas, rosas y artesanías y objetos del pueblo afrocolombiano, donde como reflexión se puede decir que somos una unión del otro (UBUNTU).
Trenzas africanas, las trenzas afros como identidad cultural, con la finalidad de rescatar y fortalecer la transmisión del conocimiento tradicional de estas, por medio de la historia de Benkos Biohò, que fue considerado el líder de los esclavos el cual presidio el procero de salir a la libertad a través de los caminos trazados en las cabezas de las mujeres. Las trenzas han estado latentes durante siglos, han sido unas
de las técnicas de belleza más antiguas y se dice que provienen de África en el año 3500 A.C., desde entonces han sido utilizadas para representar el estatus social, religión, edad, diferenciación entre tribus y jerarquía, no solo en áfrica, sino en otras culturas y países.
Las trenzas se popularizaron desde el siglo XX, adaptándose a las necesidades y a la moda de los años, por ejemplo: en los años 60 tuvieron gran acogida por los hippies, en los 70 fueron utilizadas por los bohemios y en los años 90 fueron adaptadas por los rastas (Cabarcas, 2013) Las trenzas afro utilizadas en Colombia sirvieron como medio de comunicación y lenguaje visual en medio del proceso de esclavización, generando un valor simbólico importante para las trenzas y la comunidad afrocolombiana. Para llevar a cabo el propósito del rescate y fortalecimiento de la transmisión del conocimiento tradicional de trenzas afros.
El turbante, además de servir para rituales, el turbante se ha convertido en un símbolo de la mujer africana, representando belleza, protección, sabiduría, respeto, orgullo e identidad y entre otras cosas. Lo utilizan en todas las ocasiones de la vida diaria gracias a su versatilidad, a distintos estilos de vestimenta. Según la forma en que la mujer lo ata, pueden comunicar un tipo de mensaje o noticia. Los turbantes o "Gele" representaban para las mujeres africanas un medio de protección contra la intemperie y contra los espíritus sobrenaturales. Dichos espíritus se podían sentir atraídos, en especial, por algunas jóvenes esposas. En general, en África, según las creencias locales, se dice que además de representar la parte superior de una mujer, la cabeza tam bién representa la puerta de entrada principal de todos los espíritus maléficos que se manifiestan en la vida de una persona.
En la época de la esclavitud, los turbantes se usaban para esconder semillas y monedas para la supervi vencia. Según su creencia, los nudos del turbante significan jerarquía y saber. Cuando el nudo está a medio lado, se sincroniza con la ubicación del sol, por eso las palenqueras (grupo de mujeres que huyeron de la esclavización y de manera espontánea fueron tomando conciencia de grupo) piensan que van a vender todos los contenidos de sus palanga nas, y cuando el turbante tiene tres vueltas es una conmemoración a la madre, el padre y los hijos. El arte de atar un turbante se transmite de madre a hija, puesto que demanda no solamente tiempo sino tambié paciencia.
Cabello afro. El cabello afro o cabello crespo es la textura natural del cabello de ciertas poblaciones en África, de la diáspora africana, de Oceanía y de algunas partes del sur y sudeste de Asia. Cada hebra de este tipo de cabello crece en una pequeña forma de hélice con forma de ángulo. El efecto general es tal que, en comparación con el pelo liso, ondulado o rizado, el cabello afro tiene la apariencia de ser más denso Una versión popular de estos sistemas clasifica el cabello con textura afro como 'tipo 4' (existen otros tipos de cabello, definidos como tipo 1 para cabello lacio, tipo 2 para ondulado y tipo 3 para rizado, con las letras A, B, y C utilizado como indicadores del grado de variación de la bobina en cada tipo), siendo la subcategoría de tipo 4 C la más ejemplar del cabello afro.2 Sin embargo, el cabello afro suele ser difícil de clasificar debido a las muchas variaciones diferentes entre los individuos. Esas variaciones incluyen el patrón (principalmente bobinas apretadas), el tamaño del patrón, la densidad (de escaso a denso), el diámetro del cordón (fino, medio, grueso) y el tacto (algodonoso, lanudo, esponjoso).
Desarrollo
1-Centro Ancestral
2-Trenzas Africanas
3-Turbante
4-Cabello Afro
1-Centro Ancestral
Cultura, Armonía, Naturaleza

2-Trenzas Africancas
Benkos Biohó
Rey (capturado)
Líder
Creador y fundador de (San Basilio de Palenque, Patrimonio cultural)
Esclavos
Idioma en red
Planear
Comunicar
Cabezas de las mujeres (cabello afro, trenzas, turbante, brújulas)
¿Sabías que las trenzas africanas son Cultura?
Las carrileras de las trenzas: Caminos de huidas
Puerca Paria
Siginificado del tejido en el Palenque (Bolívar) Alegría o tristeza.
¿Sabías que las trenzas se convierten en una obras de arte?
Creatividad, Precisión, Cabellos afros, Cortos, Largos, Todo tipo de cabellos.

La Resistrenza
Libertad, Comunicación, Resistencia,

-Trenzas, tropas, gusanillos, guineos, cangas, crinejas, motiaos, dreadlocks.
-Distintas formas que adoptan los pueblos para llamar a sus trenzas.
-Un lenguaje diferente que adoptaron los pueblos para resistir.
Estilos y nombre de peinados de libertad
El Hundidito: Montañas y camino.
El Punto: El punto de encuentro y camino que lleva a espacios de libertad. Tropas o trenzas corridas.
El Zigzag: Caminos aledaños, montes adentro y ríos.
La Rama de Jobo: Cerro de trenzas, moticas de caminitos.
Los Borreguitos: Lugar donde se guardan las semillas.

Foto: https://www.amazon.com/-/es/SATINIOR-turbantes-africano-preatado-mujeres/dp/B09RHXTNV4
Canal de comunicación, Contador de historias, Guardián, Protección, Cuidado, Espiritualidad, Resiliencia.
Símbolo de la mujer africana
Batea, Transporte, Belleza, Sabiduría, Respeto, Orgullo, Identidad.
El Guele y KufiyyL

Foto: suministrada por la autora
Empoderamiento, Seguridad, Belleza, Status, Dinero, Lenguaje.
Día del Turbante el 7 de mayo

Foto: https://asomecosafro.com.co/no-es-pelo-malo-es-pelo-afro-y-simboliza-una-lucha/
Símbolo de: Lucha, firmeza, Poder, Conexión, Fertilidad, Edad, Apellido, Luto, Marital y Representación No más productos químicos.
Diferentes texturas

Foto: suministrada por la autora
Referencias
Allen, M. (2014) «What's Your Hair Type». Consultado. Crédito: HeyNaturalHair.com.twistbraidsnap. com.
Bonfil Batalla, G. (1981). La categoría de indio, una categoría de la situación colonial. Anales del Instituto de Investigaciones Antropológicas. México: UNAM
Caicedo, J. A. (2011). La Cátedra de Estudios Afrocolombianos como proceso diaspórico en la escuela. Pedagogía y saberes. No. 34, pp. 9 – 21
Caicedo, J. y Castillo, E. (Ed. y Clasco). (2021). LA CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS: Escenarios y actores de una política cultural pp. 221-236 (p. 16) https://doi.org/10.2307/j. ctv2v88d45.18
Loussouarn G (2001). «African hair growth parameters». Br. J. Dermatol.
ONU (2018). «Uso do cabelo afro é ato político, dizem blogueiras e especialistas em beleza. Copyright. Nações Unidas no. Brasil
Rojas, A. (2008). Cátedra de estudios afrocolombianos. Aportes para maestros. Popayán, Colombia: Taller editorial Universidad del Cauca.
Sidhu, Dawinder (2009). Civil Rights in Wartime: The Post-9/11 Sikh Experience. Ashgate Publishing, Ltd. p. 48. ISBN 9781409496915
Torres. A. (2019). Afromeninas. Cuando las mujeres negras ocultaban los mapas de escape de la esclavitud en sus peinados, en el tejido de sus cabezas. Habana. Cuba
Urrutia. J. Afroup (2023).” Afroup” El conocimiento respecto a la cultura e historia negra la: https://afroup.com/page/cabello-ulotricomarca-de-identidad-negra/
Valoyes R, Anny (2018). Trenzas Afro como Identidad Cultural. (Tesis de grado). Universidad Piloto de Colombia. Bogotá..
EL ROL DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS CONFLICTOS
SOCIO-AMBIENTALES EN COLOMBIA


Ketty Johana Quesada Álvarez Docente, magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Colombia. Investigadora de la línea Ciencia, Tecnología y Desarrollo del CIEP-ASDEM. keiryquesadaalvarez@gmail.com
Natalia Alexandra López Aristizábal Docente, estudiante de maestría en psicopedagogía, Universidad Pontificia Bolivariana. Especialista en producción y consumo sostenible. Investigadora de la línea Ciencia, Tecnología y Desarrollo del CIEP-ASDEM. natalinda55@gmail.com
Resumen
La presente investigación se centra en explorar el rol de la biodiversidad en los conflictos socio- ambientales en Colombia, los cuales se atribuyen a diversas causas, como el conflicto armado, desplazamientos, emergencia climática y macroproyectos de desarrollo
económico (Munévar & Valencia, 2020). Este estudio busca examinar cómo la conservación de la biodiversidad puede contribuir a mitigar los conflictos socio-ambientales en el país, además de resaltar los casos en los que la biodiversidad ha sido un factor
económico (Munévar y Valencia, 2020). Este estudio busca examinar cómo la conservación de la biodiversidad puede contribuir a mitigar los conflictos socio-ambientales en el país, además de resaltar los casos en los que la biodiversidad ha sido un factor clave en la resolución de conflictos en diferentes regiones. Asimismo, se abordará el impacto de la pérdida de biodiversidad en la intensificación de los conflictos sociales y ambientales en Colombia, con el fin de proponer estrategias y recomendaciones para fortalecer el papel de la biodiversidad como herramienta para la construcción de paz y la resolución de conflictos desde el aula.
Palabras clave: biodiversidad, conflictos socio-ambientales, resolución e impacto.
Introducción
Este artículo aborda el papel de la biodiversidad en los conflictos socio-ambientales en Colombia, una realidad compleja que ha impactado a comunidades, el medio ambiente y el desarrollo del país. Estos conflictos suelen surgir a raíz de la explotación de recursos naturales, la construcción de infraestructuras, la minería, el conflicto armado, la deforestación, la contaminación, entre otros factores. Las comunidades locales, en su lucha por la protección de sus territorios y recursos, se enfrentan a diferentes entidades y a intereses económicos que priorizan el lucro sobre la sostenibilidad y el bienestar de las personas. Esta situación ha generado tensiones, desplazamientos forzados, violencia e impactos negativos en la calidad de vida de las comunidades.
El impacto de los conflictos socio-ambientales en las comunidades locales es profundo y variado. Muchas comunidades dependen directamente de los recursos naturales para su subsistencia, por lo que la explotación descontrolada de estos recursos puede afectar su seguridad alimentaria, sus tradiciones culturales y su bienestar general. Cabe resaltar que el ecoturismo, como estrategia para minimizar el impacto ambiental en territorios marcados por el narcotráfico, ofrece alternativas de desarrollo y satisfacción de necesidades básicas. Sin embargo, si no se desarrolla adecuadamente, puede aumentar el impacto ambiental en sectores donde no se realiza un uso adecuado de los recursos naturales, reciclaje y reutilización de productos, así como la implementación de proyectos adecuados para la gestión ambiental (Betancur-Garcés, 2021).
En cuanto a la biodiversidad, Colombia es uno de los
países más ricos en diversidad biológica del mundo, con una amplia variedad de ecosistemas y especies únicas. Según Rangel-Ch. y Betancur-Garcés, Colombia es reconocida mundialmente como un país megadiverso debido a su ubicación geográfica, mares y variaciones altitudinales presentes en sus cordilleras, que cubren gran parte del territorio en cuanto a vegetación. En fauna, el país cuenta con alrededor de 56.343 especies, incluyendo 492 especies de mamíferos, 1921 de aves (197 de ellas migratorias), 537 de reptiles, 803 de anfibios, 2000 peces marinos y 1435 peces dulceacuícolas.
Además, se estima que hay al menos 367 anfibios, 350 especies de mariposas, 311 peces dulceacuícolas, 115 reptiles, 79 aves, 34 mamíferos, 47 palmas y 6383 plantas endémicas, de las cuales 1467 son orquídeas exclusivas del territorio nacional. La riqueza vegetal en todos los grupos (diversidad alfa) es mayor en la región Andina o cordillerana. En musgos hay 927 especies de 264 géneros y 72 familias.
En hepáticas hay registros de 840 especies de 140 géneros y 38 familias, en líquenes se encuentran 1.515 especies de 253 géneros y 73 familias y en helechos y plantas afines, 1.400 especies de 115 géneros y 32 familias. Los registros de 26.500 especies de plantas con flores representan el 12% de la riqueza vegetal del globo (Rangel-Ch., s.f.).
Toda esta riqueza biológica es una muestra del patrimonio natural de Colombia, sin contar los datos sobre microorganismos y biota aún desconocida. No obstante, la pérdida de biodiversidad es constante desde hace varias décadas debido a la extracción de recursos por diversas entidades para satisfacer las necesidades humanas. A pesar de las campañas a nivel mundial, la implementación de políticas públicas y programas de educación ambiental como el PRAE, los conflictos ambientales continúan y ponen en riesgo la riqueza natural (Aguilar, 2018).
Para Betancur-Garcés (2021), la conservación de la biodiversidad no solo debe verse como una posibilidad de uso sostenible de la naturaleza para el disfrute humano, sino también como una forma de reconocer que en ella se encuentra la capacidad de satisfacer las necesidades humanas básicas para la supervivencia.
En Colombia, distintos gobiernos han incorporado en los planes nacionales de desarrollo instrumentos para resolver o transformar los conflictos ambientales. El Plan de Desarrollo 2018-2022 (Congreso de la
República de Colombia, 2019) establece instancias denominadas Centros Regionales de Diálogo Ambiental (CRDA) para el diálogo ambiental, con el objetivo de prevenir y transformar los conflictos ambientales. Estos centros, creados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2018 mediante la Resolución 2035, se definen como "instancias de facilitación, articulación, participación, cooperación y reflexión para la discusión de alternativas de prevención y transformación positiva de los conflictos de índole socio-ambiental" (art. 1).
Sin embargo, es necesario cuestionar la aplicabilidad y la realidad de estas políticas desde la perspectiva de las comunidades, sus entornos físicos y culturales (Morales-Lizarazo y Ungar-Ronderos, 2022).
El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 24 de septiembre de 2016, dedica un apartado crucial para la disminución de los conflictos ambientales. En el punto 1 del acuerdo, titulado "Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral", se establece como uno de sus objetivos la "protección ambiental y la construcción de paz territorial". Este acuerdo contempla medidas como la protección de ecosistemas frágiles y diversos, la sustitución de cultivos ilícitos por alternativas agrícolas sostenibles y amigables con el medio ambiente, y la implementación de planes de desarrollo integral de zonas afectadas por el conflicto, priorizando la conservación ambiental, incluyendo el ecoturismo (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021).
La construcción de paz y la minimización de conflictos ambientales implica más que discusiones reduccionistas de los acuerdos pactados; proyectar las complejidades e involucrar a todos los actores para cerrar brechas socioeconómicas y garantizar los derechos de la población. Este artículo, tiene como objetivo analizar el papel que desempeña la conservación de la biodiversidad en la resolución de conflictos socio-ambientales en Colombia.
Se pretende identificar el papel de la conservación de la biodiversidad en la mitigación de los conflictos relacionados con el uso de recursos naturales en el país, evaluando la pérdida de bienes y servicios ecosistémicos, y proponiendo estrategias y recomendaciones para fortalecer la biodiversidad como herramienta para la construcción de paz y la resolución de conflictos en nuestro país.
Conflictos socio ambientales
Los conflictos socioambientales, según el Atlas de Justicia Ambiental (EJOLT), son situaciones en las que los intereses o necesidades de diferentes grupos humanos entran en conflicto con la preservación o el uso sostenible de los recursos naturales y el medio ambiente. Estos conflictos a menudo giran en torno al uso, acceso o intercambio de bienes ambientales (Sánchez-Supelano, 2019).
Estos conflictos suelen surgir cuando hay disputas sobre la propiedad o el acceso a tierras, agua, minerales u otros recursos naturales. Además, pueden generarse cuando se plantean proyectos de desarrollo que tienen impactos negativos en el entorno natural o en las comunidades locales. Por ejemplo, la expansión agrícola y ganadera, como en el caso de los cultivos de palma de aceite y la ganadería extensiva, ha llevado a una significativa deforestación y pérdida de biodiversidad en Colombia. Estas actividades no solo afectan el medio ambiente, sino que también provocan el desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas, creando tensiones y conflictos con las empresas y el gobierno (Sánchez-Supelano, 2019).
Los conflictos socioambientales involucran a diversos actores, como comunidades indígenas y afrodescendientes, locales, campesinos, empresas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y grupos de interés que defienden diferentes perspectivas sobre cómo se deben manejar los recursos naturales y el medio ambiente.
Por ejemplo, el manejo de las áreas protegidas en Colombia, como se ha trabajado a través del proyecto "Protected Areas and Peace" (P&P) de WWF, busca mejorar la gestión de estas áreas para reducir la deforestación y los conflictos asociados mediante la participación comunitaria y el diálogo (WWF Colombia, 2023).
La gestión adecuada de estos conflictos es fundamental para alcanzar un equilibrio entre el desarrollo humano y la protección del entorno natural. Esto también es esencial para garantizar los derechos de las comunidades locales y la preservación de la bioversidad.
La implementación de estrategias como el ecoturismo sostenible puede ofrecer alternativas de desarrollo que mitiguen los impactos ambientales y promuevan la paz y la reconciliación en regiones
afectadas por el conflicto armado (WWF Colombia, 2023).
Elementos comunes de los conflictos socioambientales
Afectación a la biodiversidad y servicios ecosistémicos: La pérdida de biodiversidad es uno de los mayores desafíos ambientales en la actualidad, las principales causas de estas incluyen la deforestación, minería, la urbanización, la contaminación, la sobreexplotación de recursos naturales y la emergencia climática, lo cual nos lleva a situaciones de conflictos socioambientales. Que de acuerdo con Balleteros & Castro (2018), suelen involucrar transformaciones significativas, tanto reales como potenciales, causadas por las acciones de diferentes actores sobre la base biofísica de un territorio.
Procesos ecológicos vitales y las contribuciones que la naturaleza brinda a la sociedad, por lo anterior se hace necesario que la sociedad reconozca la importancia de los recursos naturales y actúe de forma decidida para proteger y restaurar los entornos naturales; ya que la afectación a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos tiene repercusiones profundas y duraderas.
En este apartado hablaremos de los elementos que generan más conflictos socioambientales en Colombia:
*Explotación de recursos naturales: La explotación de recursos naturales renovables y no renovables es una de las principales causas de conflictos socioambientales en Colombia. Actividades como la extracción de hidrocarburos, la agricultura intensiva y la deforestación generan impactos ambientales significativos y a menudo desplazan a las comunidades locales. (García & Ramírez, 2023).
* Minería: La minería se enfoca en la extracción de minerales y otros materiales geológicos valiosos, y se lleva a cabo tanto en minas subterráneas como a cielo abierto. Este proceso incluye la explotación, extracción, procesamiento y comercialización de minerales. La minería tiene un gran impacto debido al uso de mercurio y otros químicos, así como la deforestación. Muchas operaciones mineras en Colombia son ilegales y no cuentan con los permisos necesarios, lo que incrementa los riesgos de vertimientos contaminantes y pérdida de biodiversidad. La minería ilegal también suele desplazar a las comunidades locales por falta de recursos y altos

niveles de contaminación (García, 2017).
*Deforestación y expansión agrícola: La deforestación para convertir selvas tropicales y otros ecosistemas en terrenos agrícolas, como para el cultivo de palma de aceite y ganadería extensiva, es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Estas actividades, aunque generan grandes ganancias, como actividad económica, contribuyen a la erosión del suelo y la contaminación de cuerpos de agua debido al uso continuo de fertilizantes y pesticidas (García & Ramírez, 2023).
*Impacto en la biodiversidad: La pérdida de ecosistemas como bosques y selvas tropicales, que son hábitats para una gran variedad de especies, resulta en una disminución significativa de la biodiversidad. Esta pérdida no solo afecta a las especies locales, sino también a las globales. El estado colombiano ha promovido la conservación de la biodiversidad a través de la creación de áreas protegidas, pero esto a menudo genera tensiones con las comunidades locales, que ven estas políticas como una amenaza a sus derechos territoriales y modos de vida (United States Institute of Peace, 2023).
Confrontación entre actores
Para que se lleve a cabo un conflicto socioambiental, debe haber una confrontación entre actores sociales organizados en el ámbito público. Estas confrontaciones pueden manifestarse a través de movilizaciones, protestas, litigios, paros y acciones judiciales a diversas escalas, ya sea local, regional o nacional. Un ejemplo claro es la resistencia de las comunidades locales ante proyectos de explotación minera o de infraestructura que afectan sus territorios y modos de vida (Sánchez- Supelano, 2019). La confrontación entre actores en los conflictos socioambientales es un fenómeno complejo que refleja la interacción de diversos intereses y valores respecto al medio ambiente.
Otro tipo de confrontación presente en el país es el conflicto armado, que a nivel mundial es responsable del 10% de las emisiones de dióxido de carbono y del 6% de la extracción de materias primas. En Colombia, estos impactos se manifiestan en acciones de resistencia y sabotaje económico, como la explosión de oleoductos que generan derrames de petróleo, y en las estrategias de financiamiento de grupos armados, como la minería ilegal y la plantación de cultivos ilícitos. Estas actividades generan deforestación y contaminación de fuentes hídricas (Vera Rodríguez, 2017). Según el Departamento Nacional de Planeación (2016), los costos ambientales de este tipo de confrontaciones en Colombia eran de alrededor de $7,1 billones al año. Una de las expectativas del acuerdo de paz es el aumento del PIB mediante la mitigación de los conflictos ambientales evitables.
Entender estos conflictos y desarrollar estrategias efectivas para su resolución es crucial para alcanzar un desarrollo sostenible y equitativo.
Desplazamiento de comunidades
La explotación de recursos naturales, como la siembra de cultivos comerciales y la deforestación, frecuentemente resulta en el desplazamiento forzoso de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Estas comunidades a menudo no tienen títulos formales de propiedad sobre sus tierras ancestrales, lo que las hace vulnerables ante los grandes proyectos agrícolas. El desplazamiento forzoso no solo implica la pérdida de sus hogares, sino también la ruptura de sus estructuras sociales y culturales. Además, las comunidades desplazadas suelen enfrentarse a condiciones de vida precarias en sus nuevos asentamientos, con acceso limitado
a tierras fértiles y recursos naturales, lo que agrava su pobreza y marginalización social (Colombia One, 2024).
Resolución de conflictos ambientales
*Ecoturismo: Dentro del acuerdo de paz, se han promovido transformaciones significativas en los territorios del país para fomentar el desarrollo rural y reducir las brechas económicas mediante proyectos que promuevan el turismo sostenible. Colombia ha emergido como un destino preferido para los viajeros en busca de experiencias sostenibles, gracias a su biodiversidad y múltiples ecosistemas. El gobierno ha implementado estrategias para fortalecer la infraestructura turística y mejorar la competitividad del sector ecoturístico a nivel mundial, incluyendo la provisión de acceso a internet en áreas remotas y la creación de certificaciones para proveedores de servicios turísticos que cumplan con estrictos protocolos de salud e higiene (Rauls, 2023; Ospino, 2024).
Ejemplos de estas iniciativas incluyen la promoción del avistamiento de aves y la exploración de paisajes culturales en las zonas cafeteras, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas actividades integran el ecoturismo en el marco del desarrollo sostenible, ayudando a proteger los ecosistemas y brindando oportunidades económicas a las comunidades rurales (Ospino, 2024).
Sin embargo, el turismo mal gestionado puede generar impactos negativos sobre el ecosistema, como el manejo inadecuado de residuos sólidos, compactación y erosión del suelo, ampliación de senderos, contaminación visual y auditiva, y el elevado consumo de agua. Además, la proliferación de asentamientos humanos irregulares en busca de oportunidades económicas puede llevar a la degradación de los recursos naturales (Sánchez-Supelano, 2019).
Generación de ingresos en proyectos productivos agropecuarios y culturales: Los proyectos productivos agropecuarios y culturales, que promuevan prácticas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, son fundamentales para la resolución de conflictos socioambientales. Estos proyectos deben involucrar a las comunidades locales y tener en cuenta sus necesidades y derechos, promoviendo un desarrollo económico inclusivo y sostenible.
Según Rodríguez (2019) estas iniciativas pueden proponerse en favor de la sostenibilidad la se aprecia en los procesos de la cultura, que vinculada al turismo como estrategia de proyectos productivos y comienza a diseminar nuevos productos para incentivar en los actores implicados, la conciencia de su papel en la tarea común de proteger el patrimonio natural y cultural de la humanidad, por lo cual es importante considerar que la generación de ingresos en proyectos productivos agropecuarios y culturales es una estrategia integral que combina la mejora de la producción, el acceso a mercados, la valorización del patrimonio cultural y la sostenibilidad. Estos proyectos no solo aumentan los ingresos de los participantes, sino que también fortalecen la identidad cultural y promueven el desarrollo local sostenible de acuerdo con Ottone, E. (2021)
Además, tales proyectos pueden incluir el cultivo de productos agrícolas orgánicos, la producción de artesanías tradicionales y la organización de festivales culturales. Al integrarse con el ecoturismo, estas actividades pueden atraer visitantes interesados en experiencias auténticas y sostenibles, lo que a su vez genera ingresos adicionales para las locales y refuerza la conservación del medio ambiente. La implementación de estas iniciativas también puede ayudar a reducir la presión sobre los recursos naturales, ya que ofrecen alternativas económicas viables que no dependen de la explotación intensiva del medio ambiente.
Áreas protegidas y desarrollo sostenible: Integrar las áreas protegidas y el desarrollo sostenible implica encontrar un equilibrio entre la conservación del medio ambiente y las necesidades de desarrollo humano. Según Nágera (1996), es necesario generar estrategias basadas en el uso sostenible de los recursos naturales, lo cual permite el uso controlado de recursos dentro y alrededor de las áreas protegidas para satisfacer las necesidades locales sin dañar los ecosistemas. Esto incluye prácticas como la agricultura sostenible, la recolección de productos forestales no maderables y la pesca artesanal.
La participación comunitaria es esencial en este proceso. Involucrar a las comunidades locales en la gestión y toma de decisiones sobre las áreas protegidas no solo aumenta el apoyo a las iniciativas de conservación, sino que también asegura que los beneficios económicos se distribuyan equitativamente. Las áreas protegidas pueden servir como centros de educación y concienciación ambiental,
promoviendo prácticas sostenibles y la valoración de la biodiversidad. Programas educativos y campañas de sensibilización son vitales para mejorar la comprensión pública sobre la importancia de la conservación.
Justicia ambiental: La justicia ambiental en Colombia es un tema complejo y multifacético que aborda la inequidad en la distribución de los beneficios y las cargas ambientales, así como el acceso a la justicia en casos de conflictos ambientales. El autor Escobar (2005) sostiene que Colombia es un país con una gran riqueza natural, que incluye vastas selvas tropicales, montañas, ríos y una gran biodiversidad. Sin embargo, también ha enfrentado una historia de conflictos y desigualdades sociales que han afectado profundamente la gestión ambiental. Las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas a menudo se encuentran en la primera línea de estos conflictos, luchando por sus derechos territoriales y la protección de sus entornos naturales. De alli que la justicia ambiental en Colombia es un campo en evolución que enfrenta múltiples desafíos, desde conflictos territoriales y extractivismo hasta el acceso limitado a la justicia y los impactos del cambio climático. Sin embargo, también se han logrado avances significativos, gracias a un marco legal robusto y la movilización de comunidades y

Metodología
Esta ponencia se basó en una revisión bibliográfica, que se llevó a cabo mediante un análisis exhaustivo de investigaciones previas, informes gubernamentales, publicaciones académicas y documentos de organizaciones no gubernamentales relacionados con los conflictos socio ambiéntales en Colombia. Este análisis bibliográfico permitió identificar tendencias, patrones y enfoques teóricos relevantes para comprender la naturaleza y la evolución de estos conflictos en el contexto colombiano.
Conclusiones
Los conflictos socioambientales en Colombia constituyen un tema de gran relevancia debido a las interacciones complejas entre el desarrollo económico, la preservación ambiental y los derechos de las comunidades locales. De la revisión bibliográfica se recogen un conjunto de perspectivas analíticas derivadas de diferentes fuentes, concluyendo lo siguiente:
Los conflictos en Colombia resultan en una serie de consecuencias sociales y ambientales que requieren atención urgente. Socialmente, estos conflictos generan desplazamiento forzado de comunidades, pérdida de cohesión comunitaria y conflictos tanto entre diferentes grupos sociales. Ambientalmente, provocan la degradación de ecosistemas, la contaminación de recursos hídricos, la pérdida de hábitats naturales y un aumento en la vulnerabilidad frente al cambio climático. Estas actividades impactan negativamente a comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, marginándolas en la toma de decisiones y en la distribución de beneficios económicos.
La falta de implementación efectiva de leyes ambientales y mecanismos de consulta previa con las comunidades afectadas por proyectos extractivos exacerba los conflictos. La participación activa de todos los actores involucrados (comunidades locales, empresas, gobiernos y ONGs) es esencial para resolver estos conflictos. Fortalecer los mecanismos de diálogo y negociación, junto con la capacitación y apoyo técnico a las comunidades locales, puede facilitar la resolución pacífica y la protección del medio ambiente.
Los conflictos socioambientales tienen profundas implicaciones para los derechos humanos y la justicia social.
Las comunidades locales frecuentemente enfrentan violaciones de sus derechos básicos, como el derecho a un ambiente sano y el derecho a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Abordar estos conflictos implica garantizar el respeto por los derechos humanos y promover la equidad y la justicia social.
Colombia enfrenta el desafío de equilibrar el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental. Las industrias extractivas pueden ofrecer beneficios económicos, pero también plantean altos riesgos ambientales y sociales. La transición hacia prácticas económicas más sostenibles es crucial para garantizar un desarrollo a largo plazo que proteja los recursos naturales y promueva el bienestar de las generaciones futuras.
La gestión de los conflictos socioambientales requiere la participación de todos los actores involucrados, incluyendo comunidades locales, empresas, gobiernos y organizaciones no gubernamentales. La implementación de políticas públicas que promuevan la sostenibilidad y el respeto por los derechos territoriales es esencial. El fortalecimiento de mecanismos de diálogo y negociación puede facilitar la resolución de estos conflictos, promoviendo así la paz y la protección del medio ambiente.
Para que las estrategias de resolución de conflictos sean efectivas, es esencial proporcionar capacitación y apoyo técnico a las comunidades locales. Esto incluye prácticas agrícolas sostenibles, técnicas de gestión empresarial y estrategias de marketing. La colaboración con organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas y el sector privado es fundamental para asegurar recursos y conocimientos especializados.
En la escuela los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre biodiversidad deben incorporar actividades de reflexión crítica sobre la intervención humana en los ecosistemas y sus repercusiones. La interdisciplinariedad y la perspectiva bio-cultural son fundamentales para un enfoque holístico de la biodiversidad en Colombia, reconociendo el vínculo indisoluble entre los seres humanos y la naturaleza.
El ecoturismo en Colombia puede ser un proyecto sostenible y sustentable para el medio ambiente, no obstante, es crucial gestionarlo de manera cuidadosa para evitar impactos ambientales negativos. En algunos casos, el ecoturismo puede ser demasiado demandante en términos de recursos naturales, lo
que potencialmente podría resultar en erosión ambiental y conflictos. Por lo tanto, es imperativo que cualquier iniciativa turística en áreas ecológicamente sensibles considere rigurosamente los límites de uso de la naturaleza. De lo contrario, podría surgir un riesgo significativo para la conservación ambiental y la estabilidad social en esas regiones.
Estas conclusiones subrayan la necesidad de un enfoque integral y colaborativo para la resolución de conflictos socioambientales en Colombia, promoviendo la sostenibilidad, el respeto por los derechos humanos y la justicia social.
Betancur Garcés, A. M. (2021). La biodiversidad en el territorio: Una reflexión pedagógica en ciencias naturales y educación ambiental Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Medellín, Colombia.
Castro Romero, J. H., & Sanabria Ospina, E. A. (2020). La construcción de paz a través de la consolidación del conocimiento biológico y territorial. *Campos en Ciencias Sociales, 8*(1), 163-182. https://doi.org/10.15332/25 006681/5719
Referencias
Ausubel, D. (2000). The acquisition and retention of knowledge: a cognitive view. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers.
Ausubel, D. y Novak, J. (1983). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas.
Aguilar, G. A. (2018). Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) cómo estrategia de implementación de la educación ambiental en la educación básica y media en Colombia. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Arroyave, N. J., & González, M. H. (2017). Desplazamiento forzado y pérdida de biodiversidad en la región de Urabá, Colombia: Un estudio de caso. *Revista de Estudios Ambientales, 18*(2), 23-42.
Alleseros Samboní, A. C., & Castro Vargas, D. C. (2018). Conflicto socio ambiental del sector sur del humedal la Vaca (Localidad de Kennedy): estrategias para su administración y resolución.https://repository.udistrital.edu. co/handle/11349/13023
Bellmont, Y. S. (2012). El concepto de justicia ambiental: reflexiones en torno a la jurisprudencia constitucional colombiana del siglo XXI (Doctoral dissertation).
Castaño, A. D., & Rubio, P. (2019). Relaciones entre desplazamiento forzado y deforestación en Colombia: Un análisis espacial. *Revista de Geografía Norte de Santander, 24*(1), 1-22.
Congreso de la República de Colombia. (Mayo 25, 2019). Ley 1955. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. DO. 50964. http://www.secretariasenado.gov.co /senado/base doc/ley_1955_2019.htm
Colombia One. (2024). "Colombia and Ecotourism: Exploring Sustainable Destinations". Recuperado de Colombia One.
Espitia Barrera, J. E. (2021). Análisis de actores de la gestión integral del conocimiento en biodiversidad e innovación en Colombia.
Escobar, A. (2005). Más allá del tercer mundo: globalización y diferencia. Bogotá, Colômbia. https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistadocencia/article/download/3270/3480/112 82
García, A. M., & Restrepo, J. F. (2016). Pérdida de biodiversidad y desplazamiento forzado: Un análisis de las políticas públicas en Colombia
Revista Latinoamericana de Estudios Ambientales, 21*(3), 456-472.
García, D. & Ramírez, J. (2023). "Impacto de la expansión agrícola en ladeforestación y biodiversidad en Colombia".
Revista de Ciencias Ambientales. Disponible en Revista de Ciencias Ambientales.
García, J. C. (2017). Conflictos socioambientales en Colombia: el caso de la minería. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Leal, P., & Lasso, C. E. (2011). Biodiversidad y desplazamiento forzado: Un reto para la conservación en Colombia. *Biodiversidad y Conservación, 20*(1), 15-32.
Ospino, L. (2024). Colombia and Ecotourism: Exploring Sustainable Destinations. Colombia One.
Recuperado de Colombia One. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021). Informe de Rendición de Cuentas de la Implementación del Acuerdo de Paz - 2016_2018. https://www.minambiente.gov.co/wpcontent/uploads/2023/05/Informe-de-Rendicion-de-cuentas-Acuerdo-de-Paz-enero-a-Diciembre- 2022_ MinAmbiente.pdf
Morales-Lizarazo, D. P., & Ungar-Ronderos, P. M. (2022). Conflictos ambientales en Colombia: Reflexiones sobre sus cambios positivos a partir de una revisión de literatura. Colombia Forestal, 25(2), 85-103.
Munévar-Quintero, C. A., & Valencia Hernández, J. G. (2020). Los conflictos socio-ambientales en Colombia en el contexto de las Licencias Ambientales y el acceso a la justicia. *Revista Jurídicas, 17*(1), 42-63. https:// doi.org/10.17151/jurid.2020.17.1.3
Nájera, R. G. (1996). El desarrollo sustentable: un camino a seguir. Espiral, 2(5), 197-227. https://www.redalyc.org/ pdf/138/13820509.pdf
Ottone, E. (2021). La Unesco hace un llamado para unirse a la celebración del Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Monograma. Revista Iberoamericana de Cultura y Pensamiento, (9), 17-26.
Rangel-Ch., J. O. (s.f.). La biodiversidad de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas - Universidad Nacional de Colombia.
Racero-Casarrubia, J. (2023). Comentarios sobre territorio, violencia y conservación de la biodiversidad en Colombia. *Naturaleza y Sociedad. Desafíos
Rauls, L. (2023). How Tourism Can Jumpstart Colombia’s Economy. Americas Quarterly. Recuperado de Americas Quarterly
Rodríguez Alonso, G. (2019). El Agroturismo, una visión desde el desarrollo sostenible. Centro agrícola, 46(1),62-65. https://www.redalyc.org/pdf/4076/407642324008.pdf
Sánchez Supelano, L. F. (2019). Ecoturismo en la construcción de paz en Colombia: acuerdo de paz, conflictividad y justicia ambiental. https://doi.org/10.4000/viatourism.3649
United States Institute of Peace. (2023). Armed Force Isn’t Saving Colombia’s Forests, But a New Effort Might. Recuperado de https://www.usip.org.
Vera Rodríguez, J. M. (2017). Violencia, paz y conflictos ambientales en Colombia: Una mirada desde la ecología política y la sociología de la violencia. [Recibido el 20 de junio de 2016, aprobado el 5 de abril de 2017, actualizado el 28 de diciembre de 2017].
WWF Colombia. (2023). Conserving Biodiversity and Peacebuilding in Colombia: Solving socio- environmental conflicts in Protected Areas through peaceful means. Recuperado de https://www.ecosystemforpeace.org.


Yisneth Álvarez Tobón Dra. en Educación. magister en Ciencias de la Educación. Institución Educativa Octavio Mejía Calderón Mejía yisneth.alvarez@tau.usbmed.edu.co
Alejandro Martínez Magister en Gestión de Tecnología Educativa. Institución Educativa San Agustín alfonseca111@gmail.com

La ponencia "El ecoturismo como cuestión sociocientífica en la escuela": Reflexiones sobre sus implicaciones en el reconocimiento del territorio para la construcción de paz" analiza la integración del ecoturismo en el currículo escolar como un tema socio-científico, siguiendo los aportes de Zeidler, Sadler, Osborne, Simón y la colombiana María Luisa Eschenhagen sobre la ética ambiental. Propone una reflexión sobre cómo el ecoturismo, que está ganando relevancia económica en departamentos como Antioquia, especialmente en Medellín, puede promover un entendimiento más profundo de los desafíos ambientales tanto locales como globales. Se cuestiona si el conocimiento del territorio por medio del ecoturismo fomenta una conexión auténtica y un sentido de pertenencia, dado que no se puede proteger lo que no se conoce. Sin embargo, también se alerta sobre la posibilidad de que el ecoturismo se convierta en una forma de dominación antropocéntrica, enfocándose en la diversión en detrimento del cuidado del entorno natural, lo que podría llevar a una relación superficial con la naturaleza. Además, se analiza el potencial del ecoturismo para exacerbar o crear conflictos si no se maneja con un enfoque que respete genuinamente la naturaleza y las culturas locales, sugiriendo que, sin medidas adecuadas, los beneficios esperados como la paz y la reconciliación pueden ser limitados o negativos.
Palabras clave: cuestión sociocientífica, ecoturismo, educación científica, paz, territorio.
Aportes y desafíos del ecoturismo para el reconocimiento del territorio y la construcción de la paz
“El ecoturismo como cuestión sociocientífica en la escuela. Reflexiones sobre sus implicaciones en el reconocimiento del territorio para la construcción de paz” abordan el creciente papel del ecoturismo en el currículo escolar. En el contexto actual, donde la sostenibilidad y la conservación ambiental son de máxima urgencia, el ecoturismo emerge no solamente como un motor económico, sino como una herramienta educativa potencialmente transformadora. Este enfoque se inscribe dentro de un marco donde el aprendizaje sobre y a través del entorno se convierte en una estrategia clave para fomentar una conexión profunda con el territorio. En particular, se explora cómo este enfoque puede ser vital en regiones como Antioquia, especialmente en
Medellín, donde el ecoturismo está ganando relevancia económica y social.
La integración del ecoturismo en las aulas, bajo el prisma de los estudios sociocientíficos, propone un enfoque holístico que abarca desde la ética ambiental hasta la responsabilidad social. Investigaciones y teorías de figuras prominentes en el campo, como Zeidler, Sadler, Osborne y Simón, así como de la colombiana María Luisa Eschenhagen, proporcionan un marco teórico robusto para esta discusión. Estos autores destacan la importancia de abordar temas complejos como el ecoturismo, de manera que promuevan el pensamiento crítico, la toma de decisiones informadas y la ética entre los estudiantes.
El objetivo de artículo es analizar la literatura existente sobre el papel del ecoturismo en la educación como una cuestión sociocientífica, centrándose en cómo esta integración puede influir en la conciencia ambiental y el sentido de pertenencia al territorio, así como en los posibles impactos positivos y negativos del ecoturismo en la naturaleza y en las comunidades locales. Al hacerlo, se busca promover un diálogo sobre cómo el reconocimiento y valoración del territorio a través del ecoturismo puede ser una vía para protegerlo y valorarlo genuinamente, pero también explicitando las problemáticas que se generan cuando se hace un mal manejo ambiental y social en estos territorios.
El reconocimiento del territorio es un elemento crucial a nivel educativo, en la construcción de paz, especialmente en regiones que han experimentado conflictos prolongados. El conocimiento profundo del territorio, de su historia y su ecología, permite a las comunidades entender mejor sus recursos y potencialidades, fortaleciendo así su identidad y sentido de pertenencia. En este contexto, el ecoturismo puede ser una oportunidad para ello, pues a través de prácticas sostenibles y responsables, el ecoturismo no solo promueve la conservación ambiental, sino que también fomenta el aprendizaje y la valorización del entorno natural y cultural. Esto es particularmente importante en zonas que han sido afectadas por la violencia, donde reconstruir la relación con el territorio puede ser un paso esencial hacia la reconciliación y la paz.
El ecoturismo ofrece oportunidades para que las comunidades locales se conviertan en guardianes de su propio entorno. Al involucrarse directamente en actividades turísticas, los habitantes pueden compartir sus conocimientos tradicionales y su
relación histórica con la tierra, generando un mayor respeto y aprecio por su cultura y su entorno. Esta interacción no solo fortalece el tejido social, sino que también puede traducirse en beneficios económicos que impulsen el desarrollo local. La construcción de paz, por tanto, se ve apoyada por la creación de empleos sostenibles y la reducción de las desigualdades económicas, aspectos que son fundamentales para prevenir el resurgimiento de conflictos.
Diversas investigaciones corroboran el papel del ecoturismo como herramienta para el reconocimiento del territorio y la construcción de paz. Por ejemplo, en el libro Turismo y Paz: Auge y crisis de Urrego y Klinger (2023) se destaca el potencial del ecoturismo para promover la reconciliación y la cohesión social en comunidades que han sufrido conflictos mediante el desarrollo de diversos programas y proyectos que convirtieron a Colombia en un país líder en el avistamiento de aves. De igual manera, Bermúdez (2023) resalta la contribución del ecoturismo al desarrollo económico local y la reducción de la pobreza en regiones afectadas por la violencia, teniendo en cuenta la participación de la comunidad y trabajando de la mano con otros actores estratégicos.
El ecoturismo, si bien tiene el potencial de fomentar la preservación ambiental, también corre el riesgo de caer en una forma de dominación antropocéntrica, donde las actividades humanas se priorizan sobre el bienestar del entorno natural. Desde la perspectiva de Murray (1970; 1982), quien aboga por una ecología social que reconozca la interdependencia entre las sociedades humanas y la naturaleza, el ecoturismo mal gestionado puede perpetuar una visión de la naturaleza como un mero recurso para el entretenimiento humano. Esto puede conducir a prácticas que, aunque disfrazadas de sostenibilidad, en realidad intensifican la explotación y degradación ambiental. Las infraestructuras turísticas en Mede llín y toda Antioquia, el incremento de la huella ecológica debido al tránsito constante de visitantes y la comercialización de la naturaleza son ejemplos de cómo el ecoturismo puede desvirtuarse y contri buir a la crisis ecológica que Bookchin denuncia.
Por otro lado, Jürgen Habermas (1971; 1988), con su teoría de la acción comunicativa, subraya la impor tancia de un discurso ético y racional en la toma de decisiones colectivas. En el caso del ecoturismo, existe el peligro de que la lógica del mercado y los intereses comerciales dominen el discurso, relegan do las preocupaciones ambientales y comunitarias.
Esto puede dar como resultado la trivialización del ecoturismo como una simple actividad de ocio, en lugar de una práctica transformadora que promueva una relación respetuosa y equilibrada con la naturaleza. La falta de un diálogo inclusivo y crítico sobre las implicaciones del ecoturismo puede llevar a decisiones que favorecen intereses particulares en detrimento de la salud del ecosistema y de las comunidades locales, perpetuando así una forma de dominación antropocéntrica que Habermas criticaba por su falta de racionalidad y justicia social.
En el contexto latinoamericano, el ecoturismo puede ser analizado críticamente desde las perspectivas de los colombianos Arturo Escobar (2018, 2020) y Eschenhagen (2015; 2018), quienes han venido denunciando las complejas interacciones entre el desarrollo, la ecología y la cultura en la región. Desde la perspectiva de Arturo Escobar, el ecoturismo en América Latina debe ser entendido como una práctica que puede fácilmente reproducir formas de colonialidad y dominación si no se fundamenta en un respeto profundo por los conocimientos y modos de vida locales. Escobar, con su crítica al desarrollo tradicional, sostiene que las iniciativas de ecoturismo frecuentemente se imponen desde una lógica externa que no considera las particularidades culturales y ecológicas de los territorios. Esta imposición puede llevar a la mercantilización de la naturaleza y la cultura, transformando ecosistemas y prácticas culturales en meros productos para el consumo turístico.

destaca la importancia de un diálogo genuino entre las comunidades locales y los actores externos involucrados. Eschenhagen subraya que la falta de comunicación y comprensión intercultural puede dar como resultado la implementación de proyectos turísticos que no solamente ignoran las necesidades y aspiraciones de las comunidades locales, sino que también pueden generar conflictos y desigualdades. Para Eschenhagen, es crucial que se construya a partir de procesos participativos e inclusivos, donde las comunidades tengan voz y sean valoradas. Este enfoque no solo promueve la justicia social y ambiental, sino que también asegura que el ecoturismo contribuye verdaderamente al bienestar de las comunidades y a la conservación del medio ambiente, en lugar de perpetuar modelos de desarrollo insostenibles y antropocéntricos.
El enfoque de los asuntos socio-científicos en la educación científica busca integrar problemáticas actuales con implicaciones sociales, éticas y científicas dentro del currículo. Este enfoque fomenta una enseñanza más relevante y contextualizada, desarrollando en los estudiantes no solo conocimientos científicos, sino también competencias críticas, de reflexión ética y toma de decisiones. A continuación, se destacan algunos aportes clave de este enfoque, junto con ejemplos de investigaciones que ilustran su impacto.
Aportes del enfoque de los asuntos sociocientíficos en la educación científica:
*Desarrollo del pensamiento crítico y ético: Este enfoque expone a los estudiantes a dilemas reales que requieren la evaluación tanto de evidencias científicas como de valores éticos. Esto fortalece su capacidad para analizar información de manera crítica y tomar decisiones informadas y éticas. Un ejemplo son los estudios realizados por Sadler y su equipo (2019), quienes exploraron cómo las cuestiones sociocientíficas pueden desarrollar el razonamiento moral en los estudiantes, mostrando que, al discutir temas como la energía nuclear o la clonación, los alumnos tienden a considerar no solo la ciencia, sino también las implicaciones éticas de sus decisiones.
*Fomento de la ciudadanía científica: Este enfoque busca preparar a los estudiantes para participar activamente en debates públicos sobre temas que afectan su vida cotidiana, como el cambio climático, la biotecnología y la salud pública. El objetivo es
que puedan convertirse en ciudadanos responsables y participativos. Un ejemplo de este propósito lo esbozan Occelli y su equipo (2018) quienes llevaron a cabo estudios en los que los estudiantes, al discutir sobre la ingeniería genética o el calentamiento global, desarrollaban una comprensión más sólida de cómo los avances científicos y las políticas públicas se entrelazan, lo que los empoderaba a participar en debates sociales.
*Promoción del aprendizaje basado en problemas y contexto: El enfoque utiliza temas con relevancia social y científica, lo que hace que el aprendizaje sea más significativo y contextualizado. Esto con el fin de aportar en la mejora de la motivación de los estudiantes y les permite ver cómo los conceptos científicos se aplican en la vida real. Cabe resaltar que es propósito se abordó empíricamente en estudios como los de Leung y Zeidler (2021; 2020) quienes mostraron que, al trabajar en temas como la bioética o la sostenibilidad ambiental, los estudiantes aprenden mejor cuando los conceptos científicos se relacionan con problemas actuales que afectan a sus comunidades y al mundo
*Desarrollo de habilidades argumentativas y de debate: La discusión sobre los asuntos sociocientíficos requiere que los estudiantes justifiquen sus opiniones basadas en la evidencia y que respeten diferentes puntos de vista. Esto promueve el desarrollo de habilidades argumentativas que son esenciales tanto en la ciencia como en la vida cotidiana. Al respecto, Osborne (2014) evidenció, en una investigación realizada, que los estudiantes mejoran sus habilidades para argumentar y evaluar evidencia al participar en debates sobre temas como los alimentos genéticamente modificados o las políticas energéticas.
*Integración de ciencia y justicia social: El enfoque de asuntos sociocientíficos permite también la integración de la ciencia con la justicia social, posibilitando que los estudiantes a entender cómo los avances científicos y tecnológicos pueden afectar de manera diferente a diversos grupos sociales, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad. Ejemplo de esta integración entre la ciencia y los propósitos de justicia social fue el estudio Pedretti y su equipo (2020) quienes analizaron cómo los asuntos sociocientíficos permiten a los estudiantes explorar cuestiones de justicia social, como la equidad en el acceso a recursos tecnológicos o las implicaciones del desarrollo de nuevas tecnologías para las comunidades marginadas. En otra anterior

En esta línea de argumentación, el ecoturismo, como un asunto sociocientífico, presenta una oportunidad para examinar la interacción entre la ciencia, la naturaleza y la sociedad, particularmente en su impacto sobre la conservación ambiental y las comunidades locales. Este tipo de turismo, que busca minimizar el impacto ambiental y promover la conservación, también genera importantes desafíos éticos, sociales y científicos. Dentro de los aportes del ecoturismo, cabe señalar que puede fomentar la conservación de los ecosistemas al brindar incentivos económicos para proteger la biodiversidad. Las reservas naturales y áreas protegidas suelen atraer a turistas interesados en el medio ambiente, lo que lleva a un mayor apoyo financiero para la conservación.
El ecoturismo puede beneficiar, también, a las comunidades locales al generar empleo y promover sus culturas, pero también puede provocar la comercialización de las tradiciones y la transformación de modos de vida. Además, el flujo de turistas puede alterar dinámicas sociales y económicas, promoviendo desigualdades dentro de las comunidades. Sin embargo, también puede haber impactos negativos dentro de los ecosistemas, como la degradación de hábitats debido al exceso de visitantes. Este dilema se convierte en un asunto sociocientífico, ya que implica decisiones éticas sobre cómo equilibrar el desarrollo económico con la preservación de la naturaleza.
Esto se convierte en un asunto sociocientífico cuando las prácticas turísticas se contrastan con el conocimiento científico sobre el impacto ecológico, como la huella de carbono de los viajes o los efectos de las actividades, y este conflicto que se presenta porque a pesar de que el ecoturismo puede fomentar la creación de áreas protegidas, la reforestación y el monitoreo de especies en peligro de extinción. Por ejemplo, los fondos generados por el ecoturismo en parques nacionales suelen utilizarse para la conservación; el exceso de visitantes puede erosionar suelos, alterar ecosistemas sensibles y afectar la vida silvestre. Actividades como el senderismo no planificado o la construcción de infraestructura turística en áreas vírgenes pueden degradar los hábitats.
El ecoturismo puede revitalizar las tradiciones culturales, al crear demanda por experiencias auténticas que involucren prácticas culturales locales, generando empleo y fomentando el uso sostenible de los recursos naturales. Pero a su vez, la comercialización de la cultura puede distorsionar las tradiciones, ya que algunas comunidades cambian sus prácticas para hacerlas más atractivas para los turistas. Además, el turismo puede generar una dependencia económica que desplace actividades económicas tradicionales.
Desde una perspectiva sociocientífica, se debe evaluar cómo los beneficios económicos del ecoturismo pueden repartirse de manera justa, al tiempo que se respetan y preservan las culturas locales, es por ello por lo que sí se aborda el ecoturismo como una herramienta poderosa para educar a las personas sobre la importancia de la conservación y la sostenibilidad. Los turistas pueden aprender sobre la ecología de los lugares que visitan y ser más conscientes de los impactos ambientales de sus acciones.
El ecoturismo en Medellín, por ejemplo, ha ido ganando terreno como una alternativa sostenible para promover el turismo en la región, aprovechando su entorno natural privilegiado y su biodiversidad. Ubicada en un valle rodeado de montañas, Medellín cuenta con múltiples áreas naturales protegidas, parques ecológicos y reservas que ofrecen a los turistas la posibilidad de conectarse con la naturaleza y aprender sobre la conservación del medio ambiente. Lugares como el parque Arví en el corregimiento de Santa Elena, son ejemplos destacados de cómo la ciudad ha desarrollado iniciativas de ecoturismo, combinando el respeto por la biodiversidad
con actividades recreativas y educativas.
El desarrollo del ecoturismo en Medellín también ha favorecido el fortalecimiento de las comunidades locales, quienes a menudo se involucran en proyectos de turismo rural, guiado y comunitario. Estas iniciativas no solo generan empleo y oportunidades económicas para los habitantes de los corregimientos rurales, sino que también promueven la protección del patrimonio natural y cultural. En este sentido, el ecoturismo en la región contribuye a una mayor conciencia sobre la importancia de preservar los ecosistemas locales y el uso sostenible de los recursos.
A pesar de los avances, el ecoturismo en Medellín enfrenta desafíos importantes, como la necesidad de un manejo adecuado del crecimiento del turismo y la garantía de que los beneficios económicos lleguen de manera justa a las comunidades. La creciente popularidad de estas actividades puede ejercer presión sobre los recursos naturales si no se gestiona de manera sostenible. Algunas de las prácticas que afectan negativamente los propósitos del ecoturismo incluyen la sobreexplotación de áreas naturales debido al incremento no regulado del turismo. A medida que aumenta la popularidad del senderismo, muchas veces se supera la capacidad de carga de estos lugares, lo que genera problemas como la degradación de suelos, la alteración de ecosistemas y la acumulación de desechos. La falta de infraestructura adecuada y la gestión insuficiente del flujo de turistas pueden poner en riesgo los recursos naturales que el ecoturismo busca conservar, comprometiendo la sostenibilidad ambiental a largo plazo.
Otra práctica que afecta los objetivos del ecoturismo es la comercialización descontrolada de las experiencias turísticas en detrimento de las comunidades locales. Cuando el enfoque se centra más en generar ganancias rápidas a través de empresas externas y menos en la participación de las comunidades rurales, los beneficios económicos del ecoturismo no se distribuyen de manera equitativa. Esto puede conducir a la explotación de las tradiciones culturales y a la pérdida de control de las comunidades sobre sus territorios y recursos, afectando tanto la justicia social como la conservación ambiental, que son pilares fundamentales del ecoturismo responsable.
Desde esta perspectiva, los educadores juegan un papel fundamental en la promoción de una perspectiva

crítica y ética del ecoturismo, especialmente en el contexto de la educación científica y ambiental. A través de un enfoque sociocientífico, los educadores pueden guiar a los estudiantes para que comprendan y reflexionen sobre los complejos dilemas que surgen en torno al ecoturismo, como los mencionados aquí, que destacan la necesidad de equilibrar la conservación ambiental, el desarrollo económico y el respeto por las culturas locales.
A través de la educación, los docentes pueden desempeñar un papel crucial en fomentar un enfoque ético y responsable hacia el ecoturismo, ayudando a los estudiantes a desarrollar un sentido de ciudadanía global consciente, con una comprensión profunda de los desafíos ambientales y sociales que enfrentamos en un mundo interconectado. En este sentido, desde la justicia social, el ecoturismo como cuestión sociocientífica en la educación se convierte en un espacio crucial para abordar las desigualdades históricas y contemporáneas que enfrentan las comunidades locales en la gestión de sus territorios y recursos naturales. La educación sobre ecoturismo, en este contexto, permite a los estudiantes comprender cómo el turismo puede ser una herramienta para redistribuir los beneficios económicos de manera equitativa, empoderar a las comunidades vulnerables y respetar sus derechos sobre el territorio.
Al promover un enfoque ético y consciente, el ecoturismo puede transformar la relación entre los visitantes y los habitantes locales, garantizando que el desarrollo turístico no perpetúe la explotación de los recursos ni la marginación de las comunidades, sino que se convierta en un motor de justicia, inclusión y respeto cultural. La educación para la justicia social en este ámbito impulsa la participación activa de los estudiantes en la toma de decisiones informadas y equitativas, y los prepara para enfrentar dilemas éticos relacionados con la preservación del ambiente y la equidad social.
Referencias
Álvarez Tobón, Y. N. (2024). Relaciones Ciencia-Tecnología-Sociedad en el currículo colombiano de ciencias naturales (en la educación media): ap uestas para la Justicia Social [tesis de doctorado]. Universidad de San Buenaventura, Medellín.
Bencze, L., Pouliot, C., Pedretti, E., Simonneaux, L., Simonneaux, J., & Zeidler, D. (2020). SAQ, SSI and STSE education: defending and extending “Science-in-context”. Cultural Studies of Science Education, 15(3), 825–851. https:// doi.org/10/gh2qvt
Bookchin, M. (1982). The Ecology of Freedom:The Emergence and Dissolution of Hierarchy. Palo Alto, CA: Cheshire Books.
Bookchin, M. (1970). Post-scarcity anarchism. Black Rose Books.
Bermúdez, D. C. (2023). ¿Los procesos de autoorganización social alrededor del turismo rural comunitario contribuyen a la construcción de paz territorial? Recuperado de: http://hdl.han dle.net/10554/64639.
Eschenhagen, María Luisa. (2015). El fracaso del desarrollo sostenible: La necesidad de buscar alternativas al desarrollo, algunas entradas En E. Aguiar Gomes, M. Alves de Albuquerque, L. S. Carmona Londoño, & A. González Serna (Eds.), Espaço, políticas públicas y territorio: Reflexoes a partir de América do sul (pp. 72–103). UFPE.
Eschenhagen, María Luisa. (2018). Tres ejes de diálogo epistemológico para aproximarse a una interpretación de la relación ser humano-na turaleza. Revista Austral de Ciencias Sociales, 32, 185–205. https://doi.org/ISSN 0718-1795
Escobar, A. (2018). Designs for the pluriverse: Radic al interdependence, autonomy, and the making of worlds. Duke University Press.
Escobar, A. (2020). Territories of difference: place, movements, life, redes. Duke University Press.
Habermas, J. (1971). Knowledge and human interests (J. J. Shapiro, Trans.). Beacon Press. (Original work published 1968)
Habermas, J. (1988). The theory of communicative action: Lifeworld and system: A critique of functionalist reason (T. McCarthy, Trans. Vol . 2). Beacon Press. (Original work published 1981)
Leung, J. S. C. (2021). Shifting the Teaching Beliefs of Preservice Science Teachers About Socioscientific Issues in a Teacher Education Course. International Journal of Science and Mathematics Education. https://doi.org/10.1007/s10 763-021-10177-y
Murray, B. (1982). The ecology of freedom: The Emergence and dissolution of Hierarchy Palo Alto: Cheshire Books, p5.
Newton, M. H., & Zeidler, D. L. (2020). Developing socioscientific perspective taking.International Journal of Science Education, 42(8), 1302–13 19.
Occelli, M., García Romano, L., & Valeiras, N. (2018). La enseñanza de la biotecnología y sus controversias socio-científicas en la escuela secundaria: un estudio en la ciudad de Córdoba (Argentina). Tecné Episteme y Didaxis: TED, 43(43), 31–46. https://doi.org/10.17227/ted. num43-8650
Osborne, J. (2014). Teaching critical thinking? New directions in science education. School Science Review, 352, 53–62.
Urrego-Sandoval, C., & Klinger, J. (2023). Turismo y paz: auge y crisis. Betancur-Restrepo L. y Rettberg, A.(comp.), Después del Acuerdo ¿Cómo va la paz en Colombia?
Zeidler, Dana L., Herman, B. C., & Sadler, T. D. (2019). New directions in socioscientific issues research. Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research, 1(1), 1–9. https://doi. org/10.1186/s43031-019-0008-7
ESCUELA Y PAZ: TERRITORIO, MEMORIA HISTÓRICA, VERDAD Y REPARACIÓN: UNA VISIÓN
DESDE EL
SABER PEDAGÓGICO Y EL ACCIONAR CURRICULAR

Postdoctorado en Gestión de la Ciencia y la Tecnología. Doctor en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica. Magister en Educación. Licenciado en Gestión Educativa. Rector de la Corporación Universitaria de Sabanatea, UNISABANETA. rectoria@unisabaneta.edu.co - faberalzate@hotmail.com
Resumen
Este artículo explora el potencial de la escuela como un espacio fundamental para la construcción de paz y reconciliación y a través del análisis de conceptos como territorio, memoria histórica, verdad y reparación, se busca comprender cómo la educación puede
contribuir a la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Se argumenta que la escuela, como territorio simbólico y material, juega un papel crucial en la constru-
cción de identidades colectivas y en la transmisión de valores y conocimientos y que, al incorporar la memoria histórica en los procesos educativos, se promueve el reconocimiento de las víctimas, la verdad sobre los hechos violentos y la necesidad de reparar los daños causados.
Se destaca la importancia de un enfoque pedagógico que fomente el diálogo, la reflexión crítica y la participación activa de los estudiantes en la construcción de conocimientos. Asimismo, se analiza cómo el currículo escolar puede ser rediseñado para integrar de manera transversal estos conceptos, promoviendo así una educación para la paz y la ciudadanía global.
Finalmente, se presentan conclusiones que subrayan la necesidad de fortalecer las políticas educativas y las prácticas pedagógicas orientadas a la construcción de paz, reconociendo el papel fundamental de la escuela en la transformación social y la construcción de un futuro más justo y equitativo.
Introducción
Colombia, marcada por un conflicto armado prolongado, ha sido testigo de profundas heridas sociales y territoriales, en donde la construcción de una paz sostenible requiere de procesos de transformación profunda, en los cuales la educación juega un papel fundamental. La escuela, más allá de ser un espacio de transmisión de conocimientos, se convierte en un escenario estratégico para la construcción de una cultura de paz y en este sentido, la presente reflexión se centra en analizar cómo la escuela colombiana, a través de la integración de conceptos como territorio, memoria histórica, verdad y reparación, puede contribuir a la sanación de las heridas del pasado y a la construcción de un futuro más justo y equitativo.
La educación para la paz en Colombia debe reconocer la importancia del territorio como un elemento constitutivo de la identidad y como un espacio de conflicto y disputa, por tanto, desde la enseñanza de la historia regional y local, se puede fortalecer el sentido de pertenencia y promover el diálogo intercultural, al mismo tiempo que se podría incidir en la recuperación de la memoria histórica, la búsqueda de la verdad y la implementación de medidas de reparación, las cuales son procesos fundamentales para la reconciliación y la construcción de una sociedad más justa. Se puede notar, entonces, que la escuela se convierte en un espacio privilegiado
para la construcción de narrativas compartidas y para la promoción de valores como la tolerancia, el respeto y la solidaridad (Barahona, 2001).
Por ende, este trabajo busca explorar cómo los saberes pedagógicos y las prácticas curriculares pueden contribuir a la integración de estos conceptos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se recurre para ello, a una revisión de la literatura y el análisis de experiencias educativas innovadoras en el contexto local y extranjero, para identificar las potencialidades y los desafíos de la educación para la paz, pretendiendo con todo esto, contribuir a enriquecer los marcos de conversación sobre el papel de la escuela en la construcción de una paz sostenible en Colombia.
Algunas aproximaciones teóricas:
1.Territorio e identidad: un vínculo indisoluble
El territorio trasciende su dimensión física para convertirse en un constructo social cargado de significado; este es un espacio vivido, un escenario donde se desarrollan nuestras vidas y se construyen nuestras identidades, por lo tanto, la relación entre territorio e identidad es profunda y compleja, ya que el lugar donde nacemos y crecemos influye significativamente en nuestra percepción del mundo, nuestros valores y nuestras formas de relacionarnos con los demás (Gómez, 2021). El territorio no solo es un espacio geográfico, sino también un espacio simbólico que alberga nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestras aspiraciones colectivas.
Por esta razón, la educación juega un papel crucial en la construcción de identidades sólidas y en el fortalecimiento de los vínculos con el territorio, si se considera que al conocer y valorar el lugar donde vivimos, desarrollamos un sentido de pertenencia que nos motiva a cuidar nuestro entorno y a participar activamente en la vida de nuestra comunidad. En este orden de ideas, es posible indicar que la educación basada en el territorio permite a los estudiantes establecer conexiones significativas entre los conocimientos adquiridos en la escuela y su realidad cotidiana y que a través de proyectos que involucran el estudio de la historia local, la exploración del entorno natural y la participación en actividades comunitarias, los estudiantes pueden desarrollar habilidades para la vida como el pensamiento crítico, la colaboración y el compromiso cívico (Cuello, 2021).
Ahora, existen numerosos ejemplos de cómo la educación basada en el territorio ha sido implementada con éxito en diferentes partes del mundo. En Finlandia, por ejemplo, los programas de educación al aire libre permiten a los estudiantes desarrollar un profundo aprecio por la naturaleza y una conexión con su entorno. En comunidades indígenas de América Latina, la educación intercultural bilingüe busca fortalecer las identidades culturales y promover la conservación de los conocimientos tradicionales. En el caso de Colombia, existen numerosos e importantes ejemplos; algunos de ellos a mencionar son:
•Educación ambiental en zonas costeras: en regiones como el Pacífico colombiano, se han desarrollado programas educativos que vinculan a los estudiantes con los ecosistemas marinos y costeros. A través de actividades prácticas como la restauración de manglares, la limpieza de playas y la observación de aves, los estudiantes aprenden sobre la importancia de conservar estos ecosistemas y desarrollan un sentido de pertenencia con su territorio.
•Educación intercultural bilingüe en comunidades indígenas: en comunidades indígenas como los Embera, los Wayuu y los Kamsá, se han implementado programas educativos que promueven el uso de las lenguas originarias y la transmisión de conocimientos tradicionales, dichos programas fortalecen la identidad cultural de los estudiantes y les permiten comprender mejor su entorno natural y social.
•Escuelas rurales multigrado: en zonas rurales dispersas, las escuelas multigrado han adaptado sus currículos para incluir proyectos basados en el territorio, allí los estudiantes aprenden sobre la agricultura, la ganadería, la artesanía y otros oficios tradicionales, fortaleciendo así sus vínculos con la tierra y sus comunidades.
•Agroecología en las escuelas: muchas escuelas rurales han implementado huertas escolares y proyectos de agroecología, sin duda estos proyectos permiten a los estudiantes aprender sobre la producción de alimentos saludables, la conservación de los suelos y la importancia de la biodiversidad.
•Turismo comunitario: en algunas regiones, se han desarrollado proyectos de turismo comunitario que involucran a las escuelas para esto, los estudiantes aprenden sobre la historia, la cultura y los recursos naturales de su región, y participan en la creación de productos turísticos que generan ingresos para sus comunidades.
Estos casos ilustran cómo la educación puede ser una herramienta poderosa para fortalecer los vínculos entre las personas y su territorio, fortalecer la identidad cultural, ya que los estudiantes desarrollan un sentido de pertenencia hacia su comunidad y valoran su patrimonio cultural, buscan conservar el medio ambiente, al lograr promover la conciencia ambiental y la adopción de prácticas sostenibles, desarrollan capacidades para la vida, al permitirse que los estudiantes adquieran habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la creatividad, con ello, se termina incidiendo en el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes, quienes estarán más motivados y comprometidos con su aprendizaje cuando este se relaciona con su entorno y sus intereses y finalmente, genera lo que se podría denominar empoderamiento de las comunidades, ya que una educación basada en el territorio contribuye al desarrollo local y al fortalecimiento de las comunidades sin duda alguna.
Ahora, el territorio puede ser considerado como un recurso educativo invaluable para el accionar curricular escolar, ya que al permitirse la exploración del entorno natural y cultural, los estudiantes pueden desarrollar competencias de observación, investigación y resolución de problemas de manera permanente e intencional, considerando que el contacto directo con el territorio les permite comprender de manera más profunda los procesos ecológicos y sociales que lo moldean, trabajar en proyectos colaborativos relacionados con el entorno y de esta manera, llegar a valorar la diversidad cultural y a construir relaciones más equitativas y justas (Cruz & Salinas, 2024). No obstante, en un mundo cada vez más globalizado, la relación entre el individuo y el territorio se ha vuelto más compleja, si bien la globalización ha facilitado la movilidad y el intercambio cultural, también ha generado nuevos desafíos para la construcción de identidades locales, en este escenario, la educación debe encontrar formas de equilibrar la necesidad de formar ciudadanos globales con la importancia de preservar las identidades locales y los vínculos con el territorio.
2.Memoria histórica: un pilar fundamental para la paz
La memoria histórica es un proceso social y cultural a través del cual las sociedades construyen narrativas compartidas sobre su pasado, no se trata simplemente de recordar hechos, sino de comprender
cómo estos eventos han moldeado nuestra identidad colectiva y nuestras relaciones sociales, por lo tanto, la memoria histórica es fundamental para la construcción de sociedades más justas y equitativas, ya que permite reconocer y reparar las injusticias del pasado, promover la reconciliación y prevenir la repetición de hechos violentos (García, 2020).
La escuela desempeña un papel crucial en la transmisión de la memoria histórica a las nuevas generaciones, a través del currículo escolar, se pueden integrar contenidos relacionados con la historia local, regional y nacional, fomentando el conocimiento y la valoración de las diversas experiencias y perspectivas, convirtiendo así los espacios de clase en oportunidades pedagógicas de diálogo y reflexión sobre el pasado, en donde los estudiantes puedan desarrollar un pensamiento crítico y una conciencia histórica que les facilite un actuar diferente en el futuro (Dewey, 1938).
En este orden de ideas, la educación para la memoria histórica no se limita a la simple transmisión de hechos históricos, esta también implica desarrollar habilidades como la empatía, la escucha activa y el diálogo intercultural, ya que, al conocer las experiencias de las víctimas y los victimarios, los estudiantes pueden comprender las causas y las consecuencias de los conflictos y desarrollar un compromiso con la construcción de un futuro más justo.
Ahora en muchos países, se han implementado programas educativos para promover la memoria histórica. En Sudáfrica, por ejemplo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación impulsó un proceso de reconocimiento y reparación de las víctimas del apartheid, que ha sido integrado en el currículo escolar. En España, la Ley de Memoria Histórica ha permitido recuperar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, y ha impulsado la creación de espacios de reflexión y debate en las escuelas.
En el caso de Colombia, se logra la Ley de Víctimas y Restitución de tierras, la cual ha sido un paso importante hacia la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, incluyendo medidas relacionadas con la verdad, la justicia y la reparación simbólica, aunque su implementación ha sido lenta y compleja, y también se tienen, la creación de las comisiones de la verdad a nivel local y regional que han recogido testimonios de las víctimas y han documentado los hechos ocurridos durante el conflicto, los cuales han sido fundamentales para
construir una memoria colectiva y promover la reconciliación, existe la cátedra de la paz, implementada en las instituciones educativas colombianas, con la que se busca promover una cultura de paz y convivencia, no obstante, su alcance y profundidad varían considerablemente entre las diferentes regiones y escuelas; adicionalmente, se han creado algunos museos y centros de memoria que buscan preservar la memoria histórica y promover la reflexión sobre el conflicto armado, pero estos espacios aún resultan insuficientes y su acceso es limitado para muchas comunidades (Colorado & Villa, 2020).
Ahora, otro asunto a considerar en este apartado, es lo que sucede en una época que sin duda alguna está atravesada por el auge digital, donde la memoria histórica se enfrenta a nuevos desafíos, pues la proliferación de las fake news y la manipulación de la información pueden distorsionar la comprensión del pasado y allí es fundamental que las escuelas equipen a los estudiantes con las herramientas necesarias para evaluar críticamente las fuentes de información y construir sus propias narrativas históricas, sin embargo, esto no supone que la educación para la memoria histórica no pueda adoptar los nuevos formatos de comunicación y aprovechar las posibilidades que ofrecen las tecnologías digitales.
3.Verdad y reconciliación: pilares fundamentales para la paz
La verdad y la reconciliación son conceptos interrelacionados que adquieren una especial relevancia en sociedades que han experimentado conflictos violentos. La verdad se refiere al esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto, incluyendo las responsabilidades individuales y colectivas, pero la reconciliación, por su parte, implica un proceso de sanación y restauración de las relaciones sociales dañadas por el conflicto, buscando la construcción de un futuro compartido, y ambos conceptos son fundamentales para superar las heridas del pasado y construir sociedades más justas y equitativas (Azar, 1990).
En este plano, el ejercicio educador de la escuela juega un papel crucial en el proceso de verdad y reconciliación, si se acepta que, al proporcionar información veraz y objetiva sobre el pasado, la educación contribuye a la construcción de una memoria histórica compartida, pues a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje es posible
fomentar la empatía, el diálogo y el respeto por la diversidad, lo que es fundamental para superar las divisiones y construir relaciones más fuertes.
Es necesario reiterar que la escuela no solo transmite conocimientos, sino que también forma ciudadanos críticos y comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y por ende, al abordar temas como la violencia, la discriminación y la injusticia, la educación puede contribuir a la transformación de las estructuras sociales que perpetúan los conflictos, de allí que la educación para la paz y la reconciliación busca desarrollar en los estudiantes valores como la tolerancia, la solidaridad y la justicia social, lo que es fundamental para construir sociedades más pacíficas y democráticas (Castillo, Montoya & Castillo, 2018).
Aunque en diversas partes del mundo se han implementado programas educativos orientados a la verdad y la reconciliación, en Sudáfrica, por ejemplo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación impulsó un proceso de reconocimiento y reparación de las víctimas del apartheid, que ha sido integrado en el currículo escolar, para el caso de Colombia, diversas organizaciones han desarrollado programas educativos que buscan promover el diálogo, la reconciliación y la construcción de paz. Estos programas han utilizado una variedad de metodologías, como talleres participativos, proyectos artísticos y visitas a lugares de memoria.
Ahora, a pesar de los avances logrados, la educación para la verdad y la reconciliación enfrenta diversos desafíos, algunos de ellos relacionados con la resistencia al cambio, la falta de recursos y la polarización política, sin embargo, la educación sigue siendo una herramienta fundamental para construir sociedades más justas y equitativas. Es menester pensar que, en un futuro no muy lejano, será necesario continuar desarrollando programas educativos innovadores y adaptados a las necesidades de cada contexto, así como fortalecer la colaboración entre las escuelas, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil para tratar integralmente estos temas, porque la verdad y la reconciliación son procesos complejos y largos que requieren la participación activa de todos los miembros de la sociedad (Fernández & Bonilla, 2020).
4.Reparación y justicia en Colombia: un compromiso educativo
En el contexto colombiano, marcado por un conflicto
armado prolongado, los términos reparación y justicia adquieren una connotación particular. La reparación implica un conjunto de medidas orientadas a restituir los derechos de las víctimas y a reparar los daños causados por el conflicto. La justicia, por su parte, se entiende como la búsqueda de verdad, la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición. En el ámbito educativo, estos conceptos se traducen en la necesidad de construir una sociedad más equitativa y justa, donde se reconozcan los derechos de todas las personas y se promueva la convivencia pacífica (Smith, 2020).
La educación es una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad más justa y equitativa y en el contexto colombiano, la educación puede contribuir a la reparación de las víctimas del conflicto armado de diversas maneras, una de ellas, al permitir desde la naturaleza pedagógica de las clases, el suministro de información veraz y objetiva sobre el conflicto, esto ayudaría a construir una memoria histórica compartida y a reconocer el sufrimiento de las víctimas (Rivera y Ordoñez, 2016). Otra manera, sería instando desde el hacer, la promoción de la empatía, la tolerancia y el respeto por la diversidad, lo que es fundamental para superar las divisiones y construir relaciones más fuertes y finalmente, empoderando a las víctimas y a las comunidades afectadas por el conflicto, brindándoles las herramientas técnicas y conceptuales necesarias para participar activamente en la construcción de un futuro más justo.
Se debe recalcar en este sentido, que la función educadora de la escuela no puede ser simplemente la de reproducir contenidos e instar a prácticas o experiencias de saber netamente conceptualizantes sobre un determinado tema, sino que también ha de considerar su responsabilidad social de formar ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación social y, por tanto, al abordar temas como la violencia, la discriminación y la injusticia, contribuyéndose así a la construcción de una sociedad más equitativa y justa (Alzate & Castañeda; 2020). De allí que la educación para la paz y la reconciliación busca desarrollar en los estudiantes valores como la tolerancia, la solidaridad y la justicia social, lo que es fundamental para construir relaciones humanas más pacíficas y democráticas.
En Colombia, se han desarrollado diversos proyectos y programas educativos orientados a la reparación y la justicia, a manera ilustrativa y con propósitos pedagógicos, se podrían mencionar algunos como:
•Programas de educación para la paz: estos programas buscan promover la convivencia pacífica, el diálogo intercultural y la resolución de conflictos.
•Proyectos de memoria histórica: a través de la recuperación y difusión de la memoria histórica, estos proyectos buscan reconocer el sufrimiento de las víctimas y promover la reconciliación.
•Programas de educación intercultural: estos programas buscan fortalecer las identidades culturales de los grupos étnicos y promover el respeto por la diversidad.
Pero sin duda alguna, a pesar de los avances logrados, la educación para la reparación y la justicia en Colombia enfrenta diversos desafíos, los cuales como ya se mencionó pasan por la falta de recursos, la resistencia al cambio y la polarización política que tienden a agudizarse más en unas zonas que en otras de acuerdo sea la voluntad de sus dirigentes, la disposición de los medios de comunicación para informar y los arraigos culturales de las mismas comunidades (Smith, 2020). Sin embargo, aun en estas condiciones tan complejas, lo que sí es cierto es que la educación sigue siendo una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa, y será necesario continuar desarrollando programas escolares innovadores y adaptados a las necesidades de cada contexto, así como fortalecer la colaboración entre las instituciones educativas, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil.
5.Enfoque pedagógico y curricular para la paz: sembrando la semilla de un futuro mejor
Un enfoque pedagógico orientado hacia la paz se basa en principios como la empatía, el respeto por la diversidad, la justicia social, la resolución pacífica de conflictos y la ciudadanía activa, al considerar estratégicamente que la educación para la paz busca desarrollar en los estudiantes habilidades sociales, emocionales y cognitivas que les permitan construir relaciones sanas, tomar decisiones responsables y contribuir a la transformación de sus comunidades, por lo tanto, este enfoque pedagógico se fundamenta en la idea socio-crítica de que la educación puede ser una herramienta poderosa para prevenir la violencia y promover la convivencia pacífica (Hernández, 2005).
Ahora, la integración de conceptos como territorio, memoria histórica, verdad y reparación en el currículo escolar resulta fundamental en el ideal de querer construir una cultura de paz, ya que por
ejemplo, el territorio puede ser abordado a través del estudio de la historia local, la geografía, las ciencias sociales y literatura, fomentando el sentido de pertenencia y la valoración de la diversidad cultural, a través de la escritura de poemas, ensayos, puestas en escena como dramatizados, musicales, etc., pues como se ha indicado ya en este trabajo, por un lado, la memoria histórica permite reflexionar sobre el pasado y comprender cómo los eventos históricos han moldeado la sociedad actual, y por el otro, la verdad y la reparación, por su parte, son conceptos y actuaciones clave para construir una sociedad más justa y equitativa, donde se reconozcan los derechos de todas las personas (Rodríguez, 2019).
Se podría afirmar que existen numerosos ejemplos de enfoques pedagógicos y curriculares exitosos orientados hacia la paz, en algunos países, se han implementado programas de educación para la paz que incluyen la enseñanza de habilidades sociales, la resolución de conflictos, la mediación y la ciudadanía democrática, en otros casos, se han desarrollado proyectos de memoria histórica que involucran a los estudiantes en la investigación y la documentación del pasado y todos estos proyectos han demostrado ser efectivos para promover la reconciliación y la construcción de una cultura de paz (Gómez & Gamboa, 2017).
Por ende, los docentes desempeñan un papel fundamental en la implementación de un enfoque pedagógico y curricular orientado hacia la paz, si se acepta que los docentes son los primeros en crear ambientes de aprendizaje seguros y respetuosos, donde los estudiantes se sientan valorados y escuchados, son además quienes han de estar capacitados para abordar temas difíciles y complejos, como la violencia, la discriminación y la injusticia, de manera abierta y honesta y esto exhorta a las secretarias de Educación a facilitar la formación continua de los docentes para garantizar la calidad de la educación para la paz.
En definitiva, es importante recalcar que un currículo bien diseñado, que incluya la dimensión de la memoria histórica y promueva valores como la tolerancia, el respeto y la solidaridad, es un pilar fundamental para la construcción de una cultura de paz y que la práctica docente, a su vez, cobra un papel central en la materialización de este currículo, al crear ambientes de aprendizaje seguros y respetuosos donde los estudiantes puedan reflexionar sobre el pasado, comprender el presente y
construir un futuro más justo. Ahora, la gestión integral de los procesos curriculares, es central para una educación efectiva para la paz y, en resumen, ha de considerar los siguientes aspectos:
•Formación de ciudadanos activos y críticos: la educación no solo transmite conocimientos, sino que también fomenta habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones informadas. Estos ciudadanos activos son capaces de identificar las causas de los conflictos y proponer soluciones pacíficas (Freire, 1970; 1973).
•Promoción de valores universales: la educación para la paz enfatiza valores como la tolerancia, la empatía, la justicia y la equidad. Al inculcar estos valores en los estudiantes, se contribuye a crear una sociedad más cohesionada y respetuosa de la diversidad.
•Prevención de la violencia: la educación para la paz enseña a los estudiantes a gestionar sus emociones de manera constructiva y a resolver conflictos de manera pacífica. Al desarrollar estas habilidades, se reduce la probabilidad de que recurran a la violencia para resolver sus diferencias.
•Empoderamiento de las comunidades: la educación puede empoderar a las comunidades al proporcionarles las herramientas necesarias para participar activamente en la construcción de un futuro más justo y equitativo.
•Integración de contenidos transversales: la paz no es una asignatura aislada, sino un valor que debe permear todos los ámbitos del currículo, la historia, la geografía, las ciencias sociales y las humanidades pueden contribuir a la construcción de una cultura de paz.
•Uso de metodologías activas: las metodologías, como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo en equipo y el debate, fomentan la participación activa de los estudiantes y el desarrollo de habilidades sociales.
•Conexión con la realidad local: el currículo debe estar conectado con la realidad de los estudiantes, abordando los conflictos y desafíos que enfrentan en sus comunidades.
•Promoción de la diversidad cultural: El currículo debe reconocer y valorar la diversidad cultural, fomentando el respeto y la comprensión mutua entre diferentes grupos sociales.
•Alianzas entre instituciones educativas y comunidades: La escuela no puede construir la paz sola; es necesario establecer alianzas con familias, organizaciones comunitarias y gobiernos locales para crear un entorno de aprendizaje que promueva la paz.
•Participación de todos los actores sociales: Todos los miembros de la comunidad educativa, desde los estudiantes hasta los directivos, deben participar activamente en la construcción de una cultura de paz.
•Diálogo intercultural: La colaboración con otras culturas y países puede enriquecer la comprensión mutua y promover la construcción de una paz global.
•Evaluación y mejora continua: Los programas de educación para la paz deben ser evaluados constantemente para identificar sus fortalezas y debilidades y llevar a cabo los ajustes necesarios.
A manera de cierre:
Finalmente, la incorporación de propuestas pedagógicas centradas en la memoria histórica y la construcción de paz en el currículo escolar enfrenta varios retos significativos, uno de los principales problemas es la insuficiencia de recursos, lo que limita la capacidad de las instituciones educativas para desarrollar y sostener proyectos innovadores, además, la resistencia al cambio en algunos sectores educativos puede dificultar la adopción de nuevas metodologías y enfoques y otro desafío importante es superar las perspectivas fragmentadas del conocimiento, ya que la educación en memoria histórica y paz requiere un enfoque holístico que abarque diversas disciplinas y corrientes, superando las limitaciones de visiones parciales.
A pesar de los desafíos, se presentan numerosas oportunidades para avanzar en la promoción de una educación orientada hacia la paz y la justicia, si se considera que la creciente demanda social por una educación más relevante y transformadora crea un entorno propicio para la innovación pedagógica. Este contexto favorable facilita el desarrollo de proyectos educativos que no solo aborden la memoria histórica, sino que también promuevan una cultura de paz y justicia, en donde la participación activa de la comunidad educativa en estos proyectos logre potenciar su impacto y efectividad, fortaleciendo los esfuerzos pedagógicos.
Por lo tanto, la integración de la escuela con el territorio y las comunidades locales es esencial para fortalecer los procesos de memoria histórica y reconciliación y por ende, incorporar el contexto local en el currículo educativo permite una comprensión más profunda y significativa de la memoria histórica, estableciendo una conexión más sólida con las realidades y desafíos específicos de
cada comunidad, esta conexión facilita el desarrollo de proyectos educativos que resuenen con las experiencias y necesidades locales, promoviendo una mayor participación y compromiso tanto de los estudiantes como de la comunidad en general (Cuello, 2021).
La coordinación entre las acciones educativas y las políticas públicas relacionadas con la verdad, la justicia y la reparación resulta crucial para garantizar la coherencia y el impacto de los esfuerzos pedagógicos orientados hacia la construcción de paz, además, sugiere alinear los objetivos educativos con las estrategias nacionales e internacionales para la resolución de conflictos y la promoción de la justicia social fortaleciendo de esa manera el papel de la educación como un agente de cambio social.
Referencias
Alzate-Ortiz, Faber Andrés, & Castañeda-Patiño, Juan Carlos. (2020). Mediación pedagógica: Clave de una educación humanizante y transformadora. Una mirada desde la estética y la comunicación. Revista Electrónica Educare, 24(1), 411-424. Epub January 30, 2020.https://dx.doi.org/10.15 359/ree.24-1.21
Azar, E. (1990). The management of prolonged social conflict. Dartmouth Publishing Company.
Barahona, A. (2001). La construcción de la paz en Colombia: Memoria, verdad y justicia. Universidad Nacional de Colombia.
Castillo, M., Montoya, J. & Castillo, L. (2018). La educación, una mirada desde el conflicto social en Colombia. En Revista Educación y Humanismo, 20(34), 194-208. http://dx.doi.org
Colorado-Marin, Lina Patricia, & Villa-Gómez, Juan David. (2020). El papel de las comisiones de la verdad en los procesos de transición: aproximación a un estado de la cuestión. El Ágora, U.S.B., 20(2), 306-331. https://doi.org/10.21500/16578031.5146
Cruz Picón, P. E., & Salinas Peñaloza, W. (2024). Innovación curricular: una mirada desde el enfoque
del pensamiento crítico en la escuela. (2022). Horizonte De La Ciencia, 12(23). https://doi.org/ 10.26490/uncp.horizonteciencia.2022.23.1467
Cuello-Cuello, J. J. (2021). El territorio y la escuela en la formación de identidad cultural. Anekumene, (21), 57–65. https://doi.org/10.17227/Anekumene 2021.num21.16863
Dewey, J. (1938). Experience and education. Macmillan.
Fernández-Cediel, M. C., & Bonilla Baquero, C. B. (2020). Reconciliación en los entornos educativos colombianos. Revista de Ciencias Sociales (Ve), 26
Freire, P. (1970). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI Editores.
Freire, P. (1973). Educación como práctica de la libertad. Siglo XXI Editores.
García Vera, Nylza Offir. (2020). Educación, memoria histórica y escuela: contribuciones para un estado del arte. Revista Colombiana de Educación, (79), 135-170. Epub December 19, 2020.https://doi.org /10.17227/rce.num79-8918.
Gómez Arévalo, J. A., & Gamboa Suárez, A. A. (2017). Educación para la paz en diversos contextos educativos en Colombia. Revista Interamericana de Investigación, Educación Y Pedagogía, RIIEP, 10(2), 233-248. https://doi.org/10.15332/s1657107X.2017.0002.14
Gómez, J. (2021). Territorio e Identidad en la Educación. Editorial Académica.
Hernández, A. (2005). Educación para la paz y reconciliación en Colombia. Universidad Nacional de Colombia.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI Editores.
Rivera Chacón, C. I., & Ordoñez Valverde, J. (2016). Conflicto escolar y justicia restaurativa. Universidad Icesi.
Rodríguez, M. (2019). Memoria Histórica y Educación. Revista de Estudios Educativos, 45(2), 123-145.
Smith, L. (2020). Reparación y Justicia en Contextos Educativos. Journal of Peace Education, 12(3), 456478.
UNA MIRADA DE LA EDUCACIÓN DESDE
DE VULNERABILIDAD DEL SER HUMANO


Milton Florencio Rentería Escobar
Dr. En Gerencia y Política Educativa de la Universidad Baja California – México. Estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad UMECIT, Panamá. Magíster en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Colombia (2013). Especialista en Educación Ambiental. Universidad del Bosque (2005). Licenciado en Biología y Química. Universidad Diego Luis Córdoba, Quibdó-Chocó (1996). Docente de la Institución Educativa Mariscal Robledo del Distrito de Medellín. renteriaescobar6@gmail.com
Resumen
El objetivo de este artículo es mostrar cómo algunas formas de educación proporcionadas por quienes nos rodean, se presentan como espacios de libertad para resolver la complejidad del mundo, cuando ha desaparecido la confianza y la sociedad se encuentra en gran medida dominada por el sufrimiento, la pasión, la vigilancia y el control. En este sentido, este artículo nos invita a pensar sobre: ¿cuál es la posición singular del ser humano en términos de vulnerabilidad? y ¿cómo, a través de los enfoques críticos de pensamiento, podemos superar dicha vulnerabilidad? Para poder entender, una realidad que se disuelve ante nuestros ojos, “la educación desde la condición de vulnerabilidad del ser humano”.
Palabras claves: educación libertaria, vulnerabilidad, transformación social, pensamiento crítico y sociedad.
Introducción
Los fundamentos antropológicos de la educación nos invitan a ver en el ser, lo humano y lo inhumano, aquello que solemos llamar en términos de Gehlen (1987, p.22) la “vulnerabilidad - Mängelwesendeficiencias”, a la que se expone el ser humano en una cultura, entendida como un lenguaje que recibimos al llegar al mundo, en una lógica de la crueldad y la compasión, el ser humano se encuentra supeditado desde muy temprano, para enfrentar al mundo, a formas de educación proporcionadas por quienes lo rodean. El ser humano se nos presenta entonces como un ser en potencia, que se puede cambiar y transformar, que requiere, precisamente, de la educación para constituirse en humano.
Lo anterior, nos invita a pensarnos sobre ¿cuál es la posición singular del ser humano en términos de vulnerabilidad? Y¿cómo, a través de los enfoques críticos de pensamiento, podemos superar dicha vulnerabilidad? Es a través de estas dos preguntas generadoras que se abre la discusión para avanzar en los procesos educativos, que evidentemente formen, teniendo en cuenta la condición humana, y la posibilidad de pensar con el otro, diferentes maneras de vivir.
En tal sentido, para poder comprender la condición humana es necesario volver al acontecimiento del nacimiento como uno como trauma y acto de aparición en lo público, en el primero, Rank, concluyó que
la separación del vientre materno debía ser considerada como un evento traumático, a partir del cual podría explicarse, no solo la neurosis, sino la humanización en general” (Pizarro, 2012, p. 423), en el segundo, nacemos cuando somos vistos por el otro, en el tránsito de un medio acuático a uno aéreo y social, donde la educación es una práctica que intenta sobrellevar la angustia del nacimiento y ofrecernos un encuentro con el otro y lo otro, para no dejarnos engullir por ese trauma.
La vulnerabilidad del ser humano y el papel de la educación
Se podría afirmar, que nacimos con la inseguridad esculpida en la piel, como parte de nuestra condición humana, que en muchos casos le es difícil ponerse en el punto medio de equilibrio y armonía, los extremos la seducen, la intentan arrebatar para volverse fanática de una manera de pensar y actuar, la inseguridad de la condición humana, la presenta frente a sí misma, en una situación de peligro, donde tan peligrosa como la inseguridad, es la seguridad absoluta, donde la práctica educativa es una respuesta a la vulnerabilidad.
Nunca más ha sido fácil dejar lo seguro. El nido es la respuesta humana a la protección para dar seguridad al ser, lo que nos cuida, pero no es por mucho tiempo, atreverse, hace parte de salir de la seguridad, dicho de otro modo, es lo que en la expresión consoladora de Bollnow (1979) resume en “te quiero como eres, pero también como lo que aún no eres, y estás llamado a ser” (p.48-58), es imaginar otros mundos, pensar lo impensado, vivir lo invivido, nos lleva experimentar fuera del nido, es unir, es el “ido” del que se va, que se atreve a encontrarse con la realidad, no con la fantasía, tal como lo plantea platón en el “mito de la caverna”, es poder verse claramente para salir a la luz de la realidad y vivir con los pies en la tierra, es lo que Cyrulnik (2002) denomina “el desencantamiento del mundo” que nos aterriza a lo humano y lo inhumano que hay en nosotros y los otros.
Es el mundo encantado y desencantado por la fantasía y la realidad, donde nos dejamos fascinar, hechizar e hipnotizar, por el poder oculto que nos gobierna y nos obliga a quedar capturados por los gestos, la mirada y la voz de los otros. Así pues, cuando se ve como tarea de la educación el educar a los hombres y mujeres para que se humanicen, para que se formen, ello supone como algo presente también la problemática antropológica, que tiene que lidiar con
la ambigüedad del ser humano y sus extremos entrelo uno, lo otro y lo múltiple, “teniendo en cuenta la ambigüedad, como atributo específicamente humano” (Márquez, 2018 p.271). Es entonces, la educación la que nos permite, según Duch (1998), “tomar conciencia de la precariedad”.
En este sentido, esta toma de conciencia requiere necesariamente una formación que se oriente hacia la educación con un enfoque crítico, que nos ayude a pensar con los pies puestos en la tierra y con la mirada fija en las estrellas, para poder enfrentar la vulnerabilidad a la que somos expuestos en nuestra relación con el mundo, para construir según Duch “estructuras de acogida”, donde la comunidad tendría un papel de protección y hospitalidad, enten-
en el que un grupo humano desarrolla su vida y las interacciones que en esta intervienen, y que según Socarrás (2004) define como: “algo que va más allá de una localización geográfica, es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos” (p.177).
Responder a la cuestión sobre ¿cómo, a través de los enfoques críticos de pensamiento podemos superar dicha vulnerabilidad?, nos lleva a pensar en lo que educación se le conoce como el enfoque crítico de enseñanza: una herramienta pedagógica para la formación de individuos que construyan comunidades.

Es importante resaltar, que la idea de educación ha ido evolucionando junto con el ser humano, el ejercicio pedagógico se ha ido transformando a través de la idea del enfoque educativo crítico que ayude a superar la vulnerabilidad del ser humano en la vida social, donde la educación ha pasado por diferentes enfoques como el conductista, cognitivista hasta llegar al enfoque crítico de enseñanza que es cada vez más explorado e integrado en el sector educativo hoy en día, para formar ese pensamiento autónomo, para tomar decisiones frente a la tradición heredada.
Por consiguiente, dicha evolución, tanto del ser humano como de sus prácticas educativas, ha invitado a pensar desde diferentes perspectivas, autores y determinados fines, para desde allí, revisar hacia donde se direcciona la educación, ya que es innegable que la forma en cómo se educa influye en lo que se aprende, y se enseña, una enseñanza para enfrentar la vulnerabilidad, tener las herramientas para enfrentar el mundo al cual fuimos arrojados, donde se debe mirar en palabras de Mélich (2010) “hacia lo todavía no construido, hacia lo utópico”(p.36). Dado lo anterior, es importante pensar actualmente en las herramientas educativas más idóneas para la formación de individuos que procuren la construcción de una sociedad que poco a poco vaya convirtiéndose en una comunidad, donde cada individuo se reconoce como parte fundamental de un todo en el que se trabaja con los otros en busca de un bien común.
En cada momento de la historia humana, los conceptos de comunidad, y más contemporáneamente el concepto de sociedad, han atravesado las formas de enseñar y aprender en su interior. Ahora bien, para comprender un poco mejor la relevancia que tiene la educación y el enfoque crítico que se le debe impregnar, es importante diferenciar el concepto de comunidad y el de sociedad.
La distinción entre comunidad y sociedad es importante debido a la calidad de relaciones que fomentan cada tipo de asociación; por un lado, “las relaciones comunitarias son de orden afectivo, personal, familiar, tribal, es decir, las relaciones se dan en términos de cooperación”. Por el contrario, las relaciones asociativas, las propiciadas por la sociedad, son instrumentales, racionales, estratégicas. "Las relaciones se dan en términos de represión/opresión"(Tönnies, 1979, p.35). En las primeras, las personas son comprendidas como fines; en las segundas, las personas son usadas como medios para llegar a un fin individual. Finalmente, parafraseando las
ideas de Tönnies, lo que propone es entender ambos conceptos como polaridades en tensión constante que cohabitan en las interacciones sociales.
Ahora bien, como respuesta a las múltiples interacciones sociales, surgen las diferentes formas de educación a través de las cuales se transmiten los conocimientos. El concepto de educación ha evolucionado hasta convertirse también en la educación formal institucionalizada que conocemos hoy en día. Es allí donde surgen las discusiones sobre el que enseñar y cómo enseñarlo y nacen las ideas de los enfoques críticos que nos posibilitan pensar y pensarnos para proyectarnos y tomar decisiones autónomas.
En este orden de ideas, el enfoque crítico forma seres conscientes de su capacidad transformadora de la sociedad y les brinda los conocimientos disciplinares que les ayudará a construir en comunidad, a trabajar en soluciones pertinentes según las necesidades o problemáticas de su contexto haciendo uso de los conocimientos académicos para poder enfrentar como seres humanos cualquier forma esclavitud totalitarista que se imponga, porque de la vulnerabilidad humana se aprovecha el poder hegemónico para controlar y disciplinar según los intereses del tipo de sociedad que se quiera formar, pero la comunidad con su principio de unidad y acogida, se empieza a convertir en un escenario de hospitalidad.
Sin embargo, el enfoque crítico en educación para superar la vulnerabilidad, promueve una formación pensada para construir en comunidad y desde los mismos integrantes de dicha comunidad. Pasar de un modelo de enseñanza donde el estudiante recibe información sin cuestionarla para luego reproducirla tal como se le enseñó dentro de contextos capitalistas, hacia una perspectiva de enseñanza y aprendizaje que eliminaría las ideas capitalistas del individualismo, la competición, donde se reduciría el gran impacto negativo de la desigualdad y el egoísmo, donde estamos seguros de que a través de este cambio nuestras sociedades pasarían a convertirse en comunidades.
Así mismo, la apuesta educativa con enfoque crítico permite la construcción constante del conocimiento, aprendizaje contextualizado que procura descubrir las necesidades de la comunidad para utilizar los conocimientos académicos en procura de solucionar problemáticas, producto de la vulnerabilidad del ser humano en el mundo que lo rodea.
Conclusiones
En conclusión, la posición singular del ser humano en términos de vulnerabilidad, hace referencia al poder comprender la realidad del ser, en su condición de humanidad, desde lo sagrado y lo profano, es decir, desde humano y lo inhumano que lo habita, desde las posibilidades que tiene para decidir, entre la crueldad y la compasión en sus actos para con el otro y los otros, donde la educación se convierte en la piedra angular, que hace evidente esa humanidad vulnerable, que está en movimiento en los seres humanos en el ir y venir de la ambigüedad.
Por lo tanto, la educación desde sus fundamentos antropológicos, permite hacer que el ser humano dentro de las prácticas culturales que lo habitan, se conozca y reconozca, como corporalidad en relación con el otro diferente a él, donde la educación con un enfoque crítico, le posibilite poder tomar decisiones que beneficien la comunidad, con un sentido de acogida y hospitalidad.
Además, podemos entender el gran impacto que tiene el enfoque crítico en la educación bajo el cual se direcciona la enseñanza y el aprendizaje de los individuos, pues desde allí se construyen las interacciones sociales, el entramado comunitario de acogida y hospitalidad. También puede comprenderse el origen de las problemáticas sociales y pueden pensarse las formas de solucionar dichas problemáticas desde una perspectiva que beneficie a todos los individuos y no solo a unos pocos como sucede bajo la dinámica de la sociedad actual.
En este orden de ideas, se puede afirmar que trascender del concepto de sociedad al concepto de comunidad será posible gracias a la formación de corporalidades conscientes de su importancia en el trabajo en equipo, construyendo soluciones que favorecen a todas las personas que habitan un mismo territorio, pensarnos la educación desde un enfoque crítico nos permitirá consolidar la idea de comunidad, donde una buena vida, una vida justa y digna es posible para todos, porque es construida en colectivo desde la acogida y la hospitalidad.
Referencias
Bollnow, O. (1979). Sobre las virtudes del educador. Edu cación, 20, 48–58. https://bollnow-gesellschaft. de/getmedia.php/_ media/ofbg/201504/397v0orig.pdf
Cyrulnik, B. (2002) El encantamiento del mundo. Editorial Gedisa. Recuperado en: https://www.puntoycomalibros.com/libro/el-encantamiento-delmundo_121579
Duch, Ll. (1998). Mito, interpretación y cultura. Aproximación a la logomítica. Barcelona: Herder.
Gehlen, A. (1987). El hombre: su naturaleza y su lugar en el mundo (trad. Fernando-Carlos Vevia Romero), Sígueme, Salamanca.
Márquez, U. (2018) Vida cotidiana y estructuras de acogida: vigencia e importancia de la antropología simbólica de Lluís Duch para los estudios políticos y sociales. Revista mexicana de ciencias sociales. Recuperado en: file:///C:/Users/Diana %20G%C3%B3mez/Downloads/0185-1918-rmc ps-64-236-267.pdf
Mélich (2010) Ética de la compasión. Herder. Recuperado en: http://www.aperturas.org/articulo.php?articulo=0000950
Pizarro, F. (2012) Otto Rank y la controversia sobre el trauma del nacimiento (423) Recupeado en: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S0101-48382012000200011
Rank, O. (1924/1991). El trauma del nacimiento. Barcelona: Paidós.
Socarras, E. (2004): “Participación, cultura y comunidad”, en Linares Fleites, Cecilia, Pedro Emilio Moras Puig y Bisel Rivero Baxter (compiladores): La participación. Diálogo y debate en el contexto cubano. La Habana. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana, Juan Marinello, p. 173 – 180.
Tönnies, F. and Gesellschaft (1979). Trad. Comunidad y sociedad, trad. José Rovira Armengol, Buenos Aires, Argentina. Recuperado en https://www. grin.com/document/98548