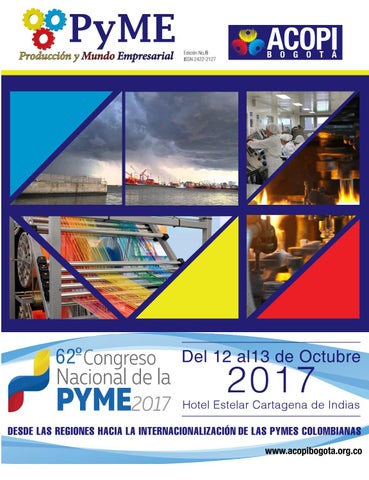14 minute read
Onudi, un aliado estratégico para la industria colombiana
Diálogo Interinstitucional
PyME: ¿En qué consiste y cuál es el origen la Onudi?
Advertisement
Johannes Dobinger (JD): Hace cincuenta años nace Onudi dentro del sistema internacional, en un contexto internacional que buscaba terminar con la desigualdad entre naciones en términos de desarrollo económico, y especialmente con la bipolaridad en la economía mundial, ya que existían países industrializados, por un lado, y proveedores de materias primas por otro. Por eso Onudi ha sido promovido por países que están en el grupo de los 77, es decir, países que no pertenecieron en ese momento a ninguno de los grandes bloques, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética en época de la guerra fría. En ese contexto nace Onudi como una herramienta para cambiar este sistema económico mundial.
Cincuenta años después, la agencia sigue con su objetivo general, pero ha cambiado mucho en sus metodologías y maneras de trabajar. Originalmente era una agencia que trabajaba a raíz de la celebración del Día Mundial de la mipyme organizado por Acopi Bogotá-Cundinamarca y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial –Onudi- junto con otras entidades, se estableció una relación interinstitucional para impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.
En el Dialogo Interinstitucional de esta edición entrevistamos a Johannes Dobinger, Representante de la Oficina para la Región Andina de la Onudi, quien le contó a la revista PyME el origen de este ente intergubernamental, así como su desarrollo y proyección en el país.
sobre todo con sectores e inversiones públicas, asesorando gobiernos en América Latina, África y Asia para estructurar grandes operaciones como plantas fertilizantes o plantas agroindustriales. En cambio, hoy en día Onudi es una agencia que busca promover el desarrollo del sector privado y la institucionalidad que se requiere para que éste pueda funcionar bien.
PyME: ¿Cuál es el punto de inflexión para que se realizara ese cambio?
JD: No hay un punto claro en el que eso haya cambiado de un día para otro, sino que fue un proceso lento que simplemente se basó en experiencias de diferentes países, incluso de aquellos industrializados que privatizaron su industria estatal. Entonces es una tendencia basada en la práctica que se puede observar en la mayoría de los países, incluso apoyada en la academia, que ha reconocido el sector privado como el motor de las economías.

PyME: ¿Cuál es el balance de estos 50 años de existencia de la Onudi?
JD: El balance a nivel global es que si se toma la anterior relación centro-periferia en el mundo respecto de lo que se ve ahora, hay bastantes cambios, pero principalmente hay dos regiones en donde no ha cambiado como debería: África y América Latina, mientras que en Asia los cambios sí han sido drásticos y grandes.
Simplemente se ve el comercio mundial como está hoy, que ha crecido enormemente en estos últimos 50 años, el 80% son productos manufacturados y sólo 20% son materia prima, obviamente en valores monetarios. Eso significa que los países que se benefician del libre mercado y el comercio tienen una industria que puede permitir que participen, mientras que los que no han logrado que se pueda establecer un sector industrial fuerte siguen siendo países dependientes de la exportación de materias primas, siendo Colombia uno de ellos junto con otros países de la región.
El escenario global se ha transformado, porque si se observa el cambio en la participación de los países en el mercado mundial, se puede hacer el análisis basado en dos grupos: países industrializados y países en desarrollo. Los primeros han perdido mercado en los últimos veinte años, mientras que ese mercado lo han absorbido los países en vía de desarrollo, sobre todo de la región de Asía Pacífico, con productos manufacturados y de alto valor agregado. Estos países se han industrializado en las últimas décadas y participan de manera muy exitosa en el comercio mundial, mientras que, de esa misma manera, Latinoamérica es la región que no ha ganado nada.
PyME: ¿Ese proceso no lo ha logrado en Latinoamérica ni siquiera Brasil?
JD: Si se ve país por países, Brasil y México han ganado, mientras que Colombia es uno de los países que ha perdido, ya que hace 25 años tenía un sector industrial que participaba en la economía con un 20% en el PIB. Hoy en día estamos entre el 11 y el 12% en el sector industrial, y siguen las noticias del decaimiento de la producción industrial.
Eso hay que estudiarlo en detalle, porque estas tendencias muestran fenómenos de desindustrialización que también han sucedido en países industrializados. Hoy esos países en su gran parte no cuentan con un sector industrial con participación del 20% en el PIB, sino que cuentan con un 15 o 13%, pero eso se debe a que una gran parte de lo que era producción manufacturera hoy es de servicios asociados al sector manufacturero. Por ejemplo, el sector automotriz de Alemania tiene grandes servicios de alto valor agregado: investigación, innovación, pruebas de calidad, que hacen parte del sector industrial, pero se cuenta como servicios; mientras que en Colombia se ha perdido toda esa industria sin que se haya reemplazado por un sector de servicios de alto valor agregado. Eso se llama desindustrialización prematura, altamente estudiada en la literatura.
Volviendo a la Onudi y la situación global, uno de los temas que han servido para la transición hacia el sector privado es el reconocimiento de la importancia de la pequeña y mediana empresa. En los años 60 o 70 se creía en la gran industria y las economías de escala, pero luego se empezó a estudiar la pyme como sujeto académico, para conocer la importancia que tenía en el tejido económico de los países, y se ha reconocido que es esencial por muchos motivos.
Siempre se menciona que el gran número de las empresas son pymes, y eso es lógico, y esta permite al país ser diversificado. Países como Austria, que vive mucho del turismo, está completamente industrializado debido a pymes de alto nivel tecnológico y de conocimientos. Se encuentran sectores como el farmacéutico, servicios para la industria de robots, y autopartes especializadas, sin contar el país con industria automotriz como tal, pero que desarrolla los motores de Audi, y en donde 4.000 empleados hacen ingeniería de motores y de carros. Entonces si Audi quiere un nuevo modelo deportivo con determinadas características, las envían a esas empresas y ellas desarrollan el concepto del motor. Es una empresa que vive en simbiosis con la universidad tecnológica que está a 100 mts, y que cuenta con institutos de tecnología automotriz. Este es un ejemplo de que los países se pueden industrializar sin contar con grandes industrias.
Eso es lo que Onudi ha recogido como experiencia positiva: la promoción de la pyme y la creación de un entorno que facilite que estas empresas puedan fortalecerse.
PyME: ¿Cuánto lleva Onudi en Colombia?
JD: En Colombia, Onudi ha hecho presencia poco después de su fundación, pero tiene oficina en el país desde 2002. Después se implementaron dos programas integrados, que incluyeron todas las actividades que se desarrollaban en el país. En los últimos 4 años se ha realizado un portafolio de actividades muy variadas, haciendo que la presencia de Onudi en Colombia sea la más fuerte desde que inició la cooperación.
PyME: Menciona que debe haber un entorno favorable para que se desarrollen las pymes ¿qué le falta a Colombia y que tienen los países industrializados?
JD: En Colombia existen los problemas que todo empresario conoce, como la infraestructura y los altos costos financieros para la pyme. Pero más allá de eso, lo que más hace falta es una infraestructura institucional con la que las empresas reciban apoyo en conocimiento, acceso al mercado, e innovación. Las empresas colombianas no son reconocidas por su nivel de innovación, y esto, en todos los países, cuesta mucho a las pymes en comparación con las grandes industrias, que tienen su propio departamento de investigación y desarrollo, y destinan presupuesto para ello. Aquí no se presta mucha atención a eso.
La cooperación entre instituciones de investigación, académicas, universidades y empresas tampoco funciona muy bien. En otros países, no solo Europa sino también de la región, hay más apoyo a pequeñas empresas en el proceso de innovación y adquisición de conocimientos. Estoy convencido que para industrializar se necesita más inversión del estado.

En Colombia hay una especie de alergia hacia la política industrial. Ahora hay una política productiva, pero pretende ser únicamente horizontal: no se quiere priorizar ningún sector. Por ejemplo, en el PTP había intentos de priorización de seis o siete sectores, y eso es bueno tenerlo. En Asia, los países que se industrializaron siempre tenían inversiones fuertes en ciertos temas que generaban más capacidad productiva y de conocimiento.
Eso no es que el Estado opere empresas, pero si se invierte en la capacidad de investigación en ciertos temas, como lo que se está haciendo con Colombia para desarrollar capacidad en bioeconomía, que aunque es bueno y razonable, no es suficiente para convertir eso en una ventaja competitiva. Eso se ve en los indicadores de capacidad innovadora: el promedio de inversión en investigación en la OCDE es 2.5% del PIB, mientras que en Colombia es por mucho del 0,4% del PIB.
Esas son las decisiones que hacen falta. Aunque tampoco es sano invertir tanto en un solo sector que puede fallar, el Estado sí puede liderar ciertos temas, y especialmente facilitar el desarrollo de las pymes y el emprendimiento basado en el conocimiento. Los jóvenes ingenieros hoy tienen más capacidad de usar conocimiento disponible para desarrollar nuevas ideas, y es en lo que hay que invertir de forma más decisiva, pero sin dar privilegios a empresas establecidas.
Aquí cobra importancia la tecnología ambiental. Por ejemplo, China era uno de los países que más la importaban, y ahora es el país líder en exportación de tecnología ambiental. Eso se ha podido lograr con una mezcla de ciertos instrumentos que permiten inversión extranjera y cooperación con empresas locales mediante transferencia tecnológica. Eso es lo que hay que promover: motivar e incentivar a las empresas a entrar en nuevos sectores. Lo que hace falta en Colombia es la diversificación de sector productivo, que no se va a lograr si se destinan presupuestos para un solo sector.
PyME: Respecto del manejo de un buen entorno, ¿cuál es el papel del sector financiero?
JD: Se debe favorecer especialmente a las pymes, porque hay sector productivo grande asociado con su propio banco y tiene acceso fácil a financiamiento, que no es malo porque también necesitan, pero el sector financiero no pude seguir discriminando a la pyme.
PyME: El tema tributario es álgido. Acopi Bogotá está en una campaña que inició con un proyecto de ley para promover la tarifa de renta diferencial de acuerdo al tamaño de la empresa, y que se presentó en la última Reforma Tributaria, aunque no fue lo suficientemente apoyado. ¿Cómo ve la Onudi el tema tributario?
JD: Onudi no trabaja temas financieros, eso lo hace el FMI. Sólo puedo confirmar que en países industrializados generalmente hay sistemas que incentivan a la pyme con mayores niveles de subsidios en donde hay ciertas ventajas tributarias. Es una idea que nosotros también estaríamos apoyando. En un entorno económico para buscar diversificación, es importante bajar las barreras de acceso al mercado para las pymes.
PyME: ¿Cómo funciona la Onudi en Colombia?
JD: Onudi tiene un marco de cooperación con el gobierno que se firmó en 2013 y se renovó en 2015 hasta 2019. En este marco hemos acordado apoyar tres áreas: instrumentos de política industrial y política productiva; apoyar lo que se llama la capacidad comercial del país y de las empresas; y la sostenibilidad ambiental con industria, energía y medio ambiente. En estas tres áreas se ha avanzado bastante.
En la primera área tenemos cooperaciones con el MinCIT en cuanto a facilitar capacitaciones a la entidad para realizar y conducir estudios de competitividad en diferentes cadenas de valor, basándose en metodologías de Onudi. Estas se basan en datos duros, estudios en sectores, y contenido tecnológico de exportaciones de un país para determinar su competitividad respecto de sus vecinos.
En la segunda área, capacidad comercial, tenemos gran parte de nuestras actividades. Ejecutamos un programa de calidad para cosméticos, promoviendo en este sector el uso de ingredientes naturales. Esta metodología genera más crecimiento, sumado a que este es un sector prometedor. Es un proyecto para promover la capacidad comercial del país.
Tenemos otro para el sector autopartes, ya que ha sido muy importante pero también golpeado. El programa es parte de la coyuntura de la situación con las ensambladoras, sus cierres en el país y la pérdida de mercado. Sin embargo, el país tiene una gran cantidad de empresas autopartistas, y la idea es ayudarlas a mejorar su competitividad para insertarse en cadenas internacionales: que puedan participar en convocatorias para suministrar productos en México, Brasil, e incluso Alemania; para eso es muy importante que cumplan ciertos estándares de calidad, así como la capacidad innovadora para desarrollar nuevos productos.
Son ejemplos de proyectos sectoriales. En el Valle del Cauca tenemos un proyecto de consorcios de exportación que busca ayudar a pequeñas empresas a asociarse y llegar a mercados extranjeros, porque a la pyme individual le cuesta mucho exportar.
En la tercera área tenemos actividades en pequeña minería con el manejo del mercurio. Onudi apoya a los gobiernos a cumplir con los convenios ambientales multilaterales como los suscritos por Colombia. En este contexto, Onudi apoya al gobierno a lograr esta meta de eliminar el mercurio, tratando de convertir el sector de minería de pequeña escala en un sector mucho más empresarial.
Estamos preparando un proyecto con Min Ambiente para el Chocó, con la idea de que pequeñas minas se certifiquen en el proceso sostenible, por un lado, y por otro que contribuyan al desarrollo local. Que en los consejos comunitarios tengan el rol de garantizar que las empresas que operan en la zona lo hagan de manera responsable, y así se evita la incursión de mineros extranjeros sin relación con la comunidad, que extraen y se van. Hay un sistema integral para garantizar un proceso de minimización de daño ambiental por explotación con métodos eficientes, luego práctica de minería sin mercurio y luego recuperación de suelos y desarrollo de productos alternativos que se cultivan en la zona.
¿Qué viene en los próximos años para la Onudi en Colombia?
Desde hace unos años se ha trabajado en Antioquia y Chocó y quiere hacerse con más impacto. Tenemos más recursos y cooperaremos con el gobierno para crear soluciones en las zonas afectadas por el conflicto.
Estamos apoyando diferentes iniciativas de tecnologías ambientales, producción más limpia y eficiencia en el uso de recursos. Estamos estudiando un nuevo proyecto que va a darse en Colombia para apoyar parques industriales sostenibles.

Julio César Peluffo, Editor en jefe de la revista PyME y Johannes Dobinger, Representante de la Oficina para la Región Andina de la Onudi al finalizar la entrevista para la presente edición.
En energía, tenemos un programa de eficiencia energética para la industria que promueve la adopción de estándares de manejo energético para aumentar eficiencia en las empresas, y que capacita a expertos industriales en tema de eficiencia energética.
Se ha venido perdiendo el mercado de productos industriales con la Comunidad Andina de Naciones –CAN-, eso se aduce a los acuerdos bilaterales ¿Cuál es su perspectiva?
Ese es un fenómeno que confirma la debilidad del sector industrial colombiano en términos de internacionalización. Por ejemplo, en el sector automotriz son los mismos grupos que tienen sus empresas en Ecuador y exportan a ese país, y así es más fácil. Pero para que la misma empresa pueda ganar un contrato en VolksWagen España para suministrar frenos o cables, necesitan otro tipo de preparación, otro tipo de personal en las empresas, necesita gente que hable en ingles a la perfección, que maneje sistemas de licitación internacional, y tener una certificación en estándares de calidad que no necesitan en Ecuador, porque son estándares de calidad privados de cada empresa. Nosotros creemos que hace falta mucho en la preparación de las empresas para estar en los estándares de calidad que se piden en los mercados más exigentes, por eso ponemos tanto énfasis en trabajar con el Sistema Nacional de Calidad. Se necesitan procesos, protocolos y laboratorios en el país que pueden hacer una prueba que hoy en día tienes que enviar a Singapur, porque allá está el laboratorio internacional más barato, y que vale el triple de lo que le cuesta a una empresa competidora que tiene el laboratorio al frente.
Son temas importantísimos para la internacionalización, y por supuesto tiene que ver con el entorno institucional requerido para que la pyme pueda acceder a otros mercados más fácilmente, y en ese sentido ese complejo sistema de calidad y estandarización es el primer paso a tomar para volverse un país más innovador, porque tener estandarización y calidad es un prerrequisito para desarrollar nuevos productos, manejar nuevas demandas de los mercados y de los clientes y convertirlo en un producto innovador. Eso es una debilidad en Colombia, y por eso estamos activamente trabajando en controlar esa situación, tanto en los programas sectoriales de cosméticos y autopartes, como en cooperar con, la ONAC, Icontec y laboratorios de calidad.