
9 minute read
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Conferencia sobre el estudio que midió por primera vez el impacto de las pandemias en la mortalidad materna
De izq. a der., Dr. Lenin de Janon Quevedo, Dr. Miguel Ángel Schiavone y Lic. María Elena Critto
La Facultad de Ciencias Médicas de la UCA y MELISA Institute brindaron en mayo la conferencia “Impacto de una pandemia de virus emergente en series temporales de mortalidad materna por causas específicas: un experimento natural utilizando estadísticas vitales nacionales, Argentina 1980-2017”. La presentación estuvo a cargo del Rector de la UCA, Dr. Miguel Ángel Schiavone; del investigador y director de la carrera de Medicina de la UCA, Dr. Lenin de Janon Quevedo; el director de investigación de MELISA Institute – Chile, Dr. Elard Koch, Chairman; y la investigadora doctoral de dicha institución y docente de la UCA, Lic. María Elena Critto. Investigadores de Argentina, Chile y Perú pusieron en práctica, por primera vez en el país, la Serie de Tiempo Interrumpida (STI) para medir la calidad de los registros en la mortalidad de embarazadas. Se trata de un experimento natural que permite evaluar los efectos específicos de brotes epidemiológicos. Se tomaron registros de los últimos 38 años disponibles en el momento de hacerse la investigación. El diseño utilizado podrá servir para evaluar los efectos específicos de la pandemia del COVID-19 en la mortalidad materna. El estudio colaborativo fue recientemente publicado en la revista científica The Lancet Regional Health - Americas. La apertura estuvo a cargo del Dr. Miguel Á. Schiavone, quien señaló que “la muerte materna indiscutiblemente es un fracaso del sistema de salud y de la sociedad en su conjunto”. “Siempre es evitable ya sea a través de los programas preventivos, de la educación para la salud, de los controles obstétricos y del acceso de la mujer a maternidades seguras”, afirmó y agregó: “Si las tasas miden riesgo y, en este caso valoran el riesgo de muerte materna, un embarazo en Argentina representa el triple de riesgo que en Uruguay o Chile. Así como también un embarazo en algunas provincias argentinas expone a la mujer al doble de riesgo de muerte que en otras”. El Rector de la UCA sostuvo que al comparar la mortalidad materna de 2019 con la de 2020, se registra un aumento de las causas indirectas vinculadas a defunciones por Covid-19: “Las embarazadas como grupo de riesgo debieron haber recibido vacunas a las que nunca accedieron. Este dato confirma nuevamente la importancia que tiene el sistema de atención en la salud materna”. Por su parte, el Dr. Lenin de Janon Quevedo enfatizó: “Este estudio es pionero en atravesar una serie de tiempo de casi 40 años, tiempo en el que la Argentina modificó en varias oportunidades la manera de registrar; por lo que fue necesario sumergirse en los datos para identificar la forma en que varios lenguajes hablaban del mismo fenómeno”. El Dr. de Janon agradeció al equipo de investigación: “Se ha logrado un trabajo inédito, pionero en su género, que ha utilizado las fuentes estadísticas de manera directa, prácticamente tal como se las recolectó y jerarquizado el trabajo del sistema público de estadísticas sanitarias. Por otro lado, investigadores provenientes de cinco instituciones académicas y tres países diferentes, decidieron estudiar los efectos sobre la mortalidad materna de una pandemia, cuando todavía ni nos imaginábamos que íbamos a vivir otra, pero más devastadora”. Desde Chile vía Zoom, el Dr. Elard Koch explicó que cuando no es posible experimentar directamente con la población, como es el caso de las políticas públicas o factores a los que se exponen globalmente grupos o poblaciones enteras, se
recurre a un diseño de “experimento natural de población”. “En un experimento natural, el epidemiólogo o investigador no tiene ningún control sobre las variables estudiadas, ni tampoco sobre las poblaciones expuestas o no expuestas a cierto factor de riesgo o factor protector”, señaló. El epidemiólogo explicó que una regla básica del método científico es la reproducibilidad: “Si existe una asociación casual de los factores, esta debería ser encontrada en otros experimentos de población, es decir se puede reproducir en diferentes condiciones”. Finalmente, puntualizó que, gracias al avance y desarrollo de los antibióticos, la muerte materna por sepsis durante el embarazo es cada vez menos frecuente, pero el virus pandémico H1N1 tuvo un claro y significativo efecto regresivo en este tipo de complicación: “Durante el embarazo, los cambios fisiológicos e inmunológicos predisponen a la gestante a infecciones sistémicas que pueden agravarse con la influenza, la que a su vez es más frecuente y de mayor riesgo durante el embarazo”. Por último, la Lic. María Elena Critto brindó detalles de la investigación: “Los virus pandémicos emergentes pueden tener múltiples efectos nocivos sobre la salud materna. Este estudio examina los efectos de un virus de influenza pandémica mediante series de tiempo ininterrumpidas de mortalidad materna por causas específicas”. Critto agregó: “En este estudio nos propusimos evaluar los efectos de una pandemia de influenza H1N1 en series de tiempo de mortalidad materna por causas específicas utilizando estadísticas vitales argentinas”. La investigadora señaló que la razón de mortalidad materna (RMM) disminuyó significativamente en Argentina de 69.5 MM C/100.000 nacidos vivos (NV) a 28.8 MM c/100.000 nacidos vivos, lo que representa una reducción total del 58,6%. El análisis de regresión mostró una reducción promedio de –22%/año. “Se observó una tendencia a la baja de 1980 a 1998, con una disminución anual de 3,11. Luego se observa un periodo de estancamiento desde 1998 hasta el 2009. Y desde el 2009 al 2017 se aceleró la tendencia a la baja, con una disminución anual de 4,86”, explicó. Las causas contribuyeron a la disminución de la RMM total en el período 1980-2017 fueron las muertes por hemorragias, desenlaces abortivos e hipertensión. En cambio, la RMM atribuible a causas indirectas aumentó en el mismo período de 2,6 a 7,7/100.000 nacidos vivos (aumento del 197%). “Este aumento es una señal de alerta que nos convoca a trabajar en un enfoque integral basado en las necesidades locales”, puntualizó. La RMM específicamente relacionada con causas respiratorias aumentó de menos de 1/100.000 NV en 1990 a 2/100.000 NV en 2017. Asimismo, destacó que en 2009 se encontró la RMM más alta atribuible a causas respiratorias y fue casi 10 veces mayor que el número de muertes en el año anterior (12·7/100.000 nacidos vivos vs 1·3/100.000 nacidos vivos, respectivamente), contribuyendo al 23% del total de muertes maternas. La investigación identificó un descenso sostenido en la razón de mortalidad materna (RMM) desde 1980 hasta el 2009, año de la pandemia de H1N1. Durante este evento, la RMM aumentó exponencialmente (cambio de nivel de +12,74/100.000NV) para luego, retomar una tendencia de descenso aún más acelerada a partir de 2010. La investigadora detalló las conclusiones del estudio: -La mortalidad materna se ha reducido significativamente en Argentina en las últimas cuatro décadas. -La pandemia A (H1N1) contribuyó a un aumento abrupto y a corto plazo de las muertes maternas específicamente relacionadas con complicaciones respiratorias y de sepsis. -El registro de mortalidad mostró calidad suficiente para reflejar cambios específicos en la MMR causados por un brote infeccioso emergente. -El registro de defunciones maternas de Argentina puede ser útil para evaluar el impacto de las epidemias emergentes actuales y futuras sobre la salud materna. -La investigación científica y el monitoreo sobre la situación de la mortalidad materna en Argentina es imprescindible para continuar mejorando la salud de las embarazadas y reduciendo las muertes maternas prevenibles que persisten en la actualidad. -El estudio nos invita a tomar conciencia en todos los sectores de la sociedad para no demorar durante la pandemia Covid-19 el acceso a la cobertura integral de la salud, a los controles prenatales y a la atención calificada de la salud a todas las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. -Se necesitan nuevos estudios sobre el impacto del Covid-19 en la salud de la mujer, y, mayores esfuerzos en la atención médica organizada temprana y calificada para prevenir las muertes maternas.

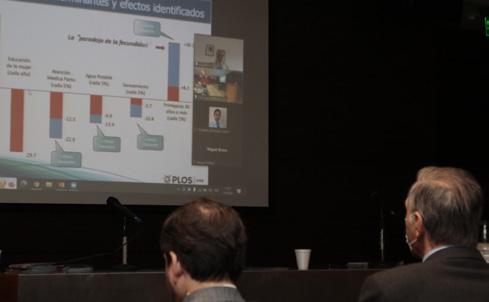
Colación de grado para todos los graduados de 2019, 2020 y 2021


Los graduados de 2019, 2020 y 2021 pudieron tener su colación de grado de forma presencial El Dr. Lenin de Janon Quevedo
El 24 de junio, se llevó a cabo el 7º acto de colación de grado de quienes finalizaron las carreras de Ciencias Médicas en 2019, 2020 y 2021. Asistieron a la ceremonia, realizada en el auditorio San Agustín del Campus Puerto Madero, el Rector Dr. Miguel Ángel Schiavone, el Director de la carrera de Medicina a cargo del Decanato de la Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Lenin de Janon Quevedo, y autoridades de la Facultad. “Luego de dos años pudimos reunirnos para tomar el juramento a los egresados y compartir el testimonio público en el que los jóvenes médicos asumieron sus nuevas responsabilidades”, compartió el Decano Delegado. “Como el resto de los trabajadores sanitarios, los médicos hemos estado en la primera línea de la pandemia, aun arriesgando nuestras propias vidas. Ello significó no solo lamentables pérdidas humanas, sino también un daño psicológico y moral, pasando de ser aplaudidos a culpabilizados como un claro ejemplo de que las catástrofes exacerban la solidaridad tanto como las miserias”, continuó. “El juramento del médico se inspira en una tradición ética de más de 2.000 años de antigüedad. En médicos como los hipocráticos, que también enfrentaron epidemias y germinaron el método científico moderno. Al contar en sus textos sobre Heráclides, Arystócides, Bion, Silenus o Filisco, pusieron identidad en los síntomas y sufrimientos de enfermos y cuidadores haciendo que la palabra ‘epi-demos’ perdiera su sentido geográfico y pasara a representar los síndromes propagados en una comunidad de manera estacional”, leyó el Dr. Lenin de Janon Quevedo. “En estos primeros ‘case reports’ aparece la persona del paciente, o sea, de ese prójimo al médico que da sentido a su práctica. ‘Y ¿qué es el prójimo?’, le preguntaron a Jesús, y éste respondió contándoles sobre el buen Samaritano, sobre un hombre que se compadeció de alguien a quien no podía tocar y aun así lo levantó, lo curó y pagó por su cuidado. Un Samaritano que hasta parece haber estudiado gestión en salud ya que garantizó los recursos diciéndole al posadero: ‘Si gasta de más, lo pagaré al regreso’”, expresó y concluyó: “Los hipocráticos, así como el Samaritano, seguirán siendo ejemplos para los médicos de la Pontificia Universidad Católica Argentina”.
La Licenciatura en Enfermería fue incorporada como miembro institucional a la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina (ARUERA) en julio pasado. AEUERA se fundó con la finalidad de aunar los esfuerzos de las Escuelas de Enfermería de las Universidades Nacionales, Oficiales o Privadas, para el desarrollo y consolidación de la enfermería universitaria argentina, a fin de alcanzar preparación y prestigio. Con una treintena de universidades e Institutos y miembros adherentes, continúan vigentes aquellos objetivos que, desde su origen, buscan contribuir al progreso de la profesión.










