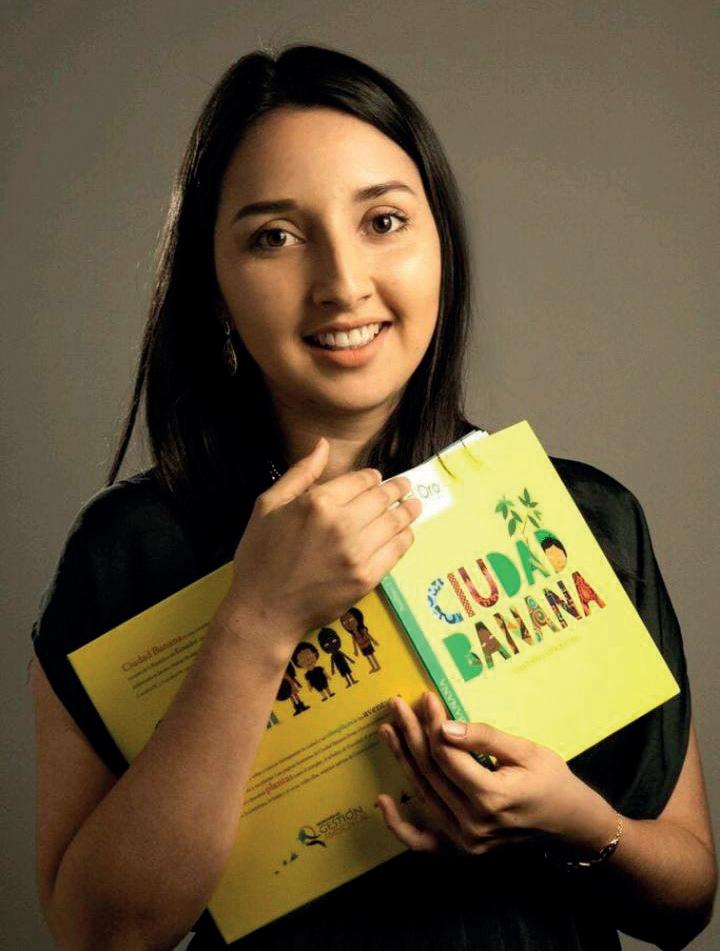14 minute read
Fabricar botes: el oficio de un porteño
Artesanos de Puerto Bolívar construyen entre 15 y 20 embarcaciones al mes
Foto: Aaron Merizalde
Advertisement
Por: Susana Acuña
Muchos turistas, pescadores, comerciantes y docenas de barcos preparados para trasladar a personas hasta la isla Jambelí, es lo que se observa desde el muelle de cabotaje en Puerto Bolívar. A un costado, cerca del estero Huayla, se visualiza otro terreno donde se asientan los talleres de embarcaciones de fibra de vidrio. Manuel Banchón, descubrió su amor por las embarcaciones a los 15 años, desde entonces se dedica a la fabricación de botes. El imponente sol del Puerto Bolívar genera altas temperaturas (entre 26° y 31°c) que vuelven este oficio agotador, pero a su vez admirable. Inicia la semana y con ello otro proyecto para Banchón: crear una panga de 6 metros que lleva materiales como fibra, tele fibra, resina, secante y gelco. Lo que para algunos es un tedioso procedimiento, para Banchón alias “migrante” (apodado así por sus rasgos norteamericanos: blanco y ojos miel) , ya se ha vuelto una rutina que disfruta a diario.
Bajo un toldo improvisado o al aire libre los trabajadores dedican entre 7 u 8 horas diarias para realizar este proyecto. La primera etapa consiste en usar el molde de plástico para
Botes del Puerto Bolivar
aplicar la resina y posteriormente comenzar a crear las capas con la fibra, la tele fibra y el secante. Una vez construido el casco se procede a lijar y perfeccionar. Al momento de lijar algunos artesanos se tapan el cuerpo lo más que pueden, dejando descubierto sólo sus ojos y manos, así evitan la comezón que causa la fibra cuando cae en el cuerpo “creo que es cuestión de costumbre porque yo lijo y la fibra no me causa ninguna comezón”, afirmó “migrante” entre carcajadas. Luego de 20 a 25 días el resultado final es una obra de arte de la que se enorgullecen sus artesanos, “lo más importante es crear un buen producto para que el cliente esté satisfecho con el resultado, esto implica crear una embarcación de calidad y garantizar su tiempo de vida útil estimado; ya que de lo contrario no
Taller en el estero Huayla donde se fabrican botes de fibra de vidrio


sería un buen artesano”, acotó Manuel Milton Asencio, dueño de un taller de botes y artesano desde los 12 años, detalla que el precio base para una panga de unos 6 metros oscila entre los 3200 y 3500 dólares solo el casco, pero luego de adecuarla para el turismo con sillas y el techo su valor aumenta. El esfuerzo de semanas se convierte en años de vida para un bote, entre 20 a 25 años para ser exactos. La escasez de madera limitó la creación de embarcaciones, obligando a los artesanos a buscar otra alternativa; así es como surgió el boom de la fibra de vidrio. Milton vio la llegada de estas embarcaciones al Puerto Bolívar por primera vez hace 30 años. Alfonso Aguilar, se despierta todas las mañanas como de costumbre para ir a su puesto de trabajo, en el muelle de cabotaje. Disfruta ver a los extranjeros llegando en los botes desde la isla Jambelí y se apresura a recibirlos para venderles sus artesanías. Hace 30 años reside en Puerto Bolívar y ha visto la evolución de estos medios de transporte turísticos, comenta que al principio existían dos cooperativas que se encargaban del turismo utilizando embarcaciones de fibra: la cooperativa Rafael Morán Valverde y la cooperativa 31 de junio. Antes de 1995 los botes llegaban a lo que hoy conocemos como el Muelle de Cabotaje de la Casa de la Cultura.

Foto: Susana Acuña
Molde superior para la fabricación de embarcaciones con fibra de vidrio
Foto: Susana Acuña
Molde inferior para la fabricación de embarcaciones con fibra de vidrio
La elaboración de embarcaciones beneficia al sector pesquero y turístico del sector. Pero, además, tanto para Milton como para Manuel, más allá de ser un trabajo, ha sido una manera de pasar tiempo con sus seres queridos: abuelos, tíos y padres; convirtiendo este oficio en parte de la historia porteña.
TALLERES ARTESANALES DE CALZADOS, un legado que subsiste
Cada vez menos personas solicitan la confección de zapatos; sin embargo, tres negocios familiares mantienen sus servicios.
Por: Damaris Abad y Ma. José Ortiz

En la calle Boyacá, entre Guayas y Nueve de Mayo de la soleada ciudad de Machala, se encuentra “Calzado Cuenca”, en su interior se observan las vitrinas llenas de zapatos, desde calzados para fútbol hasta zapatos casuales hechos a la talla de cada cliente. La pasión por la elaboración de zapatos, en el caso de don Mora Mosquera, de 88 años de edad, propietario del negocio, empezó a sus 25 años en la ciudad de Cuenca. Su hermano fue su maestro, le enseñó cada una de las técnicas necesarias para la confección de calzado para hombre. Don Mora Mosquera camina un poco lento, mientras se dirige a una de sus vitrinas para mostrar uno de sus trabajos: un zapato casual color café. Cuenta que tras varios años de práctica y dedicación en su taller, ya no puede llegar a muchos clientes y obtener los mismos ingresos económicos que tenía hace 16 años; ya que su ritmo laboral ha disminuido y los pedidos también. Actualmente sólo hace zapatos en su tiempo libre, pero con el mismo “amor y esfuerzo que cuando era más joven”, mencionó. A la vuelta de la manzana, se encuentra “Su Cosedora al

Foto: Ma. José Ortiz
Miguel Siavichay reparando los calzados de sus clientes
Instante”, una pequeña zapatería perteneciente a don Miguel Siavichay de 68 años de edad, quien entre hormas, cueros, hilos, pinzas, martillos, pegamento y máquinas de coser comenta cómo las decepciones amorosas y falta de empleo que vivió en el Azuay, lo hicieron migrar al cantón Machala y desarrollar nuevas habilidades en la zapatería artesanal, incentivadas por su hermano menor, también llamado Miguel.
En tanto, mientras enseñaba sus máquinas y las diferentes hormas de zapatos, Don Miguel comentaba que tiene 50 años de experiencia en la confección de calzado para damas y caballeros. Sus primeros 11 años como zapatero artesanal fueron en el cantón Santa Rosa, donde tuvo su mejor época, ya que confeccionaba más de once pares de zapatos a la semana. Pero, a Machala le debe el resto de su historia como zapatero, pues, aunque su negocio ha cambiado de lugar dentro de la ciudad, su esencia permanece en cada una de sus prendas. En los últimos años de su trayectoria ha dejado de lado la elaboración de zapatos hechos a la medida para dedicarse a la reconstrucción de calzados, carteras y otros accesorios; esto se debe a la falta de pedidos y altos precios que exige la elaboración personalizada de zapatos. Mientras recordaba su vida, su hijo Diego Siavichay se encontraba en la parte posterior del negocio, atendiendo a una clienta y arreglando un par de zapatos de plataforma. Él asegura que tras diagnosticarle diabetes a su padre, asumió la responsabilidad del negocio familiar, “esta labor continuará por muchos años más en mi familia”, dijo. Es común escuchar nombres masculinos que se dediquen a
la elaboración de calzado; sin embargo, Sabrina Riofrío decidió continuar con el legado que le dejaron sus padres Segundo Riofrío y Fanny Toapanta. A sus 36 años y junto a su esposo se dispusieron a desarrollar Zamelia, una empresa de calzado artesanal ubicada en Pasaje, que también cuenta con una sucursal en Machala, caracterizada por los colores en su interior, ya que las sandalias van desde el negro hasta colores neones; con diferentes diseños.
Datos Curiosos
En las calles Olmedo y Napoleón Mera, se distribuyen los diseños de Zamelia y se observan todos los modelos en zapatos para mujer. Con mucha emoción expresa lo feliz que se siente al continuar con un negocio como el de sus padres, “quisiera que alguno de mis hijos siguiera en esto y así podrían generar empleos, lo mejor que les puedo ofrecer es mi conocimiento, mas no el dinero". Su negocio está en auge, pues al tener 30 años de experiencia en este ámbito artesanal, su marca ha tenido una evolución rápida en el mercado. Ella junto a 4 personas más se encargan de la elaboración de 500 pares de zapatos mensuales, los cuales están destinados hacia un público femenino a nivel nacional. "La zapatería artesanal no es muy explotada, pero si lo haces bien y te lo tomas en serio vas a obtener las ganancias deseadas”, expresó. Es así como aún existen zapaterías de calzado elaboradas de forma artesanal. En su interior se observan las vitrinas y estanterías llenas de calzados, pegamentos e hilos por doquier,son negocios de padres e hijos con diferentes historias que contar, pero todos con la misma pasión por un trabajo que va de generación en generación.
Foto: Ma. José Ortiz
Las pinturas rupestres hicieron alusión al calzado de forma esquemática, en las cuales aparecen hombres con una especie de botines y mujeres que calzan algo parecido a unas botas de piel. Por tanto se puede afirmar que quién inventó el calzado fue el hombre prehistórico. Y respecto a cuándo se inventó el zapato es imposible saber con exactitud, pero como mínimo fue hace 15.000 años.

Fuente:Curiosfera Máquina cosedora de suelas
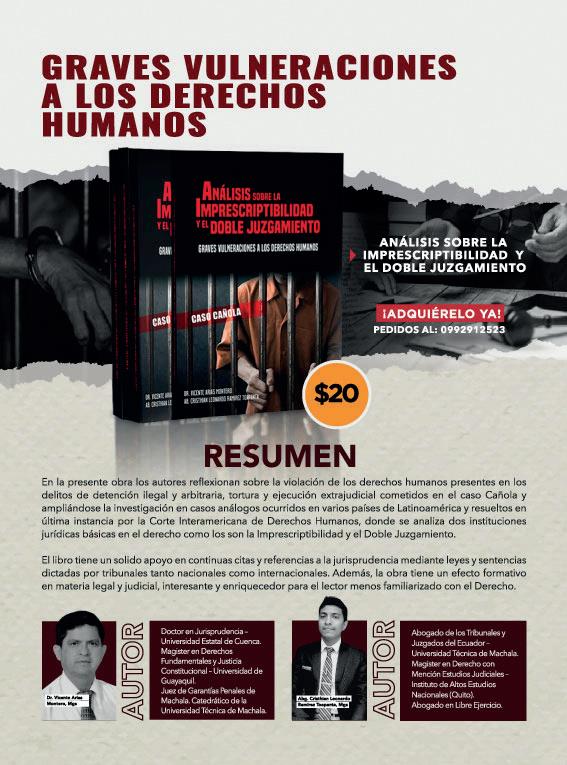
LOS ÚLTIMOS SASTRES DEL CANTÓN ARENILLAS
Ángel Apolo,Agustín Betún, José Muñoz y Rodrigo Taipe hablan sobre su pasión por la sastrería y cómo este oficio ha ido en descenso en los últimos años.

Don Ángel Apolo, sastre de 81 años Máquina de Coser Don José Muñoz cosiendo una camisa


Por: Damaris Abad y Ma. José Ortiz Las telas, tijeras y máquinas de coser son el presente, pero también gran parte del pasado de don Ángel Apolo de 81 años de edad, quien entre amabilidad y risas plancha un molde de tela para hacer una camisa. Recuerda con un poco de nostalgia “los buenos tiempos” de ser un sastre, pues una persona no era suficiente para tanta clientela; entre 3 y 4 obreros sacaban adelante un negocio que venía floreciendo desde los años 80. Balsas lo vio nacer, Marcabelí y Pasaje aprender a ser sastre, pero Arenillas le abrió las puertas para que sea su lugar de trabajo y familia. Mientras comenta sobre su gusto por este oficio se acuerda de su título de “Maestro en la rama artesanal de sastrería “, mira a su esposa Piedad Gallardo y pide de favor que vaya a buscar su título, pues se siente orgulloso de haberlo obtenido con una calificación sobresaliente; efectivamente muestra un documento que aparenta haber estado guardado por mucho tiempo, desde 1977 específicamente. Cortando un pedazo de tela, don Ángel comenta lo satisfecho que se siente al haber trabajado en lo que siempre ha querido, pues el pasatiempo de un adolescente se convirtió en el estímulo para ser un excelente sastre; su cortesía con el cliente y los buenos acabados de sus trajes, le permitieron mantener a su fiel clientela a pesar de que su local cambió del centro de la ciudad hacia un sector mucho más alejado llamado San Vicente, en la calle Leonor Roldan Tinoco. Aunque, según don Ángel, esta fidelidad ha ido disminuyendo porque resulta mucho más económico comprar los trajes terminados en una tienda de ropa, que en su mayoría llega de Perú. En otro sector de Arenillas trabaja don Agustín Betún, de 75 años de edad. “Siempre me gustó la sastrería y ya le he dicho a mi esposa que aquí en la máquina de coser me he de morir”, asegura con una sonrisa, aunque él sabe que lo dice muy en serio. Su historia en la sastrería inicia en Esmeraldas cuando apenas era un niño de 12 años, pero su oportunidad de aprender a profundidad se desarrolló en Colombia junto a su maestro Roberto García. Don

Elaboración de una camisa
Foto: Damaris Abad Agustín se dirige a una repisa de vidrio para mostrar algunos de sus trabajos, entre ellos una camisa verde que sobresale entre los demás colores cálidos. Su esposa María Vetasque, con quien lleva 48 años de casado, ha sido su ayudante y aprendiz en su sastrería “Chimborazo”, ubicada en la calle peatonal Guayaquil hace 45 años. Con lágrimas entre los ojos, María comenta que actualmente el oficio de sastre no es tan bien remunerado, pero deben trabajar para vivir. Repisas casi vacías de tela y una historia detrás de ellas, así empieza a relatar su historia don José Muñoz de 64 años de edad, otro de los conocidos sastres que quedan en Arenillas. Contaba que uno de sus mayores sueños era llegar a tener su propio almacén de telas, sueño

Agustín Betún
Don Agustín Betún mostrando una camisa elaborada por él
Foto: Damaris Abad que se vio truncado debido al bajo ritmo de trabajo de estos últimos años, llevándolo a despedir a sus operarios y a no seguir encargando más mercadería de telas. “Los principios del taller ‘Creación de la perfección’ fueron gloriosos, nunca se padecía por trabajo y lo único que hacía falta eran más manos para poder coser las obras que los clientes encargaban”, comentó entre sonrisas don José. A pesar de esto su mejor época fue en el 85, cuando tenían más de 5 operarios cosiendo sin parar y teniendo una clientela fija. Don José aprendió a los 17 años de edad de la mano de Olivio Romero, en la ciudad de Machala. Por la influencia de unos amigos tomó la decisión de ir a probar suerte al cantón Arenillas, lugar donde sacó su título de artesano profesional. “Si tuviera que volver a escoger una profesión, volvería a elegir la sastrería”, mencionó emocionado. Aunque su local ya no luzca como un taller de sastrería tradicional, repleto de telas y máquinas de coser como en sus inicios, José recalca que no ha dejado la sastrería, ni la dejará. Rodrigo Taipe de 50 años de edad es dueño de la sastrería “Yo aquí me quedo”. él trabaja junto a su esposa María Reyes, ambos oriundos de la Sierra. Mientras atendía a un cliente, que le encargaba el corte de un pantalón a la rodilla, debido al calor de la ciudad, mencionaba con un poco de tristeza la situación económica de su negocio. En los inicios les iba bien y les daba lo suficiente para subsistir, pero actualmente “es rara la ocasión en que las personas se mandan a hacer una prenda de vestir; los arreglos son los que nos salvan el pellejo”, comentó don Rodrigo. Pero, ¿por qué está desapareciendo la sastrería? Don Ángel, Agustín, José y Rodrigo coinciden con las mismas respuestas: la industrialización y la ropa económica de países vecinos como Perú y Colombia; estos son los factores principales, pero su detonante fue la pandemia; sin embargo, no dejan de recomendar que visiten sus locales en donde aseguran realizar prendas de calidad. Pequeños locales con telas, una o tres máquinas de coser, botones, agujas, reglas de costura, planchas y tijeras por todos lados; sonrisas de los dueños y recuerdos fluyendo entre cada palabra, demuestran el amor hacia la sastrería y hacia sus esposas, quienes además de ser sus compañeras de vida también han sido pilares a lo largo del trabajo. “Todavía hay personas que dicen: queremos un saco al estilo sastre”, un pedido que puede tardar entre 4 días y una semana, dedicándose completamente a esa prenda. Eso los motiva y empiezan a mover sus dedos entre los hilos. Medir, cortar, coser. Es parte de su vida. Los hace sentirse vivos y con la esperanza de que aún hay personas que aprecian su trabajo.