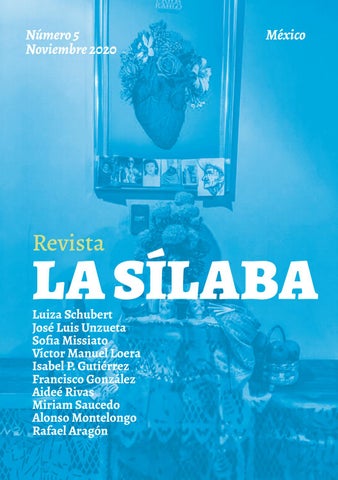6 minute read
Simbiosis Aideé A. Rivas
from La sílaba #5
SIMBIOSIS Aideé a. Rivas
Lo conocí en una de esas aplicaciones de mala reputación, donde las personas solitarias vamos a parar cuando el flujo de la existencia se hace tan insoportable que debemos buscar una salida fácil. Por desgracia siempre pensamos que el amor es una de esas salidas, que el hecho de adherirnos a otro ser vivo nos dará la suficiente fuerza para salir adelante en este medio absurdo, lleno de humedad y olores fétidos emanados por las voraces bocas perfectas de las redes sociales. Pensamos que el corazón cálido de otro nos puede llegar a calentar sin necesidad de forzarnos a sentir vitalidad; que la estructura ósea de un segundo agente nos debe sostener, para luego dejar caer el peso de nuestra existencia en alguien más, porque deseamos sentirnos rescatados. Así, nos dejamos fluir sobre los hombros de cualquiera que muestre interés, porque sabemos que el amor es una cuestión de peso, como dice Kundera. Creo que nunca entendí lo que es el amor, siempre lo aprecié como una cuestión biológica en todos los sentidos y no sólo en el sexual, ya que amar es un acto simbiótico. Lo que pasó con el huésped fue lo siguiente: él vivía a unos cuatrocientos kilómetros de mi ciudad, se 30
Advertisement
acababa de mudar del norte y buscaba la calidez del sur. Puedo decir que la conexión fue espontánea y fuerte, casi en cuanto nuestros dedos comenzaron a rozar las pantallas de los celulares para hablar, sin darnos cuenta, todo en nuestra vida estaba en una sincronía casi perfecta. Si lo pasamos al plano romántico podemos decir que nuestras almas se atraían y jalaban todo alrededor, de tal manera que coincidíamos en los espacios más intermitentes de la vida. En otras palabras, comenzamos a ser uno mismo a la distancia. Yo debo decir que lo quería más que a nadie en el mundo, porque en realidad no tenía a nadie más, lo mismo él. Yacíamos en un mar de rechazo extremo. Veinteañeros fracasados idealizando la vida que nunca podríamos tener mientras siguiéramos distantes. Luego de un par de meses separados físicamente decidimos irnos a vivir juntos. Como una bola de nieve nuestra dependencia rodaba y se ensanchaba con el sexo, las confesiones y las pequeñas historias de la infancia que iban reforzando la identidad y los miedos de lo que éramos ahora. Yo sabía que el huésped era como yo, que necesitábamos lo mismo y que podíamos ofrecer cosas similares: amor, protección, el sabernos vivos y parte de algo cuando el otro pronunciaba tu nombre. Entonces lo supe, mi existencia dependía de las veces que él pudiera pronunciarme importante o insignificante en su vida. Había un elemento dentro de la personalidad del huésped que me ancló de manera significativa a él. Lo que algunos conocen como culpa es un concepto ambiguo cuando hay una relación de por medio y él sentía culpa por todo. Bastaba con que algo dejara de gustarme, como es habitual en mi cambiante vida, o que me molestara la luz del sol ese día para que se sintiera responsable de mi infelicidad. Al notar ese gesto fue inevitable no adorar el tipo de atención que me daba para reparar el torcido mundo que nos rodeaba, así que nos hicimos dependientes de las situaciones desesperadas. Yo me enojaba con la vida por ser vida y él se sentía culpable, se disculpaba. Yo me cansaba y pedía más y más hasta desgastarnos y odiarnos una y otra vez, para luego recuperarnos 31
en un aliento desesperado de amor. Cuando llegó el invierno, los árboles se marchitaron de a poco y con ello nuestras ganas y paciencia. Resulta que los organismos simbióticos no refieren exclusivamente a la estrecha relación de los seres vivos involucrados, también necesitan un grado necesario de reciprocidad. Tanto el huésped como el hospedante dan y reciben beneficios de la cercanía. En nuestro caso los resultados de la convivencia fueron más perjudiciales de lo que de por sí implica la compañía humana moderna, que en pocas palabras se encarga de fijar un contrato de solidaridad y alimento para el ego, cosa que en nuestra relación funcionó de alimento para el narcisismo. Él, una víctima de los constantes cambios de su novia. El típico chico maltratado en la escuela, con escasa atención por parte de sus padres y la inminente fragilidad de un niño que sólo quiere llorar en los brazos de su madre, cobarde por definición y roto de nacimiento. Ella, el chivo expiatorio de cualquier relación en la que estuviera, la morra cambiante según las palabras de su novio. La niña incompleta que jamás resultaba suficiente para nadie, la que se quedaba a medias, medicada por precaución e intermitente como nadie. A decir verdad, podemos afirmar que la relación ya pintaba a uno de esos encierros psiquiátricos que te dejan volando la cabeza más de lo que en apariencia ya vuela. Lo curioso aquí es que, cuando los organismos en simbiosis se separan es porque en cierta medida ya obtuvieron el beneficio que el otro les brindó o porque el ciclo de su vida llegó al final, de tal manera que deben buscar a un nuevo ser vivo que los acompañe. En teoría, los animales que tienen este lazo simbiótico no pueden terminar con el patrón como la gente termina con las relaciones, sino que por supervivencia dejan entrar a un nuevo ser cuando el otro ya terminó su etapa. Con los humanos todo se complica. Los últimos días de invierno fueron los más difíciles para el huésped y el hospedante, puesto que cada vez nos exigíamos más y
estábamos dispuestos a dar menos, el «dar y quitar» se volvió un ritual sangrante donde él ya no quiso más y yo destruida por el «perder, perder» desgarré la unión. Los primeros días a mí me iluminaba una radiante luz de tristeza que agrandaba mis ojos con llanto, mientras él se marchitaba en el último viento helado de marzo. Decían que los cachetes se nos pegaban a los huesos del cráneo como el de los animales hambrientos, tan tristes y desgastados, deseantes de herida y atención. Intentamos regresar en repetidas ocasiones, pero el peso del amor es quizá menos significativo que el del instinto, fue entonces cuando hubo la necesidad de dejar en claro quién era cuál. Lo que hasta entonces conocíamos como una relación simbiótica en la que no había un papel definitivo de huésped y hospedante, es decir, que nos rolábamos los puestos en medida que el otro se dejaba dominar- por decirlo de alguna manera-; se convirtió en un tema fijo que debíamos pelear. Sabíamos la medida en la que el otro era capaz de lastimar, así que era necesario proclamar una jerarquía, luchar por ver quién es el más fuerte o grande para hacer que el otro dependa de ti. Así que en lo que los mensajes hirientes de confesiones y disculpas inundaban la bandeja de entrada, las partículas que dieron a luz alguna vez a un lila brillante de funcionalidad, ahora se separaba en tonalidades rojizas y azules, en medida que la simbiosis se transformaba en una relación de víctima y victimario. Cuando llegó la primavera no hubo flores ni paz o tranquilidad, no sacamos a orear las consecuencias de lo que quedó del invierno, sino que encapsulamos en falsas ilusiones la prosperidad. Entonces, comenzamos a herirnos con verdades jamás contadas, pero evidentes. De un día a otro yo pasé de ser el amor a ser un consuelo, a saberlo y quedarme inmóvil y resignada. Fue ahí cuando entendí que el juego de la simbiosis sólo era el de un depredador entreteniendo a su presa, el lastimar dulcemente uno a uno porque en apariencia damos y recibimos sin ser conscientes de que al final del ciclo uno termina siendo más que el otro dentro de la cadena alimenticia. Esas
cosas siempre estuvieron presentes, pero tendemos a romantizar la naturalidad con la que hacemos daño. A final de cuentas, nuestras condiciones biológicas terminan siendo eso y repetimos patrones por instinto y no por gusto, como suelen llamar a las relaciones con patrones. En cierta medida, funcionamos por ciclos de vida, selección natural y no por conciencia o, al menos en algunos casos, el amor sigue pareciendo una función primitiva en la que salimos a cazar con el corazón roto.