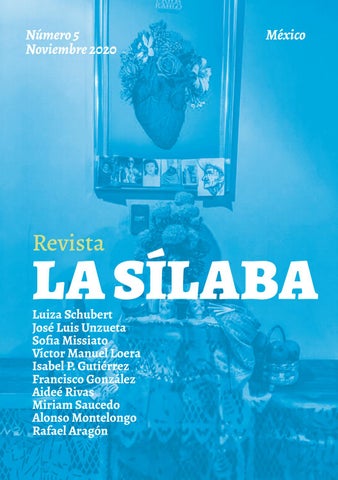6 minute read
Comentario a El desarrollo: historia de una creencia occidental de Gilbert Rist Edgar Francisco González Romo
from La sílaba #5
Comentarios a El desarrollo: historia de una creencia occidental, de Gilbert Rist.
Edgar Francisco González Romo
Advertisement
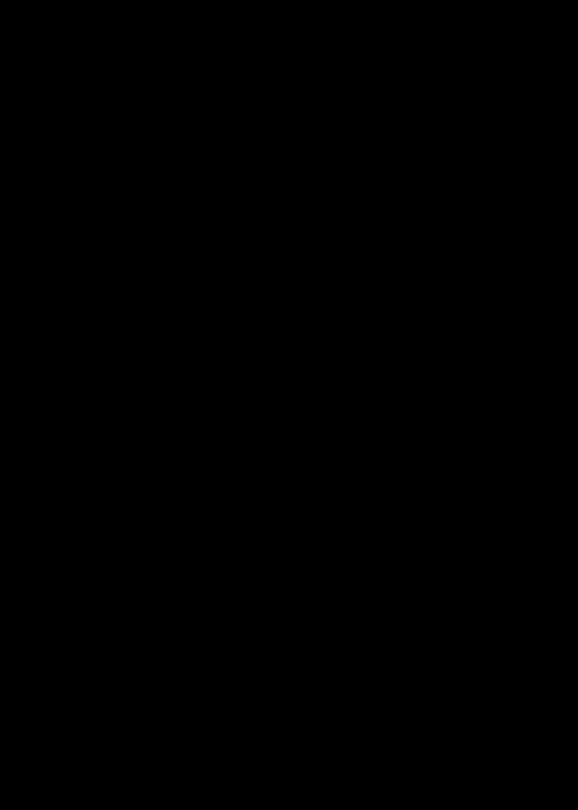
El desarrollo, según Iván Illich y coincidiendo con el autor, fue una palabra que jamás se utilizó para referirse a los cambios sufridos en las estructuras políticas y económicas de las sociedades. Fue hasta el día 5 de junio de 1947, cuando más de la mitad de los ciudadanos del mundo despertaron siendo “subdesarrollados”. A partir de ese momento, las sociedades a nivel global tuvieron que acoplarse a las necesidades de crecimiento económico del nuevo Imperio Norteamericano y, sobre todo, a la urgencia nacida del sistema productivo de ese país, el cual debía colocar la inmensidad de mercancías creadas para tal efecto en el transcurso de la II Guerra Mundial. Es decir, nacía la necesidad de reactivar el sistema de producción capitalista, mermado por dos conflictos bélicos globales a principios del siglo XX.

El desarrollo, según el mismo Ilich, puede definirse como la tendencia a consumir en lugar de producir, así como la tendencia 16 a la mundialización de una serie de estructuras que con el paso del
tiempo son consideradas como imprescindibles para vivir bien: escuelas, hospitales, carreteras o construcción pública de vivienda. Lo anterior junto a otra gran gama de servicios que restan a las poblaciones la capacidad de generar valores vernáculos y así crean una nueva vivencia de la pobreza: la incapacidad de producir por sí mismos satisfactores de necesidades, así como la imposibilidad de acceder a los servicios ofrecidos por las nuevas instituciones, debido a su coste monetario o a su exigencia de parámetros medibles, como nivel educativo o antigüedad en el empleo. Es decir, la nueva riqueza podrá ser dimensionada en la medida en que las personas tengan la capacidad de satisfacer sus necesidades lejos de los bienes y servicios producidos en masa por esas nuevas instituciones, por ejemplo, construir su propia casa o pagar educación o salud privadas.
El punto IV de la declaración del presidente Truman, al cual se hizo referencia, incluía cuatro temas centrales para la reactivación del sistema productivo capitalista, ahora con miras a una globalización real: 1) la producción de alimentos; 2) la Transferencia de Técnicas y Tecnologías; 3) la mundialización de la democracia formal liberal; y 4) el aumento de la Producción y consumo de mercancías. Según el nuevo proyecto, estos elementos se transforman en indispensables para transformar una condición -el subdesarrollo- que, sin causa aparente, se enquista en las sociedades impidiéndoles una vida completa. Este programa se introduce bajo un velo ideológico, en torno a una sensibilidad moral y ética -la de ayudar a los pueblos del sur a ayudarse-, la necesidad de los países subdesarrollados de desarrollarse, legitimando esa introducción institucional ajena a los territorios intervenidos que reproduce las condiciones necesarias para la acumulación de capital.
Este nuevo proyecto colonizador que se pretendió emancipador, dado que se entendió, como se ha mencionado, como una empresa global y colectiva éticamente correcta y necesaria en pro de la eliminación de la miseria, aún se presenta no sólo como la mejor opción para las sociedades del mundo, sino como la única viable y realista. Para lograr que de manera práctica se cuente con una medición en tiempo real de la implantación de este proyecto, se ideó
una suerte de mecanismo que refleja científicamente el desarrollo de los pueblos, el cual se denominó Producto Interno Bruto (PIB), mismo que en palabras de León Bendesky:
“[…] es un concepto creado en la década de 1940 como elemento clave del desarrollo de la teoría y la gestión macroeconómicas. De manera ilustrativa, Diane Cole, en un libro sobre el tema, señala que es una abstracción que suma de todo: uñas postizas, cepillos de dientes, tractores, zapatos, cortes de pelo, servicios financieros, clases de yoga, láminas, libros y el resto de los millones de servicios y productos, y luego los ajusta de modo complicado, considera las fluctuaciones estacionales, toma en cuenta la inflación y lo estandariza todo de modo que las estadísticas sean consistentes y comparables entre países por medio de un valor hipotético de los tipos de cambio.”
El PIB, según Bendesky, regularmente se encuentra sub o sobredimensionado, pero raramente refleja la calidad de vida de las sociedades, aunque refleja, efectivamente, la puesta en marcha de las fuerzas productivas dentro de las poblaciones.
Pero, ¿cómo se elaboró y triunfó la era del desarrollo? Como menciona Rist, se trata de la capacidad de saber decir, de problematizar de manera distinta; encontrar la manera en que la propuesta surta la ilusión de un cambio positivo. Así, se presenta al desarrollo en su tono más cientificista, como un conjunto de “medidas técnicas”, que le dotan de una supuesta objetividad. Cuestión que, para el canon moderno, significa el progreso lineal natural de las sociedades, logrando así que se impida observar que con su implementación se acrecienta la concepción y beneficio de las sociedades del norte global, imponiendo sus políticas, sus pensamientos, sus niveles y patrones de consumo, así como sus comportamientos más legitimados a la totalidad de las sociedades, confundiéndolos en su seno con la creencia del alcance del crecimiento perpetuo.
Los estados–nación, con el caudal de burocracia para el desarrollo -técnicos forestales, profesores, médicos, etc.-, son los entes mediante los cuales se asegura jurídica y militarmente el dominio de las condiciones objetivas para el desarrollo del capital, mencionados por Karl Polanyi (1989), a saber: naturaleza, trabajo de subsistencia y reproducción social y dinero no mercantilizados. Así, los dirigentes políticos se apoyan en las directrices de la ideología del desarrollo para legitimarse y para someter a nuevas áreas donde estas condiciones objetivas aún existen, a admitir la necesidad de desarrollarse y de adquirir el derecho abierto, inaplazable, a la riqueza; cooperando -de manera dolosa o no- al avance del crecimiento económico ya no basado en la extracción de plusvalor de la clase trabajadora, sino en el despojo.
No se coincide, por otro lado, con la idea de que la globalización se encuentre en la actualidad desmantelando los mecanismos de poder estatales. Por lo menos en Latinoamérica, las fuerzas del mercado -como asegura Gustavo Esteva- se dieron cuenta de que éste, a su libre arbitrio, seguiría cometiendo errores tan garrafales que llegarían al grado de “matar a la gallina de los huevos de oro”. Por lo que resultó urgente reestructurar a las instituciones estatales en su conjunto, para dotarle de la fuerza y legitimidad social suficiente para controlar los desórdenes que se reflejan por doquier, causa de la implementación del liberalismo económico. Así, los gobiernos progresistas de la década pasada en Latinoamérica, y muy probablemente el actual gobierno de México, empujen quizá la última oleada contra los pueblos no desarrollados y la naturaleza.
Vale la pena, entonces, cuestionar el mito del desarrollo y restarle solemnidad y legitimidad a esa nueva religión que, de la mano de una realidad virtual cada vez más vívida y vivida, desdibuja las certezas reales y materiales que le dieron forma a la detonación de la felicidad de los pueblos durante el desarrollo histórico de la humanidad: el amor, el trabajo productivo y la consciencia del ser.