
12 minute read
por Luis Miguel Baronetto / Página
obrEgón Cano
en los barrios y las provocaciones policiales
Advertisement
por LUIS MIGUEL BARONEttO
Llegamos al peronismo antes de los veinte años desde la vertiente revolucionaria. La que se había fogueado en la resistencia, percibiendo ya desde entonces que este movimiento tenía expresiones diferentes según los momentos históricos vividos. A los diez años de gobierno justicialista que terminaron violentamente con el golpe de 1955, le siguieron los años duros de la resistencia con gran protagonismo de la clase trabajadora. En esa resistencia, el peronismo se fue enriqueciendo con las experiencias de otros procesos latinoamericanos contemporáneos. Y John William Cooke lo fue explicitando en sus escritos: el peronismo era el hecho maldito del país burgués. Otra manera de expresar lo que había dicho Evita: “El peronismo será revolucionario o no será”.
Así fueron apareciendo diversas conductas de los principales dirigentes de entonces. Desde su exilio en Madrid Perón integró las distintas, variadas y a veces contradictorias “líneas” del peronismo, tanto a nivel sindical como político. Las definiciones que mayor impulso tomaron se grabaron en la película “Actualización política y doctrinaria para la toma del poder”. Una larga entrevista a Perón realizada en Puerta de Hierro por Pino Solanas y Octavio Getino en 1971. Allí quedó explicitado el socialismo que proponía y su concepción de “guerra popular, permanente y prolongada”, con la que fomentó las distintas herramientas –políticas, sociales, sindicales y militares– para acosar a los regímenes dictatoriales y proscriptivos, hasta obligar la salida política que culminó con las elecciones del 11 de marzo de 1973.
La Córdoba del 69 nos recibió con la resistencia a la dictadura de Onganía. Acompañamos en las calles a sindicalistas como Atilio López, Agustín Tosco y Elpidio Torres. Trabajadores y estudiantes juntos para rechazar las políticas antipopulares, a lo que los peronistas sumábamos el reclamo del retorno del líder en el exilio.
Lanzado por Lanusse en mayo de 1971 el GAN (Gran Acuerdo Nacional), la actividad política partidaria se fue abriendo paso. En Villa El Libertador nos afiliamos al Partido Justicialista, realizamos las primeras pintadas de paredes y los viejos peronistas salieron de sus casas para inaugurar la primera Unidad Básica, después de años de silenciamiento y persecución. Nos enfilamos en la corriente que mantenía la hegemonía institucional y ganó las internas en junio de 1972 para elegir la fórmula a gobernador y vice: Obregón Cano y Atilio López.
En la segunda mitad de 1972 se intensificó la campaña “Luche y Vuelve” que promo-
pensar un pais con justicia social
vió la JP, unificándose con otros sectores, que reconocían la conducción de Montoneros. Estas fuerzas organizadas le imprimieron un gran dinamismo al conjunto del movimiento, articulando con los gremios “legalistas” del peronismo combativo que encabezaba Atilio López; y el sindicalismo progresista y de izquierda que reconocía a Agustín Tosco como su máximo referente, nucleados en la CGT de los Argentinos, que encabezaba Raimundo Ongaro desde 1968. Otros nucleamientos de la rama política fueron los de Julio Antún y su Mesa Redonda Permanente Peronista, acompañados por el gremialismo del peronismo “ortodoxo” con Alejo Simó y Bárcena entre otros. Y el de Raúl BercovichRodríguez, con su Núcleo Unidad y Lealtad y un importante arraigo en la seccional sexta, de donde surgió el candidato a intendente Juan Carlos Ávalos.
Más allá de las principales candidaturas, las listas de senadores, diputados y concejales representaban la pluralidad de líneas que conformaban el movimiento justicialista a fines de 1972. Así se llegó a las elecciones del 11 de marzo de 1973 que no alcanzaron para imponer los candidatos del FREJULI, yéndose a la segunda vuelta el 15 de abril, donde Obregón y Atilio López ganaron con el 54% de los votos.
Desde el principio, y en consonancia con lo que se vivía a nivel nacional, el gobierno de Obregón Cano presentó su cara transformadora. La consigna “Liberación o dependencia” que se había impuesto en el país, en Córdoba encontró buena encarnadura. Muchos sectores de clase media, algunos incluso con pasado antiperonista, se sumaron. Varios partidos de antiguo origen radical también encontraron su lugar en el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI).
Montoneros, que en dos años creció muchísimo, se encontró sorprendido por una realidad política favorable, a la que debía darle respuesta tanto a nivel organizativo como asumiendo la responsabilidad de encauzar las demandas que recogían las necesidades de las villas y los barrios. Se constituyó el Movimiento Villero Peronista y la Juventud Peronista fue la organización territorial que promovió la articulación de las organizaciones barriales, tratando de integrar incluso a otras expresiones políticas. El PB (Peronismo de Base), Descamisados y la JRP (Juventud Revolucionaria Peronista) fueron otras vertientes del peronismo revolucionario.
En Villa El Libertador, ya con el gobierno popular, promovimos la creación de la Mesa de Reconstrucción Nacional, sobre las tres patas más activas: la parroquia, que había canalizado las luchas barriales desde 1968; incluyendo la normalización del Centro Vecinal, que desde entonces fue un órgano barrial de genuina representación, y la Unidad Básica, surgida en la segunda mitad del año 72. A partir de éstas, se amplió la convocatoria a la Comisión Pro Agua Zona Sur que antes habíamos formado con otros barrios de la zona, al Comité de los radicales, algún militante del FIP, las cooperadoras escolares, los clubes deportivos, el movimiento juvenil surgido de las luchas de los estudiantes secundarios del barrio, representantes del Dispensario. En ese ámbito se debatieron las necesidades, las prioridades y las primeras planificaciones, entre las que surgió la necesidad de hacer un censo en las 116 manzanas de la Villa en ese momento, con 40.000 habitantes.
Este proceso de amplia participación ba-

rrial que habíamos logrado centrando el reclamo en las obras de agua corriente desde varios años antes, con movilizaciones que en ocasiones fueron reprimidas por la policía, adquirió un dinamismo distinto desde la asunción de las autoridades del gobierno popular. La metodología de movilizarnos hasta los despachos oficiales, sin pedido previo de audiencia, que habíamos ejercitado antes, ahora se veía facilitado por la presencia de compañeros de militancia en algunas áreas de gobierno. Así fuimos planteando las distintas reivindicaciones tanto a nivel provincial como municipal.
Un hecho imprevisto, fortuito, como fue el asesinato de un kiosquero asaltado por un grupo de jóvenes por una botella de ginebra, los primeros días de agosto del 73, despertó la indignación del barrio, que la dirección de la Mesa de Reconstrucción asumió enseguida convocando a asamblea en la plaza principal. La movilización vecinal fue masiva y de las deliberaciones surgió la “toma” del barrio y el reclamo de la presencia de las autoridades del gobierno popular. Durante quince días se fortaleció la organización de la toma, con controles en las entradas del barrio, que regulaban el abastecimiento y restringían el acceso. Las autoridades tardaron en responder. A los pocos días se hizo presente el Intendente Ávalos con todo el Concejo Deliberante. Después de escuchar las demandas expuestas en la asamblea, deliberaron en la capilla frente a la plaza, dando sanción a varios proyectos que respondían a diversos reclamos: limpieza de baldíos, alumbrado público, arreglo de calles, asfalto para el recorrido del transporte urbano y el inicio de los trámites para la expropiación de un predio para instalar un Jardín Maternal que diera respuesta a las madres empleadas del servicio doméstico. El gobernador Obregón Cano no apareció hasta pasados los diez días. Los compañeros Montoneros que trabajaban cercanos al despacho del Gobernador nos convocaron para analizar la cuestión. Llevamos el largo listado de reclamos, comenzando por la inseguridad, que había motivado el levantamiento barrial. En audiencia personal el Gobernador quiso conocer el detalle de lo reclamado. Y prometió ir a la tarde siguiente, con todo el gabinete. Le advertí que como vocero del barrio debía manifestar el descontento por la demora en responder con su presencia. Me alentó a que hablará como tenía que hablar.
Al atardecer del día siguiente, la plaza estaba colmada por el vecindario. Y las autoridades del gobierno provincial se hicieron presentes. Cuatro fuimos los oradores representantes de la Mesa de Reconstrucción: Don Quinteros, secretario general de la Unidad Básica, Eva Zamora, del Centro Vecinal, el médico Pepe Losada y yo, que debía plantear el espinoso tema de la seguridad.
El Gobernador Ricardo Armando Obregón Cano y su gabinete escucharon con atención y paciencia, los planteos en una asamblea animada por bombos y consignas que reafirmaban los reclamos en un tono que era exigente pero no agresivo.
Inicié mi discurso diciendo que apoyábamos al gobierno elegido por el pueblo, pero que también lo queríamos controlar, para que escuchara sus reclamos. Esto formaba parte de la postura de la JP ante el gobierno popular en el orden nacional. Y cuando hablé de la seguridad dije que no teníamos puesto policial desde que había sido levantado años antes, después de ser asaltado por un grupo guerrillero. Pero que tampoco queríamos esta policía que era la misma de la dictadura, que nos había reprimido tantas veces durante nuestros reclamos vecinales. Y hacían en ese momento ostentación de fuerzas, con una abultada presencia de carros de asalto de la guardia de infantería, que más para prevenir parecían estar allí para provocar. Terminé reclamando la posibilidad de elegir vecinos con condiciones para que se ocuparan de la vigilancia del barrio.
El gobernador Obregón Cano comenzó su discurso afirmando: “el gobierno del pueblo comete errores, y viene a este lugar para escuchar al pueblo, y corregirlos…” Con este comienzo que mereció el aplauso de la asamblea, pudo adentrarse con suficiencia en los distintos problemas que además eran comunes a otros barrios de las orillas de la ciudad. Terminó con respuestas concretas a varios problemas planteados y otros que debíamos seguir gestionando, como la selección de quienes aceptaran ingresar a la policía. De allí se fue con todos los ministros a Villa Urquiza y Villa Siburu, donde habían “tomado” los barrios por viejas demandas insatisfechas, con la dirección del Centro Vecinal presidido por “Titino”, de la JP, secuestrado y desaparecido en 1976. Si bien a veces nos encontrábamos en ámbitos propios de la militancia política, con ellos no habíamos coordinado ninguna medida en concreto. Tampoco se había hablado en otros ámbitos de una metodología que debía propagarse o repetirse en el trabajo barrial donde había mucha presencia de la JP-Montoneros. En nuestro caso era la continuidad de un modo de reclamo que veníamos aplicando desde varios años. En la época de la dictadura la gente moviliza-

pensar un pais con justicia social
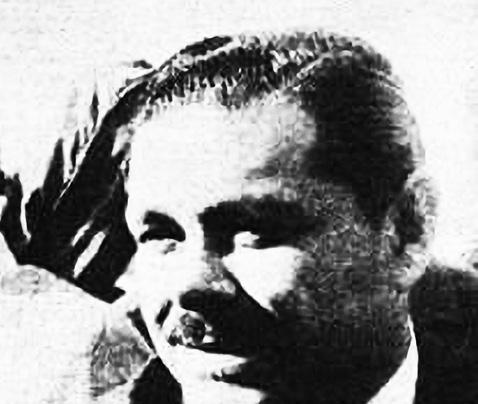
da, con sus propios recursos, se trasladaba a las oficinas de los gobernantes. Y allí golpeando puertas, con bombos y pancartas, lográbamos que nos atendieran. Ahora, la movilización de los vecinos era la misma, pero las autoridades del gobierno popular preferían hacerse presentes en el escenario de los reclamos. Nunca había sido práctica de los gobernantes. Esta presencia también fue de algunos ministros que eran reclamados por problemas propios de sus áreas. Se trataba de una metodología que experimentamos como positiva, porque además de conocer de primera mano las necesidades, contribuía a incentivar la participación y la movilización popular.
Pero ya entonces pudimos sentir en forma directa la amenaza policial. La numerosa presencia de carros de asalto de la guardia de infantería que yo había denunciado como amenazante en aquella asamblea barrial, mostró sus uñas apenas se fue el gobernador. Una patota policial cercó a un grupo de jóvenes que colaboraban con la seguridad; y con el pretexto de identificarlos, los llevó detenidos a la comisaría de la seccional 10. Apenas me avisaron, fui a la Casa de Gobierno. Obregón Cano aún no había regresado de Villa Siburu, pero el secretario de prensa Garat se comunicó telefónicamente. Al instante el gobernador habló con el jefe de Policía ordenándole pusiera en libertad a los detenidos y me indicó que fuera a la comisaría, que entonces estaba ubicada sobre la calle Belgrano, casi Pueyrredón. Apenas alcancé a intercambiar algunas palabras con los mismos policías que me habían tenido allí varios días en diciembre de 1972. “Las cosas ahora han cambiado”, les dije. “No debe ser para tanto”, me respondieron; pero enseguida los vi manoteando gorras, correajes y armas. Llegaba el Jefe. El Teniente Coronel Navarro me saludó, hizo llamar a los detenidos, les pidió disculpas, les devolvió un revólver 22 que le habían sacado a uno de los muchachos y fueron liberados. Esa misma noche, cuando volvía de la casa de Marta, mi novia, un patrullero me detuvo. Al reconocerme, dijeron entre ellos: “A este no lo llevamos, porque enseguida lo van a soltar…Ya lo encontrarán después en alguna cuneta”. La amenaza se publicó en los diarios. A los pocos días varios vehículos policiales dejaron abandonados unos ancianos indigentes en un baldío cercano a la parroquia. Otra vez denunciamos el hecho personalmente al gobernador, quien enseguida llamó a su presencia al Jefe Navarro. Con él nos trasladamos a la Villa y en persona pidió disculpas a los vecinos que se habían movilizado y reunido en la capilla, ordenando el alojamiento de los ancianos en una institución pública.
Las puertas abiertas del despacho del gobernador Obregón Cano a representantes vecinales, nos indicó el inicio de una práctica de diálogo y contacto directo con las necesidades barriales, escuchando y dando las respuestas posibles en el mismo escenario de las convocatorias populares. Alentaba también un modo de militancias en la construcción política. Pero esta metodología llevada con coherencia podía ser peligrosa porque aportaba a fortalecer la movilización y la organización popular.
Las actitudes provocativas de la policía no eran aisladas y obedecían a una conformación ideológica. Pretendían mantener el rol represivo a pesar del cambio de gobierno. Antes y después de lo testimoniado se repetirían hechos demostrativos del descontento policial, que se agravó cuando el gobernador Obregón Cano impulsó modificaciones a la ley orgánica de la policía, habilitando cambios en la cúpula, integrada entonces por varios militares retirados que venían de la dictadura. Aquí, como en otras decisiones, el gobernador se mostró coherente y fiel a las convicciones políticas que lo habían llevado a ser elegido por el pueblo de Córdoba. Respondió con honestidad política, sin dobles discursos, al momento histórico que le tocó protagonizar. A veces con una firmeza, que algunos juzgaron excesiva. Todo esto quizás sea el mejor legado para las nuevas generaciones que han recuperado su confianza en la política y van abriendo la cancha para la militancia que les escamotea la vieja política de privilegios para pocos, alejada de las necesidades y urgencias populares.
Con el “Navarrazo”, que destituyó a las autoridades constitucionales de Córdoba el 27-28 de febrero de 1974, se consumó la traición política que frustró el camino iniciado de respuestas para los trabajadores y los sectores populares siempre olvidados. Fue el manotazo final a largos meses de hostigamiento, con la venia del gobierno nacional y la activa participación de sectores del peronismo “ortodoxo”, que en Córdoba aprendieron a sostenerse en el poder con la represión. A partir de septiembre de ese año con la llegada del interventor federal Brigadier (r) Oscar Raúl Lacabanne, se profundizó la persecución avanzando en la práctica del terrorismo de estado, que se terminaría de perfeccionar desde la comandancia del Tercer Cuerpo de Ejército con los generales Carlos DelíaLarocca primero y Luciano Benjamín Menéndez en 1975.










