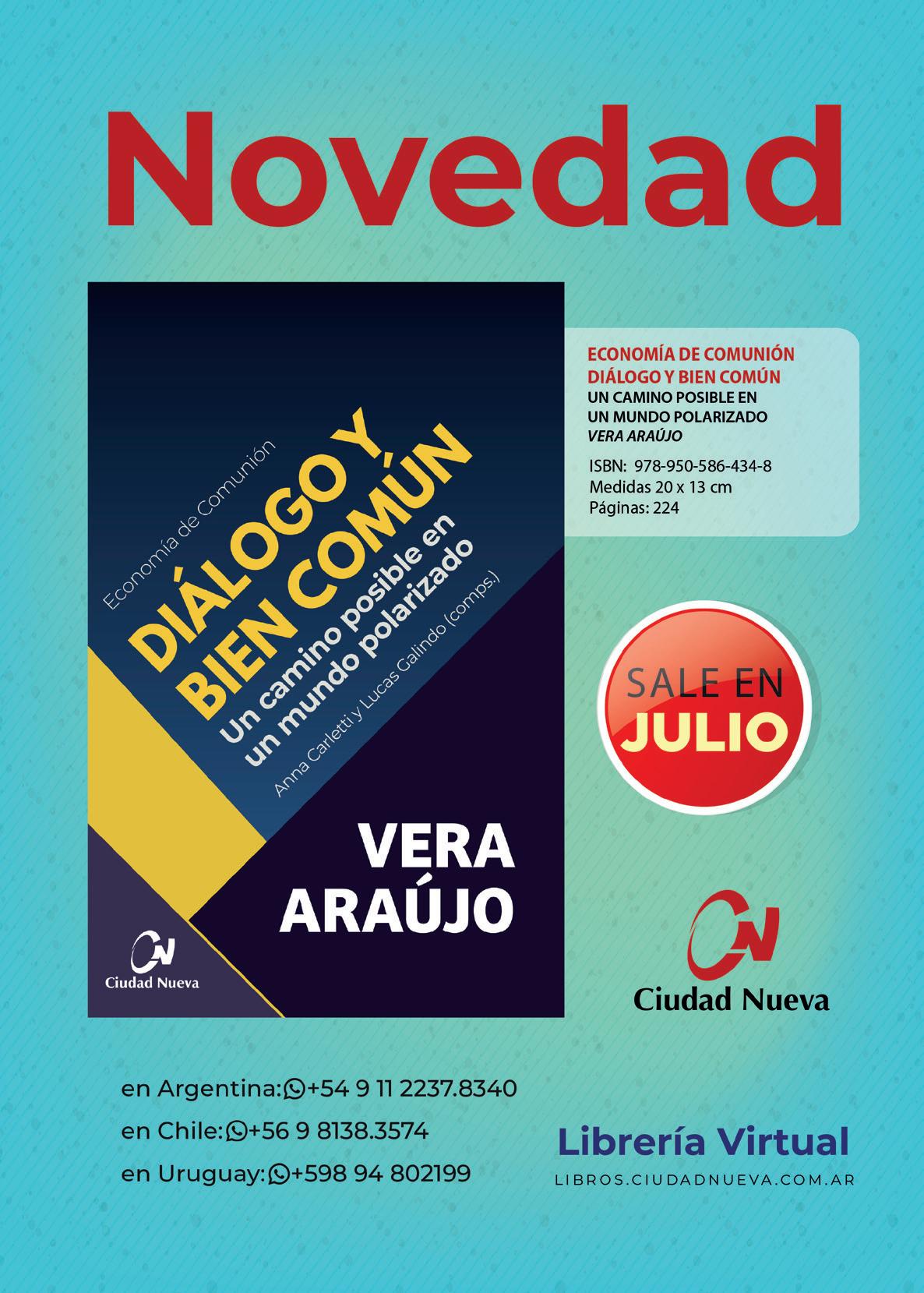CIENCIA
Empatía y comprensión: ¿se pueden aprender?
POLÍTICA
Elecciones en Argentina
ECOLOGÍA De la teoría a la acción

CIENCIA
Empatía y comprensión: ¿se pueden aprender?
Elecciones en Argentina
ECOLOGÍA De la teoría a la acción

|
Forzadas o por elección, las migraciones atraviesan a las sociedades latinoamericanas y particularmente a los países del Cono Sur. Reflexiones de personas que acompañan a quienes han dejado su tierra y experiencias en primera persona permiten conocer y dimensionar un fenómeno que desafía a ensanchar el corazón.
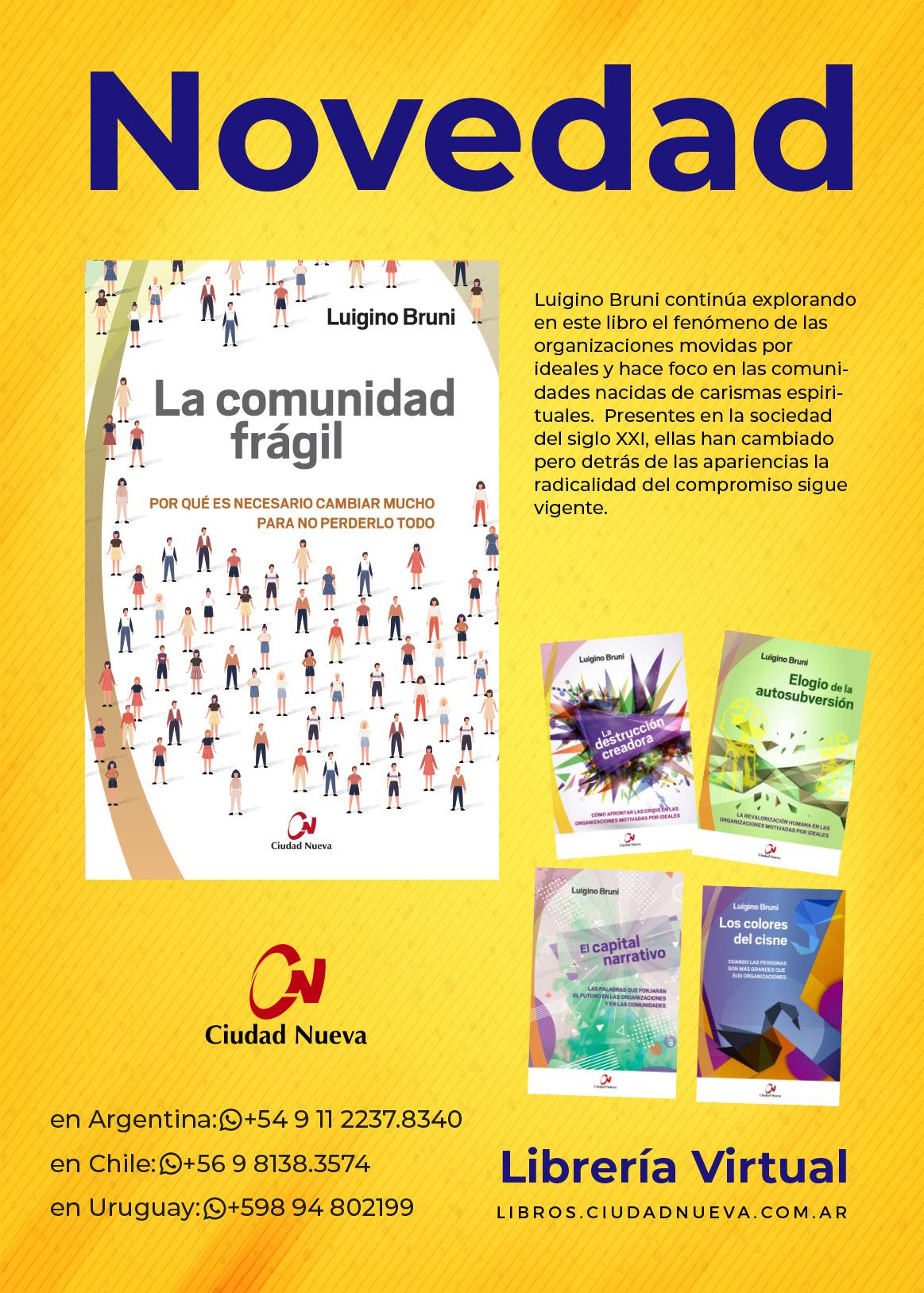
Portales de internet, redes sociales y noticieros de televisión estuvieron invadidos a fines de mayo con imágenes del jugador brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. peleándose con simpatizantes del equipo rival, Valencia, luego de que buena parte del estadio le dedicara cantos discriminatorios y xenófobos en un partido por la Liga Española de Fútbol. Las lágrimas de impotencia que caían sobre el rostro del futbolista recorrieron el mundo en un instante y reflejaron la violencia y odio que todavía reina en algunas personas frente a aquel que es diferente o extranjero.
Este vergonzoso episodio, potenciado mediáticamente, no es muy diverso a lo que millones de personas “anónimas” han vivido o viven cotidianamente al llegar a una tierra desconocida, sea de manera forzada por múltiples razones causantes del exilio de su patria o por elección de nuevas oportunidades de progreso.
En nuestras calles, medios de transporte, trabajos, universidades nos cruzamos permanentemente con migrantes que pueden estar cargando valijas de soledad, miedos e incertidumbres, como también llenas de compañía, esperanzas y confianza en un próspero porvenir.
En estas páginas encontraremos reflexiones acerca del fenómeno migratorio en algunos países de nuestra región y experiencias que conmueven. Es difícil, aunque necesario, empatizar con aquel que vive sus días lejos de su tierra. Si contemplamos el origen de la palabra “extranjero”, en algún sentido todos nos hemos sentido “fuera”, “extraños”, frente a una realidad vivida. Y si a eso le agregamos la distancia física con nuestras raíces el sentimiento sin dudas se agudiza. De alguna manera todos somos migrantes porque lo fueron nuestros antepasados y porque todos estamos de paso en esta tierra.
Erich Fromm, en su magnífica obra El arte de amar, asegura que por amor fraternal “se entiende el sentido de responsabili-
dad, cuidado, respeto y conocimiento con respecto a cualquier otro ser humano, el deseo de promover la vida. A esta clase de amor se refiere la Biblia cuando dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor fraternal es el amor a todos los seres humanos; se caracteriza por su falta de exclusividad. Si he desarrollado la capacidad de amar, no puedo dejar de amar a mis hermanos. En el amor fraternal se realiza la experiencia de unión con todos los hombres, de solidaridad humana, de reparación humana. El amor fraternal se basa en la experiencia de que todos somos uno”.
Así como el pobre valora la caricia de la mano del donante, el migrante (sobre todo el que llega desprovisto de lo material) no sólo necesita una ayuda y asistencia sino también de una mirada que revalorice su identidad, que le permita ser reconocido por lo que es, con su cultura, con su historia, con su presente. “Acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados”1 son acciones que no podemos postergar.
La humanidad de hoy y fundamentalmente las corrientes migratorias nos invitan al desafío de “abrazar” al que migra, al que cambia su residencia, al que se mueve dejando mucho más de lo que a veces podemos dimensionar. El reto es dilatar el corazón. Y en esa tarea puede ayudarnos otro Arte de Amar, el que propone Chiara Lubich: amar a todos, tomando la iniciativa, amando al otro como a uno mismo, haciéndose uno con quien sufre o gozando con la alegría del otro, amando al enemigo o a quien es totalmente distinto de mí. Entonces ese amor llegará a ser recíproco y encontraremos un corazón ensanchado, comprobando que todos somos migrantes en esta Casa Común •
 1. Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado 2018.
1. Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado 2018.



Director General: Santiago Durante.
Secretario de Redacción: Manuel Nacinovich.
Referentes periodísticos: Santiago Mampel (Uru), Monserrat Cantero (Par), Pablo Herrera Navarro (Chi).
Consejo de Redacción: Ignacio Amaro, Lidia Iglesias, Claudio Larrique y Rocío Ravera (Uru), Jorge Amarilla y Matías Álvarez (Par), Neva Cifuentes (Chi), Betiana González y Ana Tano (Arg).
Corrección: Lorena Clara Klappenbach y Eduardo Roland.
Diseño: Matías Blanco.
Revista mensual internacional editada por el Movimiento de los Focolares.

Puede reproducirse total o parcialmente los textos, citando la fuente: revista Ciudad Nueva
Sede Uruguay:
Asociación Civil Ciudad Nueva. Pablo de María 1032. Montevideo.
Teléfono: 2412 2863 ciudadnueva@focolar.org.uy

Registro M.E.C. Nº 1923 No contribuyente. Depósito Legal: 360773.
Edición: Año 43 - Nº 5
Sede Paraguay: San José 447 casi Avda. España. Teléfono +59521213535 / +595971166250. info.ciudadnuevapy@gmail.com

Sede Chile:
Fundación Mariápolis

Giro: Promoción Religiosa Cultural y Social
Dirección: TRIANA 855- Providencia

Correo electrónico: revistaciudadnueva@ciudadnueva.cl
Teléfono: 222660342 / +56981383574
Sede Argentina:
Lezica 4358 (C1202AAJ) . Telefóno: (011) 4981-4885
whatsapp: +54 9 11 6180 2255 lectores@ciudadnueva.com.ar Registro de la Propiedad Intelectual Nº 959.059. Edición Nº 652
Este número se cerró el 29 de mayo de 2023.

Leí el artículo de referencia en la edición del mes de mayo y me pareció un interesante punto de vista. Gracias por tratar estos temas de actualidad.
María del Carmen
¡Excelente la experiencia realizada con el editorial del mes de mayo! A medida que avanzaba en el texto sentía cierta “falta de compromiso” con el mensaje y algunas reiteraciones innecesarias. Y me resultaba muy raro, porque Ciudad Nueva tiene a sus lectores acostumbrados a editoriales que despiertan reflexión, apelan a la cercanía y al diálogo. Cuando leí que el editorial había sido desarrollado por ChatGPT ¡fue un alivio! Gracias, me generó inquietud el tema y ganas de profundizar.
CeliaMuchas gracias por este artículo. Interesante que hayan puesto en práctica la aplicación ChatGPT y ver el resultado. Mientras leía notaba que le faltaba calidez humana, ese plus creativo que cada uno puede aportar al escribir algo. Gracias por tratar este tema, sería importante que se empiece a legislar sobre su uso según los valores de nuestra sociedad.
La historia muestra que en general las adquisiciones tecnológicas que se desarrollan son inevitablemente implementadas; pero no necesariamente hablan de un mayor bien. De hecho, podemos ver que todo lo que ha sido desarrollado en el tiempo ha aportado avances, pero también herramientas para la dominación y el sometimiento. Creo que el aspecto fundamental es estar atentos a esto último, a las limitaciones humanas a la aplicación de estos desarrollos. Estuve adentrándome en un estudio del reemplazo de las caricias humanas por otras administradas por
robots y el intento de perfeccionarlas sin advertir que el destello del alma y su activación sobre las hormonas no puede ser emulado. El zombi no puede reemplazar la creación divina. No me cabe la más mínima duda que la IA es una herramienta de control social, selección y discriminación; un instrumento de ejecución de los vicios más acendrados en el imaginario social, en manos de monopolios concentrados y deseosos de manipulación y dominación. Creo que como nunca habrá un contraste enorme entre quienes tienen una percepción trascendente o inmanente de la vida.
 Juan Andrés Ravignani
Juan Andrés Ravignani


Pienso que jamás la inteligencia artificial podrá discernir cómo sopla en mí el Espíritu Santo, dado que Él se comunica conmigo en forma personal o comunitaria, pero sí con la Inteligencia Divina podemos utilizarla.
José Luis Gabriela AlcarazCHIKUNGUNYA

Lo mejor es usar repelente. Pero mucha gente no cuida su casa, no eliminan los criaderos y además el clima tropical paraguayo es muy propicio para el crecimiento del mosquito. Quienes son infectados por picadura quedan con dolores articulares intensos y dolorosos. Mucha gente la sigue pasando mal.

Nicolás N.
La búsqueda de una nueva Constitución
Pienso que la situación institucional chilena debe sanearse antes de modificar su constitución, algo bastante difícil porque la pudrición política es monumental. No solo en Chile. Y las instituciones, aun las religiosas, miran para otro lado.
 J.A.R.
J.A.R.
FAMILIA Los Abuelos
Gracias por este aporte que permite reconocer y valorar el rol de los abuelos en la crianza de los niños. Quienes podemos disfrutar del vínculo nietos-abuelos lo vivimos como un regalo recíproco. Abrazar a un nieto es ganar años de vida. Gracias.
 Juan Carlos P.
Juan Carlos P.
El ser humano que migra es en sí mismo, un sistema biológico, psíquico, social, cultural y espiritual, simultáneamente. Desde ese punto de partida es que podemos empezar a pensar la complejidad (entendida como algo que está entrelazado y tejido entre sí) que implica ese encuentro de realidades diferentes.


“Desde siempre, las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío, año tras año, y nadan las ballenas en busca de otra mar y los salmones y las truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas, por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano (...) Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente.”
(Eduardo Galeano, Losemigrantesahora)
sidad. En este sentido, me pregunto: si las migraciones fueran un ave, ¿serían una golondrina buscando el verano?; si fueran una emoción, ¿serían la nostalgia?, ¿o tal vez la esperanza?; si fueran una música serían seguramente la música de la tierra de cada uno de nosotros, la tierra que nos ha visto nacer y que llevamos dentro; si fueran un objeto serían ¿tal vez un pasaporte?, ¿o un pañuelo?; si fueran una escena bíblica serían María y José, yendo a cumplir con lo que mandaba la ley: realizar el empadronamiento en la ciudad de Belén, donde les llegó el tiempo de dar a luz; o si fueran un poema serían quizás estos hermosos versos del gran Rabindranath Tagore:
Se mueven los peces bajo el mar, se mueven las galaxias, nos movemos los seres humanos: algunos por las sequías, el hambre, las guerras, las faltas de trabajo, la persecución política. Otros, otras, para buscar nuevas oportunidades, nuevos horizontes, para estudiar en otro lugar, por una misión religiosa, por un amor o por otro gran ideal. Vivir es estar en movimiento. Los posibles abordajes de las migraciones son inabarcables por su cantidad y diver-
“Tú me has traído amigos que no me conocían/Tú me has hecho sitio en casas que me eran extrañas/Tú me has acercado lo distante y me has hermanado con lo desconocido/Mi corazón se me inquieta si tengo que dejar mi albergue acostumbrado/Olvido que lo antiguo está en lo nuevo, que en lo nuevo vives también Tú”. Intento aproximarme a este fenómeno desde la mirada de la “complejidad”, acuñada por el filósofo Edgar Morin; no como sinónimo de complicado, sino que hace referencia a lo que está entrelazado, está tejido junto, lo que es imprevisible, lo inabarcable. De este modo, una
célula es compleja. Una hormiga o la hoja de un árbol, también lo son. Todos los fenómenos pueden ser leídos desde la mirada de la complejidad. Cuánto más el fenómeno de las migraciones humanas.

Las migraciones tienen que ver con las distancias geográficas, con las búsquedas personales, con los ideales, con
La diferencia entre la Inglaterra anglosajona y el Imperio Pala indio era mucho mayor que la diferencia entre la moderna Gran Bretaña y la India moderna, pero British Airways no ofrecía vuelos directos entre Delhi y Londres en los días del rey Alfredo el Grande”.
Además, Harari explica: “A medida que cada vez más humanos cruzan cada vez más fronteras en busca de trabajo, seguridad y un futuro mejor, la necesidad de enfrentarse, de asimilar o de expulsar a extranjeros pone en tensión los sistemas políticos y las identidades colectivas que se crearon en épocas menos fluidas. En ningún lugar es más agudo el problema que en Europa. La Unión Europea se construyó sobre la promesa de trascender las diferencias culturales entre franceses, alemanes, españoles y griegos. Podría desmoronarse debido a su incapacidad para contener las diferencias culturales entre europeos y emigrantes de África y Oriente Próximo.”
Otra interesante mirada la trae Tzvetan Todorov, en su discurso de 2008, al recibir el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales: “Esto nos atañe a todos, porque el extranjero no sólo es el otro, nosotros mismos lo fuimos o lo seremos, ayer o mañana, al albur de un destino incierto: cada uno de nosotros es un extranjero en potencia”. En 2013 tuve la ocasión de vivir seis meses en Nairobi, capital de Kenia. Fui a estudiar un posgrado en Innovación Social, unida a un grupo interdisciplinario y multicultural. El Instituto Amani, donde estudiaba, se había propuesto conformar un grupo heterogéneo para propiciar una mirada multidimensional de la realidad, y posibilitar los aprendizajes, la creatividad, las propuestas de solución a problemas globales.
la seguridad, el trabajo, las convenciones sociales, con los vínculos familiares, con las legislaciones y los tratados internacionales, con las decisiones, con los compromisos, con los deseos, con la ciudadanía. Pero también con la identidad, los gustos, la moral, con los derechos humanos, la lengua, la vivienda, la comida, el paso del tiempo, la espiritualidad, la calidad de vida, las emociones, los procesos políticos, los valores, las tradiciones familiares, los miedos, la convivencia, lo imprevisible, con la tolerancia, con el amor. Además, tiene que ver con aspectos antropológicos, sociológicos, jurídicos, económicos, culturales, religiosos. El ser humano que migra es en sí mismo un sistema complejo, una totalidad interrelacionada, es un sistema biológico, psíquico, social, cultural y espiritual, simultáneamente.
El abordaje más recurrente en los medios de comunicación es quizás el que nos trae Yuval Noah Harari en su libro 21 lecciones para el siglo XXI, que está referido a la globalización como acelerador de los procesos migratorios y la paradoja europea: “Aunque la globalización ha reducido muchísimo las diferencias culturales en todo el planeta, a la vez ha hecho que sea más fácil toparse con extranjeros y que nos sintamos molestos por sus rarezas.
Las primeras palabras que aprendí en swahili, la lengua nacional, fueron karibu y asante, “bienvenida” y “gracias”, respectivamente. Poco después, sin embargo, la tercera palabra con la que me topé con la realidad fue muzungu. Fue un día que me acerqué a una mamá que tenía su bebé en la espalda, mientras estábamos en la fila esperando el colectivo. Yo la saludé, y luego le hice un gesto cariñoso al bebé. Fue ahí cuando la mamá nos miró a ambos, en forma sucesiva y le enseñó a su niño (al mismo tiempo que a mí) la palabra muzungu.
Muzungu significa “blanco”, “extranjero”, pero también podría extenderse a “colonizador”. Aquel día, en aquella tierna escena de mamá y bebé, me sentí extranjera. Es cierto que aquel año Kenia cumplía 49 años de independencia. Es fácil comprender cómo los keniatas contemporáneos habían vivido la colonización, y lo difícil de aceptar a los extranjeros (cualquiera sea su nacionalidad). Quizás no puedo cambiar las leyes de países, o los corazones y las mentes de tantas personas (donde estas leyes se gestan), pero puedo, delante de una persona extranjera, decirme a mí misma como en esa bella escena del Antiguo Testamento (Isaías 54:2): “Ensancha tu tienda, Mujer” •
*La autora es licenciada en Relaciones Internacionales y mediadora.

El país oriental se presenta como uno de los territorios que mayor estabilidad garantiza a nivel regional. Aun así, emigrar a Uruguay puede significar un complejo proceso de inserción y adaptación a un país con una calidad de vida buena pero costosa. Eso cuenta Diana Porras, joven de 20 años que dejó su Venezuela natal en búsqueda de una mejor educación.
La inmigración en Uruguay es una parte fundamental de la historia del país. Este fenómeno aumentó de manera exponencial a lo largo del tiempo y la tendencia es que siga creciendo. En los últimos años, el nú-
mero de inmigrantes que viven en tierras orientales ha aumentado en 29.468 personas, un 37, 4 %.
Es así que, actualmente, en Uruguay viven, según informa la ONU, 108.267 inmigrantes, provenientes principalmente de Argentina, España

y Venezuela. Esto supone un 3, 16 % de toda la población, que lo ubica en el puesto 112 del ranking de inmigración a nivel mundial.
Estas cifras nos ofrecen la siguiente realidad: Uruguay resulta una opción importante en comparación con otros países de la región, debido a sus políticas migratorias flexibles y su buena calidad de vida.
Esto nos hace pensar, entonces, que el país oriental resultaría ser un paraíso para el extranjero. Pero… ¿esto es realmente así? ¿Cómo es la mirada del inmigrante? ¿Qué realidad le toca vivir?
Las razones por las cuales las personas migran de sus países de origen son múltiples y complejas. Algunas de ellas tienen que ver con la imposibilidad de llevar una vida decente, con la dificultad de encontrar trabajo o con la falta o falla generalizada de los servicios públicos de salud, seguridad y educación.
La elección de partir también se toma a raíz de conflictos armados, criminalidad generalizada, represión institucional o incluso persecución de ciertos grupos por motivos políticos o étnicos.
Por un conjunto de situaciones de esta índole es que Diana Porras, estudiante de 20 años que vive en Uruguay, tuvo que dejar su Venezuela natal. “El motivo que me llevó a emigrar es bastante complejo, pero 2016 y 2017 fueron los años más críticos en Venezuela con respecto a las protestas, agresiones de parte del Gobierno hacia la gente”, dice la joven en diálogo con Ciudad Nueva “También fueron años donde hubo mucha escasez en el sentido de las necesidades básicas, como agua, luz, comida. En lo personal, mis padres querían que, como mínimo e indispensable, tuviese una buena educación. Pero con el deterioro del Gobierno a lo largo de los últimos años también se fue degradando la educación, ya sea pública o privada”, explica.
Las barreras culturales y lingüísticas
son problemas que también afectan a quienes deben reinsertarse en nuevas comunidades. Esto condiciona sus posibilidades de integración, teniendo que adaptarse a un contexto totalmente distinto. Con respecto a esto, Diana detalla lo siguiente: “Hasta el día de hoy sigue siendo un proceso de adaptación a otro país, a otra cultura. En mi experiencia personal no tengo ese sentimiento de pertenencia, siento que lo perdí. Siento que estoy en otro país del que no soy parte, por eso respeto mucho toda la cultura. Obviamente, también fue difícil porque a uno le quitan su entorno, su día a día, su rutina, sus hábitos y eso es lo que caracteriza a una persona y la hace ser quien es”.
Además, agregó que desde su perspectiva considera a los venezolanos como personas mucho más cálidas, amorosas y empáticas que las uruguayas. También percibe que el uruguayo es un poco más frío, más distante, y fue por ello que se le hizo un poco más duro adaptarse a esas formas.
Los datos sobre la integración de los migrantes abarcan una amplia gama de información, incluyendo el hecho de si los migrantes se están integrando en las esferas económica, social, cultural y política de la sociedad, la discriminación a la que se enfrentan, cómo afectan las políticas a la inclusión de los migrantes y cómo percibe la sociedad a los migrantes y la inmigración.
Desde su llegada al país, Diana aseguró haber recibido en varias ocasiones violencia verbal y discriminación, solo por el hecho de ser inmigrante. “Lo he vivido desde que llegué, no solo en mí, sino también con mi madre. Ha pasado por muchas situaciones feas con respecto a ese tema. Justo ahora que estoy con un trabajo donde dos de mis encargados son venezolanos, lo he visto también con ellos y son momentos muy fuertes. Tienen contacto con muchas personas y ellos son vulnerables en muchos sentidos. Te hace aprender a lidiar con eso”, cuenta la joven.
“Después de presenciar situaciones así, pensé: ‘Aquí hay dos opciones, o me pongo mal cada vez que me suceda o aprendo a lidiar con esto’. Creo que a los extranjeros nos toca aprender a lidiar con esa discriminación, aunque es feo decirlo, pero esa es la opción que toca. Yo trabajo en una tienda de ropa y me ha pasado que las personas se enojan hasta por el mínimo detalle y te empiezan a decir cosas muy despectivas. No solo lo he visto con venezolanos, sino también con los cubanos, hacen comentarios muy despectivos. Estoy totalmente en contra de esto, pero bueno, tuve que aprender a sobrellevarlo”.
De igual forma, esta joven ve Uruguay como un buen destino para los inmigrantes, debido a la accesibilidad y pocas trabas que existen para llegar aquí. “En el momento en que yo vine, si no me equivoco, los papeles que tenía que presentar eran bastante básicos. Fue fácil por ese lado, por ahí lo más difícil en Venezuela fue conseguir ese tipo de papeles, pero en general acá resultó sencillo entrar, además de la rapidez de los trámites, eso es bastante beneficioso”.
En cuanto a la economía, consideró que Uruguay es muy positivo para los extranjeros, pero aclaró que tiene sus limitaciones.
“Es un gran país que brinda muchas oportunidades para personas que vienen de otras realidades. Al extranjero se le puede abrir una puerta muy grande por venir acá. Sin embargo, es una limitación y una realidad también. Es un país bastante caro y para una persona que no tiene ningún tipo de contacto o que viene totalmente sola para empezar de cero es bastante complicado”, reconoce. Sin dudas, Uruguay es un gran destino para los extranjeros a la hora de emigrar porque ofrece muchas facilidades y posibilidades. De igual manera, hay que tener en claro que existen muchas limitaciones y realidades en el ámbito socioeconómico que debe mejorarse si quiere convertirse en un país modelo en este sector •
Si alguien tiene poca empatía, ¿significa que no hay espacio para mejorar? Experimentos científicos de los últimos diez años han demostrado interesantes aportes sobre la capacidad de entrenar el cerebro y ejercitarlo en la compasión.
La sociabilidad se ve facilitada por nuestra capacidad de interpretar las emociones, los pensamientos, las creencias y las intenciones de los demás. Incluye un aspecto cognitivo que permite, por ejemplo, comprender que otros pueden tener puntos de vista diferentes de los míos y que se conoce como “teoría de la mente”; incluye otro aspecto, el afectivo, que permite compartir los sentimientos de los demás, resonar con ellos y que es llamado “empatía”. La empatía puede conducir a la motivación para ayudar a otras personas, y esto se conoce como “compasión”. También puede conducir a una “angustia empática”, que puede producir estrés y agotamiento. Los estudios realizados por psicólogos han demostrado que las personas que experimentan compasión ayudan más que aquellas que muestran una gran angustia empática.

La pregunta que surge, entonces, es si estos fenómenos son naturales. Es decir, si tienen una base biológica. Se han llevado a cabo miles de experimentos utilizando neuroimágenes funcionales mientras sujetos humanos experimentaban la teoría de la mente, la empatía o la compasión, y se ha demostrado que estas experiencias involucran redes cerebrales específicas. Por ejemplo, empatizar con otra persona provoca la activación de redes cerebrales que también se conectan con la experiencia en primera persona de estas emociones. Es decir:
las áreas del cerebro que se activan cuando siento dolor, también se activan cuando veo a alguien experimentar dolor. Estas áreas del cerebro son la corteza cingulada anterior y la ínsula anterior.
Sin embargo, la activación de estas áreas cerebrales durante la experiencia de empatía es variada: algunas personas tienen una activación más alta y esto se asocia con una empatía alta, mientras que otras tienen una activación pobre y una empatía pobre. La pregunta que surge entonces es si esto se puede cambiar. Si alguien tiene poca empatía, ¿significa esto que no hay espacio para mejorar? En los últimos diez años, los experimentos proporcionaron datos interesantes al respecto. Por ejemplo, una persona ve repetidamente a otras personas que sufren dolor físico. A lo largo de esa experiencia, esa persona mostrará una mayor actividad en la ínsula y la corteza cingulada, y esto se asocia con angustia. Sin embargo, después del entrenamiento de la empatía, es posible habituar a una persona a la compasión pidiéndole que visualice a alguien y que cultive la benevolencia hacia esa persona. Primero, el otro que se visualiza es un amigo, pero después de un poco de entrenamiento se le pedirá a la persona que
POR CATHERINE BELZUNG (FRANCIA)*visualice a extraños y, finalmente, enemigos. Al hacerlo, las personas aprenden a experimentar bondad hacia todos los seres humanos, y se ha demostrado que esto aumenta el comportamiento altruista.
¿Qué se observa en el cerebro de las personas entrenadas? ¿Se mantiene como estaba antes del entrenamiento? La respuesta es que no. Después del ejercicio de la compasión se observó un aumento en las áreas del cerebro relacionadas con el placer (cuerpo estriado ventral y corteza orbitofrontal) y una disminución de la actividad en las áreas involucradas en el entrenamiento empático que causan angustia. Esto sugiere que ayudar a los demás refuerza nuestra capacidad de ser empáticos. Este cambio en la actividad cerebral es posible a través de un fenómeno llamado “plasticidad cerebral”. Así, nuestra capacidad de preocuparnos por los demás y ayudarlos puede ser estimulada por la práctica, y esto se traduce también en cambios en nuestro sistema biológico. Por lo tanto, hay espacio para la esperanza: si a las personas de nuestro edificio, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades se les propone este tipo de formación en la vida cotidiana, ¡se hace posible una nueva sociedad basada en la fraternidad y la amistad! •
*Catherine Belzung es profesora titular de Neurociencias en la Universidad de Tours (Francia), miembro senior del Institut Universitaire de France desde 2014 y presidenta de iBrain




En las últimas décadas Chile ha vivido la llegada de inmigrantes provenientes de Perú, Haití y, más recientemente, Venezuela. Presentamos un panorama de la realidad de un país en el que coexisten culturas diversas y que aprenden a convivir.
Todos los países que se formaron después de la llegada de los viajantes del “viejo mundo” están constituidos de una mezcla de etnias, acompañadas de sus culturas, que dieron origen a los pueblos del llamado “nuevo mundo”. Las etnias y culturas que ya estaban presentes en América, también fueron asimilando cultural y genéticamente muchas características que formaron nuevas culturas, nuevos modos de ver el mundo y la vida. Nuevos modos de preparar alimentos, nueva sazón. Mezclas de estética y de lenguaje que hoy en día son consideradas identidad nacional en varios países de nuestro continente, son en realidad síntesis de muchísimas fuentes diferentes.
Las migraciones hacen parte de la historia de la humanidad y aunque hoy en día muchos lo miran como un “fenómeno” nuevo. De nuevo tiene bien poco. Lo que hoy se conoce como Chile fue formado por la migración deseada o impuesta que al encontrarse (por usar una palabra amena) con los pueblos originarios, se fue adecuando, creciendo y sigue en continua transformación.

Las migraciones históricas en Chile, la española primero, la italiana, croata, alemana y palestina después, sólo para nombrar algunas, dejaron su marca en la sociedad, en la arquitectura y en la cultura culinaria. Las migraciones más recientes, que se trasladan escapando de situaciones políticas y económicas, eligen a Chile por su estabilidad económica y posibilidad de crecimiento.
En los años ´80 la situación económica en Perú se agravó y se calcula que más de medio millón de peruanos y peruanas (que en el siglo pasado habían recibido la fuerte migración china), dejaron su país para emigrar a Europa, Norteamérica, Asia y otros países de Latinoamérica. Más tarde, desde aproximadamente 2010, pese a que el flujo migratorio estaba disminuyendo, se incrementó la llegada de ciudadanos de Perú a Chile y constituyeron la mayor comunidad extranjera residente en Chile entre 1992 y 2015. Hoy en día, se siente casi “natural” la presencia peruana. Los restaurantes de su comida pululan por todo el país. Su acento característico ya casi no llama la atención. Fue una migración caracterizada por ser prevalentemente “femenina”. Mujeres dejaban sus familias para venir a Chile a trabajar como “nanas”. Eran y son bien recibidas por las familias >>
chilenas acomodadas, por su pulcritud, educación, buen lenguaje y buena mano en la cocina. Desde Chile mantenían a sus familias que habían permanecido en Perú, a costa de su soledad, hasta poder traer hijos y esposos o volver a su país de origen.
Casi paralelamente, desde Venezuela empezó la gran migración en búsqueda de mejores condiciones de vida. Se calcula que un millón y medio de venezolanos se fueron de su país.
Los países de destino eran muy variados, pero, nuevamente, Chile resultaba una meta bastante atractiva. En pocos años superaron en número a los peruanos y pasaron a ser la principal nacionalidad de migrantes en el territorio chileno. Tanto que en 2019, y dado el incremento de ciudadanos venezolanos que estaban ingresando desde las fronteras terrestres y aéreas, el gobierno ha establecido la necesidad de una visa consular de turismo, provocando una caída del 80% del ingreso venezolanos a Chile. A pesar de este decrecimiento, causado también por la pandemia del Covid-19, hoy hay aproximadamente medio millón de venezolanos en el país.
Por su parte, los haitianos, después del terremoto de 2010, ayudados por las tropas chilenas de estabilización, se fueron acercando a la población militar y empezaron a mirar a Chile. Comenzaron a llegar en masa. En ocasiones arribaban aviones enteros “invitados” por la industria de la construcción, pues hacía falta mano de obra que ya no se lograba suplir con los trabajadores nacionales.
Este fuerte flujo migratorio empezó a generar malestares entre algunos sectores de la sociedad chilena. Esta sensación de “invasión” que, supuestamente, venía a sacar puestos de trabajo o a colapsar los sistemas públicos de salud, fue suscitando una xenofobia latente, y, hay que decir, también porque la población de Haití llamaba más la atención por su color de piel y porque no hablaban castellano.
Se hacía cada vez más fuerte la necesidad de regular y controlar la llegada de extranjeros (o al menos de ciertos extranjeros). En 2019, el gobierno comenzó a exigir a los haitianos una visa consular de turismo para ingresar a Chile. De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al 31 de diciembre de 2021 la población extranjera que reside en Chile corresponde a 1.482.390 personas, lo que equivale al 7,5% de la población total del país. Esta cifra implica un alza de
1,5% en comparación con 2020, y de 14,1% en relación con 2018. Eso sí, cabe destacar que la cifra se basa en trámites migratorios, por lo que sólo se incluyen personas en situación de regularidad. Pero la estimación es que actualmente, en 2023, este número es mucho más grande y se habla de hasta 2 millones de extranjeros.
La ley de migración en Chile era del año 1975 y necesitaba una actualización a la nueva realidad. La propuesta de la nueva ley estuvo en elaboración por más de 8 años, pasando por los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Finalmente fue promulgada el 11 de abril de 2021, pero para que pudiera ser aplicada necesitaba el reglamento y este solo fue publicado en febrero de 2022.
La principal novedad de esta ley es que no se puede hacer cambio de categoría migratoria estando dentro del territorio nacional. Es decir, si un extranjero entra como turista no podrá solicitar una visa de residente, lo que estimula así la solicitud de visa de residencia previa a la llegada. Además se creó el Servicio Nacional de Migraciones, órgano que tiene a cargo todo el visado de extranjeros, cambiando el procedimiento que antes se hacía en los consulados chilenos.
Se ha prometido que los trámites serían mucho más expeditos (había esperas de hasta 6 meses para la aprobación de una visa) y que todo marcharía de modo más regular. Pero el actual Servicio Nacional de Migraciones ha heredado un historial de trámites migratorios atascados por años y aún hace falta al ponerse al día. Así que sigue demorando mucho hacer los trámites, hay desinformación, y el formato online (sin atención presencial) crea mucha inseguridad y errores al postular a una visa de residencia.
Para completar la problemática, actualmente el Registro Civil está sobrepasado y una vez que se consigue la visa y se ingresa a Chile, se debe esperar al menos un par de meses para poder tener el documento de identidad chileno. Esto dificulta mucho los trámites de afiliación al sistema de salud, contratación de servicios e inclusive arrendar una vivienda.
Como consecuencia de la nueva ley, apenas se pudo viajar de nuevo y las personas empezaron a entrar al país por pasos no habilitados. Como no es posible regularizar la situación migratoria de quienes entran así, actualmente hay en Chile una considerable población de irregulares (no se usa más la palabra “ilegal”, oportunamente) que igualmente consiguen trabajos pues el mer-
cado laboral sigue necesitado. Muchos tienen ocupaciones informales, pero no pueden obtener un documento y están desamparados por la ley. No se sabe muy bien el número de personas en esta situación, pero hay estimaciones de que son alrededor de 40.000.
El gobierno actual enfrenta entonces el enorme desafío de poner en orden la casa, atender a la presión de los que ponen en evidencia el caos y piden medidas drásticas. Por otro lado, están los que luchan por los derechos humanos y, por otro, está la crisis humanitaria de las fronteras terrestres, donde gran número de migrantes irregulares quieren salir de Chile pasando por la frontera de Perú, pero no les permiten por no tener documentos válidos.
Algunos hechos de delincuencia y el asesinato de policías por mano de algún extranjero han puesto aún más fuertemente la atención sobre la problemática, generalizando negativamente la presencia de los extranjeros.
Los haitianos, ya hace un par de años, empezaron a irse de Chile. La falta de integración con la sociedad es la motivación de fondo. También muchos venezolanos están emprendiendo vuelo a otros destinos, algunos inclusive regresan a su país de origen, pese a que la situación “no se ha arreglado” como dicen.
Por otro lado, varios extranjeros ya están totalmente instalados y agradecen la oportunidad de empezar de nuevo en tierra extranjera. No solo se trata de profesionales que consiguieron buenos empleos en Chile, sino también de los que, por su esfuerzo y capacidad de adaptación, lograron establecerse de modo digno. Tal vez solo por visión de mercado, de a poco se va abriendo espacio a lo diferente. Ampliando ofertas, atendiendo a demandas, creando espacios de interés común. Un ejemplo simple pero significativo: actualmente en todo supermercado se encuentra harina para hacer arepas (comida venezolana) y otras especialidades, aún novedosas para los chilenos y chilenas. La historia se repite y entre dificultades, prejuicios, recelos y esperanza la sociedad va aceptando y adaptándose a compartir y construir juntos. Sigue viva la esperanza de que nos acerquemos a aquella idea, tan cristiana, de una Casa Común, donde todos son hijos de un único Padre y, por lo tanto, hermanos entre sí •

“Alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes.” (2 Corintios 13, 11)
El apóstol Pablo había seguido con amor el desarrollo de la comunidad cristiana en la ciudad de Corinto; la había visitado y sostenido en momentos difíciles.
Pero en un determinado momento tuvo que defenderse con Segunda carta a los corintios de las acusaciones de otros predicadores, para los cuales el estilo de Pablo era controversial: no se hacía retribuir por su trabajo misionero, no hablaba según los cánones de la elocuencia, no se presentaba con recomendaciones para sostener su autoridad, proclamaba que comprendiéramos y viviéramos la propia debilidad a la luz del ejemplo de Jesús.
Sin embargo, al concluir la carta, Pablo les entrega a los corintios una convocatoria llena de confianza y de esperanza:
“Alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes”.
La primera característica que se nos presenta a los ojos es que sus exhortaciones están dirigidas a la comunidad en su conjunto, como lugar en el que se puede experimentar la presencia de Dios. Todas las fragilidades humanas que tornan difícil la comprensión recíproca, la comunicación leal y sincera, la concordia respetuosa de la diversidad de experiencias y de pensamiento pueden ser sanadas por la presencia del Dios de la paz.
Pablo sugiere algunos comportamientos concretos y coherentes de acuerdo con las exigencias del Evangelio: tender hacia la realización del proyecto de Dios para cada uno y para todos, como hermanos y hermanas; volver a poner en juego el mismo amor consolador de Dios que hemos recibido; ocuparse los unos de los otros, compartiendo las aspiraciones más profundas; saber recibirse mutuamente, ofreciendo y recibiendo misericordia y perdón; alimentar la confianza y la escucha.
Son opciones entregadas a nuestra libertad, que a veces exigen el arrojo de ser “signo de contradicción” frente a la mentalidad corriente.
Por ello, el Apóstol recomienda darse ánimo unos a otros en esta responsabilidad. Lo que cuenta para él es preservar y dar testimonio con alegría del valor inestimable de la unidad y de la paz, en la caridad y en la verdad. Todo, siempre, apoyados en la roca del amor incondicional de Dios que acompaña a su pueblo.
“Alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz. Y entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes”.
Para vivir esta Palabra de Vida miremos también nosotros, como Pablo, el ejemplo y los sentimientos de Jesús, que vino a traernos una paz muy suya1. En efecto, ella no es solamente ausencia de guerra, de litigios, de divisiones, de traumas. Es plenitud de vida y de alegría, es salvación integral de la persona, libertad, fraternidad en el amor entre todos los pueblos. ¿Y qué hizo Jesús para darnos “su” paz? Pagó personalmente. Se puso en medio de los contrincantes, cargó sobre sus hombros los odios y las divisiones, abatió los muros que separaban a los pueblos2
También a nosotros la construcción de la paz nos exige un amor fuerte, capaz de amar incluso a quien no está dispuesto a ello, de perdonar, de superar la categoría de enemigo, amar la patria del otro como la propia. Todo lo cual exige de nosotros corazón y ojos nuevos para amar y ver en todos los otros candidatos a la fraternidad universal. “El mal nace del corazón del hombre”, escribía Igino Giordani3, y “para quitar el peligro de la guerra es necesario quitar el espíritu de agresión y aprovechamiento del que nace la guerra. Hay que reconstruir una conciencia”4.
Bonita Park es un barrio de Hartswater, pequeña ciudad agrícola de Sudáfrica. Como en el resto del país, persisten los efectos heredados del régimen del apartheid, sobre todo en el ámbito educativo: las competencias escolares de los jóvenes que pertenecen a los grupos negros y mestizos son marcadamente inferiores a las de los demás grupos étnicos, con el consiguiente riesgo de una marginación social.
El proyecto “The Bridge” nace para establecer una mediación entre diferentes grupos étnicos en ese barrio lleno de distancias y diferencias culturales, con la creación de un programa de clases complementarias y un pequeño espacio en común como lugar de encuentro entre culturas diferentes, para chicos y jóvenes. La comunidad da muestra de un gran deseo de trabajar unida. Carlos ofreció su viejo camión para ir a buscar la madera con la que se fabricaron los bancos y el director de una escuela vecina donó estanterías, cuadernos y libros, mientras que la Iglesia Reformada Holandesa donó cincuenta sillas. Cada uno hizo su parte para fortalecer a diario el puente entre culturas y etnias5 •
Letizia Magri y el equipo de la Palabra de Vida
1. Cf. Jn 14, 27.
2. Cf. Ef 2, 14-18.
3. Giordani, I. (2003). La inutilidad de la guerra. Buenos Aires: Ciudad Nueva.
4. C. Lubich. Palabra de vida, enero de 2004.
5. Cf.:https://www.unitedworldproject.org/workshop/sudafrica-un-ponte-tra-culture; Spazio famiglia, marzo 2019, pp. 10-13.
Actos de amor concreto que ayudan a salir de uno mismo y atender las necesidades del otro.
Luego de un día complicado y largo en el trabajo, salí bastante cansado, solo pensando en llegar a casa, sentarme a tomar un buen café con leche y mirar el informativo despejando la mente. Cuando llegué a casa, ante una pregunta de mi hija me di cuenta que me había olvidado de llevarle un material que me había pedido y que necesitaba para el otro día. Era un horario en el que los comercios ya estaban cerrados y la única alternativa era el shopping, aunque también cerraría en apenas 35 minutos. El momento presente me pedía dar un paso y renunciar a mi necesidad de descansar. Rápidamente me hice el café con leche y en cinco minutos salí nuevamente de casa. Me dije a mí mismo que debía hacer eso con alegría. En viaje para el shopping me tocaban todos los semáforos en rojo. Por momentos pensaba que no llegaría pero tenía la convicción que si estaba viviendo el presente y haciendo la voluntad de Dios de ese momento llegaría con el tiempo necesario.

Desde hace un par de meses, por recomendación de mi traumatólogo, voy regularmente a un gimnasio que se encuentra en el tercer piso de un centro comercial de mi ciudad. Suelo hacer mi práctica al salir de mi trabajo y para ello, llevo siempre en un bolso mi ropa deportiva. Luego de terminar mi rutina quise ir al vestuario para cambiarme, pero la secretaria me dijo que estaba cerrado y me recomendó utilizar el baño del centro comercial que está en el primer piso.
Al entrar allí, con mucha sorpresa, me encontré con un hombre que no se encontraba bien por un problema de descompostura. Su pantalón se había manchado todo y estaba intentando limpiarlo de alguna manera. Le pregunté cómo podía ayudarlo y me contó que venía de otra ciudad y al sentirse mal, decidió entrar al centro comercial.
Me dirigí a la planta baja y hablé con el guardia de seguridad para ver qué podíamos hacer por ese señor. Mientras hablaba con él, recordé que en mi bolso tenía el pantalón que había utilizado ese día durante mi jornada laboral. Le dije entonces que tenía una solución para el problema y se puso contento de poder ayudar de algún modo al hombre.
Ya era la hora de cierre y cuando bajé la rampa de estacionamiento del centro comercial veo todo lleno, aunque justo sale un auto delante de mí y estacioné inmediatamente. Fui al local, compré el material para mi hija y luego cerró.

Con alegría volví para casa, pensando que más allá de todo el día dedicado al trabajo, también tuve la oportunidad de amar concretamente y dar respuesta a la familia. Si bien se puede pensar que son cosas prácticas y pequeñas del día a día, son momentos importantes donde debemos saber perder nuestra idea, para estar presentes y construir también en la familia.
Santiago Rebellatto
Subí nuevamente al baño del primer piso, seguro de que Jesús en esa persona me estaba dando la oportunidad de amar sin esperar nada a cambio.
Le ofrecí mi pantalón al señor, se lo probó y le quedó perfecto, como hecho a su medida. Él estaba sorprendido y a toda costa quería pagarme. Me pedía que le recibiera su dinero a cambio. Yo, por supuesto, me negué: ¡el pantalón ya no me pertenecía, era suyo!
Cuando me retiraba del lugar me encontré con el guardia nuevamente y le conté que estaba todo resuelto. Nos despedimos con alegría. ¡También él había sido partícipe de ese acto de amor concreto!
Jorge “Pupi” DagheroMuros invisibles que se levantan, sin darnos cuenta, a causa de miedos o prejuicios. La experiencia que realizó el equipo del Centro Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes (CEMI) con una mujer que recibía más asistencia de la que pensaban, resultó una fuerte instancia de aprendizaje y crecimiento. El hallazgo, según cuenta la hermana Constanza Di Primio, fue encontrar que, para aquella señora, la ayuda siempre había sido mucho más que un kit de asistencia humanitaria.
Para que tengan Vida y la tengan abundante (Jn. 10,10). “En esta afirmación de Jesús encontramos el corazón de su misión: hacer que todos reciban el don de la vida en plenitud, según la voluntad del Padre. En cada actividad política, en cada programa, en cada acción pastoral, debemos poner siempre en el centro a la persona, en sus múltiples dimensiones, incluida la espiritual”, decía el papa Francisco en la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado de 2019.
Una experiencia vivida hace unos años, en lo más agudo de la crisis humanitaria de Venezuela, resume en parte mi servicio y, sobre todo, lo que voy aprendiendo al lado de migrantes y refugiados.
Hace unos años, descubrimos que una migrante a la que hacía tiempo acompañábamos y asistíamos, había encontrado (y aprovechado) “las fisuras” de comunicación

entre las diferentes organizaciones dedicadas a acompañar a personas en situación de movilidad humana. En una palabra, obtenía de cada una de ellas beneficios muy similares en todo lo referente a la asistencia humanitaria. Esta acción, claramente, tenía consecuencias desfavorables, puesto que si alguien recibe más kits de asistencia, vouchers de comida o más ropa de la que necesita, habrá otra persona, con su misma necesidad, que se quedará sin recibir.
En particular, con esta migrante habíamos generado un vínculo de cercanía y confianza, con lo cual cuando caímos en la cuenta de su proceder, nos sorprendió y nos llevó a cuestionarnos sobre nuestra manera de acompañar. Puso también en evidencia la necesidad de mejorar los circuitos de comunicación entre las organizaciones que brindamos asistencia humanitaria. Y, en algún sentido, comenzamos a preguntarnos cómo sistematizar mejor los procedimientos para detectar estos casos. En términos simples, cómo abrir los ojos para que no nos pase de nuevo.
Al mismo tiempo, nos dimos unos días para pensar si llamábamos a esta persona para confrontar la situación, o si esperábamos un próximo pedido suyo para contarle que sabíamos de las otras asistencias que recibía. Esos días trabajamos con una mezcla de decepción e incomodidad. Porque lo cierto es que todos reconocíamos que, en el fondo, esa fue su estrategia de supervivencia, o tal vez el modo que encontró para mitigar la incertidumbre que su presente, nuevo y hostil, le ofrecía. Claramente no compartíamos esa estrategia, pero, por otra parte, sabíamos que tampoco estaba en nuestras manos el poder de juzgar su vulnerabilidad.
En definitiva, este proceder suyo, ¿no reproducía tal vez (en lo pequeño), el itinerario de su propio drama, cuando alguna vez alguien (al igual que ella en este caso) decidió en su país tomar para sí lo que era de todos? ¿No habrá experimentado ella también a ese alguien que decidió lucrar con las fisuras de un sistema cargado de intereses egoístas, alguien que (sin consultarle) la empujó a convertir su valija en su nueva casa? Sin duda, ella se quedó sin su parte, y aún peor, debió guardar todo lo que pudo en esa valija, ponerse en camino y dejar su historia, lugar y memoria para tener como único objetivo y horizonte impuesto, sobrevivir en tierra extranjera.
Este caso, simple en sí mismo, hizo resonar en nosotros aquellas palabras del papa Francisco: no se trata solo de migrantes, se trata de perso-
nas que han perdido todo o casi todo. Porque acumular uno o dos kits de higiene, un poco de dinero, un colchón o un kit escolar, no les devuelve nada, más bien le recuerda la precariedad de su presente y la incertidumbre de su futuro.
Pero esta anécdota se trata también de nuestros miedos, de nuestra pronta capacidad para juzgar o de tener claro lo que el otro debe hacer, levantando así muros invisibles. Barreras que, de una manera u otra, los hace sentir extranjeros. Barreras que la mayoría de las veces los hace sentir beneficiarios de programas de asistencia internacionales y, tal vez en pocas ocasiones, los hace sentir personas en proceso o simplemente nuestros hermanos.
¿Cómo terminó la historia? Dejamos reposar el tema durante una semana, y finalmente decidimos contarle a esta migrante que, entre las organizaciones que le brindamos asistencia, habíamos conversado y sabíamos que había requerido en cada una la misma ayuda, acumulando, en algún sentido, varios beneficios. Le explicamos que sería bueno focalizar la recepción de ayuda en una sola organización, para que su seguimiento y acompañamiento fuese más ordenado y para poder colaborar, entre todos, en el logro de una distribución justa y equitativa.
Fue una conversación dolorosa y sincera. Escuchamos una vez más su necesidad actual, su constante miedo a la escasez internalizada por lo vivido en su país, y puso ante nosotros su temor al futuro por encontrarse sola, con su edad avanzada y las pocas posibilidades de trabajar.
Al terminar la charla, preguntó: “¿Puedo pedirles solo una cosa más?”. Y casi como rompiendo todo lo acordado que habíamos conversado con ella, le dijimos que sí, mientras nos preguntábamos en silencio cuál sería el “material de asistencia” que pediría ahora. Entre lágrimas y sonriendo, expresó: “Por favor, no me retiren su amistad, sigan dándome su compañía, porque es lo más seguro que encontré desde que he llegado” •
* Por Hna. Constanza Di Primio
La autora es Hermana de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Es abogada y colabora en el Área Legal y Documentación de la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes (CEMI).

Se trata de la feria del libro más grande y convocante de habla hispana. Entre abril y mayo pasado celebró su edición número 47, a la que concurrieron más de un millón y medio de personas y cuya Ciudad Invitada de Honor fue la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Hubo 1500 expositores de más de cuarenta países, para continuar con una tradición fundada en 1975 que busca ser un espacio de promoción, resguardo y trabajo de la cultura literaria •

Argentina se aproxima a unas nuevas elecciones nacionales para elegir quién será presidente de la Nación durante el período 2023-2027. El próximo 13 de agosto se celebrarán las elecciones primarias, mientras que el domingo 22 de octubre será el turno de las definitivas.

El recorrido por la vida política, social y económica de la Argentina a cuatro décadas de recuperada la vida democrática se asemeja en mucho a ese replanteo existencial –instalado en el sentido común– en torno a la famosa crisis de los 40. Si promediando esa edad muchos hombres y mujeres miran hacia atrás y experimentan cierta

angustia al cotejar los encendidos anhelos de juventud con lo obtenido y conseguido en la ardua y trabajosa vida adulta, también la sociedad argentina se encuentra ante la disyuntiva entre recrear expectativas y esperanzas en el sistema democrático o aventurarse, descreída, exhausta y enojada (con justa razón) hacia lo desconocido.
Sin lugar a dudas, la escuálida performance macroeconómica de la Argentina durante las últimas décadas hace mella, como en otras latitudes del globo, sobre la valoración misma que tiene la sociedad para con el sistema democrático. Si este sistema de convivencia social y decisiones políticas no es capaz de generar mejores condiciones de vida para la población, el terreno para aventuras demagógicas –a izquierda o derecha– se nutrirá al ritmo del desencanto de las mayorías.

Bastan apenas algunas cifras para ilustrar el derrotero cuesta abajo de la Argentina en las últimas décadas. Si a mediados de los setenta, la pobreza –medida por ingresos– oscilaba en torno al 5 % de la población, hoy día es un flagelo que azota al 40 % de los argentinos (más de 17 millones de personas), según revela la encuesta permanente de hogares (EPH) realizada por el INDEC1, cifra que aumenta según estudios privados como los del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Más de la mitad de la población económicamente activa (PEA) no tiene seguridad laboral: trabaja en condiciones precarias y/o subempleo inestable (41 %) o directamente no encuentra empleo (8, 7 %)2. Claro que estos indicadores sociales tienen su correlato (y acaso una de sus principales causas) en el magro desenvolvimiento económico-productivo del país. Mientras que en los últimos 50 años el PBI por habitante de América Latina aumentó un 110 %, en Argentina solo creció el 15 % producto de múltiples recesiones, escaladas inflacionarias y crisis sistémicas3
En este contexto de creciente exclusión y desencanto social, los argentinos concurriremos a las urnas en los meses venideros. Para el momento en que se escriben estas líneas, las principales coaliciones políticas que han moldeado los últimos lustros de la política nacional, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se encuentran en estado de fragmentación y fuertes disputas internas, lo cual agrega una cuota extra de incertidumbre al clima social reinante.
Por el lado del Frente de Todos, coalición gobernante, el panorama frente a los comicios se presenta complejo y cuesta arriba dada la delicadísima e incierta coyuntura económica que está atravesando el país, situación que encuentra a los principales dirigentes del espacio en abierta confrontación respecto de las medidas por tomar (en tanto gobierno) y las estrategias a seguir (en cuanto a la definición de candidaturas). La mencionada exmandataria Cristina Fernández, el presidente saliente Alberto Fernández, el actual ministro de economía Sergio Massa, junto a numerosos gobernadores peronistas, líderes sindicales y organizaciones sociales dan forma a un heterogéneo universo político cuya unidad –galvanizada para las elecciones de 2019–mostró sus límites apenas inaugurado el actual gobierno, horadando la gobernabilidad y la toma de decisiones del propio presidente de la Nación durante los últimos cuatro años.
Juntos por el Cambio, acuerdo político que reúne al PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y otros partidos menores, pareciera a su vez no tomar debida nota de la responsabilidad que le cabe en tanto principal actor de oposición. Si bien el haber continuado >>

40 años de ilusiones incumplidas, algunas conquistas y la “eterna” frustración
funcionando como coalición luego de terminado el gobierno en 2019 representa una sana novedad para el sistema político argentino (dotándolo de mayor equilibrio), el hecho de las continuas tensiones, reproches y confrontaciones internas (que se hacen públicas) atenta contra sus propias posibilidades de lograr un nuevo triunfo electoral y, lo que es más importante, dilapidan energías que deberían estar centradas, primordialmente, en delinear medidas concretas para el caso que le tocara ser gobierno. Dentro de este espacio varios nombres aparecen en el horizonte presidencial: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Facundo Manes, entre las principales figuras, que dan forma a un variopinto plafón de precandidatos dentro del universo electoral no peronista.
A río revuelto, ganancia de pescadores, reza la sabiduría popular, dando cuenta en buena medida de las expectativas que giran en torno a la candidatura presidencial de Javier Milei, economista de formación y actual diputado nacional que irrumpió en los últimos años en la escena política nacional. El líder libertario, autoidentificado como un outsider, alguien que “se mete” en política viniendo “desde afuera” podría parecer una novedad absoluta, pero encuentra numerosos ejemplos similares, tanto en la historia nacional como en otros países. Su encendida denuncia contra los políticos tradicionales englobados bajo el mote peyorativo de la casta constituye un argumento ya utilizado por otros políticos que pretendieron (generalmente sin éxito) refundar de cero un orden social y político. No pareciera disparatado afirmar que el emerger de Milei y lo que representa sea precisamente el resultado de la ineficacia de nuestros partidos tradicionales por dar sustento a aquella vocación democrática igualitaria originaria.
“¿Qué hicimos de nuestra patria?” es la pregunta propuesta recientemente por los obispos argentinos como exhortación urgente a la reflexión4. El interrogatorio incomoda, interpela cruda y descarnadamente, porque no deja lugar a evasivas. Cómo no relacionarlo con la pregunta dirigida por Dios a Caín:
“¿Dónde está tu hermano Abel?” (Génesis 4, 9). Frente a ella no hay dónde esconderse, solo cabe responder con franqueza y asumir la propia –y compartida– responsabilidad. Pero al mismo tiempo, aunque la respuesta se intuya amarga y duela, quizá constituya el punto de partida necesario para recrear la esperanza cívica de un mañana mejor.
Partiendo de esta dolorosa premisa, observamos con cauta pero real esperanza que también entre nosotros se manifiestan hoy destellos de lucidez provenientes de hombres y mujeres pertenecientes a diferentes tradiciones partidarias o sensibilidades intelectuales. Citar tan solo algunos de ellos quizá pueda ayudarnos a reafirmar esa llamada a la unidad, tal cual no se cansa de recordarnos el papa Francisco, entendida como instancia política superadora (no como negación) de las diferencias y de los conflictos. Repasemos:
“La política argentina se ha enamorado de la polarización y la ha dotado, incluso, de un perverso romanticismo (...) Debemos salir de esa trampa dialéctica y metodológica. Aunque suene políticamente incorrecto, hay que decirlo con todas las letras: sin pactos, la Argentina no tiene salida. Sin diálogo y sin negociación, no hay futuro” (Emilio Monzó, diputado nacional)5
“Para conjurar los daños hay solo una estrategia: la despolarización (...) Esta movida en el tablero de la política tiene un objetivo: allanar el camino a una dirigencia dispuesta a acordar –y, por lo tanto, a sustraer de la competencia–políticas públicas que pongan freno al deterioro institucional y a la regresión social en curso” (Juan Carlos Torre, sociólogo, profesor emérito UTDT)6.
“¿Por qué vos y yo vamos a pactar algo si no somos parte de lo mismo? (...) Si y solo si yo formo parte de algo con vos es que vos dejás de ser un puro adversario para mí. De lo que se trata es de ponerse de acuerdo. Lo único verdaderamente moderno en la Argentina es terminar con la lógica de la otredad. Todo lo demás es atraso” (Hernán Brienza, historiador)7 Como vemos, la opción por el diálogo político se nos presenta como exigencia a la altura de los tiempos que corren. Defender y promover con coraje cívico, allí donde nos toca, esta perspectiva de la fraternidad, quizá sea la única opción verdaderamente realista para ayudar a construir una patria más justa y digna para todos •
*El autor es politólogo y profesor en la UCA.
1. Datos correspondientes al segundo semestre de 2022. Publicados y disponibles en www.indec.gob.ar
2. https://www.cronista.com/economia-politica/encuestade-la-uca-la-pobreza-crecio-al-43-1-y-alcanza-a-mas-de-17millones-de-argentinos/
3. Esteban Domecq, presidente de Consultora Invecq, recogido por Infobae (7/5/2023).
4. www.episcopado.org
5. La Nación, edición digital 20 de mayo de 2021.
6. La Nación, edición digital 5 de febrero de 2023.
7. Infobae, edición digital 27 de mayo de 2019
Con el objetivo de buscar respuestas a las problemáticas actuales, el Movimiento Políticos por la Unidad organiza la Escuela Internacional de Invierno. Será del 13 al 16 de julio en Buenos Aires, y reunirá a jóvenes que quieran profundizar el abordaje de las desigualdades en la región para la construcción de sociedades más igualitarias.
La sociedad actual enfrenta un vertiginoso proceso de cambios constantes que impactan en diversos ámbitos. Ante los desequilibrios económicos y sociales que como consecuencia se generan, el Movimiento Políticos por la Unidad (MPPU) llevará adelante, del 13 al 16 de julio, en Buenos Aires, la Escuela Internacional de Invierno (EDI), un espacio para buscar respuestas a estos desafíos. La idea matriz será “Re-pensar las desigualdades desde América Latina, propuestas para lograr sociedades más igualitarias”.

La EDI busca acompañar las iniciativas y las metas propuestas por la comunidad internacional, como lo es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) que ha planteado las Organización de las Naciones Unidas. La Escuela está organizada de manera conjunta con las redes de investigación internacional Social-One y Psy-Com, en asociación con la Universidad de El Salvador y con el Instituto Universitario Sophia ALC.
“El objetivo es reunir a jóvenes que quieran profundizar sobre la temática del abordaje de las desigualdades desde América Latina para la construcción de sociedades más

igualitarias”, explica Rolando Cristao, miembro de Social-One y uno de los organizadores del evento. “Vamos a reunirnos jóvenes y adultos de distintas latitudes para discutir la cuestión de la desigualdad desde una perspectiva interdisciplinaria”, agrega. El programa incluye sesiones de trabajo lideradas por académicos destacados e incluye investigaciones de alumnos titulados y no titulados y/o académicos jóvenes; sesiones paralelas de trabajo con el foco puesto en la innovación; reuniones grupales de diálogo e intercambio sobre determinadas áreas de interés; y talleres sobre aspectos metodológicos y herramientas de evaluación.
Asimismo, también habrá seis ejes de investigación bajo los cuales se desarrollará todo el programa. Estos son: Empoderamiento y autonomía personal y social para la igualdad;
Desigualdades étnicas, de género y territoriales; Igualdad de derechos y desarrollo inclusivo y sostenible; Políticas públicas para sociedades igualitarias; Desigualdades, acción colectiva y movimientos sociales; Democracia y desigualdad.
Quienes se inscribieron para participar debieron antes presentar como requisito un resumen de investigación sobre alguno de los seis ejes temáticos de la EDI, o bien presentar una propuesta de póster vinculado con experiencias de buenas prácticas. Los invitados a formar parte de este espacio de trabajo y formación han sido, según explica Cristao, personas que se desempeñen en “disciplinas con injerencia en la temática de las desigualdades y en cómo superarlas, para mejorar así las posibilidades de acceso a los derechos” •
“Las tradiciones y costumbres que tenemos, y que están dentro de mí, son una riqueza también. Todo eso puede ser un aporte para la cultura de acá”, dice Saraí, 22 años, que dejó su Guatemala natal para estudiar en Argentina. La mirada de una joven sobre la experiencia del país que la acogió, su experiencia como estudiante, los desafíos de la nueva tierra y el valor de quien llega de afuera.

Es muy común en Argentina la presencia de jóvenes inmigrantes que llegan al país para realizar sus estudios universitarios. Más allá de las múltiples dificultades económicas que puede representar vivir solo y hacerse cargo de la propia administración por primera vez en este país, la alternativa de ser estudiante aquí sigue siendo atractiva para muchos. ¿De qué forma acompañamos como sociedad local esta posibilidad? ¿Qué tan hospitalarios somos con aquellos que, por diversas y complejas razones, llegan a las ciudades de nuestro país? ¿Qué mirada tenemos acerca de las diferencias que encontramos en el otro?
Saraí es una joven de la capital de Guatemala, de 22 años de edad, que llega a Argentina y decide quedarse, primero por circunstancias externas, pero, rápidamente, también por decisión propia. “Hice una experiencia de convivencia en Buenos Aires en 2020, año en el que llegó la pandemia del Covid-19, por lo que se complicó el regreso a mi país. En tanto no podía volver a Guatemala evalué la posibilidad de comenzar a estudiar acá, algo que en el fondo siempre había querido, ya que en Guatemala es complicado ingresar a la universidad pública. Es un proceso tedioso y largo”, cuenta Saraí y agrega: “además, en Guatemala tiene mucho más reconocimiento el hecho de estudiar en otro país. Coincidí con una amiga en Argentina que quería vivir en Bahía Blanca

(Buenos Aires), ciudad que no era su localidad de origen, entonces decidí sumarme con ella y acompañarnos en ese proceso”.
Los trámites de residencia no fueron significativamente complicados para ella, incluso sin tener a alguien que los hubiera hecho anteriormente y que pudiera guiarla. Aun así, reconoce la importancia del acompañamiento, lo fundamental que resulta tener personas que brinden contención, sobre todo emocional, en este tipo de procesos.
En el ingreso a la Universidad Nacional del Sur, primero de manera virtual y luego presencial, Saraí evalúa como muy bueno el trato que recibió, más allá de las particularidades de las experiencias y de la dificultad propia de acceder a un espacio totalmente nuevo. Pero, ¿qué lugar ocupa la cultura en este proceso de inserción? Responde Saraí: “La diferencia de cultura, aunque no sea tan grande, juega un papel muy importante. Por ejemplo, en mi país no somos tan ´dados´, más bien retraídos, y así me comportaba yo con los demás. Siento que con el tiempo me fui soltando, mimetizándome más con la forma de construir vínculos que veo acá, seguir formando mi personalidad en el presente en el que me encuentro, construirme acá. Yo tuve la suerte de encontrar un grupo donde encajé, y eso hizo que me sintiera parte”.
La realidad de ser estudiante conlleva, muchas veces, la necesidad de abandonar los pueblos o ciudades chicas para habitar las grandes ciudades y tener un mayor acceso, en sentido práctico, a la universidad. Esto hace a una cultura de micro-inmigración entre los jóvenes, que configura también su forma de mirar al otro. “Creo que entre los jóvenes hay una cultura de apoyo recíproco, no sólo con los inmigrantes, sino con todas las personas que se mudan a ciudades para estudiar. Todo el tiempo te cruzás con chicos que no son oriundos de la ciudad en la que estamos, entonces ese ´construir familia´ en el que todos nos vemos más o menos envueltos, hace que tengamos esta actitud de contención hacia el otro. Claro que la sociedad es muy diversa, y no sólo hay jóvenes en ella. Del adulto siento que necesitamos un poco más de escucha sincera, porque las

razones por las que alguien emigra de su país de origen son diversas, siempre complejas, responden a un montón de factores, no hay una respuesta simple o general para explicar esa realidad”, cuenta Saraí.
Mucho hablamos sobre la experiencia de quien llega a nuestro país para transitar aquí un período (al menos) de su vida, pero cabe también preguntarnos por la forma que tenemos nosotros como locales de construir la cultura de nuestra comunidad con quien llega. Muchas veces destacamos en el otro la condición de extranjeridad mucho más de lo que valoramos en nosotros mismos las riquezas de nuestro país. ¿Qué representa en la construcción de nuestra identidad el lugar del que somos?
¿Y el lugar donde estamos?
Esto puede verse reflejado tanto en el trato cotidiano como en los procedimientos legales que quien llega a Argentina debe realizar para “ser parte” definitivamente del país. Una experiencia concreta de Saraí que refleja de qué manera vive su ser extranjera aún hoy: “siempre están los lugares que me hacen notar que soy inmigrante. El acento por ejemplo es algo que sigue llamando la atención. La forma que tienen las personas de marcarlo puede ser con interés por conocer o con rechazo, un poco más despectivamente. El primer DNI (Documento Nacional de Identidad) que tuve en Argentina decía, con letras rojas y un tamaño más grande que mi nombre, extranjero. Era como que la extranjeridad era más identitaria que mi propio nombre. Esa es una mirada que algunos tienen y no es fácil de cambiar”.
Algo que no podemos dejar de mencionar es el gran don que son para nuestra cultura todas las riquezas de otras que vienen a mezclarse, combinarse, mixturarse. “Siento que el que me conoce se lleva un poco de lo que soy. Las tradiciones y costumbres que tenemos, y que están dentro de mí, son una riqueza también. Todo eso puede ser un aporte para la cultura de acá. Es algo que aprendí a valorar estando lejos, contando estas cosas a los demás, cocinando comidas tradicionales de allá, etc.”, advierte la joven. ¿Qué pasaría si dejáramos de ver las diferencias como un obstáculo y empezáramos a interpretarlas como la riqueza desde la cual cada uno hace su aporte a la construcción colectiva del presente? Mucho de esto podemos verlo en la apertura de la universidad como espacio común, lugar de convergencia cultural de jóvenes por excelencia. Pero ¿tenemos esa mirada en nuestra vida cotidiana, en la forma de vincularnos con el otro, sea inmigrante o no, provenga de un lugar lejano o cercano? No dejemos pasar la oportunidad de enriquecernos con todo lo que el otro tiene para regalarnos, justamente por ser diferente •
TALLER
En el marco del EcoPlan, iniciativa del Movimiento de los Focolares, se llevó adelante un taller de Ecología que invitó a revisar las conductas cotidianas en relación al medioambiente. Fue un espacio que permitió pasar de las ideas a conclusiones concretas y compromisos asumidos.


En el curso anual de formación para las Voluntarias de Dios (miembros de la rama femenina del Movimiento de los Focolares), se contó con un espacio para concientizar sobre cómo podemos vivir la Ecología Integral en el marco del EcoPlan, iniciativa de conversión ecológica para pensar un estilo de vida con perspectiva ambiental. En este sentido, se llevó adelante un Taller de Ecología que fue una experiencia muy enriquecedora ya desde la preparación. Si bien la organización estuvo a cargo de personas de distintas ciudades y países, a través de reuniones virtuales, intercambio de ideas y experiencias, se pudo armar el taller creando además un espacio de difusión y formación. Participaron más de 70 personas provenientes de Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina y se comenzó con una reflexión sobre cuál debería ser nuestro rol ante la crisis ambiental que estamos viviendo, y cómo podemos encontrar, en el carisma de la

Unidad, la clave para vivirlo. Entre las conclusiones se pudo descubrir que el EcoPlan puede transformarse en vida concreta en nuestra cotidianeidad, en completa sintonía con los lineamientos de la encíclica Laudato Si’.
La propuesta de “cuidar de la Tierra como nuestra Casa Común” tiene raíces profundas en los principios ambientales del bio-regionalismo, un concepto que invita a vivir una vida enraizada y teniendo en cuenta tres pilares: la humanidad que sufre, el planeta, y las nuevas generaciones. Por eso, el EcoPlan propone: concientizar sobre la conversión ecológica sistémica, personal y comunitaria; revisar nuestro estilo de vida en el cuidado del medio ambiente; generar instancias de formación como Obra de María en salida; trabajar en conjunto a otras organizaciones en acciones ecológicas.
Luego se armaron pequeños grupos de trabajo en donde se llamó a la reflexión personal sobre lo escuchado, teniendo que mencionar los tres conceptos que resultaron más relevantes a cada uno. Así surgieron ideas o conceptos como la responsabilidad, la conciencia, el cuidado y el compromiso respecto a nuestras acciones cotidianas.
Reflexionando sobre cuáles son las dificultades que se encuentran para generar cambios en el estilo de vida cotidiana, se coincidió en primer lugar, en que cuesta cambiar el nivel
de consumo y las comodidades. Se concordó además en que no todos los miembros del núcleo familiar le dan la misma importancia. Fue recurrente la idea de que, pensando que la acción individual será insignificante, se termina por no accionar, del mismo modo cuando se aduce la falta de tiempo para conocer o participar de iniciativas o incluso cuando se sabe lo que hay que hacer pero aun así no se empieza.
La tercera propuesta del curso consistió en escribir tres compromisos personales con perspectiva de conciencia ambiental. Algunos de ellos fueron: conciencia sobre el consumo, uso razonable de la energía y el agua, reutilización y reciclado de materiales, separación de los residuos, cultivo de aromáticas y plantado de árboles, cuidado de las semillas de plantas nativas.
Se cerró el taller presentando actividades que se vienen realizando en distintos lugares: eco ladrillos, fabricación de detergente con cítricos, compostaje, difusión de las cinco “R” (reducir, reciclar, reutilizar, reparar y recuperar), talleres sobre agroecología, entre otros. Para recordar el compromiso asumido a partir de este curso, los participantes se llevaron señaladores con 10 propuestas sobre el cuidado de la Casa Común, tomadas de la encíclica Laudato Si’.
¡La alegría de las participantes se comprobaba en la certeza de que no están solas en esta gran tarea! •
Nuestra vida cotidiana entra en contacto con empresas familiares mucho más de lo que imaginamos. Hay algunas características que las definen, aunque el gran diferencial está en la transmisión de valores que se comparten en toda la compañía, incluido el personal, los clientes, los colegas y todo aquel que entre en contacto con ella.
Las empresas familiares tienen una gran relevancia en el desarrollo y crecimiento de cualquier economía del mundo. Pero ¿qué es una empresa familiar? Estas representan, según diversos estudios, un 80 % del total de empresas existentes y generan las tres cuartas partes del empleo global.

¿Quién de nosotros no conoce o trabaja en una empresa familiar? Si pensamos un poco, veremos que todos tenemos contacto con alguna: el almacén de la esquina, el supermercado del barrio, el jardín donde fueron nuestros hijos, la academia donde aprenden idiomas, el taller donde arreglamos el auto. Estos son solo algunos ejemplos de nuestra cotidianeidad. Pero también hay empresas familiares más grandes y estructuradas. Por nombrar a algunas reconocidas internacionalmente, podemos mencionar a Walmart, Ford, Toyo ta, Cargill, Christian Dior.
¿Cuáles son los as pectos a tener en cuenta para saber si estamos ante la presencia de una empresa familiar? Si bien no existe una definición única,
podemos enunciar tres aspectos que son comúnmente aceptados para reconocerla:
son empresas donde la mayoría del capital accionario está en manos de una o varias familias;
al menos un integrante está directamente involucrado en la toma de decisiones y en la gestión estratégica de la empresa;
existe una explícita intención de que la empresa se mantenga en manos de la o las familias.
Como verán, esta definición es transversal a la habitual clasificación de pequeña, mediana o gran empresa. Con lo cual no es el tamaño lo que define a la empresa familiar, sino la presencia de estas características.
Otro de los aspectos diferenciales de las empresas familiares es la transmisión de valores que se va dando de generación en generación. Como toda familia, se comparten valores fundamentales (paciencia, gratitud,
responsabilidad, perdón, sinceridad, bondad, empatía, entre otros) que también son vividos y respetados en la empresa. Esos valores de la familia se comparten con empleados, colegas, clientes y toda aquella persona que tenga contacto con ella. Por lo tanto, el aporte cultural y social de este tipo de empresas es muy grande. Existen diferentes organizaciones que promueven el desarrollo de las empresas familiares, como por ejemplo el Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Este realiza eventos, investigaciones y publicaciones para seguir generando conciencia en las empresas familiares y en la sociedad toda sobre la importancia de su profesionalización. También trabaja en la generación de políticas públicas para asegurar su continuidad y para que tengan un trato diferencial debido a su gran importancia en la sociedad. Te invito a conocer sus actividades en www.iadef.org •
*El autor es contador, consultor de la empresa familiar certificado (CEFC) y director de la Sede Regional Córdoba del Instituto Argentino de la Empresa Familiar. Escribió Vientos de cambio y ¿De tal palo tal astilla?, libros publicados por Ciudad Nueva.
Para seguir al autor: www.novarum.com.ar e Instagram @novarumcba

Uno de los autores más importantes del cómic europeo fue el italiano Hugo Pratt. El rico guion de sus historias y sus bellos dibujos pasaron a ser una referencia para muchos otros historietistas y lectores. Las viñetas más destacadas de su obra son las que siguen las aventuras de Corto Maltés, uno de los personajes más interesantes del mundo del cómic, aventurero de principios del siglo XX, cínico y frívolo en apariencia, que refleja el desengaño con grandes relatos pero que es, al mismo tiempo, profundamente sentimental y firme en su defensa de los débiles.

El ángel de la ventana de Oriente y Bajo la bandera del oro son dos historias que muestran dos esquemas típicos en el desarrollo de las aventuras de Corto. La primera, con un cariz aventurero, envuelve a Corto Maltés en la búsqueda de un tesoro o la respuesta a un misterio. En ese recorrido se conecta con nuevos desafíos, aparecen otros personajes (tanto enemigos como aliados) y todo transcurre en Venecia, el piso franco del protagonista. La otra historia es más
episódica, el contexto histórico toma mayor relevancia y Corto tiene una aparición apenas sutil, pero que demuestra gran astucia. Otros elementos de la obra son las referencias a artistas y eventos contemporáneos al protagonista, la casi inexistencia de los cuadros de texto del narrador, un dibujo fuerte y expresivo (con líneas y claroscuros fuertes, pensados para el blanco y negro) y un trasfondo profundo detrás de cada una de estas historias.
por Juan Pablo Galeano (Paraguay)El mes de junio está consagrado a los migrantes, millones de seres que se mudan de hogar, forzados, en muchos casos, por necesidades laborales. Es una temática que molesta y suele abordarse de a ratos, pero sin demasiado sostenimiento en muchos medios. A Dios gracias, hay excepciones.
Radio: Mundo migrante - sábados de 21 a 22 por AM 1110 - La Once Diez
La nonagenaria radio pública de Buenos Aires, LS1, irradia este programa sobre cruces de fronteras y sociedades en movimiento, que cuenta con la conducción de Carolina Arenes. Un espacio que transita su tercera temporada con notas y entrevistas dedicadas a las personas desplazadas. Se pueden escuchar los programas aquí
TV: Migrantes - lunes a las 20:50 por France 24 en español La periodista colombiana Julieth Riaño es la conductora de Migrantes, espacio que refleja la realidad de miles de personas que abandonan sus países en busca de un futuro. La óptica de France 24 sobre los desplazados tiene un giro mucho más amplio que la de otros países. Si a esto le sumamos que los contenidos se comparten desde las diversas redacciones de la

Las nadadoras
(The Swimmers) 2022, UK. Dir: Sally El Hosaini; Ints.: Manal Issa, Nathalie Issa, Matthias Schweighöfer, Ali Suliman, James Floyd, Elmi Rashid Elmi, Ahmed Malek, Alfredo Tavares, Roderick Hill, Kinda Allouch, Mudar Abbara, Yao Chin, Metin Hassan, Nisha Zala, Aso Sherabayani, Giorgio Spiegelfeld, Christian Di Sciullo, Sean Berry, Carlotta De Gregori, Dritan Kastrati, Daniel Eghan, Ali Zayn, Nahel Tzegai.
Las nadadoras es una película biográfica basada en hechos reales, que narra la conmovedora historia de dos hermanas nadadoras sirias entrenadas por su padre. Yusra y Sarah Mardini son dos jóvenes que sueñan con volverse competidoras olímpicas en medio de un contexto feroz que envuelve a Siria en una guerra civil, que degrada la vida de los ciudadanos. En el intento desesperado por continuar con una vida normal y con la amenaza de la muerte en sus espaldas, se ven obligadas a abandonar su tierra natal y emigrar. Una decisión que implica, además, hacer a un lado su sueño deportivo.
Dejando atrás su familia, emprenden un largo y peligroso viaje junto con su primo Nizar, cuyo destino final es Alemania. A lo largo de su travesía experimentan de primera mano la cruda realidad que enfrentan actualmente los migrantes en Europa, incluyendo el rechazo y el oportunismo de quienes se dedican al tráfico ilegal de inmigrantes. A pesar de todo, en el camino conocerán a personas con
sueños y esperanzas que luchan, al igual que ellas, por una vida mejor.
Esta película de Netflix presenta un enfoque realista sobre la situación migratoria, mostrando las dificultades que deben enfrentar aquellos que buscan una vida mejor para ellos y sus seres queridos en el extranjero, con esperanza y determinación.
Las actrices protagonistas, Nathalie y Manal Issa, hacen un muy buen trabajo en sus actuaciones al interpretar a las hermanas Mardini, transmitiendo las emociones y desafíos que enfrentan durante su viaje. Sin embargo, el guion y los diálogos pueden ceder en algunos momentos, lo que afecta la calidad de la trama, que termina cayendo en lugares comunes.
A pesar de esto, el film es muy entretenido y ofrece una experiencia que transmite muy bien las sensaciones de alegría y tensión al espectador.
Las nadadoras también deja un mensaje sobre la importancia de ayudar a los demás y de no conformarse con situaciones personales demasiado cómodas, lo que hace que la historia sea aún más conmovedora.
Es el segundo largometraje de la directora Sally El Hosaini, quien logra crear una atmósfera emocional con una banda sonora excepcional de Steven Price, que complementa muy bien la trama. Además, la fotografía y los escenarios están muy bien logrados, lo que la vuelve una película que vale la pena ver.
por Lucas Jatuff (Argentina)cadena francesa y que Migrantes es un producto hecho en la redacción colombiana, la mirada internacional se hace presente. Fácilmente accesible desde aquí.
Web: Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes
Portal que cuenta con abundantes recursos, tales como: “Migración”, revista anual de CEMI. Manual de Emprendedurismo para Mujeres Migrantes: orientación a todas las mujeres migrantes que quieran emprender.

Guía para la búsqueda laboral: documento de difusión nacional, que busca brindar orientación en la búsqueda de empleo en Argentina para las personas migrantes.
Guía de Trámites para Personas Migrantes: dirigida a referentes barriales, representantes de delegaciones pastorales y líderes comunitarios. Se puede acceder al portal desde aquí.
Web: SJM Chile - Servicio Jesuita a Migrantes
El objetivo del Servicio Jesuita a Migrantes, perteneciente a la red de Servicios Jesuitas a Migrantes presente en 53 países de todo el mundo, es contribuir a la construcción de un Chile inclusivo e intercultural a través de cambios legislativos y culturales, que surja desde la experiencia, el acompañamiento y la orientación multidimensional a personas migrantes y refugiadas. Se puede acceder al portal desde aquí. por Quique Figueroa (Argentina)
No hemos encontrado un texto publicado donde Chiara Lubich hable explícitamente de los migrantes. Sin embargo, hoy les presentamos un texto iluminador. Se trata de una respuesta que dio nuestra autora en su visita a Nairobi en 1992. El migrante es justamente aquel que pone en relación dos culturas, la propia y la de la nación donde habita. Lo propio sucede con los que habitan en una nación que se ponen en relación con los migrantes. Una vez más, Lubich plasma su clara perspectiva trinitaria de la realidad, la relacionalidad, como vocación fundante del todo.
“¿Qué hacer para facilitar, y luego acelerar, este pasaje de desculturización1, en el sentido positivo, para no tener más que el Evangelio puro, la cultura de Cristo, contaminada lo menos posible de nuestros límites, de los que, entre otras cosas, es difícil que nos liberemos?

Esto vale no sólo para los europeos con respecto a los africanos, sino también entre los africanos, porque cada nación tiene su cultura. Entonces, el hecho es que, también aquí, para desculturizarse es necesario comprender bien nuestro hacerse uno, que no es solamente, perder todo y ser nada, sino también escuchar al otro, hacer que se exprese, hacer que se manifieste y dejarlo entrar en nosotros, que podamos poseerlo y él también nos posee, entonces nace el amor recíproco. Perder todo, ser nada, significa también perder la propia cultura. Perderla significa ponerla a un lado para que no moleste. […] Sólo personas así, desapegadas de su cultura, serán capaces de comprender a los demás y de comprender las otras culturas; de entrar en el pensamiento de los demás y entender cómo piensa el otro, lo que posee, la riqueza que tiene2.”