z Miguel Schiariti z Ionización gamma z Resistencia antimicrobianos z Vacuna gripe aviar z z Bienest.Ar z Vida últil carne al vacío z Chorizo z
0325-3414
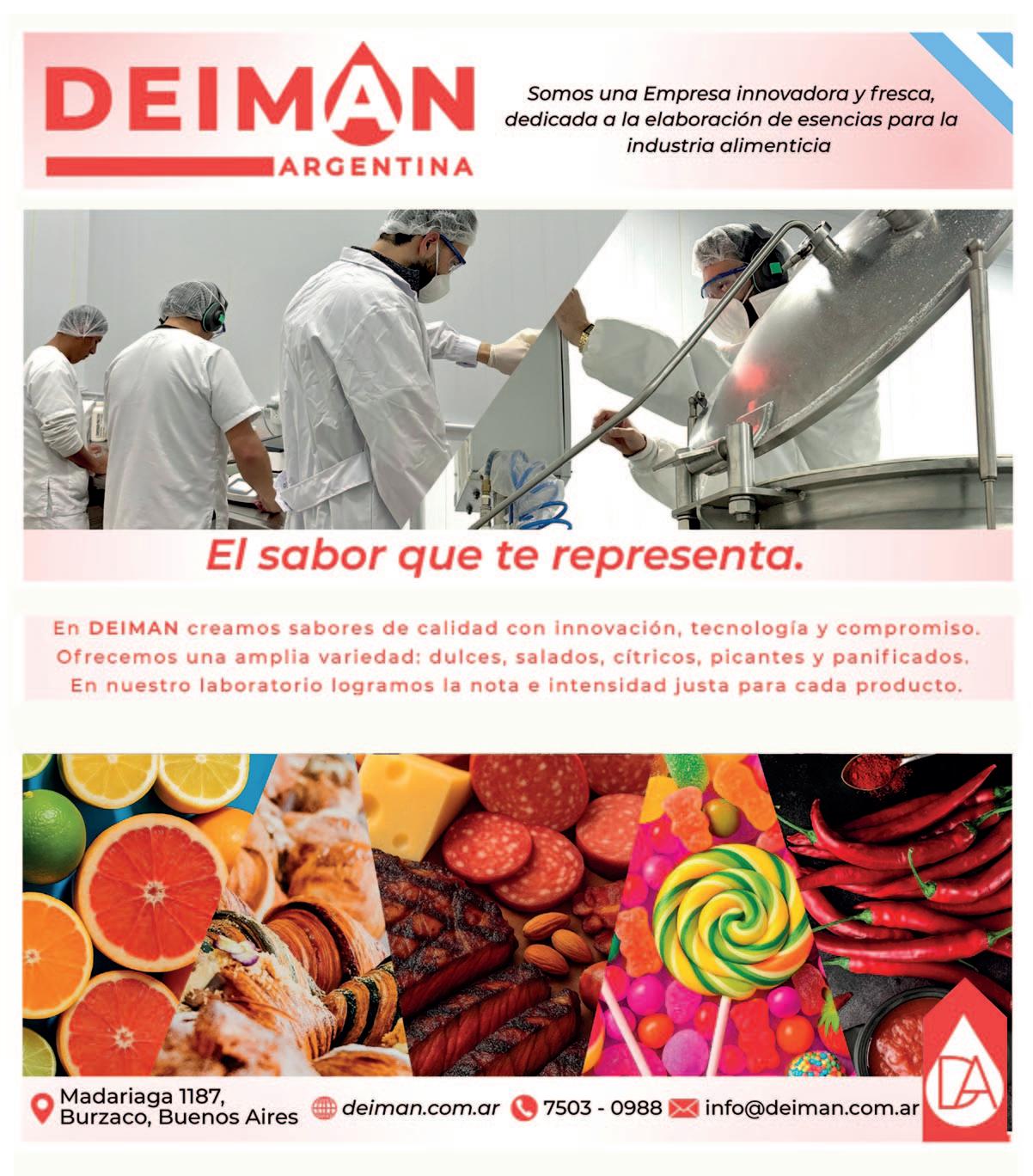



z Miguel Schiariti z Ionización gamma z Resistencia antimicrobianos z Vacuna gripe aviar z z Bienest.Ar z Vida últil carne al vacío z Chorizo z
0325-3414
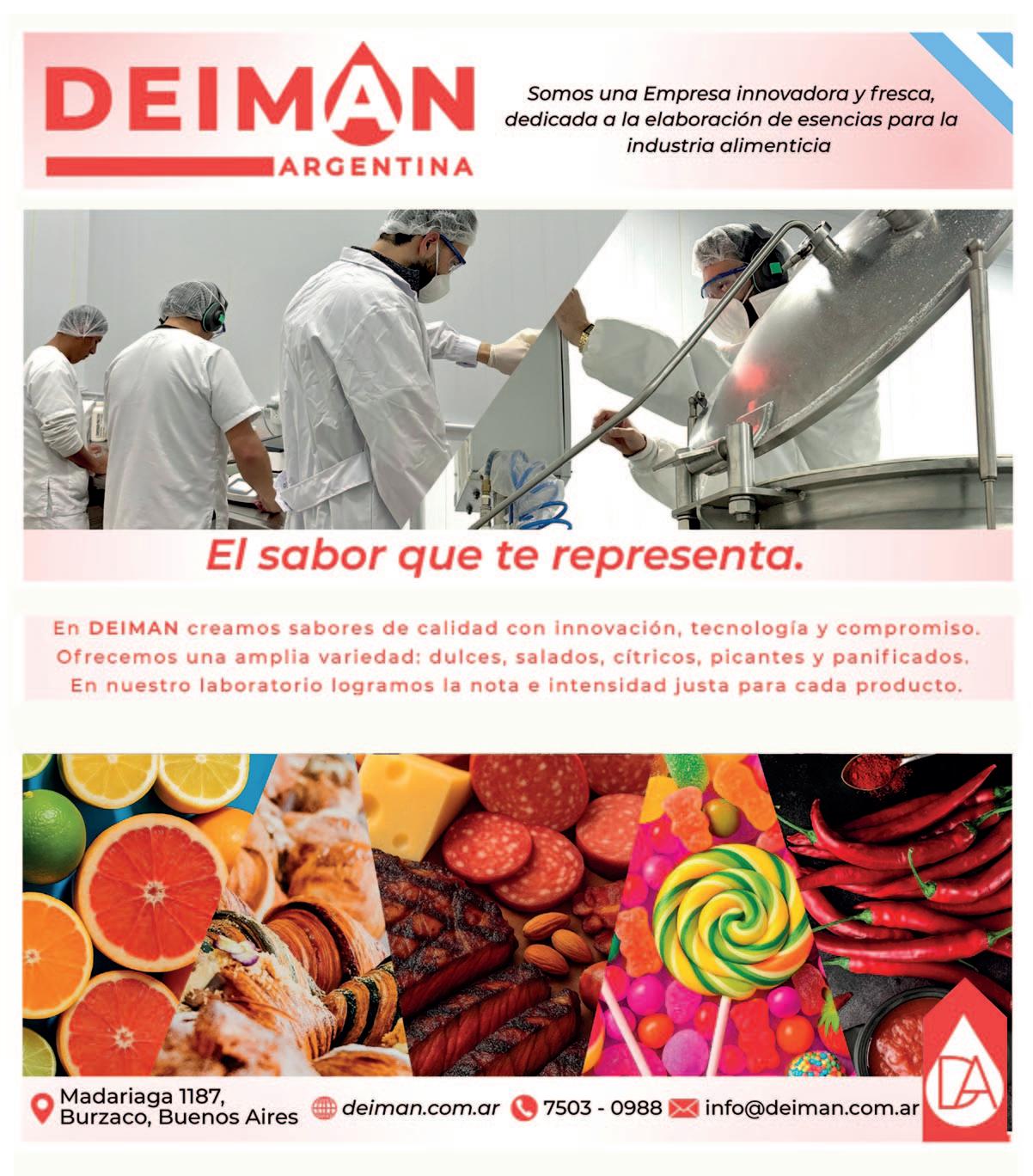


TECNOALIMENTARIA

8
Invitación al XIX Congreso CYTAL® 2025
Carta del Presidente de la AATA
4
El Presidente de CICCRA habla sobre la competitividad de la carne argentina
La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina nació en 1996 con el objetivo de representar, defender, promover, estimular, prestigiar y propender al progreso y al crecimiento de la industria de la carne de nuestro país. Su perfil de socios corresponde en su mayoría al sector industrial PYME, orientado hacia el consumo interno y a la exportación. Su presidente es el Ing. Miguel Schiariti, un defensor del sector agroindustrial de la carne y una voz que se alzó incluso en los momentos más difíciles de intervención estatal.
12
10
Presenta la mayor bomba de vacío seca y refrigerada por aire del mundo: la Cobra NC 2500 C TECNOLOGÍA
Busch Vacuum Solutions
La magnitud de la epizootia en curso requiere acciones que van más allá de las medidas tradicionales de control Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA-OIE) PANDEMIA
Gripe aviar: la vacunación emerge como una herramienta complementaria
16
Ionización Gamma. Una herramienta clave para la industria y el comercio internacional
Esta tecnología aporta valor en cada etapa del ciclo productivo y garantiza el cumplimiento de las normativas para el comercio global
Martín Perilli - Gerente Comercial de Ionics S.A.
Impactos sanitarios y económicos de la resistencia a los antimicrobianos en humanos y animales productores de alimentos
Organización Mundial de Salud Animal (OMSA)
26
Riesgos e incertidumbres en el mercado mundial de carnes
OCDE y FAO analizaron las previsiones para los próximos diez años
Se presentó el Manual de Bienestar Animal en Plantas de Faena Fue elaborado por el Consorcio ABC junto a un equipo multidisciplinario de especialistas
Identificación animal y su relación con la tipificación de la carne
La Resolución SENASA 530/2025 actualizó las características técnicas y sanitarias para implementar dispositivos electrónicos.
Bienest.AR: herramienta estratégica para la evaluación de bienestar animal en la producción intensiva de carne bovina
Leandro Langman; Trinidad Soteras; Ingrid Bain; Débora Racciatti

El chorizo, proceso de producción y propiedades
Mauricio Osorio-Londoño; Juan Sebastián Ramírez-Navas
Estabilidad y vida útil de la matriz cárnica. Principios y aplicaciones. Ricardo Rodríguez; Estela Martínez Espinosa; Marcela A. Álvarez.
PRESIDENTE Néstor E. Galibert
DIRECTORA GENERAL: Prof. Ana María Galibert
DIRECCIÓN EDITORIAL: M.V. Néstor Galibert (h)
RELAC. INTERNAC.: M. Cristina Galibert
DIRECCIÓN, REDACCIÓN Y ADM. Av. Honorio Pueyrredón 550 - Piso 1 (1405) CABA - ARGENTINA Tel.: 54-11-6009-3067 info@publitec.com.ar http://www.publitec.com.ar
C.U.I.T. N° 30-51955403-4
ESTA REVISTA ES PROPIEDAD DE PUBLITEC S.A.E.C.Y.M.
PROPIEDAD INTELECTUAL: 82789703
IMPRESIÓN
BUSCHI EXPRESS
Uruguay 235 - Villa Martelli Buenos Aires - Argentina (+54 11) 4709-7452 www.buschiexpress.com.ar
El Presidente de CICCRA habla sobre la competitividad de la carne argentina

La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina nació en 1996 con el objetivo de representar, defender, promover, estimular, prestigiar y propender al progreso y al crecimiento de la industria de la carne de nuestro país. Su perfil de socios corresponde en su mayoría al sector industrial PYME, orientado hacia el consumo interno y a la exportación. Desde 1999 difunde en forma ininterrumpida su clásico Informe Económico mensual, que se ha constituido en un innegable referente para el sector y la prensa especializada. Su presidente es el Ing. Miguel Schiariti, un defensor del sector agroindustrial de la carne y una voz que se alzó incluso en los momentos más difíciles de intervención estatal. Fue también Vicepresidente del IPCVA y uno de los responsables de generar la promoción que consiguió abrir el mercado chino para la carne argentina. “Para crecer en la producción, el aumento de la cantidad de cabezas debe venir acompañado del crecimiento del peso de faena”, afirma.
¿Quiénes constituyen CICCRA?
La CICCRA está integrada por alrededor de 20 miembros que son empresas de la industria frigorífica. Es un número que varía en función de las situaciones del contexto, como la caída de la producción en el año 2023 provocada por una sequía muy fuerte que impactó en nuestros productores. En ese momento se faenaron muchas madres y animales jóvenes, lo que produjo una caída grande de la producción y esto debilita los lazos y la participación en las asociaciones. Todos nuestros asociados son empresas medianas y nuestra entidad atiende tanto al mercado interno como a la exportación.
¿Cuál es el desafío de la industria cárnica?
Yo lo analizo desde el punto de vista de la competitividad. La Argentina ha perdido competitividad en los últimos años. En años pasados ha tenido una liquidación de vientres muy grande, producto de una errónea política llevada adelante por el que fuera secretario de agricultura Guillermo Moreno en los gobiernos peronistas de Néstor Kirchner y en el primero de Cristina Fernández, que obligó a que se liquidara el 20% del rodeo argentino. Hasta ahora hemos recuperado sólo entre un 25 y 30% de ese stock. Luego los problemas climáticos no ayudaron, con sequía y mortandad de animales. Para revertir esa situación los productores necesitan una política estable que aún no se vislumbra. Todavía hay mucha gente que no tiene confianza en la política actual y la retomará o no luego de las próximas elecciones de octubre. Yo creo que las medidas que tomó el actual gobierno son correctas, pero aún no hay confianza por parte de los productores e industriales.
¿Cómo ve al sector productor de ganado?
Está en una buena situación. Si bien la relación novillo-maíz desmejoró a partir de la baja de retenciones, no pasó a ser negativa. Sigue existiendo la ren-
tabilidad, los primeros meses del año fueron muy buenos en cuanto a la producción de carne y a la conversión de granos en carnes. El problema es que tuvimos cuatro meses con una caída muy fuerte de la demanda china, situación que empezó a recuperarse en junio, julio y agosto. En estos tres meses tuvimos un 45% de modificación de los precios de China, que para la Argentina es un mercado muy importante porque se lleva del 70 al 75% de las exportaciones.
¿Qué países están hoy recibiendo el producto más valorado?
Los mejores animales -que para mí son los novillos de 500 kilos para arriba- hoy tienen dos grandes compradores, uno es la Unión Europea y el otro es Israel. Israel se lleva los cortes delanteros y los paga muy bien. Los precios de la Unión Europea se han recuperado bastante.
¿Si hubiera un plan de estabilidad, en cuánto tiempo se podría recuperar el stock de la Argentina?
El sector ganadero es muy lento por naturaleza. Necesita por lo menos, cuatro o cinco años para desarrollarse y que se note el crecimiento del stock. Por eso ese aumento de la cantidad de cabezas debe venir acompañado del crecimiento del peso de faena. Desgraciadamente, los argentinos se han acostumbrado a comer carne de animales livianos porque existe la creencia de que la carne de los animales livianos es más tierna. Hoy las técnicas de maduración, como dejar la carne diez días en una cámara en refrigeración, permiten que las enzimas propias de la carne tiernicen los cortes. Es simplemente un costo financiero. El consumidor pide, por ejemplo, una colita de cuadril de un kilo, la que genera un animal de 300 a 350 kilos.
Esto es muy poco eficiente…
Absolutamente. Deberíamos estar con un promedio de faena por encima de los 400 kilos. Con doce millones de cabezas faenadas, agregar 50 a 70 kilos por

animal significa muchas toneladas más de producción, lo que generaría buenos precios y a la vez permitiría tener mayor volumen de exportación y mayor excedente de los cortes que no se logran ubicar fácilmente en el exterior y que quedan para el consumo interno. Lo que quiero decir es que podríamos producir más kilos de carne con la misma cantidad de animales faenados. La Argentina prácticamente no importa carne. Ahora se abrió el ingreso, porque los brasileños –que tienen problemas para ubicar sus carnes en el exterior- tienen algunas empresas en nuestro país que están trayendo con precios más baratos que los nuestros, porque es de otra calidad.
¿Qué cortes son menos exportables?
En realidad, todos los cortes son exportables dependiendo de los mercados. Hay distintos precios. Uno de los cortes muy requeridos en el mercado interno de la Argentina es el asado, aunque también se está exportando asado deshuesado para Europa ya que la Unión Europea no compra carne con hueso por una medida paraarancelaria.
¿Cómo está el consumo per cápita en nuestro país?
En el primer semestre del año el consumo subió respecto del año pasado, donde había caído un poco. Estamos consumiendo 49 kg de carne por habitante cada año. Del primer semestre del año pasado al primer semestre de este año aumentamos un 5%. Hay que tener en cuenta que en los últimos veinte años ingresaron con mucha fuerza al consumo interno otras carnes, como el cerdo y el pollo, lo que hizo bajar los récords de consumo de vacuno por persona que teníamos en otras épocas.
¿Cómo están nuestros socios Mercosur en términos de exportación?
Brasil está creciendo. Está ampliando la producción de cereal en el Mato Grosso y como tiene la dificultad de trasladar esos cereales y oleaginosas a los puertos entonces ha tomado la decisión inteligente de convertir esos cereales en carne. Lentamente está incorporando razas británicas a las razas cebuinas que fueron las clásicas por el clima.
Ha mejorado mucho la calidad de la carne. Pero la política de Estados Unidos lo castigó con altos aranceles del 50%, lo que vuelve su precio poco competitivo para entrar en ese mercado. Esto provoca un cambio entre los países compradores. Brasil va a necesitar vender más a China y Rusia y algo mandará para la industria a la Unión Europea. Esto nos complica a nosotros porque nos obliga a cambiar en nuestros mercados. Dejar algún espacio en China y mejorar nuestros precios en Estados Unidos.
También Paraguay creció y mejoró la calidad de su producción con la incorporación de Aberdeen Angus, Hereford y Brangus. Han copiado bastante del proceso que siguió Brasil y del tipo de producción de la Argentina.
¿Qué le vendemos a Estados Unidos?
La Argentina no está solo vendiendo carne para industria de hamburguesas de los Estados Unidos. En este punto hay que tener en cuenta que Estados Unidos produce una carne para hamburguesas con un 30% de grasa y en rigor no puede tener más del 20%. Por eso necesita comprar carne magra, que nosotros le vendemos para este fin. Pero a la Argentina le interesa vender cortes más valiosos a Estados Unidos y no tanto carne para industria. Es posible que este año se progrese en esa orientación.
Ud. tuvo mucho que ver con la ampliación de mercados para nuestras carnes...
La Ley de promoción de carne vacuna que se sancionó hace casi veinticinco años dio lugar a la fundación del IPCVA, del cual yo fui el ideólogo con el objetivo de promover nuestra carne en el mundo. Uno de los resultados más importantes fue la apertura del mercado chino a partir de muchísimos esfuerzos en la participación en ferias internacionales y en la misma China para dar a degustar nuestro producto. Comenzamos a viajar a China en el 2007 y recién en el 2012 hicimos la primera venta. Y hoy es nuestro principal cliente.



Ing. Gabriel Busnardo
Nos dirigimos a todos los profesionales y estudiantes del sector con el agrado de invitarlos a participar del XIX Congreso CYTAL® 2025, XIX Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos, que se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de noviembre del corriente año en la Pontificia Universidad Católica Argentina, sede Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este evento es organizado por la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA) y reúne a profesionales, académicos, investigadores y representantes de la industria alimentaria con el objetivo de generar un espacio de intercambio científico y técnico sobre los principales avances y desafíos del sector. Bajo el lema "Alimentos del futuro: innovación, sostenibilidad y salud", el Congreso busca promover el desarrollo de soluciones que respondan a las nuevas demandas del consumidor, integrando la innovación tecnológica con la responsabilidad social y ambiental.
La AATA reafirma así su compromiso histórico con las instituciones académicas, los institutos de investigación y la industria de alimentos, impulsando vínculos que favorezcan la cooperación, el conocimiento compartido y la mejora continua en la calidad y seguridad de los alimentos que llegan a la mesa de los consumidores. Estamos seguros que el Programa del Congreso proporcionará información valiosa sobre la diversidad educativa, los avances científicos y las innovaciones tecnológicas, el liderazgo y la experiencia laboral de los miembros de la academia y de la industria de alimentos.
Creemos que la comunidad científica en un esfuerzo conjunto puede enfrentar los desafíos actuales y proyectar nuestro conocimiento al mundo a través de una difusión responsable de los avances de la ciencia de alimentos. Los invitamos a agendar la fecha del evento. Estaremos compartiendo en una próxima comunicación el programa preliminar y los detalles para la inscripción y presentación de trabajos científicos.
Cordiales saludos a todos y los esperamos en el XIX CYTAL® 2025.
Ing. Gabriel Busnardo Presidente de Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA)

Presenta la mayor bomba de vacío seca y refrigerada por aire del mundo: la Cobra NC 2500 C

Busch Vacuum Solutions anunció el lanzamiento al mercado de la versión refrigerada por aire de la bomba de vacío seca de tornillo COBRA NC 2500 C, la mayor bomba de vacío seca y refrigerada por aire del mundo. Desarrollada y fabricada por Busch en Suiza, esta innovadora bomba de vacío cuenta con un nuevo sistema de refrigeración por radiador integrado que elimina la necesidad de una refrigeración por agua externa. Esta mejora aporta numerosas ventajas operativas y ambientales para las industrias que dependen de la tecnología de vacío de alto rendimiento, como el ahorro de recursos, la flexibilidad en la configuración y la reducción de los costos de funcionamiento.
La nueva configuración refrigerada por aire incluye una bomba de agua eléctrica (de serie en todos los modelos COBRA NC 2500 C) junto con un radiador de
aire/agua equipado con dos ventiladores eléctricos de alta eficiencia. El líquido refrigerante circula en un circuito cerrado entre la bomba de vacío y el radiador. Este radiador, junto con los dos ventiladores eléctricos, funciona como intercambiador de calor. La configuración permite a los clientes hacer funcionar la bomba de vacío sin un suministro externo de agua de refrigeración, un valioso beneficio en instalaciones donde el agua de refrigeración no está disponible o es de mala calidad.
Los clientes también se beneficiarán de una reducción notable de los costos de funcionamiento en comparación con las bombas de vacío lubricadas con aceite y las bombas de vacío con un sistema externo de refrigeración por agua. El diseño ayuda a conservar el agua y reduce las necesidades de refrigeración en la infraestructura de la instalación, especialmente en plantas que funcionan con sistemas de circuito cerrado. Además, la alta eficiencia de la bomba de vacío en seco reduce el consumo energético, lo que contribuye a la sostenibilidad general y a la rentabilidad. Las necesidades de mantenimiento son mínimas, y se limitan a cambios periódicos de refrigerante para el radiador y cambios de aceite necesarios para la unidad de engranajes y los rodamientos. Esto refuerza el atractivo de la bomba de vacío como solución de bajo mantenimiento para entornos exigentes.
La Cobra NC 2500 C está diseñada para una gran variedad de aplicaciones, incluida la captura de carbono, y sistemas de vacío centralizados en industrias como la fabricación de semiconductores, la producción de tabaco, la fabricación de botellas de vidrio y el embotellado. También es adecuada para la refrigeración por vacío y el proceso de biogás.
MÁS INFORMACIÓN:
Tel.: (54 11)4302-8183 info@busch.com.ar www.busch.com.ar


Esta tecnología aporta valor en cada etapa del ciclo productivo y garantiza el cumplimiento de las normativas para el comercio global
Martín Perilli - Gerente Comercial de Ionics S.A.



La versatilidad de esta tecnología permite su aplicación con fines tan diversos como la descontaminación microbiana de alimentos e ingredientes y o la esterilización de envases, productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Entre las ventajas más desta-
La ionización gamma es un método físico que consiste en exponer productos a una fuente de radiación ionizante, generada a partir de cobalto-60, de forma tal que el producto reciba una dosis controlada de energía. Este proceso permite reducir o eliminar microorganismos patógenos o descomponedores, sin generar un incremento de temperatura ni interacción con sustancias químicas, por lo que no deja residuos de ningún tipo. En consecuencia, el proceso es totalmente inocuo. En la industria de alimentos, se emplea principalmente para asegurar la calidad microbiológica, extender la vida útil, reducir rechazos y mejorar la eficiencia logística, especialmente en sectores altamente regulados y exigentes.
cadas frente a otros métodos, se encuentran su facilidad de aplicación, la posibilidad de tratar materias primas o productos en sus envases finales y la eliminación de cuarentenas, ya que los productos quedan listos para su uso o consumo inmediatamente después del tratamiento.
Los productos tratados alcanzan una mayor estabilidad microbiológica, lo que se traduce en menos pérdidas durante la logística y una reducción significativa de los costos asociados a rechazos o deterioros. La ionización gamma es, además, una tecnología sostenible: no genera subproductos ni efluentes, no requiere consumo de energía eléctrica durante su aplicación y contribuye a reducir la huella de carbo-
no del producto final. Esto la convierte en una alternativa alineada con los objetivos de sostenibilidad y economía circular que exige la industria moderna.
En el contexto del comercio global, cada vez más competitivo y regulado, garantizar calidad, seguridad e inocuidad se ha vuelto un factor determinante. En este escenario, la ionización gamma se ha consolidado como una solución tecnológica confiable, valorada por su eficacia, versatilidad y practicidad. Sectores como la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y veterinaria encuentran en esta tecnología una herramienta clave para cumplir con los requisitos de calidad microbiológica exigidos por organismos reguladores internacionales. En muchos casos, su aplicación es incluso una condición necesaria para el ingreso a determinados mercados. Su capacidad para asegurar la inocuidad sin alterar las propiedades de los productos ni requerir aditivos promueve la seguridad, estimula la competitividad y potencia el posicionamiento internacional de las empresas.
En la industria de alimentos se aplica para la descontaminación microbiana de especias, condimentos, harinas, frutos secos, ovoproductos, entre otros, contribuyendo a prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs). También se utiliza en el tratamiento de alimentos para mascotas, donde ayuda a evitar la proliferación de microorganismos durante envíos prolongados o sin refrigeración, mejorando así la estabilidad del producto. En los sectores farmacéutico y veterinario, se emplea tanto para la descontaminación de principios activos como para la esterilización de soluciones y envases. En el caso de dispositivos médicos, resulta fundamental para garantizar la esterilidad de elementos de un solo uso, como jeringas, guantes, apósitos, suturas, prótesis e implantes.
La industria cosmética también recurre a esta tecnología para eliminar carga microbiológica en ingredientes naturales o sintéticos, pinceles, aplicadores y productos terminados en crema, gel o emulsión. Por último, sectores como el agronómico, nutracéutico y el de los domisanitarios incorporan esta tecnología como parte de sus procesos de con-


trol de calidad. Asimismo, la ionización gamma se aplica en la esterilización de envases vacíos destinados a las industrias, como la alimentaria, agronómica, farmacéutica, veterinaria o cosmética, asegurando la estabilidad microbiológica y la inocuidad desde el origen.
Frente a la visión tradicional de la irradiación como etapa final de los procesos industriales, el concepto de “Ionizado 360” propone una comprensión más amplia e integrada. Este enfoque destaca que la ionización puede aplicarse en distintas etapas de la producción y no únicamente sobre el producto terminado. La ionización gamma no es un procedimiento complementario, sino una tecnología estratégica que puede integrarse desde el diseño y desarrollo de productos, respaldar sistemas de control de calidad y aportar valor en cada etapa del proceso productivo. Su versatilidad la convierte en una herramienta clave para el aseguramiento de calidad, el desarrollo de nuevos productos y la optimización de etapas críticas de producción.
En la Argentina, existen actualmente dos instalaciones autorizadas para el tratamiento por irradiación. Por un lado, la Planta de Irradiación Semi-Industrial (PISI), dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ubicada en el Centro Atómico Ezeiza, orientada principalmente a actividades de investigación y desarrollo. Por otro, el país cuenta con una instalación de escala industrial: la planta de Ionics S.A., ubicada el Barrio Ricardo Rojas – Partido de Tigre. Esta planta, con sus dos unidades radiantes, ofrece servicios de irradiación gamma para diversos sectores productivos. Cuenta con capacidad para tratar materias primas, envases y productos terminados, en cumplimiento con normativas internacionales de calidad y seguridad. Ambas insti-
tuciones brindan asesoramiento técnico, responden consultas sobre condiciones de tratamiento y factibilidad de aplicación, y acompañan a las empresas en la incorporación de esta tecnología a sus procesos industriales.

“La ionización gamma es una herramienta comprobada que acompaña el crecimiento de la industria, fortalece la calidad y abre nuevas oportunidades en los mercados más exigentes. En Argentina, Ionics S.A. ofrece esta tecnología al servicio de las empresas que apuestan por la innovación, la seguridad y la proyección internacional.





Organización Mundial de Salud Animal (OMSA)

La serie EcoAMR (Impactos sanitarios y económicos de la resistencia a los antimicrobianos en humanos y animales productores de alimentos), liderada por la OMSA, utilizó los datos más recientes de 204 países y 621 localidades subnacionales para pronosticar el impacto de la resistencia a los antimicrobianos (RAM) en la mortalidad, los costos de atención médica, la seguridad alimentaria y la economía global.
Publicado antes de la Reunión de Alto Nivel sobre la RAM en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el modelado encontró que, si no se toman medidas ahora, la resistencia a los medicamentos podría causar pérdidas anuales del Producto Interno Bruto Global de hasta 1.7 billones (millón de millones) de dólares estadounidenses para 2050, mientras que la propagación de patógenos resistentes del ganado a los humanos podría costar hasta 5,2 billones de dólares. También se descubrió que la RAM podría resultar en pérdidas de producción en el sector ganadero equivalentes a las necesidades de consumo de 746 millones de personas, o más de 2 mil
millones de personas en un escenario más severo para ese mismo año. El análisis, publicado en tres informes, fue producido por expertos de la OMSA, Animal Industry Data, el Centro for Global Development, el Institute for Health Metrics and Evaluation y RAND Europe, con contribuciones del Banco Mundial.
ECONÓMICOS DE LA RAM EN ANIMALES PRODUCTORES DE ALIMENTOS
Para 2050, la RAM podría causar pérdidas masivas en la producción ganadera, reduciendo la oferta global de carne y productos lácteos. La pérdida estimada

es tan grande que podría equivaler a las necesidades alimentarias de hasta 2 mil millones de personas por año. El impacto será especialmente severo en la cría de ganado bovino y aves de corral, donde el uso de antibióticos es alto. Las granjas podrían tener dificultades para mantener a los animales saludables, lo que llevaría a una menor producción de carne y lácteos y a precios más altos de los alimentos.
El impacto financiero de la RAM en la ganadería es asombroso. Entre 2025 y 2050, las pérdidas económicas globales podrían alcanzar 575 mil millones de dólares en el mejor escenario (si la resistencia crece lentamente) y los 953 mil millones de dólares si la resistencia se propaga más agresivamente. Pero también podrían llegar hasta 5,2 billones de dólares si la RAM en animales también empeora la salud humana y reduce la productividad de la fuerza laboral. Esta pérdida frenaría el crecimiento económico, aumentaría la inseguridad alimentaria y presionaría los sistemas de atención médica.
Reducir el uso de antibióticos en el ganado no sólo es beneficioso para la salud pública, sino que también tiene sentido económico. Se calcula que, si los agricultores de todo el mundo redujeran el uso de antibióticos en un 30%, la economía global podría ganar 120 mil millones de dólares para 2050. Invertir en mejores estrategias de prevención de enfermedades, como una higiene mejorada, vacunación y bioseguridad, ahorraría dinero a largo plazo. Los países que actúen ahora protegerán sus industrias ganaderas de futuros impactos económicos causados por la resistencia a los antimicrobianos (RAM).
Muchos países aún permiten el uso de antibióticos no sólo para tratar animales enfermos, sino también para promover su crecimiento. Sin

embargo, esta práctica aumenta en forma significativa el uso total de antibióticos. Los países que permiten el uso de promotores de crecimiento emplean un 45% más de antibióticos por kilogramo de ganado que aquellos que no lo permiten. Un 22% de los miembros de la OMSA todavía autorizan antibióticos para la promoción del crecimiento, algunos de los usados para este fin, como la colistina, son considerados críticos para la medicina humana, lo que significa que su uso indebido en animales podría hacer que medicamentos vitales sean ineficaces para las personas. Sólo en 2022, la resistencia a los antimicrobianos fue responsable directa de 1,15 millones de muertes humanas. Sin una acción urgente, las proyecciones indican que las bacterias resistentes a los medicamentos podrían causar 38,5 millones de muertes entre 2025 y 2050, con la mayor carga recayendo en los países de ingresos bajos y medios.
Para combatir eficazmente la RAM, se necesita una acción global coordinada. Agricultores, responsables de políticas y veterinarios deben priorizar la bioseguridad, la vacunación y el uso responsable de antimicrobianos. Invertir en estrategias alternativas de prevención de enfermedades será crucial para proteger tanto la salud animal como la humana. La OMSA continúa a la vanguardia de los esfuerzos para reducir el uso de antimicrobianos, trabajando con sus Miembros para mejorar la vigilancia, eliminar gradualmente el uso no esencial de antimicrobianos y fortalecer las colaboraciones bajo el enfoque de «Una sola salud» para asegurar un futuro más saludable para todos.
Extraído de:

“La amenaza de las infecciones resistentes a los medicamentos para la salud humana es ampliamente reconocida, pero no se puede pasar por alto el impacto de la resistencia a los antimicrobianos en la sanidad de los animales, nuestro medio ambiente y nuestra economía. Además de la drástica pérdida de vidas humanas, los patógenos resistentes pueden afectar gravemente la sanidad y el bienestar animal. Esto genera enormes presiones sobre la economía, así como sobre nuestros esfuerzos para el desarrollo sostenible. Por primera vez, tenemos una idea clara de lo que está en juego si la comunidad global no toma medidas urgentes ahora”.
Dr. Emmanuelle Soubeyran Directora General de la OMSA
Organización Mundial de Sanidad Animal (2025). Informe del Estado de la sanidad animal en el mundo. París, 124 pp. https://doi.org/10.20506/ woah.3588. Licencia: CC BY-SA 3.0 IGO.
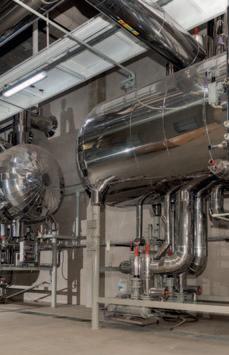
Compresores a tornillo
Compresores reciprocantes
Rack Multicompresores
Condensadores evaporativos
Recibidores de líquido
Unidades de recirculado




Enfriadores de líquido
tipo Baudelot
Evaporadores
Productoras de hielo en cilindros
Productoras de hielo escamas
Intercambiadores de placas
Sistemas de tratamiento de aire de áreas críticas (STAAC)
Evaporadores tubulares










La magnitud de la epizootia en curso requiere acciones que van más allá de las medidas tradicionales de control
Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA-OIE)
El mundo –incluyendo nuestro país- enfrenta una batalla sin precedentes contra la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP): una enfermedad que ha devastado la producción avícola, alterado ecosistemas y amenazado la seguridad alimentaria global. En los últimos 20 años se perdieron más de 633 millones de aves debido a la infección o a las acciones de sacrificio destinadas a controlar la propagación del virus. Las consecuencias económicas han sido severas, con grandes interrupciones en el comercio internacional, afectando a las industrias avícolas locales y a los consumidores de productos avícolas.
La IAAP ya no es sólo una preocupación estacional o regional. Desde 2022, el virus se ha expandido a nuevas áreas geográficas, infectando nuevas especies de aves silvestres, aves domésticas e incluso un número creciente de mamíferos, incluidos animales de granja y de compañía. En algunos casos, el virus se ha transmitido a humanos, lo que genera preocu-
pación sobre su potencial para evolucionar hacia una crisis de salud pública mayor. La magnitud y complejidad de esta epizootia en curso requieren acciones urgentes que vayan más allá de las medidas tradicionales de control. Durante años, la bioseguridad estricta y la vigilancia activa han sido las herramientas principales para prevenir y contener
los brotes de influenza aviar. Estas siguen siendo esenciales, pero la propagación implacable del virus, a pesar de los esfuerzos agresivos de contención, demuestra que se debe hacer más. La vacunación ha emergido como una herramienta potencial para complementar las medidas existentes, reduciendo tanto la propagación como la gravedad de las infecciones.
Más allá de la devastadora pérdida de aves de corral, la IAAP está causando mortandades masivas sin precedentes en poblaciones de aves silvestres, alterando ecosistemas y amenazando la biodiversidad. Las aves marinas, aves rapaces y aves acuáticas han sufrido pérdidas catastróficas, con colonias enteras de reproducción eliminadas. El virus también ha infectado mamíferos marinos, animales carroñeros e incluso ganado, generando preocupaciones sobre su posible adaptación a nuevos hospedadores. Aunque el riesgo de infección humana sigue siendo bajo, mientras más especies de mamíferos se vean afectadas, mayor será la posibilidad de que el virus se adapte a la transmisión de mamífero a mamífero, y potencialmente a humanos. La disminución o pérdida de especies altera la dinámica ecológica, incluyendo interacciones tróficas, servicios de biodiversidad, patrones migratorios y cadenas alimenticias. Como componentes integrales de la estabilidad del ecosistema, la pérdida de biodiversidad provoca efectos en cascada que comprometen la resiliencia ambiental y la conservación global de la fauna silv estre. Los brotes de IAAP no solo devastan poblaciones animales, sino que también desencadenan estrictas restricciones comerciales, perturbando gravemente los mercados mundiales de productos avícolas. Muchos países imponen prohibiciones de importación a regiones afectadas, causan do inestabilidad económica en las naciones exportadoras de aves. Los productores pierden acceso a mercados internacionales clave, debilitando economías que dependen del comercio avícola. Mientras tanto, los países importadores enfrentan escasez de suministros, viéndose forzados a buscar fuentes alternativas, a menudo a costos más altos. Para los consumidores, los efectos son inmediatos. Los precios de los productos avícolas aumentan, tensionando la

seguridad alimentaria, especialmente en poblaciones de bajos ingresos donde la carne de ave es una fuente primaria de proteína. A medida que la IAAP continúa propagándose, estas interrupciones se agravan con el tiempo, dificultando el acceso a alimentos asequibles en regiones vulnerables.
Más allá de la economía, la crisis presenta serios desafíos ambientales. La eliminación de millones de aves sacrificadas genera enormes cantidades de residuos biopeligrosos, que requieren una gestión



estricta para prevenir la propagación adicional de enfermedades y la contaminación ambiental. La eliminación inapropiada puede afectar la calidad del suelo, agua y aire, agregando daños ecológicos a largo plazo a la carga económica y logística de la crisis. Las interrupciones comerciales están profundamente entrelazadas con los medios de sustento de agricultores y productores, quienes sufren el mayor impacto económico de la IAAP. Muchos han tenido que eliminar lotes enteros, incluyendo aves aparentemente sanas, para contener la enfermedad y descontaminar instalaciones. Estas medidas tienen consecuencias financieras severas, destruyendo medios de sustento y dejando a los productores avícolas sin ingresos ni fuentes de alimento. Las comunidades rurales que dependen de la avicultura para la seguridad alimentaria y el comercio son particularmente vulnerables.
Además de la devastación económica, la IAAP provoca un profundo impacto emocional en quienes están directamente afectados. Agricultores y traba-
jadores deben enfrentar el estrés psicológico de presenciar eventos masivos de sacrificio, donde animales bajo su cuidado son eliminados. El trauma, combinado con la incertidumbre financiera, agrava el estrés y los desafíos de salud mental en las comunidades afectadas. La IAAP es más que una crisis de sanidad animal: es una emergencia global que desestabiliza la agricultura, la seguridad alimentaria, el comercio y los ecosistemas. Abordar sus impactos requiere una solución urgente y multifacética para proteger economías, medios de sustento y biodiversidad, mientras se fortalece la resiliencia ante futuros brotes.
¿PUEDE CONSIDERARSE LA VACUNACIÓN COMO UNA HERRAMIENTA PARA FRENAR LA INFLUENZA AVIAR?
La vacunación contra la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) se considera cada vez más como una herramienta complementaria en el manejo de la enfermedad, debido al aumento global de brotes y a la creciente diversidad genética de las cepas virales circulantes. Las medidas tradicionales de control sanitario, como el sacrificio masivo, han demostrado ser costosas, tanto económica como socialmente, lo que genera dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo. Aunque la bioseguridad, la vigilancia y el control de movimientos siguen siendo esenciales, la vacunación puede complementar estos esfuerzos al reducir la circulación del virus dentro y entre las poblaciones de aves, minimizando las pérdidas económicas y disminuyendo el riesgo de transmisión a la fauna silvestre y a los humanos. Además, cuando se implementa bien, la vacunación cumple con las normas internacionales de comercio, garantizando que los productos avícolas continúen siendo comercializables. Fomentar el desarrollo de vacunas efectivas también impulsa la innovación en la prevención de enfermedades, reforzando un enfoque anticipatorio en lugar de reactivo para gestionar la IAAP. Según Julian Madeley, Director General de la Organización Mundial del Huevo, “Cuando se utiliza junto con la bioseguridad y la vigilancia, la vacunación podría ser una herramienta muy útil para controlar la propaga-

ción de la IAAP en gallinas ponedoras. La enfermedad de Newcastle sirve como ejemplo. Una vez que tuvimos estrategias de vacunación efectivas, se volvió un problema manejable. Los brotes aún ocurren, pero ya no devastan la industria como antes. Creemos que lo mismo puede suceder con la IAAP si la vacunación se adopta ampliamente junto con medidas sólidas de vigilancia”. De hecho, muchos países ya han implementado campañas exitosas de vacunación, entre ellos China, el mayor productor mundial de huevos, Francia, Guatemala, Kazajistán
y Perú. A medida que más países adoptan la vacunación contra la IAAP, es crucial que tanto la vacunación como la vigilancia se realicen con altos estándares.
Organización Mundial de Sanidad Animal (2025). –Informe del Estado de la sanidad animal en el mundo. París, 124 pp. https://doi.org/10.20506/woah.3588. Licencia: CC BY-SA 3.0 IGO.

Fue elaborado por el Consorcio ABC junto a un equipo multidisciplinario de especialistas

El 8 de agosto se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Manual de Bienestar Animal en Plantas de Faena de Bovinos, elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC) junto a un equipo multidisciplinario de especialistas nacionales e internacionales y con el apoyo financiero del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
El manual está editado por Facundo Llames Massini y Gerardo Leotta e integra marcos normativos nacionales e internacionales, protocolos pri-
vados reconocidos como Welfare Quality® y guías de buenas prácticas, así como criterios de auditoría y control. El contenido fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de especialistas nacionales e internacionales, provenientes del ámbito científico, académico, industrial y normativo. Está organizado en cinco bloques temáticos que recorren desde los principios conceptuales del bienestar animal hasta su aplicación concreta en las plantas de faena, incluyendo los marcos regulatorios vigentes, los protocolos privados más relevantes y los criterios de auditoría y control.
Durante el lanzamiento, donde los autores de los distintos capítulos expusieron los fundamentos técnicos y prácticos de la obra, estuvo también presente el Jefe de Promoción Interna del IPCVA, Adrian Bifaretti, quien resaltó el compromiso del Instituto con el bienestar animal. Recordó que, más allá de la colaboración con financiamiento para esta herramienta de trabajo de vital importancia para el sector, el IPCVA aborda esta temática desde la investigación y desarrolla acciones de comunicación destinadas a los más jóvenes, mostrando cómo se produce hacienda en la Argentina.
En el prólogo, el Presidente del Consorcio ABC, Mario Ravettino,
expresa “El bienestar animal no es una moda pasajera ni una exigencia impuesta desde afuera. Es una convicción que nos define. Es una respuesta concreta a la evolución de los mercados globales más exigentes, pero también una expresión de los valores que abrazamos como Nación ganadera: respeto, responsabilidad y profesionalismo. Este manual reafirma el liderazgo técnico del Consorcio ABC y su compromiso con la mejora continua”. La publicación está destinada a convertirse en una herramienta de referencia para toda la cadena de ganados y carnes de nuestro país, ya que ofrece pautas claras y aplicadas que promuevan un trato digno, respetuoso y humanitario hacia los animales, alineado con los estándares más exigentes de mercados como la Unión Europea, Estados Unidos, Israel, China y Chile. El compromiso con el bienestar animal no sólo responde a una obligación normativa, sino que también constituye un imperativo ético y comercial, reforzando la competitividad internacional de la carne argentina y su reconocimiento como producto de calidad, sustentable y socialmente responsable. El manual está disponible en: https://uploads.admin.web.ko de.ar/ipcva/Manual%20Bienestar %20Animal-1.pdf
La Resolución SENASA 530/2025 actualizó las características técnicas y sanitarias para implementar dispositivos electrónicos.
Para avanzar en la implementación de tecnologías que optimicen los procesos de identificación y fortalezcan la trazabilidad animal en la Argentina, el Gobierno Nacional consensuó la actualización de las condiciones del Sistema Nacional de Identificación
Electrónica, en concordancia con los estándares internacionales. La medida fue anunciada a fines de julio por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta tras un encuentro de autoridades de la cartera agropecuaria y del SENASA con representantes del sector ganadero.
La Resolución Senasa 530/2025, publicada el 18 de julio en el Boletín Oficial, dispone que el binomio compuesto por una tarjeta visual y un dispositivo de identificación electrónica -botón, bolo ruminal o transpondedor inyectable- será de uso obligatorio para bovinos, bubalinos y cérvidos a partir del 1 de enero de 2026, tal como fue definido en la Resolución 71/2024 y su modificatoria de la SAGyP. Desde esa fecha, los productores ganaderos deberán identificar a todos los terneros/as al momento del destete o antes de su primer movimiento. Además, la normativa establece la implementación obligatoria de un transpondedor inyectable (microchip) para los productores de equinos, tanto en el marco del Registro Nacional Individual de Équidos (RENIE) como ante la realización de tareas sanitarias o tratamientos veterinarios farmacológicos que así lo requieran, de acuerdo a la normativa vigente. Para los productores de ovinos, caprinos, camélidos y porcinos, la identificación individual electrónica continuará siendo de uso voluntario.
Por otra parte, la resolución designó al Comité Internacional para el Registro Animal (ICAR) como único organismo de certificación habilitado para

garantizar la calidad de los dispositivos electrónicos utilizados en el sistema nacional de identificación de las distintas especies animales controladas por el SENASA. Según las autoridades, estas medidas representan un avance sustancial para el control sanitario animal y la salud pública, al garantizar la trazabilidad de los animales que se movilizan y comercializan en todo el país, al mismo tiempo que se posiciona a la Argentina entre los países con los más altos estándares internacionales en la materia.
Asimismo, la Secretaría ratificó que se avanzará en la trazabilidad individual electrónica de tal modo que va a continuar durante las operaciones de faena, vinculando cada número individual al garrón resultante de la misma, que está directamente relacionado con los resultados por la aplicación de los protocolos de calidad de res y carne actualmente vigentes. A ello se sumará el desarrollo de un sistema informático (TRAZA) que permitiría a los distintos eslabones de la cadena acceder en un formato amigable a su información de forma segura y certificada, permitiéndole analizar dicha información para la toma de decisiones productivas y/o comerciales
OCDE y FAO analizaron las previsiones para los próximos diez años

El Outlook Agrícola 2025-2034 OECD-FAO ofrece una evaluación exhaustiva de los mercados nacionales, regionales y mundiales de productos básicos agrícolas durante la próxima década. A partir de la experiencia de ambas organizaciones y con los aportes de los países miembros y las organizaciones relacionadas con el sector, ofrece proyecciones que sirven de referencia para la planificación de políticas agrícolas y pecuarias. En el caso de las carnes, además de ofrecer perspectivas de producción, comercio, precios y tendencias, dedica una sección especial a los peligros que podrían aparecer en los próximos años. El sector cárnico se enfrenta a numerosas incertidumbres, entre las que destacan la evolución de los brotes de enfermedades animales, los cambios en las políticas ambientales y comerciales, la creciente incertidumbre económica y las cambiantes preferencias de los consumidores en cuanto a dieta, salud y bienestar animal.
El primer riesgo analizado es la bioseguridad, que se ha vuelto una preocupación crucial para la industria cárnica. En Europa, la reciente reaparición de la fiebre aftosa, que no había registrado ningún caso positivo desde 2011, marca un resurgimiento de la enferme-
dad en algunos Estados miembros de la UE desde principios de año. La fiebre aftosa es una de las enfermedades animales más devastadoras económicamente y difíciles de controlar. Este resurgimiento subraya la vulnerabilidad en este aspecto, en un año
que comenzó en medio de numerosos brotes de enfermedades animales, como la influenza aviar altamente patógena. Las últimas Perspectivas Agrícolas de la UE 2024-2035 (CE, 2024) asumen que la IAAP seguirá siendo un problema, lo que pondrá en peligro la viabilidad de los sistemas avícolas en libertad. En Estados Unidos, los recientes brotes de IAAP en aves de corral provocaron escasez de huevos y precios récord, lo que pone de relieve la rapidez con la que las crisis sanitarias pueden afectar a los mercados.
Las enfermedades pueden interrumpir la producción, desencadenar prohibiciones comerciales y reducir la demanda de los consumidores debido a la preocupación por la inocuidad alimentaria. Si bien el impacto en la oferta mundial puede mitigarse trasladando el abastecimiento a exportadores libres de enfermedades o aplicando el protocolo regional de contención de enfermedades de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), el impacto ambiental del control de enfermedades -por ejemplo, la eliminación del ganado y el coste del desperdicio de recursos- añade otra capa de complejidad a la gestión de los brotes.
El riesgo de pérdidas repentinas e interrupciones del comercio sigue siendo alto. Las crisis estacionales, como las sequías y las inundaciones, pueden reducir las cosechas de cereales forrajeros o el suministro de agua, lo que incrementa los costos de producción y limita la producción de carne. El aumento de las fluctuaciones meteorológicas también afectará a la productividad en las explotaciones. Además, políticas como la fijación de precios del carbono y las normas de gestión del estiércol, o las restricciones destinadas a reducir las emisiones de GEI del ganado podrían incrementar los costos de producción. El cumplimiento de dichas regulaciones podría requerir inversiones que frenen el crecimiento. Los compromisos de reducción de emisiones en algunos países pueden limitar en forma deliberada la expansión ganadera, por ejemplo, limitando el tamaño de los rebaños o incentivando la agricultura con bajas emisiones.
Al mismo tiempo, las preferencias de los consumidores en los mercados de altos ingresos están cambiando gradualmente. Un número cada vez mayor de consumidores opta por reducir el consu-
mo de carne roja por razones ambientales. Esta creciente conciencia ambiental podría traducirse en una menor demanda de productos cárnicos tradicionales en los mercados más ricos o en una mayor demanda de carne producida de forma sostenible, lo que tendrá implicaciones para los productores y exportadores durante la próxima década.
Un estudio reciente publicado en la revista Nature Food (Springmann et al., 2025) examinó el impacto de la variación de los tipos impositivos sobre los alimentos para fomentar cambios en la dieta que se alineen con los objetivos de las políticas globales. La investigación sugiere que aumentar los impuestos sobre la carne y los productos lácteos y reducir los de las frutas y verduras podría cambiar los hábitos alimentarios en toda Europa. De implementarse, estas medidas podrían frenar el crecimiento de la demanda de carne.
Además, la preocupación por la resistencia a los antibióticos en la salud pública está aumentando, y existe presión para reducir su uso en la ganadería. El 20% de los miembros de la OMSA-OIE aún reporta el uso de antimicrobianos para estimular el crecimiento. Las medidas regulatorias para prohibir o restringir dichas prácticas, ya implementadas en algunos países, podrían volverse más comunes, lo que podría requerir cambios en los sistemas de producción ganadera (por ejemplo, mejoras en la bioseguridad y la cría para prevenir enfermedades sin medicamentos). Si bien la reducción del uso de antibióticos en animales es beneficiosa para la salud pública, podría aumentar los costos de producción o afectar temporalmente la productividad hasta que se adopten prácticas alternativas que optimicen la productividad ganadera.
Finalmente, el comercio internacional desempeña un papel vital en el sector cárnico, y los cambios en las políticas comerciales, como los aranceles y las prohibiciones comerciales, también pueden afectar significativamente los mercados nacionales y mundiales. Tras varias décadas de un comercio más liberal, las tendencias recientes hacia un mayor proteccionismo podrían reducir el comercio y, en general, los precios internacionales, ya que los precios internos aumentan con el aumento de las barreras comerciales.
Leandro Langman(1)*; Trinidad Soteras(1); Ingrid Bain(1); Débora Racciatti(2)
(1)Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
(2)Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad de Buenos Aires (UBA). Buenos Aires, Argentina.
*langman.leandro@inta.gob.ar.

Bajo un contexto de constante crecimiento de la población mundial, la necesidad de reducir pérdidas en cantidad y calidad de los productos de origen pecuario lleva a un interés y necesidad progresiva en considerar el bienestar de los animales de producción. Adicionalmente, existe una demanda de los consumidores, quienes se interesan cada vez más en la calidad ética de los alimentos de origen animal que consumen, involucrando este último
concepto a todas aquellas acciones tendientes a minimizar el sufrimiento de los animales en los distintos eslabones de la cadena pecuaria. Considerando que las prácticas de manejo aplicadas al ganado destinado a producción de carne son diversas y afectan directamente el bienestar animar, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) continúa trabajando junto a sus Países Miembro en la elaboración de estándares, guías y recomendaciones para evaluar el bienestar de los animales en las distintas etapas de la cadena de valor. Ante este escenario, identificando la relevancia creciente de los sistemas de engorde a corral debida al proceso de intensificación experimentado por la ganadería en las últimas décadas, INTA se propuso contar con una herramienta que responda específicamente a este tipo de sistemas de producción, hecho que luego de un proyecto específico se logró mediante el desarrollo de Bienes.AR, un protocolo de evaluación de bienestar animal adaptado a las diferentes características que pueden presentar los feedlots a nivel nacional. Como resultado de este trabajo, se arribó a un protocolo que cuenta con mediciones capaces de responder de manera objetiva a los principios de bienestar animal centrados en la alimentación, el alojamiento, la salud y el comportamiento, posibilitando un diagnóstico integral que puede utilizarse como punto de partida
para múltiples estrategias dentro de una empresa, con un potencial impacto positivo en términos de eficiencia y competitividad.
El crecimiento constante en la población mundial, estimada en cerca de 10.000 millones de personas para el año 2.050 (World Population History, 2025) conlleva a un innegable aumento en la demanda de alimentos. Para abordar este escenario, las estrategias a adoptar deben focalizarse en aprovechar al máximo los recursos del sistema alimentario (Serraj y Pingali, 2019) y adoptar políticas públicas que incentiven la productividad y eficiencia en un marco en el que se promuevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la agenda 2030 por la ONU (Pinillos, 2018). En este contexto, la expansión generada en las últimas décadas dentro del sector pecuario de América Latina representa una oportunidad para el desarrollo de sus países. En esta región, la ganadería cumple un rol preponderante en cuanto a economía y sostenibilidad, contemplando la producción que incorpore conceptos tales como “Una Salud” y “Un Bienestar” que refuerzan el principio de interdependencia entre la salud y el bienestar humano, así como la salud y el bienestar de los animales y se vincula con la salud de los ecosistemas y su sustentabilidad (Pinillos, 2018).
En la Argentina, la actividad ganadera representa una importante fuente de ingresos. En las últimas dos décadas, la producción primaria bovina ha cambiado parcialmente de los sistemas tradicionales de engorde extensivo hacia sistemas intensivos, debido a la tendencia mundial de intensificación de la producción animal, con un incremento del número de feedlots (Testa et al., 2021). Como una de las consecuencias generada por el proceso de intensificación, se experimentó un aumento significativo en la conciencia pública sobre la conservación del medio ambiente, la salud y el bienestar, los cuales están vinculados a la promoción de la inocuidad alimentaria, la seguridad alimentaria y la producción sostenible de alimentos (Broom, 2021; del Campo et al., 2021; Kaurivi et al., 2020).
Por otro lado, desde hace unos años hay un nuevo factor que le atribuye valor a los productos de origen animal, que es el de calidad de proceso, cali-
dad social o calidad ética, donde adquieren fundamental importancia el bienestar de los animales y el cuidado del medio ambiente (del Campo et al., 2021). En este sentido, la ciencia ha mostrado que los animales de producción son capaces de experimentar emociones como el placer y el sufrimiento (Dawkins, 1988; Mendl y Paul, 2004), hecho que se traduce en el deber moral y ético de producir de acuerdo con dicha evidencia. Adicionalmente, la implementación de buenas prácticas ganaderas con foco en el bienestar animal ha demostrado tener un impacto positivo sobre el temperamento de los animales, en la relación humano-animal y también en la productividad y la calidad de la canal y de la carne (De Brito et al., 2017).
Al momento de identificar las acciones que se deben abordar para incorporar las mencionadas prácticas, resulta clave contar con herramientas que posibiliten obtener resultados concretos y que puedan evaluarse de manera objetiva. Entre estas herramientas, se cuenta con manuales de buenas prácticas ganaderas, guías, estándares, recomendaciones específicas, listas de verificación y protocolos de evaluación con foco en una o varias dimensiones del bienestar animal (nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental).
En los últimos años, se ha avanzado de gran manera en la generación de este tipo de herramientas. Por ejemplo, la OMSA elaboró -a través de su Código Sanitario para los Animales Terrestresestándares, guías y recomendaciones de bienestar animal (OMSA, 2017). En el ámbito nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desarrolló el Manual Práctico de Bienestar Animal, estableciendo recomendaciones para su implementación en el manejo de bovinos de producción (Aguilar, Rossner y Balbuena, 2012), mientras que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) elaboró un manual específico de bienestar animal que brinda un enfoque práctico para el buen manejo de especies domésticas durante su tenencia, producción, concentración, transporte y faena (SENASA, 2015). Por su parte, la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias generó una guía para la implementación de buenas prácticas ganaderas en la producción de ganado vacuno de carne que cuenta con una sección específica de
bienestar animal (Red BPA, 2019). Adicionalmente, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a través de sus Proyectos Nacionales “Bienestar Animal en las cadenas pecuarias de interés nacional” y “Estrategias de innovación que contribuyan al bienestar de los animales para una producción sostenible”, se está trabajando en el desarrollo de nuevas herramientas destinadas tanto para bovinos de carne como para otras especies y cadenas productivas.
En este contexto, se ha resaltado la importancia que tiene el desarrollo de herramientas confiables para la evaluación del bienestar animal (Montossi et al., 2013). Los protocolos de evaluación del bienestar son de utilidad tanto para el monitoreo y la evaluación comparativa entre diversos escenarios, así como para certificar el cumplimiento de determinados estándares de bienestar animal nacionales e internacionales (Munoz et al., 2018). La aplicación de un protocolo cubre un conjunto multidimensional e integrado de medidas que reflejan la adaptación e interacción de los animales con el entorno que lo rodea (Blokhuis et al., 2003).
Idealmente, un protocolo de evaluación debe priorizar el uso de mediciones basadas en animales para estimar el estado de bienestar real en el comportamiento, la salud y la condición física de los animales (Munoz et al., 2018). Sin embargo, las mediciones basadas en recursos y aquellas centradas en la gestión pueden respaldarse en aspectos científicos y en los conocimientos específicos que manejan los expertos en la temática, constituyéndose en alternativas acertadas en caso de no contar con indicadores basados en los animales (Blokhuis et al., 2010). Centrándonos en los sistemas de engorde, si bien se han desarrollado varias herramientas de evaluación para bovinos, tanto para sistemas intensivos (Gottardo et al. , 2009; Welfare Quality, 2009; AssureWel, 2016) como para los extensivos (Kaurivi et al., 2020; Laven y Fabian, 2016), los mismos cuentan con mediciones que pueden no ser aplicables en todos los escenarios argentinos. A esto se suma el hecho de que los establecimientos argentinos cuentan con ciertas características que no son abordadas en tales protocolos (Racciatti et al., 2022). En base a
esto, bajo una iniciativa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en articulación con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (CCT INTA-IPCVA 24.788) y con el apoyo de la Cámara Argentina de Feedlot, se desarrolló un protocolo de evaluación de bienestar animal para bovinos de engorde a corral (Bienest.AR, 2021), una herramienta de evaluación que cuenta con mediciones válidas, confiables y prácticas (Racciatti et al., 2022).
IMPORTANCIA DEL BIENESTAR ANIMAL
Los eventos involucrados en el manejo del ganado destinado a la producción de carne constituyen acontecimientos estresantes en la vida de los animales. Por tal motivo, es importante contar con buenas prácticas de manejo, lo que implica, por un lado, que se realicen correctamente y, por el otro, que se pueda demostrar este hecho mediante registros correspondientes (Gallo, 2010). El cuidado del bienestar de los animales de producción tiene el potencial de generar un impacto positivo desde varios puntos de vista (Gallo, 2010; Langman, 2021):
Los aspectos éticos, cada vez más considerados tanto por consumidores como por profesionales del área, deben procurar evitar el sufrimiento de los animales destinados a la producción de carne para alimentación humana.
La cantidad de carne producida, dado que el manejo inadecuado durante las etapas previas al sacrificio puede provocar la muerte del animal con la consecuente pérdida total del producto, o bien, disminuciones de peso de las canales y hematomas que se traducen en decomisos, causando menores índices productivos y perjuicios económicos.
La calidad de carne producida, ya que el manejo inadecuado peri-faena provoca estrés en los animales, traducido en cambios del color, pH y/o capacidad de retención de agua en la carne obtenida, lo cual lleva a un producto de menor aceptabilidad por parte del consumidor y de una vida útil potencialmente más acotada.
La eficiencia del sistema, dado que, al disminuir la mortalidad, las enfermedades y las lesiones en los
animales, merman las pérdidas y los gastos derivados de las mismas.
La reducción en la necesidad de uso de antibióticos y otros agentes, lo que colabora a combatir la resistencia antimicrobiana.
El cumplimiento de las exigencias reglamentarias crecientes en cuanto al manejo de los animales de producción mediante estándares de bienestar aceptables.
La seguridad del personal encargado del manejo del ganado, dado que al evitar todo procedimiento que acentúe la reactividad, además de minimizar el riesgo de generar lesiones y estresores innecesarios en los animales, asegurará la integridad física de los trabajadores, mejorando el clima de trabajo diario.

La diferenciación a través de sistemas de certificación que permitan valorizar el producto y proceso involucrado dentro de un eslabón de la cadena. De esta manera, se ve posibilitado no sólo el cumplimiento de la legislación vigente, sino también el agregado de valor mediante la adopción de normativa que permita diferenciar al establecimiento.
Considerando la importancia que tienen la temática y los aspectos mencionados, es posible fortalecer las capacidades público-privadas nacionales, aumentando la competitividad y el valor de la cadena, así como la capacidad de responder ante futuras demandas de los mercados y/o exigencias reglamentarias nacionales e internacionales, y ante potenciales sistemas de certificación que permitan diferenciar el proceso.
Asimismo, al considerar el bienestar de los animales de producción se logra un avance importante en la búsqueda de estrategias que permitan lograr una producción ganadera sostenible, hecho que se visualiza a través de dos aspectos. El primero, con foco en la preocupación ética, que puede favorecer o restringir el consumo de alimentos de origen animal teniendo en cuenta las formas en que los animales han sido criados o sacrificados. En este sentido, el bienestar animal es, al mismo tiempo, una ética conductora con consecuencias económicas y un motor económico con peso moral, convirtiéndose en un componente necesario para la producción sostenible de alimentos (Paranhos da costa y Morales, 2011; Dawkins, 2017).
Por otro lado, la cuestión del bienestar animal también puede ser considerada como un elemento central del concepto de sostenibilidad, ya que influye y es influenciada por cada uno de los tres pilares de la sostenibilidad: preocupación por la preservación de los recursos naturales, mantenimiento de comunidades saludables y promoción de la vitalidad económica (Paranhos da costa y Morales, 2011). En cuanto a la importancia que tiene la temática, se puede concluir que implementar prácticas que consideren el bienestar animal otorga responsabilidad y sostenibilidad a la producción de alimentos y beneficia no sólo a los propios animales sino también a la salud pública, a la economía, al bienestar social y al medio ambiente (Pinillos, 2018).
Si bien existen numerosas definiciones que han sido desarrolladas para hacer referencia al bienestar animal, hay dos que han tenido un gran peso en términos del uso y simplicidad con el que se pone foco a la temática. La primera de éstas fue la propuesta por Broom (1986), la cual establece el bienestar animal como el estado que tiene un individuo en relación a sus intentos de hacer frente o lidiar con su entorno. La restante, propuesta desde la OMSA, lo define como “el estado físico y mental de un animal en relación a las condiciones en las que vive y muere” (OMSA, 2017).
Además, el bienestar animal es considerado una ciencia holística y multifactorial que comprende tanto la salud física como la mental. Esto incluye varios aspectos, tales como el confort físico, la ausen-
cia de hambre y enfermedad, así como la posibilidad de expresar comportamientos intrínsecamente motivados, entre otros (Botreau et al., 2007; Welfare Quality, 2009). Por tal motivo, al momento de evaluar el bienestar animal no existe un único indicador que refleje el estado de los animales. Para alcanzar este objetivo, es necesario acudir a un número mínimo de mediciones que permitan responder una determinada pregunta. Entre los requisitos necesarios para poder valorar el bienestar de los animales, los indicadores deben medir con base científica lo que se pretende evaluar (validez), proporcionar mediciones reproducibles con un determinado nivel mínimo de exactitud (fiabilidad), ser consistentes en el observador y entre observadores (concordancia), ser prácticos en cuanto a su aplicabilidad (factibilidad), priorizando las metodologías que no involucran técnicas invasivas (Bienest.AR, 2021). En este sentido, existe una amplia gama de mediciones destinadas a evaluar el bienestar de los animales, las cuales pueden dividirse en dos grandes grupos. El primero de ellos corresponde a las mediciones directas o basadas en el animal e incluye a las variables fisiológicas, comportamentales, de salud y productividad y de calidad de carne. El otro grupo se centra en lo que se denomina mediciones indirectas, las cuales pueden basarse en los recursos (interacción animal-medio ambiente), en los procedimientos de manejo (interacción animal-hombre) o en la gestión que la unidad productiva o establecimiento realice en términos del bienestar animal (Welfare Quality, 2009).
Los animales difieren en su genética, experiencia temprana y temperamento y, por lo tanto, pueden experimentar el mismo ambiente de maneras diferentes. Incluso, los ambientes similares pueden ser manejados de manera diferente por el ganadero, afectando aún más la experiencia de los animales. Debido a que el bienestar es una característica propia del animal, siempre que sea posible hay que poner foco en la evaluación del bienestar a través de medidas basadas en los animales (Welfare Quality, 2009).
Dado que las medidas basadas en los recursos (por ejemplo, el tipo de alojamiento y el espacio disponible) o aquellas basadas en la gestión (por ejemplo, estrategias de mejoramiento y planes de salud) no representan una garantía directa del bienestar de
los animales, las mismas suelen evitarse dentro de los protocolos. Sin embargo, en aquellos casos en que no se dispone de una medida basada en animales para comprobar un determinado aspecto de bienestar animal, o bien cuando dicha medida no es lo suficientemente sensible o confiable, las mediciones de los recursos o la gestión podrían ser utilizadas para comprobar, en la medida de lo posible, el estado de los animales (Bienest.AR, 2021).
BIENEST.AR: EL PROTOCOLO COMO HERRAMIENTA
La tendencia actual de intensificación de los sistemas ganaderos ha favorecido la expansión de los feedlots. Como cualquier otro entorno, éste implica ciertos factores de riesgo para el bienestar animal y por tanto es necesario el desarrollo de indicadores objetivos y protocolos aplicables en estas condiciones, que además favorezcan la seguridad de los trabajadores. Esto debe permitir también aportar valor social a un producto con responsabilidad ética. Tal como se mencionó previamente, hasta el año 2021 las herramientas existentes para evaluar el bienestar animal en bovinos de engorde a corral eran diversas y generalmente recurrían a metodologías de evaluación que no siempre son aplicables a los sistemas productivos locales. En base a esto, y teniendo en cuenta que los feedlots argentinos varían significativamente en infraestructura, capacidad, tipo de manejo empleado, alimentación y razas animales utilizadas, el objetivo se centró en desarrollar un protocolo de evaluación de bienestar animal para bovinos en engorde a corral, adaptado a las características de los establecimientos nacionales, tomando como punto de partida los principios y criterios utilizados por el protocolo Welfare Quality (2009), protocolo de mayor reconocimiento a nivel mundial. Identificando indicadores que se pudieran aplicar de forma exitosa, se arribó a Bienest.AR (2021), un protocolo de evaluación de bienestar animal en bovinos de engorde a corral estandarizado, priorizando los indicadores de bienestar que incluyen mediciones basadas en los animales que cumplen con la validez, confiabilidad y practicidad, y al mismo tiempo adaptados a los escenarios argentinos. Su implementación permite evaluar de manera íntegra y objetiva un establecimiento en el que exista interés de diagnosticar su sistema de
engorde o quiera trazar un plan de mejora específico, como así también aspirar a futuro a un proceso de certificación de bienestar animal.
La presente herramienta prevé una evaluación integral del sistema de engorde que involucra los principios de buena alimentación, buen alojamiento y sectores de manejo asociados, buena salud y comportamiento apropiado, los cuales pueden ser calificados por criterios e indicadores para finalmente arribar a una calificación global del establecimiento.
Como resultado de todo el proceso de desarrollo, del total de indicadores candidatos obtenidos de la búsqueda bibliográfica, 28 fueron seleccionados en base a su validez, confiabilidad y practicidad para integrar el protocolo final. Además, el protocolo final incluyó información sobre: introducción, objetivo, entrevista preliminar, orden de muestreo, tiempos estimados de evaluación, tamaño de la muestra, equipamiento requerido y pasos a seguir desde la llegada al establecimiento hasta la finalización de la evaluación.
PRINCIPIOS, CRITERIOS Y MEDICIONES DE BIENESTAR ANIMAL
Teniendo en cuenta que el bienestar animal es un concepto multidimensional que comprende tanto aspectos físicos como mentales, para su evaluación se establecieron cuatro principios básicos que derivan de las 5 libertades de bienestar animal (FAWC, 1993), así como del modelo de los 5 dominios (Mellor et al., 2020). Los principios definidos son “Buena alimentación”, “Buen alojamiento y sectores de manejo apropiados”, “Buena salud” y “Comportamiento apropiado”. Dentro de cada principio, a su vez, se establecieron los criterios que responden al mismo y que permiten estudiar aquellas cuestiones que resultan significativas para el bienestar animal. De la misma manera, para poder evaluar cada uno de los criterios, se desarrollaron y establecieron indicadores válidos, confiables y con la practicidad necesaria para que en una jornada se pueda aplicar el protocolo en su totalidad. Estos indicadores representan los parámetros a evaluar para saber si los criterios se cumplen y en qué medida (Tabla 1).
En forma complementaria, el protocolo Bienest.AR cuenta con una encuesta que posibilita la obtención de información actualizada sobre el establecimiento con anterioridad a la evaluación in situ. En dicho espacio, se obtienen datos específicos adi-

cionales de cada uno de los cuatro principios de bienestar animal, los cuales complementan la información obtenida a través de las mediciones pertenecientes al protocolo. También, con la finalidad de identificar la política de bienestar animal adoptada por el establecimiento, se procede a realizar preguntas que permiten conocer el objetivo por el cual un productor decide realizar la evaluación del bienestar animal, en donde se destacan como principales opciones la realización de un diagnóstico, la implementación de un plan de intervención y/o la estrategia para lograr una determinada certificación en bienestar animal.
A pesar de la existencia de numerosas y diversas técnicas de evaluación del bienestar animal para bovinos de carne, no todas ellas eran adecuadas para los feedlots argentinos. Bienest.AR es el primer protocolo de evaluación del bienestar de los bovinos engordados en estos sistemas, por lo que representa una herramienta inédita en Latinoamérica que recopila en un solo documento indicadores válidos, confiables y prácticos. Su utilización posibilitaría arribar a diagnósticos detallados que representan un insumo para que los actores de la cadena identi-
Tabla 1 - Principios de bienestar animal, criterios e indicadores asociados.
Principio
Buena alimentación
Alojamiento y sectores de manejo apropiados
Criterio
Ausencia de hambre prolongada
Ausencia de sed prolongada
Confort general en el corral
Comodidad de descanso
Confort térmico
Facilidad de movimiento
Ausencia de lesiones
Buena salud
Comportamiento apropiado
Ausencia de enfermedades
Ausencia de dolor inducido por procedimientos de manejo
Expresión de conductas sociales
Buena relación humano - animal
Estado emocional positivo
fiquen las acciones correctivas tendientes a resolver aspectos puntuales. De esta manera, se vería posibilitada la adopción de tecnología estratégica orientada a promover el bienestar animal, tema que representa una marcada tendencia en países desarrollados que, en su mayoría, son parte del mercado de exportación de la carne argentina. Al ser un área temática de paulatino crecimiento en el país, el hecho de ofrecer un protocolo que permita identificar las falencias en términos de bienestar animal podría generar una actitud que propicie el cambio y la búsqueda de innovaciones tecnológicas que atiendan las demandas del mercado.
Indicador
Score de condición corporal
Frente de comedero disponible
Disponibilidad de los bebederos
Limpieza de los bebederos
Condición de anegamiento de los corrales
Higiene de los animales
Incomodidad por presencia de moscas
Score de jadeo
Provisión de recursos para reducir el estrés por calor
Provisión de recursos para reducir el estrés por frío
Capacidad de los corrales
Condiciones en la zona de carga y descarga
Cojeras
Alteraciones en el tegumento y/o estructuras
subyacentes
Tos
Descarga nasal
Estado ocular
Respiración dificultosa
Score fecal
Diarrea
Meteorización
Animales que necesitan mayor cuidado
Mortalidad
Procedimientos de manejo con potencial causa de dolor
Conductas agonísticas
Conductas afiliativas
Manejo abusivo
Vocalizaciones
Evaluado indirectamente a través de conductas afiliativas y vocalizaciones
Por todo lo mencionado, la incorporación del protocolo brindaría al sector una herramienta de diferenciación que, de ser aplicada, podría traducirse en una mejora tanto de la rentabilidad como en la calidad integral de la carne obtenida. En este contexto, resulta importante continuar con la generación de herramientas de bienestar animal. Contando con el apoyo del IPCVA y en el marco del Proyecto Nacional de INTA “Estrategias de innovación que contribuyan al bienestar de los animales para una producción sostenible”, en el corto plazo se estarán lanzando nuevos protocolos para la evaluación en otros sistemas de producción, así como en otros eslabones de la cadena productiva de la carne bovina.
El desarrollo de Bienest.AR (2021) contó con el apoyo del IPCVA y del INTA a través del Convenio de Cooperación Técnica 24788.
Aguilar, N.M., Rossner, M.V. y Balbuena, O. (2012). Manual práctico de bienestar animal: recomendaciones para su implementación en el manejo de bovinos de producción. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Centro regional Chaco-Formosa. Estación Experimental Agropecuaria Colonia Benítez. AssureWel, (2016). Beef cattle assessment protocol. Disponible en: http://www.assurewel.org/Portals/2/Documents/Beef%20cattle/B eef%20WOA%20protocol%20 FINAL%20June%202017.pdf. Bienest.AR (2021). Bienest.AR: Protocolo de evaluación de bienestar animal. Bovinos de engorde a corral. Buenos Aires: Ediciones INTA; Centro Regional Santa Fe. 92 p. ISBN 978-9878333-91-5. Disponible en: https://repositorio.inta.gob.ar/handle/20.500.12123/10568.
Blokhuis, H.J., Jones, R.B., Geers, R., Miele, M. y Veissier, I. (2003). Measuring and monitoring animal welfare: transparency in the food product quality chain. Animal welfare-potters bar then wheathampstead, 12 (4), 445-456.
Blokhuis, H.J., Veissier, I., Miele, M. y Jones, B. (2010). The Welfare Quality® project and beyond: Safeguarding farm animal well-being. Acta Agriculturae Scand Section A, 60 (3), 129-140. Broom, D.M. (2021). A method for assessing sustainability, with beef production as an example. Biol. Rev. 96, 1836-1853.
Broom, D.M. (1986). Indicators of poor welfare. British Veterinary Journal, 142, 524-526.
Dawkins, M.S. (1988). Behavioural deprivation: a central problem in animal welfare. Applied Animal Behaviour Science, 20 (3), 209-225.
De Brito, G.F., Ponnampalam, E.N. y Hopkins, D.L. (2017). The effect of extensive feeding systems on growth rate, carcass traits, and meat quality of finishing lambs. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 16 (1), 23-38. del Campo, M., Manteca, X., Soares de Lima, J.M., Brito, G., Hernández, P., Sañudo, C. y Montossi, F. (2021). Effect of different finishing strategies and steer temperament on animal welfare and instrumental meat tenderness. Animals, 11, 859. FAWC. (1993). Second Report on Priorities for Research and Development in Farm Animal Welfare. DEFRA. Londres, UK. Gallo, C. (2010). Bienestar animal y buenas prácticas de manejo animal relacionadas con la calidad de la carne. En: Introducción a la Ciencia de la Carne (pp. 455-494). Montevideo: Editorial Hemisferio Sur.
Gottardo, F., Brscic, M., Contiero, B., Cozzi, G. y Andrighetto, I. (2009). Towards the creation of a welfare assessment system in intensive beef cattle farms. Italian Journal of Animal Science, 8, 325-342.
Kaurivi, Y.B., Laven, R., Hickson, R., Parkinson, T. y Stafford, K. (2020). Developing an animal welfare assessment protocol for cows in extensive beef cow–calf systems in New Zealand. Part 1: assessing the feasibility of identified animal welfare assessment measures. Animals, 10, 1597.
Langman, L. (2021). Desarrollo de protocolos de evaluación de bienestar animal como herramientas de promoción en la producción de carne bovina. Primer Congreso Virtual Internacional De Ganadería Del Futuro "Mirando Al 2030". 27 y 28 de agosto de 2021. Ecuador.
Laven, R. y Fabian, J. (2016). Applying animal-based welfare assessments on New Zealand dairy farms: feasibility and a comparison with United Kingdom data. New Zealand Veterinary Journal, 64, 212-217.
Mellor, D.J., Beausoleil, N.J., Littlewood, K.E., McLean, A.N., McGreevy, P.D., Jones, B. y Wilkins, C. (2020). The 2020 five domains model: Including human–animal interactions in assessments of animal welfare. Animals, 10 (10), 1870.
Mendl, M. y Paul, E.S. (2004). Consciousness, emotion and animal welfare: insights from cognitive science. Animal Welfare, 13 (1), 17-25.
Montossi, F., Font y Furnols, M., del Campo, M., San Julián, R., Brito, G. y Sañudo, C. (2013). Sustainable sheep production and consumer preference trends: compatibilities, contradictions, and unresolved dilemmas. Meat Science, 95, 772-789.
Munoz, C., Campbell, A., Hemsworth, P. y Doyle, R. (2018). Animal-based measures to assess the welfare of extensively managed ewes. Animals, 8, 2.
OMSA. (2017). Terrestrial Code Online Access. Chapter 7.9. Animal Welfare and Beef Cattle Production Systems. OMSA, Paris.
Paranhos da Costa, M.P. y Morales, A.M.T. (2011). Practical approach on how to improve the welfare in cattle. Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias, 24 (3), 347-359.
Pinillos, R. G. (Ed.). (2018). One welfare: A framework to improve animal welfare and human well-being. Cabi.
Racciatti, D.S., Bottegal, D.N., Aguilar, N.M., Menichelli, M.L., Soteras, T., Zimerman, M., Cancino, A.K., Marcoppido, G., Blanco-Penedo, I., Pallisera Lloveras, J. y Langman, L.E. (2022). Development of a welfare assessment protocol for practical application in Argentine feedlots. Applied Animal Behaviour Science, 105662.
Red BPA. (2019). Buenas practicas ganaderas: guía para la implementación en la producción de ganado vacuno de carne. 54 páginas. Disponible en: https://redbpa.org.ar/wp-content/uploads/2020/01/EPBuenasPracticasGanaderas. pdf
SENASA. (2015). Manual de Bienestar Animal. Disponible en: http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/bienestar_animal.pdf
Serraj, R. y Pingali, P. (2019). Agriculture and Food Systems to 2050: Global Trends. Challenges and Opportunities, 10, 11212. Testa, M.L., Grigioni, G., Panea, B., Pavan, E. y Sandell, M. (2021). Color and marbling as predictors of meat quality perception of argentinian consumers. Foods, 10 (1465), 1-21. Welfare Quality®. (2009). Welfare Quality assessment protocol for cattle. Welfare Quality® Consortium, Lelystad, Netherlands, 180.
World Population History. (2025). Disponible en: https://worldpopulationhistory.org
Mauricio Osorio-Londoño; Juan Sebastián Ramírez-Navas
Cátedra de Tecnología de Alimentos - Departamento de Alimentación y NutriciónFacultad de Ciencias de la Salud - Pontificia Universidad Javeriana Cali. Colombia

El chorizo es uno de los embutidos más representativos y versátiles de la gastronomía mundial, con una presencia consolidada en el consumo doméstico y en la industria cárnica. Su importancia surge de la capacidad de integrar tradición culinaria, valor nutricional y diversificación tecnológica, adaptándose a diferentes contextos culturales y condiciones climáticas. En la mesa, constituye un ingrediente clave en diversas preparaciones, que van desde guisos y asados hasta tapas y productos listos para el consumo, lo que amplía su mercado y garantiza su permanencia en dietas tradicionales y contemporáneas. En el plano industrial, representa un segmento de alto valor añadido dentro del sector cárnico, por su capacidad para transformar cortes de menor valor comercial en elaborados de alta demanda. Su producción activa cadenas de suministro que abarcan desde la ganadería porcina hasta la distribución
minorista, generando empleo y aportando de forma significativa al comercio interno y a las exportaciones en países productores. En el ámbito cultural, el chorizo funciona como un marcador identitario, reflejando técnicas de elaboración transmitidas a lo largo de generaciones y adaptadas a ingredientes y recursos locales. Las múltiples variantes regionales (diferenciadas por formulación, condimentos y procesos) ilustran cómo tradición e innovación convergen en un mismo producto. Esta diversidad permite comprender el chorizo no sólo como alimento, sino como fenómeno histórico, tecnológico y socioeconómico. El objetivo de este artículo es ofrecer una breve revisión sobre el chorizo, abordando su definición, historia, composición, procesos de producción y propiedades, así como defectos frecuentes e innovaciones recientes. La exposición se desarrollará desde un enfoque técnico-científico, articulando aspectos históricos, tecnológicos y sensoriales, con el fin de proporcionar una visión completa y actualizada de este producto emblemático.
El chorizo, en términos técnico-científicos y conforme a descripciones presentes en normativas alimentarias y literatura especializada, se define como un embutido elaborado a partir de carne picada, principalmente de cerdo, mezclada con grasa de la misma especie, sal, especias y aditivos autorizados, introducida en una envoltura natural o artificial y sometida a un tratamiento específico que determina sus características finales. La presencia de pimentón o ají como condimento distintivo, junto con la sal y el ajo, otorga a este producto su color característico y perfil sensorial particular. En el marco de la ciencia de los alimentos, el chorizo es una matriz cárnica
heterogénea donde la fase proteica, la fase lipídica y la fracción acuosa se estabilizan mediante procesos de curado, fermentación, secado o cocción, dependiendo del tipo. Su clasificación tecnológica responde al tratamiento posterior a la formulación y embutido. El chorizo fresco no recibe procesos de curado ni fermentación, manteniendo un alto contenido de humedad y requiriendo refrigeración y cocción previa al consumo. El chorizo curado se somete a salazón y secado, reduciendo su actividad de agua y confiriéndole estabilidad microbiológica, pudiendo ser consumido crudo. El chorizo fermentado, generalmente de tipo seco o semiseco, implica la acción controlada de bacterias lácticas y, en ocasiones, mohos beneficiosos, con un descenso del pH que mejora la seguridad y modifica la textura. El chorizo cocido es sometido a un tratamiento térmico posterior al embutido que coagula las proteínas, inactiva microorganismos patógenos y define su textura final.
HISTORIA Y CONTEXTO CULTURAL
El origen del chorizo se vincula con la domesticación del cerdo en la península ibérica y el desarrollo de técnicas de conservación que combinaban salado, secado y condimentado. Registros históricos evidencian que, desde la Edad Media, la carne de cerdo se procesaba con sal y especias para prolongar su vida útil y mejorar su sabor. La incorporación del pimentón, tras la introducción del chile desde América en el siglo XVI, supuso una transformación decisiva, aportando el color rojo característico y un perfil aromático distintivo que diferenció al chorizo español de otros embutidos europeos. En España, la producción de chorizo se adaptó a condiciones climáticas y tradiciones culinarias locales, generando variedades regionales que integraban ingredientes autóctonos y tiempos de curado específicos. Su papel trascendió el ámbito alimentario, convirtiéndose en elemento central de celebraciones rurales como la matanza, práctica comunitaria que aseguraba la disponibilidad de carne durante todo el año.
La expansión hacia América Latina se produjo a partir del siglo XVI con la colonización, adaptándose a recursos y paladares locales. En países como México se incorporaron chiles secos y vinagre, en la Argentina y Uruguay se incluyó carne bovina en proporciones de hasta el 50%. Además, se adaptaron a

técnicas de cocción específicas y condimentos regionales, manteniendo como base el concepto de embutido condimentado y envasado en tripa. El uso continuado de métodos como el ahumado, la curación y la fermentación garantizó la preservación en climas diversos, consolidando su presencia como producto tradicional y, en muchos casos, identitario en la gastronomía local.
En Colombia, la introducción del chorizo se remonta al periodo colonial. Inicialmente asociado a las zonas de asentamiento hispano, el producto se fue adaptando a los recursos cárnicos y especias locales. La carne de cerdo se mantuvo como ingrediente principal, pero en algunas regiones se incorporaron mezclas con carne bovina para ajustarse a la disponibilidad estacional y a preferencias culturales. El uso de ajo, comino y ají reemplazó o complementó el pimentón peninsular, dando lugar a perfiles aromáticos distintivos. La producción artesanal se vinculó a celebraciones populares y ferias, consolidándose en localidades como Santa Rosa de Cabal, donde el chorizo se convirtió en símbolo gastronómico. El clima de las zonas montañosas favoreció procesos de curado y ahumado que prolongaban la vida útil sin refrigeración, mientras que en climas cálidos se impuso el consumo fresco y la cocción inmediata.
PROCESO PRODUCTIVO
Materias primas
La base proteica del chorizo proviene de carne magra de cerdo, seleccionada por su elevada proporción de proteínas miofibrilares y sarcoplásmicas

La variedad de chorizos curados responde a las tradiciones culinarias locales
(≈20 %), fundamentales para la formación, cohesión y firmeza de la matriz cárnica. Estas proteínas, al solubilizarse y coagular parcialmente durante la fermentación y el secado, contribuyen decisivamente a la textura mecánica y a la mordida característica del producto. La carne debe presentar un pH post mortem entre 5,5 y 5,8, intervalo que optimiza la capacidad de retención de agua, la estabilidad cromática y la estructura del gel proteico; valores fuera de este rango comprometen la jugosidad y favorecen desviaciones microbiológicas. La frescura se evalúa mediante parámetros organolépticos: color rosado homogéneo, olor neutro y ausencia de exudado superficial.
La proporción carne-grasa, ajustada según el tipo de chorizo, determina atributos como untuosidad, jugosidad y estabilidad oxidativa. La grasa, proce-
dente principalmente de tejido subcutáneo o dorsal, se emplea en proporciones del 20–30%. Su calidad se valora por su color blanco uniforme, firmeza estructural, bajo índice de rancidez y perfil lipídico; los ácidos grasos saturados aportan firmeza y resistencia a la oxidación, mientras que los insaturados mejoran la liberación aromática, pero incrementan la susceptibilidad al deterioro oxidativo. La manipulación de la grasa debe realizarse por debajo de 10°C para preservar su estructura y prevenir rupturas de emulsión.
La eficacia tecnológica y la inocuidad del producto dependen del control microbiológico inicial. Prácticas como el enfriamiento rápido post mortem y la conservación en condiciones de refrigeración controlada limitan la proliferación de microorganismos alterantes o patógenos y preservan las propiedades funcionales de carne y grasa. Por otra parte, la sal desempeña múltiples funciones: realza el sabor, promueve la solubilización proteica para la formación de emulsiones estables y ejerce una acción antimicrobiana por reducción de la actividad de agua. Entre los condimentos se destacan el pimentón, fuente de capsantina y capsorubina con efectos cromáticos y antioxidantes; el ajo y el orégano, ricos en compuestos volátiles sulfurados y fenólicos que refuerzan tanto el perfil sensorial como la estabilidad microbiana.
Los aditivos cumplen funciones tecnológicas específicas: nitritos y nitratos estabilizan el color mediante la formación de nitroso-mioglobina, inhiben el desarrollo de Clostridium botulinum y contri-
buyen al bouquet característico. Antioxidantes como ascorbato y eritorbato retardan la oxidación lipídica y preservan la coloración. Finalmente, los azúcares fermentables (glucosa, sacarosa) activan la fermentación láctica, acelerando el descenso del pH e incidiendo favorablemente en la estabilidad y la textura. La formulación se calibra con cuidado para garantizar funcionalidad, seguridad y calidad sensorial del producto final.
RECETAS BASE Y VARIANTES REGIONALES
Las recetas base de chorizo mantienen una estructura compositiva relativamente constante, sustentada en una mezcla de carne magra de cerdo (65–75%),
producción artesanal
grasa de cerdo (20–30%), sal (1,8–2,5%) y condimentos característicos como pimentón, ajo y orégano. El pimentón, dulce o picante, define el color y parte del perfil aromático, mientras que el ajo aporta compuestos sulfurados con actividad antimicrobiana y el orégano introduce notas fenólicas y herbáceas. En chorizos fermentados y curados, se añade una fracción de carbohidratos simples (0,3–0,8% de glucosa o sacarosa) que favorece la actividad de bacterias lácticas, responsables de la acidificación controlada. Los aditivos, como nitrito sódico (en concentraciones reguladas por normativa), antioxidantes y reguladores de acidez, se emplean para mejorar la estabilidad microbiológica y oxidativa.
Selección y despiece de carne y grasa ↓
Picado grueso o medio ↓
Mezclado con sal, condimentos y aditivos
Embutido en tripa natural
Fermentación y/o curado en ambientes con ventilación natural o cámaras rudimentarias
↓
Almacenamiento y venta.
Figura 2- Diagrama de flujo – producción industrial
Recepción y control de materias primas
Despiece y molienda controlada
Mezclado en amasadoras con sistemas de refrigeración
Dosificación exacta de aditivos y cultivos iniciadores
Embutido en tripas naturales o artificiales calibradas ↓
Fermentación en cámaras
(Temperatura 20–26°C y humedad relativa 85–90% controladas electrónicamente)
↓
Secado y maduración gradual hasta alcanzar la actividad de agua objetivo ↓
Envasado bajo atmósfera modificada o al vacío ↓
Distribución

En la Argentina y Uruguay se consume mucho el chorizo asado
Las variantes regionales se originan en la adaptación a materias primas, clima y tradiciones culinarias. En España, el chorizo riojano presenta un alto contenido de pimentón dulce y curado prolongado, mientras que el chorizo leonés incorpora ahumado en madera de roble. En México, el chorizo fresco se condimenta con chiles secos molidos, vinagre y especias locales como clavo y canela, lo que intensifica el perfil picante y ácido. En la Argentina y Uruguay, el chorizo criollo incluye carne bovina en proporciones variables y se consume principalmente fresco y asado. En Colombia, el chorizo santarrosano combina ajo, comino y pimienta, con un picado más grueso y cocción inmediata tras su elaboración.
PRODUCCIÓN ARTESANAL VS. INDUSTRIAL
La producción artesanal de chorizo se caracteriza por procesos manuales o semi-mecanizados, con control visual y sensorial de las variables críticas. El diagrama de flujo se presenta en la Figura 1. El control de parámetros como temperatura, humedad relativa y pH se realiza empíricamente, lo que genera variabilidad en textura, color y sabor, así como en la vida útil. Las tripas naturales aportan permeabilidad y perfil sensorial tradicional, pero presentan mayor variabilidad microbiológica y dimensional. En la producción industrial, el flujo de operaciones se estandariza y automatiza para garantizar uniformidad y seguridad alimentaria, como se ve en la Figura 2. El monitoreo continuo de pH, actividad de agua, temperatura y tiempo permite optimizar la inocuidad y reproducibilidad del pro-
ducto. La diferencia esencial radica en la precisión del control de variables. En el ámbito artesanal, el producto final refleja la interacción entre saber tradicional y condiciones ambientales, mientras que en el industrial se persigue la homogeneidad mediante control estricto y registro documental, lo que reduce riesgos microbiológicos y facilita la trazabilidad.
Tras el embutido, la acción de bacterias lácticas (principalmente Lactobacillus sakei, Lactobacillus plantarum y Pediococcus pentosaceus) metaboliza azúcares simples presentes en la formulación, produciendo ácido láctico y reduciendo el pH desde valores iniciales cercanos a 5,8–6,0 hasta niveles óptimos de 4,8–5,3. La gestión precisa de pH y aw en cámaras de fermentación y maduración es un factor crítico de calidad, ya que determina tanto la seguridad sanitaria como la expresión plena de atributos sensoriales. Esta acidificación inhibe patógenos como Listeria monocytogenes y Clostridium botulinum, mejora la estabilidad del color por fijación de la nitroso-mioglobina y favorece la coagulación parcial de proteínas miofibrilares, incrementando la firmeza. La maduración combina fermentación continua, deshidratación y reacciones bioquímicas lentas, incluyendo proteólisis y lipólisis enzimática, que liberan péptidos, aminoácidos y ácidos grasos libres, precursores de compuestos aromáticos. Hongos filamentosos beneficiosos, como Penicillium nalgiovense, pueden colonizar la superficie, modulando el secado, protegiendo frente a contaminaciones indeseadas y contribuyendo al bouquet característico.
El picado reduce el tamaño de partícula de carne y grasa, incrementando la superficie de contacto y facilitando la extracción de proteínas miofibrilares necesarias para la emulsificación y cohesión. El control de temperatura (≤4°C) en esta fase es esencial para prevenir oxidación lipídica y proliferación microbiana. En el mezclado se incorporan sal, condimentos, aditivos y azúcares, promoviendo la distribución homogénea de ingredientes y el inicio de la solubilización proteica. Un mezclado excesivo puede dañar
la estructura de la grasa, mientras que uno insuficiente compromete la unión de fases. En productos fermentados, se adicionan cultivos iniciadores para dirigir la acidificación y el desarrollo aromático.
En el embutido se introduce la mezcla en tripas naturales o artificiales, que deben presentar permeabilidad controlada para permitir la salida de humedad y el ingreso de humo si aplica. El llenado debe ser compacto para evitar bolsas de aire, las cuales favorecen la oxidación y el crecimiento de mohos no deseados.
El secado regula la pérdida gradual de agua mediante control de temperatura y humedad relativa, permitiendo alcanzar la actividad de agua objetivo sin endurecimiento superficial. Este paso consolida la textura y contribuye a la concentración de sabor.
El ahumado, cuando se emplea, expone el producto a compuestos fenólicos, aldehídos y ácidos presentes en el humo, los cuales aportan color superficial, aroma característico y propiedades antioxidantes y antimicrobianas adicionales. El tipo de madera, la temperatura y la duración determinan la intensidad de estos efectos. Cada operación, ejecutada bajo parámetros óptimos, asegura un chorizo estable, seguro y sensorialmente diferenciado.
Propiedades microbiológicas
La microbiota inicial está compuesta por bacterias lácticas, micrococos y estafilococos coagulasa negativos presentes de forma natural en la carne y en el entorno de producción. En productos elaborados artesanalmente, esta microbiota autóctona ejerce un papel determinante en el desarrollo de aroma y textura, aunque presenta mayor variabilidad en su composición y actividad. Para estandarizar la fermentación y garantizar la seguridad, la industria emplea cultivos iniciadores seleccionados
Tabla 2 - Parámetros microbiológicos
de chorizo
( Lactobacillus sakei , Pediococcus pentosaceus, Staphylococcus carnosus o Staphylococcus xylosus) capaces de acidificar rápidamente la masa, producir compuestos aromáticos y contribuir a la estabilidad del color. La inoculación de estos cultivos reduce la competencia de la microbiota indeseada, acorta el tiempo de fermentación y mejora la reproducibilidad tecnológica.
El control de patógenos como Listeria monocytogenes, Salmonella spp. y Clostridium botulinum se basa en la aplicación combinada de barreras: acidificación controlada (pH final ≤5,3), reducción progresiva de la actividad de agua (aw ≤0,92 para semisecos y ≤0,85 para secos), concentración de sal entre 2–3%, y en algunos casos la acción de compuestos antimicrobianos derivados del humo. La implementación de Buenas Prácticas de Manufactura, junto con el monitoreo microbiológico en puntos críticos, garantiza que la población de microorganismos benéficos predomine sobre la potencialmente patógena, asegurando así la inocuidad y la estabilidad del producto durante su vida útil.
Propiedades fisicoquímicas
El contenido de humedad en chorizo varía según su grado de maduración. En productos frescos, alcanza entre 55–65%, mientras que en chorizos curados o secos puede descender hasta 25–35%, reducción que se correlaciona con la disminución controlada de la aw. Este parámetro constituye un factor crítico de estabilidad microbiológica: valores iniciales de aw próximos a 0,97–0,98 deben disminuirse progresivamente, alcanzando ≤0,92 en semisecos y ≤0,85 en secos. Tales niveles limitan la proliferación de microorganismos alterantes o patógenos y prolongan la vida útil del producto. La reducción eficaz de aw requiere condiciones ambientales estrictas: tem-
peraturas constantes de 12–16°C y humedades relativas decrecientes del 85 al 75%, evitando descensos bruscos que conlleven defectos, como el endurecimiento superficial por secado diferencial.
El pH experimenta un descenso desde valores iniciales de 5,8–6,0 en la mezcla cárnica cruda hasta rangos de 4,8–5,3 al final de la fermentación. Esta acidificación, promovida por la actividad de cultivos iniciadores en presencia de azúcares fermentables, favorece la coagulación parcial de proteínas, la estabilización del color (por preservación de la nitroso-mioglobina) y
Tabla 3 - Parámetros fisicoquímicos
Propiedades físicas
La textura del chorizo se caracteriza instrumentalmente mediante Texture Profile Analysis (TPA), técnica que simula la acción masticatoria y proporciona parámetros como dureza, elasticidad, cohesividad y masticabilidad. En productos fermentados y curados, la dureza aumenta progresivamente como consecuencia de la pérdida de humedad y la concentración de sólidos, mientras que en chorizos frescos predomina una textura más blanda y jugosa. Este parámetro depende de múltiples factores estructurales, como el tamaño de partícula, la proporción de tejido conjuntivo, el contenido y la distribución de grasa, así como el grado de deshidratación. Durezas elevadas pueden indicar procesos de secado acelerado o formulaciones desequilibradas, mientras que una dureza insuficiente afecta la manipulabilidad y la resistencia al corte. El control de la textura requiere, por tanto, una formulación ajustada, el uso de materias primas con propiedades tecnofuncionales estables y condiciones de fermentación y secado cuidadosamente reguladas.
la inhibición del crecimiento de patógenos acidolábiles como Listeria monocytogenes o Salmonella spp..
La interacción dinámica entre la humedad, aw y pH (modulada por la formulación, la carga microbiana inicial y las condiciones de fermentación y secado) determina la estabilidad fisicoquímica y microbiológica del chorizo. Su monitoreo durante el proceso es esencial para garantizar la inocuidad, consistencia tecnológica y expresión sensorial del producto final, tanto en versiones semisecas como en las variedades de curado prolongado.
El color constituye otro atributo sensorial crítico, especialmente en chorizos curados, donde la intensidad del tono rojo es atribuible a la formación y estabilidad de la nitroso-mioglobina. Esta molécula, producto de la interacción entre nitritos y grupos hemo, se ve complementada cromáticamente por los carotenoides presentes en el pimentón, principalmente capsantina y capsorubina, los cuales aportan tonalidades rojas adicionales y contribuyen a enmascarar ligeras desviaciones provocadas por variaciones de pH u oxidación. La evaluación instrumental del color se realiza en el espacio CIE Lab*, donde valores elevados del componente a* se asocian a mayor intensidad de rojo, parámetro correlacionado positivamente con la percepción de frescura y calidad.
La sinergia entre textura y color (ambas moduladas por la formulación, la calidad de las materias primas y las condiciones de procesamiento) influye directamente en la aceptabilidad del producto final. Su monitoreo sistemático permite no sólo asegurar la estabilidad estructural y cromática, sino también optimizar la percepción sensorial y la competitividad del producto en el mercado.
Tabla 4 - Propiedades físicas
Fermentado seco 45–70 0,70–0,80
Propiedades sensoriales
Las propiedades sensoriales del chorizo derivan de la interacción entre materias primas, procesos de elaboración y reacciones bioquímicas durante la fermentación, maduración y, en su caso, el ahumado. El perfil de sabor se construye a partir de notas básicas: salinidad, aportada por la adición de cloruro de sodio; dulzor residual, procedente de azúcares no metabolizados; acidez, consecuencia de la producción de ácido láctico por bacterias lácticas; y amargor leve, originado por la oxidación de lípidos o la liberación de péptidos específicos. El aroma combina compuestos volátiles lipofílicos, como aldehídos y cetonas derivados de la oxidación controlada de ácidos grasos, con terpenos y fenoles provenientes de especias, y, en el caso de productos ahumados, con derivados fenólicos y carbonílicos del humo. El análisis descriptivo sensorial, realizado por paneles entrenados, permite identificar y cuantificar atributos específicos como intensidad de pimentón, ajo, notas cárnicas, ahumado y percepción de curado. Este método utiliza escalas estructuradas y análisis estadístico para correlacio-
Tabla 4 - Propiedades sensoriales
Atributo Descriptor / Escala típica
nar características sensoriales con parámetros fisicoquímicos, como pH o actividad de agua. El análisis hedónico, orientado al consumidor, evalúa la aceptabilidad global y la preferencia, empleando escalas de nueve puntos o comparaciones pareadas para establecer el grado de agrado o rechazo. La consistencia entre las mediciones instrumentales y los resultados sensoriales es clave para la estandarización de la calidad. Un chorizo bien equilibrado en sabor y aroma no sólo debe cumplir con criterios técnicos, sino también satisfacer expectativas culturales y de consumo, lo que refuerza su valor como producto tradicional y, a la vez, competitivo en mercados diversificados.
La gestión preventiva exige integrar control de materias primas, parámetros de proceso y condiciones de almacenamiento para asegurar un chorizo estable, seguro y de calidad sensorial consistente. Entre los defectos de color, la decoloración superficial o tonalidades pardas suelen deberse a oxidación de pigmentos (nitroso-mioglobina a metahe-
moglobina) favorecida por exposición excesiva a luz, oxígeno o temperaturas elevadas. La prevención implica envasado con barrera a la luz, atmósferas modificadas y control de almacenamiento.
En cuanto a defectos de textura, una dureza excesiva puede originarse por secado rápido y endurecimiento superficial, mientras que una textura blanda o pastosa responde a alta humedad residual, insuficiente extracción de proteínas o inadecuada acidificación. El control de la velocidad de secado, la molienda uniforme y la fermentación guiada son medidas preventivas.
Los defectos de sabor incluyen rancidez oxidativa, detectada como notas metálicas o a pintura, causada por degradación de ácidos grasos insaturados; sabor agrio excesivo por fermentación descontrolada; o sabores anómalos derivados de especias en mal estado. Se previenen mediante el uso de antioxidantes, control estricto de cultivos iniciadores y almacenamiento de condimentos en condiciones óptimas. En seguridad alimentaria, la presencia de patógenos como Listeria monocytogenes, Salmonella spp. o Clostridium botulinum es consecuencia de materia prima contaminada, fallas en la acidificación, actividad de agua elevada o deficiencias en higiene. La aplicación de BPM, control de pH y aw, y un sistema HACCP bien implementado minimizan el riesgo.
INNOVACIONES Y TENDENCIAS
Las innovaciones en la producción de chorizos responden a la necesidad de mantener la identidad sensorial del producto mientras se ajusta a demandas de salud, sostenibilidad y seguridad alimentaria. El uso de cultivos probióticos (como cepas de Lactobacillus rhamnosus o Bifidobacterium animalis resistentes a las condiciones de fermentación y curado) permite elaborar chorizos con potencial funcional, aportando microorganismos viables que contribuyen al equilibrio de la microbiota intestinal. Estos cultivos requieren formulaciones y condiciones de proceso adaptadas para preservar su viabilidad hasta el consumo. La reducción de sal y grasa busca mejorar el perfil nutricional sin comprometer textura ni sabor. Para compensar la menor salinidad, se emplean potenciadores de sabor (extractos de levadura, aminoáci-
dos libres) y se optimiza la fermentación para mantener la estabilidad microbiológica. La reducción de grasa implica el uso de cortes magros y sustitutos lipídicos, como emulsiones de aceites vegetales encapsulados, que mantienen la jugosidad y aportan ácidos grasos insaturados beneficiosos.
La incorporación de ingredientes funcionales (fibras dietéticas, extractos antioxidantes naturales de romero, té verde o uva) contribuye a mejorar la salud digestiva, prolongar la vida útil y limitar la oxidación lipídica. Estos ingredientes se integran sin enmascarar el perfil organoléptico tradicional.
Entre las tecnologías emergentes, se destaca el procesado por altas presiones hidrostáticas (HPP), capaz de inactivar patógenos y flora alterante en chorizos curados o frescos sin afectar de forma significativa el sabor o el color. Esta técnica ofrece la posibilidad de reducir aditivos como los nitritos, mejorando la percepción de naturalidad del producto. La integración de estas tendencias requiere un equilibrio entre innovación tecnológica, viabilidad económica y preservación de la autenticidad sensorial del chorizo.
Allen, G. (2015). Sausage: A global history. Reaktion Books. Fletcher, N. (2012). Sausage: A country-by-country photographic guide with recipes. DK Publishing. Harrison, T. (2013). Butchery and sausage-making for dummies. John Wiley & Sons Canada, Ltd.
King, J., & Hurt, J. (2009). The complete idiot’s guide to sausage making. Alpha Books, Penguin Group (USA) Inc. Marianski, S., & Marianski, A. (2010). Home production of quality meats and sausages. Bookmagic, LLC.
Osorio Londoño, M. (s.f.). Notas de clase: El proceso productivo de la carne. Pontificia Universidad Javeriana Cali, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Alimentación y Nutrición
Osorio Londoño, M. (s.f.). Guía para elaboración de productos cárnicos: Chorizos de cerdo y morcilla. Pontificia Universidad Javeriana Cali, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Alimentación y Nutrición
Peacock, P. (2008). The sausage book. The Good Life Press Ltd. Reavis, C. G., & Battaglia, E., con Reilly, M. (2017). Home sausage making: From fresh and cooked to smoked, dried, and cured (4th ed.). Storey Publishing
Toldrá, F. (Ed.). (2010). Handbook of meat processing. WileyBlackwell.
Weiss, J. (2014). Charcutería: The soul of Spain. Agate Publishing.

Ricardo Rodríguez1; Estela Martínez
Espinosa2; Marcela A. Álvarez3.
1Profesor Titular de Microbiología de los Alimentos y Director de la carrera de Ingeniería en Alimentos – INCALIN - UNSAM. Argentina
2Profesora Adjunta de Cadenas Alimentarias I, Co Directora de la carrera Ingeniería en Alimentos –INCALIN - UNSAM. Jefa de Departamento de Tecnología de Productos - Subgerencia Operativa Tecnología de Alimentos -Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. Argentina.
3Profesora Adjunta de Microbiología de los Alimentos - Carrera Ingeniería en Alimentos. Directora de la Especialización en Calidad Industrial en Alimentos –INCALIN – UNSAM. Directora Técnica de Servicios Analíticos - Subgerencia Operativa de Alimentos - Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI. Argentina

INTRODUCCIÓN
La calidad de la carne se puede determinar mediante cuatro parámetros relevantes: nutricional, sensorial, tecnológico y de seguridad (Tabla 1). Todos estos parámetros están interrelacionados y afectan la calidad y la vida útil (VU) de la carne. La falta de cumplimiento de cualquiera de estos parámetros conlleva la pérdida de producto y la insatisfacción del consumidor. Por lo tanto, es crucial comprender su influencia en la vida útil de la carne. Por otro lado, las elecciones de los consumidores de alimentos dependen tanto de las características objetivas del producto como de sus percepciones acerca de ellas. Este proceso de decisión, a su vez, se ve afectado por el flujo
de información que reciben y la forma en que son capaces de procesarla. Las demandas individuales de los productos, y en particular los diferenciados, dependen del precio, de los atributos de calidad, de la disponibilidad y de las tendencias de consumo. La calidad de los productos incide tanto sobre las decisiones que toman los consumidores a la hora de adquirir un alimento, como sobre las empresas en sus funciones de producción y costos de los alimentos que producen. La calidad, entonces, es un aspecto crítico en la producción, procesamiento y comercialización de los alimentos. Para el caso de la carne vacuna en nuestro país, hay dos mercados bien diferentes: el doméstico y el exportador. Hay una tendencia incipiente pero creciente de comercialización de carne envasada en el mercado doméstico. Tanto para este sector como para el exportador –especialmente- los aspectos de estabilidad y vida útil de la matriz cárnica son relevantes para la sostenibilidad y crecimiento del negocio. La vida útil alcanzada es un efecto aditivo de todas las etapas de la cadena de valor, comenzando con el manejo del animal en pie, las operaciones de perifaena y faena, el primer procesamiento, el envasado del producto y la adecuada gestión de la cadena de frío.
Los tres atributos a través de los cuales los consumidores evalúan más consistentemente la carne fres-
Aspectos de calidad
Nutricionales
Sensoriales
Tecnológicos
De seguridad
*Principales compuestos.
Parámetros de calidad
Fuente rica en* Aminoácidos esenciales. Ácidos grasos, poliinsaturados n-3 y n-6. Vitaminas, B1, B2, niacina, B6, B12, ácido pantoténico, A, betacaroteno, alfa tocoferol.
Minerales, Ca, Cu, Mn, Mg, Fe, Zn, Se. Isómeros conjugados, ácido linoleico (CLA). Sustancias bioactivas, taurina, carnitina, carnosina, ubiquinona, glutatión, creatinina.
Color, aroma, flavor, jugosidad, terneza.
pH, capacidad de retención de agua, emulsificación, gelación, cohesión, resistencia al corte.
Presencia de microrganismos alteradores y patógenos.
ca son la apariencia, la textura y el flavor. Con la incorporación constante y creciente de tecnología, los productores y procesadores de carne vacuna fresca han optimizado las condiciones para mantener la inocuidad y una calidad sensorial destacada. En esta línea, es relevante destacar que el sector exportador cárnico vacuno de nuestro país ha logrado desarrollar una industria altamente especializada y automatizada gracias a más de cincuenta años de comercialización de carne en cortes sin hueso, sobre todo a la UE, con una destacada performance y sin problemas de seguridad en el producto. El envasado al vacío (EV) es una tecnología crítica y fundamental para el logro del producto mencionado.
La vida útil de la carne, también denominada vida de estante o durabilidad, como la de cualquier alimento, puede definirse como el tiempo en que este puede almacenarse en las condiciones prescriptas sin que ocurran cambios indeseables en el sabor, aroma, textura y apariencia. La vida útil también puede definirse como el tiempo, después de producido el alimento, durante el cual es aceptable para el consumo humano (aptitud del producto). El producto en esta condición debe ser inocuo. La vida útil es la resultante de un concepto más abarcador y amplio que los tecnólogos y especialistas en calidad agroalimentaria denominan estabilidad de un alimento. El enfoque de estabilidad refiere a la evolución de los atributos microbiológicos, de los atributos sensoriales, de los atributos bioquímicos y de las características físicas de las matrices alimentarias respectivas. Por lo tanto, la estabilidad es la habilidad de un producto, en este caso la carne, de mantener sus carac-
terísticas, atributos y funcionalidad, durante el procesamiento, almacenamiento y la vida útil esperada. La dominancia de un proceso microbiano en particular dependerá de los factores que incidan o persistan en el procesamiento, transporte o almacenamiento del alimento. Esto influencia la consolidación de un determinado proceso microbiano y determina la tasa (pe. velocidad) en que la población máxima será alcanzada.
Los factores que afectan estos aspectos de la carne son complejos, numerosos e interconectados. La manera en que la carne es producida y procesada va a afectar en última instancia su vida útil y su estabilidad. Del mismo modo que con cualquier alimento, la inocuidad es la principal preocupación de productores, procesadores y autoridades sanitarias, seguida por la calidad sensorial, no menos importante, del producto. Mantener un nivel adecuado de higiene y el manejo adecuado de la cadena de frío en todas las actividades y procesos pre y post producción es esencial para asegurar la minimización del riesgo de la eventual presencia de organismos patógenos y mantener el nivel de la microbiota naturalmente contaminante, lo más bajo posible y dentro de las especificaciones comerciales y normativas regulatorias respectivas.
Reportes de CODEX y normativas de la UE indican que las canales frescas deben refrigerarse a una temperatura de 7°C en sus puntos más cálidos y la superficie de la canal debe refrigerarse a 0°C en las plantas antes del transporte, para frenar la proliferación microbiana. La temperatura del aire en las cámaras frigoríficas debe ser de 0°C y no inferior a -1°C para
evitar la congelación superficial, a una velocidad de entre 0,75 y 1,5 m/s, y la humedad relativa (HR) debe mantenerse entre el 90% y el 95% para evitar la pérdida de peso de la canal. Las salas de desposte se deben mantener a una temperatura inferior a 7°C y HR del 80-90% antes del transporte. La velocidad de oxidación y de las reacciones que consumen O2 disminuyen considerablemente a bajas temperaturas. Por lo tanto, la carne fresca almacenada a 2-4°C presenta una microbiota característica en comparación con la carne almacenada a temperaturas más altas. Cuanto más cerca de 0°C se encuentre la temperatura de almacenamiento, más lento será el crecimiento de bacterias alteradoras y mayor será la vida útil. Los puntos críticos de la cadena de frío son el enfriamiento y la carga del producto, el tiempo de espera en los puntos de carga y despacho, y el abuso de temperatura debido a la frecuente apertura y cierre de cámaras de refrigeración. Para minimizar los efectos nocivos del no cumplimento estos puntos críticos, es necesario monitorear y controlar las temperaturas a lo largo de la cadena de distribución.
Una vez que el producto -corte de carne- ha sido elaborado, debe ser almacenado dentro de las especificaciones y normativas prescriptas para poder lograr la vida útil que se espera obtener. En el caso que vamos principalmente a considerar, esto se lleva adelante en condiciones de refrigeración con el empleo además de un envase primario protector adecuado, película laminada barrera al O2 y EV. El EV comprende la evacuación del O2 antes de sellar el envase con el producto en su interior. Luego las condiciones de almacenamiento son esenciales, ponen en juego y afectan varios atributos sensoriales que incidirán en la estabilidad y en la vida útil del producto. Cabe señalar que un cambio en la ecuación temperatura/tiempo de almacenamiento, con aumento en la temperatura (abuso) puede reducir considerablemente la VU del producto.
En este artículo se abordarán aspectos conceptuales y prácticos descriptivos de las condiciones productivas y tecnológicas, especialmente de nuestro país, asociadas a la elaboración de cortes de carne vacuna, envasados en diferentes películas y especialmente bajo vacío, almacenados por largos
períodos en refrigeración. El objetivo general es describir las principales condiciones y atributos de calidad asociados a la vida útil y estabilidad de la carne vacuna refrigerada, se abordarán con un mayor grado de detalle aspectos del deterioro microbiológico del producto.
Carga microbiana. Microbiota alterante. Como veremos la alteración microbiana es uno de los tres pilares del deterioro de los alimentos en general y la carne en particular, juntamente con el bioquímico y el sensorial. Por lo tanto, es necesario señalar brevemente la ecología del deterioro microbiano ya que es pertinente al deterioro de los alimentos sin considerar en detalle las fuerzas impulsoras y determinantes que guían la selección de los microorganismos predominantes del deterioro. Los diferentes tipos de microorganismos que pueden crecer en los alimentos han evolucionado con mecanismos bioquímicos para metabolizar los componentes de las distintas matrices, proporcionando de este modo las fuentes de energía para su propio crecimiento. Sin embargo, en un determinado tipo de alimentos, generalmente sólo uno o unos pocos tipos de microorganismos podrán crecer suficientemente bien para convertirse en el organismo de deterioro predominante. Los parámetros, tales como pH, actividad de agua, y temperatura de almacenamiento, por señalar los principales, ejercen presiones selectivas intensivas en la microbiota original de los alimentos (Figura 1, Tabla 2).
Algunos de los mecanismos de deterioro no implican la producción constante y secreción de enzimas como los aumentos de la población microbiana. El fenómeno llamado quorum sensing, QS, se ha determinado que es responsable de muchos de los efectos de las grandes poblaciones microbianas. En este sistema de comunicación bacteriano, las células liberan y detectan moléculas señalizadoras (autoinductores). El QS modula la expresión genética y produce cambios fenotípicos que adaptan a las bacterias a las condiciones ambientales de crecimiento. Cuando se expande la densidad microbiana la concentración de estas moléculas aumenta e inducen la regulación de la expresión genética. El QS está involucrado en la regulación de virulencia, el desarrollo de competen-
Figura 1 - Procesos de deterioro durante el almacenamiento de los alimentos
invasivos y de deterioro se producirían sólo cuando la población alcanza un número elevado, pe. el QS se gatillaría al alcanzarse 107 células/g o superior, que en general es el nivel de umbral para la detección de deterioro sensorial en el producto.
Por otro lado, hay que señalar también la importancia de la velocidad del desarrollo microbiano en el deterioro de los alimentos. Ya sea que un microorganismo este creciendo en un alimento o en el medioambiente natural, se encuentra en una lucha ecológica constante para mantener su existencia y dominar el ecosistema en el que está creciendo. Los microorganismos de más rápido crecimiento tienen una clara ventaja sobre los organismos de crecimiento más lento, pe. esta es la ventaja competitiva de Pseudomonaceae en los productos refrigerados. En general, las bacterias crecen más rápido que las levaduras, que a su vez desarrollan más rápido que los mohos. Las levaduras y mohos, sin embargo, poseen características de crecimiento que les permiten dominar ambientes hostiles en los que las bacterias crecen muy lentamente o no pueden hacerlo en absoluto.
Tabla 2 - Perfil bacteriano en canales bovinas en países seleccionados. (Adaptado de la referencia 6).
UU. 2.68±0.02 2089
(*) Microorganismos psicrotrófos y mesófilos, valores expresados en UFC/cm2 (n): Tamaño de muestra; (**) Dato no disponible
cia genética, la esporulación, la formación de biofilms microbianos, la síntesis de péptidos antimicrobianos, la bioluminiscencia y también el deterioro de los alimentos. En la alteración de los alimentos la producción y secreción de estos compuestos no se produce cuando el microorganismo está presente en niveles bajos. Más bien, la producción de factores
Es útil poder distinguir, caracterizar y diferenciar los tipos de microorganismos implicados en el deterioro de los alimentos. De tal manera, las características bioquímicas, los atributos fisiológicos y las pruebas de laboratorio tales como comportamiento en temperatura y atmosfera de crecimiento, tipo de metabolismo, crecimiento en rangos de actividad de agua (a w) y en rangos de pH, entre otros, se utilizan para identificar a los microorganismos implicados. En las Figuras 2 y 3 se señalan los grupos de microorganismos identificados, en la microbiota contaminante natural y seleccionada luego del almacenamiento de la carne en EV, todos estos son lo que principalmente pueden estar involucrados en el proceso de deterioro. En esta línea de caracterización de la microbiota, es relevante señalar el uso de herramientas metagenómicas en el mapeo de los microrganismos residentes en las superficies de la cadena de procesamiento. El micro-
Figura 2 - Distribución porcentual de grupos bacterianos en bifes (Longissimus dorsi) envasados al vacío y refrigerados. Momento 0 del ensayo -Primer día de almacenamiento. (Adaptado de la Referencia 9).

Figura 3 - Distribución porcentual de grupos bacterianos en bifes (Longissimus dorsi) envasados al vacío y refrigerados. Noventa días de almacenamiento a 2°C. (Adaptado de la Referencia 9).
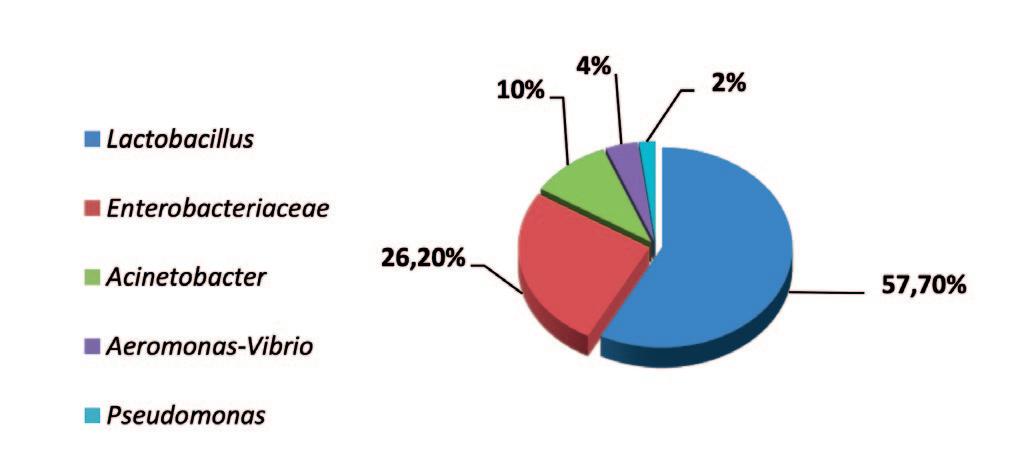
bioma de las superficies a lo largo de la cadena de procesamiento de la carne vacuna representa un nexo crítico donde los ecosistemas microbianos desempeñan un papel fundamental en la calidad de la carne y la seguridad de los productos finales, tal cual ha sido señalado en trabajos publicados recientemente.
Detección de la alteración microbiológica. Indicadores.
Los criterios microbiológicos, estándares, guías y especificaciones se han establecido para poder evaluar alguno de los siguientes objetivos:
- La inocuidad de un alimento específico.
- La calidad higiénica de un alimento en especial la
adherencia a buenas prácticas de higiene y manufactura, BPH y BPM, respectivamente.
- La adecuación de un alimento o materia prima para un procesamiento posterior.
- La aceptabilidad de un alimento o ingrediente manufacturado bajo condiciones no conocidas. Los criterios microbiológicos incluyen habitualmente patógenos relevantes, indicadores de higiene y/o organismos del deterioro.
Principales mecanismos del deterioro microbiano de la carne
Fermentación de azúcares con producción de ácido. Una serie de vías catabólicas son usadas por las bacterias para metabolizar pentosas y hexosas para la producción de energía. El ácido láctico es el producto principal de estas vías, su producción es a menudo por las bacterias ácido-lácticas (BAL).
Algunas enterobacterias, en una medida limitada, también podrían causar este tipo de deterioro. La fermentación de los azúcares, heteroláctica u homoláctica, puede ocurrir con o sin producción de gas, típicamente dióxido de carbono.
Hidrólisis de proteínas. Muchas de las bacterias del deterioro producen enzimas proteolíticas que hidrolizan proteínas en alimentos tales como leche, carnes rojas, carne de aves y productos de mar. La proteólisis anaeróbica por Clostridium spp. puede resultar en una putrefacción nociva del alimento. Pseudomonas pueden llevar a la proteólisis un paso
más allá al metabolizar algunos aminoácidos para producir compuestos de muy mal olor, tales como putrescina y cadaverina.
Lipólisis. Una amplia variedad de microorganismos, incluyendo Pseudomonas, hongos y bacterias del género Staphylococcus, elaboran enzimas lipolíticas que hidrolizan los lípidos, produciendo fácilmente sustratos oxidables que tienen olor a rancio. Este deterioro se da frecuentemente en carnes, productos cárnicos y lácteos.
Crecimiento en superficie. La mayoría de los grupos de microorganismos alteradores pueden deteriorar los alimentos por el crecimiento en la superficie. Productos cárnicos curados refrigerados, tales como embutidos y productos cocidos, pueden resultar con una superficie viscosa pegajosa al tacto debido al crecimiento de levaduras, BAL, enterobacterias y Pseudomonas, el cual es el mayor causante de deterioró en carnes refrigeradas envasadas en películas permeables al O2 (Figura 4).
Particularmente, en las condiciones ensayadas en la Figura 4 (corte de carne vacuna bajo condiciones reales de la industria, polietileno como película de envasado y temperatura de almacenamiento de 1°C), se demostraron signos de alteración a partir de los 11 días; sin embargo, cuando las muestras fueron expuestas a un período de abuso de temperatura de 24h a 9°C mostraron un aumento de aproxima-

Figura 4 - Curva de crecimiento de microorganismos psicrotrófos y de Pseudomonas en cortes de carne bovina, envasada en una película permeable al oxígeno y mantenida a 1ºC. Valores expresados como log UFC/cm2. (Adaptado de la referencia 6).
damente 1log en los recuentos microbianos considerados (psicotrofos y Pseudomonas), y en estos casos los signos de alteración aparecieron antes. Este efecto de deterioro en particular está causado fundamentalmente por la acumulación de un gran número de células microbianas y en menor medida por la actividad metabólica de la microbiota presente. Del mismo modo, pueden ocurrir cambios de color debido crecimiento de los microorganismos en la superficie de la matriz respectiva, como por ejemplo el enverdecimiento de las carnes, causadas por BAL.
Las especies y poblaciones de microorganismos que pueden estar presentes en la carne están influenciadas por las condiciones de producción, el estado sanitario de los animales, el manejo y transporte (bienestar animal), las prácticas de perifaena y faena, la limpieza y sanitización de la planta y el personal, el enfriando de las canales, el despostado y la preparación de los cortes, la tecnología de envasa-
do, incluyendo las películas empleadas. Es muy importante además la temperatura consistente de almacenamiento en refrigeración y el tiempo de almacenamiento.
Ensayos experimentales, realizados sobre escenarios productivo-tecnológicos reales de nuestro país, adecuadamente protocolizados, con diseños robustos, realizados bajo condiciones de cuidada rigurosidad metodológica, indican un nivel de contaminación de las canales entre los más bajos reportados a nivel global (Tabla 2). Estas canales proveen una materia prima sobresaliente para poder obtener cortes de carne que han permitido consolidar en forma consistente al exigente mercado importador de ultramar.
La inocuidad y sanidad de los productos es asegurada principalmente por la tecnología en uso y los programas con enfoque preventivos de aseguramiento de la calidad e inocuidad, tales como la implementación de las buenas prácticas de higiene,
procedimientos operativos de sanitización y la aplicación de procedimientos basado en los principios del sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, HACCP. Estas prácticas aseguran la minimización del riesgo de la presencia de agentes patógenos en el producto, así como contribuyen a mantener la carga microbiana dentro de las normativas reglamentarias (Figuras 3 y 4).
El medioambiente del envasado usado en los cortes de carne tiene un efecto específico sobre la ecología de los microorganismos capaces de desarrollarse en el producto en el curso de su vida útil. En este contexto, el envasado al vacío y las temperaturas de refrigeración son usados para retardar el desarrollo microbiano, para minimizar cambios bioquímicos no deseados y, por lo tanto, extender la vida útil de los cortes de carne. El objetivo microbiológico principal del EV, sin embargo, es la inhibición parcial y eventualmente total, de la biota alteradora que desarrolla rápidamente: las bacterias Gram negativas, aerobias y anaerobias facultativas. Idealmente el EV permite el predominio beneficioso de la biota acido-láctica, que tiene un muy bajo potencial como alterador. Este sistema de envasado ha sido diseñado particularmente para proveer una vida útil extendida, adecuada para la exportación a ultramar (Tabla 3, Figuras 5 y 6).
Vida útil y ensayos de desafío Ningún alimento es capaz de mantener indefinidamente sus atributos originales de calidad. Durante el almacenamiento es inevitable, por lo tanto, que algún grado de deterioro pueda ocurrir que torne al producto inaceptable para el consumo. El tiempo durante el cual permanece estable y mantiene la calidad esperada es denominado vida útil del producto. Durante este período el producto debe:
Tabla 3 - Evolución del pH superficial y profundo en bifes vacunos ( Longissimus dorsi ) envasados al vacío y almacenados en refrigeración (2°). (Adaptado de las Referencias 6 y 10).
(*) Valores de pH, en la superficie y profundidad de la muestra. Promedio de cinco determinaciones. Entre paréntesis, desvío.
Figura 5 - Evolución de los recuentos (Log UFC/cm2) de grupos microbianos seleccionados en cortes de carne bovina, Longissimus dorsi, envasados al vacío y mantenidos a 2ºC. (Adaptados de las Referencias 9).
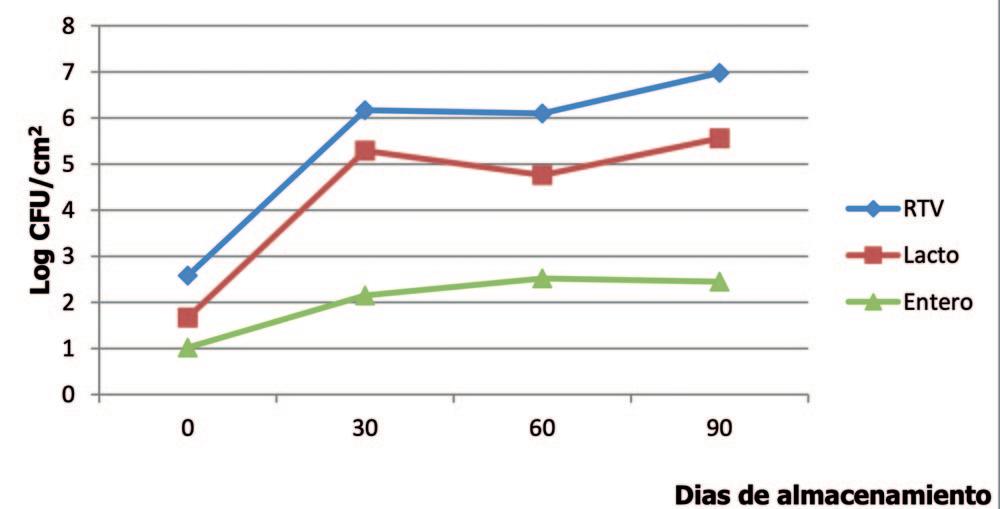
(*) RTV: Recuento de microorganismos totales viables; Lacto: Recuento de lactobacilos; Entero: Recuento de enterobacterias totales viables. Promedios de cinco determinaciones.
Figura 6 - Evolución de los recuentos (Log UFC/cm2) de grupos microbianos seleccionados en cortes de carne bovina, Longissimus dorsi, envasados al vacío y mantenidos a 2ºC. (Adaptado de la Referencia 10).

(*) RTV: Recuento de microorganismos totales viables; Lacto: Recuento de lactobacilos; Entero: Recuento de enterobacterias totales viables.
- Mantenerse seguro, inocuo.
- Cumplir con el etiquetado reglamentario y nutricional respectivo.
- Mantener sus atributos sensoriales, químicos, físicos y microbiológicos típicos del producto en cuestión.
La vida útil tiene numerosas connotaciones y definiciones. Para el consumidor general, es tiempo límite que el producto puede ser mantenido antes de descartarlo. Representa el período de tiempo antes que el alimento sea considerado no adecuado para el consumo humano. También, el tiempo en que el alimento puede ser almacenado y puesto en góndola mientras mantiene una calidad aceptable y una funcionalidad específica. La vida útil, por lo tanto, no indica atributo alguno acerca de la seguridad de un alimento dado.
Un producto que pasa su periodo de vida útil no se vuelve inmediatamente peligroso para el consumo humano, pero está claro que ya no conforma una serie dada de determinados parámetros de calidad.
Hay productos que pueden, si se los conserva en forma adecuada, permanecer frescos por varios días después de la expiración, sujeto a que no hay desarrollo microbiano (pe. leche). Pero para los productos en que el desarrollo bacteriano pudo tener lugar, mantener los productos más allá de su vida útil puede resultar en que se vuelvan peligrosos, dando lugar a que pueda producirse una enfermedad de transmisión alimentaria o ETA. En estos productos típicamente coinciden su vida útil y la fecha de expiración.
Ensayos de desafío microbiológico en la evaluación de la vida útil del producto Frecuentemente se presenta confusión entre los análisis de vida útil versus los ensayos microbiológicos de desafío. En los análisis de vida útil, el producto es almacenado bajo “condiciones normales” (dadas) y analizado a través del tiempo (dado), para corroborar que es seguro y estable. Este enfoque -evaluación de vida- asume condiciones de BPM bajo un HACCP, que limitarán las posibilidades de desarrollo de los microorganismos, más allá de la
microbiota habitual (no patógena) que pueda contaminar el producto. Por lo tanto, en los ensayos de vida útil, se asume que los análisis se focalizarán en la microbiota natural alteradora presente que se desarrolla durante el almacenamiento, bajo condiciones estipuladas. Por otro lado, los ensayos de desafío son diseñados para responder la pregunta, si el producto es seguro y estable si accidentalmente es contaminado con un microorganismo patógeno o alterador (pe. sí a pesar de tal o cual formulación específica, se puede favorecer ese desarrollo). La finalidad de los ensayos de desafío es simular que podría suceder al producto durante su producción, procesamiento, distribución o la subsecuente manipulación del consumidor, después de la inoculación con un microorganismo relevante y almacenado bajo condiciones representativas de cada etapa.
Ensayos de desafío. ¿Para qué? ¿Cómo? En su desarrollo es necesario considerar información general sobre el diseño del ensayo, tales como fines de estudio, descripción del producto, evaluación de productos, los patógenos de interés, los intervalos de muestreo, las condiciones de prueba, otros controles, criterios (pasa/no pasa). Introducción a los modelos y su uso, pe. de modelos, aplicabilidad a los diferentes alimentos, los rangos de crecimiento de patógenos utilizados en programas de modelado. El objetivo y propósito del estudio, la descripción del producto y la evaluación, el control de tiempo/temperatura, la letalidad, la eficacia de formulación, producto, ingredientes, preparación, almacenamiento, pH y actividad del agua. Los agentes patógenos de interés, los criterios de selección, la ecología y la epidemiología, el uso de modelos y la literatura, los parámetros de estudio de inactivación. Los intervalos de muestreo y condiciones de ensayo, crecimiento frente a los estudios de inactivación, la selección de cepas, los métodos de inoculación, embalaje, tamaño de la muestra, reproducibilidad. Finalmente, otros factores tales como de microorganismos sustitutos “surrogates”, controles de no-inoculado, criterios de selección pasa/falla, las limitaciones del estudio de desafío microbiano.
Evaluación de la vida útil de cortes de carne
Los factores asociados a la evaluación de la vida útil de la carne, en particular de los cortes EV que nos ocupan, deben considerar la inocuidad microbiológica, los aspectos de alteración y los parámetros fisicoquímicos relevantes a la calidad del producto. La estabilidad microbiológica de la carne es el parámetro principal por el cual se define su vida útil. El producto es sometido a un ensayo protocolizado en donde se definen los análisis microbiológicos a realizar, el número de muestras a analizar en intervalos regulares y específicos de tiempo, a una temperatura de refrigeración definida. Se considera además un margen de seguridad por encima del periodo de almacenamiento definido, de tal manera de asegurar que el recuento no deseado no se alcanzará durante el periodo de vida útil esperado del producto.
Por otro lado, y como se mencionó antes, la oxidación de los lípidos puede llevar al deterioro de la calidad de la carne y limitar la vida útil desde el punto de vista del color y del flavor. Suele utilizarse el método del ácido tiobarbitúrico (valores de TBA), como una indicación de la oxidación en los estudios de vida útil. Finalmente, para complementar se realizan estudios de pH (Tabla 3) y análisis sensoriales, a cargo de paneles entrenados que evalúan los atributos relevantes con metodologías específicas y protocolizadas.
En términos del presente artículo, se consideraron los trabajos y ensayos sobre la temática, realizados por los autores en nuestro país, disponibles, publicados, e insumos obtenidos en entrevistas con referentes calificados de la industria procesadora y de fabricantes de películas para EV de cortes de carne vacuna refrigerados, tanto para el mercado interno como para el comercio exterior. Es importante señalar que en los ensayos de vida útil se utilizaron las películas de envasado primario disponibles en el mercado. Estas presentan una transmisión de oxígeno [(cm3/m2) x 24h x bar], entre 6 -14, como valores típicos.
Del análisis de toda esa información, puede concluirse que la vida útil de los cortes de carne vacuna envasados al vacío y mantenidos a temperatura entre 0 y 2°C (más, menos, 1°C), alcanzan una vida útil de al menos cuatro meses. Estos estudios, si
bien no todos utilizaron el mismo protocolo, fueron realizados bajo condiciones comerciales, se consideraron procesos, atributos de calidad, aspectos de seguridad, así como las películas, tecnologías de envasado y de frío empleadas a nivel industrial. Las determinaciones realizadas incluyeron atributos microbiológicos, físicos, químicos y sensoriales. Los atributos sensoriales fueron caracterizados por paneles de probadores entrenados. Toda vez que fue posible, se analizaron estadísticamente los resultados con un método robusto. Los trabajos y ensayos fueron realizados con materias primas, procesos y tecnologías disponibles en nuestro país, en plantas exportadoras que incluyen a la UE y a EE. UU. Bajo las condiciones experimentales ensayadas, la estabilidad, aceptabilidad y aptitud de los cortes de carne vacuna EV y refrigerada almacenada por los periodos prescriptos fueron óptimas. Los recuentos de microorganismos fueron en general bajos y el proceso permite limitar el desarrollo de organismos alteradores, tales como Brochothrix thermosphacta. Los resultados obtenidos en estos estudios de vida útil son semejantes a otros realizados en países exportadores de carne vacuna a nivel global. Por otro lado, un estudio de vida útil de cortes de carne bovina envasados al vacío refrigerados con destino a Israel, realizado a solicitud de empresas exportadoras, demostró una vida útil de 90 días en condiciones reales de procesamiento y almacenamiento, llevado a cabo en una primera etapa con temperatura “ideal” (0 a 2ºC), en tanto que en una segunda etapa se ensayaron también condiciones de “abuso” de temperatura (5 a 7ºC). En el caso del abuso de temperatura ensayado, la vida útil del producto se afectó de manera significativa disminuyendo en forma considerable.
Color, flavor, terneza.
Uno de los criterios primarios de compra de carne fresca es el color. En las carnes rojas, el consumidor relaciona el color rojo brillante con la frescura, discriminando la carne que se ha tornado amarronada en color. El color rojo intenso y brillante se desarrolla con la interacción de la mioglobina, presente en la carne, con el oxígeno presente en el aire. En el caso del EV, al
madurar la carne el pigmento mioglobina se transforma dando un color parduzco, el cual sin embargo cambia rápidamente a oximioglobina al abrir el paquete y vuelve a su estado de mioglobina de color rojo brillante al captar el O2 del aire (Figura 7)
Las condiciones que hacen muy deseable la carne para algunos y no aceptable para otros (en términos de la vida útil), están constituidas por numerosos factores, incluyendo la dieta y el medio ambiente animal perifaena, el manejo postfaena y las preferencias de los consumidores. La oxidación lipídica es una típica reacción en cadena que ocurre con los radicales libres que se generan a partir de las grasas poliinsaturadas presentes en el tejido muscular y responsable de offflavor en la carne cocinada. La ausencia de O2 en el EV favorece la no aparición de oxidación lipídica, es decir que favorece la estabilidad del producto. Trabajos realizados en nuestro país demuestran una buena estabilidad lipídica en cortes EV y mantenidos por largos periodos de almacenamiento, medidos por valores de TBA. Del mismo modo el agregado de vitamina E en la dieta de los animales ha logrado mejorar también la estabilidad lipídica, como ha sido demostrado por trabajos realizados en nuestro país (Figura 8) La terneza es frecuentemente descripta como el factor más importante en términos de la palatabilidad (eating quality) especialmente en la carne vacuna. Se ha demostrado que un cierto nivel de terneza es crucial para tener un nivel aceptable de calidad de carne y que es un atributo tan importante en la carne vacuna que los consumidores están dispuestos a pagar más por el aseguramiento de este atributo. La terneza está afectada por el tipo de animal, manejo peri y postfaena, rigor, madurado y enfriado, entre otros factores. La carne EV por la logística y operatoria de exportación desde nuestro país a ultramar, tiene un periodo de almacenamiento en refrigeración durante su traslado (especialmente marítimo), que favorece el proceso de maduración y facilita la obtención de un producto de una terneza superior.
Estrategias de control de la alteración de los alimentos
Los organismos del deterioro no están originalmente presentes como una parte constitutiva de los alimentos, pero están distribuidos en el agua, el suelo,
Figura 7 - Evolución del color (L*, luminosidad de color, L*=0 negro y L*=100 blanco. a*, posición entre rojo y verde -valores negativo verde, valores positivos rojo. b*, posición entre amarillo y azul -valores negativos azul, valores positivos amarillo. (Adaptado de la Referencia 10).

Figura 8 - Estabilidad oxidativa de carne bovina envasada al vacío y refrigerada. TBARs, expresado como mg de malonaldehido por kg de carne. Dos tipos distintos de producto, bifes (Longissimus dorsi) provenientes de animales alimentados a pasto (P) y a grano (G). (Adaptado de la Referencia 8).

el aire y otros animales. Tanto los vegetales como los animales sanos pueden protegerse de las bacterias y los mohos, pero tan pronto como están faenados o cosechados sus defensas se deterioran y sus tejidos se vuelven susceptibles a los organismos causantes de la alteración. Las BPM con estricta atención al saneamiento y la higiene puede prevenir grandemente la colonización de muchos, pero no todos, los microorganismos y son el primer paso importante en el retraso del proceso de deterioro. Del mismo modo el diseño y “lay out” de las plantas elaboradoras, el diseño seguro del alimento, la implementación de sistemas de gestión de la inocuidad y calidad, así como la adecuada utilización de las tecnologías de procesamiento, contribuirán tanto a la mejora de la inocuidad del producto como a la prevención del desarrollo de los organismos del deterioro en las matrices de interés.
Los microorganismos requieren ciertas condiciones para el crecimiento y, por tanto, el manejo del medio ambiente del alimento puede cambiar estos factores y retrasar el deterioro. Aquí se describen algunos ejemplos:
- La mayoría de los microorganismos crecen lentamente o no lo hacen en absoluto a bajas temperaturas. La refrigeración puede prolongar la fase de latencia/lag y disminuir su tasa de crecimiento. Mantener el alimento refrigerado frío (habitualmente entre 0°C y 5°C) es importante para garantizar la seguridad y la calidad hasta el final de la vida útil indicada. Desde el punto de fabricación, a través de la distribución y en las góndolas respectivas, hay pautas estrictas para el control de la temperatura. Es importante que los consumidores tengan cuidados similares desde el punto de compra, a través del transporte al hogar y en el refrigerador doméstico.
- La mayoría de los microorganismos requieren una alta actividad de agua y por lo tanto mantener los alimentos en los rangos de aw apropiados ayudará a garantizar su conservación.
- Algunos microorganismos requieren oxígeno, otros son inactivados por el oxígeno, y aun otros son facultativos. El manejo de la atmósfera durante el almacenamiento en envase puede retardar o prevenir el crecimiento de ellos. Varios tipos de enva-
sado en atmósfera modificada (MAP), o bajo vacío, se han desarrollado para contribuir a retardar el crecimiento de patógenos y de organismos del deterioro.
Sin embargo, los microorganismos son por naturaleza “infinitamente innovadores” y pueden eludir las barreras que se establecen en contra de ellos. Por lo tanto, nuevas estrategias y múltiples obstáculos se utilizan para extender la vida útil. Estos procedimientos deben ser evaluados para la compatibilidad con diferentes alimentos, de modo que no haya cambios sensoriales significativos causados por el procesamiento empleado. El uso de tecnologías de procesamiento emergentes y ambientalmente más limpias podrán contribuir a disminuir la presencia y el daño ocasionado por el desarrollo de los organismos del deterioro en alimentos.
CONSIDERACIONES FINALES
- Los atributos microbiológicos, físicos, químicos y sensoriales caracterizados en los estudios y ensayos de vida útil realizados en nuestro país, en cortes de carne vacuna EV, indican un producto de calidad consistente, con muy buena aceptación y con una destacada aptitud tecnológica y culinaria. Es relevante señalar que los atributos y caracterizaciones microbiológicas hallados en nuestros trabajos son semejantes a los reportados en productos de otros exportadores globales provenientes de países con prácticas y tecnologías avanzadas.
- El efecto combinado del pH de la carne, la temperatura y la atmósfera del almacenamiento producen una selección de la biota que mejor se adapta al medioambiente ecológico, dado por el envasado al vacío y la refrigeración consistente, produciendo un efecto de barrera y deteniendo el crecimiento en particular de la biota alteradora.
- Estos efectos, sumados a una carga microbiana inicial baja en los cortes de carne vacuna y a excelentes películas barrera al O2 usadas como envase primario, contribuyen al logro de una vida útil extendida del producto EV.
- En el mercado interno de nuestro país hay una tendencia en crecimiento de venta en bocas de expendio minorista de carne EV, en tanto que se ha consolidado en más de cinco décadas el mercado exportador a un importante número de países con cortes de carne vacuna envasados al vacío y refrigerados, con un producto seguro y de calidad reconocida a nivel global.
- La producción e industria de carne vacuna de nuestro país continúa incorporando tecnologías de producto y proceso en la cadena de valor. Se considera, no obstante, que los aspectos de estabilidad y vida útil de la carne vacuna deben evaluarse en forma periódica y consistente, atento a esas modificaciones productivas y tecnológicas que se producen en la cadena de valor. Esto contribuirá a asegurar aún más el mercado interno de carne EV, así como la trayectoria y experiencia del sector exportador de carne vacuna refrigerada de reconocida calidad.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(1). CODEX. 2005. Code of Hygienic Practice for Meat. CAC/RCP 58-2005. Available at: http://www.codexalimentarius.net/download/standards/.../CXP_058e.pdf
(2). Delmore, R.J. 2009. Beef Shelf-life. Beef Facts, Product Enhancement Research. Cattlemen’s Beef Board and National Cattlemen’s Beef Association. (3). EFSA BIOHAZ Panel (EFSA Panel on Biological Hazards). 2016. Scientific opinion on the growth of spoilage bacteria during storage and transport of meat. EFSA Journal 14(6):4523, 38 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2016.4523.
(4). Imazaki, P.H., Taminiau, B., Fall, P.A., Elansary, M., Douny, C., Scippo, M-L., Daube, G. and Clinquart, A. 2023. Oxidative Stability and Microbial Ecology of Fresh Beef with Extremely Long Shelf-Life. Jour of Food Proc and Preserv. Article ID 5319266, https://doi.org/10.1155/2023/5319266
(5). Liu, J., Ellies-Oury, M-P., Stoyanchev, T. and Hocquette, J-F. 2022. Consumer Perception of Beef Quality and How to Control, Improve and Predict It? Focus on Eating Quality. Foods, 11, 1732. https://doi.org/10.3390/foods11121732.
(6). Masana, M. y Rodríguez, R. 2006. Ecología microbiana. En, Ciencia y Tecnología de Carnes, Capítulo 10, Parte IV, Microbiología y Sanidad, pags. 293-336. Eds. Hui, Y.H., Guerrero Legarreta, I. y Rosmini. M., Edit. Limusa S.A., México. ISBN 968-18-6549-9.
(7). Meat & Livestock Australia. 2016. Shelf life of Australian red meat. Second edit. ISBN 9781740362399.
(8). Pensel, N., Descalzo, A., Insani, M., Eyherabide, A., Meichtri, L., Sancho, A., Margaría, C., Lasta, J., and García, P.T. 2000. Oxidative stability of Argentine beef during ninety days of storage: supra-nutritional supplementation with vitamin E on grain and pasture production. Proc. 46th Internat. Cong. Meat Sc. and Technol. Vol.2, 4.IIP10, pags. 546-547. Buenos Aires, Argentina.
(9). Rodríguez, H.R., Meichtri, L.E., Margaría, C.O., Pensel, N.A., Rivi, A., and Masana, M.O. 2000. Shelf-life evaluation of refrigerated vacuum packaged beef kept for extended storage. Proc. 46th Internat. Cong. Meat Sc. and Technol. Vol.2, 6.I-P14, pags. 668-669. Buenos Aires, Argentina.
(10). Rodríguez, R. 2014. Estabilidad y vida útil de cortes de carne vacuna envasados al vacío y mantenidos en condiciones de refrigeración por largos períodos de almacenamiento. Aspectos tecnológicos y productivos en Argentina. Informe Técnico, para la Dirección de Inocuidad de Productos de Origen Animal, SENASA, Argentina.
(11). Rodríguez, R. y Casellas, K. 2017. Aspectos de calidad e inocuidad de carne vacuna en puntos de venta minorista. Percepción del consumidor. La Industria Cárnica Latinoamericana, Año XLI, N°205, pág. 6-16. Edit. Publitec S.A.
(12). Sequino, G., Cobo-Diaz, J.F., Valentino, V., Tassou, C., Volpe, S., Torrieri, E., Nychas, G-N., Álvarez Ordoñez, A., Ercolini, D., and De Filippis, F. 2024. Microbiome mapping in beef processing reveals safety-relevant variations in microbial diversity and genomic features. Food Research International, 186 114318. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2024.114318.
(13). Small, A.H., Jenson, I., Kiermeier, A. and Summer, J. 2012. Vacuum-packed beef primals with extremely long shelf life have unusual microbiological counts. Jour. Food Protect. 75 (8): 1524-1527.
(14). Stella, S., Ripamonti, B., Vandoni, S., Bernardi, C., Sgoifo Rossi, C.A. 2013. Microbiological and Physicochemical Quality Evaluation of Vacuum-Packed Argentine Beef Imported into Italy. Jour of Food Quality, 36, 252-262. https://doi.org/10.1111/jfq.12038
(15). Zhang, P., Baranyi, J., and Tamplin, M. 2015. Interstrain Interactions between Bacteria Isolated from Vacuum-Packaged Refrigerated Beef. Appl. Environ. Microbiol. 81:2753-2761. Paper of the month. Tasmanian Institute of Agriculture. www.utas.edu.au/tia.
ANIVERSARIO 1966-2025
Fecha y lugar: …………………………………………………………………………………………
DATOS DE LA EMPRESA
Razón social …………………………………………………………………………………………
Dirección ………………………………………………………… Código Postal ………………
Localidad ………………………… Provincia ……………………… País ………………………
Teléfono
Nombre y Apellido del titular ………………………………………………………………………
La Alimentación Latinoamericana (LAL)
La Industria Cárnica Latinoamericana (LIC)
Tecnología Láctea Latinoamericana (TLL)
Heladería Panadería Latinoamericana (HPL)
Suscripción a dos títulos
Suscripción a tres títulos
Suscripción a cuatro títulos $ U$S
$ 240.000.- U$S 250.-
$ 240.000.- U$S 250.-
$ 240.000.- U$S 250.-
$ 330.000.- U$S 250.-
$ 540.000.-
$ 720.000.-
$ 900.000.-
DATOS DE FACTURACIÓN
Razón social …………………………………………………………………………………………
Dirección ………………………………………………………… Código Postal ………………
Localidad
Teléfono
IVA ………… Resp. Insc. Resp. No Insc Exento Cons. Final CUIT Nº
FORMA DE PAGO
Efectivo
Depósito bancario o transferencia a BANCO GALICIA - SUC CABALLITO. CTA. CTE. N° 425/5 136/6 a nombre de Publitec S.A. CBU: 007013612000-0000425566
Para suscribirse a cualquiera de nuestras publicaciones complete esta planilla y envíela por mail a claudia@publitec.com.ar – Tel.: (54 11) 6009-3067



ASEMA S.A.
Ruta Provincial Nº 2 al 3900 (Km 13) (3014) Monte Vera - Santa Fe –Argentina
Tel.: (54 342) 490-4600 LR Fax: (54 342) 490-4600 asema@asema.com.ar www.asema.com.ar
Asesoramiento, diseño y fabricación de equipos para la industria alimentaria, transportes sala de despostes y empaque. Tanques sanitarios. Intercambiadores de calor. Tecnología en concentración y secado. Túneles de congelado I.Q.F.
Buenos Aires 365 (5900) Villa María – Córdoba – Argentina
Tel.: (+54 353) 452-3878 info@biaconsult.com.ar www.biaconsult.com.ar
Biotecnología Alimentaria.
Soluciones tecnológicas para una industria que busca la más alta calidad.
BIOTEC S.A.
Lavalle 1125 Piso 11 (1048) Buenos Aires.- Arg. Tel.: (54 11) 4382- 2188/ 2772/ 9276 Fax: (54 11) 4382-3793 biotec@biotecsa.com.ar, www.biotecsa.com.ar
Empresa argentina de aditivos alimentarios, elaboración de formulaciones especiales del área de estabilizantes, espesantes y gelificantes. Coberturas para quesos y medios de cultivo a medida de las necesidades de la industria.
BUSCH ARGENTINA
Sto. Domingo 3078
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Arg. Tel.: (54 11) 4302-8183
Fax: (54 11) 4301- 0896
info@busch.com.ar www.busch.com.ar Bombas y sistemas de vacío para envasado.
Madariaga 1187 (B1852AHI) Burzaco
Prov. Buenos Aires – Arg. Tel.: 7503-0988
info@deiman.com.ar www.deiman.com.ar
Empresa dedicada a la elaboración de esencias para la industria alimentaria. Sabores de calidad con innovación, tecnología y compromiso.
Amplia variedad de dulces, salados, cítricos, picantes y panificados.
DESINMEC INGENIERIA S.A.
Ruta Nº 6 KM 27,7 (3017)
San Carlos Sud – Santa Fe - Arg. Tel.: (54 3404) 420785-423185 desinmec@scarlos.com.ar; www.desinmec.com.ar
Asesoramiento y desarrollo de máquinas especiales a medida para envasado y empaque en industria alimentaria, láctea, frigorífica, laboratorios y agroquímica.
EPSON
San Martín 344, Piso 4 (1004) CABA
Tel.: (54 11) 5167-0400
marketing.arg@epson.com.ar www.epson.com.ar
Colorworks, las impresoras Epson creadas para imprimir etiquetas a color a demanda, brindan soluciones de calidad a emprendedores y empresas que buscan satisfacer la demanda de etiquetas a color sin depender de terceros, otorgando flexibilidad, productividad y eliminando los costos imprevistos. Conoce más de esta línea y sus modelos en: https://epson.com.ar/label-printers
FRIO RAF S.A.
Lisandro de la Torre 958 (S2300DAT)
Rafaela - Santa Fe - Argentina
Tel.: (03492) 43 2174
Fax: (03492) 43 2160 info@frioraf.com.ar www.frioraf.com.ar
Refrigeración industrial, experiencia como mayor capital. Tecnología en equipamiento y capacitación. Servicio como fuerza de ventas, calidad como síntesis absoluta.
GRANOTEC ARGENTINA S.A.
Einstein 739 (1619)
Parque Industrial OKS Garín, Bs. As. – Argentina
Tel.: (54 3327) 444415 / Fax: (54 3327) 444420 granotec@granotecsa.com.ar www.granotec.com / www.granolife.com.ar
Proveemos nutrientes e ingredientes a la industria alimenticia. Contamos con una amplia gama de ingredientes funcionales activos y tradicionales para el diseño de formulaciones, fortificación y desarrollo de nuevos productos.
INGENIERO LOPEZ Y ASOCIADOS SRL
Lote 178 Pque. Industrial Sauce Viejo (3017) Santa Fe - Argentina
Tel.: (54 342) 499-5535/ 499-5666 ventas@ilasrl.com.ar www.ilasrl.com.ar
Asesoramiento para la industria láctea. Representante en Argentina: SALES FUNDENTES JOHA, Alemania; CUAJOS MILAR. Recubrimientos para quesos con y sin fungicida Domca, España, DANISCO, PREMA. Venta de insumos en general.
INGRASSI SRL
Bv Carcano 578
CP 5903 Villa Nueva
Córdoba - Argentina
(0353) 155693267
info@ingrassi.com
https://www.ingrassi.com
Utilizamos tecnología aplicada a insumos, ingredientes y coadyuvantes que permiten al elaborador lácteo lograr una mejor capacidad productiva mejorando además la calidad de sus productos.
INGREDIENTS SOLUTIONS SA
Administración: Cabrera 3568 Piso 1 (C1186AAP) CABA - ARGENTINA
Tel.: (54 11) 4861-6603
Planta Industrial: Int. Lumbreras 1800 (ex Ruta 24), parcela 13 SIP Gral. Rodríguez – Argentina
Tel.: (54 237) 4654-617 /634 / 635 / 636 info@ingredients-solutions.com www.ingredients-solutions.com www.sensoris-solutions.com
Desarrollo de soluciones para la industria láctea: Conservantes, estabilizantes para yogurt, crema, dulce de leche. Agente reductor de colesterol. Lactasa. Antioxidantes a base de tocoferoles. Vitaminas y minerales Tailor Made. Colorantes. Aromas. Edulcorantes y azúcares especiales. Lecitina especial para leche en polvo, entre otros ingredientes.
IP INSUMOS PATAGONIA SRL
Av. Argentina 6625 (C1439HRG) CABA – Arg.
Tel.: (54 11) 2104-8523 / 3055 (54 11) 2105-6473 / 9812 (54 11) 4686-5299 info@insumospatagonia.com.ar www.insumospatagonia.com.ar Proteínas, Carrageninas, Fosfatos, Conservantes y Sistemas Funcionales para la Industria Alimentaria.
JARVIS ARGENTINA
A.D.Barbieri 2685 (Ex Drago) (B1852LHO) Burzaco - Prov. Buenos Aires
Tel.: (54 11) 7700-0101 info@jarvis.com.ar www.jarvis.com.ar Accesorios para la industria frigorífica.
KUAL SA
Ageo Culzoni 2097 (S2300) Rafaela – Prov. Santa Fe –Argentina
Tel.: +54 3492 50-4060
info@kualsa.com www.kualsa.com
Moldes y multimoldes microperforados para elaboración de quesos de pasta semidura y dura. Faceras de acidificación. Columnas de moldeo. Moldes y multimoldes para la elaboración de quesos de pasta blanda y fundido.
LABORATORIOS AMEREX
ARGENTINA S.A.
Ugarteche 3107 7º A (C1425EVG) Bs. As.
Tel.: (54 11) 4806-9835
Fax: (54 11) 4807-2570
info@labamerex.com www.labamerex.com
Productos biológicos (starters y conservantes) y aditivos para la ind. alimentaria.
MEDIGLOVE SRL
Pedro Mendoza 1883 (Cp. 1686)
Hurlingham - Pcia. Bs. As. Argentina
Tel.: (011) 3199 0590 tel y WhatsaApp empresa.
Skype: leonardo.menconi 115301-5394
ventas@mediglove.com.ar Web: www.mediglove.com.ar Guantes de latex, nitrilo, vinilo, polietileno y domésticos.
MERCOFRÍO SA
Av. Roque Sáenz Peña 719 (S2300) Rafaela - Santa Fe - Arg. Tel.: (54 3492) 452191 / 433162/ 503162 http://www.mercofrio.com.ar Servicio Post Venta, mantenimiento, puesta en servicio, ingeniería y supervisión de obras de equipos frigoríficos
NOVA S.A.U.
RN9 Km 373,9, S2500. Cañada de Gómez, Santa Fe Teléfono: +54 9 03471 422312
Email: info@laboratoriosnova.com www.laboratoriosnova.com
Desarrollo y producción de enzimas
NOVONESIS
Cecilia Grierson 422, 4° piso 1107 Buenos Aires – Argentina
Tel: +54 11 5070-7700 www.novonesis.com
Cultivos y colorantes que mejoran la calidad de los alimentos y la salud de las personas en todo el mundo.
PAGANINI COMBA HNOS. Y CÍA. SRL
Ruta Prov. N°1 – Km. 36, Parque Industrial Regional (2419) Brinkmann - Pcia. CórdobaArgentina
Tel.: (+54 3562) 401941
info@paganinicomba.com.ar www.paganinicomba.com.ar
Máquinas para la industria alimentaria.
REFRIGERATION QUALITY
SERVICE S.A.
Lisandro de la Torre 931 (2300) Rafaela – Prov. Santa Fe – Arg. Tel.: 0800-444-3746
www.rqs-sa.com
Nos enfocamos en la ejecución de servicios técnicos como reparación de compresores reciprocantes y de tornillos, intercambiadores de calor a placas, automatización y monitoreo de componentes/ sistemas y estudios predictivos como análisis de vibraciones y termografías.
SIMES SA
Av. Facundo Zuviría 7259 (3000) Santa Fe – Argentina
Tel.: (54 342) 489-1080/ 400-0156 ventas@simes-sa.com.ar www.simes-sa.com.ar
Máquinas para la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y química. Homogeneizadores de pistones alta presión. Mezcladores sólidos - líquidos.
TESTO ARGENTINA S.A.
Yerbal 5266 4º Piso (C1407EBN)
CABA – Arg.
Tel.: (54 11) 4683-5050
Fax: (54 11) 4683-2020 info@testo.com.ar www.testo.com.ar
Instrumentos de medición para la verificación y monitoreo de calidad de los alimentos.
VMC REFRIGERACIÓN S.A.
Av. Roque Sáenz Peña 729 (2300) Rafaela - Santa Fe - Argentina
Tel.: (54-3492) 43-2277 /87 ventas@vmc.com.ar www.vmc.com.ar Empresa líder en sistemas frigoríficos industriales. Instalación de proyectos frigoríficos "llave en mano".

