


EDITORIAL
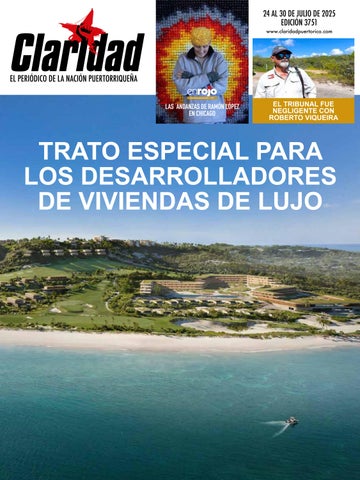



EDITORIAL
El 25 de julio es una fecha ignominiosa en la historia de Puerto Rico. Marca el momento en que, por medio de una invasión militar, el gobierno imperial de Estados Unidos, impuso su poder absoluto sobre el pueblo puertorriqueño en 1898, iniciando un nuevo ciclo de subordinación colonial para nuestro país que dura hasta el presente.
Por eso, es un ejercicio inútil intentar encontrar y explicar diversos significados de esta fecha para el pueblo puertorriqueño. No sería así si Puerto Rico hubiera alcanzado su independencia un 25 de julio. Porque el día del nacimiento de una nación no necesita explicación, como tampoco la necesita el día del cumpleaños de una persona. Si la mera alusión al 25 de julio aún levanta ronchas entre nosotros es precisamente porque la fecha resalta lo obvio: la naturaleza colonial y subordinada de Puerto Rico al Congreso de Estados Unidos de América, subordinación que nos tiene aún dándole vueltas a la noria colonial después de 127 años. No ha habido un solo momento en nuestra historia en que Puerto Rico haya gozado de soberanía política. Lo más cercano fue la Carta Autonómica y el Gabinete Autonómico de 1897, autorizados tardíamente por el gobierno de España cuando ya se advertían los cañonazos de la Marina de Guerra de Estados Unidos en El Caribe.
La firma del Tratado de París para poner fin a la Guerra entre España y Estados Unidos, y la cesión y ocupación de Puerto Rico por las milicias estadounidenses, dieron al traste con el sueño soberanista. A partir de entonces, Estados Unidos ha retenido para sí la soberanía de Puerto Rico, bajo la Cláusula Territorial de su Congreso, y cualquier asunto relativo a la relación de Estados Unidos y Puerto Rico corresponde al sub comité de Asuntos Indígenas y Territoriales del Comité de Recursos Naturales del Congreso. Desde allí se legisló para Puerto Rico las Leyes Foraker y Jones, bajo las cuales se ordenó el gobierno colonial de la Isla durante la primera mitad del siglo veinte, y se nos impuso la ciudadanía estadounidense y el servicio militar en las Fuerzas Armadas imperiales.
En 1952, y bajo presión de la comunidad internacional representada en la Organización de Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos se sintió obligado a dar un nuevo paso en su relación con Puerto Rico. Ahí vino el engaño de la Ley 600 y la llamada Constitución del Estado Libre Asociado ( ELA) con una apariencia de "gobierno propio" que le permitió a Estados Unidos zafarse de su obligación de someter informes sobre sus colonias/ territorios a la ONU.
En su libro, La farsa del Estado Libre Asociado, el procurador general de Puerto Rico de 1949 a 1951, bajo el primer gobierno del Partido Popular, y uno de los más prominentes juristas de su época, Vicente Geigel Polanco, denunció la naturaleza colonial de la Ley 600:
" La Ley 600 del Congreso no reconoce ni confiere soberanía al pueblo de Puerto Rico para hacer su constitución. El Congreso conserva la plena soberanía sobre Puerto Rico que
adquirió en virtud del Tratado de París; mantiene el status de posesión territorial que tiene la Isla bajo la sección 1 de la Ley Jones- que quedará subsistente en la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico- y lo único que hace la Ley 600 es delegar facultad en el pueblo de Puerto Rico para redactar un proyecto de gobierno interno, de régimen local, dentro del mismo marco orgánico de la vigente Ley Jones, sujeto ese proyecto a la aprobación final del Congreso de Estados Unidos , que es donde reside la verdadera soberanía sobre Puerto Rico".
Por eso, lejos de morir tras la inauguración del ELA aquel 25 de julio de 1952, la lucha y el debate en torno al estatus político de Puerto Rico, así como las posturas de los electores y los partidos políticos respecto a las distintas opciones de estatus - Independencia, Estadidad o ELA- han sido un punto principal de contención y división en el pueblo puertorriqueño. Precisamente, la polarización en torno al estatus político fue el caldo de cultivo para los asesinatos de dos jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla, a manos de policías de Puerto Rico transformados en esbirros aquel infame 25 de julio de 1978.
A pesar de decenas de consultas, plebiscitos y comisiones de estatus, la resolución del destino político final de Puerto Rico está tan detenida y estéril hoy como lo ha estado desde 1898. El Congreso y los gobiernos de Estados Unidos no han tenido la voluntad política para moverse a resolver de forma permanente el estatus de Puerto Rico, y los partidos coloniales que se han turnado el gobierno en Puerto Rico desde la segunda mitad del siglo veinte hacia acá, están cada vez más cuestionados y desprestigiados como interlocutores ante el Congreso.
La denuncia del embeleco de la Ley 600 y el ELA le costó el puesto y muchas angustias a Vicente Geigel Polanco. Sin embargo, su verdad prevaleció y se comprobó, más allá de toda duda y análisis, tras la aprobación de la Ley PROMESA y todas las instancias recientes en que el Congreso y los Tribunales de Estados Unidos han reiterado la relación de subordinación política de Puerto Rico a la Cláusula Territorial del Congreso de Estados Unidos. Una subordinación política que ha amarrado las manos y el espíritu del pueblo puertorriqueño y lo ha hecho vivir de crisis en crisis, y cada vez más sumido en la pobreza y la dependencia.
Las elecciones de 2024 demostraron que la mitad de nuestro pueblo elector quiere cambios profundos en nuestra relación con Estados Unidos, no para anexarnos ni seguir en el limbo colonial, sino para explorar un camino nuevo de amistad con un Puerto Rico soberano y verdaderamente democrático, y en cooperación y respeto mutuo con Estados Unidos y el mundo.
En Puerto Rico la colonia ha fracasado. No funciona para las mayorías de nuestro pueblo. Tras 127 años no es opción seguir dándole vueltas a la noria de la colonia perpetua, ya sea por miedo o por ventajería electorera o personal.
24 DE JULIO DE 1783
NACE LÍDER INDEPENDENTISTA CONTINENTAL
Simón Bolívar, nace en Venezuela, de familia acaudalada. Por la influencia de las batallas de Caracas y su maestro Simón Rodríguez, consagró su vida a lograr la independencia de América de España y de Estados Unidos.
25 DE JULIO DE 1898 INVASIÓN
Durante la Guerra España y EUA vs Cuba, las fuerzas yankis al mando del General Nelson A. Miles desembarcaron en Guánica; Miles venía con un historial de derrotar varios pueblos nativos en los EUA. Su acción sorprendió a los españoles y a los Estados Unidos, porque Miles había recibido instrucciones para desembarcar cerca de San Juan, pero él concluyó que si entraba por San Juan era vulnerable a los ataques de embarcaciones pequeñas.
Miles comenzó a mover sus tropas hacia San Juan, y su avance fue detenido en Aibonito en la Batalla de Asomante. Mientras se daba esta batalla fue que España y EEUUAA firmaron un armisticio el 13 de agosto de 1898. En otras palabras: la invasión comenzó un 25 de julio, pero ni ese día -ni en otro- las tropas de EEUUAA lograron rendir a Puerto Rico; España fue la que se rindió.
25 DE JULIO DE 1952
MUÑOZ MARÍN ESCONDE LA INVASIÓN
La ley que crea el ELA, fue firmada por el Presidente yanki, Harry S. Truman, el 3 de julio de 1952. El día 10, la Convención Constituyente de Puerto Rico se volvió a reunir y aprobó las condiciones establecidas por el yanki. Luego, fue el 25 de julio, cuando el gobernador Luis Muñoz Marín proclamó en un acto público la efectividad de la Constitución. De este modo, el día que antes había sido en homenaje a un enemigo de moros, luego fue el día en que se marcaba la invasión militar de EEUUAA a Puerto Rico, ahora se conocería como Día de la Constitución.
PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA
Carmen Ortiz Abreu
DIRECTORA
Alida Millán Ferrer amillan@claridadpuertorico,com
DIRECTOR EN ROJO
Rafael Acevedo Rodríguez racevedo@claridadpuertorico.com
ARTE Y DIAGRAMACIÓN
Carmen Milagros Reyes
ENCARGADA DE FOTOGRAFIA
Alina Luciano
25 DE JULIO DE 1978
ASESINATOS EN MARAVILLA
Como parte de una campaña represiva en contra del independentismo, fueron asesinados en Cerro Maravilla dos jóvenes independentistas, Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado. Los autores efectivos de estos asesinatos (tanto a nivel del ELA como del gobierno federal yanki) nunca han sido enjuiciados.
25 DE JULIO DE 2019
RICKY FUE EXPULSADO
Puerto Rico amaneció a la noticia de que el gobernador del ELA, Ricky Rosselló Nevares, tuvo que renunciar a su puesto por las protestas del pueblo.
26 DE JULIO
ASALTO AL CUARTEL MONCADA
El asalto, en Santiago de Cuba, fue parte de una acción armada realizada el 26 de julio de 1953 por un grupo de hombres y mujeres de la juventud del Partido Ortodoxo a cuyo mando estaba el entonces abogado Fidel Castro con el fin de derrocar al dictador Fulgencio Batista. El movimiento se completó con el ataque al cuartel “Carlos Manuel de Céspedes”, de Bayamo y fue derrotado. Fidel Castro se haría conocido en el país por el ataque al Cuartel Moncada, y su posterior enjuiciamiento. Su alegato de autodefensa quedó recogido en La Historia me absolverá.
27 DE JULIO DE 1915
MAGNICIDIO E INVASIÓN A HAITÍ
Del 1911 al 1915, Haití contó con 7 presidentes. Tras el derrocamiento del presidente Joseph Davilmar Théodore, ocupó el poder Vilbrun Guillaume Sam y poco después de su ascenso aumentó la inestabilidad política. Rosalvo Bobo, un exministro que se encontraba exilado en República Dominicana, hizo un llamamiento a la insurrección de los haitianos en contra del gobierno de Sam. En su llamamiento, Bobo también apuntaba contra los intereses de Estados Unidos. “El manifiesto emitido tiende a crear malos sentimientos en contra de los estadounidenses tanto en Haití como en República Dominicana”, alertó en una comunicación del
ANUNCIOS Y VENTAS
Maribel Franco mfranco@claridadpuertorico.com
CIRCULACIÓN
Ricardo Santos circulacion@claridadpuertorico.com
COMITÉ EJECUTIVO
• Carmen Ortiz Abreu, PRESIDENTA
• Madeline Ramírez Rivera, SECRETARIA
• Mari Mari Narvaez
• Abel Baerga
• Josefina Pantoja
• Perla Franco
• Alida Millán Ferrer
28 de marzo el enviado plenipotenciario de Estados Unidos en Santo Domingo, James Mark Sullivan. En julio la población se alzó contra Guillaume Sam, que ordenó la ejecución de 160 presos políticos. Esa decisión despertó la ira de una muchedumbre enardecida que irrumpió a la fuerza en la embajada de Francia, asesinó a Sam, lo desmembró y luego recorrió la ciudad exhibiendo trozos de su cuerpo. La respuesta yanki fue enviar a Marines para evitar “la anarquía”. “En realidad, ese acto protegió los bienes de Estados Unidos en el área y evitó una posible invasión alemana, señala un texto de la oficina de Historia del Departamento de Estado de EE.UU.” EUA impuso un tratado que estableció su presencia militar en el país hasta 1934 (www.bbc.com/mundo/noticias).
30 DE JULIO DE 1936
ENCARCELAN LIDERATO NACIONALISTA
“En 1936 don Pedro Albizu Campos y los líderes del nacionalismo puertorriqueño fueron juzgados y encontrados culpables de actos de sedición para derrocar el gobierno de Estados Unidos impuesto mediante las armas a nuestro país luego de la invasión norteamericana ocurrida en 1898. Fueron sentenciados a cumplir condena de cárcel en una prisión de Atlanta. Como evidencia contra los patriotas puertorriqueños se usaron, entre otros, discursos y acciones ocurridas en diversos eventos. Por ejemplo; no empece a que la Masacre de Río Piedras fue una acción de estado que tenía la intención de impedir el avance del nacionalismo puertorriqueño, acción dirigida por Elisha Francis Riggs que resultó en el cruel asesinato a nacionalistas, se responsabilizó a los nacionalistas por los hechos y posteriormente se utilizó como argumento contra ellos en los juicios de 1936.” (De: todosunidosdescolonizarpr.blogspot.co)
Fuentes principales: https://www.hoyenlahistoria. com/, facebook.com/dariow.ortizseda; historia.nationalgeographic.com; canalhistoria.es/hoy-en-lahistoria; Calendario 2022 Latinoamérica y El Caribe del CSC de Puerto Rico; efemeridespedrobeltran. com; Calendario Histórico Nuestros Mártires 2024; https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62616853, rumboalterno.net, calendarz.com/ y otros calendarios consultados por José M. Escoda.
www.claridadpuertorico.com
FB: @CLARIDAD
Youtube: periódico CLARIDAD Oficial
Twitter: @Claridadpr
Instagram: elarchivodeclaridad
Calle Borinqueña#57, Urb. Santa Rita San Juan, Puerto Rico, 00925-2732
787-777-0534

Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com
En su primera sesión, la Legislatura aprobó el Proyecto del Senado, PS 543, Ley Para la Promoción de Residencias de Alto Impacto Económico, para facilitar que se levante el megaproyecto hotelero-residencial Esencia sobre tres millas de la zona costera de Cabo Rojo.
Presentado por Thomas Rivera Shazt, presidente del Senado, el proyecto otorga un trato especial a proponentes de proyectos de vivienda con valor superior a los $1.3 millones. Esto facilita de manera directa la construcción del Esencia, el cual, según pretende el desarrollador, constará de un hotel de 500 habitaciones, 900 viviendas de lujo, dos campos de golf, un centro ecuestre, una escuela privada y su propio aeropuerto privado, entre otras instalaciones, cuya inversión superará los $2,000 millones.
Examinado desde el punto de vista de si es necesario que el Gobierno de Puerto Rico, de la administración de Jenniffer
González, promueva ese tipo de vivienda, el planificador y estudioso de la situación de vivienda en el país, profesor Raúl Santiago Bartolomei, describió el PS 543, como “una busconería, cacería de renta por parte de desarrolladores inversionistas y facilitado por la Legislatura”. Cabe señalar que el senador Eliezer Molina votó a favor del proyecto.
En tono enfático, Santiago Bartolomei denunció que la medida es una totalmente a destiempo e innecesaria, y que es esa, precisamente, el tipo de vivienda que no hay que subsidiar, sino que, en todo caso, ese es el tipo de vivienda que más hay que recaudarle. Expuso que este tipo de proyecto es uno regresivo, contrario al argumento que alegan los que están a favor de que construir viviendas de lujo es necesario porque eventualmente eso aumenta la oferta a través de un proceso que se llaman ‘filtración’, que no es otra cosa que en la medida en que la vivienda nueva que se va construyendo es la más cara, la vivienda más vieja va bajando de precio. El estudioso del desplazamiento y la
gentrificación acotó que lo anterior no quiere decir que la vivienda sea asequible. “Es cierto que eso puede ocurrir, pero eso tiene varios asteriscos. El que la vivienda más vieja baje de precio no quiere decir que sea asequible; la vivienda más vieja es la que en peor condiciones está, la que más reparaciones requiere. La literatura académica indica que ese proceso, en la medida que se da (y no siempre se da), puede tomar varios años y hasta décadas en manifestar su efecto. La gente necesita vivienda asequible ahora, no en par de años o en par de décadas”.
Agregó que el proyecto PS 543 es uno que no le resuelve nada a nadie, excepto a un grupo bien selecto de desarrolladores. No es ni siquiera a todos los desarrolladores, dado que la inmensa mayoría de los desarrolladores en Puerto Rico se dedican a construir urbanizaciones, apartamentos; unidades que necesitan subsidios federales para atender la mayoría del mercado. Por el contrario, la gente que puede pagar un millón de dólares por una vivienda en Puerto Rico es un grupo bien selecto, son
los menos. El planificador apuntó que precisamente estos proyectos de vivienda más caros son los que mayormente requieren variaciones en el uso de terrenos y consultas de ubicación; son los que requieren procesos discrecionales de permisos.
Bartolomei hizo la observación de que las personas que tienen la capacidad de construir ese tipo de vivienda lo hacen con un arquitecto diseñador, no con un constructor en masa, y que quienes están comprando viviendas a ese precio son inversionistas individuales o corporativos, ninguno de los dos necesita subsidios adicionales.
El profesor de la Escuela Graduada de Planificación expuso que lo usual es que las viviendas que se construyen bajo algún programa de subsidio federal en Puerto Rico cuestan poco más de 400 mil dólares por unidad. Eso incluye un mantenimiento de 30 años, lo que no está en el precio de venta. Esos programas de subsidio incluyen ese mantenimiento de al menos 30 años y, si bien es cierto lo que dicen muchos constructores de que los costos de mantenimiento han aumentado, “eso lo que implica es que la solución no puede ser dejar que los constructores decidan qué es una vivienda asequible ni sus márgenes de ganancia”, expresó.
Al respecto reclamó que es el gobierno el que tiene que decir cuáles son los precios asequibles y los márgenes de ganancia, ya que la brecha entre lo que cuesta construir y lo que puede pagar la gente, “ahí es que van los subsidios y los subsidios públicos que prioricen áreas de oportunidad”. Añadió que las personas con este poder adquisitivo no van a construir en cualquier sitio, porque la única manera que a un desarrollador se le hace posible construir vivienda asequible sin ningún tipo de subsidio
...el planificador y estudioso de la situación de vivienda en el país, profesor Raúl Santiago Bartolomei, describió el PS 543, como “una busconería, cacería de renta por parte de desarrolladores inversionistas y facilitado por la Legislatura”.
es construir en tierra rural agrícola, la cual compra barata, y cuando logra convertirla a área desarrollable, a terreno urbanizable, aumenta de valor y entonces construyen las viviendas unifamiliares a través de lotificaciones simples, con subsidios FHA, subsidios al comprador por parte del gobierno. Santiago Bartolomei denunció sobre el PS 543 que las quejas que tienen los desarrolladores del sistema de permisos son en sumo cínicas porque el sistema que se tiene ahora lo diseñaron ellos. “Los desarrolladores se quejan de que antes construían entre 10 mil y 15 mil unidades al año en el 2002 a 2005, pero también esa era la época que más difícil era aprobar procesos de permisos en Puerto Rico, ya que los procesos ambientales eran mucho más estrictos y los procesos de revisión eran más rigurosos. Casi todos tenían que pasar por el proceso de consulta de ubicación porque no había plan de uso de terrenos”.
A juicio del planificador, el problema que tienen los constructores-desarrolladores en el país no son los procesos de permisos, sino la falta de liquidez.
“Desde el 2009 se ha reducido el periodo de revisión de la DIA, de determinaciones ambientales; se creó la figura del profesional autorizado para que se busque los permisos, muchas veces a espaldas de los municipios y el propio OGPe; le quitaron a la Junta de Planificación la facultad de examinar las consultas de ubicación; quitaron la legitimación activa. Eso son cosas que los constructores han pedido y se han hecho, y se siguen quejando de los permisos”.
Por último, llamó la atención a que por más Ley 22 (Ley 60) que haya, las personas interesadas en viviendas de ese precio no son inversionistas de verdad, sino especuladores nómadas. “Lo decepcionante
es la dirección en que se está moviendo el gobierno para atender la crisis de vivienda, sea facilitar la construcción, facilitar los procesos de permisos; de que ese sea el discurso que domine tanto, no solo en el gobierno, sino también en los comentaristas. Nos quedan varios años de seguir sufriendo esto”, resumió.
EL DESPLAZAMIENTO
COMO POLÍTICA PÚBLICA
En expresiones por separado, el licenciado Francisco Vargas Alcántara, miembro de la coalición Defiende Cabo Rojo, manifestó que se ve muy claro que el proyecto responde a una realidad distinta del país que está tratando de que se haga y se promueva vivienda asequible para los que residen aquí, así como el regreso de los jóvenes. “Sin embargo, vienen los legisladores a promover lo que ellos llaman residencias de alto impacto económico, que sabemos que lo que está tratando de hacer es promover inversión extranjera, que solo responde a la política pública de desplazamiento. Hay que recodar que la política pública de la colonia siempre ha sido el desplazamiento y no nos debe sorprender que detrás de este proyecto vengan otro tipo de incentivos económicos”, denunció respecto a los más de $485 millones en exenciones contributivas concedidas por el gobierno al citado proyecto.
El licenciado Vargas Alcántara alertó sobre la posibilidad de que tras PS 543 vengan otros tipos de incentivos económicos, debido a que la ley dice que hay que crear un marco legal para este tipo de residencias. “Hay muchas leyes que comienzan declarando una política pública y luego se le declaran cosas más específicas”, concluyó.

La nueva jefa del sistema educativo se reunió a principios de julio con representantes estudiantiles.
Por Adrián Rodríguez Alicea CLARIDAD
A más de un mes de la selección de la Dra. Zayira Jordán Conde, la representación estudiantil de la Universidad de Puerto Rico (UPR) alzó bandera sobre el desconocimiento de la nueva presidenta con relación a procesos de nombramiento, su comunicación con cuerpos representativos y la visión de gobernanza que trae.
De acuerdo con Edward Maldonado Rosa, integrante de la Junta Universitaria de la UPR, Jordán Conde dialogó con sectores estudiantiles durante la primera semana de julio, donde “se notó” que la también expresidenta de Atlantic University “no conoce el sistema de la Universidad de Puerto Rico”.
“Se ve perdida (con relación a) muchas de las cosas, cómo funcionan institucionalmente. Ya ella ha empezado a hacer nombramientos, como la vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles, que está siendo ocupada por el doctor Jonathan Muñoz, que era decano de Asuntos Estudiantiles del Recinto Universitario de Mayagüez”, elaboró Maldonado Rosa en entrevista con CLARIDAD.
Sin embargo, la presidenta aún no ha nombrado, a 22 días de estar al cargo, un vicepresidente de Asuntos Académicos. Otra demora similar, agregó el representante, se dio cuando Jordán Conde removió al rector de la unidad de Utuado, Luis Tapia Maldonado, dejando una vacante de tres a cuatro días para designar un interino. Actualmente, el doctor Javier Pérez Lafont dirige el recinto utuadeño con el aval de la comunidad universitaria.
“El estudiantado y la comunidad universitaria del recinto de Utuado no apoyaba al doctor Tapia, y el reclamo de su destitución fue llevado al presidente Ferrao, ante el presidente interino Muñoz y ahora ante la
doctora Zayira Jordán. En cuanto al nombramiento del rector interino, está avalado por la comunidad estudiantil y no docente…”, explicó el estudiante.
Por otro lado, Maldonado Rosa advirtió que la doctora Jordán Conde ha abogado públicamente por una lógica de gobernanza “republicana”, con menos acceso a fondos públicos y con mayores inversiones del sector privado. Además, el representante estudiantil exhortó a mantenerse alerta ante determinaciones como la reciente aprobación del presupuesto— propuesto por la presidenta a la Junta de Gobierno—, cambios en las funciones de la administración central y en la autonomía de los recintos.
“La doctora Zayira Jordán Conde va a venir a improvisar con la Universidad de Puerto Rico, a tratar de aprender mientras la destruye y a escuchar muy poco el sentido de la comunidad universitaria. Así se vio cuando estaba celebrando los cambios en la beca Pell, de parte del Gobierno federal en el ‘Big Beautiful Bill’. Aquí todo apunta a un desconocimiento institucional”, aseguró Maldonado Rosa.
Respecto a las becas Pell, varias organizaciones educativas han aclarado que la nueva ley no altera el requisito de créditos. Es decir, aún solo se recaban 12 créditos por semestre para recibir los fondos.
En otra línea, el integrante de la Junta Universitaria subrayó que la comunicación de la doctora Jordán Conde con la Junta Universitaria no ha sido consistente, a pe-

Dra. Zayira Jordán Conde
sar de que todavía es julio y, por lo tanto, no ha comenzado el período lectivo del año académico. “Sin duda, va a ser un semestre bastante interesante”.
“Nosotros que estamos en posiciones de liderazgo estudiantil, tenemos que darle la oposición desde los cuerpos de gobernanza, pero, sin lugar a dudas, se necesitaría esa oposición de mayor resistencia, dentro de todos los cuerpos estudiantiles. No solo los consejos de estudiantes, sino desde la base”, manifestó Maldonado Rosa.
CAMBIOS CURRICULARES
Para Maldonado Rosa, la UPR requiere de cambios curriculares que se adapten a la realidad moderna. Y aunque apoya una revisión a los currículos, reparó en que ese proceso debe ir atado a una consulta que integre profesores, estudiantes y todos los componentes que resultan afectados por esos cambios.
“Cuando el doctor Ferrao intentó pausar la admisión de 64 programas académicos, lo hizo de una manera mala. Así no debe ser. La doctora Zayira Jordán Conde prácticamente comparte la visión del doctor Ferrao en cuanto a los cambios curriculares, y aquí entra nuevamente su desconocimiento de la reglamentación y los procesos institucionales: ella se ve que mandaría la orden de cambiar programas sin seguir el proceso debido… Es algo de lo que debemos tener conciencia. Puede ser una lucha que no se ha acabado”, concluyó el portavoz estudiantil.
Frente a esta nueva dirección, Maldonado Rosa instó a la comunidad estudiantil a mantenerse vigilante ante las futuras decisiones, al mismo tiempo que “dar la oposición cuando tenga que darse”.
...“se notó” que la también expresidenta de Atlantic University “no conoce el sistema de la Universidad de Puerto Rico”.
Por Rafael Acevedo CLARIDAD
Recordarán aquello que repetía Benito antes de las elecciones trucadas del 2024: Jennifer mentirosa… Y no faltaba a la verdad. La campaña electoral de JGo, dirigida por el agente literario de Maripily, se fundamentaba en crear un miedo irracional: Estados Unidos le daría la independencia a Puerto Rico si Juan Dalmau se convertía en gobernador. Además, un contingente del ejército imaginario de Cubazuela tomaría el poder en la isla. Ese libreto, digno de la ciencia ficción, fue desmentido por cualquier persona pensante. Los titulares, sin embargo, mostraron a la congresista norteamericana, Nydia Velázquez, negando aquella narrativa de la Guerra Fría que la madre de gemelos repetía sin avergonzarse. Tantas y tantas mentiras. Brillando como una lámpara de vestíbulo de hotel, González habría dicho que “ahora sí que LUMA se va”. A seis meses de administración PNP LUMA no se va. Su ineficiencia y os aumentos en las tarifas de luz continúan, con todo y Zar de Energía. Y muchas más mentiras. En el mensaje de estado, que rompió records de atraso pues se llevó a cabo casi medio año después de lo acostumbrado, la gobernadora afirmó que asignaría $387 millones adicionales a los municipios. Horas después el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos, afirmó que no había fondos nuevos para los ayuntamientos en el presupuesto. Podríamos hacer una lista muy larga con solo mirar aseveraciones de los últimos nueve meses. Son 27 mentiras probadas pero no voy a aburrirlos con esas enumeraciones. Ustedes saben que la mentira más grande es la de la estadidad. No. El robo del PNP no va a traer la estadidad como no lo ha hecho desde 1968, cuando Muñoz le pidió a Negrón López que asumiera la derrota.
Pero, acá entre ustedes y yo, ¿a quién le importa que Jennifer mienta? Tengo para mí que la honestidad no es un asunto que sea reverenciado en las batallas político partidistas. Parecería que está claro que mentir es el modo de “hablar” en la carrera
por administrar el territorio. Estamos en el más allá de la verdad, en la posverdad. La posverdad, es un concepto que usamos en el contexto político. Se refiere a la prevalencia de las emociones y las creencias personales sobre los hechos objetivos en la formación de la opinión pública. No es nuevo y puede rastrearse a través de la historia del pensamiento político clásico. Desde Nicolás Maquiavelo, a los filósofos contemporáneo Darío Sztajnszrajber o Slavoj Žižek..
A veces uno pierde perspectiva y dice que algunos políticos son “maquiavélicos”. No es para tanto. Por ejemplo, decir que Rivera Schatz lo es le resta fuerza al concepto. Es decir, un hombre que diariamente escribe diatribas sobre Bad Bunny como si este fuera el enemigo público y él -todo un presidente del Senado- un muchacho de Escuela Intermedia, no merece tal apelativo. Nicolás Maquiavelo, en su obra más célebre, El Príncipe, establece una conexión intrínseca entre la política y la manipulación de la verdad. El líder político, dice el florentino, debe ser astuto y pragmático, utilizando la imagen y la retórica para consolidar su poder. De ese libro se cita con frecuencia aquello de "el fin justifica los medios". Es decir, la verdad puede ser sacrificada como un cabrito en favor de la estabilidad y el control de las clases dirigentes. Y eso lo saben los mentirosos desde el siglo XVI. Entonces, mentir es parte del arte de gobernar. Maquiavelo sugiere que, en el ámbito político, las percepciones pueden ser más efectivas que la verdad factual. Si ganaba Dalmau se llevaban los fondos federales. Mentira. La verdad era que si ganaba Trump se recortaría el presupuesto. Hoy, o sea, cinco siglos después del pálido teórico de Florencia, algunos teóricos abordan la cuestión de la verdad en el contexto de la información y la comunicación. Por ejemplo, Darío Sztajnszrajber, filósofo argentino contemporáneo, explora cómo la saturación de información en la era digital ha complicado nuestra relación con la verdad. La posverdad, según él, surge en un ambiente donde los hechos pueden ser manipulados y reinterpretados a través de diferentes narrativas. Esto lleva a una crisis de la verdad en la política, donde las
opiniones a menudo se construyen sobre la base de desinformación o información sesgada. Esto no es un asunto que ocurre de manera inconciente. Hay conglomerados que trabajan de esta manera, a través del bombardeo de bulos e información falsa. ¿Recuerdan que el agente literario de Maripily es el asesor de la gobernadora y que TODAS las estaciones de radio, televisión y prensa corporativa responden a los intereses de la cuadrilla en el poder?
A mí me gusta pensar como si fuera un psicoanalista. No lo soy ni por asomo, pero fíjense que no miento. Dije que me gusta pensar como si lo fuera. La verdad no es un absoluto. Está siempre mediada por ideologías y contextos culturales. ¿Por qué los mentirosos son tan efectivos? Porque recurren al miedo y al anti intelectualismo. No es que los políticos de oficio -como González, que nunca ha tenido un trabajo fuera de ese ámbito- se dedican a la distorsión de la realidad, sino que se aprovechan de una manifestación del deseo humano de aferrarse a certezas en un mundo incierto. Aunque esas certezas sean que están jodidos. Es triste esta afirmación: “Estamos jodidos pero podríamos estar peor”. Triste pero efectiva.
Sí, Jennifer es mentirosa. El nieto de Hernández Colón también cuando propone refundar la colonia. O Rivera Schatz cuando defiende a los trabajadores y todas las mañanas nos habla del fricasé de conejo como si eso fuese política pública. La política partidista es en un terreno donde las verdades son construidas y deconstruídas constantemente, reflejando las tensiones entre el deseo y la realidad. El deseo irracional es más importante que la realidad material. Las emociones y las creencias parecen superar a los hechos. Las emociones de la nueva administración en la metrópoli y en la colonia son el odio y el miedo. Tendríamos que cuestionar las narrativas dominantes y a reconocer cómo las ideologías moldean nuestras percepciones de la verdad y la realidad política. No sé si estamos en condiciones para contestar una pregunta ¿Qué es la verdad revolucionaria? Tengo otra ¿nadie quiere contestar esa pregunta?
Por Cándida Cotto/CLARIDAD ccotto@claridadpuertorico.com
El resultado de la vista pública llevada a cabo en días recientes por el Subcomité de Energía y Recursos Naturales del Congreso de Estados Unidos sobre el trabajo de la Junta de Control Fiscal (JCF), en particular la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE, ha sido la exposición de la intención de la JCF de quedarse.
En la vista, el director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, como ha reseñado ya la prensa, insistió en su postura de que hasta que el Gobierno de Puerto Rico no cumpla con la preparación de cuatro presupuestos balanceados y pueda regresar al mercado de bonos a precios razonables, no se cumple con los requisitos de la Ley PROMESA para que la Junta se vaya de Puerto Rico. También insistió en pagar $12 mil millones de la deuda de la AEE.
A preguntas de CLARIDAD al director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, sobre cuáles son esos criterios para que Puerto Rico pueda tener acceso a los mercados de bonos, este contestó que decirlo con especificidad es difícil, pero que en términos generales se puede deducir qué es lo que tendría sentido. Primero, la importancia de que si se va a emitir deuda nueva se consiga una clasificación de una casa acreditadora que otorgue un grado de inversión. Una vez se considera ese grado de inversión, habría que hacer una emisión, lo que dependería del mercado en ese momento. Señaló que la Ley PROMESA no especifica, ni la Junta lo ha puesto por escrito, cuál sería el mercado para bonos nuevos de Puerto Rico, si serían los inversionistas tradicionales, los inversionistas buitres u otro tipo de inversionistas.
Marxuach hizo el señalamiento de que la ley no dice que el gobierno tome prestado, aunque, eventualmente, Puerto Rico va a necesitar volver hacer inversión en bienes públicos, como lo hace cualquier gobierno. Para eso haría falta tomar prestado y sería imposible pagarlo todo al contado y de momento.
“Lo que es razonable o no depende de lo que en ese momento se esté pagando en los mercados. Hasta ahí podemos llegar, habría que comparar con otros emisores que hayan salido de la deuda qué tipo de tasa de interés pagaron, cuándo regresaron
Ilustración por Kike Estrada

a los mercados; pero siempre tomando en consideración cuál sea el cambio”, afirmó el director de Política Pública del CNE. De hecho, el CNE fue el único ente de Puerto Rico que sometió al Comité una presentación por escrito para esta vista pública.
Marxuach explicó que uno de los asuntos que el CNE consideró más importante llevar a la atención del Comité es que la Junta no está facilitando la capacidad del Estado para implementar prácticas fiscales y financieras adecuadas. Reparó en que esto se mencionó en la vista mayormente por congresistas demócratas. Describió como una contradicción que el mismo director ejecutivo de la JCF admite que se ha gastado mucho dinero en asesores y consultores, pero que cuando le preguntan qué hace falta para que se vaya la Junta, qué Puerto Rico puede hacer, la Junta esté contratando a asesores para que hagan el trabajo.
“En la medida en que esos asesores hagan el trabajo, qué se supone que Puerto Rico haga para cuadrar el presupuesto y poner controles internos pues no está generando la capacidad que se necesita”, expresó en relación al Gobierno de Puerto Rico. Aunque eso se llevó a la discusión fue un asunto que no se resolvió, dijo.
Al comentarle que en la ponencia del CNE se dice que en el presupuesto del 2022 hubo un superávit de $1,900 millones, si eso querría decir que hubo un presupuesto balanceado, la primera reacción de Marxuach fue plantear que esa es una
“pregunta interesante”, ya que esa conclusión la hace un informe de este mes de junio de la Oficina de Contabilidad General (GAO, siglas en inglés). En esa conclusión no está claro si se utilizaron las llamadas reglas modificadas de contabilidad, e incluso el director ejecutivo de la JCF dijo que estaban esperando a que los contables del Gobierno de Puerto Rico les certifique si de verdad se cumplió o no con los estándares de reglas modificadas, que son más rigurosos de lo que por lo normal le aplican a las entidades gubernamentales. Comentó que no está claro si el año acabó en superávit y si ese superávit se calculó de acuerdo a las reglas que requiere PROMESA.
Marxuach calificó como prematuros los pronunciamientos de la gobernadora de que el presupuesto que se acaba de firmar para el año 2025-26 ya está cuadrado. Apuntó que puede ser que esté cuadrado en papel, pero “no sabemos si de verdad cumple con los requisitos de contabilidad modificada y hay que esperar al 30 de junio del año que viene a ver si terminamos con un presupuesto balanceado, porque no es solo que en el papel esté balanceado, sino que en la realidad también”, afirmó.
Para el director de Política Pública del CNE su impresión sobre la vista fue que el propósito era uno más bien de supervisión. En su opinión, esas vistas se deben dar todos los años, por lo menos una vez,
SIGUE EN LA PÁGINA 20

24 al 30 de julio de 2025 • 3751

Cuando Alejandro Molina del Centro Cultural Juan Antonio Corretjer en Chicago me dijo que queria dedicarle un número de La Voz del Paseo Boricua a Ramón López y que si lo podíamos hacer a la par en el En Rojo, le dije sí, porque no, lo hablo con el director del En Rojo. Tanto Rafael Acevedo como yo conocimos a Ramón, fue director interino del En Rojo por allá por los noventa y sus tapices fueron la escenografía por muchos años del Festival de Apoyo a CLARIDAD, uno de los tapices de la bandera engalana la oficina del En Rojo. Lo que no imaginé nunca era lo mucho que iba a aprender de las andanzas de Ramón en Chicago.
Casi nunca echo de menos el periódico impreso semanal, he aprendido a bregar con el mensuario, pero en ocasiones como esta me gustaría que tuviéramos capital para poder imprimir muchos ejemplares para que la gente lo coleccione y sus hijos e hijas conozcan las andanzas de un puertorriqueño en las entrañas del mounstro.
En este En Rojo se recogen múltiples ensayos de la autoría de López, narrando y desmenuzando lo que es vivir en la Ciudad de los Vientos, pero tambien entrevistas y varios ensayos sobre él. Elizam Escobar, Carlos Quiles, Eduardo Arocho y
Michael Rodríguez Cruz hablan de la obra y la contribución de Ramón a la cultura en Chicago, Puerto Rico y de su legado para las futuras generaciones.
Gracias a Alejandro Molina y a la gente de La Voz en el Paseo Boricua por contar con CLARIDAD/En Rojo para este maravilloso homenaje al flaco y su obra.
Alida Millán Ferrer Directora CLARIDAD
Para ver el resto de los artículos vaya a nuestra página web: claridadpuertorico.com
La idea para esta sección nació hace casi dos años, en una conversación con José E. López, Director Ejecutivo del Centro Cultural Puertorriqueño. Hablábamos entonces de la posibilidad de “hacer algo” con los escritos, poemas, gráficos y demás materiales que habíamos logrado rescatar de unos Zip disks corroídos donde los encontré.
En el año 2014, mucho después de que Ramón regresara a Barranquitas para cuidar la casa que le había legado su tía, me dejó un mensaje de voz conmovedor. Al marcharse de Chicago, la mayor parte de su equipo informático fue reutilizado de inmediato y los medios de almacenamiento terminaron en una caja de leche, donde reposaron cómodamente durante años. Tiempo después, en una limpieza, la caja llegó a mi ofici-
na, y fue entonces cuando decidí intentar rescatar los archivos que contenía.
Fueron casi ocho meses —intermitentes— de limpieza y conversión de archivos: de textos a formatos legibles, de imágenes en formato PICT a JPG y luego a PNG, y finalmente, de grabarlos en dos CDs que envié por correo a Ramón. De ahí, el mensaje de voz.
AGRADEZCO PROFUNDAMENTE A:
• Rubén Gerena, por responder siempre con alegría a mis pedidos de último minuto.
• Jan Susler, por revisar la traducción al inglés del ensayo de Elizam Escobar sobre Ramón.
• Alida Millán Ferrer, por aceptar el concepto de publicar simultáneamente el contenido en español de la sección de Ramón en el sitio web de
Claridad, por su revisión final a contrarreloj, y por ser una fuente constante de inspiración.
• Dr. Michael Rodríguez Muñiz, colega en la Junta Directiva del PRCC, por aceptar de inmediato mi solicitud de un ensayo introductorio.
• Carlos Quiles, también, por respaldar esta idea desde sus inicios y por aceptar escribir el ensayo desde la perspectiva puertorriqueña.
• Clarisa López Ramos, por estar siempre disponible para la lectura, correción y traducción al español de los artículos.
• Eduardo Arocho, por su entusiasmo y abrazar el concepto tan pronto conversamos y contribuyendo poniendo al día su ensayo y aportar el audio de la entrevista de Ramón.
• Greg Bozell y Barbara Popovich, anteriormente trabajadores de CAN-TV, por el permiso de uso del video de Ramón López.
CARLOS QUILES SUPLEMENTO ESPECIAL
El término “diáspora” se refiere a aquellos grupos de seres humanos que por una o más razones dejan su lugar de origen para asentarse en otro lugar distinto, manteniendo su identidad, costumbres, cultura y otros elementos que los caracterizan como grupo. Mayormente, cuando hablamos de la diáspora nos referimos a ese grupo de seres humanos ya establecidos en ese otro lugar. Son muchos los elementos, y bastante complicados en extensión y contenido, que se deben considerar para un análisis profundo del concepto. Pueden considerarse el hambre, las guerras, el nivel de desempleo, la persecución política, el estatus político, la decadencia de algunas regiones, los fenómenos atmosféricos y un largo etcétera. Por tanto, no pretendemos aquí, por el limitado espacio, hacer los juicios y análisis que se requieren para entender comprensivamente el término “diáspora”. Hacemos estos comentarios para poner dentro de un contexto el tema que nos ocupa en este escrito: la presencia de Ramón López en la Comunidad Puertorriqueña de Chicago.
La diáspora puertorriqueña de Chicago, que es lo mismo que decir la comunidad puertorriqueña de Chicago, como muchas otras comunidades boricuas a través de los Estados Unidos, se fue formando por razones del estatus colonial de la Nación Puertorriqueña. Allí establecida, desde sus primeras confrontaciones para darse a respetar, se fue organizando como una comunidad de lucha y resistencia, que al sol de hoy se mantiene y se sostiene con y de los principios de identidad cultural, idiosincrasia y principios nacionalistas de su Puerto Rico de origen.
En el 1994 llegó a esa comunidad el antropólogo, artesano, artista y polifacético creador a muchos ni-
veles, Ramón López. Inmediatamente se integró a la comunidad para contribuir de múltiples maneras y con un gran compromiso ayudando a reforzar los fundamentos esenciales de esa diáspora puertorriqueña.
Además de artista y artesano y de su preparación académica como antropólogo, Ramón contaba con una fuerte vocación por la educación popular para servirle a los sectores marginados de las comunidades. Su ideología política fundamentada en la liberación de Puerto Rico del yugo colonial y su conciencia cultural e identidad la puso al servicio de la diáspora puertorriqueña de Chicago.
Fueron muchas las contribuciones de Ramón López durante el tiempo que permaneció como miembro activo de esa comunidad. Entre estas, se pueden mencionar su participación y liderazgo en la conceptualización y construcción física de la Casita de don Pedro, la documentación etnográfica del Paseo Boricua y su simbolismo dentro y fuera de la diáspora puertorriqueña de Chicago. Fueron varios los ensayos que escribió relacionados con el surgimiento del Paseo Boricua. Se le atribuye, también, haber bautizado con ese nombre a ese espacio donde está ubicada la comunidad puertorriqueña. Ramón López trabajó, además, en la instalación de las dos banderas monumentales de Puerto Rico, esculturas que demarcan el espacio de la comunidad puertorriqueña en Humboldt Park. Fue Ramón quien identificó e interpretó la instalación de esas banderas como un acto de soberanía espacial y de afirmación cultural de la diáspora.
Ramón López fue el creador de las pulseras y collares de cuentas, conocidas como “dijes de mostacillas”, con la bandera de Puerto Rico, convirtiéndolas en un símbolo artesanal de la puertorriqueñidad en la diáspora. De la misma forma, colaboró con
el Periódico Boricua, periódico mensual del Puerto Rico Cultural Center (PRCC), del cual fue uno de sus fundadores. Trabajó como educador y creador curricular en la escuela Dr. Pedro Albizu Campos y en ASPIRA, ayudando a conformar una educación culturalmente pertinente por medio de la integración de la historia de Puerto Rico, la producción artística cultural y el activismo comunitario.
Fue organizador clave de la Parada de los Reyes Magos, de 1994 al 2002, ayudando a entrelazar las raíces afrotaínas, la bomba y la pedagogía popular en esas fiestas de Reyes. Como defensor del simbolismo cultural a través de las artes visuales, ofreció talleres en los que explicaba la importancia de ese concepto y publicó ensayos sobre la resistencia cultural en la diáspora. Fue Ramón el compositor de La bandera más grande, composición que se considera el himno del Paseo Boricua. Todas estas y muchas otras fueron contribuciones de Ramón López que de una u otro forma contribuyeron y siguen contribuyendo al desarrollo de la diáspora puertorriqueña en Chicago, a la que este servidor, por gratitud y por los méritos más que ganados por esta comunidad, ha querido nombrar, sin ninguna autoridad, pero con mucho corazón, el pueblo número 79 de Puerto Rico.
Sin duda alguna Ramón López es uno de los mentores más importantes y significativos para las nuevas generaciones de puertorriqueñas y puertorriqueños que son trabajadores culturales y activistas, no solamente en la comunidad puertorriqueña de Chicago, sino también en otras comunidades boricuas en los Estados Unidos y en la propia Nación Puertorriqueña. Está prohibido olvidar a este importante personaje de las luchas libertarias y culturales en y fuera de Puerto Rico.

MICHAEL RODRÍGUEZ MUÑIZ SUPLEMENTO ESPECIAL
Ramón López (1953–2020) temía haber perdido su colección de ensayos sobre cultura popular y transformaciones urbanas en el Chicago puertorriqueño. Los había dejado atrás por accidente al regresar a su amado Barranquitas, a mediados de los años 2000. Por fortuna, la historia no terminó ahí. Años después, por azar, su colaborador de siempre y guía tecnológico, Luis Alejandro Molina, recuperó los ensayos de cuatro antiguos “zip drives”, un sistema de almacenamiento hoy obsoleto. El hallazgo llenó de alegría a Ramón, quien veía en esos textos la culminación de años de investigación y reflexión. Lamentablemente, en 2020 falleció antes de que los ensayos “chicagüeños” vieran la luz pública.
Ramón fue muchas cosas: narrador, tejedor, historiador, sanador, músico, educador. También fue un etnógrafo excepcional—un escriba y analista de la vida social. Formado como antropólogo, primero en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y luego como doctorando en la New School for Social Research en Nueva York, Ramón desconfiaba de la investigación a distancia. “Necesito el ruido, el color, las palabras, la música de la gente que me rodea porque así es como trabajo”, comentó una vez en entrevista.
Su deseo de cercanía e inmersión no era un simple estilo metodológico, sino una necesidad vital. Ramón—el etnógrafo—se propuso documentar las formas populares de la cultura puertorriqueña, tanto del pasado como del presente. Esta misión, sostenía, exigía un compromiso directo y sostenido con los objetos culturales y con las relaciones y comunidades donde se producían, consumían y transformaban. Dio vida brillante a esta práctica intelectual y ética en sus obras mayores—Los bembeteos de la plena puertorriqueña (2008) y El movimiento de los Reyes Magos hacia la estrella sola (2008).
Sus ensayos recuperados se basan, como él mismo afirmó, en “trabajo de campo extenso” en los barrios de Chicago entre 1994 y 2001. En 1994, Ramón dejó su cátedra en la Universidad de Puerto Rico y se mudó a la Ciudad de los Vientos para dirigir la escuela alternativa de Aspira. Llegó en un momento propicio para un etnógrafo de la cultura.
Durante su primer año, presenció el levantamiento de los imponentes arcos de acero del Paseo Boricua, colocados en puntos estratégicos de la calle Division, en la zona de Humboldt Park/West Town. En uno de sus ensayos, Ramón
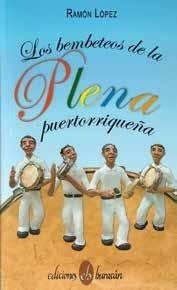
Portada de Los bembeteos de la plena.

rememora aquel instante. Narra cómo “el monumento más grande a la bandera puertorriqueña jamás construido” requirió una “síntesis asombrosa” de historia comunitaria, virtuosismo arquitectónico y creatividad en acero. Sin embargo, las banderas gemelas no eran solo una hazaña estética y técnica; eran una declaración política profunda contra la gentrificación, ese proceso racializado de desplazamiento que ya había desmantelado otros enclaves puertorriqueños de la ciudad. El Paseo Boricua, afirmaba, era “un acto de recuperación territorial, una forma de resistencia frente a la aplanadora del poder blanco y rico”.
Ramón se volvió pronto un rostro familiar en la comunidad. Cuando no cuidaba su manada de gatos, se le veía editando la revista Boricua en las oficinas de la campaña por la libertad de los presos políticos puertorriqueños, o recogiendo información y morcilla en la bodega del barrio. Su silueta delgada era una presencia constante en charlas educativas, protestas y eventos culturales—algunos de los cuales organizaba o dirigía. El etnógrafo se sumergió de lleno en el entramado de la vida comunitaria, encarnando lo que algunos llaman “participante observador”. Con el tiempo, ese campo de estudio inicialmente ajeno se transformó en su hogar adoptivo.
Gran parte de lo que vio, vivió y escuchó aparece en sus ensayos. Imagino que algunos comenzaron como notas de campo o transcripciones de conversaciones. ¿Fueron preludio de una obra más extensa? Quizás nunca lo sabremos. Pero Ramón dejó un regalo. Cada ensayo, un archivo en sí mismo, rebosa de intuiciones e invitaciones para explorar esta esquina del Chicago puertorriqueño. Su escritura revela una fascinación genuina, incluso una admiración cautelosa, por las múltiples capas sociales, políticas, culturales y espirituales del barrio. Estas historias y luchas, sin duda, merecían ser contadas.
En esta colección de ensayos, Ramón, el etnógrafo, asume el papel de guía turístico. Una elección adecuada, pues los recorridos son parte habitual del Paseo Boricua. La mayoría los dirige el poeta e historiador aficionado Eduardo Arocho, cuya infancia en Humboldt Park y obra literaria son el foco del ensayo de Ramón titulado “Poesía en zapatos arcoíris”, en honor a la “poetópera” de Arocho.
Como todo recorrido, el de Ramón tiene múltiples paradas, aunque no pretende ser exhaustivo. Este guía no lo cuenta todo. De hecho, lo admite en su conmovedor ensayo “Los migrantes cimarrones”. Reconoce que sus textos no pueden—ni intentan—abarcar toda la vastedad del barrio. En lugar de perseguir lo
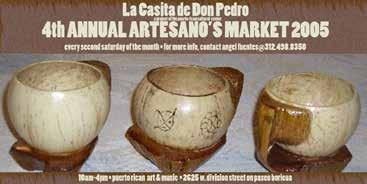
imposible, enfoca el paseo en “la cultura que la gente crea por sí misma—no la impuesta o fabricada por sectores dominantes”. Prefiere lo espontáneo a lo guionado, lo híbrido a lo homogéneo. Para Ramón, la cultura popular es compleja, dinámica, y en esencia mulata: una realidad que no admite esencias. A lo largo del recorrido, deja claro su propósito etnográfico, cuidando de no abrumar al lector con abstracciones.
En el trayecto conocemos a personas como la anciana Doña Lula, creadora de muñecas Madama. Junto a su nieta, la fotógrafa Lin, Doña Lula comparte su fe y afirma la belleza de la negritud. También aparece el introspectivo y acelerado lirismo urbano de Juan Pablo Fonseca, rapero nacido en Barrio Obrero y criado en Humboldt Park. Otras figuras surgen en el recorrido—algunas con nombre, otras anónimas—como vendedores callejeros, cantantes, manifestantes, jóvenes y residentes de larga data. Líderes comunitarios y figuras electas aparecen ocasionalmente, pero rara vez son el foco. Ramón prefiere centrar su atención en quienes carecen de estatus, influencia o capital—los que con frecuencia quedan fuera de los libros de historia y las conmemoraciones oficiales. En ellos encuentra la cultura popular más viva, desordenada y transformadora.
Su tour no se limita a las personas: se entrelaza con los productos culturales que circulan en la comunidad. Banderas, murales, camisetas, tambores, máscaras de vejigante, tornamesas, cajas de leche, carrozas. En un ensayo fascinante, describe un concurso escolar de arte cuyo tema era los Reyes Magos. Dos obras llamaron su atención: una representaba a Melchor, Gaspar y Baltasar como miembros de pandillas rivales; la otra los mostraba como vagabundos. “Aunque son deambulantes, todavía tienen algo que ofrecer”. En ambos casos, los estudiantes reinventaron a los Reyes como sabios callejeros.
Otro ensayo narra el surgimiento de un objeto cultural autóctono: dijes con la bandera de Puerto Rico, hechos con cuentas plásticas. Estos colgantes, recuerda Ramón, se volvieron un “éxito inmediato”, lucidos con orgullo en cuellos y retrovisores. Aunque considerados kitsch por algunos, el etnógrafo no cometió el error de ignorarlos. Para él, el valor del dije no radica en su material ni en su fidelidad estética a la bandera real, sino en los significados que la comunidad les atribuye, los usos que se les da, y su papel como puntos de encuentro donde se forma la solidaridad. En suma, comprendió que algo tan aparentemente simple como estos dijes podía funcionar como “puntos de encuentro” para la formación de comunidad y solidaridad.
El recorrido de Ramón escenifica encuentros con productores y productos culturales en distintos lugares del entramado comunitario. Hace escala en varios sitios, como los mencionados arcos de las banderas del Paseo Boricua y La Casita de Don Pedro, un terreno baldío y un garaje ruinoso transformados en ancla cultural y hogar de una estatua de bronce de Pedro Albizu Campos, antillano y revolucionario anticolonialista. En su ensayo “El otro baile de bomba”, Ramón describe con espesor etnográfico cómo el patio de la Casita se convierte en un escenario de lo sagrado y lo profano: un torbellino de cuerpos, movimientos, instrumentos, símbolos y sonidos que confluyen en bombazos explosivos y celebraciones intensas por la excarcelación de independentistas—indiferentes a las llamadas gentrificadoras a la policía.
A lo largo del recorrido, Ramón no se limita a lo bello o lo inspirador. Tal decisión acortaría el viaje, pero también traicionaría su propósito. El etnógrafo no es un promotor turístico. Su recorrido no busca “marcar” el área, ni higienizar ni fetichizar sus realidades. Busca explorar la vida cotidiana en este barrio puertorriqueño, contando una historia que no oculta su dureza ni su dolor. Ramón veía en la cultura popular una respuesta creativa y terca frente a la pobreza, la violencia, la gentrificación y el colonialismo.
“Ven a mirar conmigo mi barrio bravo”, invita uno de los ensayos. Sigue la invitación con una meditación sobre la economía del color en el vecindario. La vida pandillera en Chicago ha hecho del color una cuestión de vida o muerte. En al menos una ocasión, el etnógrafo enfrentó esa realidad. “Los colores son una cuestión de luz, así que cuando alguien me llamó y volteé, me encontré frente al cañón de una pistola, iluminado”. Pero las pandillas no son el único peligro. Como muchos jóvenes de Humboldt Park testifican, el hostigamiento y la vigilancia policial son cosa habitual. Y no solo los colores pandilleros despiertan sospechas. Ramón advierte: “En esta ciudad racista, afirmar lo puertorriqueño es un riesgo pintado en tres colores”. Curiosamente, es en
esos momentos en los que se adentra en los espacios y condiciones que la mayoría de los recorridos turísticos evita, cuando Ramón abraza la identidad de su sujeto antropológico. El “ellos” se transforma en “nosotros”. “Estas calles alquiladas, donde nos reconocemos, ahora llevan el aroma de Puerto Rico tras medio siglo de historias migrantes” (énfasis añadido).
Sin embargo, Ramón dice poco sobre su lector o visitante imaginado. Como todos los recorridos, el suyo está diseñado para quien desconoce, para quien podría beneficiarse de una excursión temporal por un nuevo territorio. Por ello, dudo que los puertorriqueños de Chicago estuvieran en lo alto de su lista. Su audiencia principal no parece ser otros enclaves diaspóricos que, a pesar de sus diferencias, reconocerían mucho en estos ensayos.
¿Para quién escribe, entonces? Creo que para puertorriqueños en Puerto Rico, especialmente aquellos que carecen de un conocimiento genuino o experiencia directa con “los de afuera”. Puertorriqueños que, quizá más que otros, tienen dificultad para apreciar “la inmensa resiliencia y creatividad cultural de los sectores populares puertorriqueños en la diáspora”. Demasiado a menudo, lamentaba Ramón, los puertorriqueños en Estados Unidos son acusados, por un lado, de asimilación, y por otro, de “folclorizar” la cultura puertorriqueña. Ninguna de las dos cosas es cierta. Lo que halló en Chicago, y presume existe en otros rincones de la diáspora, son “formas de vida donde imposiciones, tradiciones, influencias, hallazgos y reinvenciones de identidad coexisten y se transforman”. La cultura popular puertorriqueña fuera del archipiélago no es un remedo. Aunque transnacional, sigue ritmos propios, enfrenta desafíos propios y bebe de fuentes culturales que encuentra en su camino. Y, en ese proceso, cultiva sus propias ansias de liberación y comunidad. Ramón, sospecho, vislumbraba un vasto aprendizaje posible en la cultura, la política y las solidaridades de tales lugares.
Por supuesto, ningún recorrido es eterno. El tour etnográfico de Ramón por Chicago concluyó con su último ensayo. No dejó, que sepamos, una conclusión. Pero sí legó una especie de cápsula del tiempo, un archivo donde es posible visitar o revisitar la vida puertorriqueña en el área de Humboldt Park al inicio del nuevo siglo. Mucho ha cambiado desde entonces. Las huellas de la gentrificación son visibles por doquier. Muchos de los negocios que nombra ya no existen, y otros han ocupado su lugar. Algunas de las personas que menciona han fallecido o se han ido del barrio. Pero otras permanecen, aunque sean menos con el paso del tiempo. Aun así, una caminata por la calle Division revela ciertas continuidades. Las banderas del Paseo Boricua aún ondean, y muchas de las prácticas y objetos culturales que visitó durante su recorrido siguen presentes. Y, sin embargo, debo confesar que esta colección despierta una profunda nostalgia. Me recordó a tantos compañeros del pasado, a acciones desafiantes, a sueños inconclusos. El cambio, sin embargo, no habría sorprendido al etnógrafo.
Si Ramón viviera hoy y se sumergiera nuevamente en Humboldt Park, imagino que escribiría sobre la profusión de murales que han florecido en las últimas dos décadas. Más aún, quizás dirigiría su mirada etnográfica hacia los clubes de autos puertorriqueños. Me pregunto qué pensaría del recién designado distrito Barrio Borikén. ¿Cuánto tiempo dedicaría al Museo Nacional de Artes y Cultura Puertorriqueña o al nuevo espacio de arte contemporáneo El Schomburg? ¿Cómo narraría la bienvenida jubilosa a Oscar López Rivera o los efectos de la pandemia de COVID-19 en las relaciones comunitarias? Solo podemos especular. Pero estoy seguro de que Ramón habría disfrutado la oportunidad de continuar explorando estos bloques cargados de historia, preguntándose, una vez más, lo que siempre estuvo en el corazón de su etnografía: “¿Por qué esta férrea insistencia en aferrarnos a una identidad puertorriqueña tan compleja como vital?”

Rubén, Ramón y Ángel, 2007 Durante la celebración del décimo aniversario de La Casita de Don Pedro y Doña Lolita, en 2007, se capturó esta imagen de los miembros de Bembeteo: Rubén Gerena, el director Ramón López y Ángel Fuentes, celebrando con música y memoria. Fotos suministradas

L’exactitude n’est pas la vérité.
–Matisse
ELIZAM ESCOBAR
SUPLEMENTO ESPECIAL A
En medio de un banquete en honor al pintor «naïve», Henri Rousseau, organizado por los artistas del Bateau-Lavoir a instancias de Picasso, el homenajeado—deleitado por la recepción—le susurró al oído a Picasso que, «Después de todo, tú y yo somos ambos grandes pintores: yo en el estilo Moderno, y tú en el Egipcio».
Este susurro—surgido «inesperadamente» en el contexto de una celebración mitad sincera/solemne, mitad jocosa/cruel—lo decía todo: la naturaleza irónica e indeterminada de la problemática de la percepción y la interpretación propia y del otro; la lúcida ingenuidad—«arrogante» y «bondadosa»— del Douanier Rousseau, y lo serio que se tomaba a sí mismo como artista. Pero marcaba también un momento simbólico y clave de alianza entre el arte moderno (que todavía no era «oficial» ni estaba aprobado por las instituciones dominantes) y el arte «ingenuo» (que se veía así mismo como «moderno», y en el caso de Rousseau, veía lo «moderno» como «egipcio»; o en otras palabras, como
«anacronía»). Esta alianza contra la academia y el «realismo» sería luego ajustada y puesta en su sitio (es decir, que devaluaría y colocaría el arte ingenuo y a los diversos «realismos»—el socialista, el de los muralistas mexicanos, el de Hopper, Balthus, etc.—fuera de la historia del arte moderno) por las nuevas autoridades e instituciones del «modernismo». Más tarde, entrados ya en la «Era Electrónica» y la crisis del «modernismo», comenzó a ganar terreno, debido a intereses diversos y a través de espacios simulacrales, todo arte foráneo al mundo del arte reconocido, ya por las academias, ya por las vanguardias, pero siempre bajo los códigos dominantes: el arte de los excluidos/marginados de la periferia, del «tercer mundo», del «segundo sexo», de las instituciones mentales y penales, etc. Entonces, parecido al banquete dedicado al bueno de Rousseau, algunos invitados (y no-invitados) a esta nueva «apertura», aprovechándose de esta, arrogantes y maliciosos, tomándose bufonescamente en serio, se susurran unos a los otros que a pesar de la simulaciones y disimulos a granel, cada grieta, cada gota, cuenta en el largo y difícil camino de la liberación y la libertad.
Esta anécdota y el análisis posterior nos sirven para asistir como invitados y enfrentarnos a la obra del tejedor puertorriqueño Ramón López.
La conexión que existe entre el aduanero-pintor Rousseau y el antropólogo-tejedor López estriba

en que su localización ante el orden establecido por las instituciones o esferas ideológicas/culturales está igualmente marcada por la diferencia que los sigue separando del «arte superior» como por la exigencia momentánea del mercado cultural moderno/postmoderno que tiene el poder de convertirlos en raros y valiosos ejemplares de excepción a la regla si le es conveniente o se hace inevitable. Tanto esa diferencia establecida por la división mecánica del trabajo como su valor en el mercado son determinados por la lógica, la política y la metafísica de la economía política que marca con su carimbo todo lo que toca. Todo deviene en mercancía (valor de uso, valor de cambio). Y al nivel del signo ideológico, todo deviene en status. Tanto las instituciones como el resto de nosotros exigimos credenciales: diploma, resumé, premios, exhibiciones, etc. Si, por ejemplo, el sujeto en cuestión es ama de casa o está casada con Diego Rivera, y le da por pintar y pinta bueno, ella es una pintora «in her own right» o «self-styled». El mérito está adjunto al código, y si se encuentra fuera de este, si se desvía, siempre se designará como «excepción» que confirma el código. El problema es que todo artista es, de alguna manera u otra, un artista «in her/his own right» a pesar de las credenciales o a falta de estas, y aunque se le mire con recelo, resentimiento o paternalismo. Lo que verdaderamente nos importa—después de todo—es la obra concreta, su fuerza creativa, su sentido, su historicidad, su relevancia. Sus ataduras o asociación a categorías y géneros, a estilos, escuelas o movimientos, a ideologías estéticas o al material que se utilice (hilos, pigmentos, fotos, metal, etc.) son de interés y de importancia, pero de segundo orden.
CAl contrario de Rousseau, a López no le gusta Picasso. A quien mira y lee es a Van Gogh. Tampoco le gustan los tapices clásicos europeos. Nos «susurra» Ramón: «Amo los textiles suramericanos precolombinos y los textiles huicholes del siglo 20. Gozo del arte aborigen australiano y del graffiti artístico callejero. Del arte puertorriqueño, me gusta más Denis Mario Rivera que Rodón.»
«Sin embargo,» continúa, «lo que más me nutre visualmente es caminar solo por los barrios y las calles».
«Tejo con tantas ganas que maltrató mi cuerpo bastante. Vivo con un permanente dolor de espalda y un gozo total de colores y palabras».
En esta breve «confesión» está encapsulada la estética y la ética de un creador que se ha decidido por el tapiz como forma artística.

Su obra es callejera, la que muchas veces teje también en la calle, ante el público. Ha sido utilizada como pancarta en marchas y desfiles además de expuesta en museos y galerías de arte.
En su aspecto popular, se puede entender un tapiz de López como si fuese una «plena visual». Es de-
cir, su narrativa puede apreciarse como un discurso paralelo al género musical puertorriqueño de la plena cuya temática responde a los acontecimientos trágicos y cómicos del momento, que afectan, de alguna manera, la vida pública o la psiquis colectiva. Ver, por ejemplo, El tiburón de la policía (1993) cuyo título también nos recuerda a la plena Tintorera del mar. La plena, de ritmo afro-caribeño y cantada en la forma métrica de la copla española, funciona como un periódico musical del pueblo. Y los tapices, en su función «periodística», incluyen en sus páginas hiladas relatos trágicos (como los retablos mexicanos) o de tono crítico/satírico además de cierto humor congenial al de las tirillas cómicas (como El gato volando en la calle–1995). Una vez se reconocen estos aspectos de la cultura popular y se entiende su papel social en la agenda nacional, como en las comunidades boricuas de la diáspora, nos preguntamos si son sólo eso: ilustraciones «pop» o textos narrativos usando un lenguaje visual construido con hilos. O si, simultáneamente, son obras de arte «independientes»: con autonomía relativa sobre cualquier actividad instrumental, de proselitismo, pedagógica, suplementaria. Ya que la labor de Ramón López es multi e interdisciplinaria (periodista, antropólogo, historiador, educador, curador y tejedor, entre otras
cosas), esa riqueza «contaminante» puede ser saludable como puede ser dañina en el peligro constante de abarcar demasiado y apretar poco.
DComo la obra de Rousseau, la de Ramón López parece ser «ingenua». Ciertas características—en su modo de ser—la hacen «anacrónica» cuando se la compara con las técnicas contemporáneas de la comunicación (e.g. la efectividad de una plena vs. la televisión) y la seducción hiperrealista de la imagen electrónica (e.g. un «muñeco de guata» vs. un rostro destellante a todo color de una revista de modas o de MTV). Estamos frente a una obra que es todo lo contrario a una máquina reproductora de imágenes electrónicas (y sin embargo—paradójica, o tal vez, lógicamente–es a través de la imagen xerográfica que ésta nos llega a la prisión) cuya sublimidad extasiada busca la inmaculada «perfección» de las superficies y la higienización de toda contaminación «manual» («manual cleansing»), «artesanal», «anti-maquinal», etc. Todavía más si las únicas herramientas utilizadas son precisamente las manos y una solitaria tijera para SIGUE EN LA PÁGINA 16
cortar las hebras del pompón de acrílico, de lana, o de algodón.
ENuestro tejedor es, sobre todo, un colorista, no en el sentido de los fauvistas sino en el sentido combinado del puntillismo/divisionismo del post-impresionismo de Seurat (el título, La di-visión of the light, puede ser concebido como un juego de palabras con el nombre de la calle principal de la comunidad boricua en Chicago y la técnica del divisionismo de Seurat y otras alusiones que nos podíamos imaginar) y el expresionismo de Van Gogh. Como Seurat con los pigmentos, López construye sus imágenes a través de hilos de colores sólidos cuya mezcla toma lugar en la retina del ojo. Este proceso de construir colores es lo que más le apasiona. Como Van Gogh, a través de la vibración cromática busca un efecto emocional lo cual no excluye el efecto sensual como un verdadero banquete del color que podemos apreciar en tapices como La amiga de Papo Bangó (1992) y Tocar fondo (1993). Pero, como en todo arte, el efecto será siempre indeterminado, relativo al sujeto que mira, a la fuerza creativa/plástica/sensual/conceptual de cada obra, a la distancia envuelta, o a la calidad de la reproducción con que se cuenta de la obra. El mundo que se nos proyecta a través del color es un mundo más o menos plano y que sólo al mirar desde lejos podría crear una ilusión de perspectiva. Sólo que este mundo no descansa en la perspectiva aérea o lineal sino en la relación que existe entre la solidez formal de las imágenes, y la combinación narrativa de lo cotidiano-callejero (su aspecto urbano, social, de la «vida externa», el ruido mundano) con su modalidad «mágica», donde la presentación de los sucesos de la difícil y dura vida en el barrio se hace «liviana», como si su interlocutor fuera un niño que asiste a entender la realidad a través de un cuento de hadas. Para mí, es éste el aspecto que más invita a la mirada, al pensamiento, a la emoción; el más profundo, más mental, más simbólico y más extraño que surge de estas composiciones. No es, entonces, la reducción del color a una mera sensación retinal o su carácter de narración cotidiana lo que yo más valoro en estos tapices sino cómo lo cotidiano se nos ha devuelto como extrañeza y poesía. Esta extrañeza poética, este espectro de lo mítico, traspasa, para bien o para mal, el mensaje, la prédica, el apelar a la consciencia o simpatía del espectador.
Este aspecto—logrado totalmente en algunos tapices, en otros, parcial o «dañado» al forzar la temática o debido a fallas formales, que brevemente tocaremos en la sección F—adscribe a la obra su valor artístico, porque en la relación formal y temática se logra una fuerza que trasciende la mera habilidad artesanal, los límites del material usado y su significancia inmediata. Es este el valor simbólico que traspasa el carácter arbitrario y racionalizado del tapiz como objeto fetichizado o artísticamente subestimado; o como instrumentalidad sociológica, antropológica, de lo político-directo, etc. De no ser así, los tapices de Ramón López serían tautológicos, ecos de otros ecos, verdadera-
mente pobres competidores en el juego obsceno de los medios de la comunicación masiva. Porque comparados a la insaciable promiscuidad de éstos, a la velocidad que las imágenes pueden alcanzar en el video, a la omnipresencia de los mensajes y los comerciales catatónicos que a través del imperialismo terrorista de la imagen electrónica nos invaden, penetran, e infectan diariamente, un tapiz de superficie suave, que funciona con una teoría del color siglo diecinueve, sin ser hostil al ojo, artesanal, inocente como una caperucita roja en el mundo de los lobos de la informática y la cibernética, puede resultar completamente obsoleto y anticuado.
Pero es ahí, precisamente, donde reside su valor: en su ser «anacrónico» y en su capacidad utópica de simbolizar y realizar el deseo aquí, ahora, a través de la narrativa mágica de sus imágenes, lo que no quiere decir que se renuncie al carácter trágico de la vida. De esta manera, podemos traspasar—no devaluar o rechazar—tanto el concepto aristotélico de catarsis (purificación de las pasiones a través del arte, de la emoción estética) como el del «arte político» que tiende a prescribir una línea de acción sin entrar en diálogo con los participantes, o en el mejor de los casos, que aspira a la concientización que mueve a una futura acción en algún imaginario de lo político-directo.
Mas lo extraño es que estos «barrios calientes» que habitan los tapices de nuestro Ramón Rousseau sean transformados—aunque su «autor» lo quiera o no—en un teatro existencialista color de rosa, distanciados «existencialmente» de la calle «real». Lo «increíble» o lo absurdo del barrio «real» nos llega a través de la «mirada» alegórica o fabulada del tapiz. Una mirada que teje, imbrica, la fantástica existencia de la vida del barrio, del ghetto: el peligro o los banales misterios de la vida nocturna, la presencia constante de la policía, los emblemas de la identidad nacional. Y en los más mágicos y surreales, el tema del naufragio de los migrantes «ilegales» o un gato a veces espectral testigo del exterminio y la violencia cotidiana del barrio (e.g. En el cielo y en la calle–1995); a veces hermanado a todos esos gatos bufones de los paquines: la gata de Tobita, Félix, Garfield, etc.
FTodo material, toda forma artística, tiene su potencial y su límite. El tapiz, tal y como lo trabaja Ramón López, funciona mejor cuando las imágenes se simplifican y en vez de aspirar al modelaje (buscar el relieve a través del claroscuro) asentarse en el modulaje (construir ajustando un área de color al color de sus áreas vecinas). Las figuras demasiado delineadas o que tienden al volumen creado por el modelaje son plásticamente inferiores a las que surgen por la modulación. La forma de lograr los ojos de algunas figuras como en Papo Bangó frente a sí mismo debilita la presentación de éstas y la composición del tapiz. Por el contrario, los ojos simples pero impactantes del gato en Gato sediento, o los sutiles y modulados ojos de la mujer en Tocar fondo, trabajan perfectamente en su relación con los colores vecinos y las formas más geométricas de las composiciones. Lo mismo
sucede en la relación que se establece entre figuras y fondo. En La di-visión of the light, la figura a la derecha del espectador parece como si hubiera brincado de repente ante la cámara de un fotógrafo preocupado verdaderamente con el trasfondo. Aunque parezca «interesante» el efecto temático, en términos formales se hace incongruente (en el sentido negativo del término) con el resto de la composición. «Borrar» la figura salvaría el tapiz. En otros tapices, el dinamismo entre figuras y fondo se logra causando una armonía en todo el plano del «cuadro» en composiciones como La amiga de Papo Bangó, Tocar fondo, Gato volando en la calle, y, especialmente, en un tapiz sin título donde aparece un largo gato azul con una niña negra en traje verde (al parecer volando en el aire tras haber chocado el uno con el otro) sobre el fondo más oscuro de los tapices que tengo ante mí.
GEn la obra titulada Gato sediento (la composición, a mi parecer, más lograda y compacta de las obras que he visto, y que pienso se ajusta más al medio del tapiz), de la serie El barrio que no amanece (1992-93), este gato-chihuahua, oscuro, largo y extendido como la-noche-que-no-termina, es un «representante» de su «referente temático» en un contexto reconocible de la vida en el barrio; gato anónimo, callejero, «sato», tal vez «homeless», sobreviviendo la escasez del barrio. Es también, una fábula/alegoría visual que invita a la identificación, la empatía con el hombre que se «animaliza» en la jungla urbana. Pero en el plano mítico del arte, en su realidad otra, su dialéctica de lo permanente, es el gato terrible, de mal agüero, que nos recuerda el carácter trágico o impredecible de la vida, el «absurdo» de que la vida termine en cualquier lugar o momento sin avisarnos y sin poder saciar la sed del cuerpo, de la experiencia, cognoscitiva, la curiosidad del gato. Gato místico del «sinsentido» que nos saca de la historia y la costumbre (aunque esa boca de incendios amarilla nos recuerde su contexto histórico), nos ambivaliza o nos abre los significados tirándonos al misterio como el no-problema. Esto, claro está, resultará ridículo, como si el tema fuese el espiritismo y la levitación. O la filosofía: irrelevante y lejana para sernos útil en la dialéctica de la calle. Sin embargo, este aspecto del misterio (que es lo banal de las cosas y no lo «escatológico») es tan político como una marcha o una huelga; tan «banal» como el enamorarse un buen día sin remedio; o como la explicación del porqué existe la pobreza: tanto económica como espiritual.
Por último, esta obra, desde el punto de vista estético, de la ideología de la forma, de la «historia» del arte, reúne elementos «pre-colombinos» con la llamada tradición «occidental»: Rousseau, Van Gogh, Seurat y Chagall han reencarnado en las manos de un tejedor boricua, de inspiración andina, huichol, «cósmica». El cielo estrellado de Vincent habita ahora los caseríos públicos de San Juan, la Division de Chicago, o el trasfondo de este infantil y diabólico gato que nos mira.
3 junio 1995, necrópolis, oklahoma

RAMÓN LÓPEZ
SUPLEMENTO ESPECIAL
Ser un vejigante no es lo mismo que vestirse de vejigante. Cualquiera puede colocarse el disfraz y disfrutar de la libertad de esconder la identidad personal en lugares de festejos públicos. En este caso, vestirse de vejigante es como vestirse de Mickey Mouse o de vampiro: el disfraz es un carapacho de identidad falsa y prestada, un mero ocultamiento del cuerpo para fines divertidos.
Ser un vejigante es algo más complicado. Se trata de asumir la identidad de un personaje histórico -lleva con nosotros casi cinco siglos- pero a la vez imaginario -desaparece al quitarnos el disfraz- que forma parte de los símbolos visuales de la cultura puertorriqueña. En este otro caso, vestirse de vejigante es el inicio de una convocatoria sobrenatural: una memoria cultural que se hace presente con propósitos ceremoniales.
El verdadero vejigante es un personaje de la calle, no del escenario. Su asunto es la libertad de movimiento, no la coreografía.
En la tradición puertorriqueña, los vejigantes son criaturas de carnaval, figuras de transgresión, travesura y exceso que animan festividades anuales como el Carnaval de Ponce y la Fiesta de Santiago Apóstol en Loíza Aldea. Su ropaje es un mameluco muy ancho y de vibrantes colores que frecuentemente tiene aletas laterales. La máscara es netamente afrocaribeña: facciones horripilantes, colores oriundos de Africa Occidental y materias primas tomadas de la cotidianidad de las comunidades populares: coco, higüera y cartón-piedra. En el Puerto Rico de hoy, se nota cierta decadencia en la aparición pública de vejigantes carnavalescos. Los disfraces de personajes comerciales del cine, la televisión y Halloween han invadido las comparsas de vejigantes, diluyendo su función de reencontrar la tradición afroboricua en la fiesta callejera. Además, algunos empresarios han convertido a los vejigantes en vanos personajes que
añaden colorido y variedad a las coreografías del folclorismo mercantil.
A la misma vez, la imagen del vejigante se ha difundido por toda la isla como representación de la cultura afroboricua y como tema esencial de la identidad nacional puertorriqueña. No es extraño que también haya abordado el trayecto de la guagua aérea y muestre su mueca de gozo y terror entre los boricuas de Estados Unidos.
Todo lo anterior es una aclaración pertinente a este texto, donde usted encontrará indicaciones necesarias y sorprendentes para montar una comparsa de vejigantes en municipios puertorriqueños de clima templado como New York, Philadelphia, New Jersey y, claro está, Chicago.
Aproveche su calendario. Los vejigantes salen pocas veces a la calle. Por lo general su tiempo es el carnaval, una vez al año. En este lado del charco, es frecuente que el carnaval municipal isleño se transforme en Desfile Puerorriqueño y/o Semana Puertorriqueña. Estos son los festejos públicos más llamativos e importantes donde los vejigantes son bienvenidos y necesarios. Recuerde que treparse en una carroza a coger calor y sol es solo vestirse de vejigante. Para ser uno de verdad, hay que tirarse a la calle, propinar vejigazos, asustar niños, cambiar la voz, entonar cantos y mantenerse enmascarado: nadie debe saber quién está dentro del disfraz.
Busque costurera con tiempo. Aquí en Chicago se nos hizo un poco tarde, de manera que Celia -la que cose forros plásticos para muebles- dijo que no; Lily -la que cose ropa de niños con diseño de bandera puertorriqueña- estaba muy ocupada y Lourdes -la que cosió los trajes de los Reyes Magos- tenía otros compromisos. A fin de cuentas, una costurera mexicana, creadora de trajes de payaso a partir de un patrón marca Simplicity, hizo los mamelucos con tanto ingenio y esmero que quedaron excelentes y genuinos. Claro, nuestra amable artesana es devota Pentecostal, así que tomamos la precaución de no mostrarle las máscaras, que según esa religión son manifestaciones del culto al demonio.
No confunda la tradición con la pureza. Las tradiciones populares son agregados de diversas influencias culturales y están en constante cambio. Lo que las distingue de las imposiciones culturales extranjeras es que son resultado de la iniciativa popular de conservar costumbres compartidas a las que se incorporan innovaciones según los medios disponibles. Así que no se abochorne de ir a Minnesota Fabrics a comprar las telas porque gran parte de los vejigantes de la historia de Puerto Rico se han vestido con telas extranjeras que no
se producen en la Isla. Tampoco se desanime si no consigue una etnográfica tripa limpia y seca para inflarla y convertirla en vejiga de dar golpes. Hay alternativas criollas como las medias rellenas y las bolsas de papel. Además, las botellas plásticas de medio galón de su refresco favorito son excelentes para golpear sin herir. Los vejigantes usan guantes: utilice los del invierno pasado.
No use máscaras de pared. Aunque usted consiga máscaras de coco de Loíza o de cartón-piedra de Ponce, la mayoría tendrá los ojos mal puestos y el tamaño equivocado porque no las fabrican para vejigantes sino para adornar paredes. Si es posible, encárguelas a un artesano que conozca bien su oficio o escójalas con cuidado si las compra en una tienda. Mándelas a buscar a la Isla, o haga como nosotros: sígale la pista a un artesano de Chicago que las hace pero se mudó y no dejó el nuevo número de teléfono. Si nada de esto resulta, hágalas usted mismo siguiendo modelos tradicionales, aunque tenga que experimentar con materiales nuevos. Así, su identificación con el personaje será más profunda.
Ejerza su orgullo nacional. En nuestro desfile se juntan los vejigantes de Ponce y Loíza y ambos representan lo mismo: la identidad nacional puertorriqueña. No se escandalice si encuentra un vejigante patriótico que en vez de aletas tiene dos banderas puertorriqueñas en su traje, o si en vez de vejiga carga bandera en palito. Este encuentro simultáneo de significados dispares es una característica esencial de la vida cultural que hacemos en estos lares migrantes.
Publique un texto sobre el asunto. Así provocará una controversia como la siguiente: Albizu tiene que ser lo que los puertorriqueños somos. Tiene que decir todas las palabras de nuestra protesta y asumir todas las formas de nuestro clandestinaje. Por eso, puede elevarse a Cristo según Lolita Lebrón o a violinista según Elizam Escobar. Esclarecido maestro según el maestro Lorenzo Homar= subversivo Charlie Chaplin según Dennis Mario Rivera. Albizu tiene que ser muy capaz en el uso de todas nuestras imágenes y camuflajes. Por eso, si lo necesitamos Rey Mago es Melchor junto a Betances y Corretjer; o junto a Cofresí y Agüeybaná. Por eso, dentro del Museo de Historia y Cultura Puertorriqueña Dr. Pedro Albizu Campos en Chicago, Albizu es, en estos días, un vejigante. Con sus manos alzadas, su refulgente atuendo amarillo-violeta y su espeluznante máscara negro-amarillo, este Albizu es una redefinición cultural.
Déjese llevar por la magia. Así aprenderá y se convertirá en maestro de los vejigantes del año que viene. Si tiene dudas, pregúnteme. Yo seré el vejigante rojo-amarillo, a menos que sea otro y no se lo diga a nadie

RAMÓN LÓPEZ
SUPLEMENTO ESPECIAL
Durante los muchos años que he pasado tirando hilos para enredar tapices, he querido encontrar un objeto mágico que me llame a colgar mis telarañas. No se trata del telar –ése lo conozco bien- sino de algo que sea tan común y corriente en el mundo urbano como lo es una rama o un bejuco en el mundo rural. Algo que, además, enlace la vida boricua de la Isla y la Diáspora. Añoraba la magia del encuentro con esa pieza del diario vivir que acogiera y localizara mi presencia tejida en un mapa inesperado y familiar, atractivo y común, maravilloso y barato: una manera de tejer directamente sobre algo tan totalmente cotidiano que me colocara cara a cara con la gente sin las mediaciones elitistas del objeto de arte.
Dada la naturaleza textil de mi brega, me hacía falta el cuadriculado de siempre pero colocado en un soporte irreverente y despreciado, de manera que el tejido sea un enriquecimiento mágico de la banalidad. Con esa intención fresca y torcida me fijé en mosquiteros, verjas-de-cyclone-fence, puertas-de-escrines, redes-plásticas-de-las-queponen-en-proyectos-de-construcción, etc. Todas esas alternativas eran interesantes pero ninguna
era mágica; ninguna caía en su lugar como yo deseaba y poco a poco saqué el asunto fuera de mis urgencias. Claro, como la vida es un encanto de hallazgos insospechados, resulta que durante toda mi búsqueda había estado sentado sobre el misterio de mi deseo sin darme cuenta: yo siempre tejo sentado sobre un cajón de leche, un milk crate, you know.
El cajón de leche ocupa un lugar ambiguo entre el capitalismo industrial –un objeto de petróleo fabricado para facilitar el transporte y almacenaje de vasijas de leche- y el ecologismo popular –un objeto que se consigue con facilidad en la basura y sirve para muchas cosas. Además, el cajón de leche tiene una variada parentela de crates, boxes y racks que agilizan el movimiento comercial de productos tan variados como panes, dulces y refrescos. En Estados Unidos, estos objetos del comercio cotidiano vienen en muchos colores vibrantes o neutrales y su enrejado de líneas y huecos ofrece un sin fin de diseños geométricos, desde el cuadriculado básico hasta sorprendentes combinaciones de gran impacto decorativo. En las ciudades vemos estibas de estos envases en las trastiendas y estacionamientos de los establecimientos comerciales
-muchas veces al lado de la basura- lo que facilita que la gente los tome sin permiso, mirando a ambos lados antes de cruzar la línea entre el reciclaje y el crimen pues estos cajones están rotulados con el nombre de las corporaciones que los poseen y también tienen avisos como “Misuse of this case is liable to prosecution” y “Warning: Use by other than registered owner punishable by law”. Así, algo tan común como aprovechar la utilidad evidente de estos cajones es un delito y si yo quiero convertirlos en soportes de mi arte textil, soy un criminal.
¡QUÉ CHÉVERE!
De todas maneras, los cajones de leche son mucho más útiles y populares que los demás envases de su familia. Los huecos y cuadrículas de sus cinco lados –cuatro lados idénticos y un fondo distinto- son un universo de posibilidades para enredar, amarrar, enhebrar y tejer hilos a mi manera y en esas estoy. Pero el título de este texto se refiere a otra cosa.
La razón por la cual el cajón de leche hizo click conmigo en un encuentro de magia es que su pre-
sencia en la vida diaria de mi gente es un mundo de fascinantes sugerencias que expresan la imaginación y el sentido común del pueblo. Una temprana mañana cuando yo me llevaba unos cuantos a casa, tomados del parking de un supermercado que todavía no abría sus puertas, un hombre me vio del otro lado de la calle y me sonrió con generosa complicidad boricua: mira brother, yo los tengo en el piso de mi cuarto y les pongo el matres encima y duermo lo más bien.
Lo más bien se ven los cajones de leche convertidos en tablillas y libreros porque caen perfectamente unos encima de otros sin temblequeos ni desniveles. Son excelentes archivos para guardar documentos y más excelentes cajas para guardar lo que sea. Para los niños son juguetes fascinantes abiertos a mil posibilidades. Los más creciditos y adolescentes les sacan el fondo y los clavan de árboles o amarran de postes y así son cuadrados cestos de baloncesto, perdone la redundancia. Si usted le pone una capa de musgo grueso por dentro, el cajón es un buen tiesto para plantas tropicales. Como le dije al principio, son muy buenos como asientos y si usted lo necesita puede juntar unos cuantos y levantar una mesa. En estos tiempos tan dados al orden y la eficacia, estos cajones de leche también sirven de organisers para LPs y CDs y cassettes y hasta diskettes. Para un uso más humilde, ponga ahí su ropa sucia y así los convierte en hampers.
Un amigo muy consciente de la facilidad de transportarse en bicicleta por la congestionada ciudad de Chicago, tiene un cajón de leche instalado detrás del sillín y ahí carga su mochila, su merienda o lo que le haga falta. Por otro lado, los yopis que conocen la innegable ventaja de estos cajones de usos plurales pero no quieren rebajarse a recoger basura o a dañar el decorado de sus apartamentos con la falta de caché de los milk crates tan vulgares, van a tiendas de decoración interior y con sus ágiles tarjetas de crédito compran los mismos cajones plásticos con los mismos enrejados de cuadros y huecos pero sin etiquetas de dueño ni advertencias de delitos y los consiguen de varios tamaños y de colores de moda pero a fin de cuentas sirven para lo mismo, con la diferencia de que no son tan resistentes como los callejeros cajones que se hacen para aguantar golpes y cantazos a montón en los trajines del comercio interestatal e internacional.
En el espacio entre este párrafo y el que sigue –y estírelo como quiera- coloque su propia lista de usos del cajón de leche e incluya sus chispeantes comentarios al respecto.
SOBRE TERRITORIOS Y MÁSCARAS
Mención aparte merece el uso de los cajones para negociar las distancias de lo público y lo privado durante los crueles inviernos de la ciudad de Chicago. Es que cuando cae la nieve y se acumula en la calle la gente pierde su parking a menos que salga afuera y lo despeje a fuerza de pala. Lo malo es que siempre hay vecinos aprovechados y egoístas que no limpian su estacionamiento y cuando
usted no está en casa le tumban su espacio con la mayor naturalidad. Para remediar el problema, la gente coloca sillas y otros objetos en sus espacios paleados y así reclaman derecho a territorio exclusivo. Claro, las sillas y zafacones no son tan convenientes como los cajones de leche. Como quiera, el gobierno de la ciudad rehúsa admitir que la gente tiene derecho exclusivo al pedacito de calle que queda frente a su casa, así que ha mandado a recoger todos los marca-espacios porque afean y son ilegales y por lo tanto la gente se entrega a negociar hostilidades y reclamaciones con los vecinos y aquí se nota con toda intensidad el individualismo mezquino de la civilización urbana y la difícil colindancia entre el egoísmo y la solidaridad.
El cajón de leche también nos da acceso a los ámbitos universales de los juegos de identidad de manera misteriosa y sugerente. Uno de los diseños más comunes y fáciles de conseguir nos ofrece una máscara si ponemos el cajón al revés. Al invertir el cajón, cada lado tiene unos huecos redondos y simétricos en dos esquinas que parecen dos ojos. En cada lado hay otro hueco alargado que normalmente se usa de asidero para cargar el cajón y que al invertirlo parece una boca. Lo demás consiste en acentuar y definir esta estructura básica con todo tipo de materiales y transformaciones creativas, aprovechando la facilidad de colocar objetos y decoraciones en el enrejado. El resultado es una impresionante máscara pero lo mejor es que hay tres lados más para repetirla o para convertirla en tres otros rostros de la misma máscara, dándole identidades fantásticas y/o culturales. El lado del fondo es ideal para colocar cabellos, pelambres y sombreros y a la vez permite colocarnos la máscara sobre la cabeza. También podemos perforar el centro del fondo y colgar la máscara con un cordón, lo que crea un guindalejo en movimiento circular de cuatro máscaras sucesivas. Todo lo anterior es una gran diversión pero a la vez es la manifestación universal de cuatro lados y un centro, un concepto fundamental del chamanismo que se realiza más cabalmente si toma cuerpo en una máscara. Este trayecto de lo banal a lo espiritual-universal puede retornar a lo útil-maravilloso si, en vez de colgar el cajón transformado, lo instalamos como pantalla de una lámpara de mesa.
Si nos tomamos la molestia de bregar el tema en serio podemos sacarle provecho a esta argumentación. Cada cultura contiene unos objetos más relevantes que otros, no por su valor económico o su materialidad sino por ser receptáculos de una compleja pluralidad de relaciones sociales. La hamaca de nuestros indios era más que un instrumento de descanso. Era también una señal de rango y autoridad, una expresión de la relación de lo femenino y lo masculino, un espacio de comunicación espiritual y una definición de la individualidad en el contexto comunitario. Era la posesión fundamental de cada adulto: el objeto indispensable que resumía lo mínimo que una persona llevaba consigo al cambiar de residencia, algo similar al concepto actual de “irse con lo que tiene puesto” porque para una gente prácticamente desnuda la hamaca-en-la-casa era la manera de sobrevivir
frente a la naturaleza y la señal de presencia y pertenencia en la comunidad. Para resaltar el punto, déjeme añadir que la hamaca era una modificación de la esencial red de pesca.
En nuestra cultura urbana de hoy son muchos los objetos que cargan multiplicidades de relaciones sociales. Los zapatos y los automóviles –de muy diferentes modos- recogen muchos significados y comunicaciones además de proteger los pies o facilitar la transportación. El cajón de leche es un objeto marginal pero por eso mismo es muy apto para expresar las contradicciones y posibilidades de una cultura en la que los significados de la colectividad se multiplican hasta lo incalculable y siempre hay necesidad de redefinir las cosas. Los temas de la basura y el reciclaje, el prestigio y el bochorno, lo útil y lo innecesario, lo práctico y lo imaginativo, la riqueza y la pobreza, lo isleño y lo diaspórico, lo tradicional y lo contemporáneo, lo legal y lo delictivo, lo masivo y lo individualizado –por nombrar sólo algunos- consiguen expresión cultural directa en la manera en que la gente se apropia, utiliza y transforma un objeto tan común como el cajón de leche. Un objeto tan necesario como el tubo de pasta de dientes no carga tantas posibilidades de comunicación cultural. Por el contrario, otro objeto necesario como la camiseta t-shirt con diseño impreso puede ser la puerta a un mundo de complejas comunicaciones, además de ser prenda de vestir. Tejer sobre un cajón de leche es tejer sobre la cotidianidad de las redefiniciones de la gente, y el asunto de tejer -claro que sí- siempre es articular lo inconexo en un todo que comunica sentido.
UN TOQUECITO FINAL
Déjeme contarle ahora de mi grupo Bembeteo que en Chicago y en la Isla hace cuentos en tarima en tiempo de bomba y plena con tapices y poemas y mucho baile y canción. Como ya usted muy bien sabe en la tradición de bomba se tocan unos palitos sobre el lomo de un barril y son los cuás tan mentados y recogen la presencia de nuestra gente taína cuyo tambor no tenía un cuero sobre el madero sino un hueco sobre el tronco del árbol que era tambor. Lo importante es que el barril convertido en tambor bomba era un reciclaje astuto de un envase muy corriente que también era basura con muchísima frecuencia. Para darle a la costumbre su versión contemporánea. Bembeteo toca el ritmo de los palitos alegres sobre el plástico enrejado de un lindo cajón de leche.
para que la gerencia de la Junta presente públicamente dónde están, cuál ha sido el proceso y dónde estamos con las distintas cosas que faltan por hacer. Más allá de eso, considera que no hubo sorpresas mayores, tampoco un análisis objetivo de por qué no se ha podido reestructurar la deuda de la AEE, que es una de las más importantes y ha costado y tomado más tiempo de lo que se esperaba. “No ha sido así. Ha costado mucho más dinero. A nueve años ni siquiera un presupuesto ha terminado con un balance positivo o en cero, que es lo que se esperaría, no en déficit, de acuerdo con las reglas que requiere la Ley PROMESA, eso ahora mismo no se sabe”.
Una de las cosas que dijo no se discutió y que esperaba que se hiciera más fue sobre el Titulo 5 de PROMESA, que tiene que ver con acelerar proyectos de infraestructura y desarrollo económico. “No se habló casi nada y en los nueve años de la ley en vigor no se ha utilizado para nada”. Marxuach recordó que ese fue uno de los argumentos que utilizó la administración de Obama para vender el proyecto entre los demócratas, dado a que muchos demócratas estaban renuentes a apoyar la JCF aunque estaban a favor de que se pudiera reestructurar la deuda.
“Obama decía que además de reestructurar la deuda, se estaba buscando la flexibilidad. Eso se olvidó en el camino y sería bueno indagar un poco y básicamente no se habló. Me sorprendió en la vista”. Aun cuando comentó que mirando al futuro lo más importante es terminar con la quiebra de la AEE y hacerlo bien, reparó en que Puerto Rico no puede pagar los $12 mil millones de deuda, que es lo que pretende la JCF.
TODO COREOGRAFIADO
Por su parte, el portavoz del grupo Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA), el licenciado Manuel Rivera, quien estuvo presente en la vista, denunció que la esta
A preguntas de CLARIDAD al director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, sobre cuáles son esos criterios para que Puerto Rico pueda tener acceso a los mercados de bonos, este contestó que decirlo con especificidad es difícil, pero que en términos generales se puede deducir qué es lo que tendría sentido.
pareció estar cuidadosamente coreografiada y que los congresistas ya habían sido visitados por cabilderos y grupos de interés, tal vez hasta los mismos ponentes que testificaron. Rivera, cuyo grupo estuvo cabildeando en meses recientes entre congresistas a favor de la independencia de Puerto Rico, denunció que más que un espacio de deliberación genuina, las vistas funcionaron como un espectáculo para el récord, codificado en el Congressional Record.
A su juicio, las preguntas dirigidas a los deponentes fueron, en su mayoría, superficiales: “Muchas se respondieron con un simple sí o no”. En particular, le llamó la atención que cuando el director ejecutivo de la JCF habló sobre los logros económicos en Puerto Rico, hizo una intervención confusa, casi ininteligible, salvo por una afirmación sobre el desarrollo de la industria manufacturera en la isla. “No quedó claro si se refería a la realidad actual o a una época pasada, quizás en los años 60”. Rivera agregó que lo más que le impactó fue la omisión total del tema de la auditoría de la deuda.
“Nadie planteó la necesidad de investigar cómo se gastó el dinero prestado ni quiénes fueron los responsables. En cambio, el enfoque estuvo exclusivamente en cuánto se debe y cuánto quieren recuperar los inversionistas. Esta omisión es preocupante, pues sin una auditoría seria corremos el riesgo de repetir los mismos errores”.

Hizo la observación de que ni siquiera la intervención de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez abordó este ángulo crítico. Su pregunta a Mujica fue si los inversionistas reclamaban más de $12 mil millones de dólares, a lo que él respondió en la afirmativa.
También le preguntó si esos bonos se habían comprado a centavos y ahora se exigía su pago al dólar completo, práctica que ella calificó de “inversio-
nistas buitres”. Mujica también respondió que sí.
“Es importante entender que, aunque toda inversión busca rentabilidad, la Junta de Supervisión Fiscal no fue creada para proteger a los puertorriqueños de estos fondos especulativos. Fue diseñada para blindar a la clase política que malgastó los fondos públicos en proyectos inviables, como el Supertubo, y muchos de los otros proyectos, los cuales ni siquiera se completaron”, denunció. También resaltó que la creación de la Junta fue impulsada por el expresidente Obama y el fallecido congresista demócrata Raúl Grijalva, lo cual reprochó “no respondió a una lógica de justicia fiscal, sino a una estrategia de contención política”.
LA INTENCIÓN DE LA JUNTA ES QUEDARSE
A la luz de las vistas congresionales, Hernaliz Vázquez, portavoz de la campaña No + Aumentos a la Luz, argumentó que la insistencia de la JCF en pagar la deuda y el incumplimiento del Gobierno con las condiciones de PROMESA para su salida evidencian quela intención de la Junta es quedarse.
“La intención de la Junta es quedarse fue lo que se denunció por años. La Junta vino para quedarse, Cada vez es mucho más peligroso”. Vázquez, apuntó que la primera vez que ha escuchado que la JCF se haya expresado sobre algo en los pasados años ha sido ahora, sobre el contrato de News Fortress (NFE). “Eso quiere decir que hay alguna corporación que es a la que ellos quieren darle preferencia. Porque NFE lleva años operando sin permiso, es una compañía en bancarrota. Podemos hablar de compañías como LUMA, que han impactado el presupuesto del país. Creo que la Junta vino para quedarse para sus propios intereses disfrazados de que van hacer el bien de un presupuesto. Es preocupante, hay una contradicción que valida el que ellos siempre van a continuar”.
El PNP seleccionó para presidir la CEE al mismo juez que había despachado al biólogo cuando buscaba remediar la violación de intimidad en su hogar.
Por
Laura M. Quintero CLARIDAD
El tribunal de Ponce despachó, en dos ocasiones, al biólogo independentista Roberto Viqueira Ríos cuando pidió un remedio para detener el hostigamiento y la presunta violación a la intimidad de su familia que estaba cometiendo su vecino Eduardo Meléndez Velázquez, quien le terminó asesinando con un rifle la semana pasada.
El juez Jorge Rafael Rivera Rueda, ahora presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), despachó —en 2021 y 2023— las solicitudes que hiciera Viqueira Ríos para obtener protección inmediata de las presuntas grabaciones de audio y video que Meléndez Velázquez estaba tomando de su propiedad y familia.
“La petición no sólo era para que quitaran las cámaras, sino para que nos dieran acceso a las grabaciones y examinarlas. A los bullies que uno no para a tiempo, los envalentona; y el tribunal nunca emitió un injunction ni dio una orden para que se dejara de intervenir con la intimidad de la otra parte”, mencionó el abogado y amigo del difunto, Martín González Vélez, en entrevista con CLARIDAD.
Viqueira Ríos hizo esta solicitud, en septiembre de 2021, al cursar por medio de su representación legal una contrademanda y un interdicto prohibiendo la grabación de audio, video e imágenes de su familia. Sin embargo, el entonces juez superior de Ponce, Rivera Rueda, declaró "no ha lugar" sin celebración de vista.
“Habiéndose declarado ‘no ha lugar’ sin vista, ni fundamentos... nos preguntamos: ¿qué remedio le queda a los demandados? ¿Reclamar una legítima defensa? ¿Reclamar un estado de necesidad? ¿Reclamar el ejercicio de un Derecho? ¿Reclamar un temor insuperable? ¿Aparecer en una “primera plana” en los periódicos del país? La insensibilidad a los problemas diarios de nuestros conciudadanos no puede continuar”, planteó González Vélez al suplicar al Apelativo que revocara al foro de primera instancia. En su certiorari del 22 de noviembre de
2021, González Vélez recalcó que los hijos de Viqueira Ríos y Moshayra Vicente Cruz —tres menores de 16, 12 y 11 años, respectivamente— “viven con profundo temor en su propia casa, lo que amenaza y pone en peligro la integridad mental y emocional de estos”.
Ya previamente le habían relatado al Tribunal de Primera Instancia que “se vieron obligados a quitar la piscina temporera, tienen que cerrar las cortinas de su casa y los niños ya no se sienten seguros en el patio”; que Vicente Cruz temía por su seguridad ya que el demandante suele treparse al techo a mirar hacia el interior de la casa; que se habían visto obligados a privarse de tener conversaciones privadas; y que Meléndez Velázquez se trepaba en las noches al techo a mirar a la casa de la familia Viqueira Vicente, “todo lo que atenta contra la paz y sosiego de los comparecientes”.
El Tribunal de Apelaciones revocó, el 24 de febrero de 2022, el dictamen de Rivera Rueda. El panel compuesto por las juezas Laura Ortiz Flores, Giselle Romero García y Noheliz Reyes Berríos recordó que el magistrado tenía la facultad de resolver provisionalmente esta controversia y que tenía que haber celebrado una vista para aquilatar la prueba.
Cuando bajó la determinación del Apelativo, Rivera Rueda celebró la vista, en julio de 2022, pero no tomó decisión alguna en ese momento. La continuación de la vista se pospuso, al punto que, en febrero de 2023, Viqueira Ríos volvió a solicitar remedio urgente recordando que su vecino no había provisto los videos que indicó tener, ni el tribunal había emitido las órdenes para que el demandante depositara “todos los videos que tenga en su poder..., los cuales ha ADMITIDO que tiene”.
Pese a que el tribunal había advertido a las partes que no podrían intervenir el uno con el otro, el abogado del biólogo le recordó al tribunal que Meléndez Velázquez lo había seguido haciendo reiteradamente “con total impunidad”.
En marzo de 2023, Rivera Rueda declaró “académica” esa moción para tener un re-

medio urgente. Esto significó que un año y medio después de la solicitud de interdicto, el tribunal no había concedido el remedio solicitado por Viqueira Ríos, pese a que su abogado había planteado la urgencia y seriedad del asunto.
El juez que tuvo ante su consideración este caso fue nominado por el Partido Nuevo Progresista a presidir la CEE. Ante la falta de consenso con los comisionados de otros partidos, la gobernadora Jenniffer González presentó su nombramiento en abril, que fue confirmado por la Asamblea Legislativa.
LA “NEGACIÓN INSTITUCIONAL”
En lo que respecta a la prevención de esta tragedia en Yauco, González Vélez lamentó, en entrevista con CLARIDAD, que “todo el mundo menospreció el argumento de Roberto”. ”O era un acto discriminatorio o era negligencia crasa en el cumplimiento del deber. La incompetencia no puede llegar a lo que llegó este caso”, puntualizó.
Las sospechas de discrimen de González Vélez surgen dentro del contexto de persecución política que sufrió Viqueira Ríos por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en el período cercano al asesinato de Filiberto Ojeda Ríos, líder del Ejército Popular Boricua - Los macheteros. “Roberto fue objeto de persecución por parte del Estado, y que raro que cuando él pide justicia, no le hacen caso”, indicó.
“La negación de lo que él pedía era como institucional por parte de la Policía primero y por parte del tribunal”, insistió González Vélez. “Si desde el primer día, no se hubiera menospreciado el planteamiento de violación a la intimidad de Roberto, esto no hubiera pasado. No pusieron el orden; dejaron que siguiera. La otra parte se siente impune y actúa con impunidad”, lamentó.
La familia del occiso también exigió, en declaraciones escritas, "que se investiguen exhaustivamente todos los ángulos posibles de este crimen — personales, políticos y profesionales".

La megalomanía trumpista quiere “hacer grande” a su país, nuevamente, porque asume que está debilitado. Y busca su grandiosidad, como todo imperio, a costa del resto del mundo.
Por Jorge Elbaum
La megalomanía, como expresión política, se asocia a Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, que gobernó el Imperio Romano durante cuatro años, entre el año 37 y el 42 de nuestra era. Su reinado se caracterizó por su extravagancia, por la pretensión de ser adorado como un dios y por la exigencia hecha al Senado para que su caballo Incitatus fuera nombrado Cónsul. En 2019, Donald Trump comentó a sus funcionarios más cercanos que el entonces premier japonés Shinzo Abe lo había candidateado al Premio Nobel de la Paz. Consultado el gobernante nipón, después de hacerse pública la versión trumpista, se negó a confirmar la versión divulgada por el presidente. La quimera de Trump respecto al Nobel volvió a rozarlo la última semana cuando un imputado con pedido de captura internacional, acusado de crímenes de guerra, Bibi Netanyahu, lo nominó a Premio Nobel de la Paz ante el Comité noruego encargado de evaluar a los postulantes.
En 1935, la Universidad alemana Justus-Liebig, de la ciudad de Giesen, propuso a Benito Mussolini como Premio Nobel de la Paz. Cuatro años después, el 27 de enero de 1939, el parlamentario sueco Erik Brandt envió un petitorio de nominación de Adolf Hitler al mismo galardón, fundamentando su solicitud en “su ardiente amor por la paz”. El promotor del canciller alemán consideró que el Tratado de Múnich de 1938 –rubricado por el británico Neville Chamberlain y el propio canciller alemán–brindaba una supuesta justificación valedera. Ni Mussolini ni Hitler obtuvieron esa distinción, pero pocas décadas después, en 1973, Henry Kissinger, consejero de Seguridad de Richard Nixon, obtenía el galardón, apenas un mes después de haber organizado el golpe de Estado en Chile.
La megalomanía trumpista quiere “hacer grande” a su país, nuevamente, porque asume que está debilitado. Y busca su grandiosidad, como todo imperio, a costa del resto del mundo. Su necesidad de reconocimiento le permitió agradecer la propuesta de
Netanyahu sin hacer la mínima referencia al ataque realizado pocas semanas atrás sobre territorio persa. Los bombardeos, bien valen un Nobel, habría sugerido Kissinger de haber estado vivo. Sin embargo, Trump no se le parece porque personifica una etapa diferente del vínculo de Estados Unidos con el resto del mundo. Ese nuevo contexto lo impulsa a tomar decisiones confusas y contradictorias que dañan alianzas previas y amontonan contrincantes dispuestos a experimentar alternativas al orden financiero global, basado en el dólar y en la tenencia de Bonos del Tesoro estadounidense.
Dos de las economías castigadas con aranceles del 25 por ciento son Japón y Corea del Sur, socios prioritarios de Washington en el continente asiático. El primero es el máximo tenedor de deuda estadounidense, y el segundo se plantea profundizar el Tratado de Libre Comercio con Beijing ampliado el último 25 de junio, cuando ya Seúl descontaba el castigo a sus exportaciones dispuesto por Washington. Sin embargo, el bloque que Calígula busca inquietar con más empeño –sobre todo por su presumible capacidad de difundir lógicas de interacción multilaterales– son los BRICS+. El arancel del 50 por ciento anunciado contra Brasil – asociado a la solidaridad con Jair Bolsonaro, procesado por golpista– estimula aún más a varios países a generar decisiones más autónomas respecto a las impuestas por el Departamento de Estado. De hecho, la sanción orientada contra Brasil supondrá mayores costos para las exportaciones estadounidenses, dado que son superavitarias respecto al comercio con Brasil.
Otra de las iniciativas observadas con desconfianza por Washington es el potencial acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. La tercera –quizás la más relevante– es la decisión de América latina y el Caribe de volcarse hacia el Pacífico a través de un futuro Corredor Bioceánico, a ser cofinanciado por la República Popular China. Dicho proyecto, atravesará cuatro países (Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú) para conectar el puerto de Chancay –inaugurado el año pasado con la presencia de Xi Jinping–con el puerto de Santos, que concentra el 25 por ciento de las exportaciones marítimas brasileñas. Según el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, China y los diez países integrantes de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) son los socios más significativos del comercio brasileño. La asunción en 2023 de Dilma Rousseff como autoridad máxima del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS+ también es percibida desde Washington como una ofensa imperdonable.
No solo Brasil prepara su respuesta a la guerra comercial trumpista, la Unión Europea (UE) avanza en acuerdos con la Repú-
blica Popular. El 25 de junio, el canciller chino Wang Yi sostuvo una reunión con los representantes de la Unión Europea en Beijing, en el marco del 50º aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas. En esa instancia –a contramano de los deseos estadounidenses–, se alcanzaron acuerdos en relación con los vehículos eléctricos, una de las estrellas de la exportación china. Una de las causas de la creciente enemistad entre Elon Musk y Calígula se relaciona con la decisión de apostar a los automóviles a combustión para favorecer a la industria hidrocarburífera.
La soberbia imperial decretó el último martes que "Los BRICS no son una amenaza seria, pero lo que están tratando de hacer es destruir el dólar (…) El dólar es el rey y si alguien quiere desafiarlo (…) tendrá que pagar un alto precio". Una de las respuestas a esa amenaza se desarrolla en el sudeste asiático mediante una alternativa al SWIFT, íntimamente ligada al dólar. Se trata de la plataforma de intercambio MBridge, promovida conjuntamente por el Centro de Innovación del Banco de Pagos Internacionales (BIS), el Instituto de Moneda Digital del Banco Popular de China, la autoridad monetaria de Hong Kong y
los bancos centrales de Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. De todas formas, más allá de los mecanismos de interacción comercial, lo cierto es que en los últimos 25 años el dólar pasó de expresar el 70 por ciento de las reservas de divisas a ubicarse en la actualidad en el 53 por ciento, dejando lugar a otras monedas como el euro, el yen y el yuan.
El otro escenario en el que Calígula entró en fase de Incitatus es Ucrania. Luego de afirmar que resolvería el conflicto en 24 horas una vez asumida la presidencia, decidió volver a despachar armas a Volodimir Zelensky. La respuesta de Vladimir Putin no se hizo esperar: una decena de misiles hipersónicos y 700 drones aterrizaron en Kiev. La fantasía trumpista de reorientar los esfuerzos militares hacia el sudeste asiático empieza a ser objetada por la alianza entre Moscú y Beijing.
Albert Camus escribió la obra de teatro Calígula en 1938, mientras observaba las prerrogativas que Chamberlain le otorgaba a Hitler. En un diálogo con su cuarta esposa, Milonia –de llamativa semejanza sonora con Melania, actual cónyuge de Trump–, el emperador romano afirma: "Gobernar y robar son una misma cosa…".
El arancel del 50 por ciento anunciado contra Brasil – asociado a la solidaridad con Jair Bolsonaro, procesado por golpista– estimula aún más a varios países a generar decisiones más autónomas respecto a las impuestas por el Departamento de Estado.

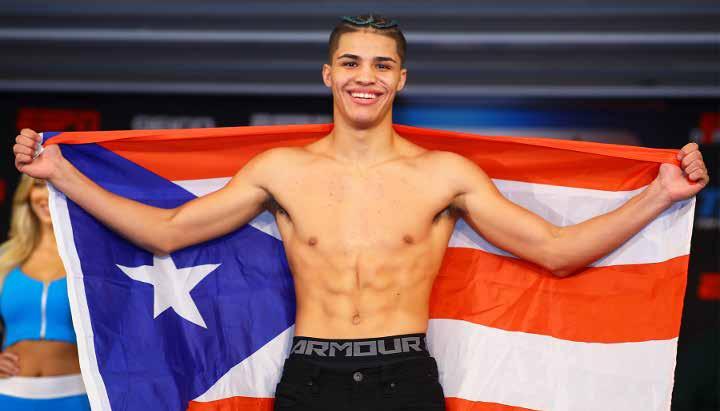
EL PRÓXIMO COTTO
Actualmente esa división no tiene una figura dominante siendo probablemente el estadounidense Sebastián Fundora (quien este pasado venció por segunda vez al australiano Tim Tszyu) catalogado como el mejor pero otras figuras como el mexicoamericano Vergil Ortiz, El estadounidense Jaron Ennis, el ruso Bahram Murtazaliev están en discusión, de los mejores Xander se uniría a la misma si gana.
Todas esas peleas contra cualquiera de ellos son eventos grandes que tienen gran potencial.
UNA DEFENSA EN PUERTO
Por Javier Guaní Gorbea Especial
para CLARIDAD
Después del histórico fin de semana vivido hace dos semanas en la ciudad de Nueva York donde se realizaron 3 carteleras con participaciones de 5 boricuas y que dejo saldo de la coronación de Subriel Matías como dos veces campeón mundial de las 140 libras, uno pensaría que las peleas significativas por este mes en Nueva York se habían terminado.
Sin embargo, ese no el caso pues este fin de semana el boricua Xander Zayas tratara de convertirse en el nuevo campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) cuando enfrente este en el teatrito del Madison Square Garden al Mexicano Jorge García Pérez (con marca de 33-4 con 26 Kos) por el Titulo Vacante de ese organismo en las 154 libras.
EL MOMENTO QUE HA ESTADO ESPERANDO
Aunque Xander apenas cuenta con 22 años y tan solo 21 peleas este ha sido el momento que el boricua ha estado esperando toda su vida pues el caso de Zayas es uno particular pues Top Rank lo identifico desde que era aficionado y lo firmo a la corta edad de 16 años. Por eso pareciera que la espera ha sido mas larga de lo normal. Su promotora ha sido sumamente cuidadosa en llevarlo sin prisa, pero sin pausa y Xander ha puesto de su parte pues en su carrera profesional apenas ha perdido asaltos.
Aunque las comparaciones nunca son justas y cada boxeador busca dejar un legado particular no es ningún secreto que desde el retiro de Miguel Cotto la empresa Top Rank ha estado em busca de esa figura que mueva las masas de la fanaticada boricua y que este en eventos grandes. Por razones que no vienen al caso ni Félix Verdejo ni Edgar Berlanga quienes en algún momento dieron destellos de potencial, pudieron llenar esos zapatos pues sus carreras se estancaron en el camino.
Aunque podría ser prematuro para hablar de esto pues todavía tiene que vencer a Pérez el sábado (que es un buen rival y viene de su victoria más significativa frente al estadounidense Charles Conwell) creo que del boricua ganar el y su grupo deben procurar hacer esa primera defensa en la isla pues aunque zayas aprendió a boxear aquí antes de mudarse a la ciudad de New Jersey (donde esta radicado) apenas ha hecho una pelea en la isla que fue la 4ta de su carrera cuando todavía era un desconocido para gran parte de la audiencia local de el lograr conectar con la fanaticada boricua no me cabe duda que sus eventos tanto en NY como en las Vegas serán un éxito y este se convertirá en la nueva cara del boxeo boricua.
Estaremos pendientes.
Joven prospecto fajardeño es escogido como agente libre en el sorteo de MLB. José A. Silva Quiñónez “Chu Chu”- Academia IBA & High School, de Fajardo recibió un contrato de los Cachorros de Chicago. En un artículo anterior en Claridad mencionamos a este joven prospecto y sus atributos. (https://claridadpuertorico.com/fomentando-el-deporte-de-nuestrosas-jovenes-estudiantes-atletas/ ) Felicitaciones a José “Chu Chu” y su familia, Claridad los felicita. A llevar esa Bandera de Puerto Rico bien en alto.

Por Jorge Mercado Adorno Especial para CLARIDAD
En el 1er reencuentro de las Clases graduadas de la Escuela Superior Dr. Santiago Veve Calzada de Fajardo se rindió un merecido reconocimiento a 45 años de convertirse en Olímpico y 46 de la Medalla de Oro Juegos Panamericanos 1979 a José “Papo”. Ángel Molina Cruz.
José nace en la Barriada Obrera de Fajardo para luego pasar a vivir al Residencial Pedro Rosario Nieves. Sus padres Carmen Cruz Freites y José Molina Guerra. Él se siente muy orgulloso de sus orígenes humildes. Comenzó en el deporte del boxeo desde temprana edad ya que era un niño muy curioso. Sus primeros pasos dentro del deporte del boxeo los da en el desaparecido Gimnasio Caco Carrasco desde los 8 años y luego continua en el también desaparecido Gimnasio Julepe Colon bajo la tutela de José Ramón Martínez (747) y Luis Delgado que fueron sus primeros entrenadores. Es parte de una familia grande ya que tuvo 12 hermanos. A los 9 años incursiono en el boxeo aficionado y seis años después logro viajar a México representando a Puerto Rico con solo 15 años en los Juegos Panamericanos de 1975. Allí fue derrotado por Enzo Molina un boxeador de mucha experiencia muy desarrollado físicamente. El entiende que fue la mejor pelea y aunque perdió se llenó de orgullo ya que sentía que tenía la capacidad para triunfar en el boxeo.
Posterior a los Juegos de México es parte de la diáspora puertorriqueña y se va en busca de empleo a los Estados Unidos. Estuvo residiendo y siempre entrenando en Pensilvania por varios años. Un accidente fatal, la muerte de uno de sus hermanos, lo hace regresar a Puerto Rico por un corto periodo de tiempo en 1979 donde José Ramón Martínez (“747”) aprovecha la oportunidad y lo invita a que participe en un torneo aficionado de boxeo y hace tres (3) peleas. Logra coronarse Campeón de Puerto Rico en el boxeo aficionado en las 156 libras. Regresa a Pensilvania, donde estaba trabajando, similar a lo que viven muchos de nuestros mejores atletas que tienen que trabajar para sobrevivir además de entrenar para poder triunfal en un deporte tan sacrificado como el boxeo. Como era el Campeón de las 156 libras, el Comité Olímpico lo invita a formar parte de la delegación Boricua de los Juegos Panamericanos celebrados en San Juan en el 1979 y regresa a la Isla para representar a su
país. La cosecha de medallas del Boxeo Afi cionado en esos juegos fue inmensa. Los pe leadores Boricuas lograron dos medallas de Oro; Alberto Mercado de Cayey, José Moli na de Fajardo; cuatro de Plata, Luis Pizarro, Roberto Andino, Dennis Jackson, Narciso Maldonado y una de bronce, Pedro Cruz. Sin duda alguna una de las gestas históricas más importantes en el deporte puertorrique ño. De un total de 21 medallas, 7 de ellas fueron en boxeo y las únicas Dos de ORO. Luego de esa gesta surgió el boicot de Es tados Unidos a las Olimpiadas de Moscú en 1980. Puerto Rico vivió uno de los momentos más importantes de su historia deportiva. Aunque políticamente Puerto Rico es una posesión de los Estados Unidos, deportivamente tiene su soberanía deportiva y dirigidos por Don Germán Rieckehoff Sampayo (Presidente del Comité Olímpico en ese momento) decidió participar en los Juegos Olímpicos de Moscú. Los Estados Unidos boicotearon dichos juegos. Aquellos, que, como Don Germán, defendíamos dicha “Soberanía” aplaudimos la decisión del Comité Olímpico. Papo Molina fue parte de la delegación Boricua a esos históricos juegos de solo tres representantes, todos ellos en boxeo. El gobernador de Puerto Rico, Carlos Romero Barceló, no aprobó fondos para la delegación y el Comité Olímpico pago todos los gastos. La delegación desfilo con la bandera Olímpica y no con la de Puerto Rico debido a la intensa discusión que se suscitó en el país y en los Estados Unidos por el boicot dirigidos por ellos.

municipal como estatal se han olvidado de que en Puerto Rico existen atletas y reconocerlos, abren una tumba y te enterraron y se olvidaron de que existes como atleta”. El Comité Organizador del reencuentro de Clases Graduadas, donde habían maestros que educaron a Papo en Escuela Intermedia y Superior decidieron reconocerlo.
Este es el primero de muchos reconocimientos ya que en un Programa Radial en WMDD lo entrevistaron, lo que no había ocurrido anteriormente. Papo debe estar en algún salón de la Fama del deporte donde sus logros sean escritos para que futuras generaciones conozcan su pasado y traten de emularlos. Papo es parte de nuestra historia deportiva y como atleta que defendió su Soberanía Deportiva, además de, un ejemplo a seguir.
Los boxeadores Boricuas no lograron medallas. Papo tuvo una buena demostración y gano su pelea preliminar, pero lamentablemente, sufrió una fractura en una de sus manos durante el encuentro que le impidió seguir participando cuando iba a pelear por la medalla de bronce. De todas maneras, él y sus compañeros hicieron historia representando a Puerto Rico dignamente y dejándole saber al mundo que nuestro país es soberano “deportivamente hablando”.
Durante los próximos dos años Papo no fue el mismo, su mano le siguió dando problemas y de ahí en adelante como el señala cogió el “Relevo” John John Molina. Papo estuvo a su lado todo el tiempo durante su carrera de boxeador aficionado y profesional al igual que su entrenador José Ramón Martínez. Papo se retira del boxeo en el 1982 y comienza a trabajar en la Autoridad de los Puertos en las Lanchas de Vieques y Culebra. Señala con mucha nostalgia que ni el gobierno municipal o estatal le han reco-
En 2019 Papo se sorprendió grandemente y creía que no era cierto cuando una cervecería de Puerto Rico lo reconoció al él y a otros medallistas del 1979 y los llevaron a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú durante el mes de agosto (Perú 2019) como reconocimiento a sus logros en los Juegos de 1979. Dicha cerveza salió al mercado y lleva su nombre en honor a estos dos medallistas de ORO del 1979. Imitemos a esta cervecería y hagamos lo propio tanto con José Ángel Molina Cruz “Papo “y con tantos otros en nuestros pueblos como Luis Pizarro de Rio Grande y Alberto Mercado de Cayey que han sido olvidados y no se les ha reconocido sus logros y sus gestas como es debido. Este servidor quiere reconocer al que fue ejemplo a seguir de muchos boxeadores como John John Molina y otros que para ellos José Ángel Molina Cruz “Papo “ fue un modelo a seguir. Por sus logros en el boxeo aficionado donde represento dignamente a nuestro país, a Fajardo y nuestra bandera El Comité Organizador decidió reconocerlo por haber sido Campeón Nacional en 156 libras, Campeón Panamericano (Medalla de Oro), Olímpico y le otorgaron este merecido reconocimiento.
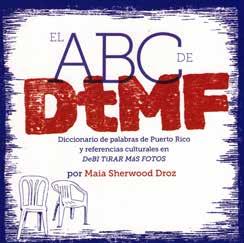
El ABC de DtMF
Maia Sherwood Droz $20.
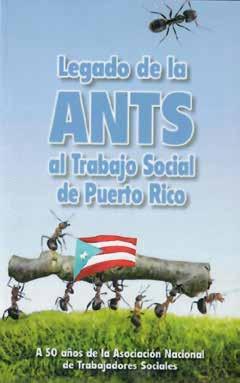
Legado de la ANTS al trabajo social de Puerto Rico
Asociación Nacional de Trabajadores Sociales $20.

Más allá del tiempo: Julia de Burgos
Yolanda Ricardo Garcell $15.
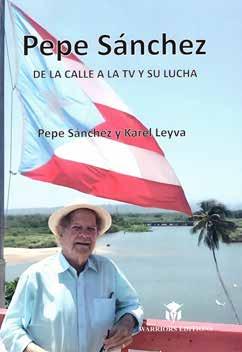
Pepe Sánchez: De la calle a la TV y su lucha
Pepe Sánchez y Karel Leyva $20.
Claritienda: Urb. Santa Rita, Calle Borinqueña #57, Río Piedras
787-777-0534
Hacemos envíos
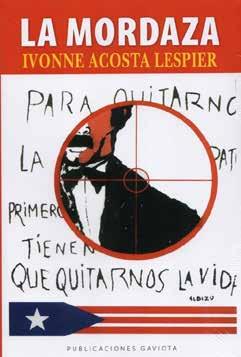
La Mordaza Ivonne Acosta Lespier $23.
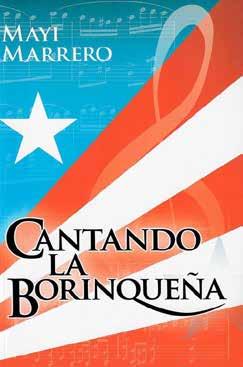
Cantando la Borinqueña
Mayi Marrero $40.