moraoyverde Alejandro Marina







La industria cofrade en Málaga 4
Publicado en LaTribuna.org el 22 de marzo de 2013
Lo que es y lo que debe ser 16 la Semana Santa de Málaga
Publicado en LaTribuna.org el 16 de septiembre de 2013
Pasiones bañadas por el Mediterráneo I 24
Publicado en LaTribuna.org el 29 de marzo de 2014
Pasiones bañadas por el Mediterráneo II 32
Publicado en LaTribuna.org el 28 de febrero de 2015
Resucitando a Capvz 40
Publicado en Tertulia La Vara el 24 de mayo de 2015
Boquerón procesionista 46
Publicado en Ecos del Nazareno el 19 de febrero de 2016

El último siglo de historia cofrade en Málaga es una aventura apasionante, y con esa pasión cofrade se desgrana parte de su historia en los artículos que fueron publicados en distintos medios entre 2013 y 2016, los cuales se han actualizado para su mejor comprensión.
El cierre de algunos medios, justifica que esa información, esas historias de nuestra Semana Santa, no se pierdan. Si de algo sirven o estimulan el continuar su senda de conocimiento, habrá justificado el esfuerzo y la dedicación de tiempo.
El centenario de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, es el idóneo pretexto para presentar esta publicación, el mejor regalo que puedo dar y que entre todos nos podemos ofrecer, pues recoge las humildes contribuciones de cada uno, en las que reflejo con entusiasmo el conocimiento de lo vivido, la experiencia de lo sentido y la emoción de lo compartido.
El conocimiento de nuestro pasado es el mejor futuro que tenemos, reconocernos en las dificultades, en los desastres y calamidades, en las soluciones a los problemas y en los cambios y evoluciones, porque en ello encontraremos respuestas a las cuestiones que hoy nos turban, y pondrá esperanza a la incertidumbre.
Espero sinceramente que disfruten estos artículos, al menos como disfrutó quien los escribió.
La producción artística es uno de los elementos básicos para conformar un estilo particular de Semana Santa, además de ser uno de los argumentos de mayor peso a la hora de justificar el beneficio socio-económico que generan las hermandades de manera continuada y sostenida, tratándose la cuestión como industria cofrade.
La creación de una industria cofrade, entendida como la que se refiere a la producción artística destinada a la Semana Santa, tiene un componente fundamental como es la demanda cofrade, la cual a su vez tiene que estar determinada a una recurrencia más o menos mantenida en el tiempo, puesto que de lo contrario la viabilidad de esta industria no sería posible. Es en este aspecto de la demanda cofrade, sobre la que se asienta este análisis de datos sobre la producción artística que se ha realizado para la Semana Santa de Málaga desde la creación de la Agrupación de Cofradías en 1921.
En tiempos en los que hay mucha necesidad de generación de riqueza para solventar la grave crisis económica que afecta cruelmente a gran parte de la población, se hace imprescindible evaluar la aportación que las cofradías malagueñas han
hecho a una realidad objetiva, como es la industria cofrade, pero desde un punto de vista de origen, es decir, de localización y por lo tanto, de aplicación de esa riqueza económica que genera disponer de una industria.
Los resultados no son una condición para dirimir calidades artísticas, puesto que no hay oportunidad para ello en los datos aportados, sino únicamente como planteamiento a futuro para desarrollar una industria propia, con sello propio y con condiciones de establecer un mercado permanente, puesto que el pragmatismo de este análisis solo puede tener un objetivo, crear un proyecto económico desde valores sociales y cristianos.
La industria cofrade en la actualidad tiene tres focos principales, la lignaria, la orfebrería y el bordado, teniendo entidad propia cada una de ellas. La industria lignaria y la de orfebrería son la base del análisis, puesto que la capacidad de establecer un estilo particular a cada Semana Santa, no la tiene la industria del bordado aún, aunque su importancia económica está superando incluso a alguna de las dos anteriores. Atendiendo a los parámetros que deben utilizarse para definir el concepto de industria, hay dos
cuestiones esenciales, por un lado la inversión necesaria de partida, principalmente en maquinaria, y por otro lado la base profesional de personal cualificado para el desarrollo de la actividad. Ambos son comunes a la producción lignaria y a la de orfebrería, siendo mucho menor en la de bordado, cuyo fundamento de actividad es inversión a demanda, por lo que no se tiene en cuenta para evaluar la viabilidad de una industria cofrade estable, a pesar de los altos rendimientos económicos que ofrece y lo intensivo en mano de obra.
Recogiendo la información histórica del consumo lignario y orfebre por parte de las cofradías, se puede hacer una estimación estadística de la capacidad de demanda para la generación de una industria cofrade propia, asentada en la producción integral para la Semana Santa, es decir, realizar un proyecto industrial para dar servicio a cualquier cofradía de cualquier sitio sobre cualquier tipo de demanda que tenga en forma y fondo. Los resultados deben aportar conclusiones sobre el futuro económico del gasto patrimonial de nuestras cofradías, con dos alternativas, continuar como hasta ahora o apostar por crear una industria cofrade propia.

La comparación de un trono de 1921 con uno de 2019, resulta elocuente para afirmar que el proceso evolutivo de nuestra Semana Santa ha requerido de un importante esfuerzo económico y artístico, puesto que la complejidad de las obras actuales en su diseño, ejecución y mantenimiento, tienen muy pocos aspectos en común.
El trono es el símbolo de identidad por excelencia de la Semana Santa de Málaga, sin embargo es al mismo tiempo bastante complejo identificar características comunes a las cofradías agrupadas, consecuencia de un heterogéneo mundo artístico sin una raíz de estilo definida y mucho menos definible. Este resultado sería aventurado explicarlo sin una base histórica de desarrollo artístico que determine cómo ha evolucionado, por lo que solo un análisis en detalle podría aclarar esta cuestión.

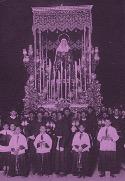
La producción de un trono es un proceso complejo y costoso, cuya elaboración requiere de diversos profesionales especializados en distintas disciplinas profesionales y artísticas, así como de una potente maquinara de apoyo. A todo ello se une la carestía de la materia prima, normalmente de carácter noble, lo cual hace que resulte muy oneroso para una cofradía enfrentarse a un

proyecto de este tipo, más aún si se pretende que sea una obra de arte única y de calidad.
Una característica importante de cualquier industria son los procesos que generan economías de escala, lo cual solo es posible con una gran capacidad productiva, fruto a su vez de una gran inversión en maquinaria. Un trono no se hace como un coche, ni mucho menos, pero la posibilidad de establecer procesos normalizados de planeamiento y ejecución de la obra, sí le confiere la entidad de poder aplicar procesos de escala. Esto no es nuevo y ya hay empresas dedicadas a actividades sacras que, con una potente maquinaria, producen obras artísticas (no de arte) en procesos absolutamente industrializados.
El artesano de gubia es una entelequia en el siglo XXI, al igual que los canteros para construir catedrales. La obra artística no se valora más por el esfuerzo y empeño dedicado, sino por su calidad de diseño y su calidad de ejecución, independientemente de si se ha hecho a mano o a máquina, puesto que lo que se valora es el resultado final.
Un trono es la principal obra de la industria lignaria y la de orfebrería, no solo por el volumen de trabajo que necesita, sino también por la
219 tronos son los que se han procesionado en la Semana Santa de Málaga desde 1921, a una media de 3 tronos por titular.
cantidad de profesionales que son necesarios. Así podemos establecer profesionales comunes para ambas industrias, como los carpinteros, tanto el de carpintería de madera como el de carpintería metálica; y los maquinistas, tanto de corte como de desbastado de la madera, además de los propios de la orfebrería como el corte de planchas, la fundición o los baños. A ellos se unen los profesionales propios a cada disciplina artística, como los tallistas y doradores para la industria lignaria, apoyados por trabajos de imaginería, y para la industria de la orfebrería, los propios orfebres, que a su vez se ven apoyados por trabajos de policromía y esmaltado. Por encima de todos ellos y como dirección artística de la obra, está el diseñador.
La tipología actual de los tronos supone que la industria de la orfebrería tenga mayor peso en la generación de actividad por volumen, sin embargo, es menos recurrente por mantenimiento que la lignaria, cuya valoración en la mayoría de los casos es más alta.



La gráfica en la que representa el origen de la producción de los tronos, toma como referencia el diseño y producción del elemento principal que es el cajillo, sin tener en cuenta las renovaciones, mejoras o restauraciones, siempre y cuando no hayan supuesto un cambio significativo de la obra original proyectada y de los elementos que la componen. Si hacemos la ordenación por la fecha de incorporación a la Agrupación de Cofradías y por orden de día de salida, el resultado es revelador.
La primera impresión al observar la gráfica es el gran número de obras realizadas y lo heterogéneo de su procedencia, advirtiendo que la industria cofrade en cuanto a la realización de tronos, ha tenido un mercado en Málaga muy importante. Esta observación traducida a datos, da como resultado la realización desde 1939 de al menos 219 tronos, lo que equivale a 3 tronos de media por cada Titular, es decir, en los últimos 75 años se ha estado produciendo una media de 2,8 tronos al año.
El dato estadístico únicamente nos debe hacer ver que la potencialidad de una industria cofrade netamente malagueña es incuestionable, no ya solo por la capacidad de sostenerla con nuevas producciones, sino por la necesidad de sostener tan importante patrimonio acumulado.
Haciendo el cálculo medio de hombres de trono y varales, podemos hacer una estimación valorativa del volumen de trabajo industrial que tiene cada trono. Los
37 años es la vida media de un trono, cuando los cortejos tienen una media de salidas procesionales de 58 años.
datos recogidos sobre los 83 tronos de las cofradías agrupadas sin contar el Resucitado, suponen 562 varales para unos 14.767 hombres de trono, lo que equivale a que el estereotipo de trono tendría de un tamaño capaz de acoger 7 varales para 178 hombres de trono, es decir, un trono de unas dimensiones importantes. Si hacemos una estimación igualmente de la vida útil de un trono en Málaga atendiendo a la antigüedad de los que procesionan en la actualidad, el resultado sería que a los 37 años se cambiaría por uno nuevo.
Un aspecto muy importante a reseñar es la del diseño, la dirección artística de la obra, cuestión que ha permitido que gran parte de los tronos realizados fuera de Málaga sean sin embargo, diseñados por artistas malagueños. Esto demuestra la potencialidad de una industria cofrade propia, puesto que lo que se demanda es mano de obra, pero no dirección artística, puesto que en ese aspecto Málaga lleva siendo autosuficiente históricamente.

De los 83 tronos que en 2019 salieron a la calle, 20 de ellos han sido diseñados y producidos en Málaga, 30 han sido diseñados en Málaga pero producidos fuera, 29 han sido diseñados y producidos fuera y 4 provisionales. La participación activa de los diseñadores en la producción de tronos es relativamente reciente, prueba de ello que los 30 tronos anteriormente reseñados, tienen una antigüedad media de 27 años, por debajo de los 37 años de la media general.

Gráfico de procedencia de los tronos procesionados entre 1921 y 2019.
Desde el diseño del pintor Moreno Carbonero para el Sepulcro o del arquitecto Guerrero Strachan para el Nazareno del Paso, la labor de diseño ha quedado circunscrita a profesionales especializados en la industria cofrade, teniendo en la actualidad un listado de artistas con una enorme capacidad de aportar nuevos aires a esta faceta, imprescindible para el desarrollo de una industria cofrade de calidad.
La preeminencia de la industria lignaria o de la industria de la orfebrería habría que trasladarla al resultado de las obras realizadas, por lo que se plasman en el gráfico las diferentes tipologías de materiales de los tronos, así para la industria lignaria serían los tronos dorados y los barnizados, mientras que para la industria de la orfebrería serían los realizados en metal cincelado, siendo relativamente neutros los denominados de caoba y plata, puesto que algunos son más propios de la talla en madera (Humillación) y otros más propios de la orfebrería (Estrella).
La industria lignaria es la predominante en la Semana Santa de Málaga, si bien se ha ido paulatinamente compensando hasta llegar en 2019 a las siguientes cifras: 35 tronos de madera dorada, por
31 tronos de orfebrería, de los cuales únicamente 5 son de Cristo y el resto de Virgen, lo cual ratifica un estereotipo arrastrado desde los años sesenta del pasado siglo, de trono de madera dorada para el Cristo y de orfebrería para la Virgen, quedando únicamente 10 tronos de Virgen de madera dorada, es decir, una cuarta parte.
El análisis de los datos históricos, permite estructurar en distintos periodos la producción artística, para lo cual se han tomado fechas concretas para emitir los resultados de una manera más clara en cuanto al proceso evolutivo que han tenido.
La producción de los años veinte es fruto de la necesidad de dotar de grandes obras a la Semana Santa, sobresaliendo por encima de todos, el profesor granadino Luis de Vicente, seguido por el escultor valenciano Pío Mollar, así como la puntual obra del madrileño Félix Granda. A finales de la década será Paco Palma García el único representante malagueño que participe en esta vertiginosa carrera por la suntuosidad.

La reconstrucción a partir de 1938 se alarga hasta la última incorporación a la Agrupación en 1951 del Rescate. Este periodo genera las mejores obras realizadas en Málaga, al mismo tiempo que la

562 varales para los 83 tronos que procesionan en la actualidad de las cofradías agrupadas, dando una media de 7 varales por trono.
procesionales con respecto a los años veinte, y que son hoy en día seña de identidad de nuestra Semana Santa. Es en estos años cuando llegan las grandes obras del orfebre sevillano Seco Velasco y del tallista granadino Nicolás Prados López, compartiendo las calles con las obras de Félix Granda. Sin embargo, la producción propia es galopante y llena de ilustres nombres, entre los que destaca Paco Palma Burgos, que será el que realice las obras de mayor interés, junto con el taller de Adrián Risueño. En 1951 ya se habían estrenado los 2 primeros tronos del tallista que protagonizaría la siguiente etapa, Pedro Pérez Hidalgo, y los tronos, los de las Penas.
Los años de consolidación hasta 1964, son realmente los años de producción propia más importante en la historia de la Semana Santa de Málaga, teniendo sin duda alguna un destacado protagonista, Pedro Pérez Hidalgo, junto a otros nombres como Cabello Requena y
Velasco Cobos. A los 2 tronos de las Penas, habrá que sumar otros 12 tronos más realizados por Pedro Pérez Hidalgo, es decir, casi uno por año. En 2019 solo salió 1 trono de los 14 que hizo. Precisamente en 1964 se estrenaba uno de los últimos tronos sustituidos, el del Santo Traslado. Estos años conviven en las calles las grandes obras que han sido traídas de fuera (Seco Velasco, Félix Granda, Prados López), con las nuevas de avanzado diseño y escasa calidad de ejecución.













El trono actual de la Virgen de las Penas marca un punto de inflexión en la producción artística en Málaga, puesto que a partir de su estreno en 1965 se produce un continuado proceso de externalización que provocará la práctica desaparición de la estructura productiva local. La aparición de Juan Bautista Casielles del Nido en la Semana Santa de Málaga es el hecho más traumático en la historia artística de la ciudad. El proceso destructivo que supuso su vinculación laboral con talleres y artistas hispalenses, fue prácticamente total, puesto que después de 1965 solo se estrenó una sola obra nueva realizada en Málaga hasta 1978, el trono del Cristo de la Misericordia de Velasco Cobos. Sin menospreciar

en absoluto la valoración artística de las obras diseñadas por Casielles del Nido, no es menos cierto que la valoración de su actuación comercializadora para la industria sevillana, fue un tremendo desacierto histórico para la consolidación de una industria cofrade propia.
Casielles del Nido diseñó entre 1965 y 1978 un total de 9 tronos, todos los cuales continúan hoy procesionándose. De esos 9 tronos, 4 de ellos sustituyeron obras de Pedro Pérez Hidalgo (Prendimiento, Penas, Rosario y Trinidad), uno de Adrián Risueño (Rocío) y otro de Cabello Requena (Gran Perdón). Ninguno de ellos volvió a estrenar un trono para la Semana Santa de Málaga. Los herederos artísticos de estos maestros tuvieron que esperar casi veinte años para poder tener la oportunidad de realizar alguna obra (Piedad).
La entrada de nuevas cofradías al concierto procesionista no cambia el escenario, sino todo lo contrario, profundiza aún más la situación depresiva en la que estaba sumida la actividad artística cofrade en Málaga. De las 12 cofradías que desde 1978 hasta 2003 entran a formar parte de la Agrupación de Cofradías, únicamente 6 de ellas han realizado tronos en Málaga, es decir, de los 21 tronos que procesionarán en 2013 estas 12 hermandades, solo 7 están realizados en Málaga, 1 de cada 3.


Al mismo tiempo que las nuevas cofradías incorporadas a la Agrupación no mejoraban la
situación productiva para la ciudad, las 28 hermandades restantes no han sustituido ni una sola obra de fuera por una realizada en Málaga, sino que han seguido en el proceso sustitutorio, por el cual 7 tronos hechos en Málaga fueron cambiados por otros de fuera. En total, de los 46 tronos estrenados desde 1978, solo 12 han sido realizados en Málaga.
Quedan en nuestra Semana Santa únicamente 9 tronos, de los 77 totales, que fueron realizados en la época dorada de la industria cofrade malacitana, su mantenimiento y necesaria valoración, son cuestiones básicas para entender lo que durante un tiempo fue una oportunidad de crear un foco de riqueza artística, al que se le dio la espalda y que aún sigue siendo menospreciado.

La falta de una estabilidad en la producción, consecuencia de multitud de factores, pero fundamentalmente por la falta de confianza y mecenazgo cofrade por parte de las hermandades, hace que la posibilidad de crear una industria cofrade en Málaga sea ilusoria en estos momentos. Solo Ruíz Liébana y Manuel Toledano, han podido aportar más de una obra.
El triste panorama artístico actual en Málaga, confronta con la denodada actividad que demandan las cofradías, que sin embargo, no dudan en primar el plazo de estreno sobre la posibilidad de aprovechar sus necesidades patrimoniales, para crear una fuente de riqueza social a través del arte cofrade en su propia ciudad.
La imaginería es uno de los fundamentos del arte lignario, arte dedicado a grandes maestros de la escultura y pintura, que desarrollan en esta técnica cualidades expresivas muy del gusto latino, pues hay que recordar que es una disciplina que está íntimamente enraizada con el barroco y de especial predicamento en el área mediterránea, es por ello que no se entendería la Semana Santa sin imagineros que la hicieran posible.

La pérdida de las grandes obras clásicas de nuestro patrimonio en 1931 y 1936, dejó un triste escenario de falta de referencias artísticas y pedagógicas para la creación de una seudoescuela de imaginería propia. A pesar de ello, la nómina de artistas malagueños y granadinos que realizaron obras para la Semana Santa de Málaga ha sido importante, al igual que las obras que aún hoy perduran.
El proceso evolutivo descrito para la industria lignaria y de orfebrería a través de los tronos, ha sido igualmente seguido por la imaginería, constatándose la misma evolución histórica de desafección por lo autóctono.
La disponibilidad de titulares y hermandades en el resurgimiento de los años veinte, hizo que la necesidad de tallas fuese muy contada, a la vez que muy señalada,
así el valenciano Pío Mollar destaca con las cofradías del Rocío y Cena, el sevillano Castillo-Lastrucci con el Santo Suplicio de Zamarrilla, y por encima de todos, el antequerano Palma García con la Piedad.
La necesidad de imágenes para la reconstrucción de los años cuarenta, da la oportunidad a muchos jóvenes artistas, así de las 48 imágenes titulares que procesionan en la Semana Santa de 1951, prácticamente la mitad, 22, corresponden a artistas malagueños (15) y granadinos (7), destacando entre todos ellos el malagueño Paco Palma Burgos y el granadino Martín Simón, mientras que otras 16 imágenes son históricas, es decir, con al menos un siglo de antigüedad. Este periodo además, continúa la tendencia por una corriente artística levantina, de la prolija mano de Pío Mollar, pero esencialmente con Benlliure, al que podría sumarse Capuz con el Resucitado.

Si en el caso de los tronos es 1965 el año que marca un punto de inflexión para la industria cofrade malagueña, en el caso de la imaginería habría dos fechas importantes, la última obra que realiza un artista malagueño es la Virgen del Gran Perdón por Andrés Cabello Requena en 1957, y la primera obra relevante que se

Desde 1978 se han añadido 3 imágenes realizadas en Málaga, frente a las 23 tallas procedentes de Sevilla.
sustituye es la del Prendimiento de Pérez Hidalgo en 1963 por el grupo de Castillo Lastrucci. Hasta el estreno en 1987 Cristo del Perdón, el vacío de obras realizadas en Málaga es total, y aún así después de 1987, únicamente habrá 2 estrenos más y sobre el mismo titular, el del Nazareno del Perdón.



La gráfica siguiente es prácticamente una copia que la representada para los tronos, con una diferencia en cuanto a la cantidad de obras realizadas, pero en concordancia de colores que refleja un mimetismo histórico,
fruto de una gran renovación artística comenzada a mediados de los años sesenta, la cual dejó huérfana de maestros imagineros a esta ciudad. Esta renovación artística tiene una directriz estilística claramente hispalense, no solo en las obras nuevas ejecutadas, sino en las más que controvertidas restauraciones realizadas, lo que ha dejado un resultado bastante deprimente para configurar una identidad propia basada en maestros alejados de cualquier corriente predominante.
Los resultados sobre la industria lignaria y la de orfebrería a través de los datos aportados por los análisis realizados con respecto a los tronos e imágenes titulares, son bastante concluyentes. La Semana Santa de Málaga ha tenido suficiente potencial para desarrollar una industria cofrade propia, pero por una renovación artística en algunos casos absurda y en otras interesadas, la proyección que durante los años cuarenta y cincuenta se tenía, terminó erradicada a partir de los años sesenta. Ni la entrada de 14 nuevas cofradías a la Agrupación desde 1978 ha supuesto el más mínimo cambio a la lamentable trayectoria que para la actividad artística malagueña se ha tenido hasta hoy.



El bordado debiera ser un referente de cómo crear una potente industria, puesto que ha seguido un proceso diametralmente opuesto. La confianza y el mecenazgo de ciertas cofradías ha conseguido que lo que era una oportunidad se convierta en una realidad, como es la de disponer de maestros que crean talleres y por lo tanto, profesionales. Esta dinámica de actividad genera por sí misma demanda por parte de las cofradías, ante la posibilidad de disponer de una potente oferta, siendo además a estas alturas, un referente para otras localidades. El resultado es la
creación de riqueza, trabajo y estabilidad, para una actividad productiva, en este caso el bordado.
Conocer la historia debe servir para no volver a caer en los mismos errores, pero también para tener que justificar deberes sociales que no se cumplen, como en este caso el que se disponga por parte de las cofradías de una gran cantidad de actividad económica a través de la demanda artística, y no dedicarla a establecer una industria propia que genere riqueza, trabajo y estabilidad económica en la ciudad.
La calidad es sin duda alguna el aspecto clave de cualquier propuesta referente a cuestiones artísticas, pero no es menos cierto que la técnica es mutable al conocimiento, por lo tanto nadie debe dudar de que la inspiración y valoración de la gente de aquí, no sea la misma o mejor que la de cualquier otro sitio. Siempre ha sido demostrado cuando se ha podido demostrar, y el caso anterior del bordado es uno de ellos.
Málaga y su Semana Santa merecen una oportunidad de demostrarse que se puede creer en ella, en su capacidad, en su arte, en su inteligencia, en definitiva, en su gente.

La industria cofrade en Málaga no existe, pero existió
Resultaría hoy en día pretencioso y ciertamente petulante, titular un artículo periodístico sobre Semana Santa como lo hizo Joaquín María Díaz Serrano en la primera página del diario "La Unión Mercantil" el miércoles 10 de marzo de 1920. Han pasado noventa y tres años desde entonces y aunque más allá de dar explicación a la iniciativa que fraguó la propia Agrupación unos meses después, está la determinación de emprender una aventura abocada a cambiar los elementos identitarios de esta ciudad.
Hacer un paralelismo histórico entre la realidad de 1920 con la actual es rozar lo absurdo, tanto como elucubrar qué Semana Santa disfrutaríamos ahora sin una Agrupación de Cofradías. Sin embargo, sí es pertinente conocer las razones de por qué se hizo semejante planteamiento, puesto que lo que es indudable es que el tiempo ha ratificado como un rotundo éxito lo que era y debía ser la Semana Santa de Málaga. En una carta al director del periódico El Día de Madrid publicada el 20 de febrero de 1917, el alcalde de Málaga, Salvador González Anaya, sintetizaba la tremenda crisis económica que
sufría la ciudad, derivada de la ruina de los viñedos, la monopolización del capital y el hundimiento de los mercados de exportación agrícola a causa de la guerra mundial. "El porvenir de Málaga es la atracción intensa de turismo europeo .../... tenemos una viña en el cielo y que hay que cultivarla sobre la tierra".
El visionario alcalde sucumbió a la realidad cotidiana. La guerra mundial que enfrentaba a las potencias europeas y la sangrienta guerra de Marruecos, estaba recrudeciendo la miseria de gran parte de la población, mientras una burguesía comerciante hacía el agosto especulando con los alimentos. Las mujeres de la ciudad salieron a la calle a principios de enero de 1918 al grito de "tenemos hambre". La respuesta fue dos mujeres muertas por disparos autorizados por el Gobernador Civil. Al poco de terminar la Semana Santa de aquel año, un brote de gripe asolaría la ciudad con más de dos mil muertos, consecuencia de grandes carestías en todos los ámbitos, como la falta de agua corriente en más de la mitad de los edificios, o la inexistencia en la mayoría de las calles de alcantarillado, aunque como denunciaba el periódico El Sol de Antequera en los últimos meses de 1918: "La epidemia de gripe no es gripe, es ¡hambre!".
La finalización de la guerra europea supone el último suspiro para la industria. En agosto de 1920 se apagan definitivamente los Altos Hornos de Málaga, que fueran el símbolo industrial de una época que ya no existía. La ciudad se encorseta en un orden social extremista, insuflado por la enquistada crisis económica que azotaba de manera inmisericorde a las capas bajas de la población. En un extremo la lucha obrera que tendrá en Málaga uno de sus focos más activos a nivel nacional, la cual se ve estimulada por las influencias revolucionarias que llegan desde Rusia, y por el extremo contrario, una burguesía comercial reaccionaria que busca la alianza con una Iglesia aferrada al poder político. Es en este punto de interés común entre Iglesia y comerciantes, es decir, allí donde se encuentran la política y los negocios, cuando comience a desarrollarse la Semana Santa de manera decidida.
El turismo es un invento antiguo que no se industrializa hasta finales del siglo XIX, sin embargo en una cosmopolita ciudad como Málaga y con una gran iniciativa empresarial acumulada, se identifica rápidamente esta oportunidad de negocio y se emprende una prolongada promoción internacional para ofrecer recursos turísticos como destino invernal,

siendo los años más activos los que van entre 1910 y 1915, con su punto culminante en las "Grandes Fiestas de Invierno de 1914-1915". El turismo se considera objetivo prioritario, tomando a Niza y su Costa Azul como modelo a seguir. Hasta prácticamente 1915, la Semana Santa no se contemplaba como recurso turístico, ni siquiera potencial, ya que la "Gran Semana de la Aviación" o el "Carnaval", eran mucho más importantes para el Sindicato de Iniciativas y Propaganda de Málaga. La Semana Santa empezará a cobrar protagonismo conforme se aliente políticamente a los sectores clericales y anticlericales. Los comerciantes locales son los más activos del sector clerical y serán ellos quienes impulsen a partir de ese año los desfiles procesionales con una intención eminentemente turística, frente al paganismo de los carnavales y el resto de fiestas que entonces se organizaban, para lo que se creará un nuevo modelo procesional que convierta las procesiones en un atractivo espectáculo lleno de riqueza y suntuosidad.
En 1920 se producen una serie de hechos que marcarán un punto de inflexión socio-económico para la ciudad. Termina el convulso trienio político denominado bolchevique y se inaugura el hotel Hernán Cortes construido por la sociedad Caleta Palace, por el que cambiaría posteriormente el nombre; se formaliza en Madrid la sociedad que construirá el hotel Príncipe de Asturias, conocido hoy por Miramar; se inauguran también los Baños del Carmen y llegan los primeros 203 turistas al aeropuerto de Málaga, a la que entonces era su terminal, el cortijo El Rompedizo. Empiezan los felices años 20.
En 1917, el alcalde de Málaga, Salvador


El porvenir de Málaga es la atracción intensa de turismo europeo.
Las Fiestas de Invierno de 1915 incluyen la tercera edición de las Fiestas de la Aviación que se celebrarían a partir del 21 de marzo. El campo de aviación se situaba en la playa de la Misericordia, en el que se construyeron 65 palcos con ocho asientos cada uno, es decir, para 520 privilegiados que previamente habían disfrutado de un partido de fútbol entre el Fútbol Club Malagueño y el Atlétic Málaga Club. Hasta 1921 no pudieron volverse a organizar estas Fiestas de la Aviación.
El éxito obtenido en 1915 con la explotación del espectáculo con tribunas, fue sin duda alguna un aval para estimular una actuación semejante para los desfiles procesionales, mas aún cuando se tenía un claro referente al respecto en la ciudad de Sevilla. Sin embargo, la fiesta que concita mayor interés para el público son los Carnavales, que viven su época dorada con una gran iniciativa privada y un decidido apoyo del consistorio.

En 1918 se ofrece la primera subvención normalizada del ayuntamiento, lo que permite duplicar el número de cofradías en la calle. Esta subvención tiene un grave problema ideológico y

político, por lo que podía sufrir grandes alteraciones o incluso su eliminación como ocurriera en años anteriores. Hasta 1921 no se incluirá en los presupuestos municipales, refrendando la apuesta por la Semana Santa como recurso turístico, dado el importante incremento de cofradías en la calle y al interés que suscitan por su cada vez mayor suntuosidad.
En 1920 renace la Junta de Festejos, ente privado con una clara identificación anticlerical, que pretende renacer las antiguas fiestas de agosto interrumpidas en 1914. Su medio de financiación es la cuestación pública, lo cual entraba directamente en conflicto con las
cofradías, que además de los óbolos (cuotas) de los hermanos, no tenían otra fórmula de ingresos, dejando por sentado que la Junta de Festejos no apoyaría a las cofradías para la carrera que estaban emprendiendo.
Este año clave de 1920 supone que salga una cofradía menos que en 1918, aunque era el doble que en 1915. Estaba claro que la subvención municipal y la instalación de sillas eran las soluciones para conseguir que el esfuerzo de los últimos cinco años, no cayera en saco roto. El problema que se suscitaba en el consistorio era la necesidad de regularizar la subvención a través de un ente que aglutinara a todas las cofradías y se
encargase de gestionar los recursos, al igual que ocurría con los Carnavales o como fueron organizadas las Fiestas de Invierno de 1915. Una ciudad muy estimulada al asociacionismo entendía el significado de aquella situación política, el problema era que el mundo cofrade estuviera a la altura de las circunstancias.
En 1918 entra en la escena cofrade Antonio Baena Gómez. Conoce perfectamente la situación económica y la dirección hacia la que debe dirigirse cualquier esfuerzo empresarial. A su garantía financiera para sustentar su discurso, se añadirá su pragmatismo para hacerlo efectivo. La pretensión en 1919 de colocar una tribuna en la plaza de la Constitución por parte del señor Molina Martel es desestimada por el consistorio. Este hecho sienta un precedente muy significativo, al que bien podría aplicársele la teoría del perro del hortelano. Nadie en la ciudad podría explotar personalmente la Semana Santa, ni la Semana Santa sería explotada con intereses personales.
La complicada situación que la Junta de Festejos provoca en las cofradías y la inviabilidad de que las cofradías individualmente pudieran poner sillas en la calle para obtener recursos, obliga a la reunión del 21 de enero de 1921 para la creación de la Agrupación de Cofradías. La segunda reunión convocada el 29 de enero tiene como invitado al señor Gimeno, el cual asiste como representante de las cofradías sevillanas para explicar el funcionamiento de la explotación de sillas y tribunas en la capital hispalense. El 4 de marzo el Presidente de la Agrupación de Cofradías solicita ante el pleno municipal la instalación de sillas y tribunas, aprobándose la solicitud incluso por los ediles republicanos. En menos de dos meses se había conseguido sentar la base del futuro de la Semana Santa en Málaga.
El 20 de marzo de 1921 se inaugura la tribuna de la plaza de la Constitución, paso obligado para todas las cofradías agrupadas desde entonces. No hay un recorrido oficial propiamente dicho, sino un itinerario común que comienza en calle Larios a la altura de calle Martínez y termina en la plaza del Siglo. En 1922 se amplía la tribuna con cuatro filas de sillas, en 1923 con seis filas y en 1924 con ocho filas. La Semana Santa se establece en ocho jornadas, siendo las mismas que actualmente, es decir, el Domingo de Ramos se divide en dos jornadas, si bien en los años 20 era tarde y noche, mientras que ahora es mañana y tarde.
En 1925 se puede afirmar que
nace realmente el recorrido oficial, pues es a partir de entonces cuando a la tribuna de la plaza de la Constitución con las diez filas contiguas, se le añaden los abonos para tres filas en calle Larios y frente a la tribuna en la plaza de la Constitución, y una fila en calle Granada hasta la plaza del Siglo. El éxito de la Semana Santa la convierte en la fiesta de referencia en esos momentos y la Agrupación pone también a la venta sillas en las calles Martínez, Puerta del Mar, Torrijos (Carreterías), Álamos, plaza de Félix Sáenz y plaza de la Merced. Estas sillas en otros puntos del itinerario cofrade se venderán por días sueltos al precio de 0,25 pesetas, mientas que la silla más barata junto a la tribuna de la plaza de la Constitución un Jueves Santo costaba 2,5 pesetas y la más cara 7 pesetas. No cabe duda de que la Agrupación de Cofradías tenía una amplia oferta para ajustarse a todos los bolsillos. Sirva como referencia que una merienda compuesta por una ensaimada, chocolate y una copa de leche, costaba 1 peseta en 1924.
En 1926 llega la incorporación de las calles Victoria y la Alameda de Alfonso XIII (tramo desde Puerta del Mar hasta la Acera de la Marina), para poder disfrutar de las procesiones con sillas por días sueltos al precio de 0,25 pesetas, ya que en el caso de la Alameda, no era tránsito común para todas las cofradías. También en este año se instalan dos tribunas en la plaza de la Merced, cuyas sillas se venderán por día pero al precio de 0,5 pesetas.
En 1925 se puede afirmar que nace realmente el recorrido oficial, cuando se añaden Larios y Granada a la tribuna oficial.
No se produce ningún cambio en 1927. Hay que esperar hasta 1928 cuando la Alameda de Alfonso XIII entre a formar parte de un consolidado recorrido oficial que discurre desde el cruce con Puerta del Mar hasta la plaza del Siglo. En la Alameda se monta una tribuna con palcos, igual a la de la plaza de la Constitución, a la que se le suman trece filas de sillas.

El éxito del paso de las procesiones por la Alameda supondrá que en 1929 el precio de las sillas que se instalaban para venderse por día, pase de las 0,25 pesetas a las 0,5 pesetas. En esta situación se llegará sin cambio alguno a la Semana Santa de 1931.
La complicada Semana Santa de 1935 arroja dos conclusiones que sentarán las bases en cuanto a los horarios e itinerarios actuales: por un lado, se eliminan los largos itinerarios atravesando toda la ciudad, para realizar el itinerario más directo, y por otro lado se ratifica como recorrido oficial la Alameda (desde Puerta del Mar), Larios, plaza de la Constitución, Granada y finalizando en la plaza del Siglo. Tras la quema de la iglesia de la Merced, la plaza homónima dejara de ser una parte importante en la Semana Santa de Málaga durante más de sesenta años.
1921-1924 Tribuna oficial 1925-1931 Sillas de abono 1925-1931 Sillas por día 1926-1931 Sillas por día 1928-1931 Tribuna de abono1935-2018
1939-1950
1951-1974
1954-2018
1960-2018
1975-1989
Desde 2019
La reconstrucción de los años cuarenta mantendrá el recorrido oficial realizado en 1935, alargándolo hasta la plaza Uncibay desde la plaza del Siglo a través de las calles Granada y Méndez Núñez.
La dificultosa "curva del Águila" desaparecerá a partir de 1951, ya que se recorta el recorrido oficial, tomando la calle Calderería para llegar a la plaza Uncibay

En 1954 se gana más Alameda Principal, comenzando a la altura de la calle Torregorda. Será en 1960 cuando la Alameda Principal se haga completamente recorrido oficial, siendo la última ampliación del mismo. Desde entonces únicamente se produjeron dos cambios mínimos, el primero en 1975 para volver a terminar en la plaza del Siglo, en vez de finalizar en la plaza de Uncibay, y en 1990 cambiando nuevamente la salida en la plaza Spínola, ante la apertura de la Catedral y la obligación de dejar libre la plaza del Siglo y la plaza de Uncibay, para encajar los itinerarios de ida y vuelta de las cofradías con estación de penitencia en el primer templo de la ciudad.
Y así llegamos hasta el cambio de 2019, tras un ilusionante periodo de propuestas, consenso y decisión para abordar el futuro de nuestra Semana Santa.

El proceso adaptativo que exige el paso del tiempo puede requerir mayor o menor exigencia, como también ser más o menos traumático. La crisis actual debe suponer una oportunidad para ganarle tiempo a la historia. Al igual que la transición política de los setenta fue un pleno éxito, la transición económica que requiere el futuro de la Semana Santa para adaptarse a la situación de crisis actual debe ser igualmente fructífera.
Las cofradías tienen cada vez mayores problemas para solventar sus cuentas, fundamentadas en sus hermanos, precisamente lo más perjudicados por la situación económica actual. La Agrupación de Cofradías tiene por contra una saneada situación, pero encorsetada a una clara incapacidad de crecimiento, derivada de las limitaciones que suponen incrementar los ingresos con el Recorrido Oficial (más sillas y subida de precios) y con el sistema de gestión a través de los abonos.
El nuevo Recorrido Oficial, un nuevo escenario propio del siglo XXI, marca la base para el desarrollo de una serie de proyectos imbricados en objetivos compartidos por todos y para todos, puesto que ese es el objetivo final, una Semana Santa de todos. Ello
solo será posible si la participación, la integración y el reconocimiento general del mundo cofrade así lo entiende. Se han establecido las condiciones para el crecimiento futuro de la Semana Santa. Se han reordenado los horarios e itinerarios a partir del consenso, ofreciendo la posibilidad de abrir aún más las posibilidades de mantener el desarrollo de las últimas décadas.

El nuevo sistema de gestión de abonos permitirá un incremento de los ingresos de la Agrupación y por ende de las cofradías. La Semana Santa se financia casi en exclusiva por los cofrades, sin embargo, este nuevo sistema permitiría una mayor
rotación de los ingresos y sobre todo, una mayor diversificación.
Disponer de más recursos permite afrontar muchas más actividades y por lo tanto, poder hacer frente a muchas más necesidades. Esta es la auténtica razón de ser de todo. No puede hacerse una analogía entre la labor asistencial de las cofradías en el primer tercio del siglo XX, la cual consistía en repartir un mendrugo de pan el Jueves Santo a los más necesitados, o la comida a cuatro mil pobres en el cincuentenario de la Agrupación de Cofradías, con la actual Fundación Corinto o la Fundación Lágrimas y Favores, pues resulta ciertamente
incomparable la ayuda social que hacen hoy en día las cofradías. La cobertura asistencial y económica son las caras de una moneda que debe satisfacer tres necesidades: subsistencia, formación y trabajo. La generación de riqueza que supone la Semana Santa y el mundo cofrade en su conjunto, debe trasladarse de modo efectivo y directo a sufragar las necesidades sociales que desde las cofradías puedan ofrecerse, con un programa común de condiciones y requerimientos, pero con una gran capacidad de acción social. La razón por la que se creó la Agrupación de Cofradías, fue la razón por la que disfrutamos de una Semana Santa deslumbrante. Recuperar el valor de la Semana Santa, hacer valer el patrimonio atesorado, valorar la experiencia cofrade, todo ello es fuente de riqueza para esta ciudad, necesitada de recursos para ganarse su futuro.
El objetivo debe ser vender la Semana Santa, vender sus museos, vender una experiencia inigualable, pero no solo al turista, sino al que ni se lo plantea. La repercusión de la Semana Santa en la actividad económica de la ciudad no puede conformarnos, pues la oportunidad es obtener el mayor rendimiento social directamente, no por estimaciones. La generación de riqueza no es una opción sino una obligación para conseguir un ambicioso programa social de cobertura asistencial y económica.


El futuro se gana con voluntad, intención y decisión, en ello está la grandeza de lo que hace historia.
Estamos en la tesitura de afrontar un periodo de nuestra vida con más incertidumbres que expectativas. La Agrupación tiene y debe también, aglutinar e integrar al mundo cofrade de esta ciudad en un proyecto común lleno de esperanza
y fe en un futuro mejor, para todos los que lo necesitan, para todos los que lo esperan, para todos los que quieren creerlo, para todos los que simplemente desean trabajar por ello.
Cuando llega enero me viene a la memoria aquel escalofrío que me produjo ver por primera vez una obra de Luis de Vicente Mercado. Estaba por aquel entonces en Cartagena por obligación, no existía internet y la bibliografía disponible era únicamente la publicada por Agustín Clavijo, además de las históricas de Llordén y Federico Gutiérrez. Aquella visión me parecía imposible, pues tenía ante mí las únicas obras que aún quedaban intactas del que sin ninguna duda, fue el artífice de lo que muchos han denominado “trono malagueño”.
Resulta curioso que un granadino siente las bases de una forma artística que se toma como auténticamente malagueña y que el único lugar que aún conserva obras suyas sea Cartagena. Es esta curiosidad la que espero pueda traducirse en un estudio más pormenorizado, pues parece que todo lo que no sean afluencias al mismo río, no tiene relación alguna con Málaga y no merece la relevancia que sería de justicia reconocer. Ironías aparte sobre ríos y playas, hagamos un viaje en el tiempo y en el espacio, un itinerario por nuestro pasado en busca de lugares que estoy seguro, les sorprenderá.

Comenzamos recordando las “Grandes Fiestas de Invierno de 1914-1915” en la que los Carnavales se configuran como la gran fiesta social de la ciudad. La Semana Santa de 1915 fue paupérrima con solo 5 procesiones, si bien estrenaba el primer palio bordado, obra del valenciano Juan Bautista Gimeno para la Soledad del Sepulcro. Hay cierta ansiedad cofrade en la ciudad por engrandecer la Semana Santa, por hacerla la gran fiesta que dé respuesta a los intereses de la oligarquía dominante, como son la moral y los negocios, es decir, el adoctrinamiento religioso que la ley del candado del liberal Canalejas de 1910 ponía en peligro, y las grandes posibilidades comerciales que el turismo de invierno ofrecía cual Costa Azul a la española.
Llega la Semana Santa de 1916 y nuevamente surge Valencia con el taller de Aurelio Ureña Tortosa (1861-1939), escultor imaginero de talla en madera que realiza el nuevo trono para la Esperanza, la segunda en Málaga con palio de bambalinas bordadas. La elección de Valencia para importar arte pasionista fuera del ámbito granadino tiene muchos factores como veremos más adelante, pero fundamentalmente eran provocados por el respeto nacional que tenían los artistas
formados en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, cuyo reconocimiento internacional se veía reforzado con una importante influencia en la Villa y Corte de los grandes maestros Sorolla y Benlliure. Al mismo tiempo, el desastre del 98 y la pérdida de los tradicionales mercados atlánticos de la industria malagueña, hacen que el comercio mediterráneo produzca relaciones más estrechas, que se verán muy reforzadas con el comienzo de la Guerra de Marruecos y posteriormente la Gran Guerra europea.
Las aventuras efímeras de la dolorosa de La Puente, que luego pasaría a llamarse Paloma, a tierras de la antigua corona aragonesa, para procesionar un trono gótico con palio bordado realizados en Zaragoza y que solo saldrá en 1917, junto con el experimento de “hierros viejos” que hizo el Nazareno del Paso en 1918 en talleres de Madrid, parece que nada convencen y las intenciones solo sirven de escarnio a la melindrosa lengua cofrade de entonces. La crisis de subsistencia, la guerra, junto con la incertidumbre política, escenario descrito en el anterior artículo “Lo que es y lo que debería ser la Semana Santa de Málaga”, hará que todo siga igual, pero como un tapón que no deja salir la energía
burbujeante que impone el sistema de valores que inútilmente intentó modernizar Canalejas, y que serán los que nuevamente dominen a partir de 1920: orden, religión, patria, familia y monarquía.
En 1921 se produce un estreno que no debiera pasar desapercibido, como es que el nuevo trono de la Soledad de Santo Domingo realizado por el antequerano Francisco Palma García incorpora 48 luces eléctricas. No he encontrado referencias anteriores a este estreno sobre el uso de la luz eléctrica en los tronos, por lo que tomo esta referencia como la primera de nuestra Semana Santa. El uso del acetileno y la luz eléctrica para la iluminación de los tronos durante toda la década de los 20, es una de las notas más características de este período, pues no en vano es la luz el elemento fundamental para la teatralidad barroca de las procesiones, convirtiéndose en uno de los pilares estéticos de las procesiones de aquellos años.



Tras el éxito de la Semana Santa de 1921, se descorcha la esencia
cofrade de la ciudad y las cofradías más asentadas desde comienzos de siglo, la Esperanza y el Sepulcro, son las que van a provocar el salto cualitativo. Pero antes de centrarnos en la Esperanza, nos quedamos en el estreno que nuevamente la Soledad hará en 1922, el trono de la Casa Orrico de Valencia, importante fábrica de orfebrería religiosa con su famoso plateado Orrico.
La aparente coincidencia de repetirse el nombre de Valencia en los emblemáticos proyectos procesionales realizados hasta ese momento, como son los tronos de la Esperanza y la Soledad, no es anecdótica. Encontrar las razones de ir a Valencia a satisfacer las primeras necesidades de arte religioso, supone remontarse a un hecho crucial que lo explique, como fue la rehabilitación religiosa que promulgó la restauración borbónica con la Constitución de 1876 y que supuso dar nuevos bríos al arte religioso.
En este sentido, el centro de arte religioso más conocido y creado en 1880, fueron los talleres de Arte
En 1915 se hace el primer encargo a Valencia, el palio bordado de la Soledad del Sepulcro.
Cristiano de la localidad gerundense de Olot, los cuales aprovecharán la gran capacidad distribuidora del puerto barcelonés y los canales comerciales de la industria catalana, para difundir sus obras por todo el mundo. Precisamente este año de 1922 procesionará por primera vez una imagen de Jesús a su Entrada en Jerusalén procedente de los afamados talleres olotenses, que se sumaba al anterior estreno en 1917 de la imagen del Sepulcro de los mismos talleres.
El puerto de Málaga acrecienta su relación estratégica con Barcelona, Valencia y Cartagena tras el estallido de la Guerra de Marruecos que comenzará poco después de la Conferencia de Algeciras de 1906, por la que España se reparte Marruecos en protectorados con Francia. Esta situación junto al hecho de ser en su mayoría comerciantes de la ciudad los que impulsen la Semana Santa, hace suponer que el contacto con estos artistas y talleres levantinos tuviera un fundamento más en la actividad meramente comercial que en la artística y que tendrá su máximo reflejo en las obras de Pío Mollar Franch.
La archicofradía del Paso convoca en 1921 un concurso nacional para un nuevo trono para la Esperanza,
del cual resulta ganador un maestro de la Escuela de Bellas Artes de Granada, su nombre Luis de Vicente Mercado, que estrenará su obra el Jueves Santo de 1922, marcando el punto de inflexión en la tipología del trono malagueño moderno. Aún cuando sigue la tipología del cajillo decorado con cartelas e imaginería realizados por artistas locales hasta ese momento, el efectismo retabilístico que propone esta obra barroca genera un gran atractivo formal y visual, como nunca antes se había conseguido para un elemento procesional tan característico como es el trono. Luis de Vicente realizará siete tronos para Málaga entre 1922 y 1929, año de su fallecimiento.



En 1924 se estrenan dos tronos del escultor granadino, por un lado el de la Sangre con una característica crestería en los faldones, y por otro lado el del Nazareno del Paso, del cual vamos a destacar una cartela lateral en la que se reproduce el Prendimiento realizado por Francisco Salzillo para Murcia.


Este apunte nos sirve para enlazar con la siguiente obra de Luis de Vicente, que será precisamente el trono del Prendimiento realizado también por Salzillo, pero de la cofradía California de Cartagena y que se estrenará en 1925. Ese año es el único que el granadino no estrenará ninguna obra en Málaga, por lo que viaja a Cartagena invitado por la cofradía encarnada a disfrutar de aquella Semana Santa. Según cuentan las crónicas estas fueron sus palabras: “Si los malagueños pudieran ver esto con luz eléctrica... ¡Esto si que es un trono, no lo que hago yo!. Si mis malagueños conocieran estos se volverían locos”.



El tradicional trono de carrete malagueño había evolucionado a un trono de cajón a principios del siglo XX, mientras que el trono de peana cartagenero lo crea un arquitecto en 1878 asimilando el estilo barroco a un concepto modernista protagonizado por ocho grandes cartelas (arbotantes) cuajadas de luz y de flor que rodean a la imagen. Cartagena desarrollará este estilo propio y añade los tronos de Luis
de Vicente, no así en Málaga, que tomará su referente artístico en las obras del granadino para darle un estilo propio a la Semana Santa. No será hasta el estreno de las obras de Cristóbal Velasco-Cobos, cuando podamos tener una referencia cartagenera en los tronos malagueños (sobre todo, el trono del Chiquito).
Todos los tronos de Luis de Vicente tenían baterías para la iluminación eléctrica con pequeñas bombillas, como ocurriera con los posteriores de Amor (1926),
Zamarrilla (1927), Rico (1928) y Consolación y Lágrimas (1929), siendo este último el más singular por la inclusión de pequeñas bombillas en el palio. Precisamente a partir de la visita a Cartagena, Luis de Vicente comenzará a utilizar las maravillosas tulipas talladas de color caramelo y blancas de la Fábrica de Cristal de la ciudad murciana para sus airosos arbotantes, quedando como reminiscencia de aquello las actuales tulipas del trono de la Esperanza.

El desarrollo que había tenido Cartagena desde 1897 en la aplicación de la luz eléctrica en los tronos era absolutamente innovadora y de un efectismo deslumbrante, consiguiendo en 1915 que los penitentes también cambiaran la cera por bombillas. Esta tecnología sería fruto de una estrecha relación con la Armada y las instalaciones militares instaladas en la base naval de Cartagena. La Guerra de Marruecos y el hecho de que Málaga fuese puerto de embarque de tropas, permitirá contactar con militares de la Armada que debieron influir en el uso de la luz eléctrica al modo






En 1921 saldrá el primer trono con luz eléctrica, el de la Soledad de la Congregación de Mena.
cartagenero, como ocurriera en 1921 con el trono de la Soledad de Palma García para la Congregación de Mena, señalado anteriormente. Como puede comprobarse en las comparativas de los tres tronos de la cofradía California de Luis de Vicente con los desaparecidos en Málaga, las concomitancias merecen un mayor conocimiento de nuestro pasado procesionista desde la perspectiva de la Semana Santa de Cartagena.
A partir de 1925 irrumpe con fuerza el valenciano Pío Mollar Franch, escultor formado en la Real Escuela de Bellas Artes de San Carlos, que llegará a hacer ocho tronos y tres imágenes titulares además de trece secundarias hasta 1931. Al igual que ocurriera con Aurelio Ureña anteriormente, la falta de un modelo artístico definido, como el propuesto por Luis de Vicente, provocará que tan dilatada obra no ejerza ninguna influencia en las décadas siguientes.

Otro escultor salido de la Real Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y que en 1926 realiza el Cristo Yacente para la cofradía Marraja de Cartagena, es José Capuz Mamano. En esos momentos trabaja en los Talleres de Arte del asturiano sacerdote
Félix Granda y Buylla, en los que se realizarán en 1927 dos tronos catafalcos para sendos Sepulcro, uno con destino a Málaga y el otro a la agrupación marraja de Cartagena. La impronta de ambos tronos es única, no en vano se hicieron al mismo tiempo y en los mismos talleres artísticos.

La última obra de interés de este período es la Sentencia del barcelonés José Rius realizada en 1930, en cuyo taller se formó el aloreño José Navas Parejo dos décadas antes y que en ese momento es un eminente escultor en la ciudad de Granada.
Para cerrar el círculo volvamos al principio, al taller de Aureliano Ureña, que realiza en 1931 el trono que actualmente podemos seguir disfrutando en Cartagena para la Conversión de la Samaritana.
Llegados a la parada de mayo de 1931 quedan aún muchas referencias sin añadir, como la musical con la relación del linarense Alberto Escámez López y la cofradía California o la presencia militar, la indumentaria penitente y nazarena, el capirote y el mocho, las presidencias, insignias procesionales, o un momento especial del Lunes Santo cartagenero desde 1925, como es el traslado de la Virgen de la Piedad de José Capuz con miles de promesas que la acompañan tras ella. Pongamos un punto y seguido y dejemos hasta aquí el primer viaje en el tiempo a una realidad vista desde una perspectiva distinta, pero a la vez familiar y reconocible a nuestra esencia cofrade, tan maleable y heterogénea como otras realidades.

Quizás el lector avezado en conocimiento cofrade haya echado de menos algún río entre la inmensidad del mar descrito, cierto es, pues intencionado ha sido.

7 de abril de 2018
Las procesiones religiosas, como los desfiles cívicos o militares, son ritos de estructura itinerante, que podemos encontrar inspirados en remotas expresiones de lo cultual en las civilizaciones históricas.
Las procesiones de la barca sagrada desde Karnak a Luxor, las de los neobabilónicos desde la Puerta de Ishtar al Exangila; las de los temenos griegos (celebración de las Panateneas), o los triunfos y funerales de los emperadores romanos, elevados al rango de la divinidad.
En tiempos cristianos se incorporan las procesiones de peregrinos alrededor de los martyria, o el carácter procesional de las ceremonias bizantinas, sin olvidar los ritos litúrgicos vinculados a la práctica del Camino de Santiago.
El espíritu barroco da el perfil definitivo a las procesiones como ritual religioso en su triple vertiente: la devocional, la divulgadora y la artística, en un ajustado encuentro entre el ánima popular y los presupuestos cultos.
San Juan de la Cruz: "Subida al Monte Calvario”.
La promoción del culto a las imágenes se traduce en culto público en las calles, que acaba siendo una manifestación antropológica y filosófica del arte de un pueblo, el andaluz, cuyos orígenes se remontan a los tiempos de las primeras realizaciones de la cultura ibérica.
El diseño último del ceremonial es sin duda barroco, pero dentro del cultismo exacerbado de la época, algunos elementos se encuentran en los ceremoniales clásicos, especialmente en los funus imperatorum.
Es preciso recordar el carácter sacro en origen del teatro griego. La dramatización de los funerales imperiales que permanece inalterada hasta al menos el siglo III d.C., tiene orígenes helenísticos.
Los desfiles destinados al culto público se pueden estructurar en varios segmentos, cada uno compuesto de elementos representativos, narrativos, sensoriales y emocionales, con un señalado acento barroco por su teatralidad, siguiendo este esquema:

Primer segmento: aviso y advertencia a los espectadores, identificación simbólica, honores y títulos.
Cruz de Guía, señal de cristiano. Lábaro, signo de la divinidad en su vínculo con los emperadores romanos. Estandartes indicativos de la titularidad de la cofradía. Trompas, etc.
3 elementos marcan el carácter funerario del primer segmento:
- La música en acordes entre los sonidos agudos y los graves (tubae, lituus o cornua).
- Los perfumes, el incienso que aventan los acólitos turiferarios.
- La luz de los cirios, necesariamente cirios.
Estos 3 elementos provienen en línea directa de los funus imperatorum, por su función, su simbolismo y su posición en el cortejo.
Señalar el puesto de Dessignator que hacía de maestro de ceremonias dirigiendo el cortejo y sus paradas. Y la Nenia, canto de lamento de una praefica
El primer segmento culmina con el elemento fundamental: la representación del Paso, el pasaje de la pasión de Cristo. Su carácter es didáctico y catequizante: debe mover al fervor, pero sujeto a ortodoxia en su realismo.
Los penitentes no cofrades, cerrarían el primer segmento.
Segundo segmento: carácter mariano de incorporación barroca, sin vinculación con los funus imperatorum, pero de raíces muy diluidas en los cultos preibéricos, tanto en las analogías formales de los volúmenes, como en la vinculación de los rasgos anatómicos y de vestimenta.
Este segundo segmento tiene un fundamento dogmático de reivindicación mariana, en oposición al Protestantismo, estrategia de cristianización dilecta al Papado. La estética busca más la emotividad sencilla de las relaciones humanas.
La introducción del palio, tiene un significado último en el cortejo de los funus imperatorum, en el que ése era el elemento divinizador de la figura del emperador.






Las analogías del ceremonial y un estudio detallado de enseres, estandartes, orden procesional de los estamentos civiles, religiosos y púbicos, establecen su origen en los funus imperatorum. Otros pueden ser atavismos ancestrales, como por ejemplo:
Considerar la coincidencia de los traslados actuales, con su correlación en la translatio previa a los funus cuando el Emperador moría lejos de Roma.
Los años que siguieron a la Guerra Civil han sufrido de opacidad informativa, de no pocos complejos históricos y de una falta de reconocimiento a la labor de tantos malagueños que en aquellos duros tiempos supieron y pudieron reconstruir la Semana Santa de Málaga.
Los años 30 empiezan con una monarquía y terminan con una dictadura, tras pasar por una convulsa República que una cruenta guerra liquidó. Tres regímenes en poco menos de una década y con un coste en vidas humanas insoportable, además de una ciudad arrasada en todo lo que hasta ese momento había significado, tiene muchos componentes como para interesarse en acaparar más conocimiento hacia los hechos que tuvieron lugar posteriormente, puesto que de ellos somos herederos.
El 8 de febrero de 1937 entran las tropas hispano-italianas en la ciudad. La Semana Santa que comienza el 21 de marzo será un ejercicio inquisitorial en una ciudad que vive el miedo como pocas. El Viernes Santo día 26, saldrá desde la Catedral la única procesión, la de la Virgen de los Dolores de Servitas con pleno boato de los conquistadores y en rogativas por los mártires, que serían vengados
con los miles de malagueños que fueron de paseo hasta los muros de San Rafael. Al año siguiente la Agrupación de Cofradías con la aquiescencia del obispo Balbino Santos Olivera organiza la salida del Sepulcro en carroza precediendo a Servitas el Viernes Santo y la procesión del Resucitado. En 1938 se formalizan las bases de la reconstrucción, con la inauguración de la sede de la Agrupación en Luis de Velázquez 4 por el insigne presidente Enrique Navarro Torres. No es hasta 1939 cuando realmente se establezca el punto de arranque para rehacer de forma efectiva y organizativa la Semana Santa. El recién creado Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional va a tener en Málaga un campo abonado por la Dirección General de Regiones Desvastadas y Reparaciones, lo que contribuirá a que se recomponga todo lo perdido e incluso se aumente el número de cofradías con respecto a la cifra de 1931. No es objeto de evaluar el por qué y cómo se pudo conseguir esta reconstrucción cofrade, cuando en ello tuvo un papel esencial el propio régimen de Estado-Iglesia que se constituía tras la Guerra Civil, pues el interés de este artículo es más banal y exclusivamente procesionista.
En el artículo precedente
terminaba invitando a seguir navegando por nuestra historia marinera de pasiones encontradas en puertos bañados por el Mediterráneo, pues en esa línea continúa el viaje al que le pondremos tres escalas: la imaginería, los tronos y los cortejos. Volvamos a Valencia para viajar con Mariano Benlliure y Gil (Valencia 1862 – Madrid 1947), el cual se traslada hasta Zamora con su familia en 1874 cuando tenía 12 años. Allí entra como aprendiz en el taller de Ramón Álvarez Moretón (Coreses 1825 – Zamora 1889), figura artística fundamental para entender la Semana Santa zamorana y uno de los imagineros españoles más importantes del siglo XIX. El joven Benlliure relataba así su primer encargo para la cofradía del Santo Entierro de Zamora: Contabaentoncesquince,para dieciséisaños,ysemehabía confiadolaconstruccióndeuna obradetantocompromisocomo unpasoparalaSemanaSanta.Y esoeraaquí,enEspaña,donde tantasmaravillassehanhechoen imagineríareligiosa.Figúratemi empeño,miemoción,mi entusiasmo.Nosolamenteyo; todoslosmíosdemostrabanel mayorinterésenquesalieraairoso. Mipadremesirviódemodelopara JosédeArimatea;lamujerdemi hermanoPepequedódivinizadaen

lafiguradelaVirgenymihermano BlasenlafiguradelSalvador.Yfue grandiosoloquenoocurrió.El pasoestabacomoparairderechito alaprocesión;masparairala procesiónhabíaqueempezarpor sacarloalacalleynohabíapuerta. ¿Quéhacer?Alosquinceañosle saletodoaunoporunafriolera,y nosemeocurriómejorcosaque derribarunapared.Asípusemi obraenmediodelacalle.¡Yallíme pusoamíelcaserocuandose enteró,naturalmente!


La siguiente obra procesional de Benlliure tardará 43 años en llegar y será nuevamente para Zamora en 1931, la Redención para la cofradía de Jesús Nazareno, pero quién vuelve a Zamora es un maestro consagrado, muy lejos del precoz adolescente, que realizará un novedoso grupo con un soberbio Nazareno de noble sencillez y serena grandeza. Tras esta obra se le abren al septuagenario Benlliure las puertas de Málaga primero y Cartagena después, para reemplazar los iconos devocionales desaparecidos, pues nadie mejor

Mientras Benlliure se traslada de la convulsa Madrid a la pacífica Zamora en 1874, en Cartagena comienza la reconstrucción de su aventura cantonalista, que a diferencia del contemporáneo Cantón de Málaga, supuso la destrucción prácticamente completa de la ciudad. El auge de la Semana Santa en el primer tercio del siglo XX en ambas ciudades tenía ciertas similitudes, pero la escasez de obras para procesionar en Cartagena era más notable. Es entonces cuando surge la figura de José Capuz Mamano (Valencia 1884 – Madrid 1964) para realizar los encargos de la cofradía de los Marrajos entre 1925 y 1930, con una obra cumbre en la escultura religiosa como es el Descendimiento realizado en 1930. Recién acabada la Guerra Civil, Enrique Navarro Torres viaja a Madrid para encargar la ejecución del Cristo de la Expiración. Su apuesta era José Capuz, pero la primera reunión es con Benlliure, quien logra cerrar el cuerdo de su cuarta obra procesional. No es extraño que el interés del entonces Presidente de la Agrupación por el gran escultor de esos momentos,

fructificara en el grupo del Resucitado, para ello será clave la contratación del trono del Cristo de la Expiración al taller de Félix Granda en 1941, pues muchos años había trabajado el escultor valenciano para el prestigioso taller madrileño. El primer contacto de José Capuz con Málaga está relacionado precisamente con el Sepulcro y el catafalco diseñado por Moreno Carbonero, pues al mismo tiempo se estaba realizando en el mismo taller el catafalco para el Santo Sepulcro de Cartagena, en el que José Capuz realizará la imagen del Cristo Yacente.
La restauración del catafalco del Sepulcro de Málaga en los talleres de Granda entre 1940 y 1942, brinda la oportunidad de adquirir por la cofradía oficial una imagen de Jesús del Santo Sepulcro del valenciano ya entonces fallecido, Julio Vicent Mengual (Carpesa 1891 – Madrid 1940), que procesionó en 1943, aunque finalmente no pudo hacerse con ella. Julio Vicent era compañero de José Capuz en el taller de Félix Granda, por lo que las similitudes de la obra de Capuz para el Sepulcro de la cofradía de los Marrajos de Cartagena con la de Vicent para Málaga, son elocuentes.


La restitución de la imaginería perdida comenzó poco después de
1931, reflejo de una ciudad con secular tradición cofrade que necesitaba reencontrarse con los iconos que asentían su fe, pero a diferencia de Cartagena, la renovación artística de la plástica religiosa promovida por los grandes escultores valencianos que trabajaban en Madrid y referencias indispensables del panorama escultórico español del siglo XX, fue desgraciadamente desechada por la reaccionaria escuela granadina primero, y por la escuela sevillana después. Las cofradías malagueñas optan por repetir los codificados, explotados y agotados aspavientos barrocos, hasta llegar a sórdidas representaciones de ilustres modelos del pasado, mientras en Cartagena las cofradías de los Marrajos y los Californios acumulan obras de Capuz y Benlliure, que sustituyen la obra desaparecida en la Guerra Civil de Francisco Salzillo.
El mismo balance será el que tenga un joven admirador de Benlliure, el prometedor artista Francisco Palma Burgos, que en 1942 cierra su aportación de imágenes titulares a las cofradías malagueñas. Lo que prometía ser una gran oportunidad de subirse a la modernidad imaginera que habían comenzado Zamora y Cartagena con espectacular resultado, se congeló.

El trono de flores es el paradigma de este periodo de reconstrucción, calificado como provisional de forma peyorativa y con una asentada idea de ser una respuesta barata a la falta de medios. No puedo estar más en desacuerdo con tan pobre valoración a la vista de las efímeras (que no provisionales) obras artísticas que se fueron sucediendo esos años.sucediendo esos años.





Transcribo una interesante reseña del periódico Sur de marzo de 1944, recogida en la web de la cofradía de las Penas: “(...)la AgrupacióndeCofradíasy,en general,todaslashermandades, sabendelaimportanciaquetienen lasflores(...)segastancantidades verdaderamenteenormes,(...)de unañoparaotrolospresupuestos (...)soncadavezmayores...elgasto porlaAgrupaciónasciendea 20.000pesetas(...)sepuede calcularendosotresmilmáslo quegastancadaCofradía(...)Hay quetenerpresentequeestoes solamenteunpromedio.Hubo cofradíasquegastaronelaño pasadomásde25.000pesetasen


Se gastan cantidades verdaderamente enormes en los tronos de flores. Diario SUR 1944.
florescomolaEsperanzayla Expiración,yotrascomolas VírgenesdelasPenasyelRocío, quelostronosopalioseran tambiéndefloresapreciosmuy elevados”.
En Málaga, hasta la llegada de Luis de Vicente, no había una morfología definida de trono, aparte del manido e inutilizado carrete, mientras que en Cartagena hay un modelo claro y definido que va desarrollándose en el tiempo, como es el trono diseñado por el arquitecto Carlos Mancha Escobar en 1878, el cual consiste en dos cuerpos elevados y profusamente iluminado con ocho arbotantes (cartelas) sustentados en las esquinas de los cuerpos tallados, a los que se les añaden adornos de flores. La siguiente secuencia muestra la evolución de un siglo del trono del San Juan de la cofradía California, desde 1879 hasta la actualidad:
El uso de la flor y la luz eléctrica consigue en Málaga en los años 40 resultados espectaculares, mucho antes de los que son hoy la seña de identidad de la Semana Santa cartagenera, si bien el uso de la flor como elemento artístico del trono tiene un claro precedente en Cartagena, de donde pudo importarse como tantas otras cosas, una idea que fue implantada de una manera particular y libre en los tronos malagueños.








A tenor de la información que se tiene de este periodo, los tronos de flores eran muy caros y solo las cofradías con recursos podían sacarlos, siendo una de las que más calidad y cantidad tuvo fue la cofradía del Amor con el trono de la Caridad, quedándonos de aquella época el manto de flores de las Penas, paradójicamente la cofradía que más ha renegado de toda vinculación estilística con lo aquí expuesto.

El otro aspecto a reseñar es el incremento del tamaño de los tronos, aunque nada nuevo que no hubiese ocurrido en los años 20, así el último trono que realizara Luis de Vicente para los californios de Cartagena en 1929, el Ósculo, recoge la siguiente anécdota:
“Loscofradesapreciaron inmediatamentequehabría problemasparapoderpasarel tronoporlaCalleSanMiguel,por loqueurgentementesolicitaron permisoalObispadoparapoder abrirunanuevapuertaporlacalle delAire.ElSr.Obispodiosu consentimiento,conlaadvertencia dequeenelfuturohicierantronos paralaspuertasynopuertaspara lostronos”.


En Málaga ocurrió lo mismo con la puerta de Santo Domingo, la cual fue agrandada para la salida y entrada de los tronos, permitiendo sucesivas ampliaciones del trono de la Esperanza en ancho y largo. Pero en este punto hay que aclarar la idea de “salir desde dentro de la iglesia”, puesto que la salida de los tronos de las iglesias en los años 20 y posteriormente a partir de los
años 40, no tiene nada que ver con el concepto actual. Los tronos se montaban en el interior de la iglesia, pero antes de la salida se sacaban al exterior, no quedando ninguna constatación gráfica de que los tronos salieran con el cortejo, sino que se sumaba a él en la misma calle, como así lo reflejan todos los documentos gráficos de la época. El enfrentamiento con los párrocos para montar los tronos en las iglesias, además de los trabajos de restauración de muchas de ellas que impedían ocupar su interior, hizo que las cofradías tuvieran que realizar el montaje en la calle desde días antes de la salida, dando lugar por cuestiones climatológicas a los famosos tinglaos.

La desaparición de la iglesia de la Merced y calle Granada como itinerario casi obligado para las cofradías, deja los recorridos circunscritos a amplias calles, lo que permite ensanchar los tronos para incorporar más varales y más hombres que mejorasen el paso de los tronos, aumentando el tamaño de los mismos proporcionalmente. Sin embargo, en Cartagena el

“…en el futuro hagan tronos para las puertas y no puertas para los tronos”. Obispo de Cartagena en 1929.
proceso derivó en la eliminación de gran parte de los portapasos, que serían sustituidos por chasis de camiones, disponiendo de un sistema que fue copiado por el Rescate en su famosa metamorfosis procesional en la que fue pionera, aunque teniendo en cuenta la copia salzillesca de la Virgen de Gracia, no resulta extraño el origen de tal inspiración.

Tras los tronos de flores llegarán los tronos de estilo cartagenero gracias a la labor del artista cordobés afincado en Málaga, Cristóbal Velasco Cobos, el cual tuvo una estrecha relación con Cartagena, estrenando en 1962 el trono de la Virgen de la Soledad de los Pobres de la cofradía de los Marrajos, de estilo cartagenero. Justo al final de la etapa más productiva de los tallistas malagueños, herederos del modelo de Luis de Vicente, surgen tres obras con sello cartagenero, los tronos del Coronado de Espinas (Velasco Cobos 1956), Piedad (Pérez Hidalgo 1962) y Misericordia (Velasco Cobos 1966). Afirmar que estos tronos son una



“recreación” del trono de carrete, no tiene justificación posible, pues son una adaptación del trono cartagenero, como lo es del antequerano el trono de los Dolores del Puente.
Las concomitancias de las procesiones cartageneras con las malacitanas son perfectamente reconocibles durante esta época de reconstrucción. Los traslados que se producían en los años 20 en Cartagena y que se reproducen en Málaga en estos años, junto con las promesas que van tras los tronos, puesto que las bandas iban por delante sin parar de tocar, marcando el ritmo de los penitentes (que no nazarenos) en su andar con sus hachetas. Resulta realmente difícil identificar claramente la ciudad en la que se retratan esos penitentes y nazarenos.
Aquí termina este viaje de pasiones bañadas por el Mediterráneo, con mucha mar por la que seguir navegando, pues la osadía de encontrar la libertad del conocimiento, es el aire que sopla nuestras ilusiones.
30 de mayo de 2018
En la Magna de la Victoria pudimos disfrutar del palio con más antigüedad de #CofradíasMlg, el de @pasoyesperanza que tiene piezas del estrenado en 1917, ejecutado por el valenciano José Quinzá Guerrero.








La Paloma vuelve a estrenar unas nuevas bambalinas en 1925 presumiblemente bordadas por la Adoratrices.
En 1956 estrena el nuevo trono y nuevo palio realizado por el taller de Encarnación Benítez de El Escorial, si bien hay muchas piezas y dibujos muy parecidos entre ellos.
El palio mejor conservado de #CofradíasMlg de los años 20 del siglo pasado, es el de @cfdmisericordia que se lo compró a @ExpiracionMlg para estrenarlo en 1953. Una magnífica obra de las Adoratrices.








En el mismo año de 1917 la @Hdad_LaPaloma estrenaba también un palio bordado por la casa Leonor Torres de Zaragoza.



No tengo certeza ninguna, en eso es @nosoloalameda quien mejor le puede dar luz a una atrevida pregunta: ¿esos bordados son los de @rcfusionadas?
La @ArchiSangre curiosamente salvó en 1931 el manto de las Adoratrices y las barras de palio, ¿y el palio?. Los bordados que se observan de 1931 podrían haber sido restaurados por Esperanza Elena Caro en 1948 para el palio que fue sustituido en 2012.
En 2005 fue sustituido el palio de @Sepulcromalaga que se estrenó en 1922, aunque se mantiene el diseño original.


La figura del valenciano José Capuz Mamano (1884-1964) necesita del grupo escultórico del Resucitado, como éste de conocerse la obra de su autor, no solo para que Málaga valore y reconozca al maestro y la joya que realizó, sino fundamentalmente para hacer justicia contra el ostracismo e indiferencia en el que han sido sumidos.
Un año después de cumplir el cincuenta aniversario de la muerte de Capuz, se abrió la magna exposición “Huellas” en el Palacio Episcopal, una muestra patrimonial de la Iglesia de Málaga que consiguió destacar el grupo del Resucitado especialmente, junto a obras de Pedro de Mena, Andrés de Carvajal, Niño de Guevara y otras anónimas, todas ellas piezas relevantes del patrimonio eclesiástico de la Diócesis.
El discurso expositivo tenía una especial simbología, puesto que al mismo tiempo que desarrollaba la evolución artística desde la reconquista a finales del siglo XV hasta la obra representativa del siglo XX con el grupo del Resucitado, se realizaba con la línea cronológica de los misterios de la vida de Cristo y de la Virgen a través de su iconografía simbólica, dispuestas en amplias salas que atenuaban la luz paulatinamente para llegar en
penumbra a la Pasión de Cristo, en la que un angosto pasillo ofrecía el rojo escenario que descubría el grupo del Resucitado.
La exposición Huellas de Málaga estaba lejos de aquella de 2002 que con igual nombre se realizó en la catedral de Murcia con casi seiscientos mil visitantes en los seis meses que duró, pero hacía el perfecto contrapunto a las inauguraciones de los nuevos museos Pompidou y Estatal Ruso, que se unían al Thyssen y el Picasso en la oferta cultural de la capital. Precisamente es llamativa la incongruencia de una ciudad que camina en dirección contraria al barroco en su apuesta cultural, pero está lejos de reconocer sus propias joyas contemporáneas como el grupo del Resucitado de Capuz.
La procesión del Santísimo Cristo Resucitado nace con la creación de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga en 1921, la primera en España. Las 13 cofradías fundadoras deciden organizar esta procesión en la misma Semana Santa de aquel año, para lo cual solicitan prestada a las religiosas Bernardas una imagen atribuida a Fernando Ortiz (Málaga 1717-1771). La provisionalidad que suponía tener una imagen y trono cedidos, hace que en 1926 se proponga por la Agrupación la

creación de una cofradía del Santísimo Cristo Resucitado, para lo que encarga en 1927 al artista granadino Luis de Vicente Mercado, el proyecto de un nuevo grupo escultórico y un nuevo trono.
La muerte Luis de Vicente a finales de 1928 truncó el proyecto, lo que provocó encendidas disputas en el seno agrupacional sobre si debiera ser realizada la nueva empresa por artistas locales o foráneos, lo cual llegó a calificarse como “vergonzoso y antimalagueñista”. El resultado fue que el más importante artista local del momento, Francisco Palma García (Antequera 1887-Málaga 1938), se encargaría de la realización de la imagen y del trono,

pero nuevamente un desgraciado acontecimiento destrozaría el anhelo de los cofrades malagueños, los sucesos de mayo de 1931. Tras diez años de funcionamiento de la Agrupación, parece consolidarse que la procesión del Resucitado forma parte de la misma, como así sucederá tras la Guerra Civil, quedando ya para siempre en el olvido la idea del Presidente fundador de crear una cofradía.
El septiembre de 1938 se inaugura la nueva sede de la Agrupación presidido por Enrique Navarro Torres, hermano mayor de la cofradía de la Expiración. Tras la Semana Santa de 1939 viaja a Madrid para encargar la nueva imagen del Cristo de la Expiración, para lo que tenía previsto entrevistarse con Capuz, José Pascual Ortells (1887-1961) y Mariano Benlliure (1862-1947), siendo este último el encargado de realizar la talla, que se procesionará por primera vez en 1940. El siguiente paso será realizar un nuevo trono que encargará en 1941 a los talleres del padre Félix Granda de Madrid. En este punto hay que recordar que el trono más
En 1927 se encarga a Luis de Vicente un grupo escultórico y trono para la creación de la cofradía del Santísimo Cristo Resucitado.


importante en ese momento en la Semana Santa de Málaga era el del Sepulcro, realizado por los mismos talleres en 1927. Ese mismo año de 1927 los talleres de Granda habían entregado otro catafalco para el Sepulcro de Cartagena, realizando toda la imaginería José Capuz, incluidos los bajo relieves del Vía Crucis que decoran el trono, los cuales serían copiados para el trono de la Expiración que se estrenaría en 1942.
Aunque la figura del artista valenciano era conocida en Málaga, la relación de los talleres Granda con el Presidente de la Agrupación será determinante para que en 1941 se le realice el encargo del Resucitado, cuestión pendiente desde hacía una década. El hecho de que Capuz no remitiera hasta 1944 el boceto en barro no está claro, al igual que el evidente parecido con el Sagrado Corazón de Tarifa que hiciera en 1944, si bien es un aspecto clave que en el veinticinco aniversario de la Agrupación en 1946, fuese bendecida la talla que desde ese momento se convertiría en el Titular agrupacional. Desde la
presentación del boceto ya se advertía la falta de aceptación de la propuesta artística de Capuz, permaneciendo aún hoy ese “acalorado e injustificado rechazo de un público escasamente preparado para esfuerzos intelectuales que trascienden más allá del consabido realismo epidérmico y neobarroco”.
El Cristo Resucitado se muestra "flotando" por encima de la tumba, una innovación italiana del Trecento y que permaneció en el arte italiano hasta finales del siglo XV, incluyendo la cruz-bandera en la mano de Cristo, que representa la victoria sobre la muerte y el infierno, símbolo derivado de la visión del siglo cuarto del emperador romano Constantino el Grande.

En este sentido la imagen se muestra hierática y rígida, frontal y estilizada, enfatizando la espiritualidad y lo sobrenatural, desarrollando el simbolismo propio de un pantocrátor del arte bizantino y que recoge en detalles como la postura del pie izquierdo, así como el lábaro que se yuxtapone entre la sólida cruz que abraza con su brazo izquierdo y la cinta blanca. Por ello hay que resaltar la contraposición a los postulados del Concilio de Trento, que rechazaba este tipo de representaciones flotantes, para


establecer la concepción típicamente barroca con los pies de Cristo firmes en la tierra.
El carácter clásico de la obra de Capuz no está enraizado a la moda del momento, a su formalismo estético para lo que estaba pensada, como son las procesiones de Semana Santa, sino al valor conceptual de recurrir a formas esenciales para asimilar inconscientemente ideas de valor universal. La imagen se presenta como un tótem emergente, potente a la mirada y armonizando texturas y colores, que generan una percepción helicoidal en la que se envuelve el naturalista torso marmóreo.
La inclusión de la nube y las palomas a los pies, recogen el simbolismo de la reconciliación entre la Divinidad y el Hombre: “Y añadió Dios: Esta es la señal de la alianza que establezco para siempre con vosotros y con todos los seres vivos que os han acompañado: pondré mi arco en las nubes; esa será la señal de mi alianza con la tierra” (Génesis 9, 12-13).
La composición se ordena en un triángulo, presidida por la imponente figura de Cristo saliendo del sarcófago con su mirada impávida a la posición baja del espectador, mientras a cada lado hay dos sayones de pobres vestiduras, uno despierto a su derecha en actitud sorpresiva y el otro durmiendo con la máxima placidez en serena postura. La coreografía ideada por Capuz parte de una compleja geometrización espacial para unir los cuatro
 La Resurrección de Cristo. Rafael Sanzio 1499-1502
La Resurrección de Cristo. Rafael Sanzio 1499-1502
elementos del grupo: el sarcófago, los dos sayones sedentes y el Cristo, consiguiendo establecer una orquestación del grupo en un movimiento que condujese la mirada del público hacia la figura del Resucitado. El sarcófago se dispone levemente de manera transversal, lo que permite generar una planta cuadrada con los sayones sedentes a cada lado del mismo, el triángulo que cada figura forma en planta y alzado, soluciona de manera única la visión del grupo desde todos los ángulos, consiguiendo romper la horizontalidad del sarcófago y cerrando la escena hacia el vértice central. La lápida que tapa el sarcófago se configura como telón de fondo en las perspectivas laterales, pero manteniendo la neutralidad frontal. El uso del rojo en la desnudez de la madera, ofrece un recurso efectista de gran naturalismo para identificar claramente los elementos en un fondo cambiante y radiante, pues no olvidemos que la procesión se realiza en la mañana del Domingo de Resurrección por calles de muy distinta luz y arquitectura.

El estreno en 1946 fue sobre un trono de flores, quizás influenciado por las referencias cartageneras que desde los años 20 se tenían, no ya solo por la figura del granadino Luis de Vicente, aunque no vienen al caso detallarlas. En 1954 convoca la Agrupación un concurso para la realización de un nuevo trono, siendo el ganador el artista local Pedro Pérez Hidalgo. La conjunción de grupo escultórico y elemento procesional resultaba acertada y se mantendrá inalterada hasta 1978, cuando se elimine este trono por otros que serán provisionales. En 1983 se estrena el actual, también realizado por artistas locales y que desde un principio suscitó no poco desdén del público, al mismo tiempo que provocaba la desaparición del grupo escultórico, mutilando incomprensiblemente la obra de Capuz.

Esta desgraciada situación se ha perpetuado en el tiempo hasta nuestros días, sin más razones que mantener un creciente desapego y una escasa identificación estética con lo que se procesiona.

Coincidiendo con el 25 aniversario de la creación de la Agrupación, sale por primera vez la talla de Capvz.
La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga volvió a menospreciar la obra de José Capuz en el año que se celebraba el cincuentenario de su muerte, con el nuevo trono para su Titular. Un diseño manierista que mutila definitivamente el grupo escultórico y ofrece una sesgada visión de un concepto artístico único para representar la Resurrección de Cristo. El grupo escultórico ha quedado relegado a exposiciones como la de “Huellas”, aunque desprovisto de la significación que tiene sobre un trono y en


procesión, ya que ni en la propia sede de la Agrupación, la iglesia de San Julián y el museo anexo, está visible.
La obra de Capuz tuvo en 2015 una significativa relevancia con el seminario y la exposición A Divinis en Cartagena, la cual propuso un recorrido por la influencia que tuvo de los modelos clásicos.
Sirva este recorrido para que la huella de Capuz resucite, para que siga comunicando lo que pretendió con sus obras y ver qué nos dicen hoy.
Una historia para una novela 27 de julio de 2017
¿Se imaginan que la Catedral de Málaga se hubiese terminado alguna vez y hubiese una foto de ello?
Visitando el palacio de Achilleion en Corfú, vi en su noble librería una carta de la condesa de Hollms a una tal Amalia, marquesa de C.L.
Junto a la carta escrita en francés, había una fotografía con la etiqueta Jaen Spagna.Mayo1893 .
Aquello no era Jaén. ¡Era Málaga!
Un espejo permitía leer lo que había escrito por detrás: Siemprequedaráenlamemorialoque hicimos.AnicetoHiguera.
¡No podía ser verdad lo que allí se veía!
¿Quién ese tal Aniceto?

En la carta aparecía varias veces la palabra Málaga y... ¡La Concepción!
En enero de 1893 la condesa de Hollms recaló en Málaga de incógnito. Realmente se llamaba Elisabeth, era la emperatriz austrohúgara, Sisi
Amalia Heredia Livermore, marquesa de Casa Loring, fue la anfitriona de Sisi y con ella paseó por la flamante calle Larios.
Amalia y Sisi se conocieron en enero, la carta de mayo, todo en 1893.
La foto de la vitrina era imposible que fuese de esos años. Imposible
Tiempo después, paseando por la mágica localidad de Semur-en Auxois, quedé estupefacto.
¡No puede ser!
Rue Aniceto Higuera
Aniceto Higuera había sido el maestro de obras que de la mano de Eugène Viollet-le-Duc, restauró la bella colegiata de Notre-Dame hacia 1846.
El siguiente encuentro con Aniceto es en Ceuta en 1859. Allí estuvo para obras de fortificación con el nuevo método del francés Lambot

Después de muchos meses esperando, llegó la traducción que había solicitado de aquella carta encontrada en el palacio Achilleion ¡Por fin!
Deseando leer la carta y desentrañar su contenido, una breve misiva decía: "..las doscartas... ¡Dos cartas! ¿Hay otra carta? Faltaba aire.
UnatardeenLaConcepciónle enseñamosalSeñorHigueralosdibujos deMuntaner,losmismosque gustosamentehicellevaralMiramare
LareinaIsabelIIhabíaanunciadoque visitaríaMálagaylepropuseamiquerido esposollevaracaboaquélprodigioso proyecto.
¡Alto!
Esa carta era la que Amalia le envió a Sisi en enero de 1893 tras visitar Málaga.
La visita de Isabel II fue en 1862. No cuadra.
Nada hay en la prensa de la época entre 1860 y 1862.
¿Cómo algo así podía ocultarse y quedar solo reflejado en una foto en Corfú?
Sigamos..
Enochomesescompletóelproyecto donJuanBautistaPeyronnet,arquitecto delaAcademiadeSanFernando,yal cabocomenzaronlasobras.
En la carta detalla el trabajo de Aniceto en la saca de piedras de las canteras y la traída por barco, en total serán 62 viajes en dos meses.
Seutilizóelnovedososistema Lambot quedonAnicetohabíaconocidoenParís, ellopermitióquelaobraquedara concluida ennuevemeses.
Sigue Amalia contando que su marido Jorge Loring y los Heredia y Larios, quisieron mantener en absoluto secreto la magna obra para la Reina.
Prontoempezaronlosproblemas.Una grangrietaaparecióenlabóvedabajola torrenorte,queprovocóunaaparatosa rotura enla fachada.
ElinformedelarquitectodelaCatedral, donFranciscoEnríquezFerrer,fue concluyente:habíaquederribarlaobra realizada.
¡Se caía!
Soloundíasepudover.DonAniceto habíadesmontadoelandamiajesolopor undía. Yentoncessehizola foto.
¡Lo que daría por ese día!
Tres semanas después ya no quedaba rastro de aquella aventura.
El silencio en la ciudad mezclaba vergüenza y sinrazón por tan fugaz obra.
Las últimas palabras de Amalia: Altiempo,alahistoria,almismoarte, quisimosvencerconnuestrapasión,pero lanaturalezapusoorden.
Esa foto, Amalia, la condesa de Hollms, hasta el mismo Aniceto, vivieron su particular sueño de una noche de verano.
¿Tiene interés en saber qué piensa alguien de la Semana Santa de Cartagena, no siendo cartagenero?. Si sufre esa curiosidad, no se preocupe, a mi me pasa igual cuando lo hacen de Málaga. Damos por hecho que el de fuera solo puede decir cosas buenas, porque para contarnos las malas ya hay una pléyade local que se queda a gusto cada vez que puede. Se confía en la capacidad de impresión que una Semana Santa única y espectacular transmite a quien la conoce, disfruta y sobre todo, vive. ¿Quién puede resistirse a eso?. Asumimos sin error alguno a equivocarnos, que tiene que venir alguien de fuera a cantarnos nuestras virtudes y lo maravillosos que somos, porque nos lo meremos, hemos trabajado mucho para que se nos reconozca, y quién mejor para ello que un perfecto desconocido, alguien que no conozca nuestras simplezas y banalidades. El envoltorio, la fachada superficial y el deslumbrante artificio de trivialidades, pasan a ser nuestro seguro de confianza, pues el resultado es bueno, la obra de teatro barroca es deslumbrante a los sentidos. Pero para eso que venga otro a escribir, que yo no me ofrezco para ser pregonero.
La curiosidad sin embargo, comienza por una cuestión básica: ¿por qué en Málaga no se conoce la Semana Santa de Cartagena?. Sí, no se sorprenda el que lea esto por reconocerle que unos cuantos puertos más al sur, muy pocos boquerones cofrades saben que hay marrajos procesionistas. Semejante inconsciencia me remueve el ánimo penitente con el conocimiento de una historia que cada día se hace más divergente, más ajena a dos realidades procesionales que van al paso.
No es ya una cuestión de lenguaje similar, ni de forma de procesionar con tronos al hombro, artistas compartidos o Lunes Santo de promesas, es reconocerse mutuamente, desde el sentimiento común que ha hecho posible todas esas coincidencias y me permite afirmar que soy tan procesionista en Málaga como tonto de capirote en Cartagena. Todavía me falta más convencimiento para hacer propio el concepto de portapasos, y es que el Guadalquivir en términos cofrades está anegando mucho terreno propio, mucha identidad que debiera ser inviolable, pero que sucumbe a una mal entendida globalización bajo el paradigma de lo auténtico y el único referente válido.
La distancia a veces va más allá de
una cuestión física, es además de pensamiento e incluso omisión. La distancia está provocando que un pasado y una todavía realidad presente, surjan en el colectivo cofrade malagueño como un yacimiento arqueológico, tan extemporáneo como exótico y necesitado de estudio y paneles explicativos. Esa es la aflicción que causa vivir en Málaga a la hora de reconocerse más procesionista cartagenero que cofrade miarmero. En dos artículos publicados en bajo el título ”Pasiones bañadas por el Mediterráneo", detallaba las interesantes relaciones de dos "Pasiones bañadas por el Mediterráneo", la de Cartagena y la de Málaga. Para mojarse en estos temas mejor hacerlo teniendo playa, porque hasta en eso pocas diferencias hay entre Benipila y el Guadalmedina. El viaje histórico que realizaba va contracorriente, subiendo el monte de una filosofía procesional imperante que es propia de agua dulce y que reniega de aquello que huele a calafate. Es hora entonces de hacer el viaje de vuelta a puerto, a Cartagena, para contar que se necesitan maromas que aseguren un futuro más fraterno, más familiar, como hermanos de una forma de celebrar la Pasión sin complejos de lo que somos y cómo lo hacemos.
El concepto de agrupación es tan concordante en su objetivo como diametralmente opuesto en su sentido. Las procesiones en Málaga se desarrollan como respuesta económica a la crisis finisecular del XIX y a la división de clases que necesita evidenciarse públicamente con manifestaciones, por un lado las de carácter obrero y por otro las de carácter religioso, todas en cualquier caso, demostrando el convulso equilibro político e ideológico en el que se convivía en la España del primer cuarto de siglo.
Al igual que ocurría en Cartagena, las subvenciones municipales quedaban al arbitrio de la situación política, lo que ponía constantemente en peligro la celebración anual de la Semana Santa, pues en ambas ciudades los cortejos procesionales eran básicamente mercenarios de penitencia, “peseteros”. El sector comercial de la ciudad y la oligarquía económica, sustentaban un desmesurada carrera por la suntuosidad de la Semana Santa, ya fuera por la recuperación del número de cofradías existentes, como por la creación de un patrimonio deslumbrante. Pero todo eso necesitaba una fórmula de financiación y la respuesta en
Málaga fue la Agrupación de Cofradías en 1921, bajo el fundamento de que el municipio le concediese la explotación de las calles para la instalación de sillas. El turismo luego se encargaría de hacer rentable este negocio de fiestas exóticas para unos guiris que buscaban el inigualable clima invernal de la ciudad que buscaba emular a la Costa Azul francesa.
Las agrupaciones cartageneras que comienzan a crearse a partir de 1926 bajo la idea de Cleto Sanz para el Santo Sepulcro, configuró decididamente la Semana Santa de Cartagena en la integración social a través del capirote. En Málaga se tardó más de medio siglo para que esa integración fuese factible a través de los tronos y por ende, de la financiación efectiva de las cofradías como ocurría en Cartagena desde hacía décadas. El respeto, admiración y símbolo identitario cartagenero que representan los capirotes, en Málaga evolucionó mucho más tardíamente hacia los hombres de trono. Ahora se busca completar y hacer íntegro todo el cortejo procesional, cualificando y emulando la figura del nazareno en Málaga a la del hombre de trono, como la de potenciar al portapasos en Cartagena. Quizás esta síntesis

Un momento histórico compartido con Mariano Benlliure y José Capuz, fue tristemente abandonado para enrolarse en la mediocridad estilística de un neobarroco caduco.
más o menos acertada de darle vigor a los aspectos más débiles de la procesión, sea una de las consideraciones más interesantes para incentivar y promocionar la relación en Málaga y Cartagena.
En Málaga somos herederos de un estilo de trono con nombre propio: Luis de Vicente, cuya obra solo desfila por Cartagena, pero el mejor trono sigue siendo el mellizo del Santo Sepulcro cartagenero, parido en los talleres madrileños del padre Félix Granda. Durante la década de los cuarenta los tronos en Málaga eran arquitecturas efímeras construidas con flores, sobresaliendo en este arte el trono de la Virgen de la Caridad. La parafina y grandes baterías, eran el factor energético que desde la década de los felices veinte, llenaban de luz y efectos de sombra, la tramoya barroca en la que se convertían los tronos durante la noche en la calle. Una tradición que paulatinamente se ha ido eliminando con peyorativos argumentos y liturgias incompatibles. Por ello de los tres elementos que forman la naturaleza procesionista cartagenera y que estaban perfectamente integradas en la Semana Santa de Málaga: la luz, la flor y la música; nada queda hoy que haga asimilar que en algún tiempo pasado hubo igual definición estética.
Parece mentira que el único trono cartagenero que no procesiona por la calle Cañón no sea así reconocido. El trono de la Misericordia que procesiona en la noche del Jueves Santo lo realizó Cristóbal Velasco Cobos, el mismo

que el de la Santísima Virgen de la Soledad de los Pobres. Un trono cartagenero prototípico que sigue los cánones del proyectado por Carlos Mancha en 1879, pero que sustituye las cartelas por grandes faroles en las esquinas. La ignorancia sobre su estilo ha dado con una explicación a su forma realmente sorprendente, ya que se define como un trono que “recrea el típico carrete malagueño”. Este 2016 es el año de la Misericordia, aunque ya salió este trono en junio de 2015 por el ciento cincuenta aniversario de la fundación de la cofradía, así que no sería mala idea que se hiciera una extraordinaria con este trono en Cartagena. Necesita que sea reconocido como lo que es y nada mejor para ello que hacerlo en casa.
Hasta los años ochenta la música era un constante tocar de tambor al estilo Bomberos, la real banda de cornetas y tambores, madre y maestra de este género, al que supo darle entidad musical el maestro Escámez, sí, el mismo que el de la marcha de San Pedro Apóstol. Ese constante tocar de tambores, machacón, contundente, no marcaba ningún paso, ninguna cadencia para los componentes del desfile procesional, simplemente era la banda sonora cada noche. Los tronos eran ordenados en su andar por un solo tambor en la cola, que comúnmente era tocado por el menos acompasado de la banda, causando no pocas pérdidas del paso en el andar de todos los jóvenes que portaban el trono y las quejas airadas consiguientes. Hasta hace relativamente pocos años, la
Lunes Santo de promesas, tras un sudario o una túnica blanca.
música no ha entrado a formar parte intrínseca de la que ahora se denomina estación de penitencia, ya que el desfile procesional queda para aquellos tiempos de impuro procesionismo. Sin embargo, el aspecto más acuciante y que genera más controversias es el de la figura del nazareno, el capirote. En Málaga la cultura del capirote ha quedado relegada a una mera cuestión secundaria, al principio fueron las mujeres las que ocuparon el anonimato que los hombres habían dejado al ir a los tronos y actualmente son los hijos de ambos los que realizan la función de enfundarse el capirote. Esta infantilización de las filas penitenciales no es más que el estrepitoso fracaso de una estrategia de volumen, de largas filas y nula incentivación procesional. En ello la estructura, función y estilo de los tercios cartageneros, debiera ser un referente de primera línea, por su clara identificación con la organización de las procesiones malagueñas.
La última afrenta ha sido mutilar la presencia de la única y excelente obra de José Capuz Mamano, el grupo del Resucitado. El nivel demostrado en esta cuestión debiera haber movido conciencias sobre un autor sin el que no se entendería la Semana Santa de Cartagena. En Málaga hay tortícolis para mirar a levante, para reconocer la valía de las obras realizadas por artistas de la escuela de bellas artes de San Carlos, que quedan fuera de la corriente que durante las últimas décadas está arrasando con cualquier atisbo de modernidad y
avance en la iconografía procesional. Un momento histórico compartido con Mariano Benlliure y José Capuz, fue tristemente abandonado para enrolarse en la mediocridad estilística de un neobarroco caduco y que ahonda en la deformación cultural que debieran aportar a la escultura religiosa las cofradías.

Son infinitas las diferencias entre dos formas de entender la Semana Santa, la cartagenera y la malacitana, pero no me cabe duda que hay que hacer lo posible porque se conozcan, se reconozcan, se tomen en consideración en un mundo que nos acerca más que
nunca en base al interés, a la valoración mutua y la empatía cultural que nos hace distintos en nuestras semejanzas, de lenguaje, de formas, de elementos, de sentidos y formas de expresión.
Valga todo esto como un simple soplo de relente marino para recodar que la influencia cartagenera en Málaga es elocuente, que la relación entre ambas pasiones procesionistas tiene más semejanzas que divergencias, y por todo ello es necesario catalizar un fructífero intercambio que confluya en los intereses que cofrades y procesionistas anhelan. Nos lo merecemos.
