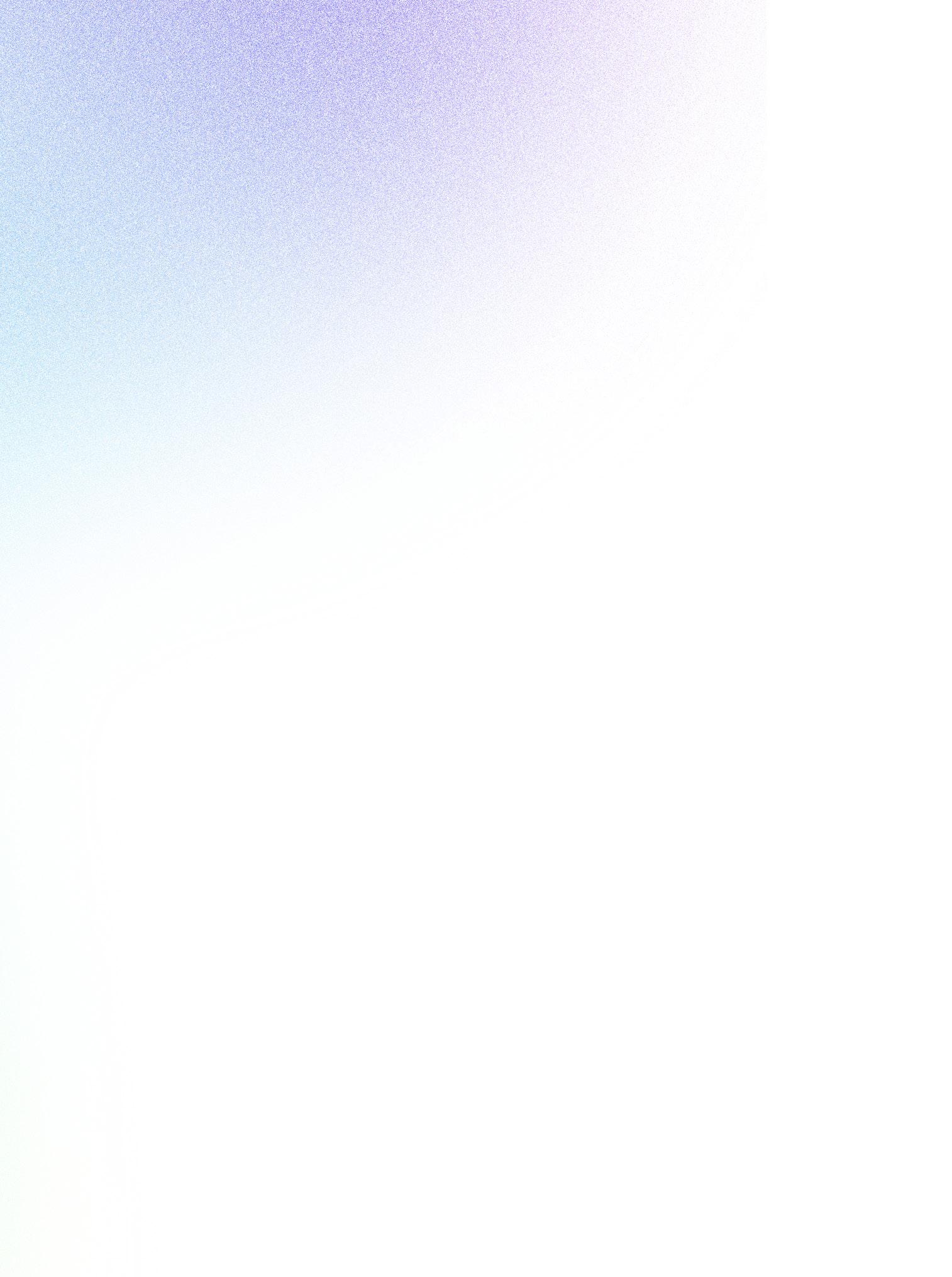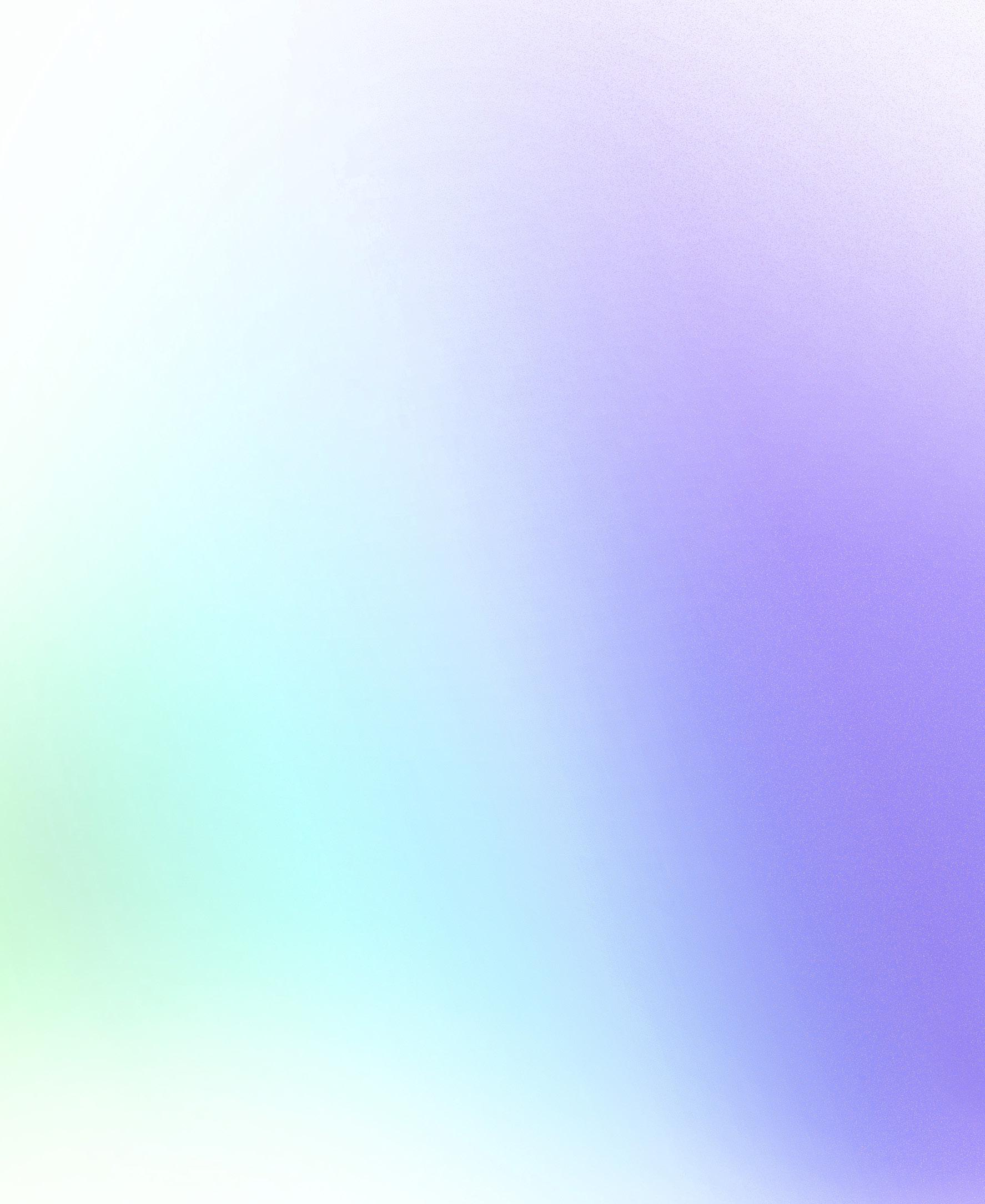en América Latina: ¡Riesgo económico y riesgo político entre una nueva y final tercera década perdida y la necesidad urgente de una nueva izquierda!
El riesgo económico:
Impedir que América Latina y nuestro país caiga y se desmorone como producto de una nueva tercera década perdida.
Producto de un estilo de “gobierno imprevisor”, en América Latina ha prevalecido una visión cortoplacista, autoreferenciada y acrítica de la planificación estratégica y de la prospectiva del desarrollo; que ha impedido salir del entrampamiento de los fuertes desequilibrios generados en los años de 1980, y. salir de las consecuencias de la estabilizacion nominal, financiarizadora y neoliberal de los años 1990 (que privilegió el capital ficticio, la inflación, las tasas de interés y el tipo de cambio). Veamos:
1. No saldamos la cuenta histórica de los años 70 y 80: Y así se perdió la primera década de posibilidad de futuro de América Latina y el Perú.
En 1987 la CEPAL, con su propuesta de “Reestructuración Productiva con Equidad”, nos convocaba a no perder la oportunidad de la historia futura: transformación productiva con equidad para el crecimiento y desarrollo sostenido.
No supimos o no quisimos escuchar las propuestas y voces de alerta para la Reestructuración Productiva y Social-Ambiental de ese momento.
Y así, no pudimos resolver:
a) Los factores estructurales que remecieron la economía, tales como: el crack petrolero de los 70; la caída del patrón oro-dólar; la estanflación que caracterizó la gran crisis económica-productiva de los 70
b) La gran caída de la productividad empresarial y del trabajo.
c) La cuasi desaparición de la clase trabajadora obrera y del movimiento sindical (base social fundamental de las fuerzas de izquierda de esos años)
2. Entonces, luego de la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría E.E.U.U.-U.R.S.S.: Sobrevino el interregno del llamado consenso de Washington imponiendo el neoliberalismo financiarizador desde la última década del siglo XX.
La ofensiva del Modelo Neoliberal fue posible porque:
a) Impuso las políticas Neoliberales a nivel mundial
b) Implantó cambios radicales en los imaginarios, en el sistema y la arquitectura productiva-económica-social que aún nos dominan.
c) Produjo la fragilidad y el carácter perdedor de lo productivo, de lo industrial, de lo palpable frente a todo lo que es financiarizador.
d) Logró el domino de lo financiero y el capital ficticio (basado en lo virtual y el predominio creciente de los algoritmos), que son los que recogen la mayor parte de los beneficios concentrando cada vez mayor riqueza en pocas manos.
e) Y logró la mayor generalización, masificación y rol protagónico de las clases medias.
En este contexto, este neoliberalismo, aparte de la eliminación y/o suburdinacion del rol del Estado y la implantación de la dictadura del Mercado, PRODUJO UN CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVASOCIAL teniendo como telón de fondo a la tercera revolución tecnologíca-productiva. Así se dio paso a una nueva división internacional del trabajo con los siguientes rasgos característicos:
a) La creación de valor, de generación de ganancia, de acumulación de capital, que se producía en la fábrica, en la industria, en lo productivo; se desplazó a la esfera de los servicios, de las instituciones financieras, de la circulación de mercancías y del consumo.
b) De esta manera se desplazó a los trabajadores productivos, dando paso a los trabajadores de los sectores de servicios dominados por las tecnologías de la informática y comunicaciones (base de las cadenas de valor), y por el dinero.
c) Surgió así el poder de las clases medias. Para las grandes empresas capitalistas con base tecnológica, el gran negocio y rentabilidad ya no está en producir sino en disribuir mercancías y lograr que se consuman; para ello, se necesitaban trabajadores para esas funciones.
d) Estas clases medias deberían tener niveles de educación crecientes, y, se les debería pagar más para garantizar que consuman las mercancías (fomento del consumismo y el crédito de consumo masivo).
e) Para producir las mercancías (fabricación de productos) se optó por la estrategia de la Deslocalización productiva en territorios ad hoc; particularmente, en los lugares en donde existían los recursos naturales, materias primas y una mano de obra barata que garantizara costos bajos y altas rentabilidades económicas. Así se implantó las llamadas maquilas y se dio pasos a un neoextractivismo y nueva oleada de desposesión.
3. Pero, a finales de la primera década del siglo XXI, el neoliberalimso financiarizador entró en crisis: Se produjo la Gran Crisis Financiera del 2008-2009 (y luego su estocada irreversible y vital el 2017-2018)
Esto trajo este mundo abajo; y, con él, la caída esta vez de las clases medias (pauperizacion, proletarización,
informalización generalizada de las sociedades) que ya preludia la aparición de la Gran Depresión del Siglo XXI como consecuencia de la crisis y colapso energética, ecológica, ambiental y socio económica que vivimos.
Producto de esta Crisis del Neoliberalismo, se presentaron las siguientes nuevas situaciones y contradiccones:
a) La era de la globalización-internacionalización basada en:
• El poder financiarizador del capítal,
• La privatización del Estado y la Sociedad,
• El nuevo extractivismo de desposesión,
• La liberalización y total mercantilización de la mano de obra y del comercio;
• Y, el despliegue de la Cuarta Revolución Industrial 4.0 basada en la Quinta Revolución Tecnológica (la de robotizacion, inteligencia artificial y la biotecnología)
b) El declive de las clases medias y los efectos perniciosos y terribles de la globalización sobre las capas trabajadoras. Y esta afectación también alcanza a las clases medias altas de cada país.
c) La agudización de las contradicciones y mayores confrontamientos entre estas clases medias y mediasa altas con los multimillonarios (el 1% más rico del mundo y de cada país) que son la cúspide de la pirámide.
d) La presencia cada vez más activa y agresiva de un campo de la derecha, con sus propias contradicciones, expresiones orgánicas y estrategias:
• Aferrándose ahora al apoyo de la acción estatal del viejo capitalismo,
• Incrustándose en el poder político, con tentaciones dictatoriales y totalitarias
• Garantizando su presencia en el Estado y lo Público,
• Logrando el control de grandes empresas transnacionales y nacionales.
4. Contradictoriamente y en paralelo, en esta primera década del siglo XXI, se presentó una segunda gran oportunidad histórica para América Latina: el triunfo electoral de gobiernos progresistas.
Este proceso electoral se produjo en un contexto marcado: por la oleada de los movimientos antiglobales y antineo-
-liberales, por un lado; y, por otro, por el hecho de que la región experimentó el “boom de los precios de las materias primas”; se generó un espacio renovado para la reflexión sobre el futuro, las politicas de mediano y largo plazo, incluyendo la planificación para el desarrollo.
Lamentablemente durante este auge no se previeron medidas de largo aliento para hacer sostenible el crecimiento logrado y, en particular, para realizar la Reestructuración Productiva-Tecnológica y una audaz Redistribución con Equidad.
Nuevamente no quisimos oír y nos pusimos de espaldas, a tres propuesas históricas estratégicas, que nos convocaban a no perder una segunda oportunidad de la historia futura de América Latina:
La de la CEPAL, con su publicación del 2008
“La transformación productiva 20 años después: viejos problemas, nuevas oportunidades”; que nos convocaba a no perder una segunda oportunidad de la historia futura de A.L.
La de la Corporación Andina de Fomento (CAF), entre los años 2000-2006
Urgencia de la Transfomación Productiva basada en Productividad impulsada por la Innovación, con 3 propuestas:
*La reinserción internacional de los países latinoamericanos;
*La transformación productiva en América Latina;
*La inclusión social.
La propuesta de ruptura radical con el “Circulo Vicioso” Productivo dominante en América Latina del 2006
Planteada por Javier Medina y Edgar Ortegón en su libro Manual de Prospectiva y Decisión Estratégica: bases teóricas e instrumentos para América Latina y el Caribe (CEPAL, ILPES; Serie Manuales. Santiago de Chile, septiembre 2006).
Para los autores dicho “Circulo Vicioso” es responsable del estancamiento de la productividad, y está caracterizado por cuatro tipos de perfiles:
-El Perfil Tecnológico, que soporta una estructura productiva basada en sectores y productos con bajos niveles de valor agregado y bajos precios (conmodities) que dependen en gran forma del comportamiento del entorno internacional.
-El Perfil Educativo, caracterizado por el bajo nivel y baja calidad educativa, por un lado; y, por otro, por el bajo nivel de planeación, de desarrollo tecnológico y de muchas dificultades para innovar.
-El Perfil Competitivo, expresado en los menores niveles de productividad frente a líderes globales de alto nivel tecnológico.
-El Perfil Social, expresado a través de mayoritaria pobreza e ingresos insuficientes, profunda desigualdad e inequidad, sensación de inestabilidad e incertidumbre de la población.
Y fue así como no se materializó la denominada “década latinoamericana”:
a) Al contrario, luego de la crisis financiera internacional del 2008-2009, la Región sufrió una fuerte desaceleración económica.
b) Y, durante la segunda década del Siglo XXI (20112020), a la crisis financiera se unió la caída de los precios internacionales de las materias primas y el estancamiento del producto interno bruto por habitante.
Y así, nuevamente, se perdió la segunda década de posibilidad de futuro de América Latina.
5. Y así, en esta década 2020, América Latina vive una hora crucial y definitiva: ¡Entre una nueva y final tercera década perdida o una posibilidad de construir un nuevo futuro!
Seguimos sin superar la segunda década perdida y nos enfrentamos a una cruda realidad:
a) Hemos sido la Región del mundo más afectada por la Pandemia COVID-19. Hemos experimentado, y aún sentimos, la profunda precariedad y fragilidad de los sistemas de salud unido al crecimiento del hambre y desempleo.
b) Según datos de la ONU y la CEPAL, América Latina es la región que contiene en su seno, las sociedades más desiguales del mundo. Los Altos niveles de desigualdad, informalidad y pobreza con un porcentaje significativo de indigentes así lo confirman.
c) En materia económica, de acuerdo con la CEPAL, la región persiste con las consecuencias de la segunda década perdida, con un magro crecimiento del PIB promedio de 0,8%, es decir, una situación general y promedio de lento crecimiento, con tendencias a su declive o estancamiento.
d) Los poderes oligárquicos tradicionales y los Grupos Empresariales y Financieros emergentes (la nueva Oligarquia industrial y finaciarizadora), privilegian sobre todo las alianzas con el capital financiero global (subordinando al propio capital productivo), impulsando una estrategia que la podrámos calificar de “neoextractivismo neocolonial”. Estas alianzas no han producido resultados distintos a la persistente realidad estructural de la desigualdad social, ahora combinada
con los crecientes deterioros ambientales y ecológicos, producto de la ampliación de la escala de extracción depredadora de los recursos naturales renovables y no renovables.
e) Y junto con todo esto, vivimos una situación de baja calidad y creciente desconfianza institucional, gubernamental y estatal y política, así como de creciente cuestionamiento de la democracia representativa que vivimos.
Desde el punto de vista económico-productivo-tecnológico, uno de los desafíos estructurales estratégicos a encarar, es el de la sustitución del sistema de producción extractivista, basado en un tipo de explotación en gran volumen o con alta intensidad de recursos naturales destinados, esencialmente, a ser exportados como materias primas sin procesar o con procesamiento mínimo.
Por tanto, la cuestión clave estratégica tiene que ver con el cambio de la actual matriz productiva dominante, que necesariamente implica la transformación radical del Tipo o Sistema de Producción-DistribuciónConsumo, teniendo convicción y claridad respecto a la suficiencia universal de la satisfacción de necesidades humanas primordiales, con el uso efectivo y eficiente de los recursos disponibles o por crear, garantizando la resiliencia de los ecosistemas de la naturaleza.
El riesgo político:
Tres signos de los tiempos que vive América
Latina y nuestro país.
Los tres signos de los tiempos, que marcan el riesgo político que vive América Latina, y nuestro país, tiene que ver con: a) la incapacidad de gobierno e incapacidad de ejercicio de gobierno; b) el retroceso, fatiga y desafección democrática en el marco de una democracia representativa en proceso de descomposición; y, c) una frustración generalizada sobre lo político.
1) El primer signo de los tiempos: como problema central, es la incapacidad de gobierno e incapacidad de ejercicio de gobierno; que se expresa en:
a) Incapacidad de Propuesta-Pais, por las siguientes razones:
• La ausencia de un Proyecto-País y de un Banco de Proyectos de Inversión para el Desarrollo Sostenible,
• La no existencia de un Sistema de Planeamiento Prospectivo Estratégico que funcione como principal Centro Estratégico de Estado y Gobierno.
• La presencia de un CEPLAN que no cumple con esta esencia, expectativa y necesidad estratégica urgente.
b) Incapacidad de Viabilidad Política o de Ejercicio de Gobierno, por las siguientes razones:
• El desarrollo de un acelerado proceso de colapso del Estado (¿ya un Estado fallido?), con predominio de un carácter Semipatrimonialista. Donde objetivamente ya no funciona la División de Poderes. Donde se ha impuesto la politización de la justica y la judicialización de la política. Donde se ha impuesto una especie de dictadura parlamentaria, caricatura de Parlamento o Congreso, que es el que realmente pone la agenda nacional. Todo lo cual genera una situación de caos y un profundo vacío de gobierno y poder que está dando paso al reinado de las organizaciones “criminales” y/o “de nuevo tipo y de toda calaña”. El continente
no presenta grandes amenazas bélicas, pero cada vez está más está asediada por la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico, con un deterioro importante los últimos años que la han llevado a transformase en la región con más homicidios en el mundo.
• La falta de liderazgo y la existencia de una realidad donde reina la incredulidad y la desconfianza, como consecuencia de la ausencia un efectivo y eficaz Equipo de Gobierno. Lo que explica, la profunda debibilidad de gestión y gerencia de las políticas públicas y de la ejecución de proyectos de inversión, que predomina en el quehacer diario gubernamental.
• La concentración del poder junto con la convivencia de élites y “falsos profetas” políticos y económicos, que aumenta la opacidad e ineptitud de las burocracias estatales, que hacen crecer la informalidad y la cultura de la ilegalidad. Todo lo cual tienen un efecto significativo en la reproducción de la desigualdad estructural, la mayor exclusión de las mayorías y el deterioro cada vez más de la situación económica del país.
• Un terrible y deficiente funcionamiento de la Justicia en la región y por supuesto en nuestro país, acompañado de un sistemático bajo desempeño en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad (que en estos años arrastra un aumento profundo); se presenta una significativa generalización de la corrupcion e impunidad en la sociedad civil. Esto ha generado un ambiente donde “nadie se salva”, todos somos “sospechosos en potencia” y “nadie tiene la culpa”; Vivimos una especie de “realidad tablero de juegos por controlar los poderes” para: “castigar a los otros” y/o “exculparnos a nosotros mismos”.
c) Incapacidad de Gobernabilidad por las siguientes razones:
• La inoperancia frente a un práctico derrumbe del Estado y la institucionalidad dominante acompañada de una profunda y peligrosa ilegitimidad social expresada en una rápida pérdida de apoyo de los mandatarios.
• Una elección de gobernantes a través del balotaje y la reversión del resultado que se está volviendo más frecuente, y como las elecciones presidenciales de primera vuelta se celebran junto
a los comicios legislativos, quienes terminan elegidos presidentes suelen encontrarse en clara minoría en los Congresos.
• Una profunda crisis de representación está afectando la confianza en los partidos políticos tradicionales y trasladando las expectativas hacia nuevos liderazgos con escasa estructura y experiencia de gestión que les impiden al llegar al poder contando con bases sólidas de gobernabilidad.
• La cómplice pasividad frente a un proceso de desborde ciudadano y de la sociedad civil, con fuertes pugnas internas, gran disgregación social y profunda confusión.
• La incapacidad de atender a movimiento ciudadano y social (en búsqueda de transformarse en político) que claramente tiene un carácter de protesta-justicia-recuperación de lo perdido, con clara búsqueda de concienciacultura, de mito-propuesta y de voluntad-senti miento-espiritualidad
• La terrible ausencia de una estrategia y táctica capaz de tejer relaciones, impulsar un trabajo en red y concretar alianzas estratégicas con los actores sociales, la población y la ciudadanía, que son los principales depositarios del Proyecto-País.
2) El segundo signo de los tiempos: tiene que ver con la situación de retroceso, fatiga y desafección democrática en el marco de una democracia representativa en proceso de descomposición; por las siguientes razones:
a) El sistema democrático libertario (democracia representativa o democracia delegativa) que surgió en el siglo XVIII y que se impuso a la democracia de la comuna, y que todos creemos que es la única que existe, como si fuera un derecho universal, un patrimonio universal, ha entrado en descomposición en todo el mundo. Su infraestructura (el capitalismo global y financiarizador) que lo sustenta y sostiene, está en crisis y ha entrado en proceso de colapso civilizatorio.
b) La concentración de la riqueza (y del poder político, que necesariamente lo acompaña), es la expresión más dramática del carácter limitado del tipo de democracia del mundo que vivimos hoy; y que, el capitalismo global y financiarizador lo pregona “como el mejor sistema de convivencia ciudadana”. Lo cierto y real es que, en la mayoría de los países, más allá del régimen político
(democrático, autoritario, autocrático, secular o religioso), las instituciones estatales operan como instrumento de los dueños del dinero y no como representantes de los intereses de los ciudadanos.
c) La historia nos ha enseñado que el avance de la democracia puede servir tanto para abrir una sociedad, como para aislarla. La democracia es un mecanismo de inclusión, pero también puede serlo de exclusión. Lo que estamos viendo hoy es el ascenso de regimenes políticos que han hecho del Estado su coto privado y que ejercitan su gobierno e imponen su poder en base a:
o El regreso a cierto grado de polarización y a un estilo más agresivo de hacer política.
o La rápida proliferación de pequeños partidos y movimientos-nicho, levantados sobre la base de los miedos e intereses personales y particulares, antes que en los intereses colectivos.
o La implantación de un tipo de política más personalista y en donde las instituciones son casi siempre vistas con suspicacia y desconfianza; peor aún las organizaciones sociales.
o La sustitución de la oposición derecha/izquierda por el conflicto internacionalismo/nacionalismo.
o La utilización e irrupción del miedo, sobre todo a partir de 1989, como mecanismo para predicar una inentendible separación entre democracia y sistema de libertades, y justificar la disolución de éstas ultimas, que eran pregonadas como el rasgo distintivo del mundo surgido desde el siglo XVIII.
d) Los hechos e indicios que vienen sucediendo, cada vez en más lugares o países del mundo, nos señalan que la tendencia predominante es: la sustitución de la democracia liberal por algún tipo de autoritarismo populista de derechas, centros e izquierdas.
e) La democracia liberal presenta y se encuentra entamprada en profundas y significativas paradojas:
o Una de ellas tiene que ver su predicamento y justificación de que sus ciudadanos(as) son libres, cuando en realidad lo que sucede es que se sienten impotentes.
o Otra de las paradojas tiene que ver con la separación de poderes, tan respetada por los liberales; dicha separación se ve y se asume más como una coartada para que las clases diri-
-gentes puedan incumplir sus promesas electorales, que un sistema y medio para que los gobernantes tengan que rendir cuentas.
Producto de todo esto, la desafección democrática vuelve a ocupar lugares de avanzada en el “Informe de Riesgo Político 2024” elaborado por el Centro de Estudios Internacionales UC de Santiago de Chile, señalando que América Latina presenta la mayor recesión democrática durante las dos últimas décadas.
El Informe señala que, en los últimos veinte años la regresión democrática en América Latina ha sido continua y profunda. El 60% de los países en América Latina ya no son democráticos (The Economist 2023). Según el último informe del Índice de la Democracia 2022 en la región sólo Uruguay, Costa Rica y Chile son democracias plenas, y Panamá, Argentina, Brasil, Colombia y República Dominicana clasifican como democracias incompletas. De resto, 8 países son regímenes híbridos (Perú, Paraguay, Ecuador, México, Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala) y 4 son regímenes autoritarios (Haití, Cuba, Nicaragua, Venezuela).
3) El tercer signo de los tiempos: se refiere a la existencia de un proceso acelerado de frustración generalizada sobre lo político; que se explica por:
a) El creciente dominio de la mercantilización en la esfera de la política; es su modus operandi dominante, es la esencia de la práctica política que campea en nuestro país en donde la organización política es la oportunidad de un buen negocio.
Los modelos, programas, ideologias, hojas de ruta, planes y visiones-pais, están subordinados al proceso de mercantilización.
Aquí lo que interesa es “dominar el mercado-país” y “tener la mayor cartera de clientes-ciudadanos”, “sacando de juego, derrotando o eliminando al principal competidor”.
b) La emergencia de los candidatos PAP (Personalistas, Anti-elite, Populistas), tanto de derechas como de izquierdas, que en todos los casos representan un serio riesgo por los rasgos autoritarios de sus líderes y su forma anti-institucional y anti-democrática de gobernar.
c) La imposición en la esfera o campo de lo político, del “cuerpo del dinero y poder”; y la creciente impunidad frente a la inmoralidad y corrupción. Ya no es la ideología la que fija el poder político, ahora es la potencia económica la que fija dicho poder. Esta estrategia se ha vuelto dominante y hegemónica especialmente a raíz de la consolidación de la economía neoliberal (determinación y sobredominio de lo económico), en donde hemos visto y vivido cómo las instituciones política públicas y estatales se reestructuran según criterios del sector privado.
d) La existencia de Gobiernos con bajos niveles de apoyo, y en donde la política está cada vez más fragmentada y el estancamiento económico han tornado a la sociedad latinoamericana y de nuestro país, de mal humor e impaciente frente a demandas ciudadanas incumplidas.
e) La profunda vulnerabilidad que demuestran los gobiernos y actores políticos frente al cambio climático y crisis ecológica, poniendo en riesgo temas relevantes como la seguridad alimentaria, la escasez de recursos hídricos, y, la capacidad de adaptación cada vez más compleja de las comunidades más desfavorecidas. Los desastres están ahora a la orden del día; estamos inmersos en terribles pandemias (Covid, Dengue, y otras); en desastres y caos naturales y ambientales (no sólo calentamiento, sino ahora, con el Fenómeno del Niño Global); todo esto acompañado del caos socio-político con su marco estructural de incapacidad de gobierno.
f) La proliferación del descontento, radicalización de las protestas sociales y la búsqueda de un punto de quiebre del estado de cosas que hemos descrito líneas arriba, y que se pretenden constituir en la “normalidad de la vida”. Así lo demuestran las movilizaciones y actos públicos que, aún dispersos y disgregados, son cada vez más constantes y crecientes, y se van expresando en todo el mundo.
Según el “Informe de Riesgo Político 2024” mencionado, las protestas en América Latina han tenido un denominador común: desconfianza en la clase política, altos niveles de malestar económico y democracias que no son capaces de procesar los problemas políticos y sociales. Desde el 2019 -y luego de la pausa propiciada por las cuarentenas de la pandemia del Covid-19- la tónica de la región han sido sucesivas protestas con mayores niveles de violencia.
Riesgo económico-político:
¿Cuál es el determinante en última instancia para saldar las cuentas históricas de los últimos 50 años?
Nos encontramos en una nueva era de cambios tecnológicos acelerados, mayor cantidad e intensidad de los desastres naturales asociados con el cambio climático y la crisis ecológica, mayores flujos migratorios y menor crecimiento de la economía mundial.
Enfrentar los retos del desarrollo y las brechas estructurales históricas en este nuevo contexto internacional de “permacrisis” (Brown, El-Erian y Spence, 2023) se vuelve una tarea más compleja para los países de la región.
A la crisis del desarrollo en la región pueden agregarse crisis políticas y de democracia, porque si los países no abordan el síndrome cualitativo de crecimiento bajo o mediocre, no solo no podrán reducir los niveles de pobreza, informalidad y desigualdad que los caracteriza, sino que sus sociedades se volverán cada vez más desiguales y violentas, habrá más migrantes y se pondrá en riesgo la democracia, porque la vida democrática es incompatible con economías estancadas e insostenibles y ciudadanías frustradas y sin esperanzas de un futuro mejor.
Lo que vivimos hoy es, la desarticulación y desfase estructural y civilizatorio entre la estructura y sistema político respecto a la estructura y sistema económico-produtivo vigentes; que han entrado en crisis y proceso hacia el colapso.
Frente a esa desarticulación y desfase estructural y civilizatorio, consideramos que en el actual período de transición que vivimos, es el RIESGO POLÍTICO el determinante en última instancia para saldar las Cuentas Históricas y evitar una Tercera Década Perdida.
Pero, el encaramiento y superación de este Riesgo Político, debe ir acompañado de alternativas estratégicas claras y concretas frente a los factores causantes del RIESGO ECONÓMICO. Es aquí donde se juega la viabilidad y posibilidad de construir un nuevo futuro para nuestro país y América Latina.
gobierno y poder
Cambio y transformación.
Reestructuración productiva (2): Alto al gran dilema suicida gubernamental del 2026, “Exportar o morir” versus “La esperanza
del desarrollo con alimentación, seguridad alimentaria y salud”. ¡Es la hora de las políticas de desarrollo productivo con cambios de la matriz
productiva!
Un punto de partida y reencuentro esencial: Lograr conciencia de continuidad histórica, no olvidar la experiencia vivida para no volver a caer en el dilema suicida.
a) Hay una interpelación desde la historia de los países más desarrollados:
La historia del desarrollo económico ha enseñado que ningún país ha podido hacer el arduo viaje que parte de una pobreza rural generalizada hasta alcanzar la riqueza postindustrial sin emplear políticas gubernamentales con direccionalidad y selectivas con el fin de modificar su estructura económica y estimular el dinamismo económico (Salazar-Xirinachs, Nübler y Kozul-Wright, 2017, pág. 1).
Este tipo de políticas se ha conocido históricamente como políticas industriales, y, más recientemente, como políticas de desarrollo productivo. La historia económica ha mostrado claramente cómo los países más desarrollados implementaron ya desde temprano este tipo de políticas (Chang, 2002 y 2014; Mazzucato, 2013; Wade, 2017; Cohen y DeLong, 2016).
Con sus propias visiones sobre cómo debían cambiar sus economías, aunque en momentos históricos y condiciones muy distintas, también son bien conocidos los casos más recientes de implementación de políticas de desarrollo productivo en países asiáticos, entre los que, además del Japón, se destacan los denominados
“milagros económicos” de los últimos 50 años: China, República de Corea y Taiwán (China) (ver Amsden, 1989; Wade, 1990; Rodrik, 1995; Studwell, 2014; Lane, 2022). Sumados a estos, pueden considerarse otros países asiáticos, como Indonesia, Malasia y Viet Nam, que también han venido aplicando este tipo de políticas.
a) Existe una vivencia y herencia histórica que nos juzgará: Cuatro enfoques del Desarrollo experimentados en América Latina desde la segunda mitad del siglo XIX.
(Recomendamos el libro, “Los enfoques del desarrollo en A.L.: hacia una transformación social-ecológica”; autor: Alvaro Calix; Fundación Friedrich Ebert; febrero 2016):
El Modelo Primario Exportador (MPE):
- Basado en la exportación de materias primas, con énfasis en los productos agrícolas y minerales.
- Sus principales impactos fueron: aportes al crecimiento del PBI, sostenimiento de un sistema productivo heterogéneo y especializado (sector “moderno” de exportación, y, sector “atrasado” de subsistencia), incrementos de productividad sólo en el sector exportador, y, la mayor parte del excedente generado se transfería al exterior.
El Modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (MISI):
- Basado en políticas orientadas a estimular la industrialización interna: desalentando las importaciones con protección arancelaria, y rol primordial del Estado como gestor de la producción en el área industrial urbana.
- Principales impactos: aumento de la productividad económica, aceleración del crecimiento del PBI, absorción sistemática de la mano de obra y de los excedentes de las zonas rurales, mejoras
- La implementación de este Modelo se basó en una Estrategia y Políticas de orientación prioritaria “HACIA AFUERA”, de “exportar o morir”.
en la distribución del ingreso, reorientación del perfil de inserción latinoamericana en la división internacional del trabajo.
- Principales limitaciones y contradicciones: no contó con suficiente capital propio ni con suficiente absorción y difusión tecnológica para producir bienes de mayor complejidad, subordinándose a las transnacionales sobre todo de EEUU; imposibilidad de universalizar el desarrollo industrial; ausencia de ataque a las causas que estaban detrás del subdesarrollo.
- La implementación de este Modelo se basó en una Estrategia y Políticas de orientación prioritaria “HACIA
ADENTRO”:
• sin romper con la lógica de excesiva apuesta por los mercados externos
• profundizando la debilidad estructural de los mercados internos,
• con un un sistema productivo ía extravertido y extraregional de los bienes y servicios fundamentales.
rar el desempeño de los mercados, reorientar la estructura productiva según ventajas comparativas.
- Implementó dos estrategias para apuntalar las exportaciones basadas en las ventajas comparativas:
• por un lado, la exportación de materias primas, principalmente minerales, hidrocarburos y agrícolas; y
• por otro, la exportación de escasa intensidad tecnológica.
- Ambas estrategias llevaron a procesos de desindustrialización y eliminación de las cadenas productivas internas con la consecuente reprimarización de la economía.
- Respecto a la economía y lo social tuvo dos efectos negativos:
• por un lado, un sobredimensionamiento de la financiarización de la economía (con hegemonía del capital financiero en su forma especulativa); y,
• por otra, la precarización de las relaciones de trabajo (con atentado y negación de los derechos laborales).
- Sus principales limitaciones, contradicciones y atentados fueron:
• insistencia en el patrón de acumulación primario-exportador-extractivista, financiado sobre todo por el capital transnacional;
• agricultura basada en vastos monocultivos transgénicos;
• minería de tajo abierto;
• explotación de energéticos: petróleo, gas, hidroeléctricas;
• expropiación, desposesion y extinción de la biodiversidad;
• construcción de un sistema multimodal de transporte y comunicaciones para abaratar la extracción de los recursos naturales.
• Continuación del control territorial con despojo de los pueblos, campesinos, pequeños propietarios y comunidades indígenas.
- Lamentablemente el rol jugado por los llamados Gobiernos Progresistas en relación a este EPN fue el siguiente:
• defendieron los proyectos de corte postneoliberal;
El Modelo Neoliberal (MN):
- Se concentró en la estabilización macroeconómica y en el ajuste estructural orientado hacia la liberalización de los mercados y la apertura externa.
- La estabilización macroeconómica buscaba: aplicar una política monetaria para represar la inflación, una política fiscal para contener el déficit presupuestal, y, un tipo de cambio para ajustar el desequilibrio externo.
- El ajuste estructural en el nivel microeconómico buscaba: reducir las distorsiones de incentivos estatales y los derivados de la libre competencia, elevar la productividad industrial, privatizar las empresas públicas, atraer la inversión extranjera directa, mejo-
El Modelo o Enfoque Postneoliberal (EPN):
- Tuvo su apogeo entre el 20052012 y trató de revertir los efectos más drásticos del neoliberalismo (la desregulación del mercado, la reducción de las funciones estatales y el debilitamiento de la política social), pero sin configurar un nuevo modelo alternativo.
- Sus principales resultados e impactos fueron:
• darle cierto rol regulador al Estado;
• retención de un porcentaje minoritario del excedente económico;
• política de “chorreo” social para amenguar la desigualdad;
• política de infraestructuras y reconfiguración de las instituciones regionales.
- La implementación de este Modelo se basó en una Estrategia y Políticas de orientación prioritaria “DESDE FUERA”:
* imponiendo la occidentalización, el colonialismo o colonialidad, el progresismo y la modernidad, y, finalmente, el neoliberalismo global y financiarizador;
* configurando una civilización antropocéntrica, patriarcal, monocultural, extractivista y de desposesión,
* estructurando una Sociedad industrial de dominio científico-tecnológico sobre la “Naturaleza”, basado en la energía fósil abundante y barata, el productivismo y consumismo.
* chocando con los límites ecológicos y ambientales del pla-
• continuaron basando el crecimiento económico en la exportación de recursos naturales y la atracción de la IED;
• aplicaron medidas de corte populista dirigida a los sectores más pobres para ampliar el consumo popular;
• aplicaron algunos criterios y medidas para capturar una porción del excedente económico capitalista en algunos rubros extractivistas.
• no avanzaron hacia la diversificación productiva, manteniendo la dependencia de productos de bajo valor agregado para sostener su oferta exportadora.
• Mantuvieron en lo fundamental la Estrategia y Políticas de orientación prioritaria “DESDE FUERA”.
neta, poniendo en riesgo la vida misma de miles de millones de seres humanos de nuestro planeta.
Es la hora de afrontar el gran desafío estratégico: una nueva política de desarrollo productivo con cambio de la matriz productiva-energética-tecnológica.
En esta parte recogemos, aparte del aporte de varios autores, las ideas centrales de dos libros de la CEPAL: “América Latina y el Caribe ante las trampas del desarrollo: transformaciones indispensables y cómo gestionarlas” (LC/SES.40/3-P/), Santiago, 2024; y, “Hacia la transformación del modelo de desarrollo en América Latina y el Caribe: producción, inclusión y sostenibilidad” (LC/SES.39/3-P), Santiago, 2022.).
Pensamos que existe una ineludible obligación de afrontar el gran desafío estratégico señalado; éstas son las razones:
a) Vivimos un contexto de cambio de época que reclama nuevas respuestas.
- El énfasis tradicional de la economía del desarrollo en la política industrial y la industrialización se basaba en el hecho de que este sector tenía al menos cuatro características que los sectores primario y terciario no compartían en igual magnitud:
• economías de escala;
• acceso a mercados internacionales;
• capacidad de mejorar el trabajo con capital y tecnología, es decir, capacidad de innovación, y
• fuertes encadenamientos con otros sectores.
Si bien esto fue cierto aproximadamente hasta la década de 1980, las revoluciones tecnológicas y su convergencia han ido cambiado sustancialmente el paradigma productivo.
- Se ha propiciado un cambio en las lógicas de las políticas de desarrollo productivo respecto de las políticas industriales implementadas décadas atrás, como consecuencia de los avances teóricos y conceptuales de la literatura en la materia, además de los cambios en la globalización, en la geopolítica y en las prioridades políticas y sociales para promover un crecimiento más inclusivo y sostenible, y para influir sobre el desarrollo tecnológico.
- En este aprendizaje, un aspecto importante es si dichas políticas deben quedar circunscritas al sector industrial manufacturero o si su ámbito puede ser más amplio.
Las nuevas tecnologías han dado lugar al desarrollo de un nuevo paradigma de producción y han reducido, si no eliminado, las fronteras entre los sectores agrícola, industrial y de servicios, tendencia que se ha profundizado debido a la convergencia de diversas tecnologías en los procesos productivos.
- El debate, y dilema estratégico, ahora no se centra en si es necesario o no implementar políticas de desarrollo productivo modernas sino en cómo hacerlo. Además, hay que asumir un amplio consenso sobre la necesidad de desarrollar formas adecuadas de colaboración público-privada y público-pública, con todos los actores relevantes, es decir, a partir de una definición amplia de la acción colectiva.
b) América Latina y el Perú necesitan una Nueva Política de Desarrollo Productivo que se diferencie claramente de las tradicionales políticas industriales de la época anterior: existen siete diferencias.
Una primera diferencia es el mayor número de objetivos buscados.
- A los conocidos objetivos principalmente económicos (por ejemplo, el aumento de la productividad y la generación de trabajo decente).
Una cuarta diferencia está relacionada con el concepto de “gobernanza del mercado”
(ver Wade, 1990; Salazar-Xirinachs, Nübler y Kozul-Wright, 2017)
- Ahora se han sumado otros objetivos complementarios (por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, la reducción de la desigualdad, la resiliencia en las cadenas de valor, la autosuficiencia de la producción en ciertas actividades económicas y la prevalencia geopolítica (ver Ciarli, Madariaga Espinoza y Foster-McGregor, 2024).
- La nueva política de desarrollo productivo se concibe como una construcción social, resultado de la coordinación y el alineamiento de esfuerzos de todos los actores relevantes.
- Esta nueva visión supera el viejo, estéril e ideologizado debate sobre Estado o mercado: el promercado confía en la magia del mercado y el proestado confía en la magia del Estado.
- Las nuevas políticas de desarrollo productivo confían en la colaboración público-privada, privada-privada y pública pública, lo que incluye a las instituciones educativas y de formación profesional y a la sociedad civil.
Las políticas de desarrollo productivo se conciben como procesos colaborativos multiactor entre:
- Los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil (ver Rodrik y Stiglitz, 2024, Salazar-Xirinachs, 2020),
- En el sector público, con énfasis en la gobernanza multinivel y el sector privado, en forma de articulación productiva (ver Correa, Dini y Letelier, 2022; Sotomayor y otros, 2023).
(ver propuesta en el mencionado libro de la CEPAL de 2022 arriba mencionado):
- Transición energética para enfrentar la crisis ambiental y geopolítica
- Creciente electromovilidad
- Economía circular para la gestión tanto de la oferta como de la demanda en base al principio integrado de eficienciasuficiencia
Una segunda diferencia tiene que ver con los principales instrumentos usados en las políticas comercial y fiscal de las décadas pasadas:
- Respecto a la política comercial: los aranceles y mecanismos semejantes, ya no son el principal mecanismo de política industrial.
- Respecto a la política fiscal: el sistema de gasto tributario y subsidios directos a la producción, sigue estando presente.
Una quinta diferencia tiene que ver con la superación de la visión sectorialista prioritarias de la tradicional política industrial.
- Ahora una visión de “políticas de desarrollo productivo” busca incorporar un amplio conjunto de sectores o actividades productivas o áreas de política.
- Estas sectores o áreas son:
• ciencia, tecnología e innovación;
• extensionismo tecnológico;
• transformación digital;
• emprendimiento;
• identificación y cierre de brechas
• financiamiento a lo largo del ciclo de vida de las empresas;
• inversión e inversión extranjera directa (IED);
• infraestructura específica y otros bienes públicos específicos;
• agendas normativas y regulatorias específicas,
• internacionalización.
Una tercera diferencia tiene que ver con el énfasis en la lógica de la colaboración para identificar y abordar cuellos de botella que limitan la productividad del sector productivo.
Una sexta diferencia relacionada con la priorización de sectores impulsores de la transformación productiva hacia una mayor inclusividad y sostenibilidad económica, social, ambiental, ecológica y cultural.
- Bioeconomía como eje estratégico principal del Modelo y Política de Desarrollo Productivo: agricultura sostenible, recursos genéticos y bioindustrialización; concibiendo la agricultura como un complejo integral e integrado agrindustrial de alimentación, insumos alimentarios, insumos farmacéuticos e insumos industriales.
- Industria manufacturera de la salud y autosuficiencia sanitaria
- Transformación digital
- La economía del cuidado: generación de empleos con igualdad
- Turismo sostenible para la creación de empleos
- Aprovechamiento del potencial de las mipymes y de la economía social y solidaria.
Finalmente, una séptima diferencia relacionada con la implementación de una Estrategia y Políticas con una orientación priotaria “DESDE DENTRO” con dinámicas y procesos endógenos:
- Desde la comunidad y lo local (como célula básica espacial-territorial), articulen, integren y dinamicen las intererelaciones nacionales, regionales e internacionales.
- Que retomen los ciclos malthusianos por sobre los ciclos económicos (de ganancias y beneficios a toda costa); lo económico debe estar subordinado a la vida y a la naturaleza y no al revés; las ventajas comparativas naturales y de competencia deben subordinar a las ventajas competitivas y de libre mercado y ganancias irracionales, depredadoras y desposesionadoras.
Estas siete diferencias son la base del nudo gordiano que ha fallado o que fue roto por la Sociedad Industrial; el apogeo y bienestar que dicha sociedad generó nubló la vista, las visiones y nos sustrajo de la realidad: por vivir pasajeramente hemos sacrificado la sostenibilidad y la perspectiva de futuro de la humanidad. ¡Venció la vorágine del consumismo y el cortoplacismo!
Segunda trampa: Alta desigualdad, baja movilidad y baja cohesión social.
Realidad Factores
Si no queremos una nueva década perdida: hay que salir de las trampas del desarrollo, resolver las brechas y realizar transformaciones estructurales.
Nuevamente, a través de la CEPAL en “América Latina y el Caribe ante las trampas del desarrollo: transformaciones indispensables y cómo gestionarlas” (LC/ SES.40/3-P/), Santiago, 2024, se nos hace y presenta una propuesta estratégica para encarar el futuro:
a) TRES TRAMPAS DEL DESARROLLO:
Primera trampa: Baja capacidad para crecer Realidad Causas Lo que se quiere
El crecimiento promedio de la región disminuyó del 5,5% en los casi 30 años que van de 1951 a 1979, al 2,7%. En los siguientes 30 años (1980 a 2009), y a solo el 1,8% de 2010 a 2024. Como resultado, el nivel del producto bruto interno (PBI) per cápita promedio de la región en 2023 era igual al de 2013.
- Bajo crecimiento de la actividad económica.
- Bajo crecimiento de la productividad y baja diversificación productiva.
- Baja inversión.
- Insuficiente calidad de los recursos humanos.
Se trata de lograr un crecimiento que sea inclusivo, es decir, que reduzca los niveles de pobreza e informalidad y genere buenos empleos y un entorno más propicio para reducir la desigualdad.
Alta desigualdad
- Brechas de acceso y de calidad en ámbitos como la salud, la educación, los servicios básicos y la vivienda, entre otros.
- Deficientes capacidades e inclusión laboral, con el consiguiente efecto negativo en la productividad y los ingresos de las personas.
- Desigualdad en los territorios y entre un territorio que entraña costos no solo en términos de productividad, sino también de ineficiencia energética y deterioro del medio ambiente.
- Una estratificación social rígida, con amplios sectores de la población en situación de precariedad
- Elevada vulnerabilidad a múltiples riesgos, en especial a la pobreza y en la estructura ocupacional.
- Profundas brechas de pertenencia y de desconfianza interpersonal e institucional.
Baja Cohesión Social
- Desconfianza en las instituciones, en las políticas y en los funcionarios públicos.
- Capacidades institucionales limitadas e ineficacia de la acción pública.
Seis factores-causales principales:
1) Bajo crecimiento, con mercados laborales poco dinámicos, precarios y con altos niveles de informalidad, y altas disparidades de productividad.
2) Sistemas fiscales regresivos;
3) Políticas sociales y de protección social débiles, que no reducen los efectos de la desigualdad
4) Sistemas educativos con serias debilidades: tasas de abandono en la educación secundaria y deficientes resultados de aprendizaje.
5) Desigualdad de género,
6) Altas desigualdades territoriales y segregación espacial en las zonas urbanas, donde vive el 80% de la población total de la región.
Baja movilidad
Tercera trampa: Baja capacidad institucional y gobernanza poco efectiva.
Realidad Consecuencias
-Baja eficiencia y calidad administrativa burocrática y deficiente
Baja capacidad institucional
Gobernanza poco efectiva
-Administración pública de baja calidad
-Graves deficiencias en la neutralidad y la profesionalización de los funcionadios,
- Escasa representación del sector privado y la sociedad civil,
- Una rendición de cuentas insuficiente o ausente por parte de los gobernantes.
-Limitada capacidad de los gobiernosen la implementación de políticas efectivas
-Ineficiencia en la respuesta a las necesidades de la sociedad de calidadad.
- Baja estabilidad política con presencia de violencia o delincuencia organizada.
-Reducida efectividad gubernamental con regulaciones de baja calidad.
- Control inadecuado o ausente de la corrupción
b) ONCE BRECHAS A RESOLVER:
1. Crecimiento económico bajo, volátil, excluyente y no sostenible. Como se mencionó anteriormente, es una tendencia de largo plazo.
2. Elevada desigualdad y baja movilidad y cohesión social. América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo.
3. Brechas en la protección social. Con altos niveles de pobreza, altos grados de vulnerabilidad, limitado acceso a un sistema de pensiones y bajo acceso a sistemas de protección universales.
4. Sistemas educativos y de formación profesional débiles,
baja velocidad de avance y con serios reveses por el “apagón” educativo asociado con la pandemia de COVID-19, con marcadas desigualdades en la finalización de estudios y los resultados del aprendizaje.
5. La alta desigualdad de género en los países de la región continúa siendo inaceptablemente elevada. Es un tema no solo de derechos humanos, es un imperativo moral y es económicamente ineficiente.
6. Desarrollo ambientalmente no sostenible y fuerte cambio climático y vulnerabilidad ante eventos extremos (huracanes, olas de calor, sequís, inunda-
ciones, entre otros). Un ritmo acelerado de deforestación, y la creciente contaminación del aire, el agua y el suelo. Son una pesada carga para el desarrollo económico.
7. Brecha digital. Las brechas de acceso y uso de las tecnologías digitales son significativas y aún profundas en los países de la región.
8. Flujos migratorios intrarregionales crecientes. La migración internacional ha adquirido un lugar central en el debate político. La migración es un asunto de desarrollo y de derechos, que enfrenta retos significativos en la región en materia social, de seguridad, económica y cultural, entre otras.
9. Insuficiente integración económica regional con avances modestos y heterogéneos. El comercio intrarregional es reducido, al igual que los flujos de inversión extranjera entre países de la misma región.
10. Espacios fiscales limitados y altos costos de financiamiento, así como, insuficientes recursos fiscales.
11. Gobernanza compleja y poco efectiva y brechas de capacidades débiles.
c) ONCE TRANSFORMACIONES A REALIZAR (con 15 sectores impulsores o áreas dinamizadores del crecimiento):
TRANSFORMACIONES SECTORES IMPULSORES
1. Crecimiento rápido, sostenido, sostenible e inclusivo con: Desarrollo productivo con productividad y empleo.
2. Reducción de la desigualdad y aumento de la movilidad y la cohesión social.
3. Ampliación de la protección social y del Estado de bienestar.
4. Educación efectiva para todos y acceso amplio a la formación profesional.
5. Gran impulso ambiental para promover la sostenibilidad y enfrentar el cambio climático.
6. Transformación digital.
7. Migración segura, ordenada y regular.
8. Avance hacia una mayor integración económica regional y mundial.
Industria
- Industria farmacéutica y de ciencias de la vida
- Industria de dispositivos médicos
- Fabricación avanzada
Servicios
- Exportación de servicios modernos o habilitados por las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
- Sociedad del cuidado
- Servicios intensivos en trabajo
- Gobierno digital
- Reubicación geográfica de la producción y de las cadenas de valor a nivel mundial
Gran impulso para la sostenibilidad
- Bioeconomía: agricultura sostenible, recursos genéticos y bioindustrialización
- Transición energética: energías renovables, hidrógeno verde y litio
- Agricultura para la seguridad
9. Avance hacia la igualdad de género y la sociedad del cuidado.
10. Macroeconomía para el desarrollo y fiscalidad sana y fuerte.
11. Capacidades del Estado fortalecidas: instituciones, gobernanza y diálogo social. alimentaria.
- Gestión sostenible del agua
- Electromovilidad
- Economía circular - Turismo sostenible
¿Está preparada América Latina y el Perú para los desafíos?: ¿Y salir del entrampe del modelo predominantemente extravertido, neoextractivista y primario exportador que nos domina?
PIB por habitante se ubica en un nivel 7% por debajo del promedio.
• La región es una importante reserva de recursos naturales: el acervo latinoamericano representa el 14.4% del total mundial, es decir aproximadamente el doble de su aporte en términos de producción y población.
• El sector manufacturero muestra señales de debilidad: América Latina aporta el 6.3% del producto manufacturero, por debajo del aporte económico agregado, al tiempo que su valor agregado manufacturero por habitante es 19% más bajo que el promedio mundial.
• Existen brechas significativas de productividad. A modo de ejemplo, es posible señalar que la productividad por ocupado de Estados Unidos (considerando manufacturas, minería y construcción) es 4.6 veces más elevada que la del promedio latinoamericano.
b) Tiene un crecimiento económico poco significativo y de serios contrastes en sus tres etapas diferenciadas experimentadas:
• Entre 1900 y 1929 se registró una expansión significativa del PIB por habitante, con un crecimiento promedio del 3.1% anual.
• Por su parte, entre 1930 y 1980 la región ingresó en un sendero altamente expansivo, exhibiendo un crecimiento de 5% anual.
• En los años ochenta, conocidos como “la década perdida” en el crecimiento latinoamericano, se observó un claro punto de inflexión.
Para responder esta interrogante crucial y estratégica, es importante delinear los rasgos principales de la caracterización del perfil económico productivo latinoamericano y peruano que actualmente predomina. Para esto recogemos los aportes del libro: “Los desafíos de la transformación productiva en América Latina: Perfiles nacionales y tendencias regionales” Tomo 1: Región Andina; Friedrich-Ebert-Stiftung, marzo 2020, así como, datos de la realidad última este 2024.
RESPECTO AL PERFIL EONÓMICO PRODUCTIVO
LATINOAMERICANO: Vivimos hoy una America
Latina con serios problemas estructurales, insuficientemente preparada y que puede perder una tercera década
a) Significado de A.L. para el mundo:
• Con una población en torno a los 630 millones de personas, América Latina representa el 7.9% de la población mundial.
• El PIB latinoamericano explica el 7.5% del total, y su
• Finalmente, el crecimiento se pudo retomar en la década de 1990, aunque a un ritmo no muy elevado (durante el período comprendido entre 1990 y 2016, la región tuvo un crecimiento anual de solo 1.4%).
c) La domina una Matriz Productiva con décadas perdidas, con retrocesos, con un reducido interés de sus gobiernos en realizar adaptaciones a los nuevos desafíos y entrampado en un circulo vicioso que lo mantiene estancado y atrasado:
• La matriz productiva se ha basado: en la especialización en torno a los recursos naturales, bajo grado de avance de los procesos de industrialización y el perfil tecnológico, gran impacto de las reformas promercado, y, transformaciones introducidas por los procesos de maquila; todos ellos en diferentes alcances y grados de inserción.
• Los perfiles productivos sectoriales y de exportaciones latinoamericanos, según Schmidtke, Koch y Camarero (2018), muestran el peso de los servicios en el PBI de
América Latina oscila entre un 50% y un 72% del total, con un promedio de 61%, no muy alejado de la media mundial (68%).
• En cuanto a los cambios en la matriz productiva, se observan pocos lineamientos de desarrollo de nuevos sectores, si bien hubo esfuerzos en algunos sectores manufactureros o en el desarrollo de manufacturas asociadas a recursos naturales.
• También, de manera reciente, se impulsó el desarrollo de energías renovables (aunque con pocos esfuerzos orientados a la generación de capacidades de producción e ingenierías asociadas a los bienes de capital).
• En definitiva, si bien es posible encontrar esfuerzos para repensar el perfil productivo, estos han sido limitados e insuficientes.
d) Su perfil comercial externo refleja simuilar heterogeneidad a la señalada respecto al perfil productivo.
• En promedio, casi el 59% de las exportaciones son bienes primarios y alimentos, mientras que el 41% son productos manufacturados, donde sobresalen automotores y manufacturas diversas, como maquinarias, electrónicas y textiles.
• Los objetivos de atracción de IED produjeron diferentes experiencias, sin que ello hubiera implicado políticas diferenciadas, sino, en muchos casos, la búsqueda de inversiones en recursos naturales fuertemente asentados en la dinámica del extractivismo.
e) Según la Plataforma Interactiva del Proyecto FESTransformación, a la mayoría de los países de Ameríca Latina acecha la amenaza creciente de un colapso ambiental, ecológico y social, como producto de:
• Un Tipo y Sistema de Producción dominante de las actividades productivas extractivistas con estrategias de flexibilización laboral, tendiente al ahorro de costos con fines competitivos, que responden al modelo predominantemente extravertido, extractivista y primario exportador; y, que se ubican en las antípodas de una estrategia de cambio de perfil productivo con objetivos económico, social y ecológicamente sustentables.
• Un creciente Déficit Ecológico. Los datos compilados que relacionan el vínculo entre biocapacidad (cantidad de terreno productivo —agua y tierra— que un área geográfica requiere para para producir lo que consume y absorberlo) y huella ecológica (entendida como la capacidad de regeneración de los ecosistemas de un país), muestran que cerca de la mitad de los países de América Latina presentan un déficit ecológico, dado que la
presión que están ejerciendo sobre sus recursos es mayor a su capacidad regenerativa.
• El avance de actividades neoextractivas, particularmente de la minería a cielo abierto que genera efectos directos en muchas de las comunidades donde se emplaza y afecta las fuentes de aprovisionamiento de aguas
• Los agresivos procesos de urbanización basados en en el crecimiento exorbitante de las actividades urbanas, tanto industriales como de transporte, construcción y vivienda (siembra de cemento).
• La terrible afectación de los bosques producto de la deforestación e incendios forestales.
• Los fenómenos de desertificación por salinización y erosión de los suelos principalmente de uso agropecuario.
• Los crecientes y masivos conflictos sociales.
f) Tenemos pues, una América Latina con serios problemas estructurales, que no está preparada para encarar los desafíos productivos de la industria del siglo XXI y que puede perder una tercera década definitiva; por las siguientes razones:
• En el marco de nuevos retos y oportunidades propios del siglo XXI, América Latina está experimentando un profundo cambio político con bajo crecimiento económico, y con desafíos sociales estructurales pendientes del siglo XX (pobreza, desigualdad, informalidad, migraciones, inseguridad y corrupción:
o Con un contexto global de creciente conflictividad e incertidumbre, y mercados internacionales que no terminan de recuperarse del Covid y la crisis económica, con una gobernabilidad crecientemente compleja que pone a prueba la estabilidad política.
o Con gobiernos latinoamericanos que continuarán enfrentando una triple amenaza que está erosionando el estado de derecho y la calidad de las democracias en la región y complicando la gobernabilidad. Estos desafíos incluyen el crimen organizado, la corrupción sistémica y el populismo autoritario llevan a un aumento de la violencia.
o Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), el crimen organizado es el responsable de alrededor de la mitad de los homicidios en Latinoamérica y el Caribe: 8 de cada 10 países con las tasas de homicidios más altas del mundo se encuentran en Latinoamérica y el Caribe.
• Vivimos ya la Cuarta Revolución Industrial, o Industria 4.0 (junto al inicio de una Quinta Revolución Industrial o Industria 5.0) que está exigiendo profundos cambios:
o La incorporación de la inteligencia artificial y la mayor automatización-robotización
o La gran integración de las plataformas globales de datos, información y conocimiento, generando nuevos desafíos productivos y tecnológicos.
o La integración, de manera más activa, de la producción manufacturera con los servicios y la explotación de recursos naturales, desdibujando las fronteras tradicionales entre sectores.
o El aporte de nuevas tenologias y procesos productivos “más limpios”, que significan un impacto importante en la transformación productiva con una perspectiva social y ecológica.
• Frente a estas exigencias, la cruda realidad nos muestra que los países más adelantados de la región no han alcanzado las capacidades mínimas en las cinco tecnologías que requiere la Industria 4.0: conectividad, infraestructura de almacenamiento de datos, computación en la nube, analítica de Big Data e Internet de las cosas. Asimismo, la cobertura de redes 4G no llega al 35%, la banda ancha es menor a 300 kbps y las velocidades de descarga están bajo los 50 Mbps
• Lo grave es que se observa un reducido interés de sus gobiernos en realizar cambios y/o adaptaciones a estos desafíos. Aún es pobre o nula la presencia de políticas industriales 4.0 y muchos menos de las de la industria 5.0. Y la infraestructura requerida para su despliegue muestra limitaciones. Las inversiones en Big Data e internet de las cosas son muy bajas, y las dirigidas a servicios en la nube no alcanzan el 3% del gasto en TIC.
RESPECTO AL PERFIL EONÓMICO PRODUCTIVO PERUANO: La situación y sindrome latinoamericano atraviesa al Perú, veamos algunas particularidades de su realidad
a) Los recursos naturales de Perú no se utilizaron para desarrollar una economía diversificada, ni social ni ambientalmente sostenible.
• El patrón predominante ha sido de tipo extractivista basado siempre en un recurso específico en una época determinada, que duraba hasta que colapsaba o terminaba el ciclo dependiente de ese recurso, sea por su agotamiento o por cambios en el comercio internacional.
• Algunos de los recursos que marcaron ciclos de auge y colapso fueron el guano (años cincuenta a setenta del siglo XIX), el salitre (años sesenta y setenta del siglo XIX), el caucho (años noventa del siglo XIX a primera década del siglo XX), la anchoveta (años sesenta y setenta del siglo XX) y los minerales (2000 a la fecha).
• El esfuerzo por industrializar la economía, que coincidió con los siete años de gobierno militar (Velasco), no pudo cambiar el patrón de acumulación.
• Con el modelo Neoliberal en los años noventa del siglo pasado:
o la economía se reprimarizó y puso las cosas donde siempre estuvieron, en la producción primario exportadora vinculada y dependiente de las condiciones del comercio y el mercado mundial
o la industria dejó de impulsar el crecimiento y de generar puestos de trabajo o vivimos un fenómeno de la economía conocido como enfermedad holandesa (distorsión que se da durante el auge primario-exportador que se concreta en una “desindustrialización” de la economía y en un deterioro de la producción de los sectores no vinculados a la cadena primarioexportadora)
o a ello se suma el hecho de una fuerte centralización del poder y recursos que ponen en entre dicho el proceso de descentralización que se inició en 2003 y que, además, fracturaron la economía. A todo ello se suma una ausencia de política de ordenamiento territorial.
b) Consecuencia de lo anterior, en las dos primeras décadas del siglo XXI, se produjo un profundo deterioro de las principales brechas socioeconómicas:
• Una preocupante situación y desempeño respecto al Empleo:
o Los sectores comercio, transporte, servicios, manufactura y construcción son intensivos en mano de obra en las ciudades, en tanto que en el ámbito rural destacan agricultura, pesca y minería.
o La PEA en agricultura, pesca y minería era de 3.9 millones de personas al inicio del período, y de 4.2 millones en 2016
o Mientras que la PEA en servicios creció de 3.4 a 5 millones.
o La PEA vinculada a manufactura varió poco: pasó de 1.1 millones en 2001 a 1.5 millones en 2016, lo cual está en sintonía con la reprimarización y terciarización de la economía.
• Peligrosa y creciente presencia de la Informalidad: Producto de la alta concentración de la población en las ciudades y con la migración y el abandono creciente del campo. La mayor tasa de empleo informal se ubica en las industrias extractivas (agricultura, ganadería, pesca y silvicultura) y en los servicios (transporte, almacenes, comunicaciones, hoteles, restaurantes y comercio al por menor). Mientras que el empleo formal se centra particularmente en servicios sociales y comunitarios y establecimientos financieros, seguros y comercio al por menor. Esto explica la concentración de tierra, riqueza y poder en el período neoliberal.
• Profundización de la Crisis Ambiental: Los costos de la degradación ambiental representan 3.9% del PIB y perjudican a los más pobres. La degradación ambiental se convierte en una barrera para reducir la desigualdad.
• Profundización de los Factores no monetarios de la pobreza (según la publicación de las perspectivas de crecimiento económico para 2024 y 2025 de parte del Banco Mundial):
o La inseguridad alimentaria en el mundo se ha convertido en un importante indicador no monetario de la pobreza. El Banco Mundial define a la inseguridad alimentaria como la falta de acceso consistente a los alimentos suficientes, seguros y nutritivos necesarios necesarios para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento normales de una vida activa y saludable. Si se hace un análisis de la situación en Suramérica, se encuentra que Perú y Ecuador tienen la situa ción más complicada: Ecuador con un promedio superior a 50% de la población en riesgo de seguridad alimentaria; mientras que el Perú con un promedio de 40% en la misma condición.
o El costo de mantener una dieta saludable es otro de los factores no monetarios que determina la pobreza de un país. En este aspecto, América Latina y el Caribe tiene el peor registro con un puntaje de cinco PPA actuales por persona por día (entendiendo PPA como paridad del poder adquisitivo), mientras que otras regiones del mundo como Europa y Asia Central apenas supera cuatro PPA y América del Norte se ubica en 3.5 PPA.
o Otro factor es la relación entre salud e ingreso. La morbimortalidad precoz se traduce en tratamientos caros y empobrecimiento, agudizados por el hecho de que la mayoría de la pobla ción pobre no tiene acceso al derecho a la salud. Los impactos de la salud son entre 75 y 300%
más altos entre la población pobre.
• Respecto a la Pobreza Monetaria, la información cada vez más consensuada nos señala que: La pobreza monetaria alcanza a 10 millones de personas y la pobreza multidimensional a 14 millones de peruanos(as) que afectan a las regiones de Loreto (60,6%), Huánuco (48,5%), Ucayali (47,6%) Cajamarca (47,5%), Puno (46%), Piura (43,2%), Ayacucho (43%), Amazonas (42,7%), San Martín (42,5%), Huancavelica (41,7%), Apurímac (41,5%).
c) Existe una creciente profundización de la contradicción existente entre Desigualdad y Política Tributaria (recogemos datos de articulo de Luis Moreno y Rodolfo Bejarano en la Revista “Perú Hoy” de DESCO-octubre 2024):
• A lo largo de los años se ha mantenido una política tributaria basada en una estructura con tintes regresivos, es decir, imponiendo un sistema que hace que quienes menos tienen soporten, en gran medida, el peso del mantenimiento de las estructuras y políticas del Estado.
• Nuestro sistema tributario presenta una serie de problemas estructurales que son en gran medida responsables de nuestros bajos y dispares niveles de recaudación, que socavan el financiamiento del país. Entre estos se encuentran:
o Una ineficiente y desproporcionada política de incentivos o exenciones tributarias
o Elevados niveles de evasión y elusión tributaria.
o Abuso del sistema judicial para no pagar impuestos (grandes deudas tributarias).
o Alta informalidad existente en la economía peruana.
• En términos porcentuales los ingresos tributarios totales durante el 2022 (incluyendo las cotizaciones a la seguridad social), han estado sostenidos:
o En primer lugar, sobre ingresos provenientes de impuestos indirectos, como el Impuesto General a las Ventas (IGV) o el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), entre otros, lo que representó alrededor del 45% del total de los ingresos tributarios de ese año, más o menos similar al promedio de países de América Latina, pero muy por encima de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que representan alrededor del 32% del total de los ingresos.
o En segundo lugar, respecto a la recaudación por impuestos directos, esta representó en este año alrededor del 40% del total de los ingresos (renta de personas 10% y de empresas el 30%)
• El total de gasto tributario potencial estimado para el año 2024 ascendería a S/ 23, 854 millones aproximadamente, importe equivalente al 2.19% del PBI proyectado para dicho año y al 12.33% de la recaudación proyectada también para el 2025. Esto representa un gran forado en las arcas fiscales que debería ser evaluado puesto que existen muchos beneficios tributarios que se otorgan en la forma de exoneraciones, deducciones, tasas diferenciadas, diferimiento y hasta devoluciones, de los cuales gozan una serie de sectores y actividades económicas que no necesariamente lo justifican, pues ya cumplieron su función, o porque no están siendo dirigidos a los grupos que deberían estar enfocados.
• Según el MEF, el 2021 la evasión y elusión fiscal r presentaron un 8% del PBI, un monto realmente importante que tal vez podría ser mucho mayor debido a la persistente opacidad que aún impera en lugares de baja o nula tributación, a la que se le suman los mecanismos usados por grandes riquezas y empresas para no tributar lo que se debería en el país.
• Según el superintendente de la Sunat, Gerardo López, las grandes empresas en el Perú tienen una deuda actual de S/ 28 325 millones, de la cual, el 87% está en litigio (impugnada), lo que significa que la Sunat solo está facultada para cobrar el 0.4% del total de dicha deuda. En mayo de este año, dio a conocer la lista de las 1200 empresas deudoras del Estado (en cobranza coactiva), las empresas que acumulan más deudas tributarias están lideradas por Minera Las Bambas, con una deuda en litigio de unos S/ 6293 millones (que pasó en dos meses a incrementar un 133% su deuda, lo que representa un cuarto del total de las deudas tributarias), seguida por Telefónica del Perú, con una deuda de S/ 5506 millones, y de la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, con una deuda de S/ 2242 millones, entre otras.
d) Existe una gran paradoja y contradicción estructural entre Índice de Desarrollo Humano (IDH) y Rentabilidad Bancario o Financiera:
• La Rentabilidad Promedio obtenida en el Sector Bancario del Perú (24.5%) habría estado entre las cinco más altas del continente en las dos primeras décadas del siglo XXI, justo después de las de Nicaragua (28.9%), Haití (25.7%), Belice (25.7%) y Surinam (24.7%) (datos proporcionados por Renzo Jiménez-Sotelo en su articulo de la revista “Perú Hoy” de DESCO).
• Según datos del Banco Mundial (BM), estos mismos datos muestran una relación negativa con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), un índice que no solo incluye el promedio del ingreso económico actual en cada país, sino que también considera parámetros sociales actuales y futuros relacionados a la calidad de la salud (esperanza de vida al nacer) y a la educación (años de escolaridad actuales y esperados)
• Recogiendo este aporte del BM, se podría aseverar que: o Los países con menor ingreso tienen sectores bancarios más rentables o Los países con menor equidad tienen sectores bancarios más rentables
e) Respecto a la Inversión Pública bajo la modalidad principal de Alianzas Público-Privadas (APP), su estructuración en el Perú deja múltiples puertas abiertas para el abuso y la corrupción:
• El Índice de Riesgos en la Inversión Pública ha identificado la friolera de más de 1 200 000 casos de riesgo en proyectos de inversión pública.
• El ritmo de adjudicaciones de APP y Proyectos en Activos se ha disparado:
o Si en todo el año 2023 se adjudicaron USD 2332 millones,
o Tan solo en el primer trimestre del 2024 se adjudicaron USD 5070 millones, más del doble y se espera cerrar el año con USD 8270 millones.
o Más aún, las metas para los años siguientes son incluso más ambiciosas: antes de que termine su periodo, el Gobierno pretende adjudicar otros USD 17 000 millones adicionales.
• Básicamente el concepto de las APP se sostiene en la idea de que mediante este mecanismo la inversión pública puede realizarse de manera ventajosa, rápida, eficiente y, ciertamente, más económica que si la inversión la manejara directamente el Estado. El problema es que en el Perú el escenario de las APP está plagado de controversias y deficiencias proclives al abuso y corrupción.
Los actuales perfiles económicos productivos latinoamericano y peruano nos dan una alerta de emergencia: ¡Nuestros modos de vivir, producir y consumir están llegando a sus límites!
EL ESTADO DE LA SITUACIÓN: NUESTRO
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
a) Nos encontramos en una etapa de destrucción y pérdida del medio ambiente y ecología, que pone en peligro las bases de la vida no sólo de las futuras generaciones, sino también, de la flora y fauna.
b) Predomina un pensamiento cortoplacista y reduccionista que pone el crecimiento económico en el centro de la accción política y económica, reduciendo el bienestar humano a la esfera meramente material, sobre la base de mantener perpetuamente una bajísima tributación sobre las utilidades y rentas del captal, mientras se sigue sobreexplotando y sobremercantilizando la fuerza de trabajo y los recursos naturales.
c) La riqueza cimentada en la explotación y depredación de los recursos naturales ha creado estructuras socioeconómicas profundamenre desiguales.
d) La inserción de la región en la economía global depende de:
• La exportación de sus materias primas agrarias, fósiles y minerales
• Una baja inserción en las cadenas de valor de producción con bajos niveles de conocimiento y tecnología.
e) Las élites rentistas se siguen aún beneficiando del status quo extractivista que predominan en nuestras economías, y, recrean estrategias de desposesion.
f) Con la acual estrategia neoextractivista de ampliación de la frontera extractiva, después del superciclo de los commodities, un punto primordial y resaltante de la agenda latinoamericana lo constituye los conflictos socioambientales, base de multiples y multitudinarias movilizaciones y eventos.
g) Y junto a lo anterior, existencia de grandes sectores de
la población que:
• carecen de servicios públicos de calidad (educación, transporte, salud, sanidad, seguridad social)
• sufren hambre y viven a “salto de mata”.
• experimentan la informalidad y la inseguridad (con cada vez mayor predominio del crimen organizado).
“LOS LIMITES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO” DE UN MODELO PRODUCTIVISTA, EXTRACTIVISTA Y CONSUMISTA: ADVERTENCIA Y ALERTA TEMPRANA DESDE HACE YA VARIOS AÑOS
En 1972 el Informe del Club de Roma “Los Límites del Crecimiento”, por primera vez planteó la necesidad de revisar los procesos de crecimiento económico, revisar el Modelo, Tipo y Sistema de Producción Dominante que creó La Sociedad Industrial, principalmente fosilista; ya que, de seguir en la lógica y dinámica en la que estaba empeñado, provocaría la destrucción del Planeta.
Este Informe apareció en un momento cultural en donde la confianza en la tecnología era máxima, y existía la creencia generalizada de que no había reto que la humanidad no estuviera en condiciones de superar (se había dado el primer paseo lunar, apareció la explosión de la electrónica con la televisión a colores, se contaba con energía fósil baratísima). Por tanto, “Los Límites del Crecimiento” era considerado antiutópico y resultaba hereje.
El Informe del Club de Roma tuvo un recorrido de revisión, análisis y corroboración: el informe original fue publicado en 1972; en 1992 los autores de dicho Informe publicaron una revisión bajo el título “Beyond the Limits”; el 2004 fue publicada la última revisión realizada por el equipo original “Los Límites del Crecimiento 30 años después”. Básicamente las actualizaciones mantenían las conclusiones iniciales.
Por eso, el debate coyuntural que se realizó después de la crisis financiera mundial del 2007 se centró en la crisis del capitalismo global y financiarizador, la crisis ambiental con el calentamiento global, la pérdida de la biodiversidad ecológica, y, la creciente desertificación. En el fondo, este debate encontró que todo ello se conecta con la dinámica y efecto del crecimiento económico productivista, extractivista y promotor del consumismo.
Lamentablemente, pese a la bien fundamentada crítica
ecologista y antiproductivista que se ha desplegado en los últimos 50 años, los principales centros de poder y decisión mundiales mantienen incuestionado el objetivo del Crecimiento Económico en base al Modelo Productivista, Extractivista y Consumista. No sólo no hicieron caso a lo advertido por “Los Límites del Crecimiento”, sino que, los desoyeron, les dieron la espalda, los negaron y distorsionaron.
Al contrario, con la llegada al poder, primero de Margaret Thatcher y después del actor Romald Reagan en los ´80; los think-tanks de los centros de poder y decisión, lograron imponer el Neoliberalismo Financiarizador, Neocolonial y Neoextractivista, que explica la actual quiebra del capitalismo global e inicio del colapso de la civilización industrial.
ENTONCES:
¡ES HORA DE UNA NUEVA POLITICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO CON CAMBIO DE LA MATRIZ PRODUCTIVA–ENERGETICATECNOLOGICA!