

































Pablo Lemus, gobernador de nuestro estado, entregó bases definitivas a personal de Salud, con lo que se cumple una vieja demanda de este importante sector. La seguridad laboral quedó garantizada en esta ocasión a 158 trabajadores del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco.
El gobierno estatal señaló que esta regularización terminará con el rezago histórico que existía, pues se dotó con 100 millones de pesos de respaldo a esta acción que es parte de una primera eta-

pa de regularización. Lemus Navarro encabezó la entrega de 158 nombramientos definitivos.
En esta primera etapa, se otorgaron las bases a aquellos trabajadores que cumplieron con los requisitos legales establecidos en el acuerdo publicado el 31 de marzo de 2025.
Lemus señaló que en Jalisco radicarán tres políticas en materia de salud: la apuesta por el crecimiento de infraestructura de calidad, el incremento en el suministro de medicamentos de la red estatal y la certeza laboral pa-
Alfaro inicia con pie izquierdo carrera como auxiliar de futbol

ra las y los trabajadores médicos. Cabe recordar que Lemus se ha negado a que el estado pierda el control de los servicios de salud, algo que el anterior gobernador ya había establecido y que evitó que desastres como el Insabi federal llegaran a territorio jalisciense. “¿Quién va a poder atender las necesidades específicas desde una oficina en la Ciudad de México que tengan que ver con Colotlán, con La Barca, con Zapotlán el Grande o incluso con Zapopan? Es muy complicado que una oficina desde la capital pueda enten-
der la necesidad particular de cada región de Jalisco”, explicó al respecto.
“Si no tenemos la dignidad que debe de tener el trato hacia nuestro personal médico”, indicó Lemus, “todo lo demás no nos sirve absolutamente para nada, el factor humano, es el eje rector para que las cosas funcionen”.
“Necesitamos tropicalizar nuestros modelos educativos y de salud, de acuerdo a las necesidades que tiene el propio estado de Jalisco”, señaló finalmente Lemus Navarro.
“Si no tenemos la dignidad que debe tener el trato hacia nuestro personal médico, todo lo demás no nos sirve absolutamente para nada. El factor humano es el eje rector para que las cosas funcionen.”
¡Lo que debería haber sido un Zambombazo solo quedó en un tirititito! El ex gobernador de Jalisco Enrique Alfaro hizo su debut como auxiliar técnico con una derrota de su equipo, el Real Valladolid, que cayó 1-0 al visitar al Real Sociedad B. Junto al ex mandatario jalisciense debutó como entrenador del mismo cuadro de La Liga Hypermotion, (segunda división de España) el uruguayo Guillermo Almada, quien ha dirigido en México a Santos Laguna y Pachuca.
La solitaria anotación fue marcada al minuto 21 por conducto de Jon Balda, quien luego de un centro al área, proveniente de tiro de castigo, aprovechó el rechace de la defensa para disparar de zurda y mandar el balón a las redes.
El cuadro visitante tuvo mayor posesión del balón; incluso generó importantes oportunidades de empatar el marcador. Al 70, un cabezazo del mediocampista croata Stanko Juric se estrelló en el ángulo superior derecho de la portería del cuadro local, pero a final de cuentas, el gol terminó por negársele a la oncena dirigida por Almada y el ex político jalisciense. (Lino González Corona)
La política de elevados aumentos al salario mínimo en los últimos años sin generar inflación ni desempleo, muestra cuán bajos estaban los salarios reales promedio en México; pero muchas empresas, principalmente micro, pequeñas y medianas, comienzan a tener problemas por el aumento en los costos laborales
Análisis
Alejandro Rodríguez Arana metropoli@cronica.com.mx
En los últimos años ha habido un cambio de consideración tanto en la distribución factorial del ingreso como en la personal. En 2018, último año de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, los salarios totales, incluyendo aportaciones al IMSS, representaron el 24.7% del PIB, mientras que lo que se conoce como excedente bruto de explotación y que, al menos en teoría representaría las ganancias de los empresarios, llegó a 69.3%, constituyendo el remanente los impuestos indirectos. En cambio, en 2024, último año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, las cifras correspondientes fueron 29.8% y 63%. Así, en tan sólo un sexenio los salarios totales ganaron poco más de cinco puntos porcentuales del PIB y las ganancias perdieron más de seis puntos porcentuales en los mismos términos.
La razón principal que explica estos acontecimientos es, sin duda, una política de aumentos de salarios mínimos muy agresiva en las dos últimas administraciones. En toda la administración de Enrique Peña Nieto el aumento acumulado en el salario mínimo real fue de 14.8%. En varias administraciones anteriores el poder de compra del salario mínimo había caído. El cambio enorme se da en la administración de López Obrador, con un incremento acumulado en el
salario mínimo real de casi 112%. Esta política ha continuado con la actual presidenta, Claudia Sheinbaum. En los once primeros meses de su administración la misma variable real mencionada en este párrafo ha aumentado 8.2%, más de la mitad del aumento del incremento observado en seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto.
Antes de la administración de López Obrador había varios argumentos, algunos de ellos contradictorios, que los gobiernos esgrimían para incrementar sólo en forma marginal los salarios mínimos nominales. El primero era que dichos salarios habían dejado de ser un referente en la determinación del salario promedio, pues el último estaba muy por arri-




ba del mínimo, por lo cual aumentar este último no cambiaría sustancialmente el valor de las remuneraciones promedio. Otro argumento señalaba que aumentar el salario mínimo sí podía tener efectos, pero sin duda nocivos, pues tal incremento, el cual se trasladaba a los salarios promedio, generaría alta inflación, elevado desempleo y un incremento considerable de la informalidad. Era entonces mejor mantener el statu quo y dejar que el mercado determinara las remuneraciones a través de la oferta y la demanda.
Los argumentos esgrimidos por muchos economistas, alguna vez también por el autor de este texto, han resultado falsos hasta ahora. El salario mínimo sí parece tener un efecto de consideración en la determinación de los salarios promedio, que es lo que se conoce en la literatura como el efecto faro. Por otra parte, el considerable incremento de los salarios reales promedio de los últimos años no parece haber tenido un impacto

significativo ni sobre la inflación ni sobre la tasa de desempleo. Acaso un efecto marginal sobre la tasa de ocupación en el sector informal. Asimismo, es muy probable que el incremento observado en los salarios reales esté relacionado con una caída de la desigualdad de la distribución personal del ingreso medida por el coeficiente de Gini, así como con la reducción de la pobreza que se notificó hace unas semanas.
Para sustentar la explicación anterior, estimamos un modelo proxy del mercado de trabajo mexicano de periodicidad mensual, en el cual hay dos ecuaciones: la primera es una ecuación de salarios, la cual hace depender los salarios reales de la industria manufacturera en forma negativa de la tasa de desempleo y en forma positiva de los salarios mínimos reales. Esta función semeja una oferta de trabajo, en la medida en que un incremento de la tasa de desempleo tiende a reducir el salario real promedio. Es decir, con un nivel de empleo dado, la
mayor fuerza de trabajo en el mercado reduce el salario real.
Una segunda ecuación constituye un tipo de demanda de trabajo, donde en nuestro caso la tasa de desempleo depende de forma negativa de alguna variable relacionada con la actividad económica, en este caso con el índice global de la actividad económica (IGAE), y en forma positiva con el salario real promedio de la industria manufacturera. Esta función es semejante a una demanda de trabajo porque con una fuerza de trabajo dada un incremento en el salario real reduce la cantidad de trabajadores en activo.
Utilizando el modelo descrito, se llevó a cabo un ejercicio contrafactual para analizar los efectos del incremento en el salario mínimo real sobre el salario real promedio y la tasa de desempleo. El ejercicio mantiene constante el salario mínimo real desde diciembre de 2018, mes en que tomó posesión como presidente Andrés Manuel López Obra-
De 2018 a 2024, los salarios totales ganaron poco más de cinco puntos porcentuales del PIB (de 24.7% a 29.8%) y las ganancias de los empresarios perdieron más de seis puntos porcentuales (de 69.3% a 63%).
dor, hasta agosto de 2025. Por su parte, el supuesto es que el IGAE mantiene su crecimiento observado en ese mismo período.
Lo que se obtiene en el ejercicio descrito es que, si el salario mínimo real hubiera permanecido constante desde diciembre de 2018 hasta prácticamente la fecha actual, el salario real promedio de la manufactura en agosto de 2025 hubiera sido 18% menor al observado, lo que muestra la importancia del efecto faro. Asimismo, la tasa de desempleo hubiera caído sólo 0.17 puntos porcentuales en relación con la cifra observada. Esto implica que la tasa de desempleo prácticamente ha sido insensible al aumento observado en los salarios reales promedio.
Hasta ahora, la política salarial de las últimas dos administraciones ha reducido la desigualdad factorial y muy probablemente la personal y la pobreza. Asimismo, dicha política no ha generado inflación ni desempleo. Éstas son bue-
Es posible que estemos llegando a un límite por arriba del cual la infl ación y el desempleo dejen de ser insensibles a la política salarial que han llevado a cabo los dos últimos gobiernos
A partir de ahora es necesario que se lleve a cabo un monitoreo mucho más cercano a los costos
nas noticias. Lo que ha sucedido muestra cuan bajos estaban los salarios reales promedio en México. Sin embargo, obliga a preguntarnos si la política de elevados aumentos al salario mínimo puede seguir siendo sustentable. Los fuertes aumentos en esta variable observados en los últimos años partieron de niveles muy bajos, por lo cual fue posible incrementar tanto los salarios mínimos como los promedio sin generar pérdidas cuantiosas para las empresas. No obstante, muchas empresas, principalmente, micro, pequeñas y medianas, comienzan a tener problemas por el aumento en los costos laborales. Consideramos que a partir de ahora es necesario que se lleve a cabo un monitoreo mucho más cercano de dichos costos para determinar los incrementos futuros del salario mínimo. Es posible que estemos llegando a un límite por arriba del cual la inflación y el desempleo dejen de ser insensibles a la política salarial que han llevado a cabo los dos últimos gobiernos.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, CDMX Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx El autor es profesor-investigador del Departamento de Economía
PISTA DE ATERRIZAJE
En uno de los muchos pasajes luminosos de su libro “El precio de la paz: dinero, democracia y la vida de J.M. Keynes”, Zachary Carter narra la decisión del presidente Roosevelt en 1933 para nombrar a doña Francis Perkins como secretaria del trabajo: “Leyó sus propuestas y los programas de reforma laboral, columna vertebral del New Deal y le preguntó `nunca en Estados Unidos se ha intentado algo así… verdad?´… la introducción del salario mínimo… hagámoslo” (p.267).
Fíjense el momento y la época: la gran recesión aún no terminaba, el producto había caído en picada, el desempleo estaba a máximos históricos y la sombra del fascismo oscurecía incluso la escena política de los Estados Unidos. Era urgente un nuevo impulso económico basado en la creación de infraestructura, el empleo y la mejora ostensible de los ingresos. Por primera vez, gracias a la sagaz señora Perkins (alumna y amiga de Keynes), los salarios entraban en la ecuación macroeconómica, no como una derivación, sino como parte de la recuperación. Impuestos a los ricos, masiva inversión y mayor capacidad de consumo harían a la economía de nuevo próspera.
“¿Es tan difícil entender que el trabajo debe ser mejor recompensado y que las ganancias pueden ceder para una mejor economía?” se preguntaba Perkins cuando presentó su proyecto de leyes laborales ante el Congreso.
Pues bien, desde los setenta del siglo pasado, el diluvio neoliberal desplazó esa idea para naturalizar la noción según la cual los salarios deben ser determinados libremente por las fuerzas del mercado. Por eso, los sindicatos estorban y en palabras de Reagan, “el salario mínimo ideal debe ser igual a cero”.
En México, esa píldora fue tragada con un furor y un entusiasmo que duró más de treinta años y que nos condujo al sótano mundial. Tanto, que en la primera década del siglo XXI tuvimos salarios mínimos inferiores a los de Haití. Por eso, no debe sorprender a nadie que después de un aumento real de casi 110 por ciento entre 2019 y 2025 no haya ocurrido ninguna de las calamidades anunciadas y si, por el contrario, una reducción histórica de la pobreza por ingresos. Histórica, sí, pues estamos en el nivel más bajo desde que se mide.
Las lección de este pasaje de nuestra economía política es doble: la mejor fórmula para abatir la pobreza es mejorar los salarios y se puede redistribuir incluso, sin crecer.
Esto es justamente lo que pasó en estos años, con una calamitosa política económica general. Aún así, la institución salario mínimo funciona. Con el crecimiento sexenal más bajo en un

Ricardo Becerra nacional@cronica.com.mx

siglo fue posible mejorar el ingreso de unas 15 millones de personas. En otras palabras: donde ha estado anidada la miseria material es precisamente en el mercado laboral, y eso es lo que hay que civilizar.
Economistas vienen y economistas van con sus modelos y predicciones bajo el brazo, pero creo firmemente que antes debemos hacer muy bien las cuentas históricas y estar concientes del mensaje que durante más de tres décadas estuvo mandando la política salarial de México: trabaja en la formalidad, ocho horas diarias, honestamente y no saldrás de pobre.
Los resultados sociales del incremento salarial en estos años revela crudamente que en México, el mercado laboral producía pobres, miles o millones todos los días y por eso, todas las políticas sociales resultaron impotentes o insuficientes.
Tal y como lo comprendió Perkins “nada suple la política de ingresos, ninguna política de seguridad o de apoyo gubernamental”. O en palabras del presidente Roosevelt: “Ningún negocio que dependa para su existencia de pagar a sus trabajadores salarios insuficientes para una vida digna, tiene derecho alguno a continuar en este país… por negocio quiero decir todo el comercio y to-
da la industria… y con salarios dignos me refiero a salarios para vivir decentemente” (citado por Sánchez Talanquer, en “Economía Política del salario mínimo: EU y América Latina”. Cal y Arena 2016).
Verdades de a kilo pero que fueron olvidadas y oscurecidas por ideología e interés, siempre acompañadas de sus profecías bíblicas. Ya se sabe, mayores salarios causarán inflación, generarán desempleo, inundarán de informalidad a la economía. Nada de eso ocurrió después de haber más que duplicado los mínimos, pero ahora vuelven a la carga advirtiendo sobre la “sostenibilidad” de la política.
Convengamos que si seguimos con una política económica tan rematadamente mala (austeridad, sin inversión física, sin reforma fiscal, etcétera) se detendrá el mecanismo redistribuidor: no habrá nuevos empleos, ergo, no hay más salarios.
Eso no implica que renunciemos a un propósito esbozado ya por la presidenta Sheinbaum pero que debería ser acordado, compartido, auténticamente nacional: que este país pague a sus trabajadores de la primera escala salarial lo suficiente para adquirir dos canastas alimentarias más servicios, calculadas por el extinto Coneval al terminar el se-
xenio. Esto implica a precios de hoy, alcanzar un salario de casi 10 mil pesos al mes, lo que significa un aumento de 38 por ciento real sostenido por un lustro. Entonces son las dos cosas. El cambio drástico en la política económica y un esfuerzo por sostener la trayectoria de ascenso, con prudencia y moderación, pero manteniendo el objetivo, insisto al terminar esta década.
La cuestión no es hallar el umbral matemático o el límite “natural” de los salarios. No está en la imposibilidad, sino precisamente, encontrar la forma de lograrlo. Es política, antes que modelística.
Pienso, por ejemplo, en un nuevo tipo de acuerdo contractual radicado en la legislación laboral, donde las empresas se comprometen a mantener un alza de 4-5 por ciento por encima de la inflación anual a cambio de que los aumentos de la productividad sean destinados a las utilidades y a las decisiones empresariales.
El esfuerzo productivo no caerá solo en los hombros de los trabajadores, sino será producto de la nueva organización empresarial.
Dicho de otro modo: las empresas no prosperarán más a costa de la pobreza de sus trabajadores. Cosas así, son las que faltan por hacer .
La UdeG anunció la puesta en marcha de un Programa Especial de definitividad en carga horaria global de 12 horas
Angélica Villanueva metropoli@cronica.com.mx
La Universidad de Guadalajara (UdeG) lanzó este viernes un programa especial que busca otorgar mayor estabilidad laboral a más de tres mil profesoras y profesores de asignatura, uno de los sectores con mayor carga docente en la institución y que históricamente ha enfrentado condiciones laborales frágiles.
Se trata del Programa Especial para obtener la definitividad en carga horaria global de 12 horas, una medida largamente esperada por la comunidad académica y que reconoce el trabajo constante de quienes sostienen buena parte de la vida académica de esta Casa de Estudio.
La Rectora General, Karla Planter Pérez, informó que a partir del 21 de noviembre las y los docentes que cumplan con los requisitos podrán acceder a un contrato definitivo de 12 horas. Explicó que esta decisión surge del diálogo directo con el profesorado durante sus visitas a preparatorias y centros universitarios, así como del trabajo conjunto con el Sindicato de Académicas y Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG).
El programa surge del diálogo con el profesorado y del trabajo conjunto con el STAUdeG, consolidando un futuro más justo y digno para quienes sostienen la docencia en la UdeG.
“Es un paso que significa tranquilidad, reconocimiento y, sobre todo, abrir la puerta a un futuro con más certeza para ellas, ellos y sus familias. No se trata sólo de un trámite: es valorar años de entrega, de acompañar a generaciones, de transformar vidas a través de la enseñanza”, afirmó Planter Pérez.
Con este programa, quienes cumplan los criterios podrán acceder a 12 horas definitivas, lo que representa una mejora significativa en su situación laboral y profesional.
Por su parte, la Secretaria General del STAUdeG, Érika Natalia Juárez

Miranda, destacó que esta convocatoria responde a una demanda profunda de la comunidad académica y fue posible gracias a la apertura y sensibilidad de la Rectora General.
“El STAUdeG hace suya esta demanda porque reconoce el enorme valor del trabajo de las y los profesores de asignatura: su docencia, su aporte al conocimiento y su acompañamiento a miles
A partir del 21 de noviembre, las y los docentes que cumplan con los requisitos podrán acceder a un contrato definitivo de 12 horas, medida que representa tranquilidad y valoración a su trayectoria.
de estudiantes que hacen posible el derecho a la educación pública en Jalisco”, expresó.
Juárez Miranda agregó que otorgar definitividad a este sector del profesorado “construye un futuro laboral más justo y digno” y representa un reconocimiento al mérito, la trayectoria y el compromiso demostrado durante años.(Con información de UdeG)

De 38 diputados, únicamente estaban presentes 14. La titular, Fabiola Loya, expresó su decepción ante el desaire
metropoli@cronica.com.mx
Por falta de diputados, el Congreso del Estado debió suspender la Glosa del Informe de Gobierno en lo relativo a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISMH), por lo que la titular, Fabiola Loya, expresó su decepción ante la irresponsabilidad de la mayoría de los legisladores.
La presidenta de la mesa directiva del Congreso, Claudia Murguía Torres, decretó que no había quórum, es decir, un mínimo de 20 de los 38 legisladores, por lo que la sesión en la que iba a comparecer Fabiola Loya, simplemente se canceló.
La cita estaba prevista para las 12 horas. Sin embargo, todo se atrasó, ya que la anterior sesión en la que estuvo el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, comenzó una hora tarde. Esa sesión se programó a las 9 horas. Trascendió que únicamente estaban presentes 14 diputados. Quienes más faltaron fueron los representantes de las bancadas de MC y de Morena, cuyos coordinadores José Luis Tostado y Miguel de la Rosa, no asistieron. También faltaron los coordinadores del PT, Leonardo Almaguer y del PVEM, José Guadalupe Buenrostro. Faltó también el legislador sin partido, Alejandro Puerto.
La secretaria de Igualdad Sustantiva estuvo acompañada por su equipo y su presentación quedó lista, sin que pudieran darla a conocer en las pantallas. “Por lo pronto, yo lo que puedo decir es que lamento muchísimo que la agenda no sea prioridad del Poder Legislativo.
Es una agenda… voy a decir que hay excepciones, hay diputadas y diputados que estuvieron a tiempo y en forma y se les reconoce también, pero no tener quórum, es lamentable para las mujeres de Jalisco”, expresó Fabiola Loya.
Según las redes sociales, se pudo saber que legisladores de MC le dieron prioridad a otras actividades. Por ejemplo, el diputado Omar Cervantes, estuvo en Puebla en una reunión de legisladores de su partido. La diputada Mónica Magaña, acudió a una reunión con la presidenta del DIF Jalisco, María Elena Villa, y con el director del OPD Servicios de Salud, Hugo Bravo. La legisladora Celenia Contreras optó por acudir a la sede de MC, con la


Yo lo que puedo decir es que lamento muchísimo que la agenda no sea prioridad del Poder Legislativo
presidenta Mirza Flores, donde hablaron de la sucesión en Tlaquepaque, donde Celenia tiene interés en competir en las próximas elecciones. La secretaria de Igualdad Sustantiva reprobó la falta de seriedad de los diputados faltistas de todos los partidos.
“Totalmente. Nosotras estamos preparadas, trabajamos todo el año en esta agenda y preparadas para venir a ren-
dirles cuentas y pedirles el respaldo de las diputadas y los diputados, para que sigamos en conjunto construyendo la agenda de igualdad en Jalisco”, subrayó. Uno de los temas de los que ya no se pudo hablar es que en Jalisco este año se han registrado 30 feminicidios, uno más que en 2024, en estas mismas fechas y las estrategias de prevención que ha realizado la dependencia.
Angélica Villanueva metropoli@cronica.com.mx
El proyecto CityScope Guadalajara, desarrollado por el Laboratorio de Ciencia de la Ciudad del Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco), fue reconocido con el Social Science Impact Award durante el encuentro The Computational Social Science Society of Americas 2025 (CSS2025), celebrado el 9 de noviembre en Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos.
La iniciativa busca transformar la manera en que se toman decisiones sobre la planeación urbana en Guadalajara, al integrar conocimientos de ciencias de la computación, interfaces digitales y urbanismo en un modelo interactivo que permite a la ciudadanía participar activamente en la construcción de escenarios urbanos.
UN CONCEPTO INNOVADOR
El doctor Gamaliel Palomo Briones, profesor investigador del Laboratorio, explicó que CityScope no es una herramienta tangible ni un software, sino un concepto que combina ciencia y urbanística para que las personas puedan “tocar, quitar, poner cosas, es decir, interactuar” en la planeación de su entorno.
Durante la presentación, se mostró una maqueta del Centro Cultural Universitario, que mediante sistemas computacionales permitió medir indicadores de diversidad, funcionalidad e impacto ambiental, ofreciendo una visión sustentada en datos reales.
IMPACTO CIUDADANO Y SUSTENTABLE
La maqueta interactiva funciona como un mapa virtual que, en tiempo real, facilita a las y los ciudadanos remover, agregar o sugerir elementos en proyectos urbanos. Con ello, se abre la posibilidad de planear mejor barrios, colonias y ciudades, considerando la colaboración ciudadana, la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.
“El impacto de CityScope es que puede llegar a toda persona. El usuario no tiene que tener conocimientos previos: simplemente llega y, a través de las visualizaciones, puede ver y comparar escenarios”, señaló el doctor Palomo.
COLABORACIÓN INTERDISCIPLINARIA
El Laboratorio de Ciencia de la Ciudad, adscrito al CUTlajomulco, contó con la participación de especialistas del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) y



La innovación en la planeación urbana de Guadalajara fue reconocida a nivel internacional: el proyecto CityScope Guadalajara, desarrollado por el Laboratorio de Ciencia de la Ciudad del CUTlajomulco, obtuvo el Social Science Impact Award en el encuentro The Computational Social Science Society of Americas 2025 del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), además de colaboraciones con otros laboratorios nacionales e internacionales. Estos equipos aportaron diseños arquitectónicos, urbanísticos, software y modelado para consolidar el proyecto.
“Sabemos que las ciudades no son pronosticables, pero sí se puede guiar el proceso. Este tipo de herramientas nos permiten orientar la planeación considerando cómo cambia el entorno para los ciudadanos, quienes deben ser incluidos en cada decisión”, concluyó Palomo.
El festival superó expectativas y posicionó al estado como un referente nacional e internacional en innovación, talento y tecnología
Samantha Lamas cultura@cronica.com.mx
La primera edición del Innovation Fest 2025 marcó el inicio de una etapa decisiva para Jalisco, al consolidarse como un estado que apuesta por la innovación como motor de su desarrollo social, económico y educativo. Durante los dos días de actividades, el encuentro superó todas las expectativas y se convirtió en un nuevo punto de convergencia para estudiantes, emprendedores, investigadores, docentes y líderes de la industria.
El evento registró más de 13 mil asistentes, rebasando ampliamente la meta inicial de 8 mil, con participantes provenientes de diez municipios de Jalisco, así como de Canadá, Colombia, España, Brasil y Estados Unidos. En total, se reunió talento de diez estados de la República, detalló el titular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT), Horacio Fernández Castillo.
El funcionario destacó además la amplia participación femenina:
“62 por ciento varones y 38 por ciento mujeres, estamos muy contentos de estos números porque tener casi 40 por ciento de participación nos emociona, porque también aquí la mujer rifa”, afirmó.
A lo largo del festival se ofrecieron 180 horas de contenido, con actividades especializadas, conferencias magistrales y experiencias inmersivas en ciencia, tecnología, industrias creativas y desarrollo de talento. La edición también reunió a 60 aliados estratégicos, entre universidades, empresas, organizaciones y actores clave del ecosistema, además de 50 stands de exhibición.
Las y los asistentes pudieron explorar desarrollos de inteligencia artificial, soluciones tecnológicas, experiencias de realidad virtual, proyectos científicos aplicados, prototipos creativos y plataformas de educación digital que ya están transformando industrias a nivel global. Entre los momentos más destacados estuvo la participación de líderes internacionales como Robe Grill, creador de contenido reconocido por su crecimiento empresarial; y Ken Segall, director creativo detrás de la emblemática “i” de Apple y figura clave de la campaña Think Different. También compartieron su visión expertos como Brian Turner, Chuck Eesley,

El evento registró más de 13 mil asistentes, rebasando ampliamente la meta inicial de 8 mil, con participantes provenientes de diez municipios de Jalisco, así como de Canadá, Colombia, España, Brasil y Estados Unidos
John Freddy Vega, Jomar Silva, Francesc Pujol, Andreea Enache, José Tam y Ángelina Arreola, quienes abordaron tendencias, estrategias y perspectivas de futuro. El éxito de Innovation Fest 2025 confirma el compromiso de Jalisco con una agenda que impulsa el conocimiento, la tecnología y el talento como bases de su desarrollo. Con una primera edición récord, la versión 2026 promete ir aún más lejos y seguir posicionando al estado como un epicentro de innovación en México y el mundo.

RELIGIÓN

Daniela Serrano metropoli@cronica.com.mx
Es interesante reconocer cómo ciertas estructuras y sedimentos sociales cambian y se transforman a lo largo de los años. La religión ha sido un tema polémico, político, complejo, y multifactorial en nuestra sociedad y a lo largo de la historia. El papel que ha tenido la religión sobre naciones, individuos, etnias y grupos sociales, ha sido determinante y potente a lo largo de los años. Sin embargo, hoy en día, en la época moderna que vivimos, ¿qué religión seguimos? ¿Cómo se presenta actualmente en su generalidad?
Marx, uno de los más grandes sociólogos clásicos, realizó varios estudios para identificar socialmente que representaba la religión en su época, que estructuras movía, que significaba para los individuos. Y desde su perspectiva, la religión muchas veces representaba “el opio del pueblo” porque en esos momentos la religión “cegaba” a los individuos de ciertas estructuras sociales injustas o deplorables de la época. Para Marx la religión, impues-
ta por altos mandos de poder, era una fuerza de control, para apaciguar aquello que ocurría socialmente. La religión fue impuesta y controlada ofreciendo una tranquilidad espiritual a los individuos, y así, mantener la pasividad.
Weber, otro sociólogo clásico, observó algo diferente. Para él, la religión era una respuesta al desencanto del mundo, aquello que podría volver a lo sagrado y reducir este desencantamiento del mundo. Weber observaba que la religión era una fuerza potente y capaz que podía dar sentido, estructura y dirección ética a la vida social. Para él la religión también representaba un sentido de orden y propósito para los individuos; y en sus teorías afirma cómo la religión pudo moldear e influir gran parte del capitalismo moderno debido a cómo ciertas creencias religiosas moldearon los valores del trabajo.
Nos encontramos con estos dos grandes puntos de vista, de dos grandes sociólogos. Por un lado, una religión que ciertamente ha sido mecanismo de control en diferentes situaciones o momentos sociales de la historia. Y por el otro lado, una religión que ha sido una fuerza moldeadora de una especie de orden moral orientando las acciones humanas hacia algo trascendente. Pero, ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué representa la reli-
gión hoy en día?
Propongo que la religión hoy en día no está de un lado ni del otro, sino que estamos evolucionando a una religión individualista: una religión de templo interior. Es decir, no estamos dejando de lado la fuerza y el poder que tiene la religión tradicional, que muchos siguen practicando, sino la relación que existe entre nuestra modernidad y la religión y la tendencia marcada hacia la desinstitucionalización de la religión. Porque la religión ya no se vive únicamente como un conjunto de dogmas, sino que se practica de manera individual, una práctica que nace del libre albedrío individual. Autores y estudios especializados observan que esto se manifiesta no solo en las dificultades de censo acerca de las preferencias y adscripciones religiosas de los individuos, sino también en el evidente progreso de la diversidad religiosa que existe actualmente.
Las creencias hoy en día, son más individualizadas, ya que existe una oferta de soluciones e información globalizada, instantánea y vasta. En esta nueva era, donde la información está accesible y descentralizada (en su mayoría), las creencias se construyen a partir de integrar diversas fuentes, prácticas y herramientas que resuenan con la experiencia individual. Así entonces, las nuevas
generaciones ya no buscan el dogma, sino que hay una tendencia a la individualización de sus creencias y a seguir aquello que su propia individualización les llama a hacer.
Quedando ecos de las viejas religiones y de sus dogmas, y en conjunto con el crecimiento de corrientes esotéricas, los individuos de esta nueva era, en especial las generaciones consecuentes, se orientan hacia una religión sin nombre, sin iglesia: una religión del templo interior, guiados por su fé, su voz y el sentir. Quizá las generaciones consecuentes no buscarán respuestas en las instituciones sino en la experiencia directa, y la resonancia de las experiencias. Y tampoco se tratará de negar las religiones tradicionales, sino de reconocer que algo está mutando: la religión y la espiritualidad se ha vuelto algo más íntimo, libre y vibrante.
Y con la entrada, cada día más presente, de diferentes herramientas para la espiritualidad y el contacto con la fé —como la meditación, la astrología, las terapias, el Reiki, y los retiros a templos— puede componer aún más una nueva religión de la nueva era: una que no obedezca pero sí que transforme, y recuerde lo esencial: lo divino no sólo está fuera, sino primordialmente está en el interior.
Senadora Anahí González* nacional@cronica.com.mx

Quintana Roo es mundialmente conocido por su Caribe de azul turquesa, hoteles de lujo y vibrantes destinos de playa. Sin embargo, el futuro del turismo late con fuerza tierra adentro: en las comunidades mayas, las cooperativas pesqueras y los ecosistemas que guardan un potencial transformador.
Desde el Senado de la República impulsamos un turismo rural y comunitario que diversifica la economía y pone a las personas primero, con una ruta clara hacia la prosperidad compartida y la justicia social: que el desarrollo llegue a todas y todos, empezando por quienes históricamente fueron excluidos. Esta es la esencia de nuestra Revolución del Bienestar.
El turismo de sol y playa es exitoso, pero enfrenta desafíos ambientales y de concentración territorial. Abrir el mapa hacia el interior no es decorativo: es estratégico para un desarrollo equilibrado y resiliente que fortalezca nuestra identidad y reparta mejor la derrama económica.
A escala nacional, el turismo aportará en 2025 cerca de 281 mil millones de dólares al PIB (15.1% de la economía) y 8 millones de empleos directos y formales; si orientamos una mayor fracción hacia experiencias rurales y comunitarias, Quintana Roo podrá captar más valor y distribuirlo en mercados, talleres, huertos y cooperativas de todo el estado.
Los números respaldan el rumbo: los segmentos sustentables y comunitarios como el ecoturismo, agroturismo y experiencias rurales, pueden representar entre 12% y 18% del sector turístico, proporciones observadas en países líderes. Para México, esto equivale a entre 33 mil y 50 mil millones de dólares anuales con fuerte potencial de expansión en zonas rurales.
Además, el mercado global del turismo sostenible crece aceleradamente: pasó de 1,730 millones de dólares en 2024 a una proyección de 14,400 millones en 2034, con un crecimiento anual aproximado del 23.6%, impulsado por viajeros que buscan autenticidad, trazabilidad social y cuidado del entorno. Quintana Roo está en condiciones de capitalizar esa tendencia gracias a su patrimonio

biocultural y a la organización de sus comunidades locales.
Modelos internacionales nos inspiran. En Tailandia, aldeas agrícolas comparten su cultura con estándares de calidad; en Sudáfrica, comunidades participan en experiencias junto a áreas naturales; en Italia reactivan oficios, hospedaje y rutas de aprendizaje. La lección es clara: cuando se trabaja con reglas claras, participación comunitaria y cuidado del entorno, se generan ingresos, se preservan identidades y se reducen desigualdades. Quintana Roo está listo para consolidar esta visión. Nuestras comunidades mayas custodian tradiciones milenarias; las cooperativas costeras suman experiencia productiva; y los ecosistemas del Caribe y la selva ofrecen un equilibrio único entre belleza y conocimiento. Como gobierno, acompañamos con políticas públicas que facilitan, articulan y dan certidumbre a prestadores locales, siempre con transparencia y cercanía.
Para que el turismo comunitario sea inclusivo y exitoso, asumimos una visión integral que articula las condiciones del territorio, el desarrollo de capacidades, la colaboración entre actores y la valorización de las experiencias locales. Más que acciones aisladas, se trata de un enfoque coordinado que garantiza calidad, sostenibilidad y confianza, fortalece el tejido comunitario y posiciona la oferta con identidad propia, de modo que la derrama y el bienestar se distribuyan de forma equitativa.
La complementariedad de estrategias es clave: el turismo comunitario no
El turismo comunitario no compite con el de playa; lo complementa, despresuriza zonas costeras, alarga estancias y distribuye mejor la derrama
zan los incentivos para cuidarlos. De ahí la importancia de la gobernanza local y de los criterios de sostenibilidad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 12 y 13: acuerdos justos, compras de proximidad, economía circular y medición del impacto social y ambiental. Así, corregimos la actual concentración de inversión (hoy, cerca del 80% se ubica en cinco estados) y ampliamos oportunidades hacia el interior.
Como Senadora de la República, mi responsabilidad es escuchar, articular y acompañar. Seguiremos construyendo con las comunidades, autoridades locales y prestadores para que cada experiencia ya sea un taller de bordado, una caminata por la selva o una comida tradicional sean una puerta abierta a la prosperidad compartida y a la justicia social.
compite con el de playa; lo complementa, despresuriza zonas costeras, alarga estancias y distribuye mejor la derrama. Cada 100 visitantes en turismo comunitario generan en promedio 2–3 empleos locales en hospedaje familiar, gastronomía, transporte y artesanías. Si el país elevara la participación del turismo rural a 20%, podría detonarse alrededor de 1.5 millones de nuevos empleos rurales y una inyección cercana al 1.5% del PIB directamente en comunidades; Quintana Roo, por su liderazgo turístico, sería uno de los principales beneficiarios. El turismo rural es también un aliado de la conservación. Cuando las comunidades participan y se benefician de proteger selvas, cenotes y arrecifes, se refuer-
Quintana Roo puede y debe ser referente global en turismo comunitario: un destino de orgullo colectivo, donde la riqueza no se quede en unos cuantos, sino que florezca en los pueblos, en sus paisajes y en sus saberes. Con visión, estándares y coordinación, convertiremos este potencial en bienestar real para las familias.
*Senadora de la República (Morena) por el estado de Quintana Roo. Defensora de los pueblos originarios, la prosperidad compartida y el turismo sustentable. X: @AnahiGonzalezQR
En su artículo en Crónica de la semana pasada, Ricardo Becerra decía, y decía bien, que, dadas las circunstancias en las que están involucionando las democracias en México y el mundo, más nos valdría dedicarnos seriamente al análisis de las transiciones al autoritarismo, para saber mejor cómo resistirlo y escapar de él.
Se cumplieron 50 años de la muerte del dictador Franco. Momento para revisar la transición española a la democracia, y para encontrar claves que nos pueden ayudar a entender algunas cosas que suceden del otro lado del océano medio siglo después.
En los últimos años del franquismo, su movimiento estaba dividido, de manera soterrada y a la vez visible, en dos facciones: el llamado “búnker”, que pugnaba por mantener “el espíritu del 18 de julio” (es decir, la férrea inmovilidad del régimen clérico-fascista) y los aperturistas, que entendían la necesidad de un proceso democratizador que diera cauce a la fuertes tensiones sociales del momento y facilitara la apertura de España hacia el resto de Occidente.
El escogido de Franco para la jefatura de gobierno, en su lógica de “dejar todo atado y bien atado”, fue Carlos Arias Navarro, quien fracasó en su intento de hacer reformas mínimas a paso de caracol. Lo sustituyó Adolfo Suárez, quien a la postre sería el principal arquitecto de la transición española.
La tarea de Suárez fue complicada. Por un lado, estaban los sectores del franquismo reticentes a los cambios -lo que incluía una parte importante de la oficialidad-; por otro, la izquierda comunista y los grupos radicales; los primeros querían acelerar el proceso democratizador y pasar a la legalidad, los segundos pensaban que la muerte del Caudillo podía abrir paso a una nueva revolución. Dentro de ese proceso, que implicaba deshacer la mayoría de las estructuras del régimen franquista, un momento clave fue la aprobación de la Reforma Política, que desaparecería las antiguas Cortes -en donde cada procurador, por-
México pasó de un sistema mixto funcional a propuestas que ahora se inclinan hacia un esquema uninominal, una regresión que recuerda proyectos diseñados para acotar la democracia y favorecer a un solo bando
Francisco Báez Rodríguez fbaez@cronica.com.mx


que no eran diputados, había sido escogido a dedo por el dictador- para dar lugar a otras, donde diputados y senadores fueran escogidos por el pueblo en elecciones libres.
En la discusión de aquella reforma, ocurrida en noviembre de 1976, hace 49 años, hubo tres posiciones. Por un lado estaban los inmovilistas, que pretendían mantener el status quo, pero que eran una exigua minoría (más pequeña aún, porque a varios procuradores, los del tercio sindical-corporativo, reacios a la reforma, se les invitó a un congreso en Panamá con todos los gastos pagados, sin darles a conocer la fecha de la votación). Por otro, el grupo de franquistas moderados, que ya se estaban convirtiendo en partido, la Alianza Popular (abuelo del actual PP), cuyo líder, Manuel Fraga Iribarne, confiaba que en España existía una “mayoría sociológica” a favor del franquismo, Finalmente, la fracción reformista, encabezada por Suárez, dispuesta a que el viejo régimen se autoliquidara. El grupo imprescindible para que la reforma fuera aprobada por el margen necesario era el de Fraga, el que quería una democracia acotada y a favor de su bando.
La propuesta original del gobierno -es decir, del grupo de Suárez- era la
elección de diputados con el método de proporcionalidad estricta: distribuir los puestos de representación popular de acuerdo con el porcentaje recibido por cada partido y nada más. Era una declaración de asumir la democracia electoral en su totalidad.
Fraga hizo una contrapropuesta. Aceptaría la reforma política, pero si a España se la dividía en 300 distritos, y que cada uno de ellos eligiera a un diputado: el que tuviera más votos en ese distrito. La fórmula uninominal perfecta.
Su lógica era evidente: si en realidad había esa “mayoría sociológica” franquista, con el método de elección sugerido (puros uninominales), Fraga se garantizaría la mayoría y el gobierno, en un sistema prácticamente bipartidista, con un Partido Socialista minoritario y con la naciente agrupación de Suárez, la Unión de Centro Democrático, reducida a la irrelevancia. Siguieron amplias negociaciones, y ambos grupos terminaron por aprobar un sistema intermedio. Éste, por una parte, fijaba un límite de sufragios para acceder a la Cámara y, por la otra, utilizaba a las provincias como circunscripciones para la distribución proporcional. El sistema D’Hondt, que es el que actualmente rige en las elecciones de España.
Ese sistema castiga a los partidos pequeños nacionales y premia a los partidos locales (como sucede en el País Vasco y Cataluña).
La reforma fue sometida a referéndum y aprobada por el 94% de los electores (prueba de que el franquismo era muy débil). En las elecciones del año siguiente, 1977, la UCD de Suárez fue la primera fuerza electoral, el PSOE quedó segundo y el partido de Fraga, en coalición con otros, se fue hasta el cuarto sitio, detrás del Partido Comunista. 106 de los procuradores del “búnker” que votaron en contra de la reforma fueron candidatos. Ninguno salió electo.
De repente uno voltea hacia México y ve que la maquinita está funcionando al revés. Camina para la regresión. De un sistema mixto más o menos funcional, aunque lejos de la proporcionalidad perfecta, pasamos a la propuesta de AMLO, el llamado Plan A, que se parecía bastante al sistema español vigente, y ahora tenemos al gobierno coqueteando con un sistema meramente uninominal… lo que era el proyecto de Fraga Iribarne, el que quería una democracia acotada y a favor de su bando.
A Fraga no le salió la jugada. ¿Le saldrá a Morena?
Twitter: @franciscobaez

Hace medio siglo murió Franco, pero no el franquismo, y comenzó la Transición que derivó en democracia. Ahora, más que nunca, es necesario aler tar a los jóvenes nacidos después sobre lo que fue el régimen autoritario y cómo era aquella España gris, para que no vuelva jamás
Conmemoración
Fran Ruiz mundo@cronica.com.mx
El 20 de noviembre de 1975 hacía dos días que había cumplido 8 años y me desperté con la habitual pereza de ir al colegio de mi pueblo, Tarifa, el único de España y de Europa desde cuya escuela se ve África por la ventana (pero eso no era un aliciente para un niño). Era jue-
ves, pero no uno cualquiera, sino uno llamado a ser histórico porque fue el día que murió el dictador español Francisco Franco. Para mí, fue el día que vi, por primera vez, a mi madre con lágrimas en los ojos.
No creo que supiera quién era Franco ni que me importara lo más mínimo, pero sí recuerdo caminar al colegio con mi hermano, hasta que el carnicero del pueblo nos gritó al pasar: “¿A dónde vais? ¿No os habéis enterado de que Franco ha muerto? ¡No hay clases!”. También recuerdo aún los gritos de euforia corriendo de vuelta al llano fren-
te a la casa donde otros niños del barrio saltaban de alegría por las repentinas vacaciones (que duraron, si no recuerdo mal, un mes), hasta que más de uno recibió un coscorrón para que se comportara porque el país estaba (oficialmente) de luto.
A las 4:58 de la madrugada del jueves 20 de noviembre de 1975, la agencia Europa Press dio la exclusiva mundial con un cable que pasó a la historia: “Franco ha muerto”, repetido tres veces, como si una no fuera suficiente para creérselo. Aunque se esperaba desde hacía días, faltaba el parte oficial y este llegó a las
10 de la mañana, cuando el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, salió en televisión a decir gimoteando: “Españoles, Franco ha muerto”, para seguidamente leer una especie de testamento en el que el caudillo quería dar “un último abrazo a todos los españoles”. Lo dejó por escrito la misma persona que dos meses antes firmó la pena de muerte por fusilamiento de cinco antifranquistas, desoyendo los ruegos del mundo y las súplicas del papa, apelando a su condición de fervoroso católico. Si ese día se abrieron en mi pueblo botellas de cava o de sidra no lo supe; pero donde sí se descorcharon muchas botellas de champán fue a 9,050 kilómetros al oeste de Tarifa y un océano de por medio: en la Ciudad de México. Por las siete horas de diferencia, la primicia llegó en la noche del 19 de noviembre, pero el destino quiso que el titular que el exilio soñaba con leer en las portadas de los periódicos nunca viese la luz, por-

que el 20 de noviembre era el aniversario de la Revolución Mexicana y ese día no salieron los periódicos. Pero en casa de los Suárez, de los Bernaldo de Quirós, de los Ordóñez… de todas las familias de refugiados españoles que encontraron un hogar en México (el país que les abrió las puertas que otros les cerraban) se festejó, al igual que millones de españoles por lo que llevaban soñando décadas: por la muerte del general que arrastró a España a la guerra civil, del dictador que secuestró al país durante 36 años y 7 meses y del anciano caudillo que fue sometido a una tortura hospitalaria por su propia familia, como ninguno de sus enemigos hubiera imaginado. Se brindó con optimismo porque era difícil imaginar un futuro peor que el pasado que se cerraba.
AMANECER GRIS EN ESPAÑA Pero en España la situación era diferente. La incertidumbre pesaba más que la esperanza porque Franco ya no estaba… pero el franquismo sí. Con el paso del tiempo entendí que las lágrimas de mi madre y las de tantos españoles eran porque no habían conocido otra cosa en su vida que el franquismo y había miedo a que ese vacío degenerase en otro enfrentamiento entre las dos Españas. En Tarifa no había “grises”, la policía represora franquista (nos libramos por ser demasiado pequeño el pueblo), ni llegaban los ruidos de sirenas de las patrullas ni los gritos de los manifestantes exigiendo “amnistía y libertad” de las grandes ciudades; pero sí tengo grabado el yugo y las flechas en la puerta de la muralla árabe que rodea el casco antiguo: las iniciales de los Reyes Católicos (Ysabel y Fernando) que adoptó como símbolo falangista el dictador, para recordar a los tarifeños y a todos los españoles quiénes mandaban y qué les espe-

La incertidumbre pesaba más que la esperanza porque Franco ya no estaba… pero el franquismo sí.
raba si se rebelaban contra la autoridad.
Franco dijo antes de morir que dejaba todo “atado y bien atado”, pero su heredero, el entonces príncipe Juan Carlos, empezó a desatar sutilmente el nudo gordiano dos días después de la muerte del dictador. Durante su proclamación como rey de España, el 22 de noviembre, el joven monarca dijo una frase que no captaron los diputados de las Cortes franquistas, ni la prensa, ni el exilio: “Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España”.
Recuerdo ese sábado, junto a la tele, con más curiosidad por el tamaño de la corona que por el discurso de Juan Carlos I, la falta de entusiasmo de mis padres e incluso la indiferencia ante ese joven con cara de asustado, jurando cumplir las “leyes fundamentales” ante los diputados franquistas.
Solo con el paso de los meses se empezó a despejar lo que tenía planeado en secreto el rey y su profesor de Derecho Político y artífice del desmontaje del franquismo “desde la legalidad”: Torcuato Fernández-Miranda. Solo faltaba el brazo ejecutor para su misión y maniobraron maquiavélicamente hasta que lograron que los jerarcas franquistas eligieran a la persona que iba a traicionarlos y expulsarlos de las Cortes, para dar paso a una nueva Constitución que devolviera la soberanía al pueblo. Ese hombre fue el exministro franquista Adolfo Suárez, el presidente del Gobierno que capitaneó la Transición, el que convenció a los militares que ganaron la guerra de que el pueblo quería la demo-
cracia y que esta no podía estar completa si no se legalizaban los partidos, empezando por el que se levantó en armas contra el golpe de Estado: el Partido Comunista de España.
FRANCO MURIÓ EN LA CAMA, LA DEMOCRACIA NACIÓ EN LA CALLE
Nada de esto, sin embargo, podría haber ocurrido de no haber sido por dos factores fundamentales: el primero, la presión de los estudiantes, los trabajadores, los periodistas, los sindicalistas, los militantes de partidos clandestinos e incluso los curas obreros, que con sus manifestaciones en la calle, las huelgas, las portadas de periódicos, escenarios de teatro e incluso desde muchos púlpitos, se arriesgaron a la represión, la censura e incluso la cárcel.
Y el segundo factor, la dignidad de los herederos de los derrotados, la de quienes ante la muerte de los cinco abogados laboralistas asesinados por terroristas de ultraderecha (la matanza de Atocha) en vez de gritar venganza al paso de los féretros, levantaron el puño y guardaron silencio.
Franco murió en la cama, pero la democracia nació en la calle; que no se olvide.
Por eso, medio siglo después, es más importante que nunca que la memoria de lo que fue el franquismo y de la historia de éxito asombroso que vino después. Desde la atalaya de México, donde tantos exiliados decidieron quedarse porque esta es su casa, veo al otro lado del charco nubarrones del olvido.
Una encuesta de El País de este mismo jueves de aniversario alerta que el apego a la democracia no es ni de lejos total: un 17,4% de los españoles considera que “en determinadas circunstancias, un régimen autoritario es preferible”.
Pero el dato más preocupante es cuando se mide el desapego a la demo-
Funerales de Franco en el Valle de los Caídos
Portadas del 20 de noviembre de 1975 en España; en México no hubo periódicos por ser el aniversario de la Revolución
Entrada de la muralla árabe al casco antiguo de Tarifa; arriba el símbolo de la falange y el franquismo
cracia por franja de edad. Si el 84% de la Generación Boomer (61 años o más) defiende la democracia y solo un 12% aceptaría un régimen autoritario, la Generación X (la mía, de 40 a 60 años) sigue siendo muy mayoritaria en la defensa de la democracia (75%-16%), pero arroja niveles muy preocupantes entre los Millennials, de 29 a 44 años (66%23%) y la Generación Z, de 18 a 28 años (65%-24%).
En febrero de este año, en una cumbre de Vox con líderes de la ultraderecha europea, proclamaron haciéndole el juego a Trump que su misión es “hacer grande a Europa otra vez”. Convendría recordar a sus votantes, a ese 38% que quiere la vuelta de la dictadura, cómo era España hace 50 años: un país donde los únicos derechos posibles eran obedecer al partido único, de vocación católica, militarista, ultranacionalista, anticomunista y siempre alerta contra la conspiración “judeo-masónica”, como gustaba advertir el caudillo.
Convendría recordar, por ejemplo, a esas jóvenes que simpatizan con Vox que mi madre, por ejemplo, no podía abrir una cuenta bancaria ni pedir un pasaporte sin el permiso de mi padre; o que el feminismo era una quimera y el derecho al aborto solo era un privilegio de las de clase alta que viajaban en secreto a Londres, pero que se declaraban antiabortistas en España.
Si hubo en España una víctima doble del franquismo fueron las mujeres de la posguerra, adoctrinadas para quedarse en casa, cuidar del marido y la prole de niños, rezar en las iglesias o sufrir golpes en silencio. Que mi madre, condenada a la ignorancia por la época que le tocó vivir, viera el mundo de otra forma es comprensible, pero que lo hagan jóvenes con todo lo que se ha progresado es sencillamente una desgracia.
Presentamos a los lectores de Crónica un fragmento de la primera obra literaria de la premio Pulitzer Cristina Rivera Garza, publicada por El Colegio Nacional y que la integrante de esta institución presentará en la FIL Guadalajara 2025

Cristina Rivera Garza cultura@cronica.com.mx
UNO.
MANTRA EN INFINITO
Recordar el teclado. Recordar los dedos sobre el teclado. Recordar ahora, hace un momento, las yemas de los dedos sobre el teclado. No olvidar el teclado. Recordar el teclado mientras escribo las palabras escribir en el teclado. Detenerse en el medio. Resaltar la materialidad del medio. Gozar la imposición del medio. Los límites del medio. Los límites que son la realidad del medio. Recordar que el lenguaje es el medio. Detenerse otro segundo más en el medio. Y recordar, mientras tanto, el teclado. Nunca jamás olvidar el teclado. Ver la aparición de la palabra sobre la pantalla. Ver, ahora, hace un momento, la aparición de la segunda palabra. Ver la aparición. Es una frase. Es una línea. Es una oración. Recordar el teclado. Recordar que el teclado es una forma de la oración. Un halo sobre todo eso. Sentir las yemas de los dedos sobre el teclado. Recordar la materialidad del lenguaje. Sentir el contactode la huella dactilar con la superficie lisa de la tecla. Constatar la materialidad inaudita del medio. Gozar. Padecer. Volver a gozar. Sentir el choque. Una huella dactilar. Una letra. La frase. La línea. Detenerse en el medio. Resaltar el medio. Decir: éste es el medio. Esta sólida existencia súbita. El lenguaje. Una forma de corporeidad. Detenerse. Gozar. Una huella dactilar. Escribir: éste es el medio. Que es escribir. Escribirel medio. Abolir la transparencia. Salir de la trampa. El lenguaje no es el fin, no es el receptáculo, es el medio. Resaltar el medio. Escribir. Tocar, sinuosamente, sensualmente, viscosamente, los límites del medio. Tocar, que es una huella dactilar sobre la superficie lisa de la tecla. Tocar, que es escribir. Recordar el teclado. Ahora, hace un momento, no olvidar el teclado. Nunca, ni por un momento, olvidar el teclado. La materialidad de esto. Esta práctica. Escribir. Olvidar el teclado. Olvidarlo todo. Escribir.
DOS.
INICIO COMO FALSO INICIO
Henning Mankell hace algo al inicio de “La muerte deun fotógrafo”, uno de los textos incluidos en La pirámide, a la vez simple y admirable: escribir un inicio que poco o nada tiene que ver con el texto restante, pero sin el cual el texto en cuestión, aunque entendible y lógico e incluso hermoso, lo perdería todo. El inicio como acoso. El inicio como tema recurrente y obsesivo e inútil. El inicio como cita (¿sólo textual?) que no ocurrirá jamás.
El fotógrafo del texto mankelliano muere, es decir, es asesinado. Wallander, el entrañable detective, descubre precisamente al inicio del relato cier-

ta información perturbadora de la personalidad de la víctima que, de hecho, impide cualquier relación de simpatía o identificación. El lector sospecha. El lector, que sospecha, continúa leyendo, busca de manera algo desesperada la vinculación entre esa cierta información perturbadora y las causas del crimen. La vinculación esperada por el suspicaz lector, sin embargo, no llega. Es más: no llega nunca.
Es sólo hacia el final, en el final mismo, que el lector comprende que ha sido acosado por la habilidad del escritor y su idea, digamos singular, del inicio. Entonces el lector piensa, o en todo caso debe pensar, que ésta es otra función del inicio: introducir lo que no pasará, mostrar lo que no viene al caso, evidenciar lo excedente que, siéndolo, sin embargo, nimba la narración de principio a fin con una sospecha no por pertinaz menos equivocada.
Ese ruido interno (que viene de las páginas). Esa tensión personal (que es toda propia). Esa oscuridad presentida (¿o invocada?). Esa anticipación nerviosa. Esa persecución irracional (por lo incesante). Todos esos y otros tantos estados más los consigue Mankell produciendo un inicio que es, en realidad, un falso inicio que es, en todo caso, un cruce de caminos. Una rosa de los vientos. Un viento que se va a otro lado.
LA MOSCA DEL AQUÍ Y EL AHORA Elementos de infraestructura: Una sola luz decimonónica sobre el escenario. Un Steinway negrísimo que todavía brilla con los fulgores del siglo XIX. El silencio de la reverencia todo alrededor.
El actor principal:
El pianista, apropiadamente húngaro, se aproxima a su instrumento con pasos firmes, luciendo la levita que, hace un par de siglos, significaba elegancia, clase, jerarquía. Ahí está el pelo casi largo, la barbilla enérgica, la delgada silueta que bien podría ser descrita como sublime, etérea, melancólica. O tuberculosa.
La acción:
El pianista toma su lugar y aspira y cierra los ojos y,con suma delicadeza, coloca las yemas de los dedos sobre las teclas para tocar (¿a quién más?) a Liszt. Imbuido por el Espíritu, el pianista gestualiza su entrega, su concentración, su genio. La barbilla que apunta hacia arriba, los ojos que continúan cerrados, las sutiles arrugas que marcan los caminos de la Pasión Creadora.
El momento extraño:
El pianista está, definitivamente, en las postrimerías del siglo XIX cuando aparece, de la nada, que según Novalis era de color azul, la mosca zumbona, vulgar, escandalosa, frente a su rostro, alrededor de su cabeza. Interpretación personal del Momento Extraño: Se tra-
taba, por supuesto, de la Mosca del Aquí y el Ahora. Se trataba de una venganza (lúdica) (paródica) (hipertextual) (contracrítica) del siglo XXI.
CUATRO.
BROTHER AX-525
Utilizo por primera vez en mucho tiempo un procesador de palabras (Brother AX-525) en sus funciones más básicas de máquina eléctrica. Tecleo, ahí, con una timidez inusitada. Tecleo, tal vez por lo mismo, con furia de primeriza. Tecleo con un terrible dolor de muñecas. Una alumna se asoma a la puerta de mi oficina —cara y torso casi adentro del cuarto, cadera y piernas definitivamente afuera—. Visión guillotinesca.
—Me preguntaba —dice con la sonrisa esa de quiénsabe- más— qué era este ruidazal. Y es entonces que me doy cuenta. La máquina contesta —escandalosa, definitiva, peleonera— cada una de las presiones de las yemas de mis dedos. La máquina no sabe quedarse callada —no puede, no sabe, seguramente no debe—. Iracunda y rápida de reflejos, la máquina de escribir lanza un balazo por cada letra que logra manchar la página en blanco. Como en el viejo oeste, cada una detrás de su roca o herramienta preferida, estamos enfrascadas en una lucha que parece ser, como se dice, de vida o muerte. Yo me equivoco y, mientras me veo forzada a devolverle la blancura a la página con la ayuda del corrector líquido, podría jurar que el silencio que llena momentáneamente la oficina no es más que el silencio ese del que sabe que ha vencido. Pero luego regreso y, ya dispuesta a continuar la contienda, coloco los dedos sobre las teclas. Esta imposibilidad de ver las letras antes de que las letras se vuelvan letras sobre una página antes en blanco me hace entender qué es la ceguera. Desorientada, con el titubeo característico del extranjero, con ese arrojo, presiono de cualquier manera y el ruidazal, la violencia veloz del ruidazal, vuelve. Lo escucho con atención. Me abismo. Huyo. Todo eso me recuerda que, al inicio, esto era escribir. Esta cosa de cuerpo contra cuerpo. Esta cosa llena de sentidos —la vista, el tacto, el oído—. Este escándalo. Este gozo. Este alto .
“My name is Chabela”, libro que aborda la migración con toda una introspección personal que se funde con el recuerdo
El 5 de diciembre, en la FIL, se presenta la novela de la tapatía
Marisol Arnot, obra escrita tras una etapa como migrante en EU, pero que se remite a sus vivencias previas y a las motivaciones para emprender la travesía
Lino González Corona cultura@cronica.com.mx
Para que los lectores disfruten de un texto literario que no exceda los límites de l a verosimilitud, es necesario que la historia que se cuenta en la obra, brote de acontecimientos reales, que de preferencia, hayan sido vividos por el autor o por alguien cercano a él.
En entrevista para La Crónica de Hoy Jalisco, a unos días de su participación en la g ran fiesta literaria de la capital de Jalisco, la escritora Marisol Arnot (Guadalajara, 1988) expone y cuestiona: “Con las experiencias que va viendo uno, se van construyendo los personajes aunque a final de cuentas se trate de una obra de ficción, porque si no, ¿cómo logras transmitir algo que no viviste tú?”. L icenciada en Ciencias de la Comunicacion por la UNIVA, con maestría en escritura creativa por la Universidad Complutense de Madrid, esta autora tapatía considera que aun en el género del cuento -en donde la ficción es una característica primordial- se puede tener un punto de partida basado en un suceso real.
“Entonces tomo parte de la realidad y la voy modificando, siempre y cuando eso que modificaste vaya a abonarle a la historia, a potenciar la realidad”, enfatiza esta joven escritora que además de vivir en los Estados Unidos también ha radicado en España, en donde, por cierto, escribió su segunda obra literaria próxima a publicarse.
Sobre la forma en que fue concebida su novela “My name is Chabela” (Nocturlabio Ediciones), Marisol recuerda que “desde hace muchos años escribía para desahogarme, ‘ hablaba’ con mis cuadernos; cuando migré a Estados Unidos y ocurren todas las aventuras de Chabela, escribo todo el manuscrito y dije ‘¿qué hago con esto?, yo quiero escribir una novela’”.
La autora narra que fue explorando con sus textos, los preparó como guión para teatro e incluso tomó algunos para cuentos; sin embargo, fue más allá, le agregó situaciones de su pasado y así fue surgiendo su primera novela.
POR “SALIR DEL HORNO”, SU SEGUNDO LIBRO
Marisol Arnot tiene ya concluido el manuscrito de su segunda obra literaria que según ella m isma lo describe, se trata de un “híbrido” de recetas de cocina con relatos de sucesos de la Guerra Civil Española y de las condiciones que atravesaban las mujeres durante la dictadura en la llamada “madre patria”.

OPINIONES:
“My name is Chabela” logra construir una cadencia que recuerda por mo mentos al corrido fronterizo y, por otros, al monólogo interior de la nove la moderna. Si alguien duda que los gé neros musicales populares puedan ali mentar la estructura narrativa de un texto literario, bastaría con leer en voz alta algunos pasajes de este libro. Hay algo en su ritmo, en la alternancia de humor y desgarro, que evoca el son ja rocho, la música norteña y la ranche ra. Chabela canta, acusa, recuerda y denuncia…
Y es que no podemos leer esta histo ria sin entender la dimensión sociocultu ral que la sostiene. El libro no se centra ú nicamente en la migración como even to individual, sino que nos introduce a u n universo donde la comunidad, la fa milia, el barrio y las políticas de identi dad y pertenencia se entrecruzan. Nos habla de un México que expulsa y de un Estados Unidos que recibe, cada vez me nos y con cada vez más desconfianza; de una juventud que no quiere huir, pe ro tampoco quedarse; de un cuerpo fe menino que cruza, que resiste y que so brevive.
R odrigo Torres Mejorada. Doctor en Estudios Científicos-Sociales, Maes tro en Mercadotecnia Global y Licen ciado en Administración Área Merca dotecnia (ITESO).
My name is Chabela, no es solo el relato de una travesía, es una historia de introspección personal, que se funde con el recuerdo. E s una meditación interior, fluida, poética. Chabela se une a otros rostros todos con motivaciones diferentes. Y nos cuenta cómo la i lusión de comprarse unos lindos zapatos, se entremezcla con ansias más poderosas como el sostén de familias que siguen impacientes el devenir de los acontecimientos.
De esa manera tan personal, se entrelazan, capítulo a capítulo, por sus páginas, retazos del presente más áspero, con oníricas y sentidas imágenes para ella tan familiares. Capaces de ayudarla a reafirmarse. Se observa la humana descripción en pasajes y paisajes, como aquel en el que la naturaleza brindó al grupo de migrantes, el éxtasis de un color púrpura, como solo ésta, nos regala en los amaneceres, acariciándolos con un viento frío de sueños y esperanzas.
Eduardo Mendoza García, conservador y restaurador de obras de arte, originario de Madrid, fotógrafo, director de galerías de arte y fotografía, escritor de relato corto y de pensamiento filosófico.
NO TE LO PIERDAS
Presentación de “My name is Chabela”, novela autobiográfica de Marisol Arnot Viernes 5 de diciembre, Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025 17:30 Salón H, Área Internacional, Expo Guadalajara
P resentan: Rodrigo Torres, Gabriela Jiménez y Scarlet Mercado

Cine
Aura Mejía cultura@cronica.com.mx
El término whodunit es una ‘abreviatura’ de la pregunta: who has done it? (¿Quién lo ha hecho?) y, tanto en la literatura como en el cine, es usado en historias cuyo propósito es encontrar al culpable de un crimen, normalmente un asesinato.
Es bien sabido que, en el ámbito de las novelas, fue Agatha Christie, la Reina del Crimen, quien las popularizó con la introducción en 1920 de su emblemático personaje, el detective Hércules Poi-
rot. Ella transformó el género del misterio con más de 60 novelas y 14 obras de teatro.
En el cine no tiene un punto de partida tan concreto, pero se considera a las cintas The 9th Guest y La cena de los acusados, ambas estrenadas en 1934 , como las primeras en tener un guión que empleó las características que serían replicadas en el futuro.
The 9th Guest reúne, en un lujoso departamento, a ocho desconocidos que son amenazados de muerte por una voz que proviene de la radio.
La cena de los acusados sigue el caso de un hombre llamado Gilbert, quien desaparece después de descubrir que su nueva novia le robó 50,000 dólares. Pa-

ra encontrar a su papá, la hija de Gilbert le pide ayuda al detective privado Nick Charles.
SUSPENSO-TERROR-WHODUNIT
El suspenso es un amplio género cinematográfico que crea anticipación en el espectador; son relatos que no revelan la respuesta del acertijo de un solo golpe.
A veces el suspenso suele ser confundido con el terror, pero mientras que el segundo evoca miedo por medio de amenazas sobrenaturales, el suspenso trabaja con la tensión por medio de la psicología.
Por otro lado, a diferencia de las historias policiacas, en el whodunit no sólo importa resolver, sea cual sea, el crimen y presentar escenas de acción, sino que se caracterizan por suceder en un número reducido de locaciones, además de tener a múltiples sospechosos conviviendo, a la fuerza, en dichos espacios. Esto abre las puertas a una exploración de las actitudes humanas, pues todos los presentes parecen tener cierto grado de culpabilidad. No importar que tan inocentes parezcan.
Durante el auge de este género (aproximadamente de 1920 a 1950), el teólogo y escritor Ronald Knox redactó las diez reglas indispensables del whodunit, las cuales, hasta el día de hoy, siguen siendo empleadas. Entre las más importantes y las que comúnmente seguidas al pie de la letra, se encuentran:
El criminal debe ser alguien mencionado en la primera parte de la historia, pero no debe ser alguien cuyos pensamientos se le haya permitido seguir al espectador. Se descartan, por supuesto, todos los factores sobrenaturales y preternaturales.
No se podrán utilizar venenos hasta ahora no descubiertos, ni ningún aparato que requiera al final una larga explicación científica.
Ningún accidente debe ayudar jamás al detective, ni éste debe tener jamás
una intuición inexplicable que resulte correcta.
El detective no debe cometer el crimen.

Más o menos unos veinte años después de la Edad de Oro del whodunit, existe un renacimiento que se dio casi exclusivamente en el cine. Entre adaptaciones y guiones originales, se lanzó una nueva edición del juego de mesa Clue, el cual llegó acompañado de una intensa campaña de publicidad por medio de la televisión.
Pero ese no fue el único papel que el juego de mesa tuvo en la reaparición del whodunit. En 1985 se estrenó el metraje de Clue, que fue inovador al presentar en cines tres finales diferentes, causando confusión entre espectadores que habían visto desenlaces distintos.
En los últimos años han continuado surgiendo whodunits y, fuera de que su hechura sea buena o mala, siguen llamando la atención del público, pero ¿a qué se debe esta valoración? Veamos.
Historias interactivas: El personaje principal casi siempre es un detective o una persona que se encuentra en ese círculo laboral. La historia avanza conforme sus descubrimientos y se suele esperar hasta casi el final para revelar algunos detalles que ya ha ido descifrando. Esto le da al espectador la oportunidad de formar parte del misterio y crear sus propias teorías acerca de quién es el culpable. El elemento de misterio no excluye que sean historias fáciles de seguir
El tiempo se acaba: El límite de tiempo para atrapar al asesino no es frecuentemente largo. Se espera que las respuestas lleguen rápido para que los otros personajes dejen de ser considerados culpables y se les permita seguir con su vida. Por esto son películas dinámicas y con un ritmo ágil.
Finales felices: Aunque sea de manera inconsciente, ver un cierre en el que el bien triunfa, genera en el espectador una sensación de satisfacción.
Locaciones: Las historias de whodunit suceden muy pocas veces en lugares aburridos, ya sea que se desarrollan en mansiones donde la decoración y el vestuario tenga una elaboración llamativa o en locaciones poco comunes, se trata de otro elemento que ha apoyado en mantener el interes a lo largo de los años.

En la aldea global de Internet, donde la pluralidad y diversidad parecen haber desterrado las viejas hegemonías, emerge una tensión inesperada: la manosfera, comunidad digital que reivindica la masculinidad tradicional y confronta al feminismo radical, desatando una guerra de narrativas en el terreno de lo políticamente correcto.
Fabián Acosta Rico cultura@cronica.com.mx
La aldea global conformada por la comunidad planetaria de los usuarios de las nuevas tecnologías de la información refleja la pluralidad y diversidad de las sociedades contemporáneas. Adiós a las hegemonías ideológicas, culturales e incluso religiosas.
Las voces progresistas exclaman: “¡Viva la inclusión y la representación que no dan margen a la marginación ni a los exclusivismos!”. Cualquier grupo cultural, religioso o social, por olvidado que haya sido o por minúsculo que sea, tiene derecho a ser visibilizado en las redes sociales. Esta es una verdad a medias, como veremos más adelante. Todos tienen voz en la Web, en las re-

des sociales. Pero, para que te escuchen, hay que saber comunicar el mensaje en el competido ring informático de las narrativas en sintonía o disputa. No obstante, no podemos ignorar —y si lo hacemos nos exponemos a ser cancelados o “funados”— que existe una narrativa no hegemónica, pero sí preponderante, dueña moral de lo políticamente correcto, que se yergue como referente obligado para toda valoración o juicio. Esta narrativa es la progresista. El progresismo se pinta de mil colores, con inclinación discreta hacia la nueva izquierda, reconociéndose woke, ambientalista, antiespecista, vegano, decolonialista, indigenista, LGTBQ y, por supuesto, feminista. Toda disonancia o voz contraria al concierto y consenso progresista es descalificada y atacada furibundamente por los inquisidores y policías morales de lo denominado políticamente correcto.
Es así como, en la aldea global, aparece una comunidad que exige su legítimo derecho a existir en este ecosistema conversativo montado en la Web, la cual alegre y triunfalistamente dijo adiós a los totalitarismos culturales. Tomó ese ries-

go y quizás se arrepintió. Esta comunidad de usuarios de Internet, divergente del progresismo y en especial del feminismo, es conocida como manosfera (esfera del hombre o de lo masculino).
Esta manosfera, desde el lado de la masculinidad tradicional, contradice la narrativa progresista y, sobre todo, nace como una reacción —casi siempre agresiva— al feminismo más radical. Radicalismo masculino confrontado contra radicalismo femenino.
A ese feminismo radical, señalado de minoritario pero bastante estridente, se le atribuye haber responsabilizado al hombre de todos los males del planeta y de la humanidad. En su discurso, este feminismo denuncia al hombre dominante, blanco, hetero, carnívoro y machista como el perpetrador histórico de las injusticias y violencias cometidas contra las mujeres, los pueblos originarios, las minorías sexuales y los animales.
La camarilla de youtubers, tiktokers, influencers y creadores de contenido que lidera esta manosfera encontró en los hombres agraviados por las descalificaciones del feminismo —menos indulgente con el llamado patriarcado— a su público objetivo. Estos “influencers del patriarcado” rompieron la regla tácita que señala: tienes derecho a expresarte, pero solo mientras no disientas del progresismo.
La manosfera es el refugio en Internet de las masculinidades lastimadas, en búsqueda de afirmación y reivindicación ante una cultura preponderante que ha sido hostil hacia ellas.
El problema no radica en que, desde la seguridad de la virtualidad, se reúnan estos varones de distintas edades para

darse apoyo a manera de grupo de autoayuda —eso sería lo de menos; quien no necesita terapia alguna vez en su vida—. La alarma suena cuando, en algunos de estos grupos, se incurre en actitudes radicales, machistas y, en ciertos casos, misóginas.
Critican al feminismo por denostar a los varones y, de manera refleja, la manosfera lanza acusaciones igual de intransigentes contra las mujeres, e incluso, haciendo símil con la idea de patriarcado del feminismo, imagina con igual especulación la existencia de un matriarcado encubierto, como denuncia Esther Vilar en su obra “El varón domado”, donde la mujer sería, en realidad, la opresora y manipuladora del hombre.
La manosfera, al igual que el feminismo que combate, no es un movimiento unificado, sino bastante diversificado en corrientes y tendencias que no se ponen de acuerdo entre sí respecto al papel masculino, las relaciones con las mujeres y sus críticas al feminismo. Su común denominador es la defensa de la masculi-
nidad tradicional, no deconstruida ni diversificada en nuevas masculinidades. Hay grupos dentro de esta manosfera hasta cierto punto inocuos, que enseñan mediante videotutoriales y pódcast el arte del galanteo, como los PUA (Pick-Up Artists). Otros hacen activismo en Internet por los derechos de los hombres en temas como la custodia de los hijos o las denuncias falsas; a estos se les conoce como MRAs (Men’s Rights Activists). Y están los que podrían ser tachados de abiertamente perniciosos, como los tristemente célebres Incels (Involuntary Celibates), que se asumen como célibes involuntarios y atribuyen su condición a factores estructurales o culturales que los han marginado en su búsqueda del afecto femenino.
Y como en todas las esferas de la intelectualidad y la cultura, hay niveles y grados de preparación y seriedad entre sus exponentes. Por ejemplo, sin ser abiertamente un representante de la manosfera, tenemos a Agustín Laje, escritor e investigador de cierto renombre, cuyos
debates con feministas y progresistas son aclamados en estos círculos de Internet. Un peldaño abajo se encuentra Emmanuel Danann, youtuber argentino con millones de seguidores y espíritu mordaz, que además arremete contra el wokismo y el progresismo en general.
En esa escala le seguirían personajes como “Un Tío Blanco Hetero” (Sergio Candanedo), youtuber crítico del feminismo, los estudios de género y lo que él llama “corrección política”, todo un referente de la manosfera española.
Representando a México está El Temach, a quien podríamos calificar de coach con seguidores jóvenes atraídos por discursos sobre masculinidad y la llamada red pill (píldora roja, en referencia a la película Matrix), esa píldora que te hace despertar a la realidad y darte cuenta de que siempre fuiste la víctima, no el victimario, en la guerra de los sexos.
La lista es vasta, e incluso incluye a mujeres muy críticas del feminismo, como Ramsey Ferrero, de España, y Sarahi Cervantes, creadora del espacio De Rana a Reina, quien también utiliza el nombre “Sarahi de Treviño” y se presenta como terapeuta de varones y mujeres afectados por el feminismo radical. Manosfera y feminismo radical lo único que consiguen es enemistar a mujeres y hombres, y confrontarlos en una guerra de sexos en la que nadie sale ganador; más bien, todos pierden. Ante estos extremismos, lo mejor es reforzar la institución familiar como ámbito donde esposos, padres, hijos y hermanos aprendan, desde la premisa del amor, el valor del respeto, la tolerancia, la aceptación y el perdón.
Aura Mejía cutura@cronica.com.mx

Entre todos los problemas creativos que han surgido en los últimos años para la industria cinematográfica, se encuentra el de la calidad visual. Este aspeto de las películas ha pasado por cambios nada favorables que se están volviendo un estándar.
La forma correcta de llamar este proceso sería declive creativo. Esto es realmente notorio cuando se comparan películas de hace una década con una reciente, especialmente aquellas de casa productoras de renombre y taquilleras. Y aún más cuando se trata de un remake o una secuela que logra atraer al público gracias a la nostalgia. Las salas de cine han estado perdiendo importancia y asistentes al verselas cara a cara con las diferentes plataformas de streaming. Y esto es parte del problema de la calidad visual, porque hoy existe una demanda de estandarización para que las cintas sean accesibles en cualquier dispositivo (tv o teléfono).
De igual manera los plazos de entrega son cada vez más

demandantes y los estudios optan por entregar producciones con una iluminación más plana, ocasionando que la profundidad se pierda. Los colores en las imagenes se opacan y los espacios se ven falsos.
A la par se encuentra el tema de los VFX (efectos visuales); los espacios generados por compuatdora le han ganado a los rodajes en exteriores o en locaciones
Aunque es cierto que la construcción de sets bien armados puede representar una gran cantidad de dinero importante,
también es verdad que es posible hacer las cosas de una forma más económica sin recurrir invariablemente a los VFX. Si las grandes productoras se pueden quejar de algo, no es de la falta de presupuesto. Los salarios de algunos actores explican porque algunas películas llegan a costar tanto: En definitiva no se debe a que le pagaron mucho a los artistas VFX para que trabajen rápido y eficientemente.
Con el paso de los años las soluciones creativas se encuentran perdiendo peso.

Se siente como si la pantalla verde tuviera el objetivo de apoderarse de lo que en un inicio se hacía de manera artesanal.
Debería de existir un balance entre ambas y sería un sueño hecho realidad si la mayoría de las películas que se estrenen a futuro están construidas con pasión y no únicamente con ojos para los billetes. Empero se entiende que eso es una petición bastante complicada. Entonces lo que queda es hacer cine con el alma.
VIAJE AL EFECTO
Es común que exista una pequeña confusión entre los efectos visuales (VFX) y los efectos especiales (FX); sin embargo es fácil entender la diferencia. Los últimos se trabajan durante el rodaje, no depende totalmente de la postproducción.
Producida por Thomas Edison y dirigida por William Heise, The Execution of Mary, Queen of Scots (1895) se encargó de introducir el primer efecto especial. Durante una escena en la que, como el titulo lo dice, se estaba recreando la ejecución de María de Escocia, se reemplazó a Robert Thomae (intérprete de la reina) con un maniquí. De esta manera el muñeco fue decapitado y dio paso al stop trick. Esto se convirtió en la base de los efectos especiales durante muchos años.
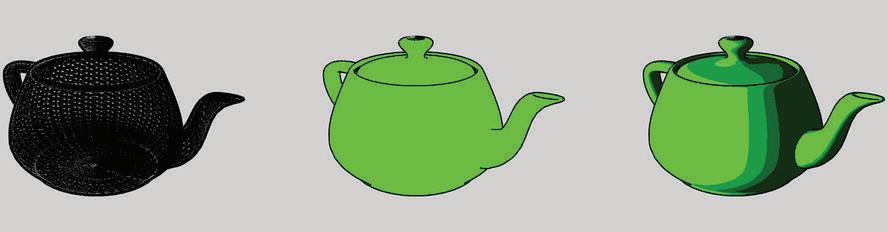
Por su parte el director George Méliès fue sin querer pionero en la técnica de la sobreexposición. Durante un rodaje la cámara falló y un camión pasó a ser un coche fúnebre.
20S A 40S
El proceso Schüfftan se inventó a mediados de los años 20s: técnica que utiliza espejos para combinar actores con decorados en miniatura. Se popularizó con Metrópolis (1927) y, por ejemplo, posteriormente fue empleado en el El Señor de los Anillos.
50S 60S
Durante estos años llegó el sistema SAGE (Semi-Automatic Ground Environment) con el que se crearon los primeros gráficos interactivos por ordenador. Poco después, en 1966 se creó el primer departamento de gráficos por computadora en la Universidad de Utah .
70S 80S
La década de 1970 estuvo marcada por la invención de las Curvas de Bézier en 1970, el Sombreado Gouraud en 1971 y el Sombreado Phong en 1975.
Curvas de Bézier: efectos visuales que permiten crear una transición precisa entre fotogramas. De esta manera se puede animar la trayectoria de un objeto o la deformación de un personaje.
Sombreado Gouraud : técnica de gráficos 3D con los que se simula los efectos de la luz (sombras).
Sombreado Phong : gráficos 3D con los que se pueden crear superficies más realistas.
2019
Uno de los avances más recientes son las pantallas de LED, las cuales han comenzado a remplazar a las pantallas verdes. Esto debido a que una iluminación y entornos más realistas.

Demetrio Gutiérrez* cultura@cronica.com.mx
Turín, vieja ciudad italiana al pie de los Alpes, se viste de gala como cada año para recibir a lo más curado del panorama del cine internacional. En la semana en que todos desempolvan al fin las chamarras que han guardado el invierno pasado, cuando parece que nada la salvará de la bruma y la nieve que siempre amenaza, pero nunca llega, es que da inicio el Festival de Cine de Turín. Entre el 21 y el 29 de noviembre las multisalas del Cinema Massimo y del Cinema Romano proyectarán la 43ª edición del Festival torinese, en este mismo año cuando el Museo Nacional del Cine en Italia cumple veinticinco años, hospedado aún en el ícono de la ciudad: la Mole Antonelliana.
Entre los invitados especiales que atenderán las distintas proyecciones del Festival se encuentran nombres de la talla de Spike Lee, el siempre polémico director afroamericano, quien presenta su nueva película Highest 2 Lowest. Así mismo, la legendaria actriz francesa Juliette Binoche debuta como directora con el largometraje In-I In Motion, experimento cinematográfico ideado a partir de un espectáculo de danza junto con el coreógrafo inglés Akram Khan. A ellos habría que añadir al histórico Claude Lelouch, quien presentará su más famosa película Un Hombre y Una Mujer (1966), ícono
tanto amado como odiado de la Nueva Ola Francesa.
Imperdible resulta la retrospectiva que en esta ocasión el Festival dedica a Paul Newmann, actor y director estadounidense, a quien se le rendirá homenaje con la proyección de veinticuatro de sus más famosos largometrajes, entre los que se encuentran The Long, Hot Summer (Ritt, EE.UU., 1958), The Hustler (Rossen, EE.UU., 1961), Torn Curtain (Hitchcook, EE.UU, 1966), y The Color of Money (Scorsese, EE.UU, 1986), entre otros.
Polémica causará el reestreno de la última película del gran iconoclasta Pier Paolo Pasolini, Saló, o los 120 días de Sodoma (1975), que bien haría un interesante double feature con el estreno del también polémico director rumano Radu Jude, Dracula (Rumania/Austria/Luxemburgo/Brasil/UK/Suiza, 2025), amplia coproducción que intentará entrar en la conversación como en 2021 lo hizo de la mano de Sexo desafortunado o Porno loco (2021) a quien siguió la más bien olvidable No esperes demasiado del fin del mundo (2023).
Finalmente, la presencia mexicana se hace notar con el regreso, después de una pausa de más de diez años, de Fernando Eimbcke de la mano de su filme Olmo (2025). Con este buscará impresionar como lo hizo en el lejano 2013 con la muy tierna Club Sandwich, ganadora en su momento del premio a Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.
*Tw: @deme_flores






Fabián Acosta Rico cultura@cronica.com.mx
A mediados de este 2025 se dio a conocer un evento en el mundo del cómic que entusiasmó a la comunidad friki global. Después de décadas, por fin se da un reencuentro de universos: una intersección entre las neomitologías de Marvel y DC Comics. En la portada, presidiendo esta serie de nuevos crossovers, figuran como personajes protagónicos el “Caballero Oscuro”, el “Hombre Murciélago”, Batman, y el “mercenario bocón” de pijama roja, Deadpool.
En esta pléyade de encuentros entre vigilantes, metahumanos y mutantes de

estas dos casas transnacionales del cómic también aparecen Daredevil y Green Arrow, Capitán América y Wonder Woman, los Guardianes de la Galaxia y los Linternas Verdes. Los creativos de ambas editoriales analizaron las compatibilidades entre personajes para entrelazarlos en historias breves pero vibrantes, llenas de acción, humor y drama.
En el primer crossover se enfrentan dos figuras asimétricas, no en habilidades, sino en sus móviles morales, perfiles psicológicos y oficios recurrentes: Batman y Deadpool. El mercenario, dotado de capacidades regenerativas ilimitadas, está de visita —no de placer, sino de trabajo— en Gotham. Irrumpe con toda ilegalidad y espectacularidad en la mansión de Bruce Wayne. El motivo de su allanamiento es interrogar a este
multimillonario acerca del paradero de Batman… sin sospechar, ni remotamente, que lo tiene justo enfrente, aunque sin el traje. Bruce, con su característica parquedad, le responde que le resultará difícil dar con él: “Batman se siente cómodo en las sombras; nadie lo encuentra a menos que él quiera”.
El villano que los enfrascará en esta aventura será el Joker, quien amenaza con liberar una tonelada de su patentado gas sobre Gotham. Deadpool, tal como lo intuía el instinto detectivesco de Batman, será la clave para detener al genocida príncipe payaso.
Esta es la historia central del crossover entre Marvel y DC Comics. Las demás también resultan interesantes, y una en particular destaca por su tono inspirador al reflejar los altos idea-
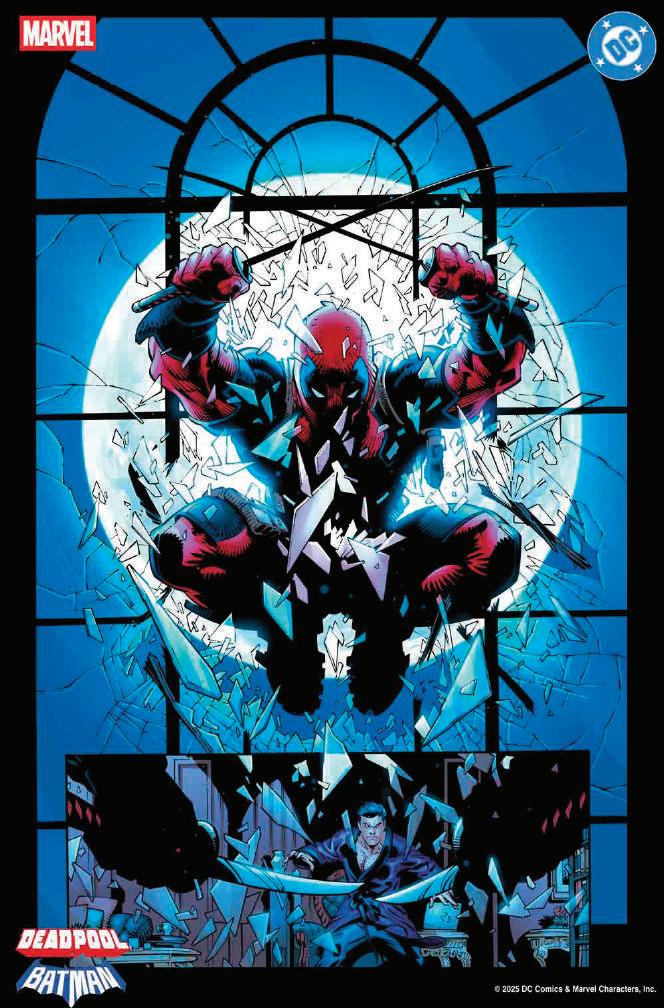

les que siempre han movido a Wonder Woman y al Capitán América, haciéndolos afines y biográficamente conjugables. En efecto, el crossover de estos dos campeones de la justicia los plantea como compañeros históricos, primero en su combate contra la Alemania nazi y, más tarde, en su reencuentro frente a amenazas de nivel cósmico, como la que representa Galactus, el devorador de planetas. La más minimalista de todas estas historias entrelazadas es la de Jeff, el tiburón con pies, y Krypto, el perro de la prima de Superman, Supergirl. La trama de estas dos supermascotas no es nada complicada, pero sí muy simpática: ambos se enfrentan en una partida de voleibol. Otro crossover —que bien pudo merecer el papel central— pone en alianza a dos vigilantes: de parte de Marvel, “el hombre sin miedo”, Daredevil; y de DC Comics, el multimillonario Green Arrow. Ambos unen fuerzas para combatir a la Liga de las Sombras, un clan de ninjas que ha invadido Hell’s Kitchen sin anticipar lo territorial que puede ser

su protector, el diablo acróbata y ciego. El siguiente crossover es breve, pero ingeniosamente chusco: los Guardianes de la Galaxia se entrevistan con los Green Lanterns. En medio de la negociación, Hal Jordan termina prestándole a Rocket su anillo, con todo lo desastroso que esa combinación puede resultar. Hagan sus apuestas, tribu comiquera: en un enfrentamiento entre Batman y Wolverine, ¿quién saldría vencedor? Preguntémosle al tío Frank Miller para que nos responda con sus guiones, dibujos y tintas. Finalmente, cierran los crossovers con Lobo fanfarroneando después de darle una paliza, a su sádico estilo, a un marvelita androide mitad Ultrón, mitad Visión.
Esta colaboración entre Marvel y DC Comics quizá pueda derivar, como en antaño, en la creación de un Universo Amalgama, ahora que está tan de moda el multiverso en ambas casas editoriales. El cómic ya se puede adquirir en puntos de venta, publicado por Panini México.







Tamara Ramírez metropoli@cronica.com.mx

E n fiestas decembrinas y la temporadas de descuentos, las consolas de videojuegos y sus respectivos accesorios (periféricos), son de los productos más buscados. Pero detrás de esta fiebre gamer hay un riesgo poco atendido: la exposición constante a volúmenes altos que pueden afectar la salud auditiva.
La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que los niveles de sonido asociados con los videojuegos suelen acercarse —y hasta superar— los límites de seguridad recomendados.
En el mundo actual, con más de 3,000 millones de jugadores virtuales, y de los cuales hay aproximadamente unos 72.6 millones solo en México, la población expuesta a ruidos intensos es mayor que nunca.
EL SONIDO: PARTE ESENCIAL DE LA EXPERIENCIA GAMER
Explosiones, disparos, efectos envolventes, música épica y ambientes inmersivos, todos los aspectos del sonido en los videojuegos están diseñados para potenciar la emoción. Sin embargo, estos elementos pueden llegar a superar fácilmente los 80 o hasta 100 decibeles, especialmente cuando se usan audífonos de casco o se juega en salas con sonido envolvente. En celulares, el volumen puede iniciar alrededor de los 43 dB, pero en momentos de acción superar los 110 dB, acercándose a niveles comparables a un concierto.
Especialistas advierten que exponerse diariamente a más de 85 dB, incluso si es por lapsos cortos, puede dañar de manera progresiva las células del oído interno. Uno de los primeros signos es el tinnitus, que es ese zumbido (que puede ser temporal o persistente) que se puede percibir después de las partidas, y que muchos jugadores normalizan sin saber que es una señal de alerta.
EL PROBLEMA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES En los últimos años, la hipoacusia (pérdida total o parcial de la audición) en población joven ha mostrado un incremento relacionado con el uso frecuente de videojuegos y otros dispositivos electrónicos a volumen elevado. Y pese a que la sordera suele asociarse con personas mayores, hoy afecta cada vez más a jóvenes que están creciendo rodeados de tecnologías y pantallas hacia las que muchas veces los cuidadores no prestan atención a los niveles de sonido.
Los especialistas coinciden en que no se trata de dejar de jugar, ya que está comprobado que los videojuegos pueden mejorar habilidades como la coordinación, la concentración o la creatividad. Mas bien se trata de promover mejores hábitos cuando los jugamos: bajar el volumen, limitar el uso de audífonos cerrados, tomar descansos auditivos y acudir a revisiones médicas en caso de notar problemas. La detección temprana es clave, ya que muchos no notan la pérdida hasta que es significativa.
Jugar con responsabilidad permite que la experiencia siga siendo inmersiva y emocionante, sin poner en riesgo la salud auditiva a largo plazo.