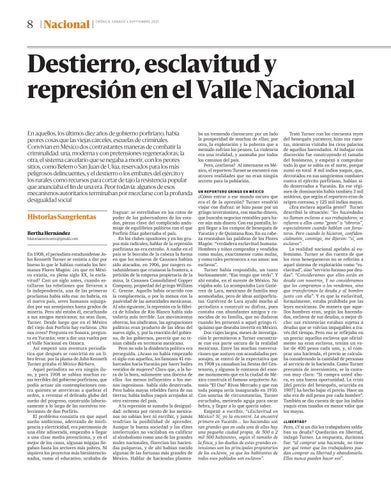8
Nacional
C RÓ N I C A , S Á B A D O 4 S E P T I E M B R E 2 0 2 1
Destierro, esclavitud y represión en el Valle Nacional En aquellos, los últimos diez años de gobierno porfiriano, había peores cosas que las viejas cárceles, escuelas de criminales. Convivían en México dos contrastantes maneras de combatir la criminalidad: una, moderna y con pretensiones regeneradoras; la otra, el sistema carcelario que se negaba a morir, con los peores sitios, como Belem o San Juan de Ulúa, reservados para los más peligrosos delincuentes, y el destierro o los embates del ejército y los rurales como recursos para cortar de tajo la resistencia popular que anunciaba el fin de una era. Peor todavía: algunos de esos mecanismos autoritarios terminaban por mezclarse con la profunda desigualdad social
Historias Sangrientas Bertha Hernández historiaenvivomx@gmail.com
En 1908, el periodista estadunidense John Kenneth Turner se resistía a dar por bueno lo que le habían contado los hermanos Flores Magón: ¿es que en México existía, en pleno siglo XX, la esclavitud? Casi un siglo antes, cuando estallaron las rebeliones que llevaron a la independencia, una de las primeras proclamas había sido esa: no habría, en el nuevo país, seres humanos sojuzgados por sus semejantes hasta grados de miseria. Pero ahí estaba él, escuchando a sus amigos mexicanos: no seas iluso, Turner. Desde luego que en el México del viejo don Porfirio hay esclavos. ¿No nos crees? Pregunta en Sonora, pregunta en Yucatán; vete a dar una vuelta por el Valle Nacional en Oaxaca. Así empezó una aventura periodística que después se convirtió en un libro feroz: por la pluma de John Kenneth Turner gritaba el México Bárbaro. Aquel periodista no era ningún iluso, y para 1908 se sabían muchas cosas terribles del gobierno porfiriano, que podía actuar sin contemplaciones contra quienes se atrevieran a quebrar el orden, a reventar el delicado globo del sueño del progreso, construido laboriosamente a lo largo de las sucesivas reelecciones de don Porfirio. El problema consistía en que aquel sueño ambicioso, aderezado de inteligencia y electricidad, era patrimonio de una élite adinerada, empezaba a llegar a una clase media jovencísima, y en el mejor de los casos, algunas migajas llegaban hasta los sectores más pobres. Ni siquiera los proyectos más bienintencionados, como el educativo, acababa de
fraguar: se estrellaban en los cotos de poder de los gobernadores de los estados, piezas clave del complicado andamiaje de equilibrios políticos con el que Porfirio Díaz gobernaba el país. En los clubes opositores y en los grupos más radicales, hablar de la represión porfiriana no era extraño. A nadie en el país se le borraba de la cabeza la forma en que los mineros de Cananea habían sido atacados, en 1906, por rangers estadunidenses que cruzaron la frontera, a petición de la empresa propietaria de la mina, la Cananea Consolidated Copper Company, propiedad del gringo William C. Greene. Aquello había ocurrido con la complacencia, o por lo menos con la pasividad de las autoridades mexicanas. Al año siguiente, la represión en la fábrica de hilados de Río Blanco había sido todavía más terrible. Los movimientos obreros, los sindicatos, las agrupaciones políticas eran producto de las ideas del nuevo siglo, y, por la reacción del gobierno, de los gobiernos, parecía que no tenían cabida en territorio mexicano. Pero no solo la disidencia política era perseguida. ¿Acaso no había empezado el siglo con aquellos, los famosos 41 embarcados hacia Yucatán por hacer bailes vestidos de mujeres? Claro que, a la hora de la hora, solamente una docena de ellos -los menos influyentes o los menos ingeniosos- había sido desterrada. Pero había mayas rebeldes fuera de sus tierras; había indios yaquis arrojados al otro extremo del país. A la represión se sumaba la desigualdad: ochenta por ciento de los mexicanos no sabían leer ni escribir, y jamás tendrían la posibilidad de aprender. Aunque la buena sociedad y las élites intelectuales no vacilaban en calificar al alcoholismo como uno de los grandes males nacionales, florecían las haciendas pulqueras, y de ahí habían nacido algunas de las fortunas más grandes de México. Hablar de haciendas plantea-
ba un tremendo claroscuro: por un lado la prosperidad de muchas de ellas; por otro, la explotación y la pobreza que a menudo sufrían los peones. La violencia era una realidad, y asomaba por todos los caminos del país. Pero, ¿esclavos? Al internarse en México, el reportero Turner se encontró con atroces realidades que no eran ningún secreto para la población. UN REPORTERO GRINGO EN MÉXICO
¿Cómo entrar a ese mundo oscuro que era el de la opresión? Turner resolvió viajar con disfraz: se hizo pasar por un gringo inversionista, con mucho dinero, que buscaba negocios rentables para hacer aún más dinero. Con esa pantalla, logró llegar a los campos de henequén de Yucatán y de Quintana Roo. En su cabeza resonaban las palabras de los Flores Magón: “verdadera esclavitud humana. Hombres y niños comprados y vendidos como mulas, exactamente como mulas, y como tales pertenecen a sus amos: son esclavos”. Turner había respondido, un tanto burlonamente: “Eso tengo que verlo”. Y ahí estaba, en el sureste de México. No viajaba solo. Lo acompañaba Luis Gutiérrez de Lara, mexicano de familia muy acomodadas, pero de ideas antiporfiristas. Gutiérrez de Lara ayudó mucho al periodista a construir su disfraz, pues contaba con abundantes amigos y conocidos de su familia, que no dudaron cuando les presentó a aquel gringo riquísimo que deseaba invertir en México. Dos viajes largos, meses de investigación le permitieron a Turner encontrarse con esa parte oscura de la realidad mexicana. Entre las muchas conversaciones que sostuvo con acaudalados personajes, se enteró de la expectativa que en 1908 ya causaban las fiestas del Centenario, y algunos le contaron del enorme monumento que en la ciudad de México construía el famoso arquitecto Antonio “El Oso” Rivas Mercado y que con toda pompa sería inaugurado en 1910. Con sonrisa de circunstancias, Turner escuchaba, metiendo aguja para sacar hebra, y llegar a lo que quería saber. Empezó a escribir. “¿Esclavitud en México? Sí, yo la encontré. La encontré primero en Yucatán… las haciendas son tan grandes que en cada una de ellas hay una pequeña ciudad propia, de 500 a 2 mil 500 habitantes, según el tamaño de la finca, y los dueños de estas grandes extensiones son los principales propietarios de los esclavos, ya que los habitantes de todos esos poblados son esclavos”.
Trató Turner con los cincuenta reyes del henequén yucateco; hizo sus cuentas, mientras visitaba los ricos palacios de aquellos hacendados. Al indagar con discreción fue construyendo el tamaño del fenómeno, y empezó a comprobar todo lo que se sabía en el norte, porque sumó en total 8 mil indios yaquis, que, derrotados en sus sangrientos combates contra el ejército porfiriano, habían sido desterrados a Yucatán. En ese régimen de dominación había también 3 mil asiáticos, que según el reportero eran de origen coreano, y 125 mil indios mayas. ¿Era esclava aquella gente? Turner describió la situación: “los hacendados no llaman esclavos a sus trabajadores; se refieren a ellos como “gente” u “obreros”, especialmente cuando hablan con forasteros. Pero cuando lo hicieron, confidencialmente, conmigo, me dijeron: “sí, son esclavos”. La realidad nacional apelaba al eufemismo. Turner se dio cuenta de que los ricos henequeneros no se referían a aquel sistema de explotación como “esclavitud”, sino “servicio forzoso por deudas”. “Consideramos que ellos están en deuda con nosotros, Y no consideramos que los compramos o los vendemos, sino que transferimos la deuda y al hombre junto con ella”. Y es que la esclavitud, formalmente, estaba prohibida por las leyes mexicanas. De manera que aquellos hombres eran, según los hacendados, esclavos de sus deudas, o mejor dicho: sus existencias estaban sujetas a deudas que se volvían impagables a través del tiempo. Pero eso se reflejaba en un precio: aquellos esclavos que oficialmente no eran esclavos, tenían un valor de 400 pesos cada uno, y, al comprar una hacienda, el precio se calculaba considerando la cantidad de personas al servicio de la hacienda. Como Turner presumía de inversionista, se la cantaron muy clara: “Si compra usted ahora, es una buena oportunidad. La crisis [del precio del henequén, ocurrida en 1907] ha hecho bajar el precio. Hace un año era de mil pesos por cada hombre”. También se dio cuenta de que los indios yaquis eran tasados en menor valor que los mayas. ¿LIBERTAD?
Pero, ¿Y si un día los trabajadores saldaban su deuda? Quedarían en libertad, indagó Turner. La respuesta, durísima fue: “al comprar una hacienda, no tiene por qué temer que los trabajadores puedan comprar su libertad y abandonarlo. Ellos nunca pueden hacer eso”.