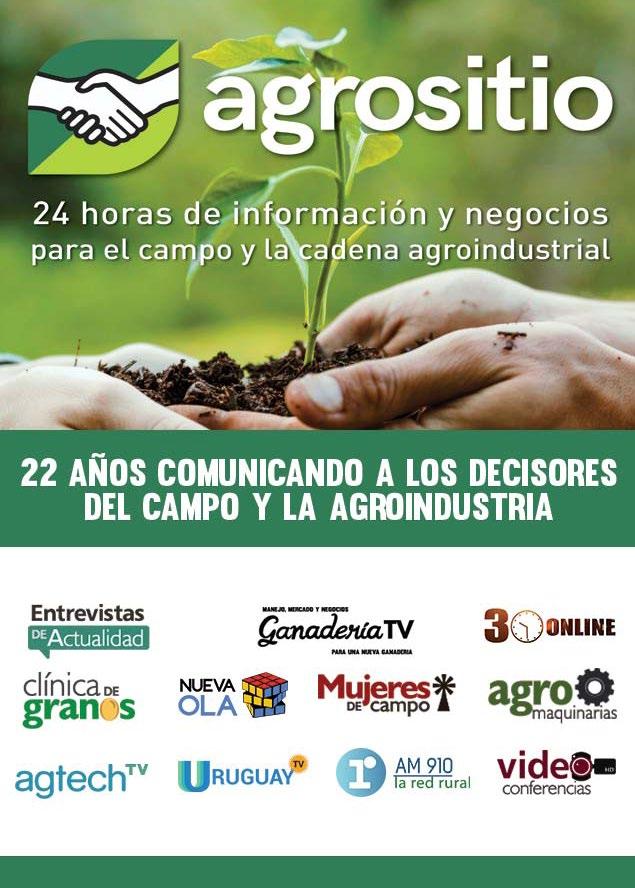EL AGRÓNOMO COMO “DIRECTOR DE ORQUESTA”
DE DATOS

Por: Ing. Agr. (MSc.) Fernando Scaramuzza



EL LOTE y
Pará y pensá
Cuando era chico una de las frases más repetidas por mi viejo hacia mi era “pará y pensá”. Hay meses que parecen un día y días que parecen meses, y desde las elecciones a la legislatura bonaerense (a uno le gustaría que fuera insólito) transcurrió más o menos un año; conviene parar y pensar: ¿cómo llegamos hasta acá? Algunos datos que no admiten discusión:
1. La economía argentina es bimonetaria, esto quiere decir que la unidad de cuenta para medir la rentabilidad de su capital de todos los actores que hacen transacciones es el dólar: necesitan que sea estable para animarse a desarmar “el canuto” en moneda dura para hacer negocios en pesos sin temor a que el riesgo cambiario les dará menos “canuto” cuando vuelvan moneda dura. A su vez, si está estable no hay necesidad de corregir el precio en pesos para compensar una devaluación que no hubo, al estar estable.
2. Entonces, atrasar el tipo de cambio tiene dos consecuencias positivas claras: a) funciona como ancla nominal para todos los agentes de la economía no suban los precios y acelera el proceso de desinflación y b) genera un aumento del poder adquisitivo en moneda dura de la población. El gobierno atrasó el tipo de cambio, lo atrasó mucho: prueba de esto es que depreció más de un 25% en menos de 45 días.
3. Para atrasar el tipo de cambio recurrió primero a una fuerte restricción cuantitativa del dinero a la que sumó tasas de interés muy altas y estas en los últimos dos meses las incrementó al infinito. Esto aumentó el costo de hacer negocios y por lo tanto los disminuyó.
4. Una cosa es la variación del tipo de cambio (que el gobierno “congelo” evitando que se moviera) y otra es el nivel: una vez que “no se mueve” cuán caro estaba Argentina frente al resto del mundo. Desde más o menos febrero de este año el país estaba carísimo en dólares y solo se puso más y más caro. Para peor: todos los agentes empezaron a notar que una devaluación
era inminente porque la situación parecía insostenible, con lo cual disminuyeron al máximo el rimo de hacer negocio y empezaron a “pasarse a moneda dura para rearmar el canuto”. El resultado de todo esto es que la economía dejó de crecer. Todas estas son las consecuencias negativas de atrasar el tipo de cambio.
5. El Presidente no tiene ni gobernadores ni senadores de su partido y muy pocos diputados. Estas elecciones de medio término no alteraran ese hecho, ni para peor ni para mejor.
6. Un ordenador fundamental de la política es la expectativa de que el actual Presidente tenga chances ciertas de reelegirse. En Argentina la institucionalidad es lamentablemente muy débil y al sistema actual le cuesta mucho no canibalizar a un Presidente que perdió sus expectativas de reelegirse.
7. Un partido político argentino que tiene un piso de votos superior al 35% tiene al default de la deuda estatal como punto principal y permanente de su programa de gobierno; uno de sus principales dirigentes, luego de ganar las elecciones legislativas provinciales en la provincia en la que sistemáticamente es favorito, se transforma en candidato presidencial ganador (esto último es insólito al cuadrado). Para que no queden dudas de que el default es el eje de su programa de gobierno, el virtual candidato ganador lo dice explícitamente en su primera entrevista televisiva, una semana después de ganar las elecciones. Eso es, con todas las letras, el famoso “riesgo Kuka”. Es obvio que existe.
8. Las corridas cambiarias son dinámicas dominadas por el pánico.
Todos estos son datos que no deberían sorprender a ningún observador de la realidad argentina. Cada uno de ellos es información imprescindible para hacer política económica, En el año 2025 no son una sorpresa, no son un cisne negro.
Al atrasar brutalmente el tipo de cambio el gobierno se expuso a una corrida cambiaria; el pánico no escucha tecnicismos, requiere de medidas de una contundencia y simplicidad poco común. Que el Secretario del Tesoro norteamericano primero y el Presidente de Estados Unidos luego digan que apoyan totalmente al gobierno de Milei y que harán lo que sea necesario para que su programa sea exitoso es de las pocas acciones que pueden parar el pánico de manera casi instantánea. Creo que ningún argentino, ni siquiera el propio gobierno, es realmente consciente de lo inéditos que fueron los acontecimientos del lunes y hoy martes.
Con el pánico fuera de escena gracias al gobierno norteamericano, una baja transitoria a 0% de los derechos de exportación garantizaría que se vendan los 7.000 millones de dólares que hay en granos (hay un poco más que eso, solo un poco) o se adelanten las ventas que faltaran; posiblemente generando un “efecto puerta 12” muy poco saludable para el normal funcionamiento del mercado. El gobierno cada vez abre más la discusión para una eventual disminución o eliminación de las retenciones. Lo único que es seguro es que con Kicillof no se van.
Nadie quiere vivir en un país con corridas cambiarias, efectos puerta 12, nadie (normal) quiere vivir en un país que se defaultea su deuda cada cuatro años. El gobierno acaba de comprarse una segunda vida a un costo enorme, aún difícil de dimensionar; todos esperamos que no vuelva a exponerse solo a una situación en la que se queda con tan poco margen de maniobra. Las balas de plata son efectivamente eso porque son pocas y quedan al menos dos años.
Por Iván Ordóñez Economista especializado en Agronegocios


3.
El lote y la góndola
Pará y pensá
Por: Iván Ordóñez
4. Sumario
6. Editorial
Nuestra misión
Por: Juan Carlos Grasa
8. Investigación
La inoculación-Una alianza silenciosa que sostiene el éxito del cultivo de soja
Alejandro Perticari, Carlos F. Piccinetti y Martín Díaz-Zorita
16.
Informe
Adelaida Harris: la visionaria que adelantó el futuro del agro argentino
Por Carlos Becco
18.
Las 31 de BASF a Claudio González, titular de Rizoma
20. Investigación
Dosis mínima de Clethodim para control de rebrotes de rizoma de Sorghum halepense resistente a Glifosato
Por Ignacio Lo Celso
26.
El Quincho de Horizonte by Kioti
El Quincho previo a la primavera
Por: Juan Alaise
30.
Mano a mano con Fernando Porcel, Gerente Comercial de Apache. “No fui a vender fierros, fui a sembrar la SD a África”
Por Sebastián Nini

34.
Investigación
Estrategias de Fertilización en SOJA
Por: Gustavo Ferraris, Carolina Estelrich, Andrés Llovet, Gonzalo Perez, David Melion, Fernando Fernandez, Guadalupe Telleria, María Paula Melilli, LisandroTorrens, Romina San Celedonio, Gonzalo Santia, Fernando Jecke, Jorge Zanettini y Gabriela Dubo (Ex Aequo)
38.
Investigación
AGRICULTURA DE PRECISIÓN en Argentina
Por Fernando Scaramuzza
44.
Entrevista a Mauricio Groppo
Presidente de la Asociación Argentina de Brangus
Por Sebastián Nini
48.
Informe
Primavera, podremos aprovechar los excesos?
Por Matías Cambareri
54.
Informe
De costo a recurso: la nueva economía de los residuos orgánicos
Por Gastón Borgiani
60.
Mercados
China, biodiésel y clima: las claves que sostienen al mercado de soja
Por Sebastián Salvaro
62.
Informe
Del Modelo Familiar al Intergeneracional Una Hipótesis sobre el Futuro Empresarial
Por Alberto Galdeano
64.
Nueva Generación
Joaquin Lesser “Con perfiles cargados, es momento del maíz”
Por Juan Alaise
68.
Informe
Haciendo un campo limpio
70.
Corporate Plataforma PUMA adquiere ILABS
72.
Informe
La Conservación Eficiente del Girasol en Silo Bolsa: Claves para el Éxito
Por: Leandro Cardoso, Ricardo Bartosik, Diego de la Torre, Bernadette Abadía y Giselle Maciel
76.
Informe
Del apretón de manos al emoji en las ventas agrícolas
Por: Mariano Larrazabal
80.
Actualidad
AGROMIRA 2025
Por Carlos Vidal
84.
Informe
Del campo a la mesa: cómo cuidar lo que producimos en el agro moderno
Por Rodrigo Longarte
86.
Vidriera
90.
Evento ACSOJA
92.
Evento

EDITORIAL
Nuestra misión
De cara a una nueva campaña, abordamos este numero de Horizonte A con un dossier de Soja, cultivo que siempre tiene un lugar en el planteo productivo argentino. Además, el girasol, el maíz y la ganadería, tienen su lugar en estas páginas.
En un mes convulsionado por la realidad del país, la coyuntura de las elecciones de medio término ganan protagonismo en las noticias de actualidad, pero no debemos dejar que lo urgente se lleve puesto todo el esfuerzo que el argentino promedio hace día a día para sostenerse, proyectar y crecer en un marco difícil de manejar. Nuestra misión es poder darle al productor buena información, con datos que le permitan conseguir buenos planteos y mejores rindes, para eso aquí compartimos la #191-
En esta edición Gustavo Ferraris y equipo, nos cuentan sobre estrategias de Fertilización en soja.
Leandro Cardozo del INTA Balacarce, desarrolla La Conservación Eficiente del Girasol en Silo Bolsa: Claves para el Éxito. Y nos detalla sobre el 2do Congreso de Silo Bolsa que se llevará a cabo en Balcarce, los días 15, 16 y 17 de octubre.
Díaz Zorita y equipo nos cuentan sobre La inoculación, una alianza silenciosa que sostiene el éxito del cultivo de soja. “En la Argentina, resulta indiscutible la contribución de la fijación biológica de nitrógeno (FBN) en simbiosis con rizobios” afirman.
“Las 31 de BASF” a Claudio Gonzalez, Titular de Rizoma, quien afirma que La Agricultura de Precisión fue el avance tecnológico que más lo sorprendió.
Ignacio Lo Celso desarrolla un artículo sobre Dosis m í nima de Clethodim para control de rebrotes de rizoma de Sorghum halepense resistente a Glifosato.
La agricultura de precisión en Argentina pasó de equipos a gestión integral de datos. Fernando Scaramuzza nos pone al tanto sobre Agricultura de Precisión en Argentina. Desde la incorporación tecnológica hasta la estrategia de datos.
El Quincho de Horizonte by Kioti, el de la primavera, con invitados de lujo: Soledad Ruvira, Juan Manuel “Rifle” Varela, Marcelo Mc Grech y Juan Giustetti. Una cena con charlas que llegan al corazón.
De la mano de Sebastian Salvaro, los mercados. China, biodiésel y clima: las claves que sostienen al mercado de soja.
“No fui a vender fierros, fui a sembrar la SD a África” El Mano a mano con Fernando Porcel, el Gerente Comercial de Apache y su experiencia con el grupo de argentinos que llevó la siembra directa a África.
Y como siempre, las entrevista, actualidad, lanzamientos, ganadería y mucho más!
Espero supere expectativas! Hasta el próximo numero!
STAFF
DIRECTOR RESPONSABLE PROPIETARIO
Juan Carlos Grasa juancarlos@horizontea.com
COORDINACIÓN GENERAL
Verónica Varrenti veronica@horizontea.com
ASESOR LETRADO
Raúl Emilio Sánchez
COLUMNISTAS
Iván Ordóñez
Matías Cambareri
Sebastian Salvaro
COLABORADORES
Alberto Galdeano
Alejandro Perticari y Andrés Llovet
Bernadette Abadía
Carlos Becco
Carlos F. Piccinetti
Carlos Vidal
Carolina Estelrich
David Melion
Diego de la Torre
Fernando Fernandez
Fernando Jecke
Fernando Scaramuzza
Gabriela Dubo
Gastón Borgiani
Giselle Maciel
Gonzalo Perez
Gonzalo Santia
Guadalupe Telleria
Gustavo Ferraris
Jorge Zanettini
Juan Alaise
Leandro Cardoso
LisandroTorrens
María Paula Melilli
Mariano Larrazabal
Martín Díaz-Zorita
Ricardo Bartosik
Rodrigo Longarte
Romina San Celedonio
DISEÑO
HA EDICIONES
011-3768-0560
FOTOGRAFÍA
Martín Gómez Álzaga martinfotografo@gmail.com
Jorge Gruppalli jorgegruppalli@yahoo.com.a
María Cristina Carlino Bajczman cbajczman@fibertel.com.ar
DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD info@horizontea.com
Av. Santa Fe 4922 piso 2º A -(1425) CABA Tel.: (011) 3768-0560 info@horizontea.com www. horizonteadigital.com
de

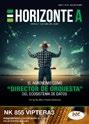
N° Prop. Intelectual 52705116 SSN - 1668-3072

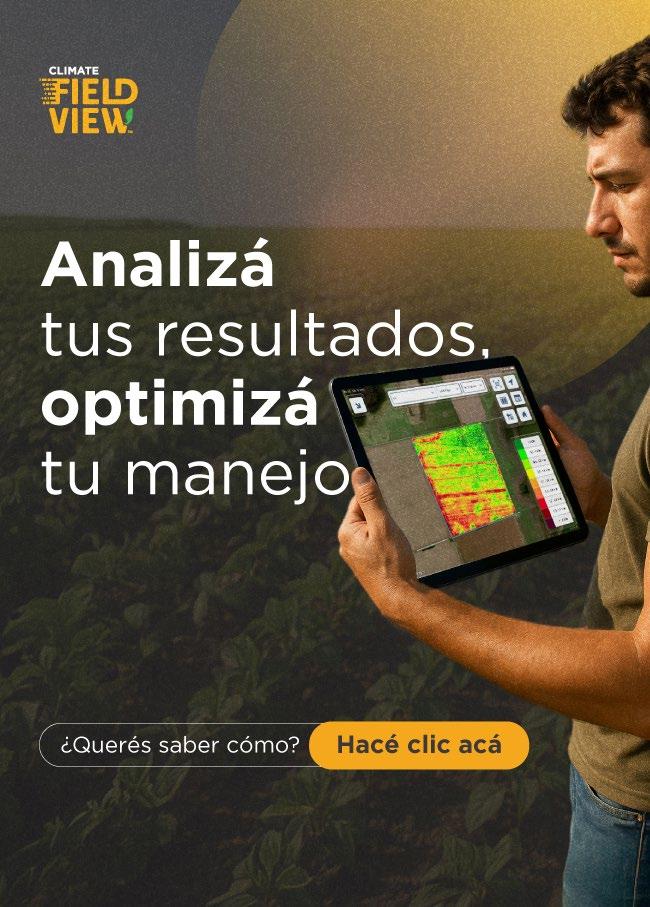
La inoculación Una alianza silenciosa que sostiene el éxito del cultivo de soja
Por: Alejandro Perticari1, Carlos F. Piccinetti2 y Martín Díaz-Zorita3 1EEA INTA San Luis, 2IMyZA INTA, 3Facultad de Agronomía UNLPam-CONICET
La inoculación de soja en la Argentina es una práctica consolidada y estratégica para sostener la productividad del cultivo y así lo refleja y expresa el Dr. Fernando Garcia al prologar el libro sobre la “Importancia de la inoculación de soja en la Argentina” (Perticari et al. 2025). Esta publicación integra aportes agronómicos y microbiológicos para comprender mejor su impacto, compilando experiencias y resultados elaborados por especialistas de distintas regiones bajo condiciones extensivas de producción. Los ensayos abarcaron diversas ecorregiones (NOA, NEA, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y San Luis) y contaron con la participación de profesionales del INTA, universidades y empresas productoras de inoculantes en el marco del Proyecto Inocular. En este artículo se presenta y discute un análisis integrado de dichos registros, destacando que la inoculación constituye no solo una recomendación técnica, sino también una inversión estratégica para la productividad y la sostenibilidad de la agricultura argentina.
Las evaluaciones del Proyecto Inocular, junto con otras investigaciones locales, evidencian que en los primeros años de la expansión agrícola sobre suelos sin antecedentes de soja el cultivo respondió positivamente a la inoculación con rizobios, mostrando mejoras en indicadores de nodulación, crecimiento, componentes del rendimiento y fijación de nitrógeno (Perticari et al., 1998a y 1998b). Posteriormente, en estudios realizados entre las campañas 2000 y 2019 en lotes rotados con soja, se detectaron en los suelos poblaciones naturalizadas de rizobios capaces de nodular este cultivo. Las concentraciones de unidades formadoras de colonias de rizobios infectivos oscilaron entre 1 × 10³ y 1 × 10⁶ por gramo de suelo seco, valores consistentes con los reportados previamente por Piantanida et al. (1983 y 1991) en condiciones similares.
En trabajos desarrollados por el IMyZA en INTA Castelar se evaluó la capacidad simbiótica de cepas aisladas de diferentes suelos, concluyéndose que, si bien la mayoría presentaba adecuada capacidad de nodulación (infectividad), la eficiencia en la fijación de N₂ resultó variable (Perticari et al., 2003). Además, los ensayos a campo mostraron que las respuestas a la inoculación no se correlacionaban directamente con la cantidad de rizobios naturalizados presentes en el suelo, lo que sugiere que factores edafoclimáticos, junto con la capacidad fijadora específica de las cepas, influyen de manera determinante en las respuestas observadas (Perticari et al., 1998b y 2002). Finalmente, en estudios bajo condiciones controladas de
Tabla 1. Contribución de la inoculación al nitrógeno en cultivos de soja en sitios con nodulación naturalizada. Promedio de 9 ensayos en Alberdi (Buenos Aires), Runciman, Cañada de Gómez, Casilda y Oliveros (Santa Fe), Huinca Renancó y Jesús María (Córdoba). Adaptado de Piccinetti et al., 2011. dFBN; nitrógeno derivado de la fijación de N2, del suelo: nitrógeno aportado desde el suelo, CV: coeficiente de variación, p: nivel de significancia de la diferencia entre tratamientos. Letras diferentes en sentido vertical indican diferencias entre tratamientos.
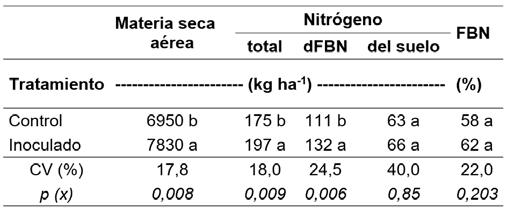
Figura 1. Aporte relativo de la inoculación sobre la nodulación, el crecimiento y el nitrógeno en cultivos de soja. Promedios de resultados de evaluaciones del proyecto Inocular en lotes con antecedentes de soja en rotación. RP: Raíz principal, Planta: raíz principal y laterales, NdFBN: porcentaje de nitrógeno derivado de la fijación biológica.
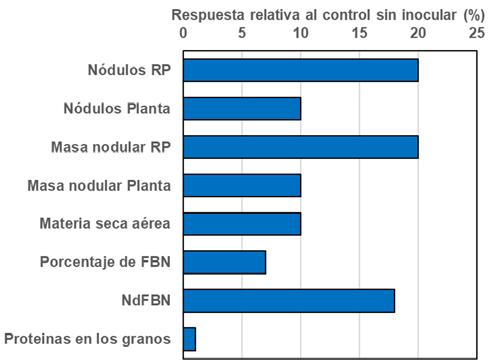
Imagen 1. Cultivo de soja sin inocular (izquierda) e inoculado (derecha) en un suelo sin antecedentes de soja en rotación en Villa Angela (Chaco)

Tabla 2. Resumen de rendimientos de soja y del análisis de las respuestas medias a la inoculación en sitios con antecedentes de soja en regiones argentinas entre las campañas 2001/2 y 2018/19.
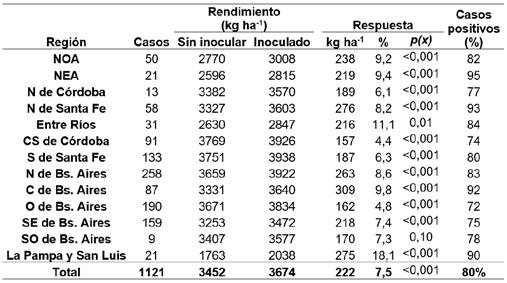
(Entre Rios)

manejo, donde se comparó el aporte de la inoculación al N derivado de la FBN (Piccinetti et al., 2011), se observó que los tratamientos inoculados incorporaron en promedio unos 20 kg adicionales de N fijado por hectárea respecto de los tratamientos sin inocular, pero nodulados con rizobios naturalizados (Tabla 1).
Al sintetizar los numerosos estudios de campo realizados en el marco del Proyecto Inocular en suelos con antecedentes de soja, se observó que la inoculación favorece la formación de nódulos, incrementando tanto su número como su masa, principalmente en la raíz principal. Asimismo, se verificó un
aumento consistente de la materia seca aérea de las plantas en los estadios de llenado de grano (R5-R6), acompañado por un mayor porcentaje de fijación biológica de nitrógeno y un incremento en la cantidad total del nitrógeno fijado (kg ha-¹). En relación con la calidad proteica del grano, a pesar del mayor crecimiento y acumulación de biomasa aérea, la evidencia disponible no mostró diferencias significativas entre tratamientos inoculados y no inoculados (Fig. 1).
Análisis de los aportes de la inoculación a los rendimientos de soja
La adecuada nutrición nitrogenada es uno de los factores más relevantes y limitantes en la formación del rendimiento de soja. En la Argentina, resulta indiscutible la contribución de la fijación biológica de nitrógeno (FBN) en simbiosis con rizobios (Collino et al., 2015). Una vez iniciado el proceso de nodulación, la incorporación biológica de N en las leguminosas depende directamente de los recursos energéticos provistos por las plantas en crecimiento (Kaschuk et al., 2010), quedando así expuesta a interacciones con las condiciones ambientales y de manejo del cultivo. Por ejemplo, bajo limitaciones de fósforo, tanto la nodulación como la contribución de los rizobios inoculados a los rendimientos de soja se reducen (Díaz-Zorita et al., 2010).
Recientes evaluaciones del estado de fertilidad de los suelos argentinos indican un incremento en las áreas con niveles potencialmente limitantes de nutrientes, lo que podría afectar la producción normal de soja (Sainz Rozas et al., 2025). Asimismo, las variaciones agroclimáticas anuales (Aramburu Merlos et al., 2015) y las decisiones de manejo agronómico (Di Mauro et al., 2025) explican en parte las diferencias en crecimiento y producción. Entre estas prácticas, la aplicación de inoculantes con rizobios se destaca por su impacto, con respuestas superiores a las registradas en otras regiones sojeras de clima templado (Leggett et al., 2017).
El análisis de 1.121 ensayos de inoculación de soja realizados entre las campañas 2001/02 y 2018/19 permitió cuantificar la contribución de esta práctica a la producción nacional y caracterizar la dispersión geográfica y temporal de las respuestas. Los ensayos, desarrollados en el marco del Proyecto Inocular y en otros estudios con diseños similares, se condujeron bajo condiciones extensivas de campo, empleando distintas formulaciones de inoculantes con Bradyrhizobium japonicum aplicados a la semilla. Todos se instalaron en lotes agrícolas en rotación con cultivos anuales, incluyendo soja, y se manejaron con prácticas representativas de cada región (sistema de labranza, fecha y densidad de siembra, fertilización, control de plagas, enfermedades y malezas).
Los rendimientos de soja variaron entre 477 y 7067 kg ha-¹ (promedio: 3563 kg ha-¹), con coeficientes de variación similares entre regiones (17,5%) y campañas (13,1%), mostrando diferencias claras entre tratamientos de inoculación. En promedio, los 1.121 casos analizados registraron incrementos de 222 kg ha-¹, equivalentes a un 7,5% sobre el control sin inocular, con un 80% de los casos
Imagen 2. Cultivo de soja sin inocular (derecha) e inoculado (izquierda) en un suelo rotado con soja en Villaguay
Máxima expresión de rinde, con la última tecnología y estabilidad en cada ambiente.


2. Evolución de la producción media anual de soja según tratamientos de inoculación con Bradyrhizobium japonicum en sitios con antecedentes de soja en rotación en la Argentina.
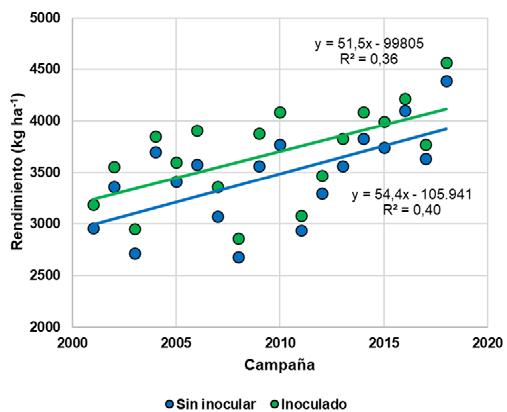
Figura 3. Rendimientos de soja según tratamientos de inoculación con Bradyrhizobium japonicum en 18 campañas de producción en la Argentina y su relación con la productividad media de cada campaña en sitios con antecedentes de soja en rotación.
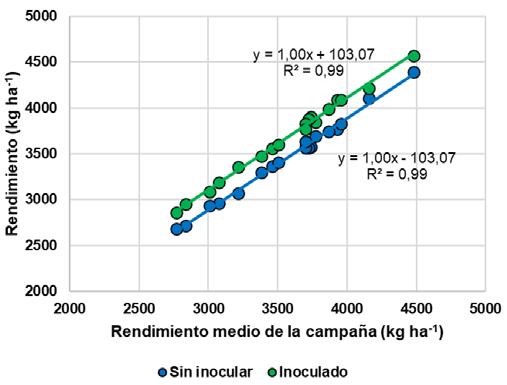
mostrando respuestas positivas. Considerando la contribución relativa del área cultivada con soja, sus rendimientos y las respuestas a la inoculación (Tabla 2), se estima que alrededor de 3,1 millones de toneladas de la producción total del cultivo pueden atribuirse a esta práctica de manejo.
En todas las campañas estudiadas (2001/02 a 2018/19), los cultivos inoculados con Bradyrhizobium japonicum mostraron en promedio mayores rendimientos que los controles con respuestas medias anuales de entre 114 y 326 kg ha-1 equivalentes a entre 3,0 y 12,9 % de los rendimientos alcanzados. Durante el período estudiado los rendimientos se incrementaron aproximadamente a razón de casi 53 kg ha1 año1 con una contribución independiente de la aplicación de los inoculantes ante mejoras en la producción de soja (Fig. 2). También se observó que la respuesta a la aplicación de esta práctica agronómica es independiente de la productividad media de cada campaña (Fig. 3). Es por ello por lo que las diferencias en magnitud y en la frecuencia de las respuestas que se describen en condiciones extensivas de producción podrían asociarse mayormente a diferencias entre condiciones de manejo de la práctica en interacción con el ambiente productivo sin estrecha vinculación con la productividad alcanzada por el cultivo. La efectividad de la respuesta de soja al uso de inoculantes con rizobios estaría estrechamente ligada a la implementación de prácticas de uso responsable (Perticari et al. 2025).
¿Cómo lograr buenas prácticas de inoculación?
La inoculación responsable de soja, y de otros cultivos, requiere considerar recomendaciones de buenas practicas propuestas por Perticari (2020) y resumidas en la Mesa de Nutrición Biológica como las tres elecciones para el manejo adecuado de productos biológicos con microorganismo vivos (inoculantes) para la nutrición vegetal. A saber,
Buena Elección del inoculante
• Utilización de cepas específicas y eficientes de Bradyrhizobium japonicum.
“En la Argentina, resulta indiscutible la contribución de la fijación biológica de nitrógeno (FBN) en simbiosis con rizobios”
Figura
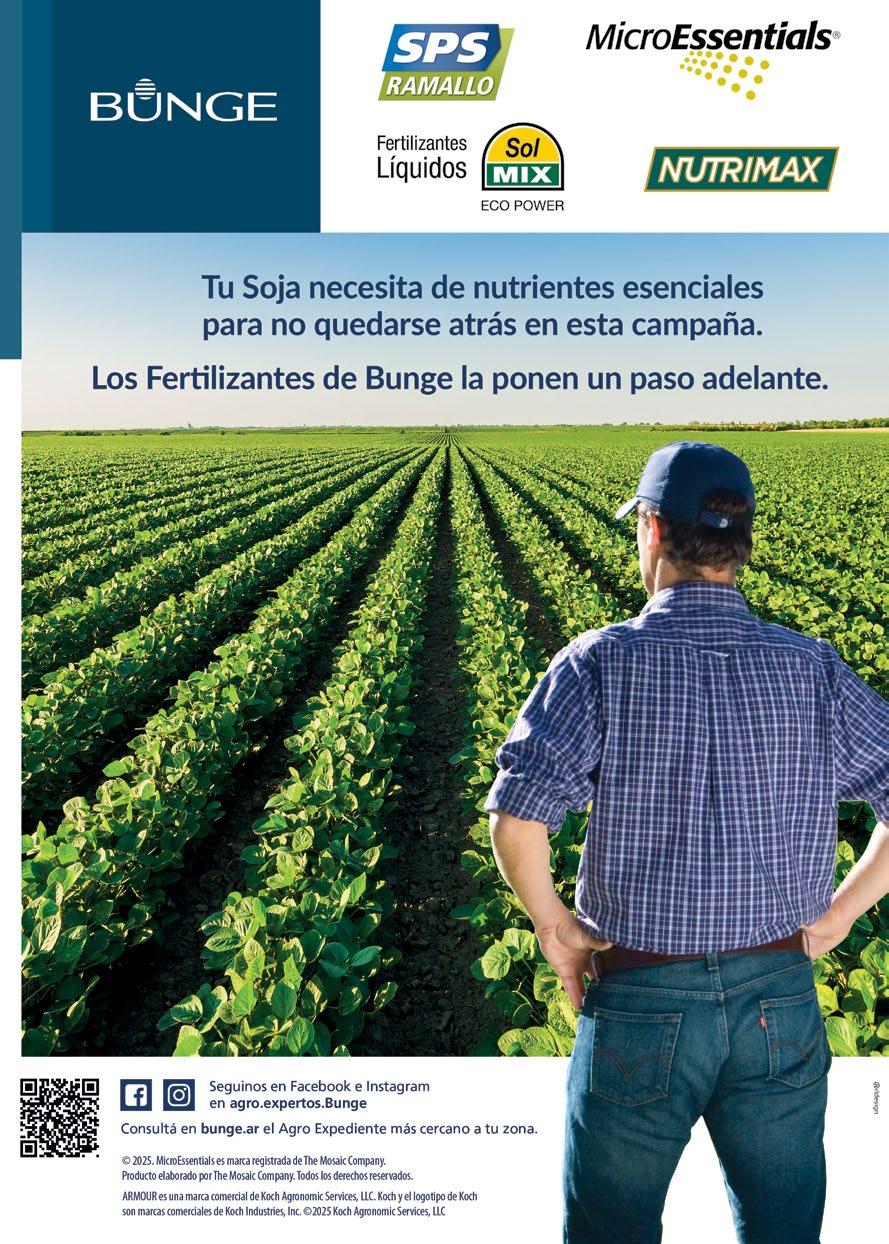
“La efectividad de la respuesta de soja al uso de inoculantes con rizobios estaría estrechamente ligada a la implementación de prácticas de uso responsable”

• Aporte de suficiente cantidad de bacterias sobre las semillas a tratar.
• Formulación compatible con agroquímicos, otros tratamientos y prácticas culturales o de manejo (Por ejemplo, momento de la siembra con respecto del momento del tratamiento).
Buena Ejecución de proceso de aplicación (inoculación)
• Cuidando el mantenimiento de la calidad original de las semillas.
• Dosificación uniforme de los produc-
tos aplicados en el tratamiento de las semillas (aditivos, otros).
Buen Establecimiento de condiciones de crecimiento de los cultivos
• Manteniendo el vigor de la semilla y la viabilidad de las bacterias (Por ejemplo, ambientes ventilados y con temperaturas de hasta 22 a 25°C).
• Realizar el tratamiento en condiciones favorables de humedad y temperatura para el cuidado de los microorganismos aplicados y promover una rápida ger-
minación, emergencia y crecimiento de las plántulas.
Comentarios finales
La inoculación de semillas de soja con Bradyrhizobium japonicum es una práctica clave para sostener y mejorar la productividad del cultivo en la Argentina. Su contribución se integra con otras prácticas de manejo agronómico que, en conjunto, potencian los rendimientos y la sostenibilidad del sistema productivo. Los resultados muestran que, en aproximadamente el 80 % de las situaciones evaluadas, la inoculación genera incrementos significativos de producción. En términos relativos, estos aportes explican alrededor del 11 % del rendimiento promedio nacional, lo que representa un impacto de gran magnitud para la economía agrícola.
Las respuestas obtenidas se asocian principalmente con las diferencias de productividad entre sitios de producción, más que con variaciones interanuales o regionales, lo que evidencia la robustez de la práctica frente a condiciones cambiantes de clima y ambiente. Esto refuerza la importancia de mantener la inoculación como una herramienta de base en la producción de soja, no solo por sus beneficios directos en rendimiento, sino también por su rol estratégico en la provisión biológica de nitrógeno y en la reducción de la dependencia de fertilizantes sintéticos. En este sentido, la inoculación con Bradyrhizobium japonicum no solo mejora la competitividad del cultivo, sino que también contribuye a la sustentabilidad ambiental y económica de la agricultura argentina.
Bibliografía completa en www.horizonteadigital.com

Imagen 3. Nodulación de soja inoculada en un suelo rotado con soja en Las Parejas (Santa Fe).

Adelaida Harries: la visionaria que adelantó el futuro del agro argentino
Por: Carlos Becco

Acomienzos de los años ’90, la agricultura mundial se encontraba en un punto de inflexión. La irrupción de la biotecnología —la posibilidad de modificar genéticamente las plantas para dotarlas de nuevas características— abría un horizonte cargado de promesas y temores. Promesas de cultivos más resistentes, de mayores rendimientos y de un salto tecnológico sin precedentes. Temores sobre los efectos ambientales, la aceptación en los mercados internacionales y los posibles riesgos para la salud.
En ese clima de incertidumbre, muchos países optaron por la cautela, demorando decisiones y observando desde la distancia cómo evolucionaba esta revolución científica. La Argentina, en cambio, eligió un camino diferente: anticiparse. Y lo hizo a través de la creación de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), un organismo que no solo marcaría la historia del agro nacional, sino que se convertiría en un modelo para el mundo en desarrollo.
La CONABIA: un organismo estratégico en tiempos de cambio
Fundada en 1991, la CONABIA nació con un objetivo claro: evaluar, desde el punto de vista de la bioseguridad, la liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados (OGM). Su creación representó un gesto de confianza en la ciencia, pero también un acto de prudencia: no se trataba de frenar la innovación, sino de canalizarla bajo criterios claros, transparentes y técnicamente sólidos.
Mientras en Europa y buena parte del mundo se imponía el principio de precaución — que en muchos casos derivó
en moratorias y bloqueos—, la Argentina apostó por un modelo regulatorio ágil y adaptado a la realidad productiva. Esa diferencia fue clave: permitió que en 1996 el país aprobara el primer cultivo transgénico de su historia, la soja tolerante a herbicidas, con la que se iniciaría una verdadera revolución agrícola.
El impacto fue inmediato y profundo. La rápida adopción de la soja transgénica por parte de los productores, combinada con la expansión de la siembra directa, multiplicó la productividad, redujo costos y transformó a la Argentina en un líder global de la biotecnología agrícola. En menos de una década, el país se consolidó como el segundo productor mundial de cultivos genéticamente modificados, solo detrás de Estados Unidos.
Pero el verdadero valor de la CONABIA no se limitó al plano económico. Su existencia dotó al sistema agroalimentario de credibilidad internacional. Los compradores de granos, los socios comerciales y los organismos multilaterales confiaban en que la Argentina no tomaba decisiones improvisadas, sino basadas en evaluaciones rigurosas y avaladas por expertos de distintas disciplinas.
Esa credibilidad se tradujo en acceso a mercados y en la posibilidad de atraer inversiones en investigación y desarrollo. A lo largo de los años, la CONABIA ha sido reconocida por la FAO y otros organismos internacionales como un ejemplo de buenas prácticas regulatorias en países en desarrollo.
El rol de Adelaida Harries: pionera y referente
Dentro de esta historia, Adelaida Harries ocupa un lugar central. Ingeniera agrónoma de sólida formación, dedicó buena parte de su vida profesional al desarrollo del sector semillero argentino y al fortalecimiento institucional de la biotecnología.
Fue miembro fundadora e inspiradora de la CONABIA, participando activamente en su diseño y consolidación. Desde el inicio, defendió la necesidad de contar con un marco normativo moderno, previsible y alineado con la ciencia internacional, pero al mismo tiempo sensible a la realidad productiva argentina.
Harries entendía que la biotecnología no debía quedar atrapada entre el entusiasmo desmedido y el rechazo absoluto. Su enfoque buscaba un equilibrio: habilitar la innovación, pero con las garantías necesarias para la sociedad, los productores y los mercados.
Además de su rol en la CONABIA, Harries tuvo una destacada trayectoria en el Instituto Nacional de Semillas (INASE), donde trabajó para mejorar la calidad, la certificación y la transparencia en la producción y comercialización de semillas. Su visión integradora abarcaba desde la bioseguridad hasta la propiedad intelectual, comprendiendo que la competitividad del agro argentino dependía de un sistema semillero sólido y confiable.
Una voz internacional
La influencia de Adelaida Harries trascendió las fronteras argentinas. Participó activamente en foros internacionales sobre semillas y biotecnología, llevando la experiencia local como ejemplo de cómo un país en desarrollo podía liderar la adopción de tecnologías de frontera con responsabilidad y seriedad.
Fue reconocida en el Seed Science Center de la Universidad Estatal de Iowa, institución de referencia mundial en el área, donde se destacó su aporte a la construcción de capacidades regulatorias y científicas en países de América Latina.
Su figura se asoció siempre a la construcción de consensos y al diálogo entre ciencia y política. En tiempos en que la biotecnología era vista con sospecha, Harries supo tender puentes y demostrar que era posible combinar innovación con seguridad y desarrollo económico con sostenibilidad.
Reconocimientos y legado
A lo largo de su carrera, Harries recibió múltiples distinciones, entre ellas el premio “Ana Peretti”, otorgado durante el 2° Congreso Argentino de Semillas en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte al sector.
En esa oportunidad, Ignacio Aranciaga, Director de Calidad del INASE e integrante del Comité Ejecutivo de la ISTA, sintetizó su legado con palabras que reflejan el sentimiento general de la comunidad agroindustrial:
“Adelaida fue el puente que unió ciencia, regulación y visión de futuro. Ella nos permitió mirar a la agroindustria desde una perspectiva global con solidez técnica.”
Su reciente fallecimiento deja un vacío difícil de llenar, pero también la certeza de que su legado seguirá vivo en cada decisión regulatoria, en cada avance biotecnológico y en cada logro productivo del agro argentino.
Más allá de la biotecnología
Si bien su nombre quedará ligado principalmente a la CONABIA y a la regulación de los transgénicos, la vida de Adelaida Harries tuvo también otras facetas destacadas. Fue una mentora y formadora de nuevas generaciones, transmitiendo su experiencia y su compromiso a jóvenes profesionales del ámbito científico y regulatorio.
Se la recuerda como una mujer de gran rigor técnico, pero también de calidez humana y capacidad de escucha. Su estilo de liderazgo, basado en el respeto y en la construcción de consensos, la convirtió en una figura querida y respetada dentro y fuera del ámbito académico.
El futuro que ayudó a construir
Hoy, cuando la biotecnología se ha expandido a nuevos horizontes —desde la edición génica con CRISPR hasta la bioeconomía y los cultivos con propiedades nutricionales mejoradas—, la importancia de contar con instituciones como la CONABIA es más evidente que nunca.
La decisión de haber creado este organismo en los albores de la biotecnología permitió que la Argentina se subiera al tren de la innovación en el momento justo. Y detrás de esa decisión estratégica estuvo la visión de Adelaida Harries, una pionera que supo anticiparse al futuro.
Su historia recuerda que el desarrollo agroindustrial no depende solo de la tecnología, sino también de las personas que se animan a abrir caminos, construir instituciones y tender puentes entre la ciencia, la producción y la sociedad.
Palabras finales
La figura de Adelaida Harries merece ser recordada no solo por lo que hizo, sino por lo que simboliza: la capacidad de un país de aprovechar una oportunidad histórica, de confiar en su talento científico y de apostar por reglas claras para crecer con solidez.
La CONABIA es hoy un orgullo nacional y un referente internacional. Pero detrás de esas siglas hay personas que la hicieron posible. Entre ellas, Adelaida Harries ocupa un lugar de honor, como la visionaria que supo adelantarse al futuro y dejar un legado que trasciende generaciones.
LAS
1. ¿Qué cosa no compartirías con nadie?
Las charlas de sobremesa con mis padres
2. ¿Por qué crees que te pusieron tu nombre?
Por insistencia de mi madre y resignación de mi padre
3. ¿Con quién no irías ni a la esquina?
Con quien no comparto los principios y valores que tengo
4. ¿Cómo te proyectas de acá a 10 años?
Trabajando solo por placer, y no por necesidad
5. ¿Mejor motivo para sonreír?
Ver a mi familia feliz
6. ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño?
Tener muchas máquinas para trabajar en el campo
7. ¿Qué canción odias, pero sin embargo te sabes de memoria?
La marcha Peronista
8. ¿Una marca?
Expochacra. Pasaron 30 años y sigo escuchado a gente que recorre Expoagro o Agroactiva diciendo por teléfono “estamos en la Expochara”
9. ¿Qué momento de tu vida te gustaría volver a vivir?
El día que sin escala pasé “del campo a Ciudad Universitaria”
10. ¿Qué título le pondrías al libro sobre tu vida?
“No corras, pero no dejes de caminar”

11. ¿Cuál es el tema sobre el que te avergüenza saber tan poco?
Del origen de mi familia
12. ¿Cuál es el contacto más importante en tu agenda?
Mi esposa
13. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a quién te gustaría conocer?
A San Martin
14. ¿La voz, de quién?
De mi abuelo materno. Era todo lo que estaba bien
15. De los avances tecnológicos, ¿cuál te sorprendió más?
La Agricultura de Precisión.
16. ¿Obligado a hacerte un tatuaje, que te tatuarías?
Curarú, el nombre del pueblo donde nací
17. ¿Volver al pasado, pausar el presente o viajar al futuro?
Pausar el presente. El Pasado son recuerdos, y el futuro quien lo sabe
18. Si te ofrecieran tener superpoderes, ¿cuál elegirías?
Gobernar la Argentina. Sacaría a todos los inútiles, egocéntricos y corruptos (ósea al 99 % de los políticos)
19. ¿Qué es lo más absurdo que has comprado por Internet?
Una centrifugadora de lechuga
20. ¿Un aroma que te remonta a dónde?
El de la manzanilla. Me remonta al trabajo cuando era muy chico
21. ¿Un lugar para comer un buen asado?
El quincho de Horizonte A. Aunque nunca fui, me dicen que se come y se la pasa bárbaro
Titular de Rizoma
22. ¿Una empresa argentina que te sorprenda?
Spraytec. No para de crecer y trabajan con una energía positiva que contagia
23. ¿A qué lugar de los que ya conoces volverías?
Alemania y Agritechnica: lugares que me cambiaron la cabeza y la forma de ver las cosas
24. ¿Podrías recomendarnos una serie?
Vivir sin permiso, una serie española
25. Si pudieses saber sólo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías?
Serán felices mis hijos ¿?
26. ¿Algo que todos deberían tener?
Sentido común
27. ¿Horizonte A?
Equilibrio entre calidad periodística y calidez humana
28. ¿Qué argentino/a nos representa mejor en el exterior?
Messi, sin dudarlo
29. ¿Dos sabores de helados y de dónde? Chocolate amargo y dulce de leche, de GRIDO. Helado “llamado popular”, pero con un precio bajo en relación con su calidad y tecnología de fabricación
30. ¿Cometes con frecuencia algunos de los 7 pecados capitales?
Cuando era joven sin experiencia, la ira y la soberbia
Ahora que soy joven con experiencia (ja), espero que ninguno
31. ¿Qué haces por amor a la agricultura?
Organizo eventos que muestran innovación y tecnología
Claudio Gonzalez


Dosis mínima de Clethodim
para control de rebrotes de rizoma de Sorghum halepense resistente a Glifosato
Por: Ing. Agr. (MBA) Ignacio Lo Celso Consultor agrícola en ILC | AGRICULTURA & Profesor de postgrado en Protección Vegetal (UCC)
Resumen
El sorgo de Alepo, con el correr de los años, ha presentado resistencias a distintos ingredientes activos en la Argentina, aunque no hay reportes de biotipos resistentes a Clethodim en el norte de Córdoba. Sin embargo, en una encuesta realizada a través de redes sociales, muchos profesionales están recomendando altas dosis del mismo para cubrirse de posibles escapes. El objetivo del presente trabajo es demostrar que una dosis de 600 cc3 de Clethodim 24% es suficiente para controlar rebrotes de sorgo de Alepo de 80 cm de longitud, en distintas condiciones ambientales y combinaciones con otros ingredientes activos, si el biotipo no es resistente. De este modo, se procura evitar acelerar una aparición mayor de biotipos resistentes, un aumento innecesario de costos y un mayor impacto ambiental. Por otro lado, también sugiere la importancia de acompañarlo con dosis adecuadas de coadyuvantes y el chequeo regular de calidad de ambos, que varían de partida a partida.
Introducción
En el año 2005, aparecieron los primeros biotipos resistentes de “sorgo de alepo” a Glifosato, en Tucumán y Salta (MartinVila-Aiub, Balbi, Gundel, Ghersa, & B., 2007). En el 2015, se declaró la resistencia cruzada a Haloxifop (Tuesca, Papa, Lanfranconi, Remondino, & Oliva, 2015) y en el 2021, a Cletodim (Scursoni, 2021). Sin embargo, la presencia de biotipos resistentes en el área productiva no es sinónimo de que todos estén igualmente distribuidos en la región. En el norte de Córdoba, hay mucho “sorgo de Alepo” RR, pero prácticamente se desconocen casos que tengan resistencia múltiple a Haloxifop y menos a Cletodim. De modo que podemos considerar a estas herramientas aún válidas para el manejo de esta problemática dentro de los cultivos extensivos.
Sin embargo, si queremos cuidar las herramientas con las que aún contamos, debemos ajustar las dosis a las mínimas recomendadas por marbete, mientras se logre un control satisfactorio de la problemática. Algunas consecuencias de aumentar dosis:
1. Aumento de costos evitable
2. Innecesario impacto ambiental (Cornell University, 2024)
3. Acelerar la selección y aparición de un biotipo resistente (Diez de Ulzurrun, 2013)
Para justificar el aumento de dosis, se usa como argumento el deseo de cubrirse de fallas por mala calidad de agua, de aplicación, de formulación, etc. De

esa manera, se validan dosis que no resisten la agronomía: no es raro escuchar 1.5 y hasta 2 lts/ha de Cletodim. El paradigma de agricultura de precisión exige hacer un uso eficaz pero también eficiente de los recursos. Por otro lado, generamos una mayor e innecesaria exposición a los operarios y al ambiente a los ingredientes activos, aumentando el impacto ambiental (Cornell University, 2024).
El objetivo de este trabajo es contrastar qué dosis están usando los profesionales a campo, con la dosis que sugiere el marbete y qué otras variables de ajuste se pueden adecuar, para no aumentar la dosis del ingrediente activo.
Materiales y métodos
Los tratamientos se realizaron entre el 30/10/24 y el 24/01/25, en tres localidades distintas del norte la provincia de Córdoba: Villa del Totoral, Altos de
Chipión y Sebastián Elcano. Las condiciones ambientales durante la aplicación fueron: T°C: entre 15 - 30 grados; Humedad relativa: 40 – 75%; viento: entre 1 y 8.5 km/hr, en variadas direcciones (en general, Delta T entre 2 y 8) (Luis Carrancio, 2019) (Gota Protegida y REM, 2018). Los tratamientos en Villa del Totoral se hicieron con pastillas cono hueco, disco 5, núcleo 13, de Albuz: el distanciamiento entre picos fue de 0.525 mts. La velocidad de avance fue de 18 km/hr, el caudal asperjado fue de 35 lts/ha, la presión fue de 3 bares y el DVM fue de 250 micrones. En Sebastián Elcano, los tratamientos fueron realizados con cono hueco común, 015, a 0.525 mts de distanciamiento entre picos, 50 lts de asperjado y 4 bares de presión. En Altos de Chipión, los tratamientos fueron realizados con cono hueco común, 02, a 0.7 mts de distanciamiento entre picos, 45 lts/ha de asperjado y 4.1 bares de presión.
Se aplicaron 811 has en Villa del Totoral, en 14 lotes distintos; en Sebastián Elcano, 687 has, en 5 lotes; en Altos de Chipión, 370 has, en 3 lotes.
Los rebrotes de rizoma de “sorgo de Alepo” tenían 80 cm, o más, de altura (figura 1) y hay partes del lote con presencia abundante del mismo (figura 2). Los tratamientos seleccionados fueron:
• 1.3 kgs de Glifosato 79%, 0.6 lts/ha de Cletodim 24%, 1 lt de sulfato de amonio y 0.25 de ésteres metílicos de aceite vegetal 75%.
• Con las mismas dosis anteriores, mezcladas con Cloransulam metil y 30 cc de 2.4db
• Con la misma dosis de Cletodim (0.6 lts), pero con algo menos de coadyuvante (0.2 lts/ha) y sin el agregado de Glifosato ni sulfato de amonio
• 0.6 Cletodim, 1 lts 2.4d éster etil hexil

Figura 1. Longitud del rebrote de rizoma.
Figura 2. Abundancia de matas de sorgo de Alepo en el lote tratado.
“El paradigma de agricultura de precisión exige hacer un uso eficaz pero también eficiente de los recursos”
89%, 0.2 lts dicamba 48%, 0.5 kg atrazina 90% y 0.2 ésteres metílicos de aceite vegetal 75%.
• 0.6 Cletodim, 1 lts 2.4d éster etil hexil 89%, 0.2 lts Picloram 24% y 0.25 ésteres metílicos de aceite vegetal 75%.
La dosis de Cletodim seleccionada (0.6 lts/ha), es similar a la dosis mínima sugerida, por la guía fitosanitaria (CASAFE, 2024), para el control de rebrotes de Alepo, a partir de rizomas (600 cc/ha vs 650 cc/ha).
Resultados y discusión
El control de rebrotes fue satisfactorio y total, sin escapes. El control es atribuible a Cletodim, por conocimiento previo de la historia de los lotes y por los síntomas que se observan en las plantas (figura 3, necrosis del meristema) (Diez de Ulzurrun, 2013). Las imágenes fueron tomadas el 16/12/24, 12 días después de algunos de los tratamientos. Idénticos resultados se obtuvieron en todos los lotes.
Sin embargo, en una encuesta realizada el 17/12/24, en la red social Linkedin, casi el 80% de los usuarios usaron una dosis mayor a la necesaria para lograr dicho control (figura 4) y más de la mitad de dichos usuarios, habrían usado el doble, o más, de dosis para lograr ese resultado (Lo Celso, 2024).
Asumiendo que todos los Cletodim 24% del mercado tienen 24% de ingrediente activo, y sólo el ingrediente activo tiene poder herbicida, los 600 cc/ha de Cletodim deberían funcionar independientemente de la marca comercial. Sin embargo, junto al ingrediente activo, vie-

nen los “solventes y emulsionantes” que completan la formulación. En este punto, surgen cuestiones muy importantes para el éxito del tratamiento: ¿cuánto emulsionantes traen las formulaciones y de qué calidades son? ¿son suficientes para vencer la tortuosidad de las ceras y las cutículas de las hojas y lograr así entrar en el floema de la maleza? En general, la respuesta sería no, porque incluso muchos marbetes del producto (no todos) indican el agregado de coadyuvantes.
A su vez, si se hace la prueba en laboratorio, a pequeña escala, se pueden diferenciar visualmente la calidad y cantidad de emulsionantes que traen las for-
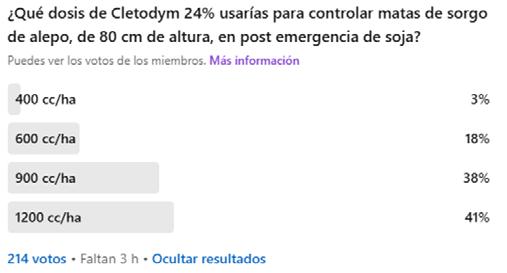
mulaciones y la robustez de las mismas frente a mezclas con otros productos, malas calidades de agua, etc. Para que el ingrediente activo funcione, debe ir dentro de una micela y esta puede romperse ante alteraciones en el medio acuoso, separando el producto del resto del caldo a asperjar en fases.
Ahora bien, ¿cómo seleccionamos el coadyuvante y la dosis del mismo? ¿será la misma dosis con una maleza en activo crecimiento que una que viene padeciendo stress hídrico? Las cantidad de capas de cera epicuticulares, y la disposición de las mismas, sugieren que, ante situaciones de stress, deberíamos aumentar la dosis, no del ingrediente activo, sino del coadyuvante emulsionante, que es quien facilita el ingreso de la molécula al floema (figura 5) (Huihui Bi, 2017).
En relación a los coadyuvantes, es importante seleccionar los que, además de tener un buen poder antievaporante (los graminicidas, en general, son moléculas inestables), tengan una buena cantidad de emulsionantes, por lo que mencionamos más arriba. Para estos, pueden usarse como ejemplo, los aceites metilados en mezclas con alcoholes grasos etoxilados, las microemulsiones, los ésteres metilados de acidos grasos vegetales, etc. En relación a las dosis de estos, puede usarse como referencia las indicadas en los marbetes: la menor, cuando se pulveriza en óptimas condiciones (del ambiente y de las malezas), y la mayor, cuando las condiciones son peores o la maleza está estresada. En caso que ocurran ambas cosas, o que la formulación de Cletodim sea de calidad regular, no habría que descartar subir la dosis del coadyuvante por encima de la
Figura 5. Espesor de la pared epicuticular. A la izquierda, hojas en capacidad de campo. A la derecha, bajo estrés hídrico (Huihui Bi, 2017).

Figura 3. Necrosis en el meristema.
Figura 4. Resultados de encuesta web (Lo Celso, 2024).
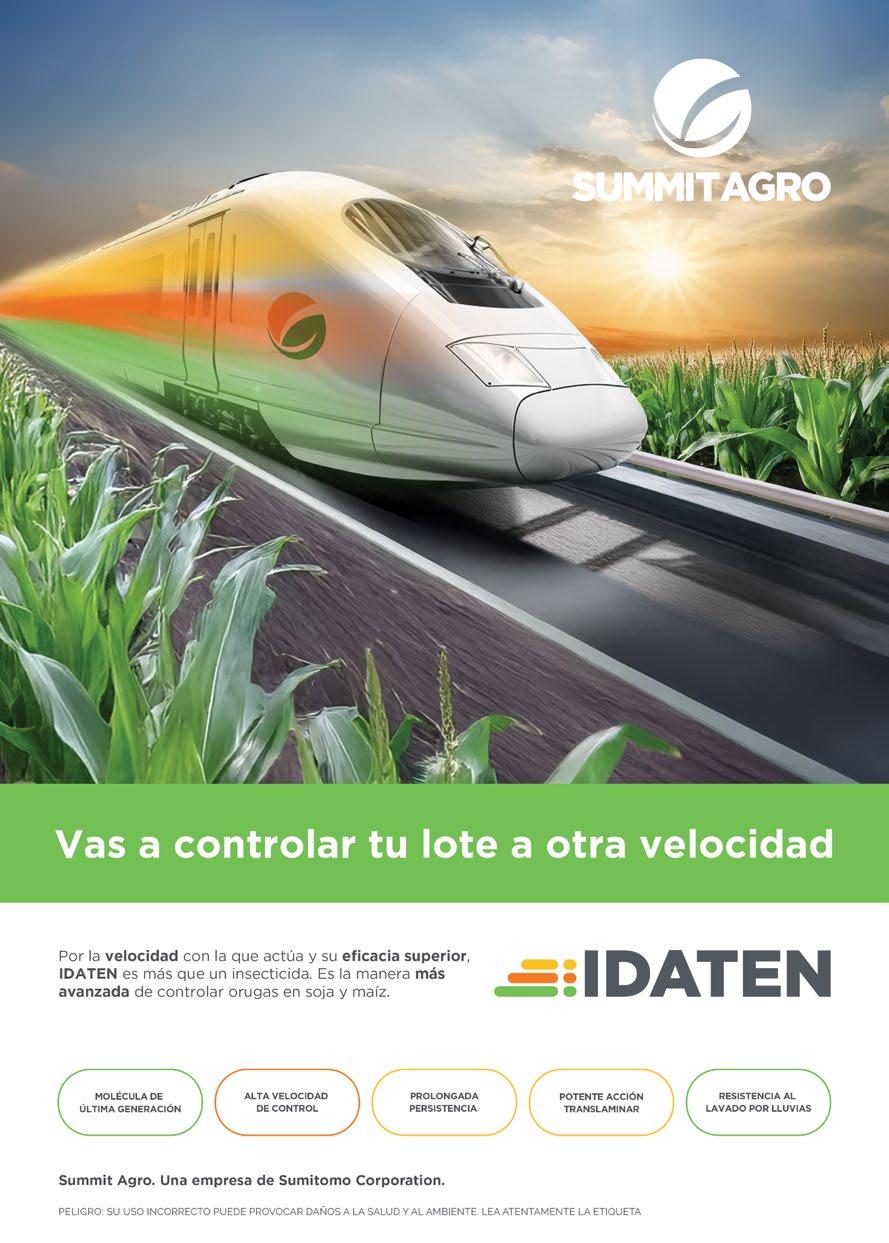
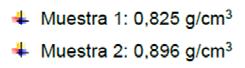

indicada, ya que esto no tiene contraindicación y no es más que un facilitador de ingreso del herbicida a la maleza.
Por último, es importante chequear regularmente (al menos, de manera visual) la calidad de las formulaciones, tanto de los herbicidas, como de los coadyuvantes, porque estas tienen su variación de partida a partida, inclusive dentro de la misma marca comercial. Eso puede prevenirnos de controles regulares o de fallas en los controles de malezas.
Para graficar lo dicho, hicimos analizar dos partidas del mismo coadyuvante
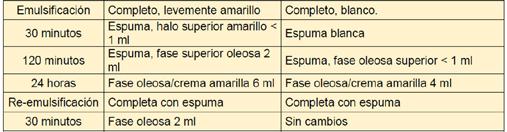
que arrojaron los siguientes resultados:
La muestra 1 poseía una densidad menor a la declarada por el formulador (0.9 g/ cm3) en su marbete (figura 6).
Por otro lado, se llevó a cabo la determinación de capacidad y estabilidad de emulsiones de las muestras de emulsionantes aplicados, según la metodología MT 36.1 de la CIPAC (CIPAC, 2022), arrojando los siguientes resultados: la muestra 1 tenía un desempeño inferior, como poder emulsionante, a la muestra 2 (figura 7).
Conclusiones
La aceleración de aparición de resistencias de malezas a distintos ingredientes activos, combinado con el surgimiento de resistencias múltiples, van complejizando el manejo químico de las mismas dentro y fuera de los cultivos. Por otro lado, es importante hacer un uso racional de las herramientas de control, ante una sociedad cada vez más exigente en
lo relativo al cuidado de la salud y el medio ambiente. Por estas razones, se hace absolutamente necesario ajustar el manejo químico a las dosis recomendadas en los marbetes y acompañar a los herbicidas, particularmente los del grupo de graminicidas, con buenos y suficientes coadyuvantes. Estos últimos debieran ser la variable de ajuste en una situación de mayor complejidad, y no tanto la dosis de ingrediente activo.
Por último, es importante chequear regularmente la calidad de los herbicidas y de los coadyuvantes, incluso si no cambiamos de marcas, porque las partidas no son todas iguales.
Agradecimientos
A Joaquín Benedetti, Luis Heredia, Diego Ustarroz y Juan Cacciavillani, por sus aportes para la elaboración de este trabajo.
Bibliografía completa en www.horizonteadigital.com

“Es importante chequear regularmente (al menos, de manera visual) la calidad de las formulaciones, tanto de los herbicidas, como de los coadyuvantes”
Figura 6. Densidades de las partidad (Olivero, 2024) Figura 7. Determinación de capacidad y estabilidad de emulsiones (Olivero, 2024)
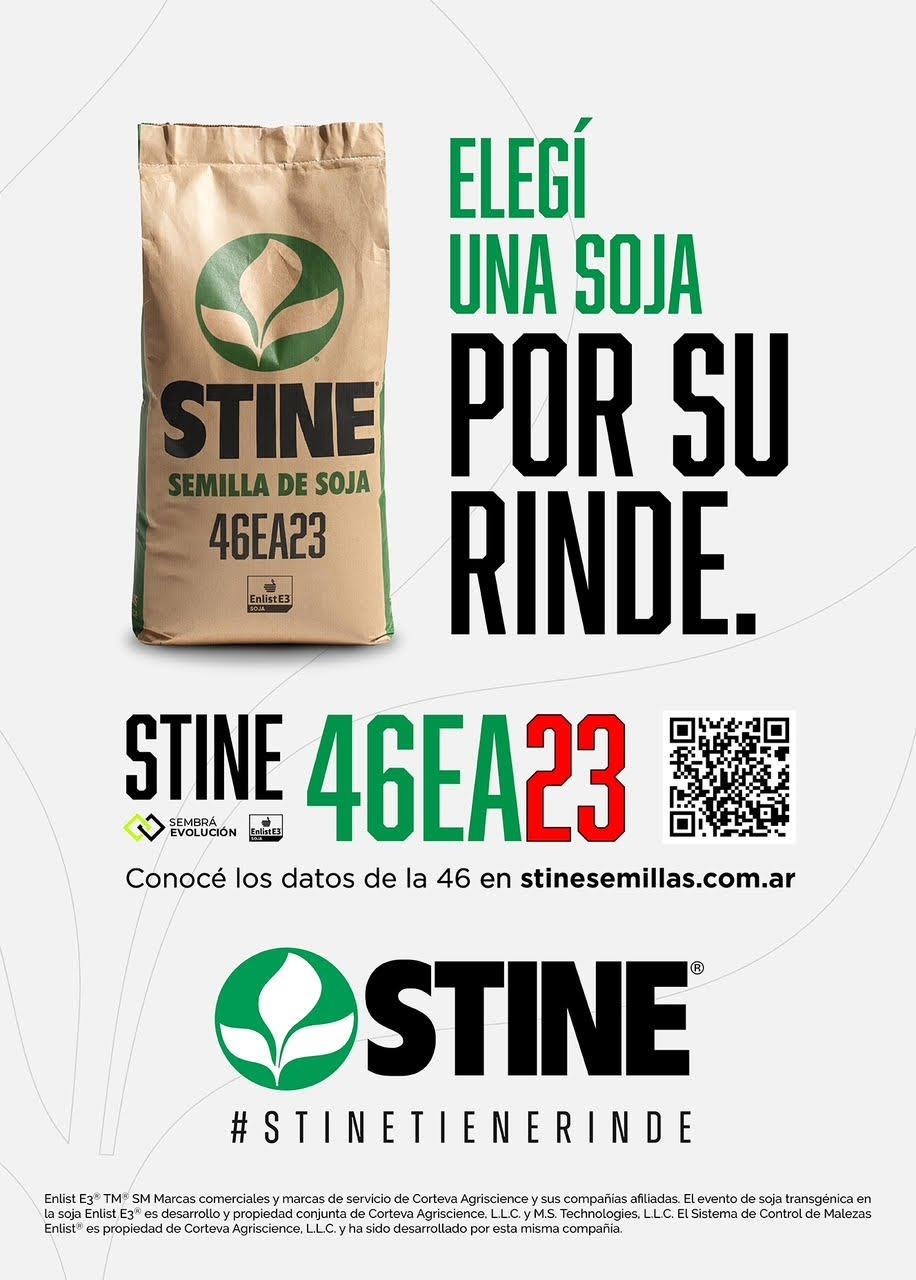
El Quincho previo a la primavera
Por: Juan Alaise – Lic. en Ciencias de la Comunicación
Era martes 16 de septiembre, la primavera se asomaba y Juanca ya estaba de regreso luego de su viaje a Europa. La cita para este Quincho by Kioti era en el lugar de siempre: Barreto, en la Rural de Palermo. Llegué a eso de las 20:10 y ya había algunos invitados que habían intercambiado unas palabras.
Conversamos unos minutos al costado de la mesa hasta que todos estuvimos presentes y nos ubicamos en nuestros lugares. La idea era que Juanca y Melo se sentaran en el centro y yo en una punta, para poder tener buena vista y captar todo.
Algo que me sigue resultando llamativo —no solo de este Quincho, sino de todos los anteriores— es que siempre se menciona la época
de pandemia. Se recuerda lo positivo que fue el Quincho virtual, un espacio de profunda conexión en tiempos donde estuvimos alejados y resguardados. Entre risas aparecieron anécdotas como la del surfer y algún tano en Expoagro que generó revuelo.
Mientras nos servían la entrada y algunos reclamaban los clásicos embutidos de Suipacha y Junín, dimos lugar a la primera dinámica del Quincho: las presentaciones. La consigna: “menos LinkedIn, más Instagram”.
Anfitriones y presentaciones
El primero en hablar fue Juan Carlos Grasa, quien comentó su reciente cumpleaños número 63, celebrado el 11 de septiembre. Mencionó a su esposa Vero y a sus
tres hijos —Alfonso, María Luz y Ramiro—. Nacido en Lobos pero palermitano, hincha de River y con más de 20 años al frente de la revista Horizonte A. Para mi sorpresa, no mencionó al golf.
Llegó mi turno de presentarme. Conté que, al igual que Juanca, también cumplí años el 11 de septiembre, lo que generó asombro y risas en la mesa. Aclaré que no eran 63 sino 26. Me definí como un juninense-palermitano, lo que a veces me juega en contra con la pronunciación de alguna “s”. Agregué lo cómodo que me siento en el ambiente de Horizonte, “esquivando los chupines”.
Después fue el turno de Juan Martín Melo. Nacido en Suipacha, a los 18 años vino a Capital a estudiar periodismo, donde se recibió
en 1994 en el Círculo de la Prensa. En 2002 volvió a su ciudad para trabajar, hasta que en 2007 se sumó al Canal Rural. De ahí pasó a Radio Mitre y siguió creciendo en su carrera. Está casado con Elizabeth desde hace 7 años, tiene cuatro hijos del corazón y pronto será abuelo del mismo modo. Fanático del tenis, compartió que uno de los días más felices de su vida fue en Zagreb, Croacia, durante la final de la Copa Davis, donde se cruzó con el siguiente invitado de nuestra mesa.
Invitados
Soledad Ruvira, gerente de Comunicación y Marketing de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Madre de dos adolescentes —una de ellas estudiante de arquitectura—, contó que ser la hermana mayor le marcó el carácter: de chica recibía de sus hermanos varones le hacían un poco de bullying, algo que, le dio herramientas para trabajar hoy en ACA rodeada de hombres y sentirse cómoda. Está casada con Martín desde hace 22 años, aunque reconoce que al principio pensó que iba a ser “algo de pocos días”. Vive en Vicente López, cerca de su familia, y está feliz porque su hermana menor será madre de una nena.
La presentación de Juan Manuel “Rifle” Varela comenzó con una frase de su madre: “Yo que pensé tanto tu nombre, me dicen la mamá del Rifle”. Periodista deportivo, amante del automovilismo como su padre, su apodo viene de su pasantía en Artear, donde todos lo bautizaron “Rifle”. Con humor admite que hasta su verdadero nombre quedó en segundo plano, salvo para su madre, que lo sigue llamando como lo eligió. Nacido en septiembre, de libra, está por cumplir 46 años. Es padre de una hija capricorniana de 5 años y 2 meses.
Recordó cómo descubrió su vocación: en la primaria le pidieron un dibujo de lo que quería ser de grande. Sin saber dibujar, copió a un compañero que había hecho un muñeco con micrófono. Él lo replicó, pero con la camiseta de Independiente. Desde entonces supo lo que quería ser. Entre sus anécdotas, mencionó que nunca pudo registrar su apodo en Google porque la palabra “rifle” es censurada. También confesó

algunas cábalas para que al rojo no le hicieran goles, como aquella vez que tuvo el arco en cero todo un campeonato.
Luego fue el turno de Marcelo Mc Grech, ex presidente de Maizar, consultor y especialista en finanzas y agronegocios. Nació un 11 de diciembre en San Lorenzo, Santa Fe, y es ingeniero en Producción Agropecuaria. Entró a trabajar en un banco con la idea de quedarse dos años para aprender de finanzas, pero terminó permaneciendo 27.
Está casado con María hace 32 años y es padre de cuatro varones, lo que resume como “facilísimo”. En su casa siempre se habla de deportes: cambia el tamaño y la forma de la pelota, pero la pelota siempre está.
Marcelo estuvo vinculado al sector agropecuario desde su familia y por gusto personal. Confiesa que le encanta viajar y el arte,
pero qué eligió dedicarse a las finanzas porque “había que laburar”. Actualmente es consultor de empresas y participa en algunos directorios.
Con firmeza, repite que está cansado de que se hable del “sector agropecuario”, porque ese concepto —según él— pone una barrera de entrada. “Somos lejos el país más eficiente del mundo y envidio a los americanos el amor y cariño que tienen por el farmer. Voy a insistir hasta el día de mi muerte para romper esa barrera que provoca el concepto de sector”.
Su pasión es la Patagonia, especialmente Junín de los Andes, donde intenta pasar una semana por mes trabajando de manera remota. En sus tiempos libres le gusta cortar leña con su hacha, pasar tiempo con sus caballos y disfrutar de la pesca.
Por último, llegó la presentación


de Juan Giustetti, CEO de Redekop Latam y miembro del directorio del Grupo GR. Tiene 45 años, es de Capital, aunque toda su familia es de San Francisco, Córdoba, donde pasó mucho tiempo de chico en el tambo, “donde desafiaban al porteñito”.
Juan es papá de Benja, de 13 años, con quien comparte fines de semana de fútbol y rugby. Dice que su vida está marcada por la rutina laboral en la semana y el trabajo de papá los sábados y domingos. Se autodefine como un “papá cool” porque siempre carga en su auto a los amigos de su hijo. La mesa coincidió en que está atravesando una linda etapa, aunque con humor le recordaron que después se viene lo más desafiante.
Es el menor de tres hermanos. Trabajó varios años en Iveco y luego pasó a New Holland. Al igual que Marcelo, sostiene que no se siente parte del “agro como sector cerrado”, sino de algo mucho más amplio. En cuanto a apodos, le dicen “Oso”, aunque en lo laboral y familiar lo llaman siempre por su nombre.
Cena y tertulia
Mientras el personal retiraba los cubiertos y platos de la entrada y volvía a llenar las copas con el fino vino de Bodega Antigal, el Rifle compartió algunas anécdotas que —aunque sería poco serio relatar en esta nota— mantuvieron a toda la mesa atenta y enganchada en un relato digno de prime time.
Con la llegada de las ensaladas y el asado, la conversación giró hacia la conectividad y la tecnología, el “querer todo ya” y el rol de los medios masivos de comunicación. También se habló del enorme potencial del país y de la variedad de opciones de inversión disponibles.
Otro de los temas fue la vejez y los complejos de vivienda compartida para adultos mayores. Más de uno confesó que le gustaría en un futu-
ro vivir en un lugar así, rodeado de amistades y disfrutando esa etapa de la vida.
Ese debate derivó en una comparación sobre los sistemas de salud: el argentino frente al de otros países. Si bien no se definió cuál era mejor, quedó claro que cada modelo tiene sus propias luces y sombras.
Para cerrar la ronda, alguien dejó una reflexión simple pero potente: lo lindo de celebrar un cumpleaños es celebrar la vida.
Dinámica de Quincho: elegir una imagen que te identifica
En este momento cada invitado elige una de las imágenes disponibles y explica por qué se siente reflejado en ella.
El primero en participar fue Juan Giustetti, quien eligió una imagen de un grupo de jóvenes llegando a la cima de una montaña. Contó que se identifica con esa escena porque está en una etapa de su vida en la que dejó lo corporativo para abrirse a nuevos proyectos. Interpretó la imagen como los distintos estadios de la vida: subir la cuesta, ayudar a otros a llegar, levantar a quienes lo necesitan y dar oportunidades, tal como él mismo recibió. Dijo que hoy puede celebrar lo alcanzado, porque atravesó cada uno de esos pasos previamente.
Luego fue el turno de Marcelo Mc Grech, quien sorprendió al elegir tres imágenes. La primera, la de una persona leyendo en soledad, donde reflejó la importancia del aprendizaje continuo y de mantener siempre la cultura de seguir estudiando. La segunda fue la de un grupo de trabajo en ronda: ahí encontró el desafío y la comunidad, vinculándolo con el espíritu social del argentino que se describe en el Martín Fierro, el “argentino buen tipo”. Finalmente, escogió la imagen de una persona sentada mirando el horizonte: para Marcelo, simboliza la paz interior frente a lo logra-
do, aún sabiendo que el horizonte siempre queda lejos.
El siguiente fue Juan Manuel “Rifle” Varela, que eligió un nido y le dio una interpretación novedosa para quienes solemos estar en estos Quinchos. Dijo que la imagen le remite a su pasión por inventar y crear, lo que lo motiva en la vida. Reconoció que en medio de la vorágine diaria muchas veces cuesta disfrutar del proceso, y destacó la importancia de escuchar a la naturaleza, “porque ahí están todas las respuestas”. Para él, el nido representa la creación final, fruto de haber juntado ramita por ramita hasta construir algo sólido en el presente, que luego se consolida hacia el futuro.
La última en participar fue Soledad Ruvira, quien eligió dos imágenes. La primera, la de un grupo de trabajo abrazado, donde vio reflejada la comunidad y la familia: “la vida siempre es con otros”, destacó, y recordó que en ACA encuentra todos los días ese costado humano que la motiva a trabajar. La segunda fue la de una mujer leyendo un libro. Soledad explicó que se reconoce como una persona intensa y que, a través de la lectura, encuentra un espacio para detenerse, recalcular y elegir con calma.
Cierre del encuentro
Entre café de por medio, la noche fue llegando a su fin. La charla fluyó con naturalidad, entre risas, anécdotas y una gran apertura de parte de todos los invitados, que se animaron a mostrarse más allá de lo profesional.
Al cierre, cada uno se llevó un pequeño presente como recuerdo de un encuentro que, más que una cena, fue una verdadera experiencia de conexión genuina.
Agradecemos a todos los invitados por ser parte de esta velada única.
Hasta el próximo Quincho, by Kioti!
Kioti en Argentina: www.importrade.com.ar/equiposkioti
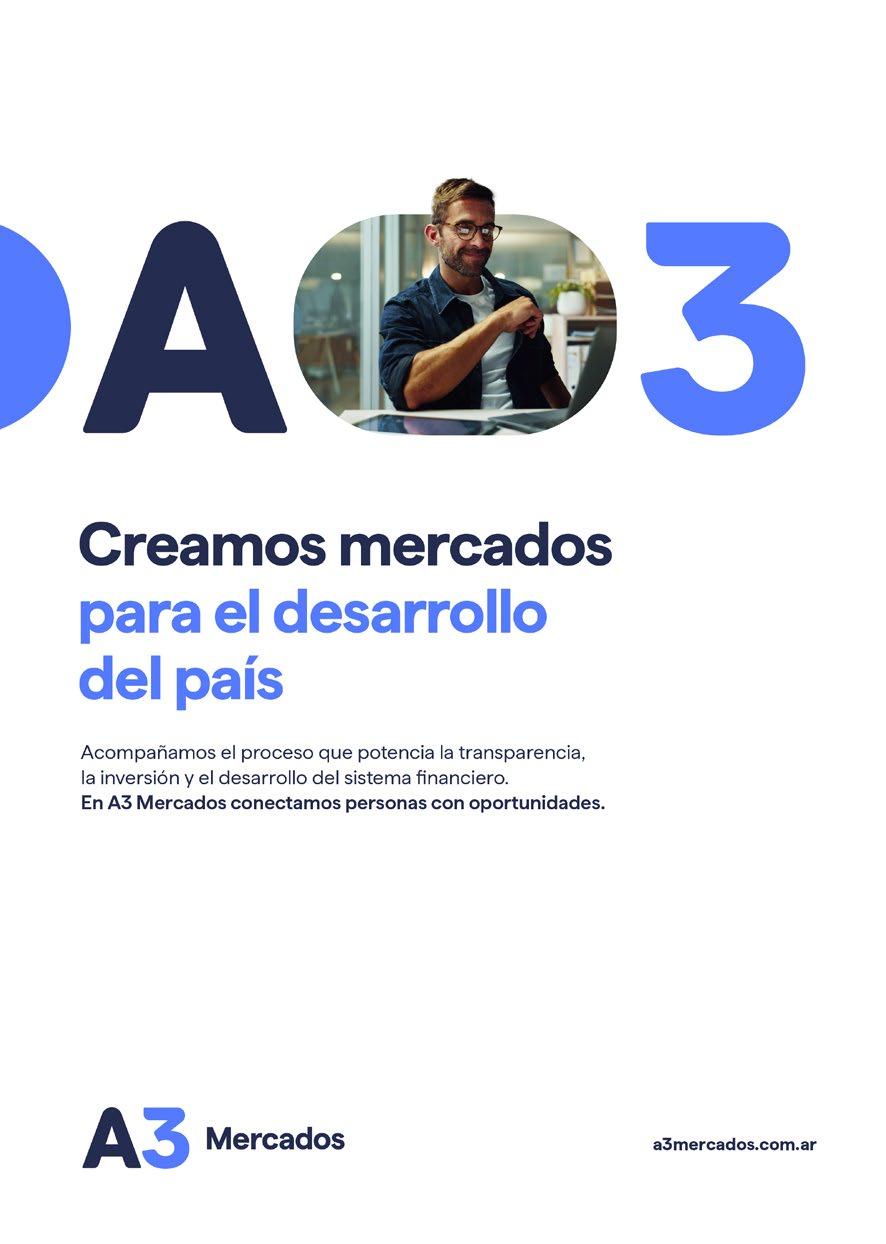
“No fui a vender fierros, fui a sembrar la SD a África”
Mano a mano con Fernando Porcel, Gerente Comercial de Apache, y su experiencia con el grupo de argentinos que llevó la Siembra Directa a África
Por:
Sebastián Nini periodista
Durante más de dos décadas, Fernando Porcel viajó incansablemente a Sudáfrica junto a una comisión de adelantados con una convicción que lo convirtió en algo más que un comercial de una marca. Fue un predicador técnico, un constructor de puentes culturales, y el rostro de APACHE en una misión que transformó la agricultura africana. Lo que comenzó como una propuesta comercial terminó siendo una cruzada agronómica que hoy se traduce en más de 200 sembradoras trabajando en el continente, y una filosofía productiva que echó raíces.
En esta charla íntima, Fernando repasa los comienzos, los desafíos, los aprendizajes y el impacto de una historia que merece ser contada. Porque detrás de cada sembradora exportada hay una idea sembrada, una relación construida y una visión de futuro que no tiene techo.
Fer, ¿cómo fue ese primer viaje a Sudáfrica y qué te encontraste al llegar?
La primera vez que llegué, me dijeron que era un mentiroso. Así, sin filtro. Yo hablaba de siembra directa, de cómo trabajábamos en Argentina, y me miraban con una mezcla de incredulidad y curiosidad. No tenían indicadores de fertilidad, no hacían análisis de suelo, sembraban maíz con distancias entre surcos de dos metros diez, un metro y medio, noventa centímetros… y sin genética adaptada a altos rendimientos. Era un sistema muy distinto, con muchos temores técnicos y culturales. Pero yo no fui a vender fierros. Fui a sembrar una idea. Y eso lleva tiempo, paciencia y mucha convicción. No te esperan con los brazos abiertos. Hay que insistir, explicar, demostrar. Y sobre todo, acompañar. Lo que encontré fue una agricultura con potencial, pero con muchas limitaciones estructurales.
Un gran desafío a la hora de concretar tu misión
Si, ahí entendí que el verdadero trabajo no iba a estar en la venta, sino en la construcción de confianza. En mostrar que lo que hacíamos en Argentina podía funcionar allá, si se adaptaba con inteligencia y respeto por el contexto.
Además, había una cuestión de escala y de filosofía. En Argentina, la siembra directa ya era parte de nuestra identidad productiva. En Sudáfrica, era una novedad que desafiaba décadas de prácticas tradicionales. Y eso no se cambia con una charla. Se cambia con presencia, con resultados, con vínculos. Por eso, desde el primer viaje, supe que esto iba a ser mucho más que una operación comercial.
¿Qué fue lo más difícil de instalar en cuanto a la siembra directa en ese contexto?
Lo más difícil fue cambiar la mentalidad. Nosotros nos convertimos en predicadores de la siembra directa. No bastaba con mostrar la máquina: había que explicar la lógica agronómica detrás de cada componente. Cómo funcionaba el sistema, por qué era más eficiente, cómo se adaptaba a sus condiciones. Y eso implicó hablar de densidades, de fechas de siembra, de rotación, de enfermedades como esclerotinia, de corrección de pH en suelos con valores de 3,5 a 4,5… todo eso lo fuimos trabajando con ellos, paso a paso.
También fue clave entender que no podíamos imponer nada. Teníamos que generar empatía agronómica. Por eso hicimos algo que para mí fue transformador: las “misiones inversas”.
¿Qué serían las “Misiones inversas”?
Todos los años trajimos productores sudafricanos a Argentina. Recorrían campos, hablaban con productores locales, veían suelos similares—arenosos como los de ellos, arcillosos como los de Entre Ríos—y entendían que esto funcionaba en condi-

“Tuvimos que trabajar mucho en prácticas de manejo, en genética, en adaptación. Pero lo logramos”
ciones diversas. Eso generó confianza, y esa confianza fue el verdadero motor del cambio.
Y no fue solo técnico. Fue emocional. Muchos productores allá tenían miedo de fracasar, de invertir en algo que no conocían. Nosotros les mostramos que no estaban solos. Que podían contar con nosotros, con nuestro equipo, con nuestra experiencia. Y eso hizo la diferencia. Porque cuando el productor siente que hay alguien que lo acompaña, se anima a dar el salto.
¿Cómo fue el proceso comercial hasta consolidar la presencia de APACHE en África?
Lento, pero sólido. Al principio no teníamos distribuidor. Conocimos a la gente de Farmquip en noviembre de aquel primer año, y hoy tenemos un vínculo totalmente aceitado. La venta de maquinaria ya funciona sola, pero eso no pasó de un día para el otro. Lo importante fue que no apuntamos a cualquier productor. Buscamos productores agrícolas, gente que quisiera cambiar. Porque esto no se trata solo de vender una máquina: es un sistema. Y ese sistema mejora la rentabilidad, reduce el uso del tractor en un 60%, baja el consumo de combustible, elimina labores como rastras y cinceles, y mejora los rendimientos.
¿Has visto la evolución en cuanto a la manera de hacer agricultura en Sudáfrica?
La agricultura en Sudáfrica no era mala, pero podía mejorar mucho. Y lo hizo. Hoy hay más de 200 sembradoras APACHE trabajando en el continente, y eso habla de una consolidación real. Pero más allá del número, lo que importa es el impacto: productores que adoptaron una nueva forma
de producir, que mejoraron sus resultados, que se conectaron con una lógica más sustentable. Eso es lo que nos llena de orgullo.
Y también hubo un trabajo institucional. Participamos en ferias, en charlas, en capacitaciones. Nos vinculamos con universidades, con técnicos locales, con organismos públicos. Porque entendimos que para que esto funcionara, tenía que ser parte de una estrategia más amplia. Y eso también lo construimos.
¿Qué lugar ocupa la soja en esta historia?
Un lugar central. El maíz ya lo trabajaban, aunque con rendimientos bajos. Pero la soja era prácticamente desconocida. Empezamos a hablarles de Zepsha, de grupos de madurez, de potenciales, de enfermedades como esclerotinia. Les mostramos cómo manejar variedades, fechas de siembra, densidades. Y lo más importante: les mostramos que podían hacerlo.
La curva de aprendizaje fue intensa. Tuvimos que trabajar mucho en prácticas de manejo, en genética, en adaptación. Pero lo logramos. Hoy la soja tiene un rol estratégico en su rotación, y eso es parte del cambio profundo que logramos. No fue solo una adopción técnica, fue una transformación cultural. Y eso, para mí, es lo más valioso.
Además, la soja les permitió diversificar, mejorar la sustentabilidad, y conectarse con mercados nuevos. Fue una puerta de entrada a una agricultura más moderna, más eficiente, más integrada. Y eso también es parte del legado de esta historia.
¿Qué rol juega el vínculo humano en todo esto?

Fundamental. Desde las misiones inversas hasta el rugby.
Ja! ¿El Rugby? ¡De esto me gusta hablar a mí!
Sí, el rugby. En una de esas charlas comerciales, surgió el tema y hoy somos sponsors de un club sudafricano. Eso nos acercó mucho. Porque más allá de lo técnico, hay que construir relaciones. Hay que entender al otro, compartir valores, generar comunidad. Y eso también lo hicimos.
Hoy APACHE no solo vende sembradoras: construye vínculos. Y eso se nota en cada productor que confía en nosotros, en cada campo que adopta la siembra directa, en cada charla que damos allá. El vínculo humano es lo que sostiene todo lo demás. Sin eso, no hay tecnología que alcance.
Y te digo más: muchas veces, lo que abre la puerta no es una ficha técnica, sino una conversación. Una comida compartida, una visita a un campo, una charla sobre rugby. Eso genera cercanía, y esa cercanía es la base de todo. Porque cuando hay confianza, todo lo demás fluye.
¿Cómo ves el futuro de APACHE y la siembra directa en Sudáfrica y el continente en general?
Con muchísimo potencial. Hay países con tierras fértiles pero sin agricultores capacitados. Hay limitaciones económicas, sí, pero también hay hambre de conocimiento. Nosotros vemos que el continente tiene todo para crecer. Y APACHE tiene todo para acompañar ese crecimiento.
Porque no se trata solo de exportar maquinaria, se trata de exportar conocimiento, de formar equipos, de generar impacto. Yo tengo una fe enorme en lo que viene. Y como digo siempre: APACHE no tiene techo. Lo que empezó como una idea hoy es una realidad. Y esa realidad se sigue sembrando, todos los días.
¿Cómo ves la proyección de crecimiento en el corto plazo?
La agricultura africana está en expansión. Hay políticas públicas que apoyan la innovación, hay mercados que demandan alimentos, hay jóvenes que quieren capacitarse. Y nosotros estamos ahí, listos para sumar. Porque creemos en lo que hacemos, y porque sabemos que lo que hicimos en Sudáfrica puede replicarse en muchos otros países.
Y si me preguntás qué me emociona más, te diría que es ver cómo una idea que nació de unos pocos, con perseverancia hoy está transformando campos a miles de kilómetros. Eso no tiene precio. Eso es lo que me hace seguir viajando, seguir explicando, seguir sembrando.
Gracias!!


ESTRATEGIAS DE FERTILIZACIÓN EN SOJA
EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Por: Gustavo Ferraris, Carolina Estelrich, Andrés Llovet, Gonzalo Perez, David Melion, Fernando Fernandez, Guadalupe Telleria, María Paula Melilli, Lisandro Torrens, Romina San Celedonio, Gonzalo Santia, Fernando Jecke, Jorge Zanettini y Gabriela Dubo (Ex Aequo) 1. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estación Experimental Agropecuaria Pergamino.

La región Norte de la Pcia. de Bs. As. se caracteriza por un uso intensivo del suelo y por la continuidad de cultivos agrícolas. Las notables brechas existentes entre los rendimientos debido al uso de diversos niveles tecnológicos es una constante en la región. Por ello se planteó una Red de Experimentos para evaluar el impacto de los mismos encontrándose una respuesta positiva a la incorporación de diversas tecnologías en soja.
INTRODUCCIÓN
La extensión rural ha pasado por varias etapas, desde proporcionar educación, tecnología y asesoría a las comunidades rurales hasta enfocarse en la transferencia de tecnología y el desarrollo de


capacidades. Actualmente, busca promover el bienestar integral de los productores mediante el fortalecimiento de sus capacidades socioeconómicas, productivas y tecnológicas de manera sostenible (Rodriguez et al., 2016).
En la zona núcleo de producción sojera argentina, existe la inquietud entre los productores de encontrar manejos para maximizar el rendimiento del cultivo, debido a la visión de que los aumentos de rinde año a año no muestran incrementos, sugiriendo que el rendimiento del productor está cercano al rendimiento potencial limitado por agua. Una alternativa posible consistiría en aumentar los rendimientos actuales a través del uso de un paquete tecnológico con mayor nivel de insumos diseñado para lograr altos rendimientos. En el mercado existen nuevas tecnologías de uso no generalizado, que podrían contribuir a reducir esta brecha de rendimiento y cuyos efectos en conjunto sobre el rendimiento potencial y la brecha de rendimiento no se conocen con exactitud.
Por ello el objetivo de este experimento es evaluar la respuesta al uso de diferentes niveles tecnológicos usados habitualmente en el norte de la provincia de Buenos Aires.
MATERIALES Y MÉTODOS
Durante el año 2024 se evaluaron sistemas tecnológicos en ocho localidades del norte de la provincia de Buenos Aires en microparcelas. Los ensayos tuvieron
un diseño en bloques al azar (DBCA) con cuatro repeticiones. Los tratamientos evaluados se presentan en la tabla 1.
En la tabla 2 se presentan los datos de análisis de suelo de los sitios, así como las medidas de manejo llevadas a cabo en cada localidad. Los experimentos se mantuvieron libres de malezas e insectos en función de las necesidades de cada sitio. La cosecha se realizó en forma manual o con cosechadora autopropulsada según la disponibilidad de cada sitio. Se realizó un análisis de la varianza para un DBCA y se compararon las medias de rendimiento con el test LSD Fisher al 0,05 con el programa Infostat Versión 2018e.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las precipitaciones registradas durante los meses de septiembre a marzo en las diferentes localidades fluctuaron entre los 685 mm y los 1035 mm; sin embargo, cerca del 58 % de las mismas se registraron en los meses de febrero y marzo, mientras que solo el 31 % de estas se desarrollaron en la etapa de noviembre a enero y solo un 11 % en la presiembra del cultivo (Figura 1). Esta distribución impuso un fuerte periodo de estrés hídrico entre fines de la etapa vegetativa y comienzos de la reproductiva que resintió el potencial productivo del cultivo en varias localidades.
En la tabla 3 se presentan los datos de rendimiento, el nivel de significancia de cada ensayo (P-value), el coeficiente de variación (CV %) y las respuestas en re-
Tabla 1. Niveles tecnológicos en Soja, Campaña 2024. Red INTA Norte Bs. As.
Tabla 2. Datos de suelo (0-20cm) al momento de la siembra y medidas de manejo en cada localidad
las localidades participantes.
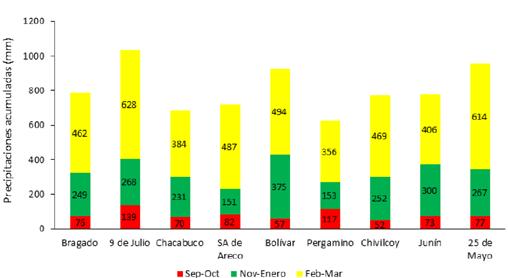
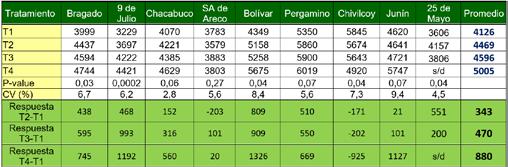
Figura 2. Probabilidad acumulada de obtener incrementos de rendimiento respecto del testigo absoluto para los tratamientos T2 (manejo productor), T3 (manejo productor optimizado) y T4 (manejo productor potencial). Las líneas verticales señalan los costos en kg/ha de las estrategias T2, T3 y T4.
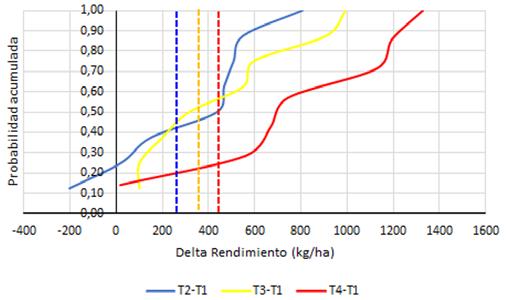
lación al testigo absoluto para los diferentes sitios.
En el sitio de Chivilcoy, los fertilizados T2, T3, y especialmente T4 produjeron fitotoxicidad perjudicando la emergencia, y por ese motivo el sitio no se incluyó en el promedio de rendimiento. Se lograron diferencias significativas (P<0,05) entre los tratamientos en las localidades de Bragado, 9 de Julio, Bolivar, Chivilcoy y 25 de Mayo. En las localidades de Chacabuco, Pergamino y Junin se determinaron diferencias significativas (P<0,10) y San Antonio de Areco no se encontraron diferencias estadísticas para rendimiento. Como promedio se logró un incremento respecto del testigo absoluto del 8,3 % (343 kg/ ha), 11,4 % (470 kg/ha) y 21,3 % (880 kg/ ha), para los tratamientos T2, T3 y T4, respectivamente. La optimización de la fertilización permitió mejorar los suelos y maximizar la productividad en varias regiones del oeste y centro de Argentina (Antonietta et al., 2025), el Cerrado de Brasil (de Camargo et al., 2024) y una amplia región de EEUU (Almeida et al., 2025).
En la Figura 2 se presenta la probabilidad acumulada de alcanzar una determinada respuesta a la fertilización. Esto a la vez, permite graficar la posibilidad de obtener un resultado económico positivo. Los tratamientos T2, T3 y T4 representan un costo equivalente a 250, 350 y 450 kg/ha, respectivamente. De acuerdo con el comportamiento observado, existe una probabilidad del 60, 48 y 75 % de que estos tratamientos obtengan un resultado económico positivo.
CONCLUSIONES
En el presente trabajo se encontraron respuestas positivas a la incorporación de crecientes tecnologías de nutrición, en 7 de 9 localidades evaluadas. El tratamiento de entrada con inoculación y fertilización fosforada es una práctica habitual y difundida, pero se observaron mejoras adicionales por el uso de dosis superiores y tecnologías más novedosas. Estas alcanzaron, según estrategia, incrementos medios de hasta un 21,3 %, evidenciando la importancia de la práctica. Dimensionar la respuesta a nivel regional es un paso clave, para incorporar estas prácticas en la planificación de los establecimientos.
Bibliografía completa en www.horizonteadigital.com
“El tratamiento de entrada con inoculación y fertilización fosforada es una práctica habitual y difundida, pero se observaron mejoras adicionales por el uso de dosis superiores y tecnologías más novedosas”
Figura 1. Precipitaciones acumuladas septiembre y octubre, noviembre a enero y febrero y marzo en
Tabla 3. Medias de Rendimiento de niveles tecnológicos de nutrición en Soja, Campaña 2024. Red INTA Norte Bs. As

NUEVO
Super Triple Azufrado COFCO Fertilizantes
40
Un fer tilizante de alta ef iciencia, diseñado para responder a las necesidades de tu cultivo y potenciar tu estrategia de nutrición.
VENTA JAS
Mezcla química: todos los nutrientes en un solo grano: apor te balanceado de P, S y Ca
Homogeneidad en la dosif icación y aplicación en el lote
Sin segregación en el traslado al campo
Excelente corrimiento y baja higroscopicidad
Granulometría óptima: 2–4 mm (90%)
SUPER TRIPLE AZUFRADO: tecnología, practicidad y más rendimiento en cada aplicación.
Solicitalo a tu distribuidor habitual o conocé más ingresando en: �� www cofcofer tilizantes com ar


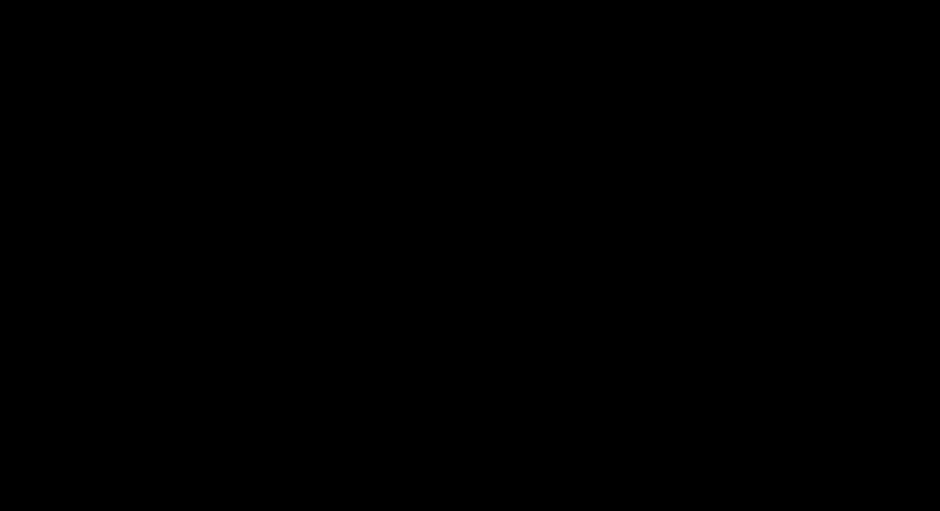
TSP

Por: Ing. Agr. (MSc.) Fernando Scaramuzza Asesor-Consultor - Agricultura de precisión y mecanización agrícola scaramuzza.fer@gmail.com
Resumen
Solo 2 de cada 10 productores completan el ciclo de adopción de tecnología.
El agrónomo como “director de orquesta” del ecosistema de datos.
El contratista rural es un aliado estratégico, realizan más del 60% de las labores
Más de 22.350 máquinas conectadas cubren el 70% de las hectáreas sembrables.
La dosificación variable y aplicaciones selectivas mejoran rendimientos, reducen insumos y aportan sostenibilidad al sistema.
La agricultura de precisión en Argentina pasó de equipos a gestión integral de datos.
El futuro: integrar tecnología, conocimiento y personas.
La evolución de la agricultura de precisión en Argentina refleja el recorrido de su sistema productivo: desde la adquisición de equipos tecnológicos hacia una gestión integral orientada a la eficiencia productiva y la sostenibilidad. Lo que, a mediados de la década de 1990 impulsado por el INTA, comenzó como la adopción incipiente de herramientas aisladas, hoy se consolida como una verdadera agronomía de precisión, en la cual los datos generados por la maquinaria se constituyen en insumos estratégicos para generar información. Las plataformas AgTech, entendidas como soluciones basadas en tecnologías digitales aplicadas a las distintas etapas de las cadenas agroalimentarias, permiten transformar esa información en valor agregado para la toma de decisiones.
En este contexto, el proceso de digitalización se proyecta como motor del
Gráfico 1. Estimación de la evolución de número de equipos, en unidades acumuladas en los diferentes rubros tecnológicos, para Argentina.
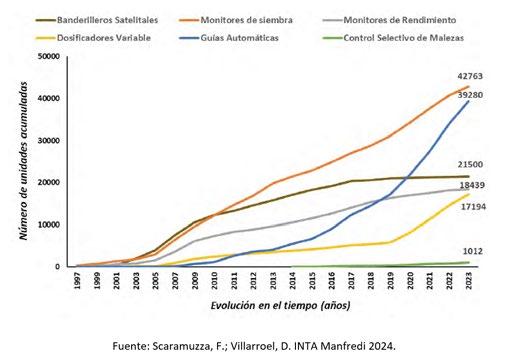

“La dosificación variable de semillas y fertilizantes permite optimizar el uso de insumos, alcanzando incrementos promedio de rendimiento en grano de hasta un 15%”
Gráfico 2. Esquema de adopción del ciclo completo de Agricultura de Precisión
“Actualmente en Argentina existen más de 22.350 máquinas conectadas, que mapean digitalmente el proceso productivo de más del 70% de 38 millones de hectáreas sembrables del país”
progreso sectorial, habilitando la competitividad del agro argentino frente a las crecientes demandas globales en materia de eficiencia, trazabilidad y sustentabilidad.
Estado actual: ¿Incorporación o adopción?
Aunque Argentina se posiciona entre los países líderes en la incorporación de tecnologías agrícolas, la adopción plena de la agricultura de precisión en todo su ciclo aún presenta oportunidades de mejora. De acuerdo con informes del BID y el INTA (2024), únicamente 2 de cada 10 productores logran recorrer el proceso completo, desde la captura de datos hasta su transformación en decisiones de manejo.
Esta situación evidencia la necesidad de diferenciar entre incorporación (disponibilidad de equipos y sensores) y adopción (uso efectivo de la información en la gestión agronómica) y esto también se ve reflejado a nivel de escala productiva, siendo los productores de menor escala, los de menor porcentaje de adopción. Si bien la mayoría de las cosechadoras, sembradoras y pulverizadoras cuentan con sistemas de monitoreo y dosificación variable, el verdadero salto cualitativo ocurre cuando las empresas agropecuarias logran integrar los datos en información, avanzando así hacia una gestión más precisa y estratégica.
Las causas de esta brecha son diversas: insuficiente capacitación y acompañamiento técnico, percepción de complejidad, falta de estandarización en los flujos de información y desconexión
entre actores de la cadena productiva.
El rol del agrónomo: el director de la orquesta
En este escenario, el rol del ingeniero agrónomo resulta central. Su función trasciende de la mera recomendación de insumos o prácticas, para convertirse en el verdadero “director de orquesta” del ecosistema de datos que genera empresa agropecuaria. La misión consiste en transformar grandes volúmenes de datos a información que permitirán planificar decisiones agronómicas precisas, oportunas y asertivas, y, en un horizonte próximo, incluso en decisiones autónomas mediante la incorporación de inteligencia artificial.
Este enfoque se alinea con la concepción moderna de la empresa agropecuaria como un sistema de gestión integrado, en el cual cada actor —productor, familia, asesor, proveedor de insumos, contratistas y operarios de maquinaría precisa— participa en un proceso articulado. Se trata de pasar de una agricultura de precisión entendida como un conjunto de herramientas instrumentales hacia una agronomía de precisión, basada en la comprensión profunda de la variabilidad de cada ambiente y lote.
El contratista rural: un aliado estratégico
En el sistema agropecuario argentino, los prestadores de servicios constituyen un actor clave e imprescindible dentro de la dinámica productiva. Su participación es determinante en la ejecución de labores: representan
entre el 50 y 60% de la superficie en siembra, entre el 70 y 80% en pulverización y cosecha, y superan el 80% en fertilización.
Estos contratistas, altamente capacitados y equipados con herramientas de avanzada tecnología, no solo garantizan eficiencia operativa, sino que además se convierten en generadores de datos de gran valor. Cada labor realizada produce capas de información que, en muchos casos, permanecen en sus propias organizaciones (plataformas digitales como AGCO FUSE, CNH FieldOps, CLAAS Connect, John Deere Operation Center, FIELDVIEW Climate, ACRONEX Unimap, entre otras) si no se establecen mecanismos de intercambio quedan en manos de contratistas únicamente. Dichos datos constituyen un insumo estratégico para comprender mejor las respuestas de los cultivos, analizar variabilidades y fundamentar futuras decisiones de manejo.
En este marco, los productores tienen la posibilidad de seleccionar a sus contratistas en función de la calidad de trabajo, la tecnología empleada y la capacidad de brindar un servicio diferencial. A su vez, el contratista puede posicionarse como un socio digital, certificando sus labores mediante los datos generados por su maquinaria y ofreciendo un valor agregado único.
Esta interacción, basada en la confianza y la gestión compartida de la información, representa una característica distintiva del modelo productivo argentino, dónde el contratista no es solo un prestador de servicios, sino un verdadero amigo, aliado estratégico en la

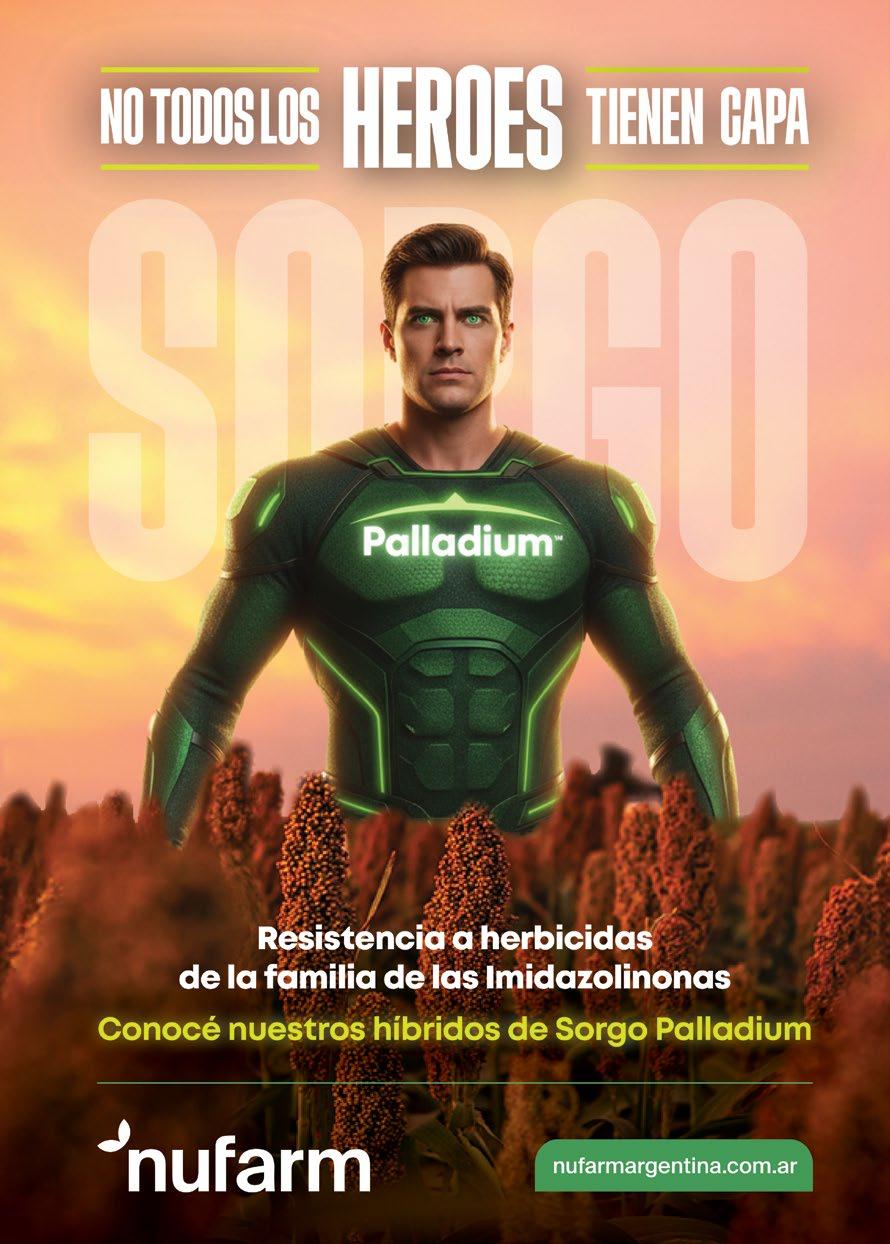
construcción de una agricultura más eficiente, precisa y sostenible.
Datos para transformar la producción
Una de las principales tendencias actuales en la gestión agrícola es la telemetría, entendida como la capacidad de las máquinas de estar permanentemente conectadas y transmitir información en tiempo real. El avance de esta tecnología responde, por un lado, a la necesidad de las empresas proveedoras de mantener un contacto remoto continuo con sus clientes, ofreciendo un mejor servicio posventa y fortaleciendo la fidelización. Por otro lado, representa para el productor la posibilidad de sentirse acompañado y respaldado por su prestador de servicios técnicos.
Además de la asistencia operativa, la telemetría permite recolectar datos técnicos y agronómicos de alto valor estratégico. Entre ellos se destacan parámetros como el consumo de combustible, la productividad operativa (ha/h), la eficiencia de uso de insumos y la calidad de labores. Estos indicadores, una vez procesados y analizados, se convierten en información agronómica aplicada, útil para optimizar el manejo de los sistemas productivos y mejorar la eficiencia en la utilización de la maquinaria agrícola.
De acuerdo con estudios realizados por el INTA y relevamientos privados, actualmente en Argentina existen más de 22.350 máquinas conectadas, que mapean digitalmente el proceso productivo de más del 70% de 38 millones de hectáreas sembrables del país (Fuente: Scaramuzza, F., 2025), convirtiéndose este sistema en una oportunidad inmejorable para todos los actores, inclusive el ecosistema AgTech. Este nivel de penetración tecnológica constituye una oportunidad inédita para disponer de información de calidad, generada a gran escala, y utilizarla como insumo clave en la toma de decisiones agronómicas y empresariales.
Impactos en rentabilidad y sostenibilidad
Los resultados del cambio de enfoque son evidentes. La dosificación variable de semillas y fertilizantes permite optimizar el uso de insumos, alcanzando incrementos promedio de rendimiento en grano de hasta un 15%, con impactos más significativos en lotes de mayor heterogeneidad ambiental, donde la magnitud entre ambientes es más acentuada.
Del mismo modo, las aplicaciones selectivas de fitosanitarios, mediante sus diferentes modelos instrumentales, reducen la huella ambiental y generan ahorros promedios de alrededor de un
70% en herbicidas, lo que contribuye a la sostenibilidad económica y ecológica. Estos beneficios no constituyen un escenario hipotético, sino que son logros concretos alcanzables mediante una gestión de datos eficiente y un manejo técnico-profesionalizado.
La clave del éxito radica en la capacitación continua y en la consolidación de una cultura organizacional orientada al dato: desde el mantenimiento preventivo de la maquinaria hasta la correcta carga de prescripciones en los monitores, actualmente posibles de enviar de manera remota como órdenes de trabajo programadas.
Este modelo de gestión permite reducir la brecha de rendimiento, mejorar la rentabilidad, cuidar el ambiente productivo y reinvertir en tecnologías de mayor valor agregado. Asimismo, la transformación de granos en productos como carne, leche o huevos multiplica el retorno económico y contribuye a una agricultura más eficiente, ordenada y sostenible.
Consideraciones finales: mirando hacia el futuro
El futuro de la agricultura argentina está íntimamente ligado a la adopción plena de estas tecnologías. Para lograrlo, resulta imprescindible fortalecer la articulación entre tecnología, conocimiento y productores, posicionando al asesor técnico como líder del proceso de transformación digital.
La difusión del conocimiento y la formación de recursos humanos especializados son pilares fundamentales. Tal como lo hizo históricamente el INTA, el desafío consiste en continuar educando, derribar mitos, evidenciar el retorno de la inversión económica y ambiental, y consolidar una cultura de innovación.
Finalmente, será determinante potenciar la formación académica en agronomía de precisión y consolidar el rol de las empresas de servicios como eslabones estratégicos de esta cadena de valor. Solo así la agricultura argentina podrá sostener un crecimiento competitivo, sustentable y tecnológicamente avanzado.
“La clave del éxito radica en la capacitación continua y en la consolidación de una cultura organizacional orientada al dato”
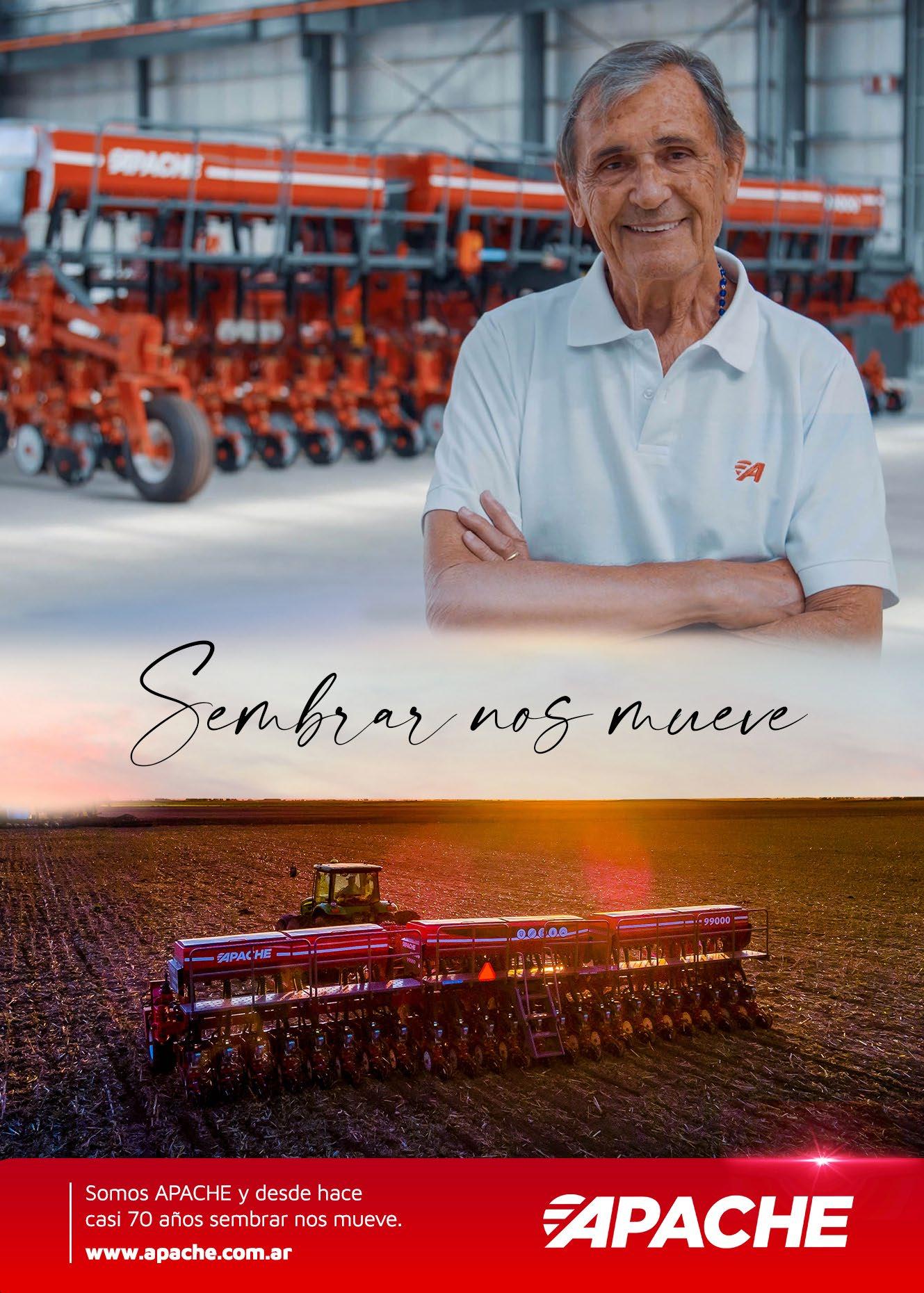
MAURICIO GROPPO
Entrevista
Presidente de la Asociación Argentina de Brangus
Mauricio Groppo comenzó en la ganadería desde chico, de la mano de su padre. Es tercera generación: su abuelo arrancó con un emprendimiento de ganado en 1961. Era comerciante, no venía del rubro ganadero, y una de sus inversiones para salirse de lo comercial fue un rodeo de Angus.
Por: Sebastián Nini

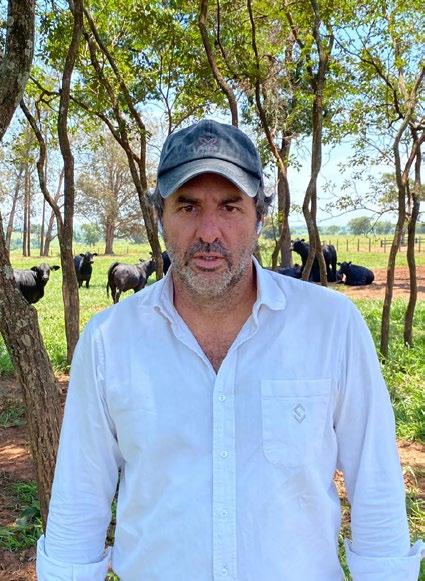
En ese momento, su padre —muy joven, con 14 o 15 años— empezó a trabajar junto al abuelo. Tres años más tarde comenzaron con la cría: primero de pedigree, luego con puro controlado. Las primeras crías nacidas en La Sultana datan de 1964.
En los años 90, Mauricio terminó el secundario y estudió Agronomía en la Universidad Nacional de Córdoba. En 1997 volvió a Bell Ville, su lugar de origen. Se incorporó a la empresa familiar y, por otro lado, también hacía algunos trabajos particulares de asesoramiento. En 2003 se dividió la empresa familiar que había formado su abuelo. Junto a su padre continuaron con la cría y la producción de genética, y en 2004 comenzaron a trabajar con Brangus.
La decisión de incorporar Brangus tuvo relación directa con el contexto: el crecimiento de la agricultura y el desplazamiento de la ganadería hacia el norte. Vieron más potencial en los campos del norte y arrancaron con Brangus y Angus. Además, una de las empresas que asesoraba era Rancho Grande, donde en paralelo comenzó a conocer más sobre Brangus. A medida que se fue involucrando con el mundo de la raza, notó que la ganadería —no solo en Argentina, sino también a nivel mundial— crecía hacia el trópico y el subtrópico. En ese proceso, pudo ver cómo Brasil se convertía en el primer exportador mundial de carne: todo sucedía en el área tropical y subtropical. Brangus tenía un potencial determinado, y por eso se metieron de lleno con la raza. Para 2019, ya estaban completamente volcados a Brangus.
¿Cómo fue tu llegada a la Asociación Argentina de Brangus?
¿Qué te motivó a asumir el rol de participar en la gestión?
Me empecé a vincular con Brangus en 2003, justo cuando se realizó el Congreso Mundial de la raza en Argentina. En ese momento estaba con Rancho Grande preparando sus animales para presentar en la pista. En 2004 comenzamos a criar, y ya para 2007 Pedro Borgatelo me invitó a participar en la Comisión de Exposiciones. Ahí empecé a involucrarme y a asistir a las reuniones de la Comisión Directiva Abierta.
Arranqué en la Comisión de Exposiciones y en 2012, ingresé a la Comisión Directiva. Siempre me gustó participar, tanto en esta raza como en otras instituciones. Es clave que quienes forman parte de una institución o de un negocio, en el ámbito que sea, se involucren. Tenemos que destinar parte de nuestro tiempo a eso. Creo que esa fue mi motivación principal: estar siempre par-

ticipando en la gestión. Soy de los que prefieren pelearla desde adentro.
Desde tu mirada, ¿cuáles son hoy las principales fortalezas que tiene Brangus en la Argentina?
Una de las ventajas comparativas más grandes que tiene la raza es que, al ser sintética, está conformada por Angus —como componente británico— y por un componente cebuino. Esa posibilidad de combinar entre un cuarto y tres cuartos de sangre cebú hace que la raza sea viable desde la región templada hasta el trópico. Me parece una ventaja muy interesante.
Además, el Brangus argentino tomó una decisión hace treinta años: eliminar los quebrados, esos porcentajes intermedios. Nuestra raza es completamente Brangus, desde un cuarto hasta tres cuartos de sangre cebú. Cada criador puede definir el biotipo que más le sirve para su ambiente y criar en función de eso.
Entonces, se puede hacer un Brangus más británico en la región templada, y uno más cebuino en la región tropical.
¿Qué atributos de la raza están marcando diferencia en los
sistemas productivos actuales, tanto en el norte como en otras regiones del país?
El promedio que busca la raza es el tipo tres octavos, con adaptación de pelo corto y características de carcasa muy interesantes. Creo que en eso avanzó muchísimo la raza en los últimos quince o veinte años: en lograr condiciones carniceras que se pusieron a la par de las británicas por excelencia, que históricamente comandaron el comercio mundial de carne.
Esa versatilidad es lo que hace que Brangus sea hoy tan importante en múltiples sistemas productivos, en distintos climas de nuestro país y también en toda Sudamérica y Centroamérica.
¿Y cuáles son los desafíos o debilidades que enfrenta la raza en este contexto? ¿Hay cuestiones de mercado, genética, comunicación o posicionamiento que considerás clave trabajar en el corto y mediano plazo?
Un desafío importante es trabajar más en lo que refiere a la calidad de carne. Ya estamos haciendo cosas, pero hay que avanzar. Mostrar que Brangus está muy bien en ese aspecto, y que con el
El Congreso Latinoamericano de Brangus, será en Nuevo León, México, del 20 al 26 de octubre.
mejoramiento genético vamos a seguir mejorando. En nuestro programa genético hay evaluaciones permanentes de carcasa. También debemos avanzar en las mediciones dentro de la industria, en los frigoríficos, y hacerle llegar esa información al consumidor.
Creo que Brangus está destinada a proveer carne de calidad en áreas donde hoy se produce cantidad, pero no necesariamente calidad: zonas subtropicales y tropicales. En las regiones templadas dominan las británicas, especialmente Angus, con una marca mundial muy consolidada. En el trópico y subtrópico, Brangus tiene la responsabilidad de buscar ese nivel de excelencia. Para lograrlo, hay que medir.
Sabemos que Brangus tiene una agenda de exposiciones y eventos muy activa. ¿Qué novedades se vienen en materia de remates, ferias, jornadas técnicas o presencia internacional? ¿Hay alguna actividad que te entusiasme especialmente?
La raza tiene un calendario muy movido en este 2025. Ya hay más de 115 remates en lista. Las exposiciones suman cerca de 30, incluyendo algunas nuevas, como la de este año en Curuzú Cuatiá, Corrientes. La verdad es que se ha movido muy bien todo el tema de re-
mates y exposiciones.
También hicimos varios días de campo para llegar a los productores comerciales y contarles lo que estamos haciendo a nivel de raza. Por otro lado, tenemos mucha presencia en los países vecinos, en sus principales exposiciones: Uruguay, Brasil, Paraguay. Hay un vínculo muy fuerte y mucha genética argentina allá. Es un lazo bien marcado entre los criadores del MERCOSUR.
Además, se vienen dos eventos importantes: el Congreso Latinoamericano de Brangus, que será en Nuevo León, México, del 20 al 26 de octubre. El Congreso Mundial de Brangus en Brasil, entre el 12 y el 24 de marzo de 2026.
La genética argentina tiene cada vez más presencia en el exterior. ¿Cómo está posicionada Brangus en el plano internacional? ¿Qué oportunidades ves para seguir expandiendo la raza fuera del país y qué rol juega la Asociación en ese proceso?
La genética Brangus está muy presente en América del Sur y también está entrando en varios países de América Central. Sin duda, si tuviésemos protocolos sanitarios, podríamos estar en más mercados, como México o Sudá-
frica. Hoy, lamentablemente, no contamos con esos acuerdos.
Con los países que sí están abiertos, enviamos mucha genética desde Argentina. También somos usuarios de genética extranjera, aunque en menor medida.
Por último, si tuvieras que definir en una frase lo que significa Brangus para vos, ¿cuál sería? ¿Qué te gustaría que quede como legado de tu paso por la presidencia de la Asociación?
Hay algo que siempre me gusta decir, y llevo este mensaje a todos los lugares donde me toca estar: lo que hizo que me volcara cien por ciento a la raza es su versatilidad y practicidad. La capacidad de adaptarse al medio y producir carne de calidad permite desempeñarse desde la región templada, pasando por el subtrópico, hasta el trópico.
Para mí, Brangus es la herramienta fundamental para producir carne de calidad en cualquiera de esos puntos en los próximos años. Ese es el motivo por el cual me moviliza tanto la raza, y trato de llevar ese mensaje todos los días, allá donde me toca estar.
Gracias Mauricio!


PRIMAVERA: PODREMOS APROVECHAR LOS EXCESOS?
Por: Ing. Agr. Matías Cambareri - CPO Caburé
Figura 1. Precipitación acumulada medida durante agosto (PP ac, mm). Fuente: Red pluviométrica de Caburé.
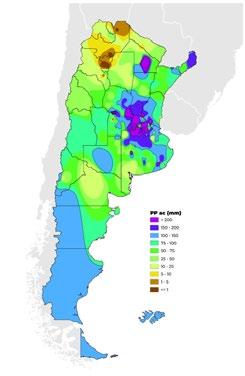
Se fue el invierno, con demasiados excesos hídricos en muchos sitios importantes en términos productivos para nuestro país. El cambio en la estación meteorológica además (recordemos que la primavera meteorológica comienza el 1 de septiembre) significa pasar de una estación un poco más caótica en términos atmosféricos, en la cual en el corto plazo se esperan al menos de 2 pulsos más de buena cantidad de agua (unos 100 mm en la región que aún se encuentra con excesos hídricos). Repasemos como estamos parados hoy en términos hídricos para saber cuál podría ser el posible desenlace de más agua en el corto plazo. La precipitación acumulada durante el mes de agosto (Figura 1) fue excesiva para lo que normalmente se espera en un mes de invierno y en el centro del país llegó a ser más de 3 veces lo normal para ese mes. De la extensa red de estaciones pluviométricas con las que cuenta Caburé (www.cabure.com. ar), en más del 40% (unos 300 puntos de medición) tuvieron una precipitación acumulada mayor a 100 mm. En la Provincia de Córdoba, se dio la mayor cantidad de días con precipitación superior a 50 mm (7 días) y en esa Provincia también, se dieron los valores más altos de precipitación acumulada (superando los 500 mm!). Así, el último mes del invierno meteorológico no sólo permitió incrementar los niveles de agua en el suelo en una gran porción nuestro país, sino que también impidió la normal cosecha de
Figura 2. Agua útil en la capa arable del suelo (%) al 15 de septiembre de 2025. Fuente: Instituto de Clima y Agua. SMN-INTA-FAUBA

la campaña pasada en algunos sitios, así como también no dejó el normal desarrollo de actividades agrícolas en otros con cultivos ya implantados o en barbecho (fertilización, control de malezas, etc). Pareciera que la primavera también viene con agua en su mochila, esperemos que la “canilla” no se abra de golpe generando más complicaciones.
El reservorio de agua en el suelo (el nivel de agua en el suelo) es en definitiva el que nos va a marcar cuánta del agua que vimos caer, finalmente quedó en el suelo y estará disponible para el inicio de la campaña gruesa. A nivel superficial (primeros 10 cm; Figura 2) el impacto en el nivel de agua está asociado a las últimas precipitaciones y cómo es la porción más expuesta del suelo es lo que rápidamente está disponible para evaporación, razón por la cual al no haber lluvias importantes en los últimos días y haber tenido marcados incrementos en la temperatura, los niveles de agua son adecuados en prácticamente toda la región central, con algún exceso en el NEA. En profundidad en cambio (Figura 3) que es tal vez lo que más nos interesa porque será lo que podrán “consumir” los cultivos, los niveles de agua en el suelo son abundantes (más del 80% de agua útil en el perfil) a excesivos, lo que hace pensar que los cultivos de gruesa que puedan implantarse en esas zonas no tendrían limitaciones hídricas en los primeros estados de desarrollo (y
Figura 3. Agua útil en el suelo (%) al 15 de septiembre de 2025. Fuente: Instituto de Clima y Agua. SMN-INTA-FAUBA
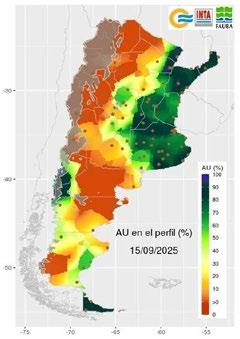
Figura 4. Pronóstico trimestral de temperatura media para el trimestre primaveral. Indica mayor probabilidad de ocurrencia de una categoría. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional: Pronóstico Climático Trimestral, 29 de agosto de 2025.
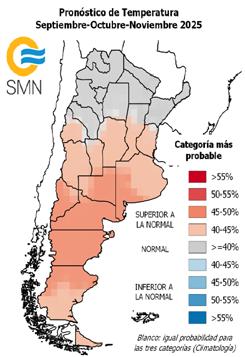
Agronómicamente, donde la humedad es suficiente, ya comienzan a observarse enfermedades en los cultivos de fina, hay “piso” así que a proteger los cultivos
Figura 5. Mapa de temperatura media del trimestre primaveral.Fuente: Servicio Meteorológico Nacional: Pronóstico Climático Trimestral, 29 de agosto de 2025.
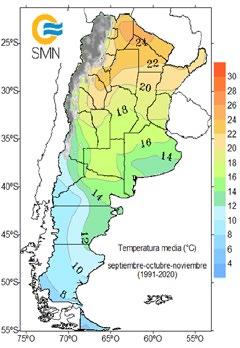
Figura 8. Mapa de límite superior del rango normal de precipitaciones (implica que donde las anomalías sean negativas, los valores de precipitación acumulada serían inferiores a estos límites) acumuladas en el trimestre primaveral. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional: Pronóstico Climático Trimestral, 29 de agosto de 2025.

Figura 6. Pronóstico trimestral de precipitación acumulada para el trimestre primaveral. Indica mayor probabilidad de ocurrencia de una categoría. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional: Pronóstico Climático Trimestral, 29 de agosto de 2025.
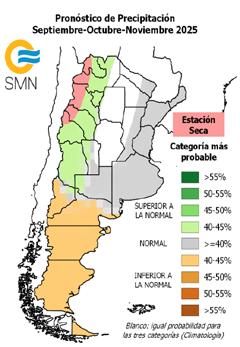
me atrevo a decir que incluso hasta inicio del período crítico de determinación de rendimiento, no habría limitaciones hídricas severas), así como tampoco deberían tener inconvenientes los cultivos de fina ya implantados, que tiene actualmente transitan en su gran mayoría etapas vegetativas.
Esta “foto” actual del agua en el suelo junto a los pronósticos a largo plazo, nos permitirán realizar un correcto análisis para tomar las mejores decisiones en nuestro sistema productivo. Como la evolución del nivel de agua en el suelo puede ser estimada a partir de un balance entre la “demanda” (de la atmósfera o del cultivo una vez implantado) y la “oferta” de agua (precipitaciones), conociendo cuál es la tendencia a largo plazo (más allá de los 30 días) de las variables determinantes, puede predecirse de forma aproximada su comportamiento.
Con distintos niveles de probabilidad de ocurrencia, el pronóstico trimestral elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ayuda a dilucidar cómo serán las condiciones de oferta (precipitaciones) y demanda (evapotranspiración, determinada en parte por la temperatura del aire) que hacen al balance de agua en el suelo, durante los próximos meses. El pronóstico trimestral del SMN para la primavera meteorológica (trimestre septiembre-octubre-noviembre) indica mayor probabilidad (50-55%) de tener temperatura media por encima de lo normal en prácticamente todo el centro y sur del territorio argentino y normal (>40%) en el Norte del país (Figura 4). Esto significa
Figura 7. Mapa de límite inferior del rango normal de precipitaciones (implica que donde las anomalías sean negativas, los valores de precipitación acumulada serían inferiores a estos límites) acumuladas en el trimestre primaveral. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional: Pronóstico Climático Trimestral, 29 de agosto de 2025.
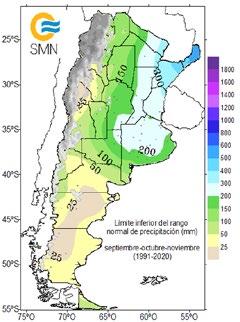
que donde tenemos mayor probabilidad de tener temperatura media por encima de lo normal, la temperatura media de la primavera meteorológica sería al menos 0,5 °C mayor a los valores de temperatura media que observamos en la Figura 5, mientras que donde hay mayor probabilidad de tener temperatura dentro de lo normal, la temperatura media del trimestre rondaría los valores observados en la Figura 5. Por lo tanto, como gran parte de la demanda atmosférica está asociada a la temperatura, es esperable que la evapotranspiración acumulada en este período sea mayor a lo normal, en el centro y sur del pais y se “pierda” más agua de lo normal.
Por otro lado, las precipitaciones acumuladas para la primavera meteorológica (trimestre septiembre-octubre-noviembre) tienen (i) mayor probabilidad de estar por encima de lo normal o normal (40-50%) sobre oeste del país (región en verde en la figura); (ii) inferior a lo normal o normal (40-45%) sobre el sur del país y (iii) normal (>=40%) o sin una clara categoría en el centro y noreste del país (Figura 6). Es decir que se esperan menos de 200 a 400 mm acumulados en toda la región pampeana y Litoral (Figura 7) en los próximos 3 meses. El balance hídrico atmosférico (diferencia entre la demanda atmosférica y las precipitaciones) tendería a ser levemente negativo (ya que las temperaturas estarían por encima de lo normal, pero no así las precipitaciones), y en los sitios donde hoy no existen niveles adecuados de agua en el perfil del suelo, los cultivos entrarían a sufrir deficiencias hídricas.
Comenzamos el 2025 renovando nuestra identidad visual y haciendo lo que mejor sabemos hacer: innovar.
Con lanzamientos en soja y trigo, y el fortalecimiento de Sembrá Evolución vamos a seguir impulsando el campo argentino. Te invitamos a acompañarnos, porque, desde siempre, innovar juntos rinde.

Conocé nuestra propuesta en www.donmario.com.ar Encontranos en
Pareciera que la primavera también viene con agua en su mochila, esperemos que la “canilla” no se abra de golpe generando más complicaciones.
Con respecto a la actualización del fenómeno ENSO (El Niño South Oscilation) que en gran parte de nuestro territorio tiene un impacto negativo (o positivo!) sobre las precipitaciones, la señal indica que continuamos transitando la fase neutral del evento y continuaría así durante toda la campaña. Sin embargo, el último informe del IRI (International Research Institute for Climate and Society) indica que son altas las chances de debatirnos entre una fase fría del evento (La Niña) y continuar en la neutralidad (Figura 8). En definitiva, veamos qué ocurre en unos meses, con la campaña ya avanzada, porque hoy no es un indicador claro y tenemos agua en el suelo por un tiempo al menos.
En resumen
La condición del fenómeno ENSO para la campaña agrícola que estamos transitando es “neutral” y esto no nos asegura tener precipitaciones: ni en volumen ni en cantidad de eventos. Dependeremos de otros forzantes atmosféricos que interaccionan entre sí para dar origen a masas de aire húmedas que puedan desencadenar precipitaciones (y a esperar que esos eventos que puedan ocurrir se distribuyan de manera adecuada en el tiempo, de manera de poder aprovecharlos en su totalidad). El pronóstico trimestral del SMN, indica que en el mediano plazo habrá precipitaciones por encima de lo normal en una porción muy pequeña de nuestro país, mientras que se espera que en una región más
del fenómeno ENSO producido en base al modelo probabilístico del IRI (International Research Institute for Climate and Society). 15 de agosto de 2025 https://iri.columbia.edu/
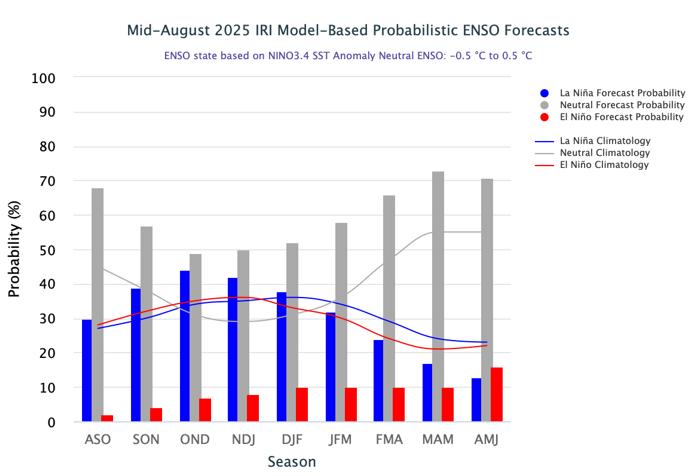
importante las precipitaciones estén dentro de lo normal para la estación meteorológica que transcurrimos. En el corto plazo: bueno, hay pronósticos que apuntan a un inicio de primavera astronómica muy cargado de agua, y otro pulso con misma cantidad de agua una semana después. Veremos si esta tendencia continúa, pero de ser así la zona núcleo maicera estaría con mucha agua nuevamente. Agronómicamente, donde la humedad es suficiente, ya comienzan a observarse enfermedades en los cultivos de fina, hay “piso” así que a proteger los cultivos!
Por eso como siempre, monitorear en campo, ajustar estrategias según disponibilidad hídrica real, y seguir de cerca los pronósticos de corto y mediano plazo, sigue siendo la mejor jugada ya que recopilar DATOS para la construcción de estadísticas que junto al análisis de pronósticos (a mediano y corto plazo) ayuden a tomar mejores decisiones. Porque parece que se viene más agua y qué estrategia tenemos pensada para aprovecharla de la mejor manera?
Este artículo muestra sólo un pantallazo general de lo que puede ocurrir y debe seguir ajustándose a medida que la campaña avance, contando con mayor certeza en los indicadores. En una escala temporal menor (por ejemplo, mensual) podría ocurrir que llueva más de lo que el pronóstico trimestral indica (como ocurrió en lo que va de este mes) por lo que estemos atentos a los pronósticos de corto plazo (7-15 días). La atmósfera es caótica y dinámica y las previsiones climáticas que acá presentamos se refieren a condiciones medias durante el periodo analizado, por lo tanto, no contemplan la ocurrencia de eventos puntuales tanto en la escala intra-estacional como en una escala espacial menor

Figura 9. Pronóstico probabilístico

De costo a recurso: la nueva economía de los residuos orgánicos
Por: Gastón Borgiani CEO de Biosoluciones Montecor
Durante décadas, los residuos orgánicos de la producción animal y agroindustrial fueron vistos como un problema: olor, contaminación, emisiones y un gasto constante en su manejo. Hoy, en un escenario de presión ambiental, nuevas regulaciones y mercados más exigentes, esa mirada está cambiando.
Cada vez más empresas del sector agropecuario y agroindustrial entienden que los residuos pueden transformarse en energía, fertilidad y reputación, pasando de ser un costo inevitable a un recurso estratégico.
El nuevo contexto: de pasivo a activo
Durante décadas, hablar de residuos en el agro argentino era sinónimo de problema: costos de limpieza, denuncias por olores, riesgos de contaminación de aguas, emisiones invisibles de metano.

La consigna era clara: “sacar el estiércol de la vista lo más rápido y barato posible”.
En feedlots, granjas porcinas y avícolas, así como en agroindustrias de frutas, vino o carnes, los residuos orgánicos eran tratados como un pasivo inevitable.
Ese paradigma hoy está en crisis. Y no por una moda ambientalista, sino por una convergencia de fuerzas regulatorias, tecnológicas, económicas y sociales que obligan a repensar el valor de cada tonelada de estiércol, cama aviar, purín o descarte agroindustrial.
En este nuevo escenario, lo que antes drenaba recursos y generaba conflictos se está transformando en fuente de energía, fertilidad y reputación empresarial. El cambio comienza cuando dejamos de mirar el estiércol solo como un pasivo y lo entendemos como un recurso.
Este cambio de mirada es el punto de partida para entender por qué el momento actual es decisivo.
De pasivo ambiental a activo productivo
1. Pasivo ambiental:
• Los residuos mal gestionados liberan metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O), gases con un poder de calentamiento global 28 y 265 veces superior al CO₂, respectivamente.
• En Argentina, la ganadería es responsable de más del 20 % de las emisiones totales de GEI, y una parte significativa proviene del manejo de estiércoles.
• Además, el escurrimiento de efluentes puede contaminar napas y cursos de agua, con riesgo para comunidades y sanciones regulatorias.
2. Activo productivo:
• El mismo estiércol que generaba reclamos vecinales puede convertirse en biogás para calentar agua en una planta avícola o reemplazar gas en una granja porcina.
• La fracción sólida, compostada o carbonizada como biochar, retorna como biofertilizante, sustituyendo fertilizantes minerales importados y caros.
• Cada tonelada tratada adecuadamente evita emisiones, genera insumos y puede ser contabilizada en reportes ESG, condición creciente para acceder a financiamiento o mantener contratos de exportación.
Hasta aquí vimos cómo los residuos pueden dejar de ser un pasivo ambiental para transformarse en un activo productivo con impacto directo en energía,
fertilidad y competitividad. Pero este cambio de mirada no surge de manera espontánea: responde a un nuevo escenario donde lo ambiental, lo económico y lo social se entrelazan con más fuerza que nunca.
En otras palabras, la transición hacia una economía circular de los residuos orgánicos no es solo una opción, es el resultado de un contexto que empuja a las empresas a actuar.
Desde normativas que miden y exigen resultados hasta consumidores que condicionan sus compras por criterios de sostenibilidad, son múltiples las fuerzas que hoy marcan el rumbo.
Las fuerzas que aceleran este cambio
El paso de ver a los residuos como un problema a tratarlos como un recurso no ocurre en el vacío. Está impulsado por un conjunto de factores que hoy pesan más que nunca en la agenda de productores, agroindustrias y empresas exportadoras.
Desde la forma en que el Estado mide las emisiones hasta las exigencias de los compradores internacionales, pasando por el costo creciente de los insumos y la presión social en los territorios, todo el entorno empuja en la misma dirección: valorar y gestionar mejor los residuos orgánicos.
• Regulación y métricas claras: El Inventario Nacional de GEI, con las guías IPCC 2019, ya pone números oficiales a las emisiones de estiércol. Reducirlas ahora es medible, verificable y, por lo tanto, financiable.
• Políticas activas: Programas como ProBiomasa ofrecen asistencia técnica y modelos de negocio probados, mientras
la Ley de Generación Distribuida permite a los productores autogenerar y ahorrar energía a partir de biogás.
• Mercados exigentes: Supermercados europeos y cadenas de valor globales ya condicionan sus compras a la huella ambiental de los productos. Exportar carne, pollo o cerdo sin una narrativa de circularidad es cada vez más difícil.
• Costos de insumos: Con fertilizantes minerales y energía en alza, el reciclado de nutrientes y la generación de energía interna representan ahorro directo y reducción de dependencia.
• Licencia social: En un país donde muchas producciones conviven con pueblos y ciudades intermedias, el manejo responsable de residuos es clave para evitar conflictos vecinales y judicialización.
Ventajas y atributos del nuevo modelo de negocio
El modelo de biosoluciones para residuos orgánicos se diferencia de la gestión tradicional porque no se limita a tratar un problema ambiental, sino que lo transforma en una plataforma de valor múltiple. Sus principales atributos y ventajas son:
• Diversificación de ingresos y reducción de costos: el biogás sustituye GLP y gas natural en calderas, el compost y digestato reemplazan fertilizantes minerales y, en algunos casos, se pueden generar ingresos adicionales por la venta de bioinsumos.
• Resiliencia frente a la volatilidad: en un contexto de insumos importados caros y dependientes de la geopolítica, producir fertilidad y energía dentro del propio sistema es una forma de blindar la rentabilidad.

“La gestión de residuos orgánicos dejó de ser un “costo de higiene” para convertirse en un pilar de competitividad”
• Licencia social y reputación: una planta de biodigestión o compostaje bien gestionada reduce olores, vectores y riesgos hídricos, generando aceptación en las comunidades rurales y en cadenas de valor internacionales.
• Alineación con regulaciones y mercados: al medir y reducir emisiones de metano y N₂O, las empresas mejoran sus reportes ESG, acceden a financiamiento verde y cumplen con exigencias de supermercados y compradores globales.
• Innovación y competitividad: integrar IoT, sensores y co-digestión inteligente permite optimizar procesos y situar al productor o agroindustria en la vanguardia de la bioeconomía circular.
• Impacto ambiental positivo: reducción de gases de efecto invernadero, recuperación de nutrientes y menor presión sobre suelos y aguas. Se trata de pasar de ser parte del problema climático a ser parte de la solución.
Este nuevo modelo es, en esencia, una forma de reconvertir la sostenibilidad en negocio: menos riesgo, más eficiencia y mayor valor percibido por mercados, financiadores y comunidades.
Cómo transformar los residuos en oportunidades sector por sector
El potencial de la valorización de residuos cambia según la cadena productiva. En porcinos, feedlots o agroindustrias, los problemas son distintos, pero la
lógica de negocio es la misma: convertir un pasivo ambiental en un recurso que genere energía, fertilidad y reputación.
Producción porcina
Las granjas porcinas enfrentan un desafío histórico con los purines: altos volúmenes, olor persistente y riesgo de contaminación. Sin embargo, esos mismos efluentes son materia prima ideal para producir biogás y fertilizantes líquidos.
Una planta bien dimensionada puede aportar energía térmica suficiente para calefaccionar las salas de cría, reduciendo la dependencia del GLP, y a la vez recuperar nutrientes que disminuyen la compra de fertilizantes nitrogenados en hasta un 30 %. El resultado es un sistema más eficiente, con mejores condiciones sanitarias y menor exposición a la volatilidad de precios internacionales de insumos.
Feedlot bovino
En los engordes a corral, el estiércol acumulado suele generar problemas de olores, emisiones de metano y riesgo de lixiviados hacia cursos de agua. Con un esquema de separación sólido-líquido, los residuos pueden seguir dos rutas complementarias: el compostaje de sólidos, que devuelve materia orgánica y nutrientes a los suelos, y la biodigestión de líquidos, que genera biogás para cubrir necesidades térmicas de la propia explotación.
“Este nuevo modelo es, en esencia, una forma de reconvertir la sostenibilidad en negocio”
En un feedlot de 10.000 cabezas, este modelo puede equivaler al consumo energético de cientos de viviendas, a la vez que produce fertilidad para forrajes propios, cerrando el círculo productivo.
Agroindustrias de frutas y hortalizas
Las plantas de empaque y las bodegas suelen lidiar con grandes volúmenes de descartes estacionales —frutas fuera de calibre, orujos, vinazas— que suponen un costo de disposición y riesgo de impacto ambiental. Cuando estos residuos se integran en plantas de co-digestión junto con estiércoles de granjas cercanas, se transforman en un flujo constante de biogás y biofertilizantes durante todo el año.
Una bodega mediana, por ejemplo, puede generar más de 400 MWh de energía limpia a partir de 1.000 toneladas de orujo, reduciendo su dependencia del gas natural y mostrando una narrativa de circularidad muy valorada en reportes ESG y mercados internacionales.
Más allá del residuo: claves estratégicas para la transición
El paso de ver a los residuos como recursos no se agota en la dimensión técnica. Para que la valorización de estiércoles, purines y descartes agroindustriales se convierta en un verdadero modelo de negocio, hace falta entender también sus implicancias económicas, ambientales, sociales y reputacionales. Estos aspectos son los que terminan de marcar la diferencia entre una práctica de cumplimiento mínimo y una estrategia competitiva de largo plazo.
Dimensión económica y financiera
La valorización de residuos no es solo un compromiso ambiental, también es


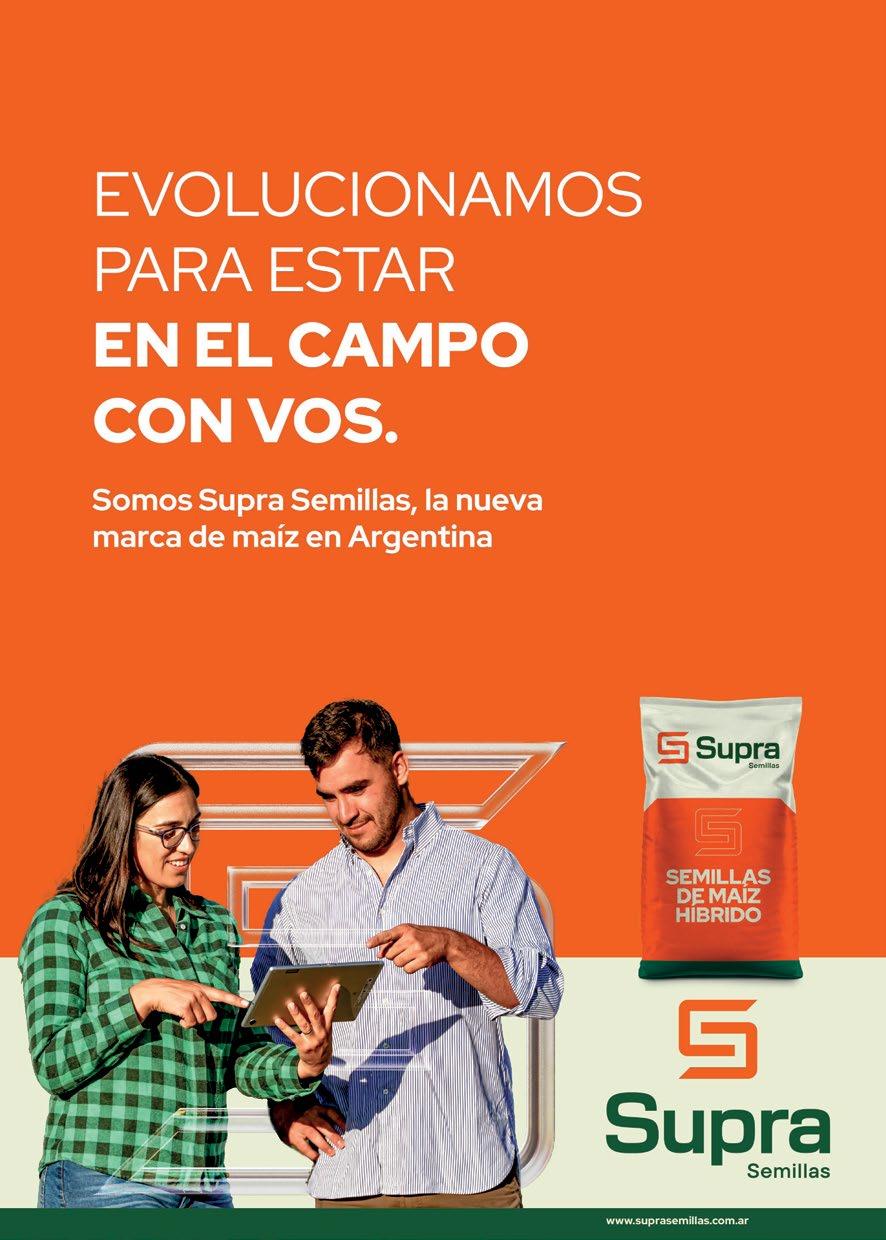
“El cambio comienza cuando dejamos de mirar el estiércol solo como un pasivo y lo entendemos como un recurso”
un negocio tangible. En un contexto donde los precios de fertilizantes minerales y energía aumentan año tras año, cada tonelada de compost o digestato aplicada en el campo representa ahorros directos.
Lo mismo ocurre con el biogás: sustituir gas natural o GLP en calderas y procesos permite mejorar la rentabilidad y acortar los plazos de retorno de inversión. Además, la disponibilidad de créditos verdes y líneas de financiamiento que priorizan proyectos con impacto climático coloca a estas soluciones en el radar de bancos, organismos multilaterales y fondos de inversión.
Impacto ambiental y climático
Transformar residuos en recursos también significa mitigar emisiones y mejorar la eficiencia ambiental. Capturar metano mediante biodigestores equivale a evitar decenas de miles de toneladas de CO₂e al año, mientras que la aplicación de biochar permite fijar carbono en suelos agrícolas.
Al mismo tiempo, un buen manejo de efluentes reduce la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, mejorando la huella hídrica de la producción. Estos indicadores son cada vez más valorados en reportes ESG y en certificaciones internacionales.
Aspecto social y reputacional
La gestión responsable de residuos también fortalece la licencia social para operar en territorios donde comunidades y producciones conviven de forma estrecha. Reducir olores, lixiviados y vectores no solo evita conflictos vecinales, sino que además genera confianza y aceptación.
A esto se suma la creación de empleo verde en zonas rurales, tanto en operación de plantas como en logística y comercialización de bioinsumos. Integrar estas prácticas alinea a las empresas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reforzando su reputación frente a clientes, consumidores e instituciones.
La transición de pasivo a recurso se potencia con tecnologías digitales y procesos innovadores. El uso de sensores IoT para monitorear biodigestores, el control automatizado del compostaje o los modelos de co-digestión que combinan estiércoles con residuos agroindustriales son ejemplos de soluciones que mejoran la eficiencia y la estabilidad de los procesos.
La innovación también alcanza la generación de bioinsumos de alto valor, como bioestimulantes o fertilizantes líquidos, que abren nuevas oportunidades comerciales dentro y fuera del sector agro.
Comparativas internacionales y benchmarking
Mirar hacia afuera muestra que Argentina no está sola en este camino. Países como Brasil y Chile avanzan con normativas que incentivan la valorización de estiércoles, mientras que la Unión Europea ya impulsa el biometano como sustituto de gas fósil en sus redes. Estos ejemplos confirman que la tendencia es global y que las empresas locales que adopten estas prácticas de forma temprana podrán posicionarse en mercados que premian los alimentos con baja huella de carbono y alta trazabilidad.
Perspectiva futura: riesgos y oportunidades
El escenario es claro: no actuar tiene un costo. Las empresas que no gestionen sus residuos enfrentarán mayores riesgos regulatorios, posibles sanciones ambientales y pérdida de contratos con compradores que exigen certificaciones climáticas.
Por el contrario, quienes den el paso a tiempo no solo reducirán riesgos, sino que se colocarán a la vanguardia de la competitividad, con acceso a mercados premium, financiamiento más accesible y una narrativa de sostenibilidad que cada vez pesa más en las decisiones comerciales.
1. Cuello de botella del digestato (post-biogás) → diseñar a priori separación + compostaje/peletizado; contratos de salida.
2. Variabilidad del sustrato (arena, sales, plásticos) → pretratamiento/cribado; control de sólidos inertes.
3. Olores (pilas húmedas/compactas) → monitoreo T°, volteo por rangos, biofiltros y cubiertas selectivas.
4. Subdimensionamiento (caudales reales vs. de pliego) → campañas de medición ≥30 días antes de diseñar.
5. Permisos y plazos → cronograma regulatorio y ingeniería de mitigación (impermeabilización, manejo de lixiviados).
6. O&M (falta de SOP y repuestos) → contratos con SLA, stock crítico, formación de operadores.
7. Sobrepromesa de rendimiento → publicar supuestos y rangos; realizar piloto previo (OPEX-first).
El giro estratégico
La gestión de residuos orgánicos dejó de ser un “costo de higiene” para convertirse en un pilar de competitividad. En el agro argentino ya no alcanza con producir: hay que demostrar eficiencia, responsabilidad y visión de futuro.
Quien logre transformar estiércoles, purines o descartes agroindustriales en energía, fertilidad y carbono capturado no solo reducirá riesgos, sino que ganará ventajas reales en mercados cada vez más exigentes.
Hablamos de empresas que podrán mostrar indicadores claros en sus reportes ESG, reducir la dependencia de fertilizantes y energía fósil, y al mismo tiempo construir reputación positiva frente a comunidades y compradores.
La abundancia de biomasa residual en el país y el avance de marcos regulatorios y de financiamiento crean un escenario único: el paso de pasivo a activo ya no es opcional, es la ruta inevitable del sector.
Y como en toda transición, quienes la

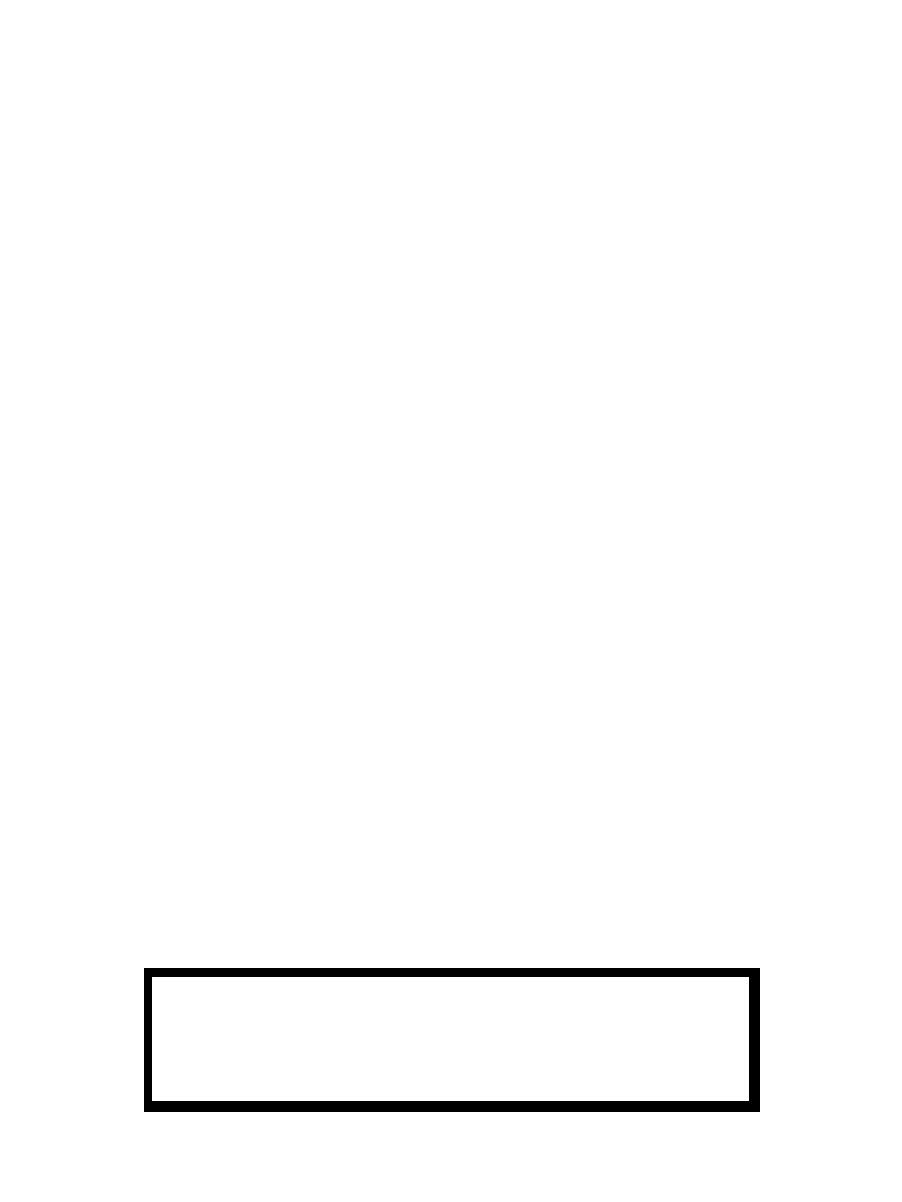
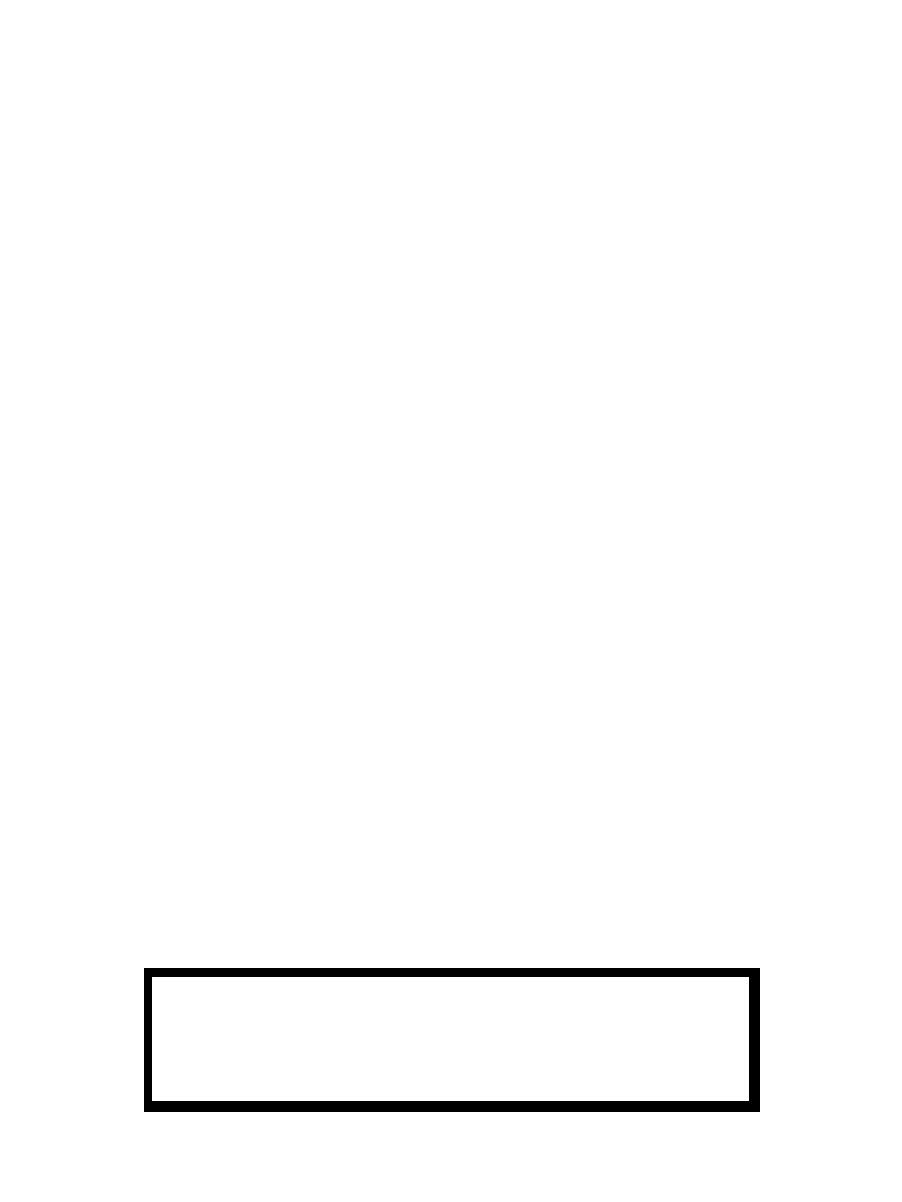

China, biodiésel y clima: las claves que sostienen al mercado de soja
El último informe del USDA confirma una soja global abundante, con stocks en alza y presión bajista sobre los precios. Sin embargo, la firmeza de la demanda china y el empuje del aceite para biodiésel sostienen oportunidades en subproductos. Para el productor argentino, la clave estará en estrategias de venta escalonadas.
Por: Sebastián Salvaro, Co-Founder y Director Simpleza SA
El informe del USDA de septiembre 2025 volvió a poner a la soja en el centro de la escena, con un mensaje claro: la oferta global sigue siendo amplia, pero la demanda también muestra firmeza, especialmente en harina y aceite de soja. Para el productor argentino, el mercado presenta oportunidades, aunque con riesgos crecientes que exigen una estrategia comercial activa y flexible.
Fundamentos del USDA: oferta, demanda y stocks
1. Producción global
• EE.UU.: recorte a 117 Mt, por rindes más bajos (186,7 bu/acre), a pesar de mayor área cosechada.
• Brasil: se mantiene en niveles récord, con 169 Mt, ratificando su rol como primer exportador mundial.
• Argentina: sin cambios, con 51 Mt, pero condicionada por clima y factores locales (financiamiento, retenciones).
2. Comercio internacional
• Exportaciones de EE.UU. bajan a 46 Mt, presionadas por la competencia sudamericana.
• China sostiene importaciones en 102 Mt, lo que reafirma su rol central en la formación de precios.
• Brasil concentra buena parte de los embarques hacia el gigante asiático.
3. Stocks y relación stock/consumo
• Los stocks finales globales suben a 145 Mt (+12 Mt vs campaña previa).
• La relación stock/consumo asciende al 25%, un nivel que sugiere un mercado menos tensionado y con riesgo de
presión bajista sobre las cotizaciones internacionales.
Comercio mundial: China marca el pulso
La estrategia de compras de China está reconfigurando el mapa sojero:
• Recientemente, Beijing aumentó la adquisición de soja en Argentina y Uruguay, como parte de su política de diversificación frente a tensiones comerciales con EE.UU.
• En paralelo, se concretó un contrato por 30.000 t de harina de soja argentina hacia feedlots chinos, el primero de esta magnitud desde 2019. Esta noticia es clave: muestra que no solo el grano, sino también el valor agregado local en harina tiene mercado.
• La firmeza de la demanda china de proteína vegetal garantiza un piso de consumo, aunque los precios seguirán reaccionando a cualquier movimiento de política comercial o sanitaria en el país asiático.
El factor aceites y biodiésel
El aceite de soja se consolidó como un driver adicional del mercado:
• EE.UU. continúa expandiendo su programa de biocombustibles renovables, lo que sostiene la demanda interna de aceite y eleva las primas en ese mercado.
• Asia también refuerza sus programas de biodiésel, lo que mantiene activa la competencia por aceites vegetales, incluso con alternativas como palma o canola.
• Para Argentina, donde la industria
aceitera ya tiene capacidad instalada y experiencia exportadora, este contexto representa una oportunidad.
Implicancias para el productor argentino
1. Precios y comercialización
• El exceso de stocks globales limita las chances de subas fuertes.
• Sin embargo, el clima sudamericano y la firme demanda de subproductos pueden abrir ventanas de oportunidad.
2. Estrategias de venta
• Conviene avanzar en una comercialización escalonada, asegurando pisos a través de futuros y opciones.
3. Factores locales
• La política de retenciones y el tipo de cambio siguen siendo condicionantes.
• Ahora a la espera de octubre en las elecciones de medio tiempo a nivel nacional, que aportara tranquilidad o alta volatilidad a la macroeconomía y al mercado de Soja.
En síntesis
El mercado de soja se mueve hoy entre dos fuerzas: stocks globales altos que presionan a la baja y una demanda de subproductos y biodiésel que aporta sostén.
La clave en este horizonte es la estrategia activa: ventas escalonadas, coberturas inteligentes y atención a las señales de China y al clima regional. En un mercado global abundante, la diferencia la hará quien logre anticiparse y agregar valor a su producción.
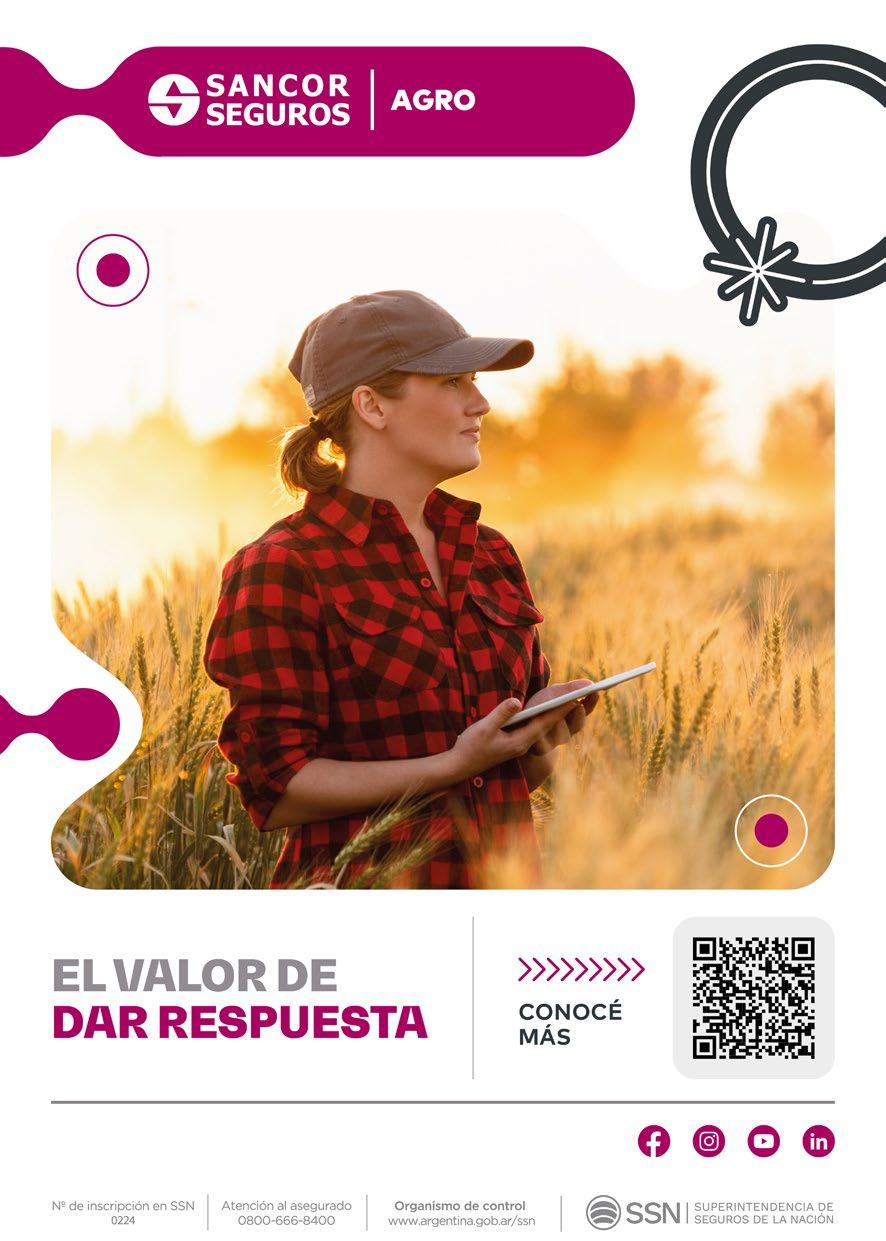
Del Modelo Familiar al Intergeneracional Una Hipótesis sobre el Futuro Empresarial
Por: Lic. Alberto Galdeano - Co-Founder y Director Simpleza SA
La Transformación Silenciosa
Una revolución demográfica está redefiniendo silenciosamente el panorama empresarial mundial. Con tasas de natalidad que oscilan entre 2,1 y 2,2 nacidos por mujer fértil según datos recientes de Naciones
Unidas —prácticamente en el umbral crítico de reemplazo poblacional de 2,1—, nos enfrentamos a un cambio paradigmático que está transformando la naturaleza misma de la empresa familiar.
La Hipótesis Central
Hipótesis: El declive demográfico está generando un nuevo modelo de empresa familiar caracterizado por padres que tienen hijos únicos a mayor edad (35-45 años) y mayor longevidad familiar. Esto elimina los conflictos entre hermanos tradicionales pero extiende significativamente la convivencia intergeneracional padre-hijo-nieto, requiriendo nuevos enfoques de gestión que prioricen las dinámicas intergeneracionales sobre las dinámicas fraternales.
Esta transformación se sustenta en tres pilares fundamentales:
1. La Nueva Estructura Familiar Empresarial
La paternidad tardía y la descendencia única están generando familias empresariales "verticales": padres que fundan empresas a los 30 años, tienen su único hijo a los 40, y conviven profesionalmente con él durante 30-35 años (versus los tradicionales 20-25). Simultáneamente, ese hijo convive con sus padres y sus propios hijos durante décadas, creando una estructura de tres generaciones simultáneas sin conflictos horizontales (hermanos).
2. El Fin de los Conflictos Fraternales
La desaparición de la sucesión múltiple elimina uno de los grandes focos de conflicto empresarial familiar: la rivalidad entre hermanos por el control, el reconocimiento paterno y la distribución de la herencia. Sin embargo, esto no reduce la complejidad familiar, sino que la concentra en la dimensión vertical: la gestión de relaciones padre-hijo-nieto que se extienden durante períodos inusualmente largos debido al aumento de la expectativa de vida.
3. La Extensión de la Convivencia Intergeneracional
Un fundador que inicia su empresa a los 30 años y tiene un hijo a los 40, potencialmente convivirá con tres generaciones (él, su hijo, su nieto) durante 25-30 años. Este fenómeno requiere nuevas competencias en gestión intergeneracional que van más allá del tradicional "paso generacional": implica
gestionar transferencias de conocimiento, valores y visión empresarial en un contexto de mayor longevidad y cambios tecnológicos acelerados.
Implicaciones para el Empresario del Presente
Si usted es un empresario de 30 a 40 años con un hijo único, esta hipótesis tiene implicaciones directas para su planificación familiar y empresarial. La estructura demográfica tradicional que modeló las empresas familiares del siglo XX está cambiando, y con ella, los desafíos que enfrentará su organización.
Por un lado, su empresa evitará los clásicos conflictos patrimoniales entre hermanos que han fragmentado tantas organizaciones familiares. La sucesión será más lineal, concentrada y potencialmente menos conflictiva en términos de propiedad. Sin embargo, enfrentará un nuevo desafío: gestionar décadas de convivencia intergeneracional.
Un fundador de 65 años puede encontrarse simultáneamente incorporando a su hijo de 25 años y planificando la futura participación de un nieto de 5 años. La transferencia generacional ya no será un evento puntual, sino un proceso continuo de 30-40 años que abarcará tres generaciones activas en un mundo de cambios tecnológicos y culturales acelerados.
La pregunta central para usted como empresario actual es: ¿Cómo preparar una
empresa para una transferencia que durará décadas y requerirá crear puentes entre generaciones que crecieron en mundos completamente diferentes?
Conclusión: El Doble Desafío
Si esta hipótesis es correcta, los empresarios familiares del siglo XXI enfrentarán un doble desafío. Por un lado, seguirán gestionando las complejidades tradicionales de la propiedad familiar: valores, visión, gobierno corporativo y planificación patrimonial. Estos aspectos no desaparecen; si acaso, se concentran y simplifican al eliminar las disputas entre hermanos.
Sin embargo, surge un segundo frente igualmente crítico: la gestión intergeneracional extendida. Su empresa deberá ser capaz de integrar durante décadas a generaciones que crecieron con tecnologías, valores y expectativas radicalmente diferentes. El éxito empresarial dependerá tanto de resolver los temas de propiedad como de crear puentes generacionales duraderos.
La empresa familiar del mañana requerirá competencias duales: maestría en governance familiar tradicional más expertise en gestión intergeneracional de largo plazo. Ambos frentes son críticos; ninguno puede subestimarse.
¿Está preparando su empresa para este doble desafío?

“CON PERFILES CARGADOS, ES MOMENTO DEL MAÍZ”
“CON PERFILES CARGADOS, ES MOMENTO DEL MAÍZ”
Por: Juan Alaise Lic. en Ciencias de la Comunicación
En diálogo con Horizonte A, Joaquín Lesser, Marketing de Nidera, destaca la recuperación del maíz, el valor de los datos y el potencial de los híbridos que rompen techos de rendimiento. Una estrategia que pone al productor en el centro de cada decisión.

Nos contabas cuando estuviste en el Quincho que venías del palo de los recursos humanos y ahora estás en un área más cercana a los números. ¿Cómo fue ese cambio para vos?
Fue natural. Yo dentro de Recursos Humanos siempre trabajé lo más cercano posible al negocio. Entender mucho del negocio pero no tanto de Recursos Humanos no era bueno. Combinar las dos cosas es importante. Cuando vos te sentás a charlar, discutir, tirar ideas y la opinión vale, tiene impacto, demuestra que hay algo que estás haciendo bien.
Me decías que ya estás instalado en Venado. Te quería preguntar cómo es tu día a día y cómo haces para operar desde ahí.
Viajo bastante a Buenos Aires. No todas las semanas. Particularmente ahora, hace tres semanas que no voy, pero estas tres semanas que no fui a Buenos Aires estuve en un centro de entrenamiento que tenemos para toda nuestra fuerza comercial de una región en Ramallo. Después fui al Congreso Internacional del Maíz en Rosario.
Luego estuve trabajando un par de días acá en Venado. A la semana siguiente fui de gira a lo que nosotros llamamos el sur del país. Empezamos por Junín, y después Tandil, Lobería, Necochea, Tres Arroyos, Coronel Dorrego. Estuve también en Río Cuarto. La semana que viene iré al centro de entrenamiento de Tandil.
Y la otra semana probablemente vaya para Buenos Aires a juntarme otra vez con todo mi equipo, todas las personas que trabajan día a día conmigo. Además, tenemos mucho zoom, mucho teléfono.
Estar instalado en Venado es casi un decir…
Sí, sí… creo que me da una visión distinta de la realidad, quizá si estuviese sentado en la oficina en Buenos Aires me perdería un montonazo de cosas que pasan acá. Creo que hay un valor agregado. Si estuviese en Buenos Aires probablemente no encontraría los días para ir al interior; estando en el interior sin lugar a duda encuentro los días para ir a Buenos Aires.
Hablando de maíz ¿cuáles son las expectativas de Nidera de cara a esta campaña?
Arrancó un poquito para atrás, chicharrita mediante, el área cayó entre un 15 / 20%, y nosotros entendemos que la recuperación va a ser entre un 80 - 90% de esa caída. Entonces estamos frente a un panorama de recuperación de área que es importante.
Esta campaña nos enfrenta con muy buenas condiciones para el maíz, hablo de condiciones en general, no solamente del maíz como producto, sino que los perfiles del suelo están cargados y se avecina como neutro para lo que resta del año.
También debemos tener en cuenta que hay algunos lugares que están más que cargados, hay zonas inundadas, en varias partes de la provincia de Buenos Aires - Nueve de Julio, Casares, Lincoln, entre otras –
Hay un punto que para mí es clave, la eficiencia agronómica. Ésta hace que se reduzcan los días que el cultivo está expuesto, disminuyendo la presión de plagas y enfermedades por evitar las fechas donde la presión de plagas y enfermedades es más importante y obviamente permite un mejor manejo de malezas y barbechos por haber sembrado más temprano. Entonces creo que es un muy buen escenario para el maíz.
¿Cuáles son los híbridos que están impulsando ahora y cuáles destacarías para esta campaña?
Un lanzamiento que tuvimos este año es el NS 7765 Viptera3, un híbrido que tiene un muy buen perfil agronómico, muy buen perfil sanitario, pero la característica principalmente es que rompió el techo de rendimiento, con 500 kilos por encima del índice ambiental. El índice ambiental es el set de todos los productos que existen en el mercado y con un win rate de cerca del 75%.
Es un híbrido que ya estuvo en diferentes redes, se adapta perfectamente para fechas de siembra temprana, tardía, para índices ambientales de media, baja y alta intensidad, entonces es un híbrido hiper versátil.
Los primeros datos de las redes de ensayos, salió el número 1 en el INTA Oliveros y ahí sí con 1000 kilos por encima del promedio de todos los ensayos, salió el número 2 en Protea, entonces es un híbrido que sí o sí entendemos que es de punta.
¿Qué podrías contarnos del SS 2223S VIPTERA3 y demás variedades?
Es un híbrido tropical contemplado principalmente para alguna zona específica del norte donde la chicharrita está presente normalmente desde hace años, es un híbrido que con un poco de presión por encima de lo habitual, anda muy bien.
El NS 7624 VIPTERA3CL es otro híbrido que tiene muy buena performance, también es Viptera3, y después están los clásicos; el AX 7761 VT3P Híbrido de excelente performance para todos los ambientes en fechas de siembra temprana.; el NS 7921 VIPTERA3 CL, híbrido de amplia adaptabilidad a todos los ambientes productivos del país con destacada performance y perfil agronómico. Combina la mejor biotecnología del mercado para control de insectos con 3 herramientas para el control de malezas.
En cuanto a lo comercial, ¿cómo viene la venta de estos híbridos?
Este año estamos recuperando parte del golpe del año pasado, como contaba, no solamente por el crecimiento del área, sino que entendemos que si esto sigue así, si la caída fue del 17%, la recuperación termina siendo del 90%, vamos a ganar algo de share, así que está siendo un buen año para nosotros para el mercado. Obviamente apalancados en muy buenos productos.
Además tenemos una red de distribución exclusiva que conoce a la perfección nuestros productos y puede darle al productor la mejor recomendación con los servicios asociados a esta red de distribución exclusiva.
¿Cuáles serían esos servicios asociados?
Nosotros sin costo adicional, con la compra de la bolsa, ambientamos un lote, lo charlamos con el productor, vemos si quiere hacer siembra variable o fija, si quiere hacer siembra variable con esa ambientación del lote, le damos la densidad recomendada con el híbrido recomendado en función de donde está, la respuesta de las densidades de los híbridos a los diferentes ambientes. Las conocemos a la perfección porque tenemos más de 150 ensayos en todo el país a lo largo de cada uno de los años, así que tenemos mucho dato para darle la mejor recomendación.
“Hay un punto que para mí es clave, la eficiencia agronómica”
Además, tenemos un servicio de monitoreo de siembra con vuelo de drones para ver la desuniformidad espacial y temporal que puede haber en una siembra; también tenemos visitas periódicas de la red de distribución para poder alertar de cualquier novedad. La recomendación de la fecha óptima de siembra podría repercutir en aproximadamente 1000 kilos por hectárea, entonces es muy importante respetar esa fecha de siembra y para lograrlo hay que conocer cómo reacciona el híbrido. Nosotros para eso, hacemos ensayos.
¿Qué reflexión hacés acerca de lo vital que es un buen uso de fertilizantes?
Sin lugar a duda el uso de fertilizantes es clave, nosotros conocemos la respuesta de nuestros híbridos a la fertilización que puedan llegar a necesitar en función de cómo está el lote, entonces lo que buscamos es optimizar el uso de fertilizantes en función al híbrido que vayas a sembrar, del lote, de la fecha de siembra, nuestra recomendación sobre el uso de fertilizantes va a ser diferente.
¿Qué lugar le da Nidera a la inteligencia artificial o a la agricultura digital?
Muchísimo, nosotros tenemos un montonazo de datos, si no lo usamos a través de algoritmos de inteligencia artificial para dar las mejores recomendaciones, sería mucha información que generaríamos que no la podríamos usar. No solamente usamos inteligencia artificial para esto, estamos entrenando a nuestra red de distribución sobre el uso de inteligencia artificial, porque creemos que es clave en todos los ámbitos.
La inteligencia artificial no reemplaza a las personas, el contacto humano para nosotros tiene un valor enorme como compañía, parte de nuestro claim de campaña es, en cada decisión estás vos y con vos está NIDERA, la cercanía con el productor siempre nos caracterizó y entendemos que por ahí pasa, por eso tenemos una red de distribución exclusiva. La inteligencia artificial nos va a ayudar a poder dar mejores recomendaciones a los productores para que ellos puedan obtener mayores rendimientos.
Si tuvieras que decirle algo a un productor que se la juega a pleno con el maíz, ¿qué le dirías?
Perfiles cargados, buenas subidas hasta diciembre, seguro, año neutro, depende de donde estés, pero la relación soja-maíz, positiva para el maíz, mejores respuestas agronómicas y menor presión de enfermedades y de plagas. Sin lugar a duda es momento de tomar la decisión de sembrar maíz.
¿Qué es lo que te transmite a vos el eslogan de Nidera? En cada decisión estás vos y con vos está Nidera.
En cada decisión que tomamos, el productor es el centro, y cuando digo ponemos al productor en el centro lo voy a poner con un ejemplo. Nosotros podríamos recomendar la densidad de semillas para que vos siembres con el óptimo biológico u óptimo económico, ¿cuál es el óptimo biológico? ¿Cuál va a ser el mayor rendimiento que vas a sacar de tu lote? 140 quintales, 150 quintales,160 quintales, eso es el óptimo biológico; después está el óptimo económico, que a lo mejor no sacás 160, sacás 140 pero usaste mucho menos semillas por hectárea. Nuestra herra-
mienta recomienda el óptimo económico, también tiene la opción de que si el productor quiere, nos demuestre cuál es el óptimo biológico, pero lo que buscamos es que el margen del productor sea el mejor.
Para mí, esa es una clara muestra de que en cada decisión que nosotros tomamos, en las herramientas que generamos, en las cosas que hacemos, en lo que pensamos, el productor está en el centro y, por otro lado, cuando decimos, con vos está Nidera, es, nosotros lo queremos acompañar en todo lo que podamos.
Entonces, necesitás ambientar el lote, voy, te acompaño y lo miro. Necesitás que te vuele el drone para ver cómo fue tu calidad de siembra, y vuelo el drone para ver la calidad de siembra. Así queremos estar, siempre al lado del productor.
Bien Joaquín, te agradezco por tu tiempo.
“NS 7765 Viptera3, un híbrido que tiene un muy buen perfil agronómico, muy buen perfil sanitario, pero la característica principalmente es que rompió el techo de rendimiento”


Haciendo un campo limpio Las certificaciones del agro como aprendizaje e inspiración
Por: Juan Manuel Medina
Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación en CampoLimpio Argentina.
Las prácticas responsables constituyen una tendencia cada vez más relevante para la industria. Hoy, las principales cadenas de valor no contemplan únicamente indicadores económicos, sino que han añadido variables sociales y ambientales. Por un lado, la consideración de dichas esferas les permite a las empresas eficientizar procesos, lo que redunda en beneficios estructurales y monetarios. Pero la nueva visión constituye, sobre todo, el correlato de consumidores y mercados que demandan pruebas concretas del compromiso con el ambiente. Específicamente en el agro, las certificaciones agrícolas son una herramienta para abordar dichas exigencias, puesto que respaldan el accionar responsable del sector. En este sentido, el auge de los requisitos ambientales hace que la producción sustentable se incorpore, cada vez con mayor frecuencia, a la actividad agropecuaria, disponiendo obligaciones, pero, a la vez, generando ventajas y oportunidades.
Frente a este escenario, el campo se ha posicionado como pionero en nuestro país, entendiendo que hacerse cargo de los residuos, disponerlos correctamente y promover su reciclaje es parte
de una producción moderna y responsable. Por eso, es la única industria en Argentina que ha implementado un sistema integral de gestión, amparado por una ley nacional (27.279) que establece cómo deben tratarse los envases vacíos de fitosanitarios, a fin de preservar el ambiente y la salud de las personas. La normativa también es inédita porque es la primera en extender la responsabilidad a todos los actores de la cadena: empresas registrantes, distribuidores, aplicadores, productores y autoridades nacionales y provinciales. Por lo tanto, supone que la conversión del sistema productivo en uno más sostenible descansa en la corresponsabilidad, transversal al ámbito público y privado.
Desde 2019, el sistema de gestión articulado por CampoLimpio, asociación que nuclea a más de 110 empresas del sector, ha logrado recuperar más de 20 millones de kilos de envases vacíos de fitosanitarios, evitando que configuren un riesgo ambiental. A los envases recuperados se les garantiza un destino seguro, pudiéndose reinsertar en el circuito productivo a través del trabajo de operadores habilitados provincialmente, que transforman el plástico en insu-

mos para usos permitidos (tritubo para fibra óptica, bidones tricapa, postes, elementos de la construcción, etc). ¿En qué se sustenta el esquema circular? en un despliegue territorial que ya alcanza 22 provincias, e incluye 92 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), jornadas de recepción y concientización itinerantes y capacitaciones para todos los protagonistas alcanzados por la ley. Todos los eslabones de la cadena son indispensables; empezando por el productor, que, como encargado de ingresar los envases al sistema, es el motor del cambio de hábito.
Las acciones concretas que lleva adelante el agro respecto a los envases vacíos de agroquímicos generan un impacto positivo tangible. No se trata de discursos, voluntarismo y meras buenas intenciones. Cada envase que se recupera, que no es abandonado, enterrado, quemado, comercializado o reutilizado (todas prácticas prohibidas por la ley), repercute en suelos sanos, en menos basurales, en cursos y napas de agua potables y en la tranquilidad de que las personas no entrarán en contacto con plástico que fue tratado de forma inadecuada. Justamente, la labor de CampoLimpio está alineada con el lema “#BeatPlasticPollution”, propuesto este año por la ONU con motivo del Día del Ambiente.
Al impulsar mejoras palpables, el sistema de gestión otorga un certificado ambiental contra la entrega de los envases, documento que demuestra el cumplimiento del productor con lo requerido por la ley. Amén del aspecto legal, su relevancia, como vimos, es central en la coyuntura actual, dado que implica una prueba veraz del compromiso del productor con la sostenibilidad. Esto lo convierte en un valioso activo para obtener certificaciones internacionales de producción sustentable y así acceder a múltiples oportunidades: nuevos mercados, precios más altos, mayor confianza del consumidor, y mejoras en eficiencia y calidad.
NITRAP AGROBIOLÓGICOS

Soluciones biológicas que potencian el futuro del agro.


Los bioinsumos permiten abordar diversas problemáticas:
• No generan resistencia de las plagas y patógenos.
• Control de plagas y enfermedades.
• Inducción de defensas.
• Promoción del crecimiento y desarrollo vegetal.
• Disminuye la demanda de recursos no renovables para su producción.
• No deja trazas de residuos tóxicos en los alimentos.
• Herramienta biotecnológica que brinda soluciones al sector en el contexto de las Buenas Prácticas Agrícolas.
• Permite generar alimentos inocuos y sustentables ambientalmente.
Plataforma PUMA adquiere ILABS y suma verificación “libre de deforestación” a su suite MMRV
La incorporación de ILABS potencia la plataforma de medición, monitoreo, reporte y verificación (MMRV) de Plataforma PUMA, que ahora permite verificar deforestación y uso del suelo con evidencia geoespacial para cumplir regulaciones internacionales y acelerar la transición hacia cadenas de suministro regenerativas.
Plataforma PUMA, compañía tecnológica de MMRV para el sector agrobioindustrial, adquirió ILABS, startup de inteligencia artificial aplicada a imágenes satelitales que permite identificar uso del suelo y eventos de deforestación con histórico de hasta 20 años.
Con esta integración, PUMA ofrece trazabilidad ambiental verificable de origen: las empresas pueden demostrar que sus materias primas provienen de áreas libres de deforestación, fortalecer el acceso a mercados regulados y reducir riesgos en su cadena de suministro.
¿Qué incorpora PUMA con ILABS?
• Verificación libre de deforestación y uso del suelo con respaldo de imágenes satelitales.
• Cobertura histórica (hasta 20 años) para evaluar cambio de uso del suelo.
• Automatización y escala para monitorear extensas áreas y acreditar cumplimiento frente a regulaciones internacionales.
• Más granularidad para la toma de decisiones en campo y transparencia para auditores, clientes e inversores.
Impacto para clientes
• Cumplimiento regulatorio (p. ej., marcos internacionales que exigen cadenas libres
de deforestación).
• Apertura de mercados y aceleración de exportaciones con evidencia verificable.
• Gestión de riesgos: identificación temprana de incumplimientos y trazabilidad fin a fin.
Hoy damos un paso clave. Plataforma PUMA adquirió ILABS y sumamos verificación libre de deforestación a nuestra suite MMRV.
Esto significa que las compañías del sector agroalimentario ahora pueden demostrar, con evidencia geoespacial, que sus materias primas no provienen de zonas deforestadas, fortaleciendo el acceso a mercados regulados y la confianza de consumidores e inversores.
¿Cómo lo hacemos? Integrando IA aplicada a imágenes satelitales con capacidad de analizar histórico de hasta 20 años y monitorear extensas áreas en forma automática y escalable.
Lo que habilita para tu organización:
• Cumplimiento regulatorio con evidencia verificable.
• Riesgo reducido en abastecimiento y reputación.
• Trazabilidad de origen y transparencia fin a fin.

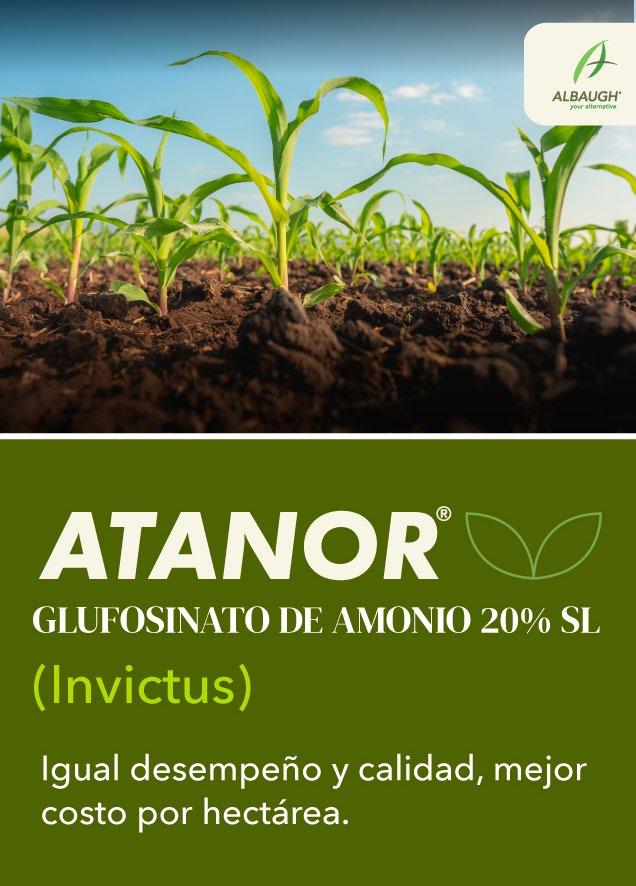
La Conservación Eficiente del Girasol en Silo Bolsa: Claves para el Éxito

Por: Por: Leandro Cardoso, Ricardo Bartosik, Diego de la Torre, Bernadette Abadía y Giselle Maciel. INTA EEA Balcarce
La cosecha de girasol durante la campaña 2024/2025 marcó un volumen récord de 4,7 millones de toneladas. Se estima que al menos un 30% de dicho volumen se almacena en silo bolsas, lo cual representa más de un millón de toneladas almacenadas en este sistema. El uso correcto de la tecnología de silo bolsa permite evitar ineficiencias en la cadena de valor de dicha oleaginosa. Las recomendaciones para una conservación eficiente de girasol en silo bolsa combinan el respeto a las consideraciones básicas sobre el uso de la bolsa, sin descuidar las particularidades del almacenaje de una oleaginosa con parámetros de calidad muy sensibles al deterioro temprano.
Desafíos específicos del almacenamiento de girasol
El girasol requiere un manejo postcosecha específico debido a su composición y comportamiento durante el almacenamiento. Su alto contenido de aceite (más del 50%) lo hace particularmente vulnerable al enranciamiento oxidativo, un proceso que se acelera en presencia de humedad y temperatura elevadas. Aunque la acidificación de la materia grasa progresa lentamente en grano seco, incluso una leve humedad puede disparar un deterioro acelerado.
A esto se suma un nivel de impurezas superior al de otros granos (5% en promedio, Cámara Arbitral de Rosario), que tienden a concentrarse durante el almacenamiento, generando microambientes propensos al deterioro. Además, su naturaleza higroscópica le permite intercambiar humedad con el ambiente más fácilmente que otros granos, lo que complica su conservación en condiciones variables.
Estas características hacen que el concepto de “humedad de almacenamiento seguro” sea especialmente relevante. Este se define como el contenido de humedad del grano que mantiene la humedad relativa intergranaria por debajo del 67%, umbral crítico para evitar el desarrollo fúngico. En el caso del girasol, su elevada proporción de aceite reduce la capacidad del grano para retener agua en equilibrio con el aire intergranario, lo que deriva en una humedad segura de almacenamiento significativamente más baja que en cereales: alrededor del 8% a 25 °C. Este valor contrasta con la base comercial del 11% y la tolerancia del 14% establecidas por las normas argentinas, generando un desfasaje que representa un riesgo real de deterioro.
El sistema de silo bolsa como sistema de almacenamiento
El sistema de silo bolsa ha transformado la logística postcosecha en Argentina y actualmente se implementa en más de cincuenta países. Su difusión se debe principalmente a su bajo costo de implementación y a la flexibilidad que ofrece, permitiendo almacenar incluso en el mismo lote de producción y ajustando la capacidad de
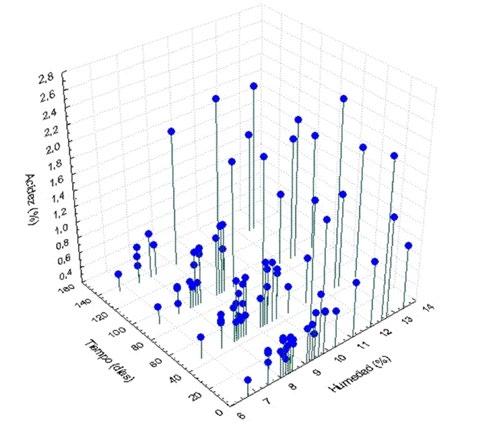

acopio según las necesidades de cada campaña.
El principio fundamental de este sistema se basa en la modificación del ambiente intergranario por el consumo de oxígeno y la generación de dióxido de carbono, debido a la respiración de los componentes bióticos del granel (granos, hongos, insectos). Esta modificación atmosférica, cuando se mantiene la hermeticidad, reduce la actividad y desarrollo de microorganismos e insectos, facilitando la conservación del grano.
Particularidades del manejo de girasol en silo bolsa
La capacidad de almacenaje de un silo bolsa con girasol se reduce aproximadamente un 40% respecto a cereales. Un silo bolsa estándar (9 pies de diámetro y 60 metros de largo) puede almacenar entre 120-140 toneladas de girasol (2-2,4 toneladas por metro lineal), mientras que el mismo envase almacenaría unas 180 toneladas de soja o maíz, y 210-220 toneladas de trigo.
“El sistema de silo bolsa ha transformado la logística postcosecha en Argentina y actualmente se implementa en más de cincuenta países”
Dado su bajo peso específico, el grano de girasol genera un estiramiento mínimo del silo bolsa tras el embolsado, lo que contribuye a una forma más globosa o semicircular. Esta morfología también se ve influida por las condiciones de almacenamiento típicas del otoño, cuando las temperaturas moderadas limitan el asentamiento del grano dentro de la bolsa, a diferencia de lo que ocurre con granos más pesados como el trigo, que suelen embolsarse en verano y presentan una mayor compactación.
Al igual que en otros sistemas de almacenamiento, los factores que condicionan la actividad biológica (principalmente microorganismos) en orden de importancia, son: humedad (factor primario), temperatura (regulador de la velocidad de desarrollo cuando la humedad es favorable) y disponibilidad de oxígeno, que en condiciones de hermeticidad puede convertirse en factor limitante).
Entonces, la hermeticidad del silo bolsa permite reducir los procesos de deterioro respecto a otros sistemas, aunque no elimina completamente el deterioro de parámetros sensibles como la viabilidad (capacidad de germinar) y la acidificación de la materia grasa cuando el grano se almacena por encima de la humedad segura. Otros parámetros de calidad comercial, como el contenido de aceite son relativamente más estables, afectándose cuando el deterioro está más avanzado.
Otro aspecto que favorece relativamente la conservación del grano, sobre todo en zonas productivas del sur de la región pampeana, es la baja temperatura del grano durante los primeros meses de almacenaje. Esto ocurre porque el grano en el silo bolsa está muy influenciado por la temperatura ambiente. Por lo tanto, es normal que el girasol embolsado en otoño reduzca gradualmente su temperatura con la llegada del invierno, alcanzando valores inferiores a los 15ºC. Bajo estas condiciones, los procesos biológicos de deterioro se reducen, aunque no se inhiben. En otras regiones donde la temperatura ambiente es mayor (por ejemplo, Noroeste de Argentina) este efecto benéfico no existe y por lo tanto, el manejo de la humedad debe ser más ajustado aún.
La higroscopicidad del girasol favorece la estratificación de humedad dentro del silo bolsa, sobre todo cuando la humedad del grano no es baja. Al haber humedad en el ambiente intergrananio, esta se mueve debido a los diferenciales de temperatura (influenciados por la temperatura ambiente y la radiación solar), que causan migración de

humedad desde zonas más cálidas (centro del silo bolsa) a más frías (grano cercano a la periferia del silo bolsa). Las prácticas para reducir este fenómeno incluyen almacenar granos secos y minimizar los sectores donde el grano no esté en contacto con el polietileno del silo bolsa.
Recomendaciones técnicas para el almacenamiento
Para lograr una conservación eficiente del girasol en silo bolsa, se deben considerar los siguientes aspectos técnicos:
- Humedad del grano: Es el factor primario que determina la conservación. Diferentes estudios indican que la acidez de la materia grasa se mantiene relativamente estable cuando el grano se almacena entre 8 y 9% de humedad (Gráfico).
- Selección del terreno y disposición de las bolsas: Ya sea a campo, acopio o industria, es imprescindible que la disposición de las bolsas sea en sitios o playones predefinidos y con una adecuación previa. Esto nos garantizará que los silo bolsas logren y mantengan una buena hermeticidad y

que no se produzcan situaciones de anegamiento o encharcamiento, independientemente de las condiciones climáticas. El sitio de emplazamiento debe ser elevado, con leve pendiente, alejado de árboles y libre de elementos que puedan perforar la bolsa. Es conveniente que las bolsas estén al menos a 30 metros de distancia de posibles sitios de refugio de peludos o ratas. Las bolsas deberán estar agrupadas de a pares (o a lo sumo de a 3), con un espaciamiento de 1 metro entre las mismas y calles de al menos 6 metros entre grupos de bolsas.
- Confección adecuada: Contar con un terreno firme y limpio facilitará lograr una bolsa uniforme, sin sectores con depresiones. Ayudará en este aspecto un correcto ajuste de la bolsa en la cámara de la embolsadora, por medio de zunchos elásticos y una separación no mayor a dos dedos entre la bandeja inferior y la cámara o túnel de la embolsadora. Se recomienda utilizar "mangas" en las bocas de descarga de la tolva para reducir la distancia de recorrido del grano, lo cual minimiza la deriva de materias extrañas, particularmente problemático cuando se embolsa girasol sucio en días ventosos.
Tanto el cierre inicial como final de la bolsa se deberá hacer con termoselladora, lo cual permite garantizar que el silo bolsa quedó hermético. El cierre final deberá cubrirse con tierra de manera que no quede el silo bolsa flojo, con espacios de aire entre la bolsa y el grano.
- Monitoreo sistemático: La frecuencia de seguimiento debe aumentar con el nivel de riesgo (mayor humedad, temperatura ambiente elevada, baja calidad inicial). La medición de CO₂ dentro de la bolsa constituye una herramienta útil para detectar tempranamente problemas de conservación.
- Mantenimiento de la integridad física: La bolsa debe permanecer herméticamente sellada para evitar la entrada de agua e insectos. Es crucial detectar rápidamente roturas por clima, animales o manipulación, y sellarlas correctamente con parches especiales.
Congreso de Silo Bolsa
¿Requieres conocer más sobre este tema o cualquier otro referido al sistema de silo bolsa? El 2do Congreso de Silo Bolsa, mayor foro mundial de la tecnología, se llevará a cabo en Balcarce, Argentina durante los días 15, 16 y 17 de octubre. Para más información ingresa en (http://www.congresosilobolsa.org).


Del apretón de manos al emoji en las ventas agrícolas
¿Grieta generacional o grieta comercial?















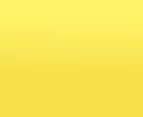



Por: Ing. Agrónomo Mariano Larrazabal, Gerente de Biosoluciones Montecor
Cuando el junior habla en stickers, el middle vive en excel y el senior prefiere el teléfono, ¿Cómo vendés en equipo cuando cada generación opera en su propio canal y a su propia velocidad?
Y esto que describo, es super cotidiano. La escena se repite en todo el sector agropecuario:
• Vendedores senior con décadas de campo.
• Perfiles de mediana edad que conectan lo tradicional con lo digital.
• Jóvenes hiperconectados que respiran datos y velocidad.
En un mercado donde clientes, herramientas y decisiones cambian a gran ritmo, el verdadero diferencial ya no está solo en qué vendés, sino en cómo lo vendés y quién lo comunica.
Si esa diversidad generacional no se gestiona con objetivos, la ventaja se transforma en desalineación, frustración y oportunidades perdidas.
Para entender mejor esa dinámica, vale la pena identificar los tres perfiles generacionales que conviven hoy en los equipos de venta del agro.
Tres arquetipos generacionales en equipos de venta del agro
Para lograr que un equipo comercial agro funcione como un verdadero sistema y no como piezas sueltas que se pisan entre sí, primero hay que entender quiénes lo integran y desde qué lógica operan.
En el agro, esa lógica está profundamente marcada por la generación a la que pertenece cada perfil.
No es lo mismo quien se formó vendiendo con la libreta en la camioneta, que quien aprendió a vender con datos en tiempo real o con campañas segmentadas desde un CRM.
Cada generación tiene sus códigos, sus fortalezas y también sus límites. Y si no los identificamos con claridad, la desconexión no solo será cultural, sino comercial.
Estos son los tres grandes arquetipos que hoy conviven en los equipos de venta del agro.
1. Los Pioneros del Surco (Baby Boomers y mayores de 55)
¿Quién sostiene el agronegocio cuando todo falla? ¿Quién conoce el campo sin
mirar una pantalla, y reconoce al cliente con solo escucharle la voz?
Hablamos de una generación que aprendió a vender recorriendo caminos de tierra, sin GPS ni CRM, pero con una memoria comercial afilada y una ética de trabajo que se transmite más por ejemplo que por PowerPoint. Son los que convierten relaciones en ventas duraderas, porque su palabra pesa más que cualquier contrato digital.
Incluir a estos perfiles en la estrategia comercial no es solo un gesto de respeto, es una decisión inteligente. Su experiencia no se improvisa ni se copia. Pero para que sigan aportando, necesitan que la transformación digital se les explique con propósito, no como una imposición.
Son los “Pioneros del Surco”. Representan la base firme del equipo comercial del agro. Y si logramos que no se sientan desplazados por la velocidad digital, sino integrados desde su experiencia, su impacto puede estar tan vigente como el primer día.
Para entender su valor real, primero hay que conocer su historia, su lógica de trabajo y aquello que los hace únicos.
Nacieron con el apretón de manos como contrato y el campo como escuela de agronegocios. Representan la experiencia, valoran la palabra empeñada y las relaciones cara a cara. No son reacios a la tecnología, pero la usan con propósito, no por moda o por instructivo.
No necesitan Google para entender el cultivo, ni un CRM para seguir a un cliente.
Su talón de Aquiles: pueden resistirse a cambios rápidos o digitalizaciones impuestas sin justificación clara. Si no ven el fondo real y tangible del tema, bajan la persiana y se encierran en lo conocido.
2. Los Puentes del Agro (Generación X y early millennials, 35-55)
¿Qué pasa con quienes están justo en el medio? Los que no son ni los más veteranos ni los más digitales, pero sobre quienes suele recaer todo el peso de mantener unido al equipo.
Son quienes aprendieron a vender con papel, planilla y llamada telefónica, pero hoy usan CRM, coordinan por WhatsApp y reportan con dashboards. Tienen la habilidad única de entender el lenguaje de los pioneros y, al mismo tiempo, decodificar la lógica veloz de los más jóvenes. Son el engranaje invisible que sostiene la máquina comercial del agro.
Reconocer y fortalecer su rol es clave para evitar que se quemen en el intento. Si se los apoya con procesos claros y autonomía, pueden ser el puente que convierte fricción generacional en sinergia comercial real.
Ellos son los Puentes del Agro: generación intermedia, con visión estratégica, oficio comercial y la capacidad de mirar al campo y al mercado al mismo tiempo. Pero si no se cuidan, pueden quedar atrapados entre dos mundos, cargando solos con la cultura del equipo.
Y no es casualidad: su trayectoria los posiciona justo en el cruce de dos épocas.
Hijos del campo analógico y padres del agro digital. Hacen de traductores entre la tradición y la innovación. Tienen visión estratégica y se bancan el peso del liderazgo intermedio.
Son clave para traducir ideas entre ambos extremos. El puerto de conexión entre lenguajes y formas de trabajar.
Su punto fuerte: saben cuándo escuchar al campo y cuándo mirar al mercado.
Su desafío, a veces quedan atrapados intentando complacer a ambos extremos y cargan con el peso de sostener la cultura del equipo.
3. Los Nómadas del Pixel (Z y late millennials, <35)
¿Y si tu próximo récord de ventas no viniera de la experiencia, sino de la velocidad?
En cada equipo comercial agro hay perfiles que no esperan la orden, la ejecutan, la miden y la optimizan (todo desde su celular).
Son digitales nativos, pero no solo eso. Tienen una mentalidad colaborativa, una mirada analítica y una sensibilidad aguda por el propósito. Llegaron al agro con otra lógica. Hablan rápido, actúan aún más rápido y, si no se sienten escuchados, desaparecen igual de rápido.
Integrarlos no es solo cuestión de onboarding. Es crear contextos donde puedan desplegar todo su potencial sin rebotar con procesos arcaicos o jerarquías verticales. Bien acompañados, pueden acelerar la transformación comercial desde dentro, sin manuales ni excusas.
Ellos son los “Nómadas del Pixel”. Si los ves como aliados y no como una amenaza a lo establecido, pueden ser el motor silencioso que modernice la forma en la que el agro vende, comunica y se conecta con sus clientes.
“Trabajar para el equilibrio entre tradición y tecnología puede fortalecer un equipo comercial multigeneracional en ventas”
No son prácticas emergentes, son el nuevo estándar comercial en movimiento.
Llegaron con WhatsApp como canal de ventas, Zoom /Team / Meet como sala de reuniones y reels como pitch. Tienen mirada fresca y una agilidad tecnológica brutal.
Destaca su hambre de impacto, de propósito y de feedback constante. Aportan agilidad y análisis.
Pero, pueden frustrarse rápido si no se sienten escuchados o si los procesos les parecen lentos o innecesarios. Su motivación cae rápido.
Por qué la mezcla de generación en las ventas agrícolas puede hacer ruido
Porque cuando no se gestiona con intención, lo que debería ser una ventaja competitiva se convierte en una fuente constante de fricción.
• Sin escucha, la diversidad se vuelve un choque constante.
• Sin estrategia, la diferencia se convierte en distancia.
• Sin humildad, se pierde todo el valor de cada generación.
Gestionar bien esta brecha en un equipo de ventas del agro, marca la diferencia entre un equipo que siembra oportunidades y otro que deja cosechas enteras sin levantar.
Hay cosas que es mejor aceptar de una:
• Nadie arranca entendiendo todo, en la adaptación hay lugar para los errores. Cuando aprendemos un nuevo idioma es normal balbucear, lo mismo aplica a los códigos generacionales.
• El liderazgo intermedio es bisagra: sin estos puentes del agro activos, la organización se parte.
• La humildad rinde: preguntar antes de imponer. Escuchar antes de corregir.
Hoy convivimos en empresas donde distintos estilos, tiempos y lenguajes operan en paralelo, muchas veces sin cruzarse.
Se nota en los silencios o mensajes que no llegan, en prioridades que no encajan y en decisiones que se toman con diferentes velocidades.
La coexistencia de “Pioneros del Surco, Puentes del Agro y Nómadas del Pixel” ya no es una eventualidad. Es la nueva normalidad de los departamentos de ventas y marketing del sector agropecuario y agroindustrias.
¿Cómo se gestiona un equipo de ventas multigeneracional en el agro?
Me toca verlo bastante en muchos de los equipos con los que trabajo: la gestión mul-
tigeneracional no es un desafío de edades, sino de códigos compartidos. El conflicto no es entre generaciones, es entre formas de percibir, comunicarse y actuar.
La buena noticia es que sí se puede gestionar esa multiplicidad, y cuando se hace bien, se convierte en ventaja comercial real.
Dejo algunas pistas por acá para pensar (y actuar).
1. Diseñá espacios con propósito
Esto no se resuelve con un café ni con reuniones mixtas. Hoy se necesitan interacciones estructuradas, pensadas para generar cruce de perspectivas y aprendizaje mutuo:
• Mentoring inverso (jóvenes enseñando digital a seniors).
• Duelos de pitch (junior vs senior con feedback cruzado).
• Parejas comerciales cruzadas en visitas al campo.
2. Creá un diccionario emocional compartido
Lo que para uno es “rigidez”, para otro es “seriedad”. Lo que uno llama “informal”, otro lo interpreta como “cercano”.
Sin un lenguaje común, todo se malinterpreta. Por eso, es clave facilitar talleres de percepciones y comunicación intergeneracional. Trabajá los supuestos. Dejá que cada perfil explique su código y lo ponga en común con los demás.
3. Definí dinámicas y no solo procesos
Un equipo no se une por un manual o protocolos, sino por dinámicas compartidas y acuerdos cotidianos que crean cultura y generan vínculo.
Preguntas clave que toda fuerza de ventas debería consensuar:
• ¿Cómo se celebra un cierre de venta?
• ¿Qué criterios definen si un mensaje va por WhatsApp, correo o llamada?
• ¿Qué canal se usa para cosas urgentes?
• ¿Cuándo y dónde se revisan los aprendizajes de la semana (aciertos + errores)?
• ¿Qué hacemos cuando un cliente plantea una objeción que ninguno puede resolver en el momento?
• ¿Cómo se inicia y termina una reunión comercial?
Si no se establecen códigos mínimos, cada uno actúa desde su paradigma y el ruido está garantizado.
4. Aceptá la torpeza como parte del aprendizaje
Muchos equipos evitan los roces. Error.
Las diferencias no se borran, se trabajan. Con tiempo, con ganas y escuchando. Y sí, al principio puede faltar fluidez, es parte del proceso.
Lo que hoy resulta incómodo, mañana conecta. La incomodidad, bien gestionada, siembra los mejores resultados.
Acciones tácticas que funcionan
1. Diagnóstico profundo: mapear flujos de comunicación y puntos de roce. Encuestas 360°, entrevistas, auditoría de CRM.
2. “Duelos de pitch”: junior versus senior, presentan la misma propuesta y se dan feedback abierto.
3. “Duo de campo”: un nómada del pixel viaja con un pionero del surco a la finca (uno captura data, el otro lee el cultivo o maquinaria).
4. “Glosario vivo”: wiki interno donde cada generación define su jerga y se responden preguntas “sin vergüenza”.
5. “Viernes de micro-learning”: un puente del agro explica márgenes, un Z enseña hacks de LinkedIn Sales Navigator.
6. Cultura de mejora continua: Feedback trimestral y KPI combinados (soft + hard) OKR mixtos, paneles compartidos, celebraciones públicas.
En resumen, trabajar para el equilibrio entre tradición y tecnología puede fortalecer un equipo comercial multigeneracional en ventas.
La convivencia entre vendedores con décadas de relación cara a cara y jóvenes que se mueven con naturalidad en entornos digitales refleja un fenómeno cada vez más presente en el sector.
No se trata de elegir un estilo sobre otro, sino de encontrar la manera de combinar lo mejor de cada generación. Cuando eso ocurre, el agronegocio gana velocidad, inteligencia colectiva y un aprendizaje cruzado que vale oro.
Hoy el agro enfrenta un reto profundo: atraer, retener y hacer convivir a generaciones que piensan, trabajan y se comunican de forma distinta. Pero este desafío es también una oportunidad de transformación.
La clave no está solo en la adopción de tecnología, sino en entender que ningún cambio va a funcionar si no se alinea lo más complejo y valioso: las personas.

AGROMIRA 2025
Innovación y sostenibilidad desde el Corazón de Costa Rica para toda América Latina y El Caribe


Por Carlos Vidal
Viajar a Turrialba en la Provincia de Cartago, en el centro de Costa Rica, es mucho más que recorrer kilómetros: es entrar en un territorio donde la investigación, la innovación y la agricultura sostenible se encuentran en un mismo espacio.
En el campus del CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza), tuve la oportunidad, entre el 6 y el 8 de mayo, de participar de Agromira 2025, un encuentro que se consolida como punto de referencia regional para el intercambio de conocimientos, tecnologías y experiencias en el sector agroalimentario.
El CATIE, con más de 75 años de historia, es reconocido internacionalmente por su aporte a la investigación aplicada y la formación de líderes en sostenibilidad, cambio climático y agroecosistemas. Dentro de este ecosistema, Agromira surge como un espacio para
ENTREVISTA
que productores, investigadores, empresas, organismos internacionales y estudiantes dialoguen y construyan soluciones frente a los retos globales que atraviesa la agricultura.
Un taller para el diálogo y la acción
Durante mi participación, tuve el honor de moderar un taller sobre Blockchain y Contratos Inteligentes, enfocado en mostrar el potencial de estas tecnologías para transformar la trazabilidad, la transparencia y la eficiencia en el negocio agro. La dinámica permitió explorar casos concretos, debatir sobre oportunidades y riesgos, y pensar en escenarios de implementación adaptados a la realidad productiva de América Latina. Y el formato abierto generó un intercambio enriquecedor entre expertos, emprendedores y representantes de instituciones de distintos países del mundo, revelando que el futuro digital del agro ya está en marcha.
Agromira: más que un evento, una plataforma
Con actividades que combinaron conferencias, talleres, demostraciones tecnológicas y espacios de networking, esta primera edición de Agromira ha permitido posicionarla como una marca registrada en el sector y un catalizador de alianzas en torno a la agricultura sostenible. La edición 2025 se distinguió por la presencia creciente de soluciones basadas en tecnologías digitales enfocadas a potencias la sostenibilidad de la producción y el negocio agro en particular.
Pero más allá del evento, lo que quedó es el espíritu colaborativo. La energía que circula en los pasillos del CATIE deja claro que la innovación en agricultura no solo requiere tecnología, sino también puentes humanos entre actores que comparten una misma visión.
Conversando con Adriana Escobedo Aguilar
Para conocer más sobre el presente y el futuro de Agromira, conversé con Adriana Escobedo Aguilar, coordinadora general del equipo organizador.
1. ¿Cuál fue la motivación inicial para crear Agromira y cómo ha evoluciona do desde sus primeras ediciones?
La principal motivación detrás de AGRO MIRA fue tratar de romper con la lógica de las "islas" que tanto vemos en el sector. Hay muchas personas y organizaciones intentando hacer las cosas diferente, pero de forma aislada, y eso termina diluyendo el impacto. Por eso, lo que comenzó como un espacio para la actualización profesional evolucionó hacia algo mucho más relevan te: una plataforma colaborativa que hoy re úne a más de 80 entidades y empresas con un objetivo común. Si realmente queremos alcanzar las metas de bienestar y seguridad alimentaria al 2050, no podemos hacerlo solos. Necesitamos hacerlo juntos.
2. ¿Qué diferencia a Agromira de otros eventos agroalimentarios en la región?
La diferencia de AGROMIRA nace desde su misma concepción. Fue diseñado a partir de un proceso de co-creación, en el que participaron más de 200 profesionales del sector, con el objetivo de asegurar que real mente respondiera a las necesidades del agro, especialmente desde la perspectiva de los negocios. Tanto fue así, que incluso el nombre y la identidad gráfica surgieron de un concurso abierto a jóvenes de toda


América Latina y el Caribe (el ganador fue un joven de Bolivia), porque queríamos evitar el error común de diseñar un evento desde la visión cerrada del equipo organizador.
Con esa base, construimos nuestros perfiles de buyer persona, replanteamos la metodología del evento y diseñamos una experiencia centrada en el participante, pensando siempre en generar un valor real para quienes asisten a eventos de este tipo. Un detalle que me gusta resaltar es que aprovechamos al máximo el campus del CATIE: los traslados a pie entre espacios no solo le dieron dinamismo al evento, sino que también aportaron a la reducción de emisiones.
3. ¿Cuáles fueron, a tu juicio, los principales logros de la edición 2025?
AGROMIRA 2025 convocó a más de 500 personas de 21 países y múltiples sectores. Su agenda incluyó más de 50 actividades bajo un formato híbrido y multisectorial orientado a la acción, que facilitó la actualización técnica, la visibilización de soluciones territoriales, la articulación de alianzas y la movilización de actores clave. Entre sus principales logros se destacan:
Desde lo empresarial y de alianzas:
• Participación activa de más de 90 MIPYMES y emprendimientos.
• Instalación de una feria con 36 stands, visibilizando 53 marcas y emprendimientos.
• Desarrollo de 6 mesas de conexión temática con más de 60 actores clave para catalizar vínculos y propuestas regionales.
• Participación de más de 40 especialistas internacionales.
• Participación de 5 patrocinadores oficiales y más de 25 alianzas estratégicas activas que, pese a un contexto internacional desafiante, respaldaron esta iniciativa.
Desde lo comunicacional y de posicionamiento:
• Alcance superior a 1,3 millones de personas en redes sociales, con más de 2,9 millones de impresiones.
• Posicionamiento del CATIE como referente en agronegocios sostenibles, un tema en el que, pese a más de 20 años de trabajo, no tenía este nivel de visibilidad.
• Base activa para la Plataforma AGROMIRA: Más de 50 personas ya se han inscrito para co-crear la plataforma regional, evidenciando un compromiso real más allá del evento.
Desde la sostenibilidad y el legado ambiental:
• Modelo de sostenibilidad con reconocimiento oficial: La obtención de la Bandera Azul Ecológica con nota perfecta (100 puntos).
• Reconocimiento de la Oficina Nacional Forestal por la siembra de 550 árboles en el marco del programa Siembratón 2024–2025. A los que se sumarán 200 árboles en
los próximos meses superando en creces la meta de compensación del evento.
4. ¿Qué tendencias o tecnologías emergentes marcaron el pulso del evento este año?
Sin duda, una de las tendencias más marcadas en esta edición fue el interés por la inteligencia artificial aplicada a los agronegocios, así como el tema de mercados. Fueron los temas más solicitados tanto en los talleres virtuales como en las interacciones presenciales. La gente está muy consciente de que, con todo lo que está ocurriendo a nivel global (desde disrupciones geopolíticas hasta cambios en el comportamiento del consumidor) se necesita información oportuna, herramientas tecnológicas y capacidad de adaptación.
Y más allá de lo tecnológico, hubo una clara conciencia sobre la importancia de construir alianzas reales y sostenibles. Eso se reflejó en las salas de conexión creativa y las dinámicas de networking, donde quedó claro que nadie puede enfrentar solo los desafíos del sector.
5. ¿Cómo se articula Agromira con las líneas de trabajo del CATIE?
AGROMIRA se alinea directamente con el trabajo que el CATIE ha venido impulsando desde el año 2001 en torno al fortalecimiento de cadenas de valor sostenibles y la competitividad de las MIPYMES del sector agro en América Latina y el Caribe. Esta plataforma nace precisamente como una evolución natural de más de dos décadas de experiencia institucional en investigación aplicada, formación profesional y asistencia técnica orientada a transformar los sistemas agroalimentarios desde la sostenibilidad, la inclusión y la innovación. Asimismo, se proyecta como el principal medio de actualización profesional de los profesionales que han sido parte del programa internacional de maestría en gestión de agronegocios y mercados sostenibles (GANEMOS) del CATIE.
Además, AGROMIRA refleja varias de las metas institucionales del CATIE, como contribuir al desarrollo sostenible, fortalecer capacidades locales y posicionar al CATIE como referente regional en soluciones integradas para los territorios. Lo logrado en esta primera edición no solo visibiliza el conocimiento técnico acumulado por el equipo de agronegocios, sino que consolida al CATIE como un nodo articulador clave para construir puentes entre ciencia, política pública, empresas, juventudes y cooperación internacional.
6. ¿Qué impacto concreto esperan que genere el evento en productores, empresas y comunidades de la región?
El impacto que esperamos va más allá de los tres días del evento. AGROMIRA busca acelerar procesos de transformación en los territorios, conectando a productores, empresas y comunidades con conocimientos aplicables, herramientas estratégicas y alianzas concretas. Aspiramos a que cada participante se lleve ideas accionables, contactos relevantes y una visión renovada para avanzar hacia modelos de negocio más sostenibles, resilientes e inclusivos. Además, al activar redes regionales, sem-
bramos condiciones para nuevas oportunidades de mercado, financiamiento e innovación con impacto directo en la calidad de vida rural.
7. Todos quienes hemos formado y ya formamos parte de AGROMIRA hemos quedado extasiados, predispuestos y estimulados para volver a encontrarnos. En ese sentido, te pregunto si ya hay fecha y foco temático para la próxima edición.
Aún no tenemos una fecha definida, pero sí está proyectado que la próxima edición de AGROMIRA se realice en el 2027. Tal como ocurrió en esta primera edición, los temas no serán impuestos desde una agenda cerrada, sino construidos desde las necesidades reales del ecosistema de agronegocios sostenibles en América Latina y el Caribe. Nuestro compromiso es mantener ese enfoque de escucha activa, co-creación y conexión territorial que dio tan buenos resultados en 2025.
8. ¿Qué consejo le darías a quienes quieran participar por primera vez en Agromira?
Mi consejo sería que vengan con la mente abierta y con disposición genuina de conectar más allá de sus agendas personales o institucionales. AGROMIRA no es solo un evento, es un espacio para repensar la forma en que estamos contribuyendo (o no) al cambio que necesitamos en nuestros sistemas agroalimentarios. Participar en AGROMIRA implica comprometerse con impactos reales y con la construcción colectiva de soluciones que nos acerquen a esas grandes metas globales que, a veces, sentimos lejanas, pero que solo se alcanzan si trabajamos desde lo local, con propósito y en red.
9. ¿Qué rol ves para la cooperación internacional en los próximos años dentro del sector agroalimentario?
Creo que la cooperación internacional tiene un rol clave como articuladora de esfuerzos en el sector agroalimentario. Más que acciones puntuales, lo que se requiere en este momento es una visión integradora que permita alinear iniciativas, compartir aprendizajes y sumar capacidades entre múltiples actores. Los desafíos que enfrentamos (como garantizar la producción sostenible de alimentos y el acceso al agua potable para una población creciente hacia 2050) exigen soluciones coordinadas, sostenidas y adaptadas a cada territorio. La cooperación puede ser un puente para facilitar esos procesos, apoyando no solo con recursos, sino con conocimiento, plataformas de articulación y apuestas transformadoras de largo plazo.
Cierre
Solo para cerrar esta nueva nota, me resta agradecer a todo el equipo organizador, a los directivos del CATIE y a los participantes, en el entendimiento que este evento y esta conversación con Adriana no solo permitirá profundizar en la filosofía y los objetivos de Agromira, sino también vislumbrar cómo un evento nacido en Costa Rica puede inspirar cambios fundamentales en toda América Latina y El Caribe.
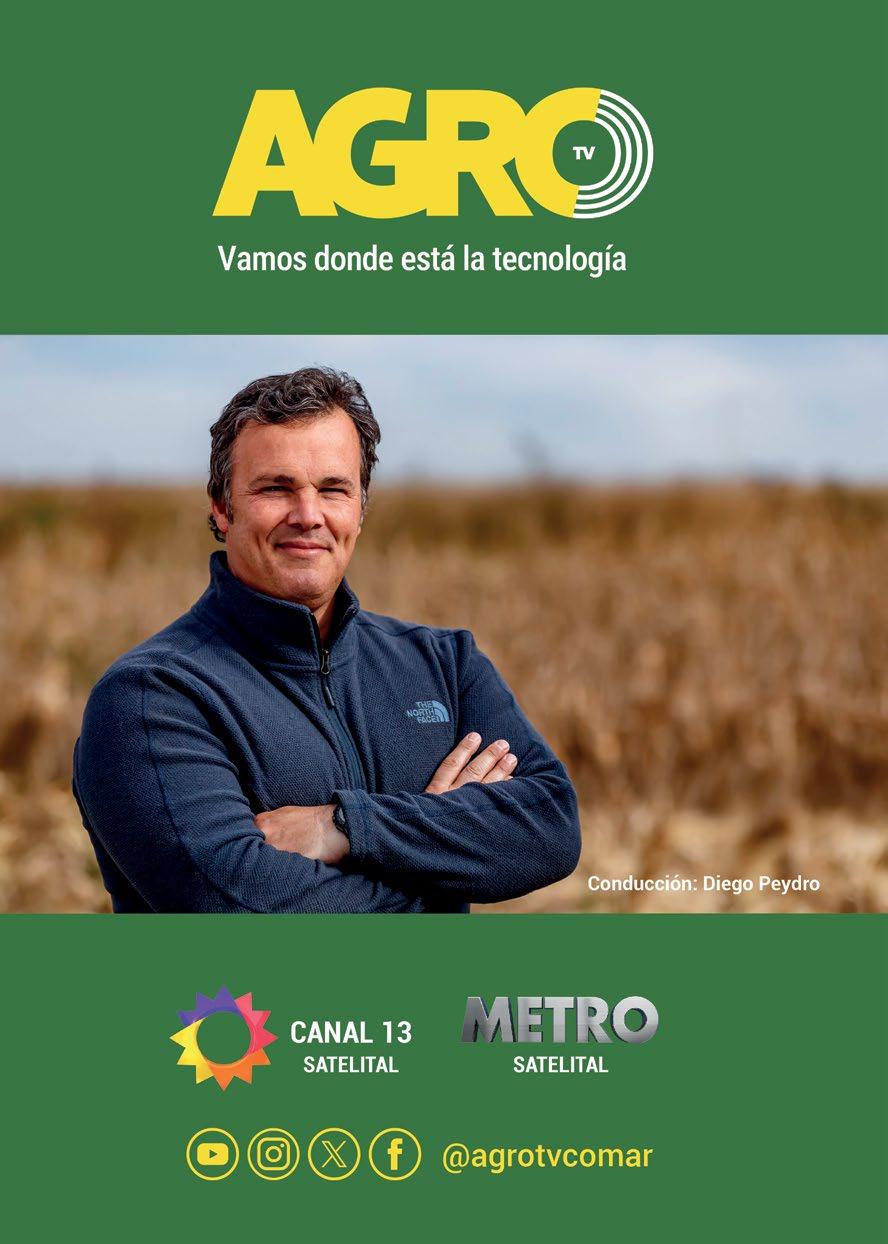
Del campo a la mesa: cómo cuidar lo que producimos en el agro moderno
Por: Rodrigo Longarte, CEO Argentina & Chile en Smurfit Westrock
Cada 8 de septiembre se conmemora el Día del Agricultor y Productor Agropecuario en Argentina, establecido en 1944 por el Decreto N.º 23.317, en homenaje a la fundación de la primera colonia agrícola organizada en Esperanza, Santa Fe, en 1856. Una fecha que invita a reconocer el esfuerzo, la innovación y la dedicación de quienes garantizan que frutas, verduras y otros alimentos lleguen frescos y seguros a millones de hogares en todo el mundo.
En un contexto en el que los desafíos logísticos, la competitividad internacional y la demanda en materia de sustentabilidad marcan la agenda del sector, el packaging se consolida como un aliado estratégico para el agro. América
Latina es considerada a futuro como la despensa del mundo, lo que implica una enorme responsabilidad a la hora de garantizar la calidad, seguridad y sustentabilidad de lo que se produce. En este escenario, no se trata solo de embalar un producto, sino de protegerlo, optimizar los costos, mejorar su atractivo comercial y reducir el impacto ambiental. Sí, todo eso entra en juego al momento de diseñar un empaque. Según el Informe sobre el Índice de Desperdicio de Alimentos 2024 de la ONU Medio Ambiente (UNEP), cada año, un tercio de los alimentos producidos a nivel global se pierde antes de llegar al consumidor. Frutas y verduras lideran el ranking, generalmente por daños durante la cosecha, transporte,

embalaje o almacenamiento. Esto subraya la urgencia de garantizar soluciones eficientes y sostenibles para los productores, exportadores y distribuidores.
El agro moderno enfrenta el desafío de combinar seguridad alimentaria con productividad y responsabilidad ambiental. Por eso, el diseño de envases y embalajes se convierte hoy en una prioridad que fortalece la competitividad de productores y exportadores mediante materiales resistentes y adaptables, así como la optimización del espacio de almacenamiento y la cuidadosa selección de los materiales. De este modo, adoptar soluciones que minimicen el desperdicio promueve una economía más circular y consciente, donde cada recurso se aprovecha al máximo, generando valor para la producción y, en simultáneo, reduciendo el impacto medioambiental.
Un ejemplo concreto de cómo la innovación puede transformar procesos se encuentra en el rediseño de cajas para exportación de limones en Argentina. Al eliminar adhesivos, mejorar la ergonomía y optimizar los flujos de trabajo con un cierre simple pero efectivo, se logró aumentar la seguridad y la eficiencia operativa, reducir el impacto ambiental y entregar un producto final más competitivo y atractivo para el consumidor internacional.
En Smurfit Westrock creemos que proteger los productos, optimizar los recursos y reducir los desperdicios es parte de nuestro compromiso con el agro. Acompañamos a productores, exportadores e industrias con soluciones de packaging diseñadas con cuidado y adaptadas a las necesidades de cada etapa de la cadena, asegurando que los productos lleguen en óptimas condiciones desde el cultivo hasta el punto de venta. Todo esto, combinando calidad, eficiencia, innovación y sustentabilidad.
Porque cuidar lo que producimos hoy es la mejor manera de garantizar un campo más fuerte, sostenible y próspero para las próximas generaciones.
#VIDRIERA HA 2025








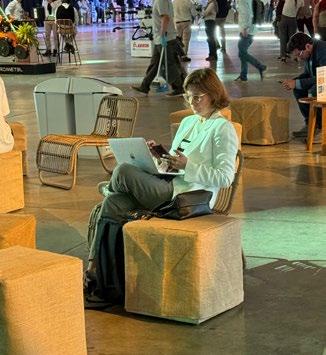












Spraytec con chiche nuevo

Domingos de 7 a 9h.

Acsoja
“La falta de incentivos hace que los productores de soja prioricen la lucratividad sobre la productividad, y esta eliminación de las retenciones podría revertirlo”
Con esa advertencia, el presidente de ACSOJA, Rodolfo Rossi, inauguró en Rosario el Seminario anual de la cadena sojera. Celebró la eliminación temporal de retenciones, pero remarcó que, sin políticas de largo plazo, no habrá adopción de tecnologías ni salto de productividad.
“Cuando la soja tiene la palabra”, se dio pocas horas después de que el Gobierno publicara el Decreto 682/25 que quitó las retenciones a los granos, una medida que obligó al presidente de la entidad, Rodolfo Rossi, a referirse al tema.
Rossi calificó la decisión como un alivio esperado, que para los productores que cuenten con stock es una oportunidad, que se trasladará a toda la cadena, aunque insuficiente por su carácter transitorio; también advirtió que “sin estímulos de largo plazo” no hay adopción de tecnologías para dar un salto de productividad.
“Necesitamos políticas estables, permanentes, que incentiven a invertir y generen seguridad jurídica. Eliminar retenciones de manera definitiva, mejorar la infraestructura y reducir la presión fiscal son pasos indispensables para desplegar todo el potencial de la cadena sojera”, afirmó.
Rossi enfatizó en el impacto de la falta de incentivos en las decisiones de los productores, que repercuten en que a pesar de que “muchas tecnologías están disponibles en el país, las condiciones económicas obligan a parte del sector productivo a manejarse bajo el concepto de lucratividad en vez de productividad. Esto significa elegir prácticas que apenas aseguren un margen inmediato, en lugar de apostar a la aplicación intensiva de tecnologías que permitan crecer de manera sustentable”, remarcó.
El dirigente consideró que este fenómeno se traduce en un “estancamiento” en la producción agrícola, en particular
de la soja, en el cual se siguen “cambiando figuritas” entre cultivos según la coyuntura, sin consolidar un crecimiento genuino.
El presidente de ACSOJA resaltó que, a pesar de estas limitaciones, la soja sigue siendo el motor de las exportaciones argentinas. En 2024, el complejo aportó 19.624 millones de dólares, lo que representó el 24,6% del total de las ventas externas del país, prácticamente duplicando al segundo sector exportador, el complejo petrolero-petroquímico.
En detalle, la composición de las exportaciones fue: 53,8% harina y pellets de soja; 32,2% aceite de soja; 10,3% grano; 2% biodiesel; y 1,7% otras actividades vinculadas.
“Estos números muestran que, aun en condiciones adversas, la soja sigue sosteniendo la economía nacional. Sin embargo, contamos con una agroindustria de clase mundial que hoy opera con capacidad ociosa. Tenemos a Messi en el banco: las posibilidades de crecer están intactas, solo falta ponerlo en la cancha”, graficó Rossi.
Todavía, queda mucho por hacer
En su repaso, el presidente de ACSOJA enumeró las restricciones que todavía pesan sobre la cadena: alta presión impositiva, infraestructura deficiente, problemas logísticos, falta de renovación en maquinaria agrícola y baja adopción de fertilización y biotecnología. “Si logramos revertir estos puntos, el despegue sería inmediato”, aseguró.
Por otra parte, Rossi también destacó los avances del Gobierno en la reducción de la inflación, la unificación cambiaria y la eliminación de fideicomisos, aunque insistió en la necesidad de dar señales claras y duraderas para atraer inversiones.
Finalmente, convocó a trabajar en conjunto para aprovechar las oportunidades globales de la soja y sus derivados:
“Debemos posicionar a la agroindustria como motor estratégico de la economía. Más trabajo, más valor agregado, más divisas y más equidad dependen de que logremos reglas claras que incentiven a producir más y mejor”.
Del encuentro en la Bolsa de Comercio de Rosario, participó el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, quien expresó sentirse honrado por la oportunidad de inaugurar el 10° Seminario de ACSOJA, especialmente "después de la medida potente que tomó el Gobierno en línea con la idea que tenemos de la producción: con cero % de retención a los granos", destacó el funcionario.
En este marco, señaló: "sabemos que no es todo, pero hay que empezar por algo, y este gobierno está haciendo mucho por el agro".
En la visión de Iraeta, "ha cambiado el paradigma, sabemos lo que significa el maltrato que ha recibido el campo por años de políticas públicas nefastas, pero las estamos enderezando" y aseguró que el gobierno nacional quiere que el campo vuelva a hacer lo fue y en ese camino está avanzando.
Para finalizar, el secretario tomó palabras del presidente Javier Milei respecto de que “el esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos, tiene sentido".
En la apertura también participó el jefe de gabinete del Gobierno de Rosario, Rogelio Biazzi, quien destacó el empuje que recibe la ciudad del complejo sojero. "Trabajamos con rigurosidad en la planificación y diseño de las políticas públicas", afirmó. Y agregó que "hay un debate claro de fondo, que es el de un federalismo real".
Para el funcionario resulta clave "saber con qué recursos contamos las provincias y las ciudades, y en qué medida lo que aportamos las zonas productivas de la riqueza del país, recibimos parte de eso", advirtió.
Campaña soja-maíz 25/26
“Gira Fluvial”
En el marco de la “Gira Fluvial” por las terminales portuarias del Río Paraná, FERTILIZAR AC alertó que Argentina exporta más de 3,5 millones de toneladas de nutrientes en granos y enfrenta una brecha productiva que podría reducirse con análisis de suelos, fertilización balanceada y mejores prácticas agronómicas.
FERTILIZAR Asociación Civil, entidad cuyo propósito es difundir conocimiento sobre la nutrición y el cuidado del suelo para una producción sostenible, advirtió sobre la necesidad de repensar el manejo de la nutrición de cultivos en la campaña soja-maíz 2025/26. La entidad señaló que la brecha de rendimiento sigue siendo uno de los principales problemas de la agricultura argentina y que gran parte de esa diferencia no se explica por el clima, sino por una nutrición insuficiente y una baja adopción tecnológica.
La jornada reunió a periodistas y referentes del sector agrícola, entre ellos al presidente de ACSOJA, Rodolfo Rossi, para recorrer la operatoria portuaria y dimensionar el volumen de nutrientes que “se van” en cada barco cargado de granos hacia el exterior.
En la bienvenida, María Fernanda González Sanjuan, gerente ejecutiva de FERTILIZAR AC, expresó la relevancia de los nutrientes y destacó al fósforo como un elemento clave en la sustentabilidad del sistema productivo, refiriéndose al impacto que implica la

exportación de nutrientes sin una reposición adecuada en los suelos.
El presidente de la entidad, Roberto Rotondaro, enfatizó la relevancia de articular logística, puertos y fertilización dentro de una misma mirada estratégica. “Cada embarque refleja no solo granos exportados, sino también nutrientes que el suelo pierde y que debemos reponer. Una gestión eficiente de la nutrición de cultivos y el uso de los fertilizantes es vital para que la producción de alimentos mantenga su competitividad en el mercado internacional”.
Según la Bolsa de Comercio de Rosario, el nodo Gran Rosario mantiene su puesto como segundo más importante del mundo como exportador de alimentos. Con 66 Mt embarcadas en 2024, volvió a ser el segundo enclave exportador de granos, harinas y aceites vegetales más importante del mundo, solo por detrás del Golfo de los EE.UU.
“Acercarnos al puerto es tomar real dimensión de los alimentos que producimos. Las decisiones que se toman al momento de la siembra, respecto del manejo nutricional de los cultivos impactan en la cantidad de barcos que podemos exportar y la calidad de los alimentos que allí se transportan hacia el mundo” explicó la Ingeniera Gonzalez
y remarcó que, si bien Argentina sigue siendo un actor clave en la producción mundial de soja, el país enfrenta una brecha de rendimiento significativa que limita su verdadero potencial. Esta brecha se explica principalmente por una baja adopción tecnológica en cuanto a fertilizantes se refiere.
Balance de Nutrientes
El coordinador técnico de FERTILIZAR AC, Esteban Ciarlo, ofreció una detallada explicación sobre el concepto de balance de nutrientes y cómo se calcula. Presentó cifras sobre el consumo de nutrientes, evidenciando que la soja y el maíz son los cultivos que más nutrientes exportan, entre 94 y 116 kg de nutrientes por hectárea. “La soja, por su contenido nutricional, y el maíz, por su volumen de producción, son los grandes exportadores de nutrientes”, explicó.
Ciarlo informó que los seis principales cultivos del país (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) removieron en la campaña 2024/25 más de 3,5 millones de toneladas de nutrientes (NPKS) en un volumen de 130 millones de toneladas de granos. Mientras que el aporte de nutrientes a través de fertilización fue de solamente 1,42 millones de toneladas. “Esto significa que solo repone-
mos un 40% de lo que extraen las cosechas”, explicó.
Luego enumeró datos que muestran que en la campaña 2024/25:
• La soja representa 48% de los nutrientes extraídos, seguida por el maíz (28%) y el trigo (14%)
• En promedio, cada hectárea pierde 17 kg de nitrógeno, 5,5 kg de fósforo, 29 kg de potasio y 4,5 kg de azufre
• El déficit total de nutrientes es de 2,1 millones de toneladas por campaña, lo que equivale a una pérdida económica estimada en 86,5 dólares por hectárea cultivada.
Con respecto al consumo de nutrientes, predominan el nitrógeno, especialmente en trigo y maíz, seguido del fósforo. Sin embargo, otros nutrientes se aplican en cantidades mínimas o directamente no se aplican, lo que refleja tendencias preocupantes a nivel nacional. “Los balances de nutrientes son negativos en todos los casos, poniendo en riesgo la capacidad productiva de nuestros suelos”, advirtió. Los números mostrados indican una pérdida neta promedio nacional de 56 kilogramos por hectárea de los cuatro principales nutrientes.

Para finalizar, el experto enfatizó la importancia del fósforo y su reposición en los planteos de producción agrícola. Aunque los números presentados se refirieron a la producción agrícola, también se mencionó la falta de reposición de nutrientes en ganadería.
Ciarlo apuntó que Argentina pierde cerca de 6 kg de P por hectárea cada año y no tiene reservas propias de roca fosfórica “lo que nos hace depender 100% de la importación”. Según el relevamiento de la entidad, la tasa de reposición de fósforo en la última campaña fue apenas de 57%, una de las más bajas del mundo entre países productores de granos. “Los suelos no mienten: si no reponemos lo que extraemos, hipotecamos la productividad futura además de limitar la producción actual”.
El desafío de acotar las brechas de rendimiento en soja
A su turno, el Ingeniero Agrónomo Guido Di Mauro, de la Universidad Nacional de Rosario, abordó la brecha de rendimientos en soja, que se refiere a la diferencia entre el potencial de producción de los cultivos y los rendimientos reales obtenidos. Presentó un análisis específico sobre las brechas de rendimiento en soja, que rondan el 30% entre lo que se produce y lo que se podría producir bajo un manejo más eficiente.
“Argentina es uno de los principales productores de soja del mundo, sin embargo enfrentamos la necesidad de reducir esta brecha de rendimiento mediante mejoras en la nutrición del suelo y la adopción de tecnología”, afirmó. La brecha de rendimientos de la soja
en Argentina no depende exclusivamente del clima, la genética o la fecha de siembra, sino también de la gestión de la nutrición del cultivo. El desafío actual es aprovechar la sinergia entre estas prácticas para aumentar el rendimiento.
Actualmente, sólo la mitad de la superficie sembrada con soja recibe algún tipo de fertilización, y aún en esos lotes, las dosis aplicadas suelen estar por debajo de los requerimientos del cultivo. Por ejemplo, en la región núcleo los niveles de fósforo son bajos, y las dosis aplicadas de nutrientes no cubren los requerimientos, lo que limita directamente la producción.
En este contexto, Di Mauro presentó casos prácticos que demostraron cómo una adecuada fertilización puede incrementar significativamente los rendimientos actuales, tanto en soja como en otros cultivos. Además, destacó que no solo se mejora el rendimiento, sino que también podría mejorar la concentración de proteína en los granos, un factor crucial para la industria de procesamiento de soja. “La calidad y concentración de proteína son fundamentales para la industria del procesamiento de soja que genera productos de valor”, indicó.
Di Mauro recordó que la soja argentina se expandió apoyada en la fertilidad natural de los suelos, lo que permitió altos rendimientos sin fertilización durante décadas. “Esa ventaja inicial se transformó en una debilidad: hoy tenemos balances negativos de nutrientes y suelos que muestran signos de agotamiento”, advirtió.
Según sus relevamientos, apenas la mitad de la superficie sojera recibe algún tipo de fertilización y solo 20% de los productores realiza análisis de suelo. “Fertilizamos sin diagnóstico, lo que contribuye a mantener balances deficitarios y compromete la sustentabilidad- dijo, con una fertilización balanceada, incluyendo fósforo, azufre y nitrógeno en la rotación, podríamos sostener altos rendimientos y maximizar beneficios económicos a nivel sistema”, ilustró.
En sus conclusiones, Di Mauro destacó:
• Uso insuficiente de nutrientes: en muchos lotes las dosis aplicadas están por debajo -a veces nulos- de lo que la soja requiere.
• Oportunidades de adopción tecnológica: solo 3 de cada 10 productores alcanzan un nivel “alto” de adopción tecnológica.
• El límite del diagnóstico: la brecha no depende únicamente de clima, genética o fecha de siembra, sino también de un bajo aporte de nutrientes y de la falta de análisis de suelo.
• Potencial estratégico: mejorar la nutrición permitiría elevar rendimiento y calidad hasta los máximos observados en productores de punta o en ensayos experimentales.
Ambos expertos coincidieron en que la fertilización debe ser balanceada, incorporando fósforo, azufre y nitrógeno en la rotación de cultivos, para sostener altos rendimientos y maximizar los beneficios económicos, preservando la calidad del ambiente productivo.