Ciencias Políticas Y Relaciones
Derecho Internacional

Héctor L. Masís Q.
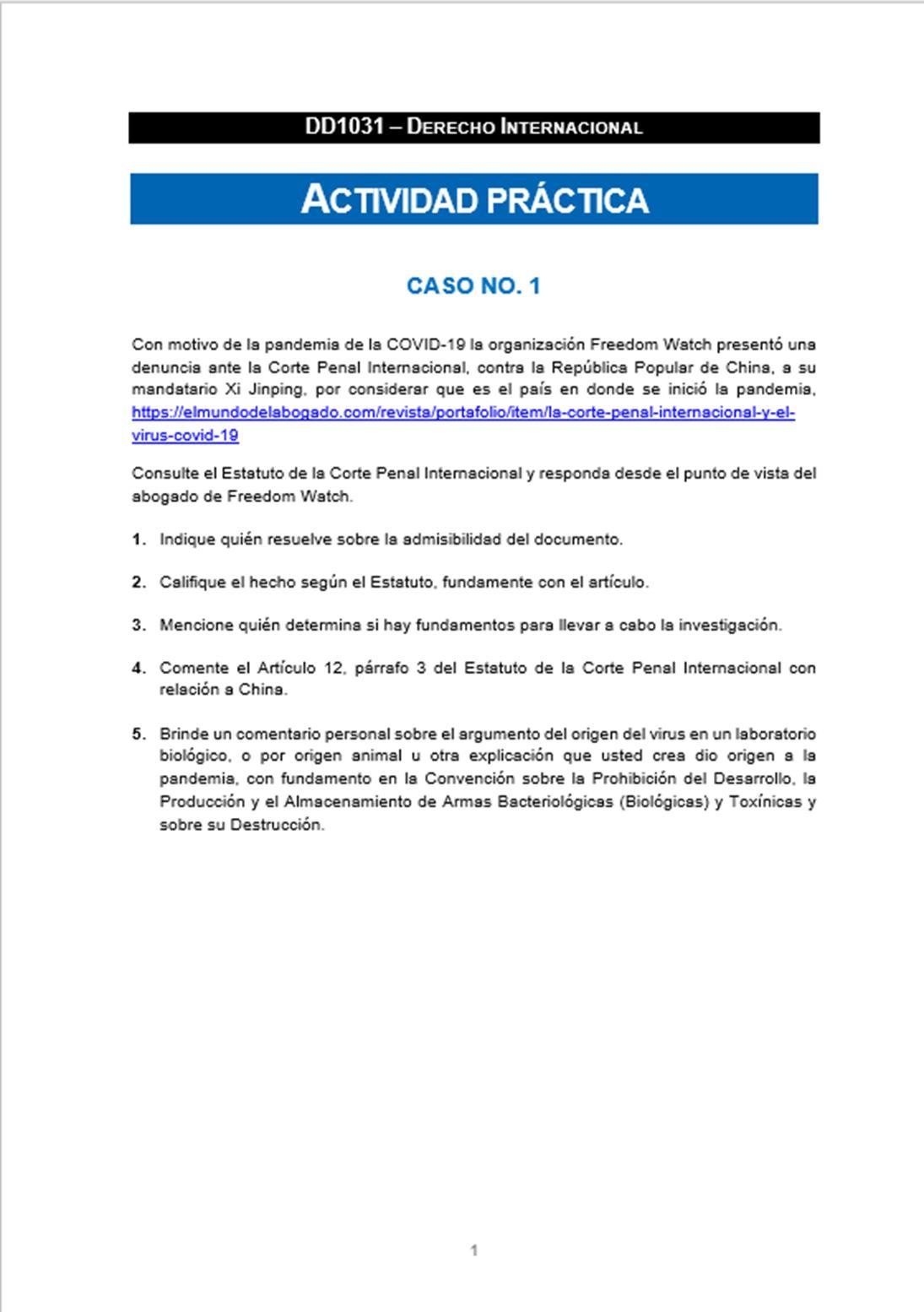
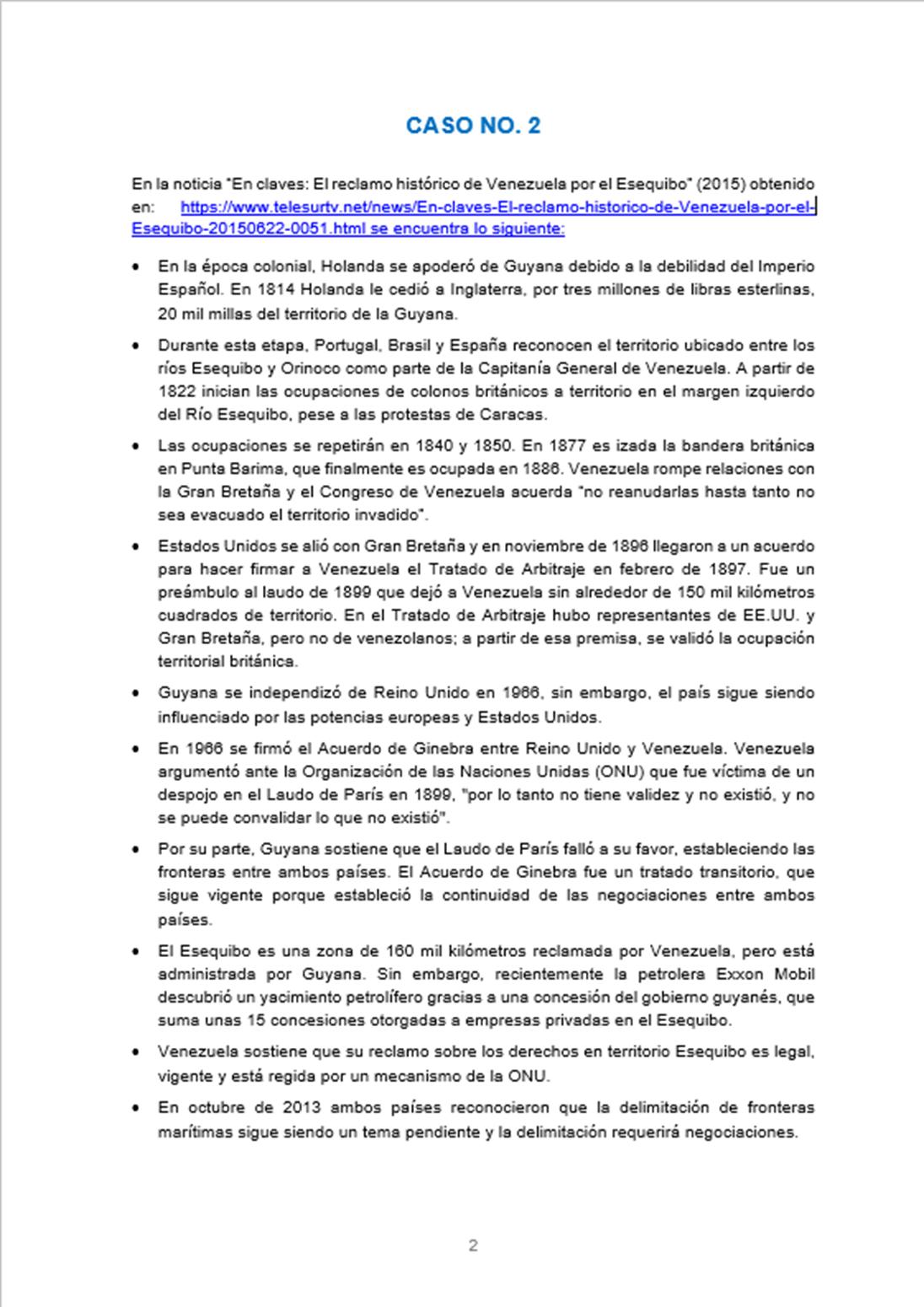
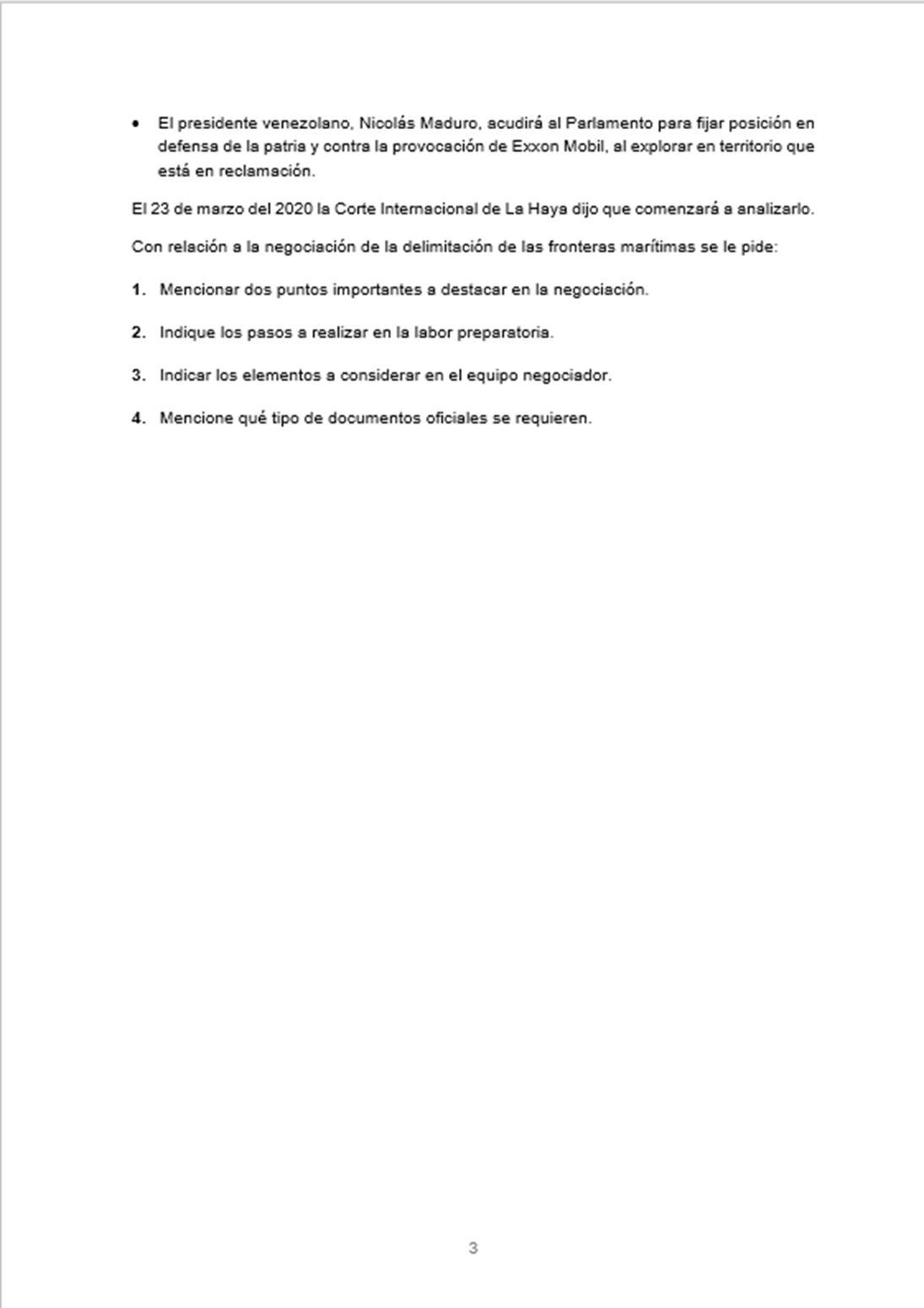
Caso 2: Disputa territorial del Esequibo entre Venezuela y Guyana
*Contexto histórico y estatus del diferendo*
La disputa por la región de la Guayana Esequiba (aproximadamente 159.500 km² al oeste del río Esequibo) se remonta al período colonial. Originalmente, España (y luego la naciente República de Venezuela) controlaba ese territorio hasta el siglo XIX. En 1814, los holandeses cedieron Guayana Británica al Reino Unido, que progresivamente ocupó tierras hasta el río Esequibo, en ocasiones enfrentando protestas de Venezuela. El conflicto se sometió a arbitraje internacional, resultando en el Laudo de París de 1899, que otorgó la mayor parte del Esequibo a Guyana Británica. Venezuela inicialmente aceptó el laudo, pero décadas después lo impugnó alegando fraude y vicios en el proceso (tras revelaciones de 1949 sobre arreglos colusorios). En 1962 Venezuela declaró ante la ONU la nulidad del laudo arbitral e inició su reclamación formal sobre el territorio. Para resolver la controversia, Venezuela y el Reino Unido (en nombre de Guyana, próxima a independizarse) firmaron el Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966. En este tratado, las partes reconocieron que existe una controversia sobre la validez del laudo de 1899 y se comprometieron a buscar una solución pacífica y satisfactoria para el arreglo práctico de la disputa, sin perjuicio de sus respectivas posiciones jurídicas. Guyana obtuvo la independencia meses después (mayo de 1966), heredando la disputa. En aplicación del Acuerdo de Ginebra, se estableció una Comisión Mixta (1966-1970) que resultó infructuosa, y luego el Protocolo de Puerto España (1970) que suspendió la reclamación por 12 años.Al expirar la moratoria en 1982, la disputa quedó estancada; desde 1990, el Secretario General de la ONU, bajo elArtículo IV del Acuerdo de Ginebra, asumió un papel de buen oficiante para acercar a las partes. Durante casi tres décadas, el mecanismo de Buenos Oficios de la ONU intentó sin éxito un acuerdo negociado. La situación cobró nueva tensión a partir de 2015, cuando la empresa Exxon Mobil descubrió un importante yacimiento petrolero en aguas marinas adyacentes al Esequibo (bloque “Stabroek”) mediante concesión otorgada por Guyana. Venezuela consideró esto una provocación, pues entiende que la zona terrestre en reclamación otorga proyección sobre esas aguas. El presidente Nicolás Maduro emitió en 2015 el Decreto 1787, delineando Zonas Operativas de Defensa que incluían áreas atlánticas frente al Esequibo, lo que Guyana calificó de “ilegal” por involucrar áreas marítimas disputadas. La tensión diplomática aumentó, con intercambios de notas de protesta y gestiones ante Caricom y la ONU. Ante la persistente falta de acuerdo, el Secretario General de la ONU, António Guterres, determinó en enero de 2018 (bajo el Acuerdo de Ginebra) remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para un arreglo judicial definitivo. Guyana
pág. 4
1. Puntos importantes a destacar en la negociación de la delimitación marítima
Una negociación sobre la delimitación de fronteras marítimas entre Venezuela y Guyana debe encarar varios puntos clave. Podemos destacar dos aspectos fundamentales que las partes tendrían que atender desde el inicio:
a) Relación entre la frontera terrestre y la marítima
Un primer punto crucial es reconocer que la delimitación marítima está íntimamente ligada a la solución (aunque sea provisional) de la controversia territorial terrestre. La línea de costa en la desembocadura del río Esequibo (y la titularidad de ese litoral) determina los puntos de base
pág. 5 presentó una demanda ante la CIJ en marzo de 2018, buscando que se declare válido el laudo de 1899 y se fije la frontera terrestre en consecuencia. Venezuela objetó la jurisdicción de la Corte y decidió no comparecer en la fase inicial (aunque envió cartas posicionándose). En su sentencia de 18 de diciembre de 2020, la CIJ confirmó que tiene jurisdicción para decidir sobre la validez del laudo de 1899 (interpretando que ambas partes consintieron el arreglo judicial vía el mecanismo del Secretario General en el Acuerdo de Ginebra). Sin embargo, la CIJ declaró fuera de su competencia otros aspectos no directamente abarcados por el Acuerdo de Ginebra, incluyendo la delimitación de fronteras marítimas entre Venezuela y Guyana. Es decir, la “controversia” que la Corte tratará se limita al territorio terrestre del Esequibo y la fronteraterrestre resultante; cualquier cuestión sobre espacios marítimos deberá resolverse separadamente, ya que excede el ámbito de consentimiento otorgado hasta ahora. Actualmente, la CIJ ha iniciado la fase de fondo respecto al Esequibo (Venezuela finalmente compareció en 2022 para defender su posición). No obstante, la delimitación de las fronteras marítimas adyacentes permanece pendiente de negociación bilateral. Ambas naciones reconocieron en 2013 que la delimitación marítima seguía pendiente y requería negociaciones específicas. En paralelo al litigio terrestre, Venezuela sostiene que su reclamo es legal y vigente, amparado en el Acuerdo de Ginebra (mecanismo ONU), y ha insistido en que ninguna de las partes debe tomar acciones que alteren la situación mientras no haya solución. Guyana, por su parte, mantiene que el laudo de 1899 fue válido y que administra legítimamente el Esequibo, pero ha expresado disposición a resolver pacíficamente tanto la cuestión terrestre (ahora ante la CIJ) como la frontera marítima pendiente. En este contexto, se plantea la negociación para la delimitación de las fronteras marítimas entre Venezuela y Guyana. A continuación, se abordan los puntos solicitados en torno a dicha negociación, conforme al Derecho Internacional Público, incluida jurisprudencia relevante y las prácticas diplomáticas habituales para este tipo de disputas territoriales y marítimas.
desde donde se proyectan las zonas marítimas de cada país. Venezuela históricamente ha sostenido que mientras no se resuelva la soberanía del Esequibo, no puede aceptarse una delimitación marítima definitiva que pudiera prejuzgar la controversia. Por su parte, Guyana argumenta que el laudo de 1899 ya definió la costa y que cualquier negociación marítima debe basarse en la costa de facto administrada por Guyana. Así pues, en la mesa de negociación habrá que delinear principios: por ejemplo, las partes podrían acordar que cualquier delimitación marítima no prejuzga la reclamación terrestre (es decir, que un eventual acuerdo marítimo quedaría sujeto al resultado final sobre la tierra, o podría reabrirse si cambia la soberanía terrestre). En 2013 ambas naciones reconocieron el tema pendiente sin resolverlo, de modo que ahora un punto inicial sería establecer marcos de referencia comunes: determinar desde qué costas y puntos base se trazará la línea marítima, y qué hacer si la CIJ posteriormente confirma la frontera terrestre a favor de Guyana o si, por el contrario, insta a negociaciones sobre el territorio. En resumen, destacar la interdependencia de lo terrestre y lo marítimo será esencial para lograr un acuerdo duradero o al menos una solución transitoria.
b) Criterios de delimitación y reparto equitativo de áreas marítimas
El segundo punto importante son los criterios jurídicos que guiarán la delimitación. El Derecho Internacional consuetudinario del mar (reflejado en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, Convención de Montego Bay) establece que las delimitaciones marítimas entre Estados con costas adyacentes o enfrentadas deben realizarse por acuerdo sobre la base del logro de una solución equitativa (arts. 74 y 83 de la Convención, relativos a ZEE y plataforma continental). Aunque Venezuela no es parte de la Convención de 1982, tanto Venezuela como Guyana están obligados por las normas consuetudinarias equivalentes, que privilegian métodos equitativos (generalmente comenzando por una línea de equidistancia o mediana, ajustada por circunstancias pertinentes). En la negociación, cada parte querrá destacar circunstancias especiales: Guyana podría señalar la prolongación natural de su costa, la presencia de islas o configuraciones costeras; Venezuela podría alegar, por ejemplo, que su fachada atlántica es estrecha y que una equidistancia estricta la privaría injustamente de proyección marítima (Venezuela tiene una costa al Atlántico muy limitada si no cuenta el Esequibo). También la existencia de recursos (p.ej. depósitos de hidrocarburos ya descubiertos) es una circunstancia práctica a tener en cuenta: podría argumentarse que una delimitación equitativa debería permitir a cada Estado acceso razonable a recursos marinos. Un punto específico de disputa es el curso exacto de la desembocadura del río Esequibo y la proyección hacia elAtlántico. Venezuela podría insistir en trazar la línea marítima de modo que asegure salida al Atlántico desde el Orinoco a
pág. 6
(c) [Adicional] Seguridad jurídica y estabilidad regional (Aunque se pidieron solo dos puntos, cabe mencionar un tercero relevante en este caso).
Ambos países deben destacar la importancia de que cualquier acuerdo marítimo aporte seguridad jurídica y estabilidad. El Esequibo ha sido un foco de tensión regional; un mal manejo podría afectar la paz. Por ello, en la negociación será importante acordar, por ejemplo, medidas de confianza mutua: mientras se negocia, abstenerse de actos unilaterales en la zona (como nuevas concesiones petroleras, patrullajes navales agresivos, etc.), tal como lo demanda el Acuerdo de Ginebra y la Carta de la ONU. También sería importante definir si se recurre a alguna figura mediadora (ej. un facilitador de la ONU) para ayudar a encauzar la discusión técnica. En síntesis, un punto clave a destacar es la voluntad de resolver el asunto de manera pacífica conforme al Derecho Internacional, evitando la escalada.
Estos dos (o tres) ejes -vinculación con la frontera terrestre, criterios equitativos de delimitación (y la necesidad de seguridad regional)- son esenciales. Destacarlos desde el comienzo de la negociación enmarcará el diálogo en bases realistas: reconocer las limitaciones políticas y jurídicas (punto a) y a la vez fijar las metas técnicas compartidas de un reparto justo del mar (punto b). Solo atendiendo ambos aspectos se podrá avanzar hacia un acuerdo aceptable para Caracas y Georgetown.
2. Pasos a realizar en la labor preparatoria de la negociación
pág. 7 través de áreas propias; Guyana, en cambio, querrá maximizar su zona económica exclusiva al sureste de la costa venezolana. Por tanto, en la negociación se debe destacar desde el inicio qué principio rector se adoptará: ¿la equidistancia modificada por equidad? ¿Alguna fórmula de repartición por porcentajes? ¿O incluso considerar un régimen de explotación conjunta en alguna zona disputada? De hecho, dada la sensibilidad, un punto importante a destacar podría ser la posibilidad de acuerdos provisionales (conforme al Art. 74(3) y 83(3) de la Convención del Mar) para explotar recursos conjuntamente mientras se finaliza la delimitación. En definitiva, las partes deben acordar si aplicarán la metodología de la jurisprudencia de la CIJ (trazado de línea provisional equidistante, luego ajuste por circunstancias, y chequeo de proporcionalidad) u otro enfoque. La claridad en los criterios evitará malentendidos: por ejemplo, identificar si existen circunstancias especiales -como la presencia de la Isla de Ankoko (en la confluencia del Cuyuní, disputada parcialmente) o consideraciones de equidad relacionadas con la geografía- que ameriten desviar la línea equidistante.
Antes de sentarse a negociar formalmente, es imprescindible realizar una labor preparatoria minuciosa. Los pasos preparatorios garantizarán que cada país llegue a la mesa con una posición bien fundamentada y con las herramientas necesarias para negociar eficazmente. A continuación, se enumeran los pasos principales en esa preparación:
Recolección de información geográfica y técnica
Cada Estado debe compilar todos los datos geodésicos, hidrográficos y cartográficos relevantes.
Esto incluye obtener cartas náuticas actualizadas, coordenadas de la línea de costa, mapas históricos, datos sobre la extensión de la plataforma continental, etc. Por ejemplo, delimitar el punto de costa tri-fronterizo virtual con Brasil (al sur) que puede afectar las proyecciones, y la identificación de posibles puntos base en sus respectivas costas. También se deben analizar las áreas donde se superponen las posibles 200 millas náuticas de ZEE de cada país. Esta base factual es crucial para trazar propuestas de líneas fronterizas marítimas antes de negociar.
Estudio jurídico y recopilación de precedentes
Paralelamente, los equipos jurídicos deben preparar un memorando legal exhaustivo. En él, se analizará el marco jurídico aplicable: las normas consuetudinarias del Derecho del Mar (particularmente los criterios de delimitación equitativa) y cualquier obligación relevante del Acuerdo de Ginebra de 1966 o resoluciones de la ONU pertinentes. Es útil estudiar jurisprudencia internacional comparable, por ejemplo, casos de la CIJ o arbitrajes sobre delimitación marítima entre Estados con disputas territoriales (p. ej., el caso Cameroon vs. Nigeria CIJ 2002, donde una disputa terrestre y marítima se trataron conjuntamente, o Guyana vs. Suriname arbitraje 2007, sobre delimitación marítima con antecedentes coloniales). Estos precedentes pueden ofrecer criterios técnicos (como cómo manejar embayamientos, líneas bases rectas, efecto de islas etc.). También se debe revisar si existen acuerdos de delimitación de terceros Estados vecinos, para armonizar (por ejemplo, Guyana con Surinam -ya delimitado por arbitraje- y Venezuela con Trinidad y Tobago por otro lado).
Definición de intereses nacionales y objetivos mínimos/máximos
Internamente, cada gobierno debe clarificar qué espera lograr y qué concesiones estaría dispuesto a hacer. Esto implica delinear una posición de apertura (probablemente maximalista) y un límite mínimo aceptable. Por ejemplo, Venezuela podría definir internamente que nunca aceptará una delimitación que no le otorgue cierta porción al este del meridiano X (hipotético) o acceso directo a la proyección del delta del Orinoco; Guyana podría fijar que no cederá aguas
pág. 8
dentro de las 200 mn medidas desde su costa del Esequibo, etc. Esta definición de la “línea roja” de cada parte es crucial para saber hasta dónde negociar. Igualmente, hay que identificar los intereses comunes que puedan facilitar compromiso (v.g. ambos quieren estabilidad para explotar petróleo).
Coordinación interinstitucional y conformación del equipo negociador: Antes de negociar, se deben involucrar las distintas ramas del gobierno pertinentes –cancillería, ministerio de defensa (guardacostas), ministerio de energía/petróleo (por los recursos), autoridades de cartografía, asesores jurídicos internacionales, etc.– para asegurar que la postura refleje todos los intereses del Estado. Esta coordinación interna llevará a la creación de instrucciones claras para el equipo negociador (un “brief” con lo que pueden acordar o no, y con escenarios hipotéticos). También es prudente consultar a actores domésticos clave: por ejemplo, en Venezuela el tema Esequibo es de sensibilidad nacional, por lo que posiblemente se deba informar a la Asamblea Nacional y buscar un consenso político interno que respalde la negociación (evitando que se perciba como una claudicación).
Elaboración de propuestas y escenarios
Con la información técnica y legal en mano, cada parte debe elaborar propuestas preliminares de delimitación. Esto suele implicar dibujar varias líneas posibles en los mapas, calculando qué porción de área marítima correspondería a cada Estado en cada escenario. Por ejemplo, una propuesta venezolana inicial podría ser una línea equidistante desde la costa Oeste del Esequibo (asumiendo su soberanía) –lo cual Guyana probablemente rechazará–, mientras que la guyanesa podría ser equidistancia desde la costa actual –que Venezuela vería como demasiado inclinada a Guyana–. Tener varios escenarios permitirá a los negociadores ajustar rápidamente la oferta durante el diálogo, en vez de improvisar. También conviene preparar posibles medidas transitorias (como regímenes compartidos) por si no se logra un acuerdo completo en lo inmediato.
Estrategia de negociación y logística
Por último, en la preparación se delineará la estrategia negociadora. Esto abarca decidir el nivel y formato de las conversaciones (¿negociaciones bilaterales directas? ¿con mediación de la ONU o un tercero neutro?), el calendario tentativo, y la logística (lugar de reuniones, idiomas de trabajo, etc.). Dado que la disputa es prolongada, quizás se opte por un proceso por etapas: primero acercar posiciones generales, luego trabajo de comisiones técnicas conjuntas para afinar coordenadas. Prepararse también significa anticipar posibles tácticas de la contraparte y tener
pág. 9
lista documentación de respaldo para refutar o convencer (por ejemplo, si Guyana alega equidistancia, Venezuela podría tener preparado un mapa mostrando lo inequitativo que sería debido a X circunstancia especial, y viceversa).
En síntesis, la labor preparatoria abarca desde investigación exhaustiva (fáctica y jurídica), definición de políticas y objetivos nacionales, hasta aspectos prácticos de cómo se negociará. Saltarse estos pasos dejaría a un país en desventaja; por el contrario, una buena preparación proporciona la base sólida para negociar con conocimiento y flexibilidad, aumentando las probabilidades de llegar a un acuerdo favorable o, en su defecto, de sostener consistentemente la posición nacional ante la comunidad internacional.
3. Elementos a considerar en el equipo negociador
Conformar el equipo negociador idóneo es otro factor crítico para el éxito de las conversaciones. Dada la complejidad técnico-jurídica y la sensibilidad política del diferendo Esequibo (especialmente en su dimensión marítima), el equipo debe ser multidisciplinario, balanceado y con autoridad.Algunos elementos esenciales a considerar en la integración y funcionamiento del equipo son:
Competencia técnica y jurídica
La delimitación marítima requiere conocimientos especializados. Por ello, el equipo debe incluir expertos en derecho internacional (particularmente en Derecho del Mar) capaces de manejar con soltura conceptos como líneas base, efecto de las características costeras, jurisprudencia internacional, etc. También son indispensables técnicos en cartografía y geografía marina: hidrógrafos, geodestas o especialistas de la oficina hidrográfica nacional, que puedan preparar mapas, calcular coordenadas y entender las implicaciones técnicas de cada propuesta. La colaboración estrecha entre juristas y cartógrafos asegurará que las propuestas sean legalmente defendibles y geográficamente precisas.Adicionalmente, dado que hay intereses petroleros y de recursos pesqueros involucrados, sería útil contar con asesores en geología marina o economía de recursos, para evaluar el impacto económico de ciertas líneas (por ejemplo, qué campos petrolíferos quedarían de un lado u otro).
Experiencia diplomática y conocimiento del caso
Se debe incluir a diplomáticos de alto nivel con experiencia en negociaciones internacionales complejas. Ellos aportarán habilidades de negociación, conocimiento de las posiciones históricas de la contraparte y manejo político. Idealmente, el jefe negociador podría ser un diplomático
pág. 10
senior o un político de confianza del jefe de Estado, para garantizar mandato suficiente. Es importante que en el equipo haya personas que conozcan profundamente la historia del Esequibo y la documentación previa (por ejemplo, alguien que haya estado involucrado en las discusiones de Buen Oficios de la ONU en años anteriores, o en la preparación del caso ante la CIJ). Esta memoria institucional evitará repetir errores del pasado y ayudará a rebatir argumentos históricos. Igualmente, incluir asesores militares (por ejemplo, de la armada/guardacostas) podría ser útil, ya que ellos entienden las implicaciones de soberanía marítima y seguridad nacional en el área en disputa.
Composición interinstitucional y unidad de posición
Como mencionamos, múltiples ministerios y órganos estatales tienen interés en el resultado (Relaciones Exteriores, Defensa, Energía, Ambiente, etc.). Es clave que el equipo integrador tenga representantes o asesores de estos sectores, pero a su vez que hable con una sola voz.
Debe haber una coordinación interna fuerte (quizá a través de un comité nacional sobre el Esequibo) que unifique instrucciones. Todos los miembros del equipo han de estar alineados con la postura oficial y las directrices negociadoras previamente aprobadas por el gobierno. La lealtad y disciplina del equipo es esencial, dado que negociaciones prolongadas pueden provocar divisiones; se necesita un frente cohesionado para no dar señales contradictorias que la otra parte pudiera explotar.
Autoridad y respaldo político
El equipo negociador debe contar con plenos poderes y respaldo al más alto nivel. Usualmente, esto se formaliza intercambiando los plenos poderes firmados por el jefe de Estado o Canciller, para que sus actos vinculen al Estado. Pero más allá del formalismo, el jefe negociador y sus delegados deben tener la confianza de su gobierno para tomar decisiones o, al menos, saber qué concesiones están autorizados a hacer sin necesidad de pedir aprobación a casa a cada paso. Una negociación puede avanzar lentamente si el equipo carece de margen de maniobra. Por lo tanto, un elemento a considerar es otorgar cierto grado de flexibilidad al equipo (dentro de los parámetros definidos internamente), de modo que puedan reaccionar y proponer creativamente soluciones durante las rondas de diálogo. Por ejemplo, si en medio de la negociación surge la opción de una zona de desarrollo conjunto, el equipo debe tener la capacidad de explorarla provisionalmente sin tener que suspender la negociación para consultar. El respaldo político también implica que haya voluntad de defender ante la opinión pública cualquier acuerdo alcanzado; por ello, no está de más incluir en el equipo (o en roles consultivos)
pág. 11
a algún comunicador o experto en políticas públicas que ayude a presentar los resultados al país y contrarrestar eventuales críticas internas.
Observadores o asesores internacionales (si aplicable)
Aunque la negociación es bilateral, a veces los Estados contratan asesores internacionales (por ejemplo, juristas de renombre en delimitación marítima, o exfuncionarios de la ONU conocedores del caso) para que aconsejen “tras bambalinas” al equipo oficial. Esto se ha visto en muchos casos: Estados que llevan a la mesa mapas preparados por consultores, o que hacen simulacros de negociación con expertos. Venezuela o Guyana podrían considerar incorporar consultores, siempre asegurando confidencialidad y que la estrategia sigue siendo decidida soberanamente. Igualmente, si se decide tener un facilitador neutral (por ejemplo, un representante designado por el Secretario General de la ONU para acompañar las conversaciones), habrá que integrarlo en la dinámica del equipo, compartiendo con él información técnica relevante para que pueda mediar con conocimiento.
En suma, los elementos clave son: competencia técnica, experiencia diplomática, cohesión interna, y respaldo político. Un equipo negociador bien conformado debería tener un equilibrio entre técnicos (que aportan precisión y factibilidad a las propuestas) y negociadores políticos (que aportan pragmatismo y capacidad de pacto). Ambos perfiles, actuando coordinadamente, aumentan la probabilidad de llegar a un acuerdo satisfactorio y sostenible. En última instancia, el equipo negociador personifica al Estado en la mesa: su preparación, pericia y unidad reflejarán qué tan seriamente el país encauza la solución de la disputa.
4. Documentos oficiales requeridos para respaldar la negociación
La negociación debe estar sólidamente respaldada en documentos oficiales y evidencia histórica que fundamenten las respectivas posiciones y sirvan de referencia objetiva. Para el caso de la delimitación fronteriza (marítima y vinculada a la terrestre) entre Venezuela y Guyana, los siguientes tipos de documentos oficiales serían necesarios: Tratados y acuerdos bilaterales vigentes
En primer lugar, el propio Acuerdo de Ginebra de 1966 es el marco jurídico central que rige la controversia. Tener a mano el texto oficial del acuerdo es indispensable, pues sus disposiciones (especialmente los artículos IV y V) establecen lasobligaciones de negociación y los mecanismos a seguir. Cualquier negociación marítima ocurrirá en el espíritu de dicho Acuerdo. Asimismo, aunque el Protocolo de Puerto España de 1970 expiró, su texto podría ser útil para entender
pág. 12
intentos previos de moratoria. Otro acuerdo relevante es el Tratado de Arbitraje de Washington de 1897 entre Venezuela y el Reino Unido, que llevó al laudo de 1899; aunque está superado por eventos, contiene información sobre el compromiso arbitral original. Todos estos instrumentos figuran en registros oficiales (el Acuerdo de Ginebra está registrado en la ONU, Treaty Series).
Laudo arbitral de 1899 y documentos de ese proceso
Aunque Venezuela lo considera nulo, el Laudo de París (3 de octubre de 1899) sigue siendo un documento histórico fundamental. Guyana lo presenta como título de soberanía; Venezuela, para refutar su validez, deberá apoyarse en evidencia de las irregularidades del arbitraje. Por ello, en la negociación, Venezuela querrá aportar documentos como: el Memorandum de Severo MalletPrevost (1949) que alegó colusión en el laudo, las actas o el fallo mismo de 1899, y cualquier reconocimiento británico posterior de que el laudo fue controvertible. Guyana, a su vez, respaldará su postura con el texto del laudo y posiblemente con los mapas oficiales resultantes delineados tras 1899 (hubo comisiones fronterizas que demarcaron parcialmente en 1900-1905). Estos mapas y actas demarcatorias son documentos oficiales importantes, ya que describen los puntos donde la frontera terrestre llega al mar (por ejemplo, si identificaron la Punta de Barima, etc., lo cual influye en el punto de partida de la frontera marítima).
Documentos de Naciones Unidas y la OEA
Dado que el caso ha pasado por la ONU, sería útil contar con las resoluciones o decisiones relevantes de la ONU. Por ejemplo, la Decisión del Secretario General de la ONU (30 de enero de 2018) donde se elige la CIJ como medio de solución: esto probablemente está reflejado en una comunicación oficial del SG a ambos gobiernos. También, aunque no hubo una resolución formal de la Asamblea General sobre el Esequibo, sí existe la resolución 239 de la OEA (1965) en la que se tomó nota de la disputa cuando Guyana estaba por independizarse, o referencias en los informes del Secretario General anuales sobre la disputa. Además, las actas de las reuniones (comunicados conjuntos) del proceso de Buenos Oficios (por ejemplo, informes del Buen Oficero de la ONU en distintos años) son documentos que muestran el historial negociador: pueden indicar puntos de acuerdo ya logrados o temas en los que hubo entendimiento. Todo eso sería material de referencia para no “reinventar la rueda” y conocer el legado diplomático previo. Legislación y decretos internos
Cada país debe compendiar sus documentos internos oficiales relativos a fronteras. Por ejemplo, Guyana aportará seguramente su Acta de Independencia de 1966 y Constitución, donde define
pág. 13
Correspondencia diplomática y declaraciones oficiales
La historía del diferendo está repleta de notas diplomáticas, comunicados conjuntos y declaraciones que pueden servir de base. Por ejemplo, la nota de Venezuela a la ONU de 1962 denunciando el laudo, o notas de protesta guyanesas contra actos venezolanos (como la del 2015 ante la ONU por el decreto de Maduro). Estas comunicaciones son evidencia de las posiciones oficiales sostenidas en el tiempo y podrían citarse en la negociación para sostener coherencia o exponer contradicciones de la contraparte. Del mismo modo, declaraciones presidenciales o ministeriales en foros internacionales (OEA, ONU, NAM, CARICOM, etc.) sobre el Esequibo sirven para reafirmar compromisos previos de buscar solución pacífica, que obligan moralmente a las partes a negociar de buena fe.
Documentación histórica colonial y títulos anteriores
En respaldo a los argumentos más jurídicos sobre uti possidetis o derechos históricos, podrían presentarse documentos antiguos: por ejemplo, Venezuela podría mostrar Reales Cédulas españolas del siglo XVIII que incluían el Esequibo en la Capitanía General de Venezuela, o mapas coloniales hispano-portugueses reconociendo el río Esequibo como límite con Guyana Holandesa. Guyana, a su vez, podría traer los tratados anglo-holandeses de 1814 por los cuales obtuvo el territorio, o mapas británicos argumentando su administración. Si bien estos documentos históricos se refieren más a la cuestión territorial que a la marítima, dan contexto legal. La delimitación marítima no ocurrirá en el vacío, sino que estará influida por hasta dónde se reconoce costa venezolana vs guyanesa históricamente.
pág. 14 su territorio incluyendo el Esequibo, para fundamentar su postura de soberanía. Venezuela tendría a disposición los decretos presidenciales que han delimitado sus áreas marítimas en el Atlántico. En particular, el Decreto venezolano 1.152 (1978) que estableció las líneas base rectas en su costa continental (incluyendo posiblemente la fachada deltaica) y el Decreto 1787 (2015) ya mencionado que creó ZODIMAIN atlánticas. Aunque Guyana protesta este último, es un documento oficial que muestra la reivindicación marítima venezolana. De igual modo, Guyana puede presentar su propia legislación de mar territorial y ZEE (Guyana proclamó 200 mn de zona económica en los 1970s). Es importante tener estos textos para entender cómo cada Estado ha definido unilateralmente sus pretensiones marítimas. Asimismo, mapas oficiales publicados por las oficinas cartográficas nacionales delineando sus visiones de fronteras serían útiles (por ejemplo, mapas venezolanos que muestren al Esequibo en reclamación y quizá una línea en el mar indicando “fachada atlántica en reclamación”).
Jurisprudencia relevante (documentos oficiales de la CIJ)
Aunque la negociación es bilateral, las partes pueden querer citar fallos de la CIJ u otros tribunales internacionales como referencia de buena práctica. Tener impresos o extractos oficiales de casos como NICARAGUA vs. HONDURAS (2007), RUMANIA vs. UCRANIA (2009), COLOMBIAvs. NICARAGUA(2012), entre otros,podría ayudar para mostrar fórmulas de arreglo. Especialmente, podría ser útil el laudo arbitral de 2007 entre Guyana y Surinam, que delimita la frontera marítima oriental de Guyana; su texto oficial es público y muestra cómo un tribunal trazó una equidistancia modificada por circunstancias. Venezuela podría estudiar ese laudo y tal vez utilizar partes de su razonamiento o al menos los métodos técnicos empleados.
En resumen, los documentos oficiales de respaldo incluyen: tratados y laudos históricos, mapas oficiales, leyes nacionales, notas diplomáticas, actas de negociación previas e incluso sentencias internacionales pertinentes. Todos deben estar organizados y disponibles para ser presentados o intercambiados durante las negociaciones. Por ejemplo, si surge una discrepancia sobre coordenadas, se puede recurrir a la carta náutica oficial; si Guyana afirma que Venezuela reconoció X cosa en 1970, Venezuela puede pedir ver el documento exacto. Disponer de esta documentación cumple dos fines: fundamentar la propia posición (con títulos jurídicos y hechos) y cuestionar o entender la del otro.Además, mostrar seriedad documental aumenta la credibilidad de las demandas ante posibles observadores o mediadores. Finalmente, cualquier acuerdo que se alcance también deberá plasmarse en un documento oficial -un tratado de delimitación- que seguramente anexará mapas y coordenadas; por lo tanto, el uso riguroso de documentación en la negociación facilitará la redacción técnica y legal correcta del eventual acuerdo.
CONCLUSIONES GENERALES:
Ambos casos analizados demuestran la importancia del Derecho Internacional Público como marco para canalizar disputas complejas -ya sean acusaciones de alcance global (como la pandemia) o diferendos territoriales centenarios (como el Esequibo)- hacia soluciones pacíficas y jurídicas.
En el Caso 1 (Freedom Watch vs. China), la CPI se reveló como una vía poco efectiva dadas las limitaciones de jurisdicción y prueba en ausencia de consentimiento de China, resaltando los alcances y límites de la justicia penal internacional frente a crisis sanitarias sin precedentes. El análisis jurídico evidenció que, por mucho que se intente encuadrar políticamente la pandemia
pág. 15
como un crimen internacional, el andamiaje vigente de la CPI y tratados como la Convención de Armas Biológicas solo se activan ante evidencia clara de acciones dolosas contrarias al DI, lo cual no se ha establecido en el origen del COVID-19.
En contraste, el Caso 2 (Esequibo) mostró el Derecho Internacional clásico en acción respecto a disputas de soberanía: tratados, arbitrajes, negociaciones prolongadas bajo los buenos oficios de la ONU y finalmente la intervención judicial de la CIJ.
La preparación de una negociación marítima Venezuela-Guyana, con apoyo de la historia y la jurisprudencia, refleja la aplicación de principios fundamentales como la solución pacífica de controversias (Art. 33 CNU) y criterios equitativos del derecho del mar. Es de destacar cómo la CIJ, en su jurisprudencia reciente, reafirmó la obligatoriedad del arreglo judicial cuando las partes así lo han acordado (como en el Acuerdo de Ginebra), fortaleciendo el imperio de la legalidad sobre consideraciones de poder.
En definitiva, estos estudios de caso reafirman los principios académicos y prácticos del Derecho Internacional Público: la primacía de los tratados (Estatuto de Roma, Convención de Armas Biológicas, Acuerdo de Ginebra), el respeto a la jurisdicción internacional (CPI, CIJ) y la búsqueda de soluciones negociadas sustentadas en la equidad, la buena fe y la documentación fidedigna.
Si bien los retos son considerables -ya sea responsabilizar a un Estado poderoso por una pandemia global, o resolver una disputa territorial heredada del colonialismo-, el DIP provee las herramientas y fórums apropiados para encauzarlos.
Queda en manos de los actores internacionales usar esas herramientas con diligencia y buena fe para lograr justicia y paz, que en última instancia es el objetivo cardinal de este campo del derecho.
pág. 16
Referencias bibliográficas:
1. Telesur. (2015, 22 de junio). En claves: El reclamo histórico de Venezuela por el Esequibo.
2. Ramírez, R. (2024, 14 de marzo). La disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo. Política Exterior.
3. Corte Internacional de Justicia. (2020). Guyana v. Venezuela, Judgment on Jurisdiction, 18 Dec 2020. ICJ Reports 2020.
4. Asamblea Nacional de Venezuela. (2021). Documento rechazando la jurisdicción de la CIJ en el caso del Esequibo.
5. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). (1982). Artículos 74 y 83.
6. Reuters. (2015). Maduro’s decree sparks controversy with Guyana over Esequibo.

las claves del conflicto territorial que
