¡BASTA YA!
Una revista de cultura
Año 17 – n° 176
Julio, agosto, septiembre 2024
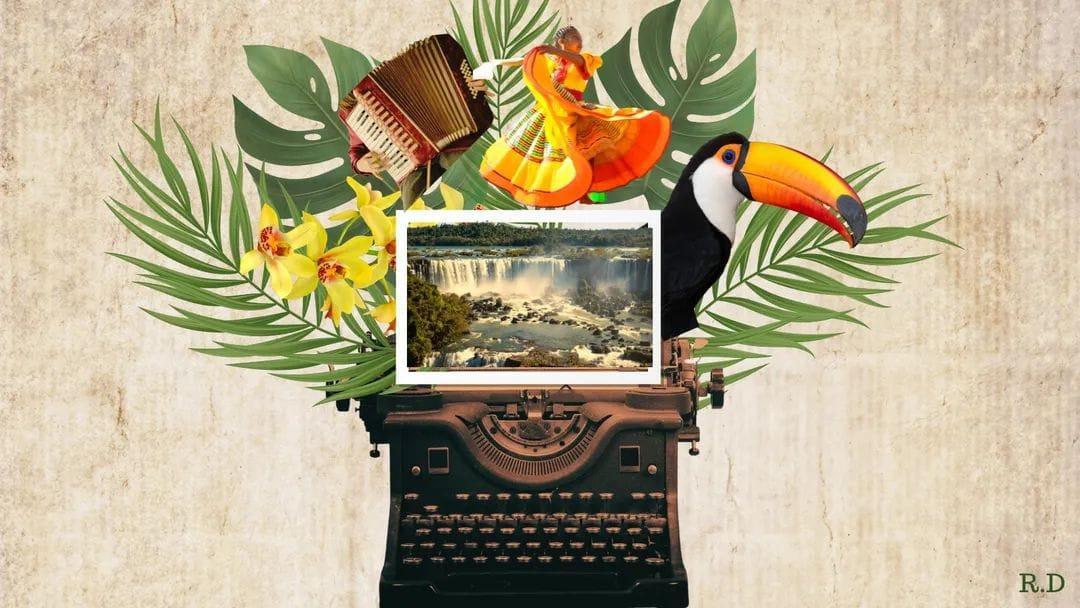
RENI DIAZ / LUCIANO ARMANDO / YAEL NORIS FERRI / LEANDRO
CALLE / PECAS SORIANO / SEBASTIAN MATURANO / YANINA
MOLINA / CLAUDIA MOLINA

Una revista de cultura
Año 17 – n° 176
Julio, agosto, septiembre 2024
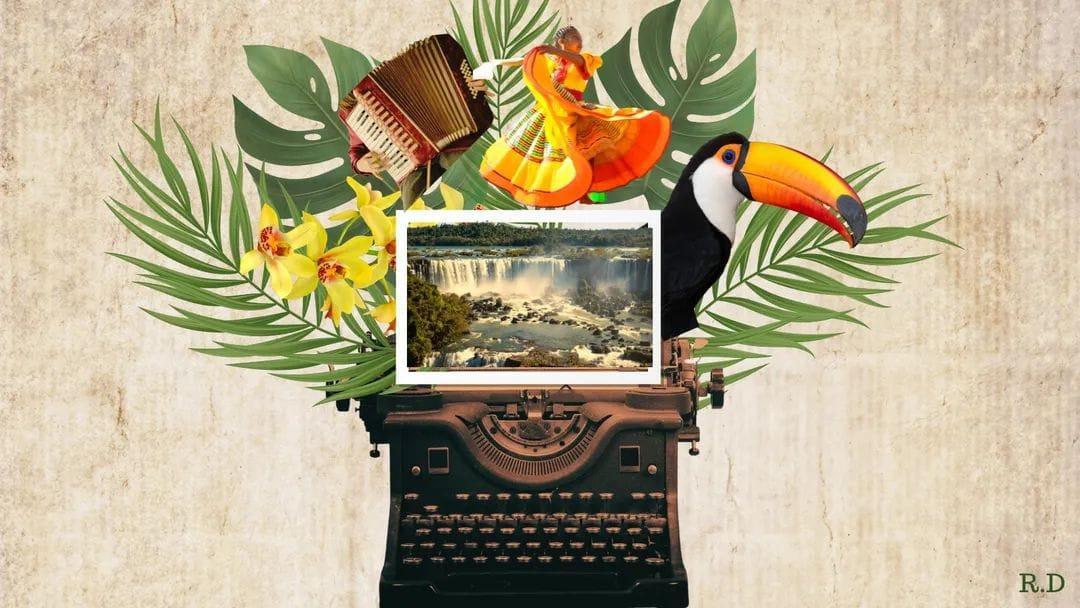
RENI DIAZ / LUCIANO ARMANDO / YAEL NORIS FERRI / LEANDRO
CALLE / PECAS SORIANO / SEBASTIAN MATURANO / YANINA
MOLINA / CLAUDIA MOLINA
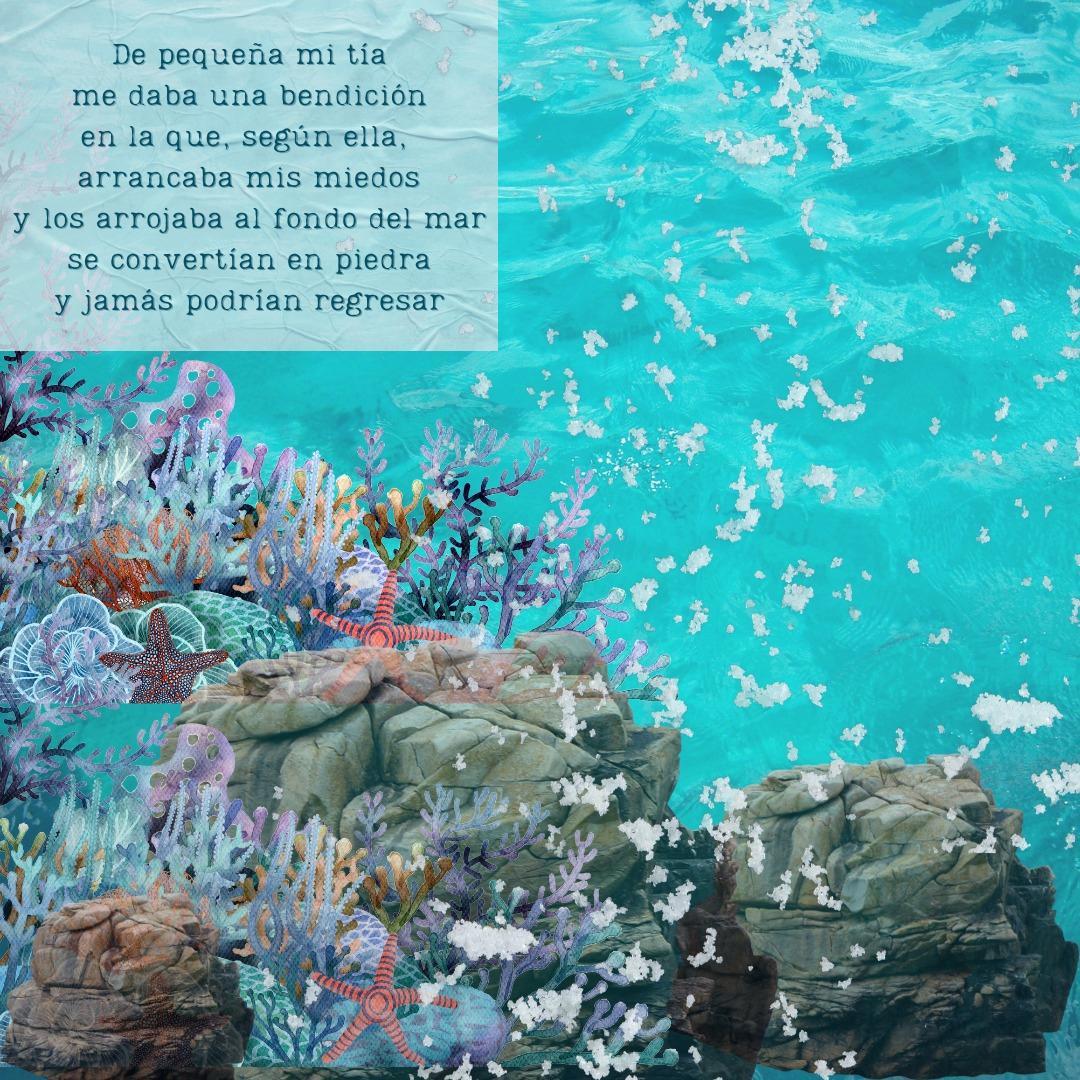
Lo que no se dice del mar son las aves confiadas e impertinentes repugnantes plagas que recibieron de nosotros la metáfora de libertad ¿Serán, acaso las moscas de nuestra cárcel? Ellas que pueden entrar y salir de lo terrestre más no de lo absurdo que es ponerle a todo un significado
Lo que no se dice del mar es el viento ruidoso y arrebatado molesto con su revolver cada granito de arena hasta llenar las heridas de mugre
Lo que no se dice del mar es lo agobiante de su inmensidad azulceleste No-tan-cristalino reflejo de esta finitud decadente
Lo que no se dice del mar son las quietudes esos mansos espejos de agua que guardan el fin de cualquiera que se atreva a mirar en lo profundo
Lo que no se dice del mar es lo que arde cuando su sal abraza la carne abierta
Lo que no se dice del mar son los ríos dulces perdedores insignificantes en la historia de todos los mares
Yo nací de un río de errores y confusión

Mi vida no trajo claridad a su origen ni solución a lo preexistente
Ni el río fluyó más limpio al verme nacer Ni yo crecí más pura viéndolo fluir
Pero de haber sabido el final de la dulzura en la sal abundante del océano no hubiera emprendido el camino de juntar piedras al costado del río y recordar muertos a la orilla del mar

Escritora en Naranjo en flor-hc.blosgpot.com. Profesora Adjunta en Universidad Provincial de Córdoba. Profesora de Danza en Kumenlen Escuela. Estudió en escuela superior Integral de Teatro Robert Arlt.
Una revista de cultura
Año 17 – n° 176
Julio, agosto, septiembre de 2024
Director: Eduardo Alberto Planas. Colaboradores permanentes:
Jorge Luis Carranza, Sergio Pravaz, Jorge Torres Roggero, Lily Chavez.
Registro Propiedad Intelectual Nº 598958.
Hecho el depósito que marca la ley 11. 723
Contacto:eduardoplanas2001@hotmail.com www.boletinliterariobastaya.blogspot.com
Tel: 351- 6170141
Esta revista se editó en Córdoba Collages de tapa, interior y textos: Reni Diaz CONTENIDOS:
El niño herido – Luciano Armando / Una historia de orfandad –Leandro Calle / Carlos “Pecas” Soriano: Un puente entre el arte, la ciencia y la sensibilidad social / Poemas de Yanina Molina / Poemas de Claudia Molina
ENTREVISTA A CLAUDIA MOLINA
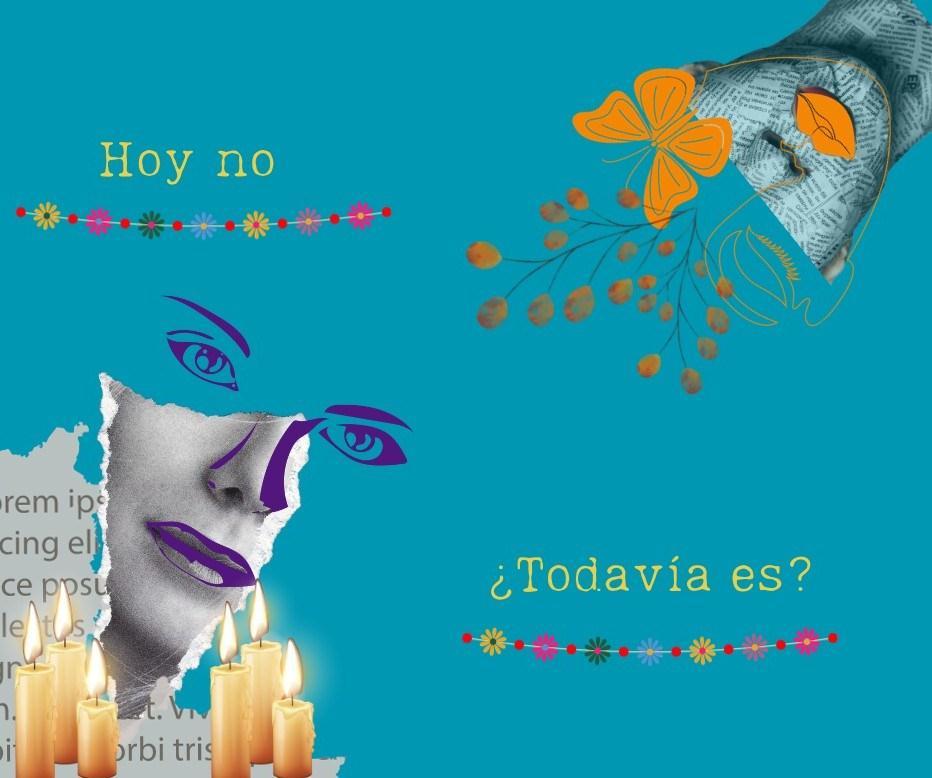
Hoy no
Karen
Fany murió cuando yo tenía doce o trece años, aunque no importa demasiado el número exacto pues los años se pasaron igual.
Por aquel entonces yo era una púber que arrastraba ya varias crisis existenciales en un intento desesperado por encontrar una identidad propia. Hoy, con el diario del lunes, me pregunto si existirá algo así, si habrá alguien que sea puramente eso que se llama “sí mismo”. El caso es que venía de algunos altibajos relacionados con la muerte, con los finales, con los cierres (de etapas, vínculos, etc.).
Pero, para poder hablar de Fany, tengo que volver un poco atrás y hablar de Karen.
Nunca voy a olvidar sus ojos de mar caribe, su cara redonda y colorada y su inexplicable desprecio hacia mi reciente aparición en la escuela. Teníamos 8 años, yo me cambié de colegio para empezar tercer grado, por lo que mi nombre pasó a ser “La Nueva” (aunque dudo que tuviera mayúsculas).
Ser la nueva implicaba pasar desapercibida, o por el contrario, tener toda la atención encima y yo prefería la segunda antes que la primera. Intenté de muchas formas ganarme el respeto, la decencia de ser llamada por mi nombre, incluso aunque en ese momento no me gustara del todo llamarme así.
Re-na-ta. Lo mire por donde lo mire la fonética de mi nombre me suena a enojo, a alguien retando a alguien (por no decir <mi madre retándome a mí>). Mucho tiempo intenté hacerme llamar por mi segundo nombre, Camila; es más fácil ser nueva en un lugar con ese nombre, es fácil de abreviarlo para entrar en confianza, “Hola, soy Cami, ¿querés jugar?”
La cuestión es que a fuerza de chistes malos -que buscaba cada domingo en un libro de chistes racistas que había en mi casa-, ideas para las coreografías de los actos y ayudas en las tareas, logré mi primer objetivo: ser llamada por mi nombre.
“Soy Renata, pero todos me dicen Reni”. Gracias a ese logro, Camila por unos años quedó olvidada como buena segunda, guardada en el cajón de los “por las dudas”. Muchos años después, en un proceso bastante amoroso, logré sacar a la luz a mi querida Camila que por tantos años fue usada como un disfraz, cuando en realidad era una aliada de supervivencia.
Cuando finalmente me gané el respeto del curso y la amistad de varios compañeros y compañeras, me tenía sin dormir el desprecio en la mirada de Karen. Incluso notaba (y valoraba) el esfuerzo que hacía en incluirme a pesar de no estar del todo cómoda con mi presencia. La realidad es que nunca supe por qué, ni si existía tal desprecio o si era una estupidez de esas que pasan en la vida y hacen que una se ensañe con cosas o personas que luego se irán así sin más.
Cuarto grado no fue la gran cosa. La jura a la bandera -que es lo más importante que hay en la vida de alguien de 9 años, al parecer- fue un espantoso acto al rayo del sol, en un veranillo ridículo en pleno invierno, en el cual tuve que aprender a separar mis asuntos familiares de la urgencia y la importancia de tener el guardapolvo bien blanco y bien planchado para salir en una foto. Tuve mis primeros odios con las matemáticas y así, lo básico que suele pasar en la vida de las infancias que van creciendo entre entender las propias emociones y la ridiculez del mundo.
Las vacaciones de ese año fueron inolvidables. Nada raro, simples, frescas, con primos en el río y un profe de educación física que se encargaba de entretenernos a los pibes mientras los padres disfrutaban de ese rato sin hijos (hoy entiendo y aprecio esos lugares diamantes que rescatan a la infancia de la adultez, y a la adultez de la infancia por un rato).
En un giro de esos extrañísimos, Karen volvió a aparecer en mi vida (si puede decirse de esa forma) y fuera del contexto
escolar, que era el único ámbito en el cual nos veíamos.
En un viaje un poco largo desde Colón, Entre Ríos hacía Posadas, Misiones con un auto prestado íbamos mi papá, mi hermano y yo. Cansados pero felices de unas vacaciones muy bonitas, con historias de todos los tipos y hasta un primer amor de verano. En ese tiempo yo tenía un celular viejito, chiquito, negro con pantalla azul que usaba para avisarle a mi madre que llegué bien al colegio, que ya terminó la clase de danza, que volvía de las vacaciones con mi papá. En ese mismo telefonito, ruidoso pero útil donde mandaba mis primeros mensajes con mis amigas, esas con las que tuve que esforzarme y ganarme su respeto, fue que recibí el inolvidable mensaje mientras almorzaba en un bodegón al costado de la ruta:
“Karen murió en un accidente”
Los mensajes que le siguieron a ese primero fueron con algo más de contexto: que eran muchos en un auto, que murieron ella y sus dos hermanitos pero sus papás no, que ella iba a upa en el asiento del acompañante, que fue la más golpeada.
“Murió al instante”
Unos minutos antes del primer mensaje recuerdo decirles a mi papá y a mi hermano “esta es la mejor milanesa”; pero allí se quedó la mejor milanesa, por varios kilómetros envuelta en un papel gris de rotisería y rechazada por una niña que no sabía en ese momento si era más Renata que Camila, pero sí sabía que estaba muy enojada y que no entendía cómo alguien puede morirse así, al instante.
Gabriela
Años más atrás, recién empezada la década del dos mil, mi hermana mayor se fue a estudiar a Córdoba. Yo tenía 6 años y mis padres se acababan de separar. Trataba de dividir mi alegría y orgullo por mi hermana; “va ser doctora”, pensaba, “va a estudiar mucho”, entre la tristeza de “se va a vivir muy lejos y yo me voy a quedar acá”.
Mi hermano, el segundo de los tres que somos, estudiaba en un colegio técnico muy cerca de la casa de nuestro padre, por lo que nos veíamos bastante poco.
Mi madre trabajaba mucho, dormía poco porque yo vivía enferma y no podía respirar.
Y yo apenas iba aprendiendo a desprenderme un poco, a entenderme como una persona que siente y piensa por sí misma, a parte de los demás.
Al tiempo de vivir en Córdoba, mi hermana comenzó a compartir casa con una chica, la típica situación de “la hija de la amiga de la vecina que también se fue lejos y es más fácil compartiendo gastos”.
También en unas vacaciones, Gabriela se fue de viaje con amigas a Ituzaingó, al ladito nomás de Posadas.
“La primera que llegó al lugar del accidente fue la madre”
“Llegué hasta el auto y todavía respiraba, como queriendo hablar”.
La madre de Gabriela nos contó eso mientras hablaba con su hija muerta y le pedía permiso para entrar a su habitación.
Fany
Juana Estefanía fue mi abuela. Es mi abuela, fue mi abuela, era mi abuela. La muerte me complica mucho las conjugaciones verbales. Ella ya no está, pero ¿todavía es? Creo que esa fue la primer pregunta filosófica que me hice, o al menos la que recuerdo con todo el peso de una existencia que se termina.
La Fany tuvo cáncer de mama. Veinte años lo tuvo, entre cirugías, quimios, rayos, dietas y muchos dolor.
“Es una guerrera”
“Durante veinte años le ganó al cáncer”
Por ese entonces la palabra cáncer no era una moneda corriente y pronunciarla implicaba caras incómodas, ojos buscando agarrarse de cualquier otra cosa menos del rostro agotado de alguien que vivió tantos años así o alguien que cuidó a una persona por tantos años.
La Fany cuidó siempre a todos. Se hizo cargo de todos y se tragaba siempre solita sus dolores y tristezas. Solía verla como la guerrera que todos decían pero hoy lo pienso con mucha pena por ella y su soledad.
La última vez que la vi yo me había escabullido sin permiso en la terapia intensiva. La Fany era mi abuela y yo tenía derecho a verla, de algún modo bastante obvio y extraño a la vez, intuía que no quedaban muchas oportunidades para eso.
Tenía sed, estaba de color gris y con el rostro hinchado. Yo tocaba su mano y la sentía helada.
A los pocos días, el veintitrés de diciembre, mi padre llama por teléfono a mi casa para avisar que la Fany murió a las seis de la mañana. Mi madre nos despierta a mi hermano y a mí, aunque yo ya había escuchado todo.
“Ahora va a descansar”
“Ya no le va a doler más”
“Si seguía viva le tenían que cortar la mano. ¿Te imaginás la abuela sin la mano?”
No, gracias. Ya tenía un abuelo sin sus piernas, no necesitaba imaginar nada.
En el entierro de la Fany se desató una tormenta de la cual todavía voy sintiendo relámpagos. Estaba maquillada, me di cuenta enseguida porque ese no era el color que tenía cuando la vi por última vez.
Intenté abrirle los ojos, porque quería ver sus ojos color caramelo, su mirada amable. Hasta el día de hoy me quedo mirando fijamente a quienes tienen esa misma mirada, esa forma de ver el mundo con amor.
Ahí descubrí que a los muertos les pegan los ojos y le puse tanto sentido a cada cosa diminuta que fui descubriendo sobre la muerte que todo se volvió demasiado.
Por meses no pude mirarme en los espejos de su casa ni usar el baño que estaba frente a su habitación.
Después del entierro, y luego de una escena familiar bastante ridícula en la habitación de ella, mis hermanos y yo en un movimiento que pareció coreografiado, nos desplomamos. Al mismo tiempo, los tres sentimos como si un corazón latiera dentro de la cama y nos quedamos helados. Tan helados como la Fany la última vez que la vi. Tan helados como me quedé con el mensaje de la muerte de Karen, tan helados como el relato de la madre de Gabriela. Y pensé en ellas y lloré mucho durante muchos años por el arrebato que es la muerte sin aviso y por el azote que son veinte años de no morirse.
Lo más difícil de la muerte es ser testigo de ella, le dije una vez a una psicóloga. Que te pase por al lado como el toro embravecido que es, y ser una el torero gritando “oleee”, mientras el corazón se derrite en las propias manos diciendo "hoy no".
2
“Los niños jamás olvidan.” Virginia Woolf
Soy el niño.
Soy la niña.
Soy el niño envuelto en niña. O al revés
¿qué importa?
Sí, importa.
Porque al salir del colegio, algunos gritan
¡Allá va el niño-niña!
Otros, me escupen y empujan. Esos me aterran.
Me levanto como puedo y cruzo la calle sin mirarlos. Intento no escuchar, pero en el horizonte hay gritos de gozo. Hasta el día de hoy, a veces, los oigo.
41
Estoy preso de este encanto inexorable. De esta casa, de este patio. De todos los seres que habitan los límites del campo y del pueblo. Estoy preso del encanto de mamá y papá, de mi hermano y mi hermana. Es una condena apacible y amorosa. Acá, el amor es simple y no lastima. Dentro de este fortín todo se reconstituye en miles de formas y, a la vez, en una sola.
Afuera, está la guerra.
Los niños-soldados sólo saben de armas y muertes.
Lo único que yo quiero es quedarme adentro y que no me maten.
11
Desde lo hondo del monte, el rezo de siempre.
Estoy escondido en el arvejal Por si el sol descubre mi sombra
A lo lejos, el poblado clama - “¡Encontremos al rarito!” Gritan – “¡Al mariquita!
¡Mátenlo!”
Y de inmediato, como una intervención divina todo queda en llamas.
Todos reducidos a cenizas. Por eso y por todo lo demás,
En ese preciso momento supe que Dios era gay.
Hay ángeles con caras negras que cruzan el aire. La tarde diáfana y de angustia oculta todo bajo su iridiscente velo.
Mirá, si hasta el sol parece estar triste. Hoy tengo esas casi incontrolables ganas de llorar. Podemos reír, aún Y podemos celebrar.
Pero por favor, no olvidemos que bajo nuestros pies todavía hay muertos sin nombres.
El niño herido, Ediciones del Callejón, 2024
“Ediciones del Callejón inicia la Colección Voces en la diversidad con la obra de Luciano Armando porque su voz irreverente, disidente altera de manera sublime el statu quo. Sus letras contienen la sencillez del lenguaje, la universalidad, la desgarradura, la potencia y la profundidad de un escritor consagrado. La cuerda del violonchelo es frotada, aunque, es susceptible de realizarle staccato o pizzicato. El manejo del arco influye en dar a los sonidos más fuerza o fragilidad, más dureza o ternura. Y en esta obra, el autor despliega el hábil y sutil manejo de la pluma, generando esa armonía en el claroscuro. Alquimia que se desplaza a las pinceladas donde el escritor se vuelve pintor y da vida a sus imágenes mentales, a su doliente Pierrot.
La noche está afuera y, en algún momento, habrá que atravesarla”.
Diana Guillén

Luciano Armando. Nació en Guatimozín (Córdoba) en 1978. En Chañar Ladeado (Santa Fe) se inició en Artes Plásticas e Historia del Arte.
En Córdoba Capital, formó parte del grupo literario “Balurdo” coordinado por Nicolás Viglietti. Integró también el taller “Poesía para las Masas Finas” de Gabriel Marco y Karina López.
Sus primeros relatos breves aparecieron en fanzines y blogspots tanto en castellano como en inglés. Sus poemas aparecen en las antologías “Buscador” (2013) de Paula Oyarzábal y “Luna de Pájaros” (2015) de Lily Chávez. Publicó el Libro “El niño herido”. Ediciones del Callejón en el año 2014. Es profesor de inglés.

Una novela sobre la orfandad. Sí, la orfandad, tal vez, de una generación, aquella de los años noventa que hoy parece regresar o traer de vuelta algunos de sus fantasmas, los más temibles y los más engañosos. “La torre de ángeles” de Yael Noris Ferri, habla sobre la Córdoba de 1995.
En este sentido, la novela, posee una cronotopía precisa. Es una novela sobre la generación estudiantil de una época, mirada ahora con distancia y cierta nostalgia.
En la tapa del libro, a modo crepuscular, se distingue la Torre Ángela, de la calle 27 de abril. Un importante pasaje de la novela sucede en lo alto de esa torre, una suelta de volantes en contra de las medidas del gobierno: “La Torre Ángela es la más alta de Córdoba, todos en esta ciudad lo saben. Se
inauguró allá por el 83, cuando volvió la democracia. Emilio consiguió que un pibe que está de portero le abriera la terraza y el depósito para que podamos subir. Pudimos imprimir folletos nuevos de un amarillo patito que no le gusta a nadie, con la siguiente leyenda: Chancho: la educación no se toca. ¿Sabés lo que propone la nueva Ley de Educación Superior? Acercate a la plaza San Martín, infórmate y firmá”.
En 1995, justamente, se da la transición entre el crítico final del gobierno de Eduardo Angeloz y el comienzo del gobierno de Ramón Bautista Mestre, ambos pertenecientes a la Unión Cívica Radical.
Resulta por demás interesante que esta primera novela de Yael Noris Ferri, publicada por Ediciones del Callejón, aparezca en este contexto político y social que estamos viviendo. De algún modo, la novela es una “ayuda memoria” para los jóvenes de hoy, que no conocieron en carne propia el falso “glamour” de vivir en el “Primer Mundo”, y su posterior desbarranco hacia la nada, hacia una de las crisis más estrepitosas de la historia argentina.
En este sentido, el título podría tomarse como una especie de metáfora: el lugar alto, los ideales, la ilusión. Pero es una torre de ángeles. Una juventud
ilusionada con la lucha, con cierta ingenuidad y bonhomía que tiene que chocarse y enfrentarse con los designios de gobiernos oscuros, corruptos y feroces. Esos jóvenes llenos de ilusiones -como casi todos lo fuimos alguna vez- que van sufriendo en “plumas” propias (recordemos que son ángeles, por ahora) la carnalidad del mundo, la contingencia y la muerte de orden personal, familiar y social.
Estos ángeles, entonces, se van haciendo carne. Van cambiando sus plumas por pelos y pieles, sensibles al amor, a la memoria y al tiempo que a la larga nos oxida.
Dictadura mediante, me refiero a la feroz del 76, esta generación de jóvenes es una generación sin padres. Huérfana en lo político. Tal vez no realmente, pero sí es el sentimiento que la novela quiere mostrar. Ese costado de intemperie del alma.
En este retrato de época encuentro la orfandad como un hilo conductor de toda la novela: “De alguna manera, quería recibirlo del lado de los huérfanos, lugar que para mí era habitual…” (página 20); “Somos dos huérfanos y sabemos lo que es perder, por eso defendemos el Instituto…” (página 50); “Dos huérfanos recorríamos la ciudad, con pancartas en la mano, protestando y jurando que jamás seríamos una isla” (página 115).
Tarde o temprano, todos somos huérfanos y nos hacemos cargo de esa sensación de ya no tener espaldas, de ser nosotros mismos los que debemos encarar las decisiones fundamentales de la vida.
La “isla” a la que muchas veces se hace alusión en la novela y tiene que ver con la manera de situar a Córdoba respecto del país, tiene su desplazamiento. Esa isla provincial, se refleja en esa isla personal de traumas y derrotas de una generación que acarició la utopía. Y ya sabemos que las utopías sirven para caminar.
Una novela que tiene como epicentro temático la ciudad de Córdoba en un momento particular, en el que la escuela de Boulevard San Juan se vuelve shopping; la plata se transforma en bono provincial o CECOR; y la pobreza y desocupación aumenta.
“Estoy sola, 23 años y mi soledad”, dice una de las protagonistas. Y lo dice en medio de las luchas estudiantiles y colectivas. Es el momento en el que la intemperie se instala.
“La torre de ángeles”, en estos tiempos, es casi una advertencia. Un atajo en la memoria ante tanta soledad que parece llegar.
Leandro Calle, El centinela ciego, HoyDiaCba
Yael Noris Ferri, nació en la ciudad de Córdoba. Es Psicoanalista. Es coautora del libro “Locura y creación” (Ediciones Xoroi - 2023). Colabora con la Revista La Tecla Eñe como columnista en la sección Cultura. Publica ensayos y artículos que vinculan psicoanálisis y literatura en revistas especializadas. Desde el año 2017 investiga sobre memoria y derechos humanos. Ha publicado la novela “La Torre de Ángeles“ , Ediciones del Callejón- año 2024.
—Ya está, en horas tenemos la sentada, nena. ¡Chau Bourdieu! Vamos a parar a la islita de este país. Antes de entrar al práctico, te cuento, pasó la profe Giménez avisando que a las 17 hs. salimos de acá, marchando. ¿Cuántos cree la profe que seremos? No va nadie Emilio, estamos locos, solos, pobres y analfabetos... — ¡Pará con tanto dramatismo! ¿Qué, te estuviste juntando con Santiago, hijito de la derecha cordobesa? ¡Qué decís! Nada que ver, vos no entendés que esto es una utopía. ¡Ja, ja, ja! Utopía eres tú, dice Benedetti. Y si el tipo lo expresa habiendo pasado una dictadura esto será una tontería para nosotros... Me quedo callada porque Benedetti fue un hueso que comimos con Marta, solas una noche en la biblioteca, recordando una herida. Yo respeto a Benedetti como autor, la tía Mimy me regaló el Inventario 2, duermo con él. ¡Carla, Carla! Emilio grita ingresando al patio del Instituto como loco— ¡No sabes lo que es la calle, somos un montón! Me toma con fuerza de la mano, me tironea, vuelo con él hacía la puerta. Los bombos retumban, y siento un nudo en la garganta. Me quedo parada en la puerta, observando cómo la calle se llena; deben ser más de cien personas. Algunos con guardapolvos blancos, otros están pintados. Mi La torre de ángeles 57 cuerpo se queda rígido, apoyado en el costado de la puerta. A la derecha veo a la profe Giménez con el megáfono en la mano, con ella está la directora, el profe de antropología y dos de Sordos. Los del Centro de Estudiantes son como siete, tienen vinchas celestes y blancas, con la leyenda escrita: “la educación del pueblo no se vende, se defiende”. También nos acompaña una piba y su novio del profesorado de disminuidos visuales. Una vez me los crucé en la biblioteca. Siempre andan juntos. Me contaron que estaban con un proyecto para implementar el Braille en todas las bibliotecas. Recuerdo que el año pasado los ví cuando estaba tomando un café en el bar de al lado, mientras miraba por la ventana, fumaba un cigarrillo y estudiaba. Las clases transcurrían con normalidad.
Ellos caminaban por la vereda con bastones blancos, mientras un grupo de siete compañeros iban por detrás. Algunos tenían los ojos vendados, y caminaban de a dos, uno con bastón y el otro sin venda, desempeñando el papel de lazarillos. Un profesor les daba indicaciones sobre cómo posicionar sus cuerpos, ya que estaban a punto de cruzar la Cañada. Hoy están acá, armando su grupo, siguen juntos, en la lucha. Emilio indica cómo armar el frente de la marcha, los que tendrán banderas y pancartas. Una compañera escribió una que decía: “La educación no puede ser un privilegio”. Puedo observar en la multitud, otros carteles con diferentes 58 Yael Noris Ferri leyendas: “No al cierre de los institutos terciarios”, “La educación pública no se negocia”, “No al arancelamiento de la educación”. Los profes están adelante tomados de los brazos y con la bandera del Instituto. La profe Giménez grita “¡Vamos compañeros!” y avanzamos. Se unió mucha gente. A mi lado está Maxi que es de Bedelía, estudia Psicología, me mira atento, es tan prudente y callado que es extraño verlo en una marcha. ¡Me olvidé la mochila! ¿O se la dejé a Emilio? Avanzamos a paso firme, y poco a poco la cañada desaparece de nuestra vista, hasta llegar a la avenida Colón. La presencia de policías se hace cada vez más notoria, llegando con escudos que, debo admitir, me causan cierta inquietud. Forman un cordón para mantener el orden y detienen el tráfico, lo que provoca que numerosos conductores toquen sus bocinas en señal de apoyo.
Mientras caminamos por la avenida Colón, que parece un río de gente, podemos escuchar los cantos que se aproximan desde el lado de Ciudad Universitaria. Maxi me da un trago de agua, tomo y respiro. La profe Giménez anuncia con el megáfono que al llegar a la Avenida General Paz todos deberán sentarse y bajar la voz. Un camión del gremio de Adiuc estaciona en la esquina. Somos multitud, hay fotógrafos y camarógrafos de la tele. Es un instante precioso que detiene el tiempo en este año 1995.
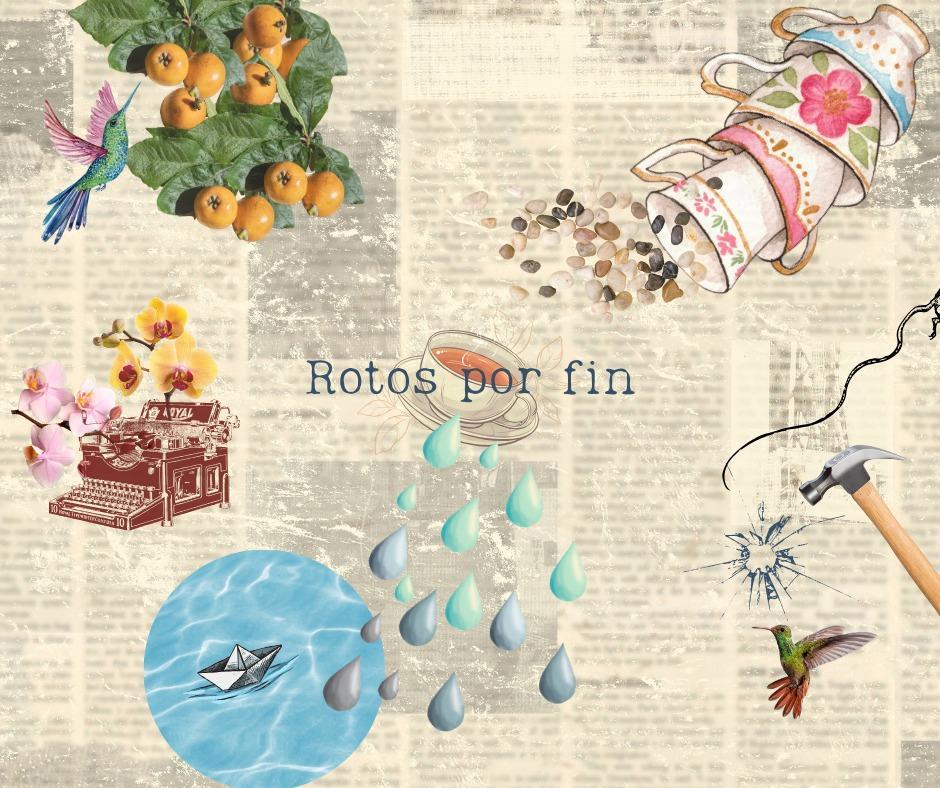
Hace un montón de tiempo escribí sobre esta casa que ya no existe y hoy intento traerla al presente con pedacitos de cosas rotas en una app. En el preciso momento en que Juana aplastó una lágrima con su dedo índice, Erman, en el patio de la misma casa, repasó una y otra vez la misma fórmula con la que decía, iba a ganar la lotería.
Una rata que pasó corriendo entre los trastos viejos del galpón, dejó caer un martillo sobre la máquina de escribir, roja y olvidada en ese rincón de "rotos por fin".
El ruido del martillo que tiro la rata sobre la máquina roja de escribir, distrajo a Erman y exaltó a Juana, que justo estaba terminando de secar su dedo, humedecido por la lágrima aplastada.
Mientras caminaba lento, muy lento hacia la cocina, Juana pensaba que por qué no quedaba más lejos, que necesitaba tiempo de recomponer la piedra negra partida en mil pedacitos que era la angustia cuando le habitaba el rostro.
Erman refunfuñó que la rata, el martillo y la máquina de escribir rojo; que la hora del té y que ya no podría ganar la lotería.
Sobre la orquídea que invadió el níspero, aletea un colibrí que aprovecha el agua del regador. Juana, que aplasta una lágrima de otro color, se acuerda tarde de cerrar el paso de agua y se le ahogó la huerta. Piensa, si no le pasará lo mismo con el aplastamiento de sus lágrimas, si quizá es cuestión de cerrarles el paso.
Encaprichado con la interrupción, Erman decide ir tras la rata, aunque nunca pudo ni quiso hacer otra cosa que su trabajo, algo de la máquina roja de escribir el martillo que tiró la rata, lo tenía perturbado.
Juana hizo el té, con perfume de orquídea y aleteo de colibrí, mientras seguía aplastando lágrimas con el dedo índice porque se olvidó de cerrar el paso. Una a una pescaba los peces que caían de sus ojos, y pensó en el río. Hacía tanto que no caminaba sus orillas.
Pf. Caminar la orilla. Si hace años que naufraga en el medio de un mar de lágrimas que seca con el dedo índice. Erman no logra dar con la rata, ni el martillo. Sólo ve la máquina de rojo escribir, con la tapa rota y las teclas a la vista. La abre. Le sopla la tierra. Se ríe y le recuerda a Juana que el té y la novela.
Juana lava los platos caminando la orilla del río y se va. Sus lágrimas colibrí con perfume de orquídea, estallaron por toda la casa inundando el patio. La huerta terminó de ahogarse. Si se olvida cerrar el paso, entonces se abren las compuertas. El níspero invadido por la orquídea quedó bajo agua. La rata, el martillo, la máquina de escribir y Erman, quedaron rojos y olvidados en el rincón de "rotos por fin". Y se volvió violeta la casa por los peces azules de Juana y la máquina roja de Erman.
La casa finalmente se vendió a quien pudiera pagar tanta tragedia. Y en el galpón de la casa nueva, vive una rata con un martillo.
Reni Diaz
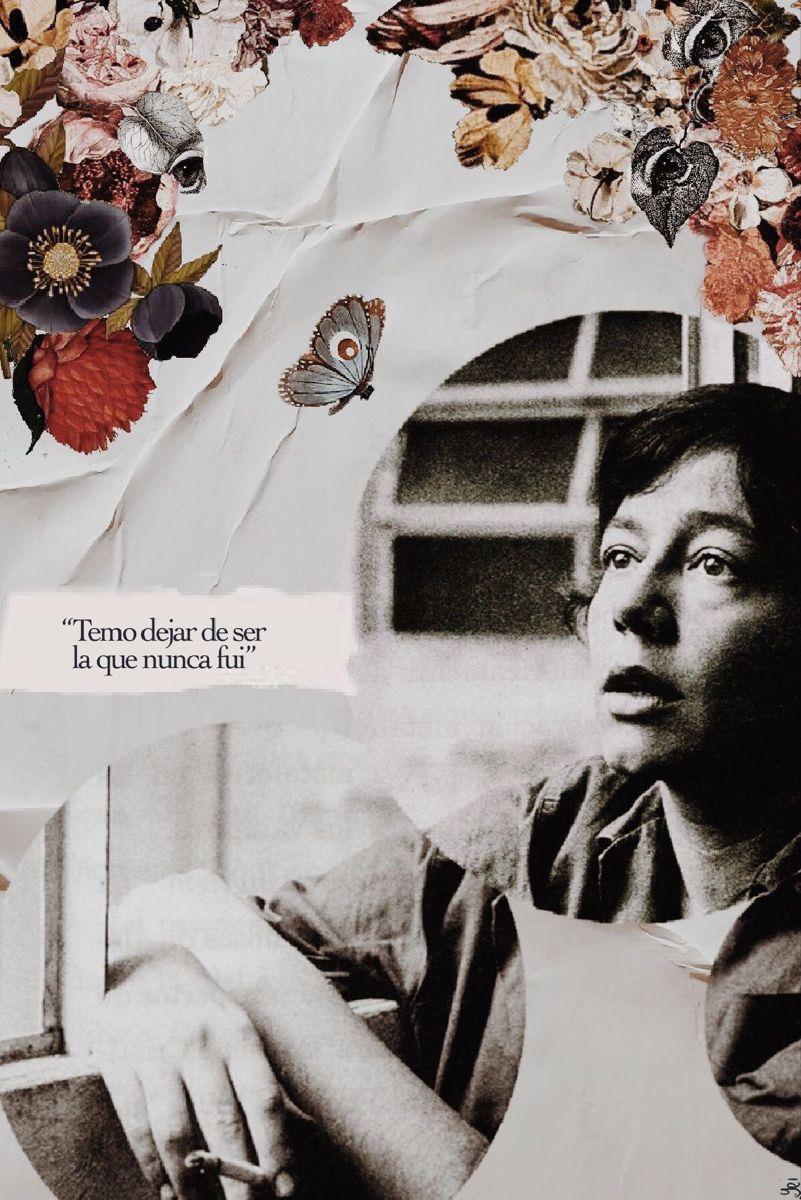

Carlos "Pecas" Soriano: un puente entre el arte, la ciencia y la sensibilidad social
En la historia literaria de Córdoba, Argentina, emerge un nombre que trasciende las páginas de los libros para inscribirse en el tejido mismo de la sociedad: Carlos "Pecas" Soriano. Nacido el 7 de noviembre de 1952, este poeta y médico ha dejado una huella indeleble tanto en la literatura como en la medicina, fusionando magistralmente la sensibilidad del verso con el compromiso por la dignidad humana.
Con seis libros propios y una decena en colaboración con otros autores cordobeses, la pluma de Soriano trasciende los límites geográficos para resonar en el corazón de lectores alrededor del mundo. Entre sus obras más destacadas, Urgencias del pizarrón se alza con el prestigioso premio de edición Municipal de Córdoba y encuentra su hogar en el Museo de Libros
Objeto de Nueva York, un testimonio tangible de su talento y reconocimiento internacional.
El origen de Urgencias del pizarrón tiene sus raíces en la década de 1990, en el Hospital de Urgencias de Córdoba. En una pequeña sala junto a la terapia intensiva, donde los médicos solían reunirse para discutir los informes de los pacientes y tomar café, había un pizarrón. Durante dos años, Pecas Soriano, entonces emergentólogo en el hospital, decidió escribir poemas en ese pizarrón, buscando mitigar la soledad de los pacientes y humanizar el ambiente hospitalario. Aunque inicialmente sus colegas rechazaron esta iniciativa, acostumbrados a las anotaciones típicas y horarios de reuniones, Soriano perseveró e incorporó la poesía al tratamiento de los pacientes. Esta innovadora práctica, donde un médico podía susurrar un poema al oído de un paciente recién operado, se convirtió en una inspiración global y cambió sutilmente la forma en que muchas personas enfrentan el límite entre la vida y la muerte.
Además de Urgencias del pizarrón, Soriano escribió Llueve sobre el exilio durante su estancia en Madrid en 2001, una obra que refleja la añoranza por su tierra natal. Después de vivir un año en España, regresó a Córdoba y continuó trabajando en el Hospital de Urgencias, el lugar que eligió para vestir de blanco y defender la salud como un verdadero poeta de su tiempo. Soriano, especialista en emergentología y exdocente de la cátedra de Bioética en la Universidad Nacional de Córdoba, ha dedicado más de 35 años a la medicina, traduciendo su alma para "desarmonizar el silencio y el habitual equilibrio de las palabras cotidianas".
La vida de Soriano no solo está marcada por su pasión por la poesía y la medicina, sino también por su activismo. En noviembre de 2017, presentó su
libro La muerte silenciosa, en el que narra su huelga de hambre en protesta contra las falencias de la obra social APROSS, no solo para él, sino para todos los afiliados. Esta huelga, llevada a cabo frente a la obra social de los empleados públicos cordobeses, recibió un apoyo generalizado de la población. Se organizaron festivales musicales en la puerta del APROSS, a los que asistieron músicos, políticos, escritores, poetas y ciudadanos comunes, todos unidos por la causa de Soriano. En su obra Morir con dignidad en Argentina. ¿Verdad o utopía?, el autor se sumerge en los intrincados laberintos éticos y humanos que rodean el final de la vida, ofreciendo no solo un tratado académico, sino un llamado apasionado a la reflexión y la acción. Fruto de más de dos décadas de incansable investigación y cuatro décadas de experiencia médica, este libro se erige como un faro de conocimiento y compasión en un mar de incertidumbre.
Pero el legado de Pecas Soriano no se limita a las páginas impresas. A lo largo de su vida, ha compartido su pasión por las letras y la medicina a través de charlas y presentaciones en Argentina, España y México, llevando consigo un mensaje de esperanza y humanidad. Su participación en espectáculos poético-musicales, como Dos poetas en vuelo, junto a figuras como Juan Chávez y Cecilia Fandiño, demuestra su capacidad para trascender las fronteras entre las artes y conectar con el público de una manera única y conmovedora.
Al sumergirnos en los versos de Soriano, nos encontramos con un universo rico en imágenes y emociones, donde lo cotidiano se transforma en poesía y lo trascendental se viste con las ropas de lo humano. Sus poemas son un viaje a través de la vida y la muerte, el amor y el desamor, tejidos con la delicadeza de un cirujano y la pasión de un enamorado.
Cuando tenía la edad que no me acuerdo y la vida era un hilo que unía tu mano y mi cuna yo iba y venía de tu pecho presintiendo que el mundo era un lago blanco y dulce que uno bebía de a sorbitos hasta quedarse sonriente, casi muerto
tiernamente dormido. Eso era todo.
Más tarde, no sé cuando yo me di cuenta que era aburrido esto de crecer y crecer sin hacer nada y te escuchaba venir tirado en el suelo juntando la tierra que podía con la espalda. ¿Mami qué puedo hacer? y vos tejías el libreto imposible. las pelotas de trapo las rueditas de penicilina las capas de superman la puta nene, deja de joder.
La vida madre. Eso era todo.
Ahora
ahora que estoy cerca de los cincuenta -todo un nene para vosahora es fácil saber que la vida es sólo un lago blanco y tierno que cae de tus ojos. (como todos los años. feliz día mami querida)
Hay que saber emigrar a tiempo.
Abandonar la cáscara antes del crujido.
Doblar el cuerpo con cuidado y dejarlo invernando. --Debe haber mejores sitios para que el alma habite. -Mirar profundamente el rastro de las golondrinas. Acopiar todo el celeste posible. Recordar el vuelo no como un mero ejercicio de memoria sino como una bandera imprescindible. Hay que saber emigrar a tiempo.
Aunque siempre se vuelva...
La vida es el viaje. (para Adriana Stagnaro)
Érase una vez cuando en tu sangre las mariposas untaban sus piecitos y caminaban distraídas por mi aurícula
Érase una vez sus huellas púrpuras de fuego con sus patitas temblando de amor en mis entrañas
En el borde de mi pecho trinaban pájaros anónimos
Para acunar el sueño de los niños insomnes
Noviembre nos cubría con su manto infinito-
Te reconocí en el vuelo de las abejas sin rumbo
En el llamado del polen que acunaba reinas
Bajo las nubes sin lágrimas en el barniz del cielo con tus cabellos volando en el aire de noviembre con tu mirada subiendo la pregunta de mi nombr
Te hallé como la estela en el río de lágrimas
Olvidadas en los libros de los náufragos
Y no tenía células para soportar tu oceánica belleza
Nadie aguanta un colibrí amaneciendo en la bocaHoy, después de tanto tiempo sin tus ojos
La luna me atraviesa de nostalgias
Te arrastro por los corredores del viento y tu rostro me calandria la memoria…
Soy por un momento bello
-El más bello de los hombres.
Comentario final
La poesía de Soriano se distingue por su uso de un lenguaje accesible pero profundamente evocador. Sus metáforas y simbolismos, aunque sencillos en apariencia, están cargados de significado, permitiendo múltiples niveles de interpretación. La musicalidad de sus versos y el ritmo natural de su
escritura contribuyen a crear una experiencia de lectura que es tanto emocionalmente resonante como intelectualmente satisfactoria.
En conclusión, el legado de Pecas Soriano trasciende las fronteras entre la literatura y la medicina, entre la palabra y la acción. Su obra es un testimonio de la capacidad del arte para transformar el mundo, para sanar las heridas del alma y despertar la conciencia de la humanidad. A través de sus versos, nos invita a mirar más allá de lo evidente, a explorar los misterios que se esconden en lo cotidiano y a descubrir la belleza que late en el corazón de cada ser humano.
(Publicación

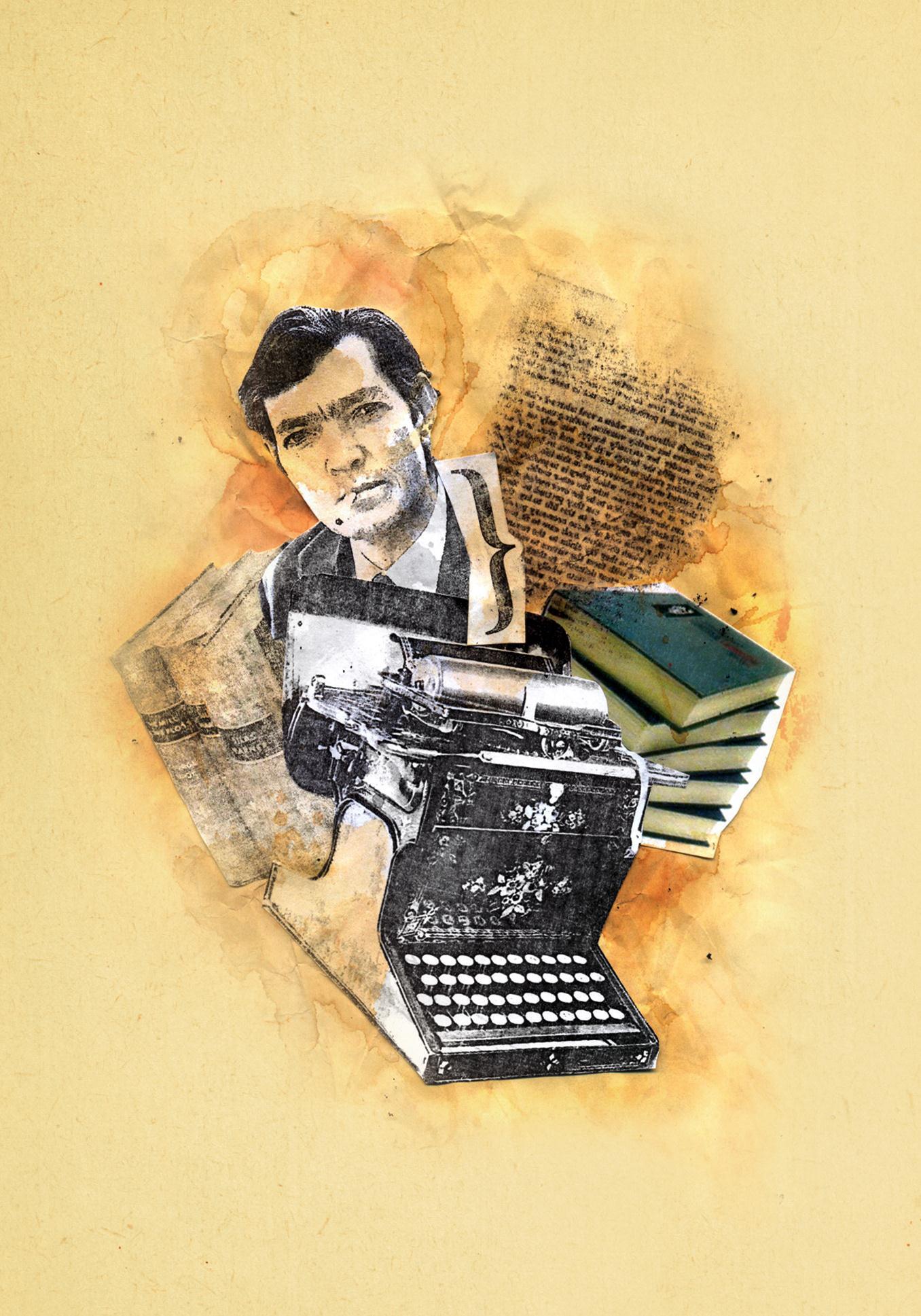
Este hueco da miedo. Sobre todo, por la oscuridad y las casas vacías. Y el silencio. Pero la oscuridad de acá no se parece a otra. No se ve nada, pero se sabe que hay algo más, un espacio por el que se puede avanzar para llegar a los mismos sitios que tan promisorios se presentan cuando brilla la luz del día.
Y el viento. El viento es el otro elemento que se suma al miedo de las noches en este lugar. Es un viento calmo, casi imperceptible, que mueve los árboles, las ramas y las hojas, que no se ven, pero están. Y cada ruido que produce parece transformarse en otra cosa, un animal, una bestia extraña que acecha del otro lado.
Los ladridos de los perros, a lo lejos, se oyen minúsculos. Las casas vacías y las casas habitadas, a la distancia, forman algo. Adentro el hueco cruje, como si en cada uno de sus centímetros naciera una llaga. El hueco también tiene miedo a la noche.
Una vez, en un lugar cercano, encontré un caballo muerto. Estaba en un avanzado estado de descomposición. Alrededor del cuerpo, que era pedazos de carne agusanada, había un grupo de aves de carroña. Parecían magnetizadas por el festín que se les presentaba, el mismo que me imantaba a mí. Los pájaros, al percibir mi presencia, alzaron la vista. Vi cómo los ojos rojos resplandecieron. Supuse que me estaban escaneando, aunque no pude asegurarlo. Por las dudas hui del lugar, que me atraía y expulsaba por partes iguales, y emprendí el regreso.
Desde ese día no volví a salir del hueco. Es peligroso estar afuera, prefiero preservar mi pellejo un tiempo más, hasta ver si las cosas se aclaran, o si siguen igual de turbias. No puedo confiar en nadie.
Ahora veo a un chico que trabaja en una empresa de rescates sísmicos. Es una imagen difusa que de a poco adquiere forma. Es un muchacho joven, adicto al zoma, que una noche, después de una fiesta, pasa por el domicilio de un amigo para pedirle plata. Después nadie lo vuelve a ver. Comienza una búsqueda que dura días, con rastrillaje por tierra y cielo, con perros, drones y helicópteros de las fuerzas especiales. Finalmente lo encuentran, varios días después, colgado de un árbol en el cruce que divide las rutas internacionales, en un camping abandonado. Es un terreno amplio, con una forma extraña. Para entrar hay que atravesar un túnel de arbustos espinosos. En algunos tramos las plantas se cierran tanto que
los uniformados tienen que arrastrarse durante varios metros. El cuerpo está descompuesto y presenta profundas lesiones producidas por animales de la zona, principalmente aves de carroña. Lo que más impacta es el cuello, estirado a límites inimaginables. A partir de allí surgen sospechas de una muerte en manos de agentes de Neocor, porque el lugar en donde apareció el cuerpo, en teoría, ya había sido rastrillado. Comienza una investigación por asesinato, que sin embargo pronto vira a la hipótesis del suicidio: el joven tenía antecedentes psiquiátricos, diagnóstico de depresión, medicación, etc. Los fiscales abandonan la teoría homicida y el caso se cierra.
Pero el chico no está muerto, al menos en la visión que se me presenta lo veo vivo. Viaja en una nave pequeña. A bordo van unos seres azules que le lamen el cuello mientras él mira por una ventanilla ovalada el espacio exterior. Parece que va a llorar, pero se contiene. Los seres azules tienen en la punta de la lengua algo parecido a un alfiler, que le entierran en el cuello y parece dilatar la piel y los huesos. La cabeza del chico se aleja cada vez más de su cuerpo, como si el cuello fuera de plastilina. No sé si los seres azules le inyectan alguna droga o si le succionan la sangre, pero la piel empieza a derretirse. En un momento, la cabeza se desprende del torso y los seres azules parecen excitarse.
Al lado viaja una mujer. La conozco. Su nombre es Rosario y desapareció hace tres años. Vivía cerca de acá, en el Valle Alto. Un día Rosario fue a buscar trabajo. Cuando salió de la entrevista hizo dedo. Algunos testigos dicen que la vieron subirse a un auto, otros a una moto. Lo cierto es que nunca regresó a su casa.
Poco tiempo después aparecieron una serie de cartas de despedida, bastante pormenorizadas, dirigidas a cada integrante de la familia y supuestamente escritas por ella. Pero las cartas estaban en un archivo de la computadora de Rosario y esto complicaba su veracidad, las podía haber escrito cualquier persona que tuviera acceso a la máquina. Sus familiares dijeron que no podían ser verdaderas porque ella nunca habría abandonado a sus hijos. Valle Alto se pobló de afiches fotocopiados con la imagen de Rosario pegados en los postes de luz, con indicaciones sobre su búsqueda.
La nave sigue viaje. La visión se interrumpe cuando los seres azules empiezan a acercarse a Rosario.
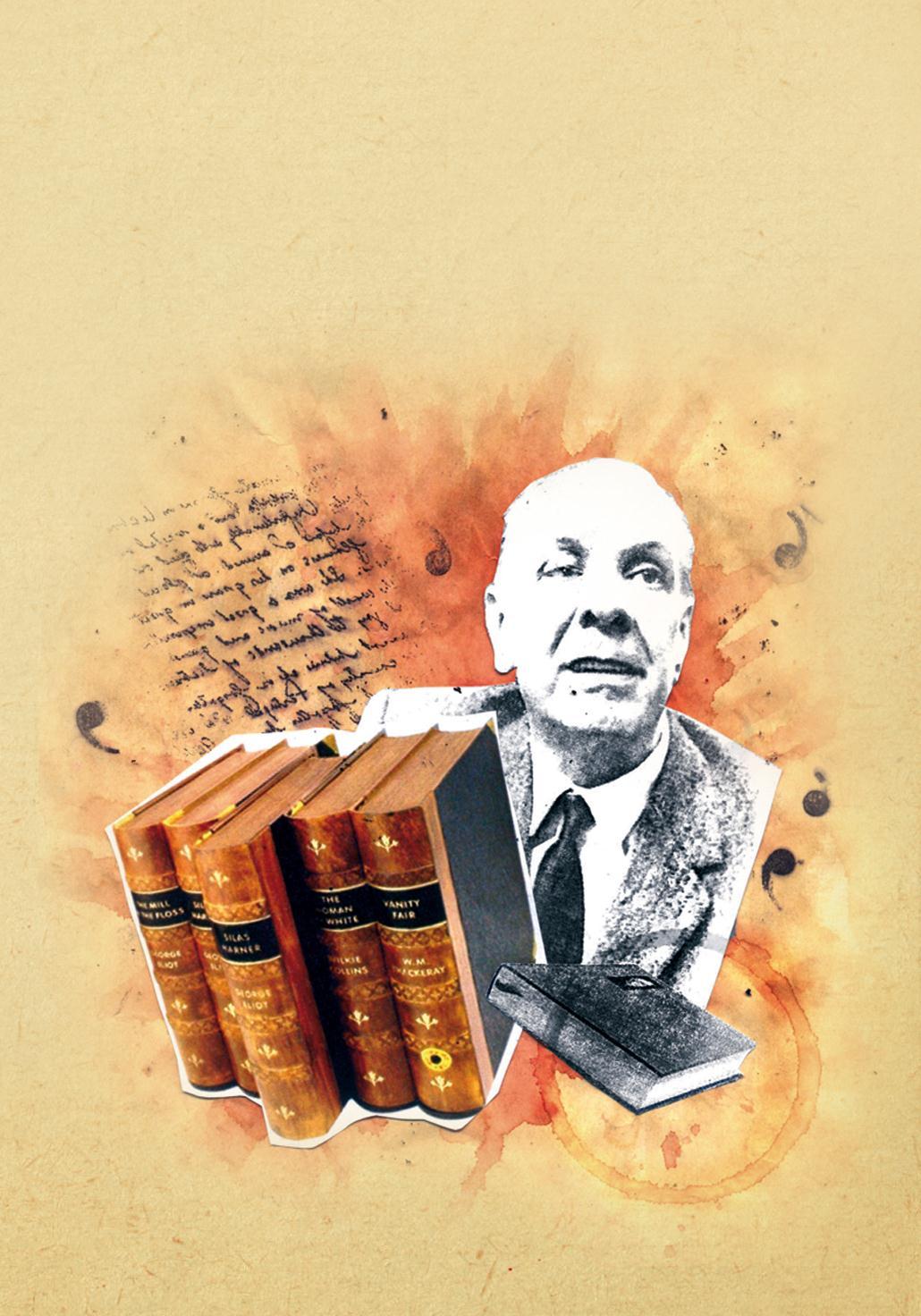

“La poesía es una energía, una sensación que me atrapa”.
Claudia, ¿para qué se escribe?
Muchas veces me hice esa pregunta, no sé si tengo la respuesta; lo puedo decir es que la poesía, me atrapa. Es una energía una sensación, que me atrapa y no me suelta hasta que no escribo, es algo más grande que yo, entonces yo me detengo la escucho y me entrego a esa voz que me atrapa, y bueno y escribo a partir de eso
¿Con la prosa no, la respiración tuya es poética?
Si, exactamente, si bien mi primer libro es para niños “La Gallina Naftalina De Otros Cuentos Que Ni Te Imaginas” y hay muchas rimas, hay cuentos, pero después de ese libro, quede atrapada en la poesía. Y desde chica, si bien en mi casa los libros que teníamos eran los textos de la escuela, los libros que nos pedían en la es- cuela; el primer contacto con la literatura fue “Platero y yo” en tercer grado con mi seño Betty, y la revista Anteojito. Entonces yo me leía todo, esos eran mis libros de lectura, la revista Anteojito, desde la tapa hasta la contratapa me leía todo “Pelopincho y Cachirula” la poesía de la primera página, German Verdiales, bueno tantos otros que ya no me acuerdo. Pero siempre tuve, siempre la poesía ejerció un poder sobre mí de atraerme, de atracción fatal diría yo a veces.
Y en tu caso ¿Qué es lo que dispara un poema?
Muchas cosas, una canción que estoy escuchando, una palabra que escuche y esa palabra es como que, atenti allá voy. Ahora uno también va teniendo diferentes etapas como poeta. Al principio estaba a los gritos, a lo mejor me iba al baño, estaba duchándome y les pegaba un grito a mis hijas “Chicas escriban esto” porque bueno, si después se olvida uno, no vuelve.
Por ejemplo “Cordón Umbilical” que es un poema que está en mi libro “Contraluz” pelando la naranja, una siesta en la cocina de mi casa estaban mis hijas y al empezar a pelar la naranja, tuve ese recuerdo de mi infancia de juego con mi mama y mi hermana, de pelar la naranja y que no se nos cortara la cascara, a ver cuál era la que pelaba la naranja sin que se le cortara la cascara. Y tuve que dejar de pelar la naranja y retirarme de la cocina agarrar un lápiz y un papel, y empezar a escribir. Y así nació Cordón umbilical, por ejemplo.
Vos sabes que esto que contaste se engancha con la pregunta que pensábamos, la relación entre poesía y memoria. ¿Hay una relación? Hay una relación. Hay disparadores que hacen que uno vuelva a otros lugares, a otras experiencias, a los recuerdos que dolieron, que no dolieron también, las dos cosas los felices y los desgarradores.
Claudia ¿sos de volver sobre lo escrito?
Siempre, hoy por ejemplo, encontré poemas que ni recordaba que los tenía, los tengo tachados, los volví a leer y volví ahí como a hacer algunos arreglos. Porque uno también va creciendo, en este caso como poeta, hay poemas que en mi libro Contraluz los sacaría o a algunos les sacaría palabras o no los tendría en el libro, por ejemplo, pero tiene que ver con mi poesía de ahora, con mi crecimiento.
¿Y cuándo estaría terminado un poema?
No sé si está terminado, no se
Ni aunque estén publicados.
Ni aunque estén publicados.
Si, se mueven los poemas, si son seres vivos.
Hay algunos que no, hay algunos que creo que no los movería, pero son los menos.
Claudia: ¿El poema suelta al poeta, o el poeta suelta al poema?
Y tiene que ver con lo que dije al principio, con esa energía de que el poema, de que esa energía se apodera de mí y hasta que no termino de escribir, no me suelta. Es un visitante la poesía
Exactamente, tenemos que estar atentos porque si no se va y no vuelve
¿Y sos de compartir los poemas antes de publicarlos?
Siempre, si por ejemplo me acompaña Leonor que agradezco que me haya traído, que me allá acompañado esta noche, es a la primera que le envió los poemas para que los lea, o a veces le mando un audio, pero ella prefiere leerlos también y se los leo a mis hijas, que no tiene nada que ver con la literatura y hago como esos ensayos, para ver si la poesía llega, impacta, y ver cómo impacta en el otro.
Veo en tu poesía hay flores, arboles, plantas, pájaros, lo has notado a eso que es algo muy
Recurrente
De donde viene eso.
Siempre desde mi infancia, desde el patio, desde el juego. Yo nací aquí, soy de Córdoba capital, nacida en barrio Las Flores, y me crie en barrio Residencia del Sur donde está el CPC de Villa Libertador y teníamos un patio, y al frente, ósea la calle, que es la Río Turbio, que ahora está asfaltada, pero en esa época era de tierra, habían desmontado para hacer la circunvalación, justo pasaba por el costado de mi casa la circunvalación. Y la calle de tierra tenía un cerco, así que ahí había pasto en la calle que cortábamos nosotros, y era nuestro lugar de juego y en el patio había plantas y jugábamos con las plantas con mi hermana y con los, había una planta que es la savia de la flor fucsia a donde iban los colibríes y los pájaros y al desmontado iban las víboras y las arañas y el terror que les tenia a esos bichos también, y los pájaros me fascinan.
El edén tuyo era ese.
Exactamente. Y ahora tengo mi propio patio de mi casa con higuera, con el limonero. Tengo otro edén.
También vimos que juegas con las palabras.
Sí, mucho. Es que no puedo prescindir de eso, ahí me hace mucha trampa la niña, se mete ahí, se escabulle. Y por eso también nacen los poemas de niños de 0 a 100 años digo yo, porque la poesía tiene que ver con el recorrido lector de cada uno. Y porque no una persona de 70 años o yo de 50, yo tengo 55 ahora porque no leer un poema de cuando era niña, si me gusta.
Esto que vos decís que dijo Eduardo muy bien, de jugar con las palabras. En tu poesía, está el sentido, la sonoridad, el ritmo la musicalidad, ¿cómo juegan? ¿atendés al ritmo?, ¿te interesa más el sentido?
Y atiendo a todo por ahí, nace poema con el ritmo y por ahí con esa musicalidad y me detengo con esto de volver al poema y veo si tiene la música y que respete también la rima, el ritmo. Porque por ahí se escapa, entonces ahí vuelvo al poema y trato de que coincida esa rima.
Lo lees en voz alta, para vos Siempre, y me grabo también. Me grabo y también me escucho Me encanta la música, desde chica se ha escuchado música en mi casa, la radio, las reuniones familiares, íbamos a la casa de mi tío, terminábamos de jugar con mis primos y mi tío tenía un toca disco, que no me acuerdo el nombre, la marca
Wincofon
El Winco. Y ponía los discos, los longplay y veíamos en TV a Rafaela Carrá y hacíamos los bailes. Y bailábamos la cumbia, me encanta y me fascina bailar el cuarteto yo me he hasta vestido, me he caracterizado de la Mona Giménez en un acto de la escuela, cuando trabajaba acá en Córdoba.
¿Hay registro de eso?
No, menos mal. Que la mona no se entere, este bueno esas cosas me fascinan, el cuarteto lo llevo en la sangre, el negro cordobés que decimos, yo tengo rulos nomas, la gringa me dicen, la gallega porque mi descendencia es española.
Hay una línea muy fuerte en un poema tuyo que dice: “Soy una piedra a la intemperie” A ver tiremos de ese hilo, porque me pareció hondo eso Soy una piedra en la intemperie. Y porque muchas veces me he sentido así, desvalida, desprotegida lejos del amor. La primera canción de Lerner que escuchamos hoy tiene que ver con, esa canción me la dedique a mi hace poco es una canción de amor para mí, para no olvidarme de eso, que es lo primero que tenemos que aprender, amarnos a nosotros. Y estoy en ese proceso, de sanación de mi niña interior y del amor propio que vino a partir de mi enfermedad en el 2019 que dije yo, para que me enferme de depresión, tiene que ver con el amor que no me he dado que no tuve la posibilidad o ese tiempo que no tuve para mirarme, para atenderme porque hubo otras urgencias en el camino o porque esto de la crianza de uno. Primero el otro y después uno a eso me refiero.
En las mujeres es muy marcado.
Exactamente, eso es mandato. Y destejer esos mandatos o cambiarlos, trascenderlos está siendo. Es un proceso complicado, doloroso pero se puede.
Es el poema de la araña
El de la araña, tiene que ver mucho. Eso, yo hago terapia psicológica, y ese poema la tomo mi psicóloga, y yo no lo había visto desde ese punto, porque bueno ellos tienen otra mirada, otra visión de la cuestión y tiene que ver mucho con eso. Y además con mi miedo a las arañas, viene del inconsciente. La poesía es desde ese lugar oscuro, desde esa zona.
Oscuro y claro.
Somos luz y sombra. Una cosa es el Ying y el Yang, la luz y la sombra, somos eso. No podemos saber si eso es blanco si no tenemos el negro, ¿se entiende?
Claudia hablemos un poco del epígrafe de tu libro Designios, Lo único que intenté que es un epígrafe que tomaste de Valeria Parisi, de ahí surge el libro, según dicen.
Bien el libro Designios, en este taller que hacíamos en el 2022, es un grupo de poetas conocidos, amigos. Es un taller que surgió, si se quiere en pandemia, entre tres amigas y luego lo ampliamos. Con la idea de que todos participaran, un martes cada uno de los participantes tenían que proponer un poeta, o no de la narrativa, un autor y una consigna de trabajo. Mari Tartufoli, la trajo a Valeria y leyó, no recuerdo el nombre del poema, pido disculpas por eso, y nos dijo a partir de este verso, lo último que intente, escriban. Y yo en ese momento del taller escribí dos poemas, termino el taller, suspendí mi clase de yoga porque fue esto de que me atrapo el verso
Toco una zona.
Si, una zona muy sensible que bueno en este proceso que vengo haciendo hace varios años y bueno me escribí 17 poemas de una sola tirada La noche oscura del alma, todas las noches juntas.
Por eso, muchos poetas muchos han dicho, siempre nos llama la atención con Eduardo, que en algún punto sana la poesía y la escritura Es una forma de desahogarse creo también, de sacar eso. Lo hemos hablado con
Leonor, lo que yo escribo y es una pregunta que me hago siempre ¿Es poesía realmente? Y también me clavo puñales por eso, porque he sido bastante dura con esto, ¿Es poesía? ¿Es literatura? ¿Es catarsis? ¿Qué es? Porque como sale desde el inconsciente y después bueno, entendí que no. Porque además esto que decía antes, es algo que se apodera de mí y no puedo negarme, no puedo no escucharlo y tengo que hacerme caso.
Claudia queríamos hablar vos sobre ese proyecto que hiciste sobre negros esclavizados en Alta Gracia, un proyecto en un colegio. En la escuela Manuel Solares, que es la escuela donde estoy trabajando actualmente, donde estoy hace ya bastantes años, estoy transitando el año 16 o 17, ya perdí la cuenta. En esta búsqueda que también, de irnos a vivir a Alta Gracia yo estuve 3 años en otra escuela y de una frase que decía mi profe de matemáticas en el secundario,Rubén Patamia, decía: “Nadie ama lo que no conoce” y yo de Alta Gracia conocía lo que conocía a través de los libros cuando alguna vez había leído y al ir a esta escuela a trabajar, la escuela Manuel Solares que es la primera escuela de Alta Gracia. Alta Gracia existe gracias a Manuel Solares que fue el último propietario de la estancia jesuítica, de que le compro a los herederos del virrey Liniers y en su testamento, al no tener hijos, deja que se forme una villa. Yo estudié toda la vida de Solares e hice un seminario en el museo, empecé a investigar sobre la negritud, la presencia afro, y donde estaba sentada la escuela, fue el lugar de la ranchería, que era el lugar donde vivían los negros, eran ranchos sin ventanas, solo tenía una puerta, un patio principal y ahí nacían, morían, se casaban, se trataban de hermanos entre ellos, he leído he estudiado, es lo que se hasta ahora, hay más para investigar. Hice una pasantía en el Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y partícipe de un seminario organizado por el museo con la participación del grupo Misibamba Comunidad Afroargentina de Buenos Aires cuyo objetivo es el de “visibilizar”, reivindicar, la presencia afro en la historia de nuestro país” En esa ocasión estuvo su fundadora María Elena Lamadrid y uno de sus hijos Estas palabras se grabaron a fuego en mí Desde allí me comprometí, desde mi lugar de docente, a visibilizar y reivindicar a las personas negras esclavizadas en la historia de nuestro país, provincia y en mi ciudad.
¿No hay nada escrito de eso?
Hay un libro en la biblioteca del museo acerca de una investigación que hizo Jeanette de la Cerda Donoso de Moreschi y Luis Villarroel, “Los negros esclavos de Alta Gracia” , publicado en el año 1999. Tengo una copia, que he leído muchas veces, entre otra bibliografía, más lo que he aprendido al trabajar conjuntamente con proyectos como docente relacionados con el Área Educativa del museo, a través de su bibliotecaria y de su investigador.
Que es algo que no está, que está oculto, que no se ha trabajado
Que no son los negritos estos que haber, que nosotros como docentes, porque yo no lo sabía y lo he hecho, de vestir los chicos, pintarles la cara de negro que eran felices que vendían empanadas.
Hay que pensar que la primera línea de batalla, eran los negros Como carne de cañón. Porque una de las maneras que tenían ellos de conseguir su libertad, era permanecer 5 años en el ejército, si lograban volver con vida. A partir del 2010, el 8 de noviembre, se toma como fecha el día de la cultura afro, por María Remedios del Valle, la capitana del ejército de Belgrano.
¿Qué cosas de la realidad concreta, ya como ciudadana, te conmueven, te duelen, te emocionan?
Me emociona una mariposa, el vuelo de un pájaro, una flor la sonrisa de un niño, que un niño. Que los niños me pidan un poema, cuando paso por las aulas “Poema, poema” eso me conmueve, me da alegría hasta lo más profundo. Y me conmueve un niño pidiendo en la calle, me conmueve la guerra, la falta de amor, el ver a las personas como dormidas, ahí abstraídas en el dolor y tener ganas de hacer algo para que cada uno despierte y vuelvan a, a no sé a un lugar de alegría y conectar con eso.
(Entrevista realizada por Eduardo Alberto Planas y Jorge Luis Carranza en el programa “El Basta ya en la radio” , emitido por FM Libre, 92.7 del dial, Radio Comunitaria de Alberdi, Córdoba)
Los cuerpos deciden no atacar simplemente se contraen ante la luz
Quiero mi parte de lo que finalmente se rompa quiero mi parte en la velocidad del vacío en la mirada absorta en la inmensidad del agua.
La insistencia arde en los cuerpos, reza en su vértigo se han podrido los herbarios ha caído la bomba en los órganos débiles, se reconoce la sombra, el hambre, el monasterio de la sed pero no, el impoluto sacrificio diminuto es el espacio en que se resiste apenas un gesto un soplido del viento que haga cuenco para que la espesura pase.
(inédito)
* Yanina Molina escribe, es poeta, tiene dos libros publicados uno por alcion que se llama faladum qui tu da, un poemario o un cántico alrededor de la imposibilidad del decir y el querer decir. Su otro libro, es “cambio de aire” editado por buena vista, en la selección agalma del querido poeta Alejandro Smith. Su relación con el lenguaje también recorre el ejercicio del psicoanálisis a lo cual se dedica. El último tiempo ha escrito canciones. Lidera una banda de folk - pop llamada LAS TIAS.
Mientras corro, piso una piedra - ¿Dónde dormirán las bestias?
Es difícil respirar en subida, El esternón se curva y el aire no entra -Las bestias dormirán afuera
La roca espera tenaz el movimiento que oriente, allí en norte con la salida salvaje del sol, al filo de la luz, las ventanas se abren, un manatial gluc gluc gluc cae
Tu pezón arrimado al árbol, es parte de una sola imagen, en un tono del infinito, en un solo retrato la constelación del mundo, con sus dendritas de pequeñas hojas, de pedazos de cielos, la ventana escribe sobre mis ojos.
Desde el hueco, la explotación es inmediata
El pájaro se posa sobre la rama del espinillo, tararea, la tormenta esta sobre él, nada necesita de mis manos que hacen, ni yo misma de mí.
El hueco es un monumento.
Ey! Corredora de los pájaros, ¿si se detuviera ese desesperado viento que embellece la fiera al subir la montaña entre el bosque alucinado?
Las aves revolotean por mi cabeza, mientras sigo, un chorlo cabezón me susurra al oído – no transpires mentalmente.
Pienso en las arquitecturas añejas construidas con el último polvo traído de los vientos
Necesito mi casa y su norte de fuego, aunque la anchura material menoscabe la sombra de los árboles y haga durezas con el agua de los ríos.
Sin miedos podríamos ser otras, cercanas a las fluorescencias de las piedras.
(extracto del libro Cambio de aire. Editorial Buena Vista)
No cualquier planta sobrevive al injerto
La pequeña rama permanece en su pocillo de agua
¿Cuánto tiempo tendrá la expresión de lo vivo hasta que tome el color de los muertos?
(inédito)

La tormenta es todo a la vez
Lo sé porque mi mano se aferra a la última roca pequeña
¿Qué voy hacer con un muerto?
sino olvidarlo o dibujar una circunferencia donde gravitar sobre lo posible sobre eso que resiste en parte cayendo con el polvo entre los dientes.
Soy yo la que te habla esta vez.
La herencia es ese tejido de sangre que gota a gota se repite sobre el fenómeno del rostro y las costumbres marcadas en la piel
La tormenta es todo a la vez
Es el rayo iluminando la noche y el agua calmando la sed es el viento llevando lo viejo y trayendo el pasado y el futuro a la vez.
Lo tormentoso en su presente más puro siendo la fuerza material que todo lo quema
el tiempo destilado en el instante, los cuerpos, juntos y abiertos en la proximidad de lo vivo fulgurando la piel y nadie puede, nadie puede desentenderse en lo ardido. porque estoy a unos pasos del fuego, esperando la lluvia que calme porque eso que cae es esto que nombro una gramática futurista del deseo y hay un bosque
hay un bosque que se empecina en hablarnos como si esa fuera la fuerza que se necesita, y no esta vez la del silencio
el zumbido de los abejorros sobre la flor violeta del jardín se alinea con el viento que pasa y se aferra al último refugio de la roca en el derrumbe y no hay una distancia justa en las palabras para que vos me veas por lo que digo o yo te crea por lo que oís, estamos en el desierto cuerpo sobre cuerpo amando lo que queda y apostando el resto de vida, acá.
el bosque avanza en mí y yo voy uniendo los pasos porque sé que tarde o temprano voy a encontrarte porque en la hoja caída del árbol está el bosque, y sobre la hoja que miro estoy estas vos, y yo me invento en la hoja que escribo
me quedo macerando el latido, las veces repetidas de mi sobre la circunferencia de este mundo oscuro, partido hecho mierda voy, porque de tracción a sangre estamos hechas, ¿sino de que arde el bosque? y hoy te hablo en el maremoto lento y lumínico mi mano con su gesto gira sobre el borde de tu ausencia en la danza de la tormenta.
(inédito)
Cordón umbilical
A mi madre
En mi mano tengo una naranja de ombligo. En la otra mano sostengo un cuchillo por el mango. Pelo la naranja como si le sacara la piel al mundo.
La dejo desnuda la desgajo y cada medialuna anaranjada explota en mi boca. Con la hebra de cáscara armo una naranja con luz de pájaros y ardor de siesta.
Cuelgo la cinta perfumada que parece un cordón umbilical.
La dejo secar y cebo mates con sabor a madre.
(“A contraluz” – Pirca Ediciones 2018)
A veces
me parezco al Cristo crucificado cuando duermo boca arriba y coloco un pie sobre el otro cuando bajo la cabeza porque me dejé callar y sangra la falta de amor en mí mi corona de espinas me rebelo ante mí primero luego al resto no se salvó ni el hijo de Dios tampoco nos salvaremos nosotros de nuestra propia cruz
somos cristos crucificados en el hacer de la vida.
(“Antojos” – Poemario de bolsillo – Edición artesanal- 2023)
La araña
La araña ha tendido sus redes en las varas de la entrada a la casa en la higuera el rosal el espinillo el jazmín en el limonero de mis vecinos a contraluz del sol veo veo como une los barrotes las paredes los troncos como penden encadenadas hojitas de sol veo en los rincones capullos que arropan breves lunas de su seda veo temblar la voz del viento en cada brizna murmullo de violín veo cada atrapasueños y las ilusiones de sus presas en esa eternidad
camino camino con cuidado milimétrico no quiero romper ese filamento quedar allí atrapada no quiero que me mire que me roce que camine junto a mí no quiero ser la araña que descabeza al macho no quiero ser una araña ni pequeña ni grande no no quiero de repente veo veo las manos de mi tía en el hilo fino y los bolillos atando nudos invisibles tejiendo tejiendo telarañas mares flores de nomeolvides la sed de los pájaros perdidos arcoíris en hebras y es esta la única araña que quiero ser.
(“Antojos” – Poemario de bolsillo – Edición artesanal- 2023)
“Lo último que intenté”
Valeria Pariso
INTENTO VIII
El perdón un intento de ver caminar a una mariposa.
(“Designios” – Edición de autor. 2023)

“Dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera, no todo el mundo tiene primavera”
Reni Díaz
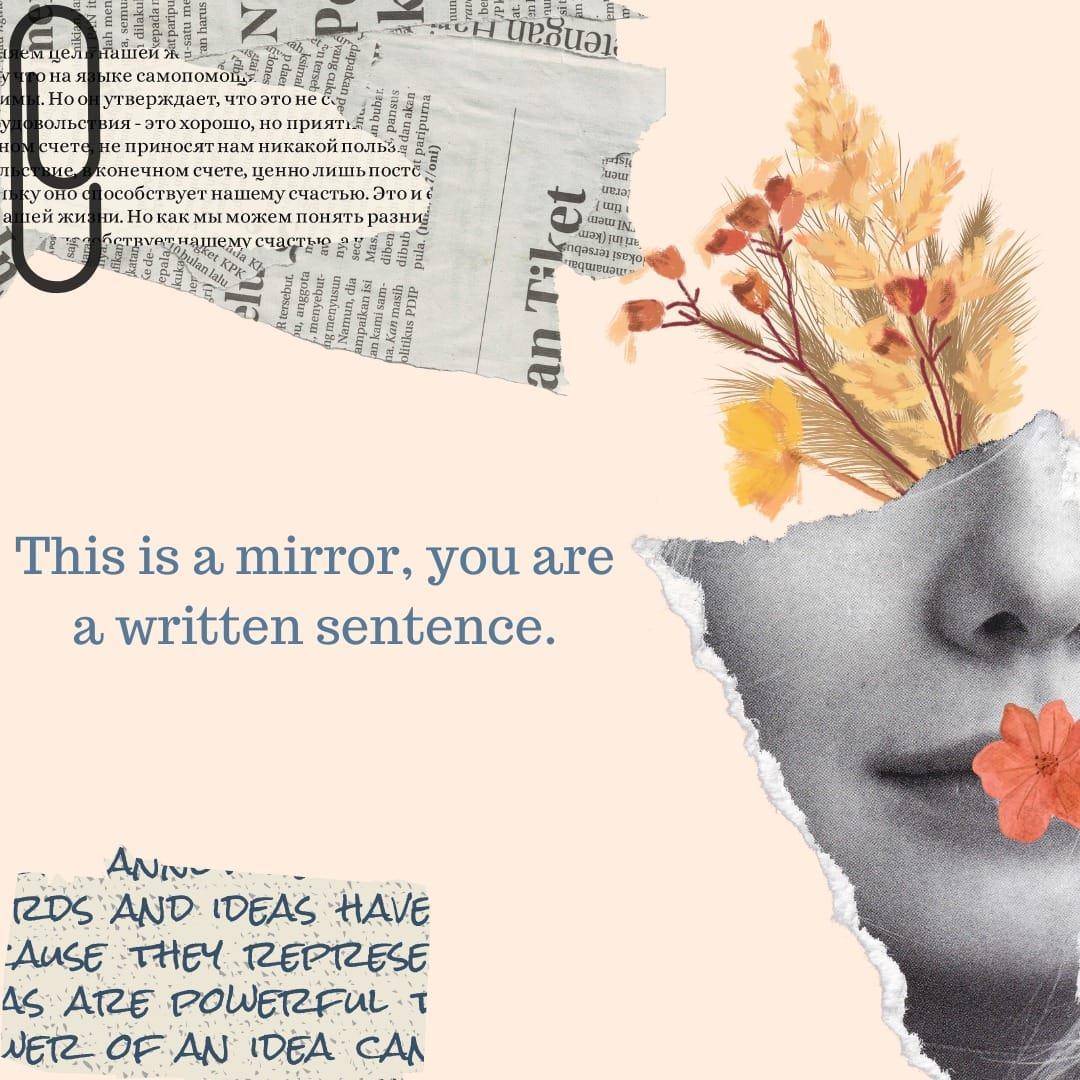
“Esto es un espejo, usted es una oración escrita”